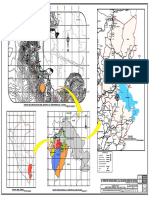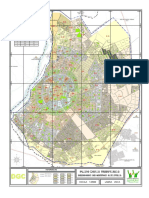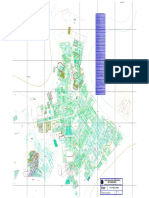Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cortina Adela - Construir Confianza
Cortina Adela - Construir Confianza
Cargado por
Jara Muñoz0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
85 vistas75 páginasReflexión ética
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoReflexión ética
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
85 vistas75 páginasCortina Adela - Construir Confianza
Cortina Adela - Construir Confianza
Cargado por
Jara MuñozReflexión ética
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 75
HACER REFORMA
LA ETICA DE LA
SOCIEDAD CIVIL
ADELA CORTINA
Abxir las paginas de este libro es como empezar
«leer "La historia interminable’ de Michoel Ende,
ya que e lector, quiéralo 0 no, se converte desde
al comianza en protagonisia. Es a él, y no
a extrafias personas, a quien sucede lo que su
contenido narra; es a él, y no a terceros [poliicos,
famosos, inelectvales),« quien incumbe salvar
el Reino de la Fantasia -e reino moral 0 dejar
que lo devore la Noda
0 A
woo ALAUDA
ANAYA ANNI
© del texto: Adela Cortina, 1994
16 do esta ediein: GRUPO ANAYA, SA, 1994 - Juan Ignacio Lea do Tons, 15
28027 Mace - Depa Lagal M. 40.119. 1964. ISBN 84207 64035 » Painted in Spain
imprime: Via Grea, S.A. Monza. 6 - Pligono Industral “Urenga”- Cia. Fuerlabrada
a Néstoles, km 10. Fuenlabada (Madi
ie. s84'983) 9 Squionos
Reserados tos ls derechos, De enti can a dapueso en
‘ile po de sopore emia procenva autos,
indice
Pig
Introduccin: Los ciudadanos como protagonistasnnonnmunnan
1, {Vale la pena educar moralmente? s.r
1. Educacién moral como adquiscin de habios =U
2, Insuficiencia de las habilidades té«
‘3. Insuficiencia de las habilidades sociales 22
cas 19
2, Del vasallaje ala ciudadania moral
1 El ici de la pasvida: gasllos morales
2. Clientes pasvos del estado del bienestar
5. La formula magica del pluralsmo moral
1. Del monismo al pluralismo moral 37
2, No todas ls opiniones son igualmente respetabes.. 4l
3. No politefsmo, sno pralism0 wou. 45
4, Eticas de minimos y éticas de mximos 50
5. La formula magica del pluralismo: exigencias de
Justicia —invitacim ala felicidad
5
4. La moral civica la haran las personas, 0 no se hard.
1. El problema del criterio compartido en una
sociedad pluatista | 63
2. No existen ni un magistetio ético ni uma vanguardia
deun partido étco .... = 6
3. Reparto politico de papelesen una sociedad democrat...
4. Un relato de é
icin: gpartos éticos en una
emocracia mora? sun co)
5. No existe un Parlamentoétio nila opinin de fa mayoria
es laverdad mora: moral, derecho yreligin ...
6. Los politicos no sn Tos agentes de moralizacion en
una sociedad plualista
5. Tomarse en serio la construccién de un mumdo humano .. 81
1. De una moral adustaa una moral dela fivolidad 83
2. Conviecin racial, no fanatismo .. sen BT
3. Autoridad moral, no autoritarismo; respuestas
razonadas, no recetas . a1
4, Los nuevos oscurantsmos: no lo que se dice, sino
Qin Wie ern 93
5, Siete propuestas para construr en serio un mundo humano ...96
6. Voluntad de entendimiento nn
1. Unos minimos ya compartidos... 103
2. contenido de la ticacivica 104
3. Las tres generaciones de derechos humanos... los
4. Los valoresguia : 7
5. Una peculiar acttud dialdgica: razon comunicativa
y razon estratégica. Acuerdo unnime y pact, 109
6. La dura realidad: es posible y necesario entenderse Ald
7. Msallé de etnocentrismo 116
7. Educar en una moral civica 121
1. Las nuevas tranias se B
2, Elcaleidoscopio de as ists de valores la
misin de la filosofia sve B
3. La dignidad humana 129
4. Los principio dela fusticia ons 190
5. Bl compromiso dial gic on 132
6, dear en una moral cf. it
139
8, Moral civicay moral creyente
1. Una cuestin urgente en una sociedad pluralista M41
2. Tres tipos de éticareigioa, lisa, aica 149
5, Plrasmo frente a dogmatismos,respeto frente
a intransigencia ss M4
7
INTRODUCCION
Los ciudadanos como protagonistas
Cubierto con unas mantas grives para protegerse del frio,
oculto en el desvan de la escuela, empieza a leer Bastian un
extraiio libro, robado en la tienda de un extrano librero, Su
inquictante titulo, La historia interminable.
El relato es sobrecogedor. La Nada, una fuerza abismal y
caética, esté devorando el Reino de Fantasia, el pais de los
cuentos infantiles, el mundo imaginario de las grandes ges-
tas y las hazaiias memorables. A fuerza de realismo y de
pragmatismo, a fuerza de positivismo romo, estan dejando
de somiar los seres humanos y la Nada va engullendo, inexo-
rable, el reino legendario de Fantas
Asi nos va relatando Michael Ende esa fantastica historia
te por fantastica, no es sino uma fiel des:
cripcién de nuestra ramplona realidad.
Por fortuna, todavia nos queda un remedio para evitar Ia
catastrofe total. La Emperatriz Infantil, la Senora del Reino
de la Tlusi6n, ha pedido a Atreyu, el nifio guerrero, que via-
je hasta los confines de su reino y le traiga a un humano, ca
paz todavia de seguir sonando, capaz de mantener con vida
9
el pais de los sueiios. Y Atreyu, el valeroso guerrero, recorre
Jos caminos del cielo en su dragén voladyr, buscando un
scr humano que salve a su sefiora y a su reino de las garras
implacables de la Nada.
La narracién —prosigue Ende la historia~ ha legado a
su climax. Obligado a superar obstaculos sin cuento, Atre-
yu vaa ser sometido a una prueba decisiva: ha de traspasar
la Puerta del Espejo Magico que le devolvera su propia
imagen. Pero he aqui que, al intentar traspasarla, no es la
imagen de Atreyu, sino Ia de Bastian la que queda refleja-
da en el cristal, porque él es el humano invitado a mante-
ner con vida el Reino de Fantasia, él es el Hamado a soiiar
para que no se desvanezca, engullido por la Nada, el pais
de la ilusién con su Senora de los Deseos, la de los Ojos
Dorados.
Yen ese punto del cuento el metarrelato se funde con el
relato, y cada lector se sabe retado a asumir el papel de
Atreytl, a sofiar cuantas quimeras ocurrirsele puedan, a
en manos de cada posible lector, se convierte en una histo-
ria interminable, E] Reino de Fantasia no tiene confines: no
tiene mas limites que los que los propios hombres quer:
mos ponerle, La historia de Fantasia no tiene un final: no
i 10 que el que queramos darle.
Como al mundo del sueio le ocurre al mundo moralen
realidad tan poco alejado de él: que no tiene mas confines,
ids limites ni mas vida que los que cada uno de nosotros,
todos nosotros, queramos darle. No tiene por protagonistas
héroes legendarios, ni tampoco exclusivamente politicos,
famosos de los medios de comunicacién, personajes céle-
bres del mundo de ta imagen, sino que son sus creadoras
cuantas personas —varones y mujeres se empefien en la
empresa, en el quehacer compartido, de construir en serio
un mundo mas humano. Un mundo al que no puedan re-
10
sultarle ajenos, sino muy suyos, ni los requerimientos del
sufrimiento, ni las exigencias de la justicia, ni la aspiracién
ala felicidad.
Si rehusamos ser los protagonistas de esta historia, pode-
‘mos tener la certeza de que nadie la hard por nosotros, por-
que nadie puede hacerla. El viejo dicho de la sabiduria po-
pular "nadie es insustituible” se hace una vez mas falso, en
el caso de la moral civica: las personas de carne y hueso —los
ciudadanos- somos insustituibles en la construccin de
nuestro mundo moral, porque los agentes de moralizacion,
Jos encargados de formular los juicios morales, de incorpo-
rarlosy transmitirlos a través de la educacién, no son los po-
Jiticos, ni los personajes del mundo de la imagen, ni los can-
tantes, ni el clero, ni los intelectuales, sino todas y cada una
de las personas que formamos parte de una sociedad. Por
eso puede decirse sin temor a errar que la moral de una so-
ciedad civil - la moral civica-, 0 la hacemos las "personas de
la calle", o no sc hari, y se disolverd en la Nada como el Rei-
no de Fantasia.
Tiene, pues, esta moral por asi decirlo~ algo de "fuente-
ovejunesca”, porque no son los héroes de su rama los co-
mendadores ni los reyes, que aparecen, como tales, en se-
gundo plano, sino las gentes normales y corrientes. En sus
manos ~y no en otras esta convertirse realmente en un
pueblo con idcales, ilusiones y esperanzas, 0 quedarse en
una masa amorfa de atomos, que no de individuos, menos
atin de persona
Tiempo ha se viene criticando a las democracias occiden-
tales desde diversos sectores por ser en realidad "democra-
cias de masas" y no "democracias de pueblos’, lo cual signifi-
ca que las componen individuos atomizados, indiferentes a
sus conciudadanos, convencidos en dltimo término de que
a clave mural de sus socicdades la constituye un individua-
lismo tolerante. Desde esta perspectiva, el individuo serfa el
Ww
centro de la organizacién social, pero un individuo que, ilus-
trado él, progre él, tolera generosamente que otros
duos piensen de forma diferente y no se empefa en impo-
nerles su propios puntos de vista.
Obviamente, tras el espectacular fracaso de ese colectivis
mo de los paises comunistas, que produjo en tales paises, en-
tre otras nefastas consecuencias, la eliminacion de los indivi-
duos concretos, y frente al resurgimiento de la xenofobia y
de los fundamentalismos religiosos o laicistas, un individu
lismo tolerante parece la maxima cota de moralidad que una
sociedad puede alcanzar. Sin embargo, una tolerancia que
nace del individualismo es mas bien indiferencia, como mas
adelante veremos, y esto explica que sean las nuestras demo-
cracias de masas y no democracias de pueblos; democrac
en las que, individuos cada ver mas atomizados ¢ indiferentes
centre si, mas obsesionados por el afan de consumir, corren el
riesgo de dejarse orientar, a la corta, por cualquier cantama-
janas que parezca dar la imagen de guia, a la larga, por cual
quier ideologia fuerte suficientemente apoyada.
Urge, pues, pasar del "estado de masa" al "estado de
pueblo". Pero para eso -y ésta sera la tesis central del pre-
sente libro- hace falta encarnar vitalmente esa moral por la
que las personas nos empenamos en serio en crear juntos
un mundo mas humano, para lo cual no bastard en absolu-
to un individualismo tolerante, sino que haré falta mucho
més. Lo primero, tomar clara conciencia de que somos no-
sotros los protagonistas de nuestra vida comiin, los que he-
mos de elegir entre construir un pueblo o quedar en masa
disgregada,
Por eso, abrir las paginas de un libro sobre Etiea de la so-
ciedad civil es como empezar a leer La historia intermina-
ble de Michael Ende, ya que el lector, quiéralo 0 no, se con-
Mierte desde el comienzo en protagonista. Es a él, y no a
extraiias personas, a quien sucede lo que su contenido na-
12
rra, es a él, y no a terceros (politicos, famosos, intelectua-
Ics), a quicn incumbe salvar el Reino de F:
oral- o dejar que lo devore la Nada.
Conviene, pues, desde el comienzo de la lectura poner el
respaldo de la silla en posicién vertical, plegar las mesitas
como dice la azafata antes de despegar los aviones- y saber
que vamos a tener que enfrentarnos juntos a los peligros
que se nos avecinen.
Que el lector fume © no durante ¢l vuelo, incluso que fu-
me en los lavabos, es cosa totalmente suya, porque ya resulta
in poco cargante esa obsesién de encerrar a los fumadores
en reservas, como las de los indios norteamericanos: asien-
tos para fumadores, habitaciones para fumadores, cemente-
rios para fumadores. S6lo nos faltaria escribir libros para fu-
madores y para no fumadores.
Conste que quien esto eseribe dejé de fumar hace aiios y
no le afectan directamente las virulentas campaiias dirigidas
contra los fumadores, pero resulta deprimente esta paupé-
rrima reduccién de la moral civil a minucias como Ia mania
antiftumador” y similares, que son propias de un primer
mundo histérico ya de puro envejecimiento. Los problemas
morales, los hondos problemas morales son muy otros, y a
enfrentar algunos de ellos queremos dedicar este libro. Aun-
que, como es légico, iran surgiendo espontaneamente al hi-
lo de la exposicion, vamos a ordenarlos fundamentalmente
alrededor de cuatro cuestiones:
1) -Quién esta legitimado en una sociedad pluralista pa-
ra enjuiciar en qué consiste ese mundo mas humano al que
urge aspirar?
2) 2Es posible encontrar respuestas comunes a todos los
ciudadanos de una suciedad pluratista, en las que sea preci
so educar?
13
3) En el caso de que la anterior respuesta fuera afirmati
va, ccual seria ese contenido compartide que debe transmi
tirse a través de la educacién?
4) ¥ por ditimo, zes posible conciliar las aportaciones de
una moral civica, propia de una sociedad pluralista, con las
de una moral creyente?
Para intentar responder a estas preguntas adoptaremos
una perspectiva fundamentalmente ética, entendiendo por
“ética” "filosofia moral”; Io cual comporta una serie de com-
promisos racionales a los que no renunciamos, sino que
desde el comienzo aceptamos con gusto.
Recordemos que la filosofia no s6lo tiene por objeto re-
flexionar sobre el arte (estética), la religion (filosofia de la
religion), las ciencias y las tecnologias (filosofia de la cien-
cia y la tecnologia), la politica (filosofia politica) o el dere-
cho (filosofia del derecho), sinw «unbién sobre la moral, en
cuyo caso recibe el nombre de filosofia moral o ética. Y una
de las misiones de la ética consiste hoy en intentar aclarar
en qué consiste ese fendmeno de la moral eivica, que no es
una moral individual ni tampoco una moral religiosa,no de-
pende de una determinada ideologia politica ni se deja re-
ducir al derecho, y, sin embargo, resulta imprescindibie pa-
ra construir una sociedad, cuando menos, justa. De ella nos
ocupamos, pues, en los capitulos que siguen.
14
1
PAN gar
EDUCAR
MORALMENTE?
15
1, Educacién moral como adquisicién de habitos
Construir una sociedad civil con vigor ético exige, como
elemento indispensable, que aquellos valores en los que esa
sociedad cree, es decir, aquellos que cree deberian realizar-
se, se transmitan a las generaciones mas jévenes a través de
la escuela, la familia, el grupo de edad 6 los medios de co-
municacion, Esto no significa que los adultos no precise-
mos ya de educacién moral, porque lo tenemos todo muy
daro, y buena muestra de ello es el auge que hoy esta te-
niendo la ética aplicada a la economia, la empresa, la ecolo-
gia, la enfermeria, la medicina, etc. Sin embargo, la infan-
Cia y la adolescencia constituyen, como es sabido, un
momento nuclear en el aprendizaje.
Por eso, aunque este libro no estuviera dirigido ante todo
a educadores, como de hecho lo esta, deberia contener un
capitulo en el que autor y lectores reflexionen conjuntamer
te sobre c6mo tansmitir actitudes y valores por medio del
proceso educativo. Sin embargo, una cuestion previa a la pre
Eunta sobre eGo transmitir actitudes y valores es la modesti-
sima cuesti6n de si nos interesa hacerlo, si vale Ia pena hacer-
Io, si los adultos de una sociedad creen realmente que dejar
a jévenes y nifios un Iegado moral es un asunto important
al que merece la pena dedicar tiempo, esfuerzo y dinero’
1A Contin, Fie api y democcia mada exp 18 "Maral akg y educa
7
Como ex bien sabido, la pregunta clisica en Grecia,
cuando se hablaba de moral, era a la vrtud puede
Porque es ficil entender que los conocimtientos tecricos
yaa transmitirse y también que puede explicarse como
un determinado artefacto, pero zes posible ense-
Aar a alguien a ser justo, honrado, bueno, o aqui lo funda-
mental es que él quiera serlo? :No es cierto que no puede
ensefiarse a nadie a querer ser bueno?
Es verdlad que en nuestros dias los términos "virtud”
cio" no tienen muy buena prensa, tal vez por excesos del
pasado; hasta el punto de que decir a una persona que es
“un dechado de virtudes" ya no es alabarle, sino mas bien
insultarle 0, lo que es peor, tomarle a chacota. Sin embar-
0, en los origenes de la ética occidental la pregunta por la
posibilidad de ensefiar la virtud era clave, entre otras raz0-
nes, porque se entendia con buen acuerdo que los seres hu-
manos se especifican, frente a otros, por tener la capacidad
de modelar el carfeter con el que nacen.
Si otros seres nacen con una formas de conducta clausue
radas, guiadas por los instintos, los seres humanos tendria-
mos la capacidad, a diferencia de ellos, de ir adquiriendo
un segundo carfcter, una "segunda naturaleza”. Y este cam-
bio se ania tependo tratando de adquirir habitos buenos
(virtudes) y evitando los malos (vicios), de modo que el es-
pacio de la ética seria el que conduce desde el caracter con
el que nacemos al que vamos adquiriendo, al que nos int
resa adquitir porque ~como diria Xavier Zubiri~ nos "acon-
diciona” mejor para vivir bien. Por eso Ia pregunta sobre si
es posible ensenar y aprender Ia virtud, sobre si es posible
ensefiar y aprender a forjarse un buen caracter, era la pre:
gunta central de la ética,
Asi lo ha visto también con buen tino una tradicién his-
ica de filosofia moral que, partiendy Cuande menos de
ega ya uavés de Xavier Zubiri, es recogida por José Luis,
18
Aranguren?, También ellos entienden Ja ética como forja
del caracter, como la paulatina apropiacion de una segunda
naturaleza, que tenemos que ir haciendo inteligentemente
si queremos vivir mejor. Gierto que autores anglosajones,
como Alasdair MacIntyre, intentan rehabilitar hoy en dia la
moral de las virtudes, porque entienden acertadamente
que la Modernidad ha incidido en exceso en la importan-
cia de los deberes y las normas para la moral y ha descuida-
do el papel de las virtudes*, sin embargo, la tradicién hispa-
naa la que me refiero recordé bastante tiempo antes que la
moral trata, no tanto de la obediencia a deberes, como de
Ja adquisici6n de un caracter que nos posibilite vivir mejor.
Ahora bien, las sugerencias de los filésofos morales, por
acertadas que sean, no pueden hacernos olvidar el punto de
que partimos, porque -como diria Aranguren— una cosa es la
“moral pensada” (Ia filosofia moral o ética), otra, la "moral vi-
vida", la moral pura y dura que viven los citdadanos corrien-
tesy molientes. Les preocupa realmente a esos ciuedadanos
la virtud puede ensefiarse, 0 mas bien no creen siquiera que
valga la pena hacerlo, porque para "acondicionarse” ~como
diria Zubiri—al medio social cualquier cosa es mas ttil que vi-
vir moralmente? sCémo tratar de ensefiar a un nitio que debe
intentar ser aut6nomo, que debe intentar respetar a los de-
mas, ¢ incluso ser solidario se preguntan buen nimero de
educadores-, si después "sale a la vida" y se encuentra con que
al auténomo, respetuoso y solidario le corren a gorrazos?
2. Insuficiencia de las habilidades técnicas
Para averiguar cul sea la respuesta adecuada a estas pre-
guntas no parece que ¢l medio mas oportuno consista preci-
samente en pasar una encuesta. Y, si no, recordemos el céle-
"Jot Lai Arangure on, Ooms Comply Trt, Madi, 1
A, Mactotyne, Tos la it, Cre, Barcelona, 197. Thiebust, "Vital en A. Co
tina (cnmp.), Dis plais laeen i, VD, Estella, HEM
19
bre chiste, Pregunta una persona a otra por la calle: "usted
se dejaria corromper?", Ycontesta el interpclado: "si es una
encuesta, rotundamente no; si es una proposicién, hable-
mos", Quién va a contestar abiertamente, al menos entre la
poblacion adulta (padres, maestros, politicos), que eso de la
moral le parece simplemente una monserga y que ya va sien-
do hora de que dejemos de perder el tiempo con temas tan
necios? En definitiva, parece que eso de apreciar un ligero
barniz moral hace civilizado, mientras que el rotundo des-
precio es propio de salvajes o de superhombres; especie ésta
liltima que nadie sabe muy bien en qué consiste.
Por eso un buen medio para conocer el grado de aprecia
que una sociedad tiene por lo moral consiste en observar el
interés que se toma por transmitirla en la educacién, y en
este punto, creo, los espiritus se dividen. Un sector bien
amplio de la poblacién entiende que lo mejor que puede
hacerse por jovenes y nifios es ensefiarles habilidades, sean
técnicas, sean sociales,
Por "habilidades técnicas"entienden las asignaturas de
ciencias en general, muy especialmente las matemiticas, y
los idiomas. Que el nifio saque buenas notas en matemati-
cas es, al parecer, definitivo. Las humanidades por cl con-
trario, suelen quedar relegadas a ese amplio cajon de sastre
de las "marias’, en el que existe una gradacién si duda, pe-
ro siempre dentro del despreciable genero "maria",
Laverdad sea dicha, en este pais tampoco los nitios apren-
den bien las habilidades técnicas, sino que, nina ver acabado
el bachillerato 0 formacién profesional, entonces empiezan
a hacer toda suerte de cursos y cursitos, a poder ser en el ex-
tranjero; cosa que, como es obvio, unos pueden costearse y
otros no. Hecho por el cual bueno seria que todos aprendie-
ran bien en la escuela las bases de esas habilidades, a ver si
por fin tenemos productos "competitives", que tampoco nos
sobrarian precisamente, Conocimiento y responsabilidad en
20
los trabajos técnicos son sin duda articulos de primera nece-
sidad cn nucstras sociedades y ambos deben transmitirse en
la educacién, de forma también responsable, pero esto no
significa en absoluto que las humanidades estén de mas.
Un individuo, que s6lo domina habilidades técnicas y ¢a-
rece de la humanidad suficiente como para saber situarse en
Ia historia, como para apreciar la creaci6n artistica, como
para reflexionar sobre su vida personal y social, como para
asumirla desde dentro con coraje, es, por decirlo con Orte-
ga, ese "hombre masa”, totalmente incapaz de disefiar pro-
yectos de futuro, y que siempre corre el riesgo de dejarse do-
mesticar por cualquiera que le someta con una ideologia
fuerte’. Y, por otra parte, habra perdido la posibilidad de go-
zar de la lectura, la miisica, las artes plsticas y todas esas cre-
aciones propias del homo sapiens, mas que del homo faber.
Modestamente tengo que decir, desde mi experiencia,
que lo que mas he utilizado para vivir de Ia educacién recibi-
da han sido las humanidades, y no s6lo porque me han ayu-
dado a conocer los entresijos de una cultura desde Ia que he
podido ir comprendiendo parcialmente otras, sino porque
saber hablar y escribir con cierta correccién y fluidez, saber
expresar las propias ideas, es una de las formas esenciales de
poseerse a si mismo. Ysi es verdad que fa salted puede carac-
terizarse, como se viene diciendo en los tiltimos tiempos, co-
mo capacidad para apropiarse del propio cuerpo y dirigitse a
si mismo, en ver de necesitar constantemente que otros me
even y traigan, ensefiar a los nifios a ser dueios de si mis-
mos, a expresar sii pensamiento verbalmente y por escrito, ¢s
tuna cuestion de salud. Por eso deberiamos plantearnos co
mo un auténtico problema social la pérdida de cultura hu-
manista que estin experimentando las nuevas generaciones,
incluso como un problema sanitario.
* Joxt Orie y Gast, Laren de as mas, en Olan empl, Revista de Occ,
Ie Mah 1906 (et) pp 112312
21
Gierto que dominan con mucha mayor soltura que no-
sostros el mundo de las miquinas, pero el pensamicnto sit
gue ligado al mundo del lenguaje ordinario: al mundo de
la palabra escrita como reflexion filos6fica 0 como creacién
artistica. No basta la imagen, no basta la palabra pasivamen-
te percibida, sentado en la butaca ante al aparato de tele
sién, hace falta leer las palabras, verlas articularse de mil
raneras creativas en la obra escrita.
¥, sin embargo, buena parte de los adultos relacionados
con el proceso educativo, y muy especialmente los padres
da en pensar que lo mejor que puede transmitirse a un ni-
io son habilidades técnicas, siempre que se complemente
la formacién con el aprendizaje de habilidades sociales.
3. Insuficiencia de las habilidades sociales
Ciertamente, esto de las habilidadcs sociales se numbra
poco en los medios escolares, tal vez porque no es muy el
gante decir abiertamente que lo mejor que puede aprender
un nifio es a relacionarse en la escuela con los que estin
mejor situados, con aquellos que tienen aspecto de poder
ayudarle a promocionarse, ya desde pequenito, y sobre to-
do en el futuro, Del mismo modo que debe aprender, en es-
te terreno de las estrategias sociales, a no mezclarse jamas
con los relegadlos por el resto de sus compaiieros, a no mez:
clarse jamds con los marginados y perdedores’.
Porque, queramos reconocerlo 0 no, para los educado-
res, sobre todo para los padres, es un capitulo trascendental
en la formacién del nifio aquel en el que aprende a catalo-
gar a todos sus compaiieros desde Ia perspectiva de sus po-
sibilidades sociales. Al lado de esta taxonomia social, en la
que quedan claramente etiquetados todos los compaieros
® A. Contin, La mort dl aml, cap 8: "Anus Plato
22
desde las perspectivas de apoyo social que parecen ofrecer,
las taxonomias de ciencias naturales son una auténtica na-
deria, por mucho que se estudien en una asignatura de
ciencias. Porque aprender a discernir desde la mas tierna
infancia quiénes son los leprosos sociales, a los que no hay
que acercarse, y quiénes los posibles triunfadores, es asigna-
tura tan trascendental, que sacando en ella matricula de
honor tiene el tierno infante asegurado el éxito futuro,
aunque suspenda todas las demés, tanto de ciencias como
de humanidades, tanto las trascendentales como las marias,
Es, pues, tiempo oportuno ~creo yo- de emprender una
reflexi6n social en vor alta y preguntarse si nos interesa vi
vir moralmente como sociedad y, por lo tanto, si nos impor-
ta de verdad transmitir a los niiios una moralidad humani-
zadora, que apreciamos como algo muy nuestro; o si, por el
contratio, la moral nos parece un objeto de adorno para las
declaraciones piiblicas, que queda bien como recurso lite
rario al que acogerse en momentos de apuro, pero que no
conviene en modo alguno tomar en serio. En realidad,
apreciar para la vida slo las habilidades técnicas y las socia-
les implica no haber salido del vasallaje moral, seguir sien-
do un sitbdito y no un ciudadano.
Por eso vamos a plantear este libro como esa especie de
reflexién en vor alta, dirigida a la escuela, pero reflexién al
fin y a la postre sobre la moral de una sociedad en su con-
junto. En buena ley deberia tratarse de la sociedad mundial,
dado el nivel de interdependencia que hoy existe entre to-
dos los paises de la Tierra, pero como quisiera entrar ¢
consideraciones que exigen remitirse a experiencias hist6r
cas concretas, me referiré ante todo a la sociedad espaiiola y
a cuantas se encuentran en ese momento desconcertante
que supone haber pasado recientemente del monismo al
pluralismo moral, Por lo que se me alcanza, no €s esta expe-
Fiencia s6lo espai 10 que Ia comparten cuando menos,
tun buen nimero de paises de la América Latina.
ola, si
23
BIBLIOGRAFIA
ARANGUREN, JOSE LUIS: Etica, en Obras completa. vol Il, Trotta, Madrid,
1994,
BOLIVAR, ANTONIO: Diseo curricular de etca para ta nseanza secundaria obl-
atria. Sintess, Mari, 1998
‘CAMPS, VICTORIA; Los valores en lo ucacn,Alauda-Anaya, Madrid, 1994
COBO, JUAN MANUEL: Eiucacn dia, Endymion, Madrid, 1998.
CORTINA, ADELA: Etica aplcada y denocacia radial. Tecnos, Madrid, 1993.
lic), Diz plata ela en iia Nevo Divino, Estella, 1904.
DIAZ, CARLOS: Es grande ser joon? Encuentro, Madrid.
G. LUCINI, FERNANDO: Temas tansweaesy educacin en vals AlaudAnaya.
Madi, 1998
HORTAL, AUGUSTO: ftica 1 Universidad Comillas, Madtid, 1904
Mac INTYRE, A: Tras la virtud, Critica, Barcelona, 1987.
‘MARTINEZ, MIGUEL Y PUIG, JOSE M: (coord.), La educacisn moral
Gra6/ICE, Barcelona, 1991
MEDRANO, CONCEPCION: Desarali dfs valores yedacacn mora. Univers
dad de Pais Vasco, 1994.
ORTEGA YGASSET, JOSE: La reelén de las wasas, en Obras completas, Revista cle
ccidente. Madd, 1960
PLATON: Protigoras. |
PUIG ROVIRA, JOSE M? YMARTINEZ, MIQUEL: Eucacion moral ydemocraci,
Laertes, Barcelona, 1989
PUIG, JOSEP M': Toma de conciencia de las habiiddes ara el dilog. CLE, Mae
Arid, 1998,
24
y)
DEL VASALLAJE A
LA CIUDADANIA
ie) 72\ 5
25
1. El vicio de la pasividad: vasallos morales?
Ocurre con las virtudes y los vicios que, aunque son p
sonales, dependen en muy buena medida de la situacién
Social; y no sélo porque lo que unas épocas consideran vit~
udes, otras lo tienen por vicios, sino también porque deter-
nadas condiciones sociales afectan a las personas y van
yenerando una actitud generalizada y dificil de superar
te es el caso de nin vicio como el de la pasividad, muy exten-
dido en nuestras sociedades demoeraticas, cuando preci
mente lo que exige una moral de ciudadanos es que sean
cllos mismos quienes asuman sus orientaciones y se hagan
responsables de ellas, desprendiéndose de esa actitud de va-
sallaje, que resulta totalmente impropia de nuestra época,
auunguie Sea, por desgracia, tan comin,
En efecto, se dice que el vasallaje era propio del régimen
feudal y que consistia en una relacién de dependencia y de
fidelidad del vasallo con respecto a un sefior, al que se com-
prometia a obedecer mediante juramento, Si bien es cierto
(ue tambien el senior adquiria el compromiso de proteger
al vasallo frente a posibles invasiones enemigas, no lo ¢s me~
hos que un juramento de vasallaje supone de algtin modo
poner la propia voluntad a disposicién de la de otro. En Tos
regimenes propios del despotismo ilustrado desaparecié la
jnstitucién del vasallaje, propia del feudalismo, pero per
manecié la figura del stibdito, que es, segtin el Diccionario
27
de la Real Academia, aquel que esta "sujeto a la autoridad
de un superior, con la obligacion de obedecerle". De suerte
que tampoco el sibaito gora de auitonomia, sino que per-
manece sometido a la autoridad del soberano, en
definitiva, es el tinico auténomo. a
iciertamente, el vasa 0 la condicion de sibaito son
hien conocidos como institucione:
ruciones politicas, propias del
mundo feudal y del despotismo ilustrado, sin embargo, no
solemos pensar en estas figuras como expresivas de dete
minadas actitudes morales, asombrosamente extendidas en
nuestro momento.
Se dice que la democracia es, entre otras cosas, aquella
forma de organizacién politica en la que no puede hacerse
la distinci6n entre seftor y vasallo, entre soberano y sibdito,
porque todos los miembros de la comunidad politica son
igualmente ciudadanos, Los representantes elegidos demo-
criticamente no poscen un es co superior, ni
tampoco los monareas de las $0. merely pa
que todos son igualmente ciudadanos, sometidos onic
mente al imperio de la ley. El paso del feudalismo y del des-
potismo ilustrado a la democracia es, pues, ala vez, el paso
del vasallaje o de la condicién de siibdito a la de ciudadano,
Sin embargo, curiosamente, csta ciudadania politica no sue.
Je tener su trasunto en una ciudadania moral, que consisti-
ria en asumir, como persona, la propia autonomia.
Seria entonces moralmente vasallo 0 stibdito aquel qui
para formutar un juicio moral cree necesario tenet quae.
marlo de alguien alguienes que se lo den ya hecho, reco-
nociendo con ello Io que en Ia tradicion ilustrada se lama
su "minoria de edad, EI menor de edad no tiene capacidad
para regirse por su propio juicio, y por eso resulta mucho
mas razonable que se guie en su conducta por juicios aje-
nos, formulados por aquellos que si son adultos, si tienen.
capacidad para juzgar. Entrar en la mayoria de edad
28
cuestiones morales significaria entonces percatarse de la
propia capacidad para formular juicios morales y regirse
por ellos.
Esto no significa en absoluto que, para forjarse tales ju
cios, el ciudadano moral adulto no pueda recurrir al buen
saber y entender de gentes que le merecen crédito, por su
conducta y por su formacidn, sino todo lo contrario: es una
muestra de mayorfa de edad percatarse de que es imposible
a cualquier ser humano llegar a juicios verdaderos 0 correc-
tos en solitario, sin ayuda de otros. Pero es igualmente una
muestra de mayoria de edad darse cuenta de que, en iti-
mo término, si yo no estoy convencido de que algo resulta
moralmente plenificante 0 es deber, no lo voy a percibir co-
mo una exigencia 0 como una invitacion moral, ast la hu-
manidad entera lo tenga por bueno. Las ofertas 0 las exi
gencias morales no ticnen fuerza atractiva o exigitiva si el
propio sujeto no las experimenta como tales.
Por eso es urgente tomar buena nota de que somos las pro-
pias personas las que, asumiendo nuestra “ciudadanéa moral”,
© mejor, asumiendo nuestra autonomia, hemos de llegar
juzgar qué tenemos por correcto y qué tenemos por bueno.
Desgraciadamente, si la cindadania politica esta mas re-
conocida en los papeles que practicada en la realidad, toda-
via mas lejos de realizarse esta la autonomia moral, porque
cn las cuestiones morales el vicio de la pasividad, al que an-
tes aludiamos, hace verdaderos estragos. Conocer el origen
de esta pasividad es sumamente itil, si es que nos importa
superaria en la inea de una actitud activa y auténoma, por
eso comentaremos brevemente dos de los elementos que
han contribuido a fortalecerla en buena parte de los paises
democriticos, y muy especialmente en el nuestro: el arré
gado habito de poner todas la decisiones, incluso las mora-
Tes, en manos de los gobernantes, y Ia igualmente arraigada
costumbre de atenerse a un cédigo moral ‘inico.
29
2. Clientes pasivos del estado del
nestar
Como es bien sabido, el estado del bienestar nacié con el
empeiio decidido, entre otros propésitos, de proteger los
derechos humanos de la llamada "segunda generacién’
Jos que también se ha dado el nombre de derechos econd-
micos, sociales y culturales’, El respeto y proteccién de estos
derechos era necesario para que los scres humanos puulie.
ran desarrollar una vida digna, porque mal puede vivirse
dignamente desde la miseria econémica, desde Ia insegur
dad ante la enfermedad, la vejez o la jubilacion, desde la
falta de asistencia sanitaria y, por supuesto, desde la caren-
cia de alimento, casa y abrigo.
De ahi que la Declaracin Universal de los Derechos Hu-
manos de 1948 en su articulo 25 diga expresamente:
asegure, asi como a su
pecifique a continuacién que en tal derecho se inclaye la
alimentacién, el vestido, la vivienda, la asistencia médi
los servicios sociales necesarios, los seguros en caso de de-
sempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez. u otros casos
de pérdida de sus medios de subsistencia, la educacion, al
menos en lo concerniente a la instruecion elemental, ete
En principio, un estado social de derecho, como es el cae
so de Espatia, esta obligado a procurar a sus ciudadanos la
satisfaccion de todos estos derechos bajo pena de quedar
deslegitimado, porque en definitiva constituyen unos mini
mos de justicia sin los que mal puede hablarse de libertad,
igualdad o solidaridad’. Y precisamente el estado del bic-
nestar tenia como raiz ética el deseo de satisfacer estos me
rnimos dle justicia
Ver capital 6, puto ees sn
A, Cortina, "Del estado del bine al esta de justia em Cle
ENC i ee de rnp
30
in embargo, para cubrir tales minimos el estado tiene
que recabar fondos y para ello puede recurrir a dos procedi
mientos, que no dejan de tener sus riesgos, como Ia historia
ha demostrado. En principio, puede convertirse él mismo
en empresario y watar de gestionar la riqueza para obtener
heneficio; pero también puede programar un sistema fiscal,
de modo que los ciudadanos paguen impuestos en propor-
ion a su nivel de renta y patrimonio. De este modo el esta-
do considera como una de sus fundamentals tareas la de
practicar la justicia distributiva, 0 mejor, redistributiva, por-
que se encarga de redistribuir la riqueza para que todos los
ciudadanos disfruten, al menos, de unos minimos.
Este tue y signe siendo el afan ético del estado del bie-
fin que, asi expuesto, es irrenunciable para cual-
quier ética civica y para cualquier ética politica que se en-
cuentre a la altura de nuestros dias. Sin embargo, el
desarrollo histérico de los estados del bienestar, incluido el
célebre "modelo sueco”s, su realizacién historica concreta
ten diversos paises, ha tenido unas consecuencias en virtud
de las cuales viene recibiendo agudas criticas desde la déc
da de los setenta’. No vamos a entrar en ellas, porque no es
esa nuestra tarea, sino s6lo a recordar una de las critic
que con mayor frecuencia se hacen al estado benefactor y
sta profundamente relacionada con el hecho de que los
ciudadanos de las sociedades democraticas, a pesar de ser-
lo, dificilmente nos percatemos de que somos nosotros los
protagonistas de la vida politica y de la vida moral.
n efecto, el estado benefactor se ve obligado a interve-
ir en las cuestiones economicas, inclufda la propiedad, y
se convierte, por lo tanto, en "estado interventor". Sin em-
argo, tuna vez ha asumido este papel interviene en muchos
4G EsptgeAndrsen, Zs muds det ta del ened, emerald Valens, 1993,
® te. Containers dela del ene. anc, Maid: R. otal Bat
sabi truce ate del maar Cente de Esdion Consutucionales, Ma
31
otros aspectos de la vida social, de modo que acaba rec
biendo el nombre de "estado-providencia", porque los ciu-
dadanos se acostumbran a que es el estado quien, ya que re-
cauda los impuestos, tiene que velar por ellos y resolver
todos sus problemas.
Se genera asi una actitud por parte del estado y otra por
parte de los ciudadanos que es igualmente nociva. El estado
asume una posicién paternalista y los ciudadanos por su
parte, una actitud de dependencia pasiva,
Consiste el paternalismo —recordemos- en imponer de-
terminadas medidas en contra de la voluntad del destinata
tiv para evitarle un dafio o para procurarle un bien. El pa-
ternalismo esta justificado cuando puede declararse que el
destinatario de las medidas paternalistas es un "incompe-
tente biisico" en la materia de que se trate y, por lo tanto,
no puede tomar al respecto decisiones racionales!
Por ejemplo, no puede dejarse a un subnormal que se
corte con un cuchillo, por muy convencido que él esté de
que eso le beneficia; y, en otro orden de cosas, es obligato-
rio informar a un acusado por un delito de que tiene dere-
cho a recurrir a un abogado porque, dado que es un in-
competente basico en materia juridiea, justamente pucde
hacer el tipo de afirmaciones que van a perjudicarle, aun-
que él no pueda presumirlo en modo alguno. Y en lo que
hace al terreno politico, el paternalismo es tipico del des-
potismo ilustrado, que se justifica precisamente por afirmar
que es el gobernante quien conoce sobradamente en qué
consiste el bien del pueblo, mientras que este, a los ojos del
gobernante, ¢s un incompetente basico en la materia't
"© & Garin, "Es éticamente justifiable et pateraliame jurkico?, en Drea 5
(4948, pp 878,
" aug del tea apicad es, fcierstemente expres de que kc
sdanos van dejan de eonsierarse como “incompetent sion en sisi se
tos frence als aettnespateralinsexigen Set tatadon como "iterlocwtoree
doe sa esa tei cenual de A Ct, ft ploy demararia rae
32
El estado benefactor, por su parte, no es un despotismo
ilustrado. pero su actitud interventora acaba degenerando
en algo muy proximo al paternalismo, y acaba generando
cn los ciudadanos la conviccién de que deben esperatlo to-
do de "papi-estado”. Cie! s ciudadanos reivindi-
can, se quejan y reclaman, como también puede hacerlo un
subnormal, pero van quedando incapacitados para perca-
tarse de que son ellos quiencs han de encontrar soluciones,
porque piensan, con toda raz6n, que si el estado fiscal es el
dluefio de todos los bienes, es de él de quien han de esperar
cl remedio para sus males o la satisfaccién de sus deseos.
Puede decirse, pues, que el estado paternalista ha genera
do un ciudadano dependiente, “eriticon” -que no “critico’=,
pasivo, apatico y mediocre; alejado de todo pensamiento de
libre iniciativa, responsabilidad o empresa creadora. Un ciu
dladano que no se siente protagonista de su vida politica, ni
tampoco de su vida moral, cuando lo que exige un verdad
ro estado de justica es que los ciudadanos se sepan artifices
de su propia vida personal y social.
33
BIBLIOGRAFIA
ARANGUREN, JOSE LUIS: Eien y politica, Guadarrama, Madrid, 1968.
CORTINA, ADELA: Ftica aplicada y democracia radical. Tecnos, Madrid, 1983
COTARELO, RAMON: Dat extado de Bieestar al esta de mulesen, Genta de Ee
dios Consitacionales, Madrid, 1986,
DIAZ, ELIAS: Etica contra politica, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid,
196%.
ESPING-ANDERS!
Valenciana, 19%
KANT, I: Qué a Tatra?
LOPEZ CALERA, NICOLAS: Yo, el ea. Trotta, Madrid, 1992,
REQUEJO, FERRAN: Las democracias, Ariel, Barcelona, 1990.
ISTA: Las res mundos det estado del benestar Generalitat
34
MAGICA DEL
PLURALISMO
MORA
35
1. Del monisme al pluratisme moral
Aquellas sociedades en las que ha existide una unién po-
litica entre Iglesia y Estado de tal tipo que se han constitui-
«lo. como estados confesionales, se han acostumbrado a re
girse por un cédigo moral nico, dado por las personas
facultadas para ello desde el convenio correspondiente en-
tre ambas instituciones. Este ha sido, sin duda, el caso de
Fspatia y de buena parte de paises de América Latina, en
los que ha estado vigente un cédigo moral nacionalcatéli-
co, €s decir, el cédigo moral propuesto al Estado por una
parte de la jerarquia eclesiastica, ligada a un sector muy de
terminado de la sociedad; concretamente, al sector politica
yeconémicamente dominante '
0 orden de cosas, otros paises han vivido una
experiencia similar desde credos seculares, como ha ocurri-
do de forma paradigmatica en los paises que han vivido bajo
regimenes comunistas, en los que también ha imperado un
codigo moral tinico, una ideologia tinica, si bien de caracter
laicista, Un determinado grupo, como es sabido, se arrogaba
en exclusiva el derecho y la capacidad de juzgar acerca de lo
bueno y lo malo para los ciudadanos y para toda la humani-
dad desde una ideologia, como el materialismo histérico,
presuntamente cientifica. Cualquier concepcién moral que
"= De este punto me he aeupade pormenorizadamente en Fea mining Paste yen Fi
wae amps.
37
no se atuviera a la ideologia oficial, cualquiera que diserepara
de las interpretaciones admitidas por la vanguardia del par
do, quedaba tachada ipso-facto de perversidad burguesa y te-
hia que ser llevada a la hoguera, como en los viejos tiempos.
En todos estos paises, fuera cual fuere el grado de cerra-
76n, el advenimiento de la libertad religiosa y, con ella, el fin
del c6digo moral tinico, sea religioso o secular, supuso el co-
mienzo de un periodo de auténtico desconcierto desde el
punto de vista moral. Los ciudadanos se habian acostumbra-
do a tomar como referente las directrices de aquellos «a
quienes correspondia», bien para tenerlas por buenas, bien
para asumirlas pero desde una distancia critica, bien para
rechazarlas abiertamente, situandose en la posicién contra.
ria, pero siempre teniendo esas orientaciones oficiales como
punto de mira,
Yes que con el cédigo moral ‘inico ~sea cristiano, musul-
man, judio o Ia sonajes del
teatro moral inglés medieval, de los que nos habla Alasdair
MacIntyre. Segtin él, tanto en ese tipo de teatro como en el
teatro Na japonés, aparecen una serie de personajes que el
piblico reconoce inmediatamente y que marcan el tono
del drama, porque los restantes personajes los toman como
referente, sea para guiarse en su conducta por sus palabras,
sea para actuar justamente por reaccién a ellos. Quien no
sepa reconocer y comprender a esos personajes tampoco
entiende el conjunto de la obra",
‘sta ocurre lo que con los pe
Algo similar ocurre con la trama de las orientaciones
morales en paises politicamente comprometidos con una
confesi6n religiosa 6 con una confesi6n laicista: que los ciu-
dadanos la toman como referente moral, sea para acomo-
darse a sus prescripciones, sea para asumirla desde la critica
interna, sea para rechazarla abiertamente.
3A. Maclnye, hus fa vit cap 8
38
ste ha sido el caso de Espaia durante Ja época franquis-
ta, en la que estuvo vigente el cédigo nacionalcatélico, es de-
cit, el expresivo de un sector determinado del catolicismo.
Con respecto a él puede decirse que una parte de la ciuda-
«ania lo acept6 como su c6digo moral, otro sector creyente
asumi6 una parte de él, pero criticando otra parte desde su
propia fel, y otro sector lo repudié abiertamente. En todos
estos casos el referente social, el "personaje” era el mismo.
También en los fas se vivid, como hemos
dicho, una situaci6n de cédigo moral tinico, en este caso co-
nista y laicista, pero ademas acompaitado de la imposibi-
lidad de ejercer la critica en unos paises privados totalmente
de libertad de opinion, expresién y reunion, en los que la
sociedad civil habia sido abolida. El individuo se encontré
absolutamente inerme frente a un Estado omnipotente, una
\ez disuclto ese tejido social, esa red de asociaciones media-
doras entre el individuo y el Estado, que componen la voz
critica de una sociedad. Sin una sociedad civil potente ~ésta
es.una de las lecciones que hemos aprendido del colectivis-
mo de los Paises del Este- peligran los derechos de los indi-
viduos y de los grupos que no se adhieren incondicional-
nte al sistema. Por eso hoy en dia pensadores como
André Gorz'*, Jigen Habermas’, Michael Walzer"?, John
Keane y, cntre nosotros Vietor Pérez, Diaz", desde posicio-
nes-diversas, invitan a reconstituir y fortalecer la sociedad ci-
vil tanto en los antiguos paises comunistas como en las de-
mocracias liberales, con el fin de evitar, entre otras cosas,
que el poder estatal acabe engullendo a los individwos.
1 ate es el caso paratgmtics de Joe Lis L,Aranguren en eb conju de su abe
jim pero especialmente en Ctl dia tra dro en a Bla Ver loses vokimenes
Jmerosde as Ohas Compe, Trot, Mars, 1984
TA, Gz, Las emis del rai aia, Barcelona, 1986.
Yj Heras iii wd Gat Ska, Penrt, 1992, ap, VI
UN Waler,
8), Keane, meri sided
iden de a soiled ci, bas 2°99 (102)
CV. ver Dian La primar dle sca Aliana, Madi 1298,
39
Sin embargo, lo que ~am
te estos autores es que cl fortalecimiento de la soci
requiere, como condicién de posibilidad, la poten
una ética compartida por todos los miembros de esa misma
sociedad porque, sin unos minimos morales compartidos,
mal van a sentirse ciudadanos de un mismo mundo,
Ciertamente, individuos que se encuentran casualmente
en una comunidad politica y no tienen mas remedio que
convivir en ella, porque cambiar de nacidn resulta harto di
ficil, pueden esforzarse por claborar cédigos juridicos para
defender sus derechos individuales. Pero el derecho es to-
talmente insuficiente para crear en esos individuos la con-
clencia de que son membros coparticipes de una misma so-
ciedad, que sélo ellos pueden construir desde valores ya
aceptados. Por eso importa hoy recordar ~con Victor Pérez
Diaz~ el insustiuible papel que la sociedad civil ha jugado
en paises como Espaiia en la constitucion de
mocratico, como también asignarle un Ingar prioritario en
la profundizacién en la democracia; pero este doble recuer-
do no basta, sino que urge invitar a esa misma sociedad a
potenciar unos valores morales que ya comparten, disefian-
do los trazos de una auténtica ética de la sociedad civil
La falta de una ética semejante y el hecho de que, tanto
en los paises confesional-religiosos como en los confesio-
nak-comunistas, estuviera vigente aparentemente un sélo
e6digo moral, acostumbré aun buen nimero de ciudada-
nos a tomar una actitud de pasividad en las cuestiones mo-
rales, dificil de super tarde. Parece a tales ciudadanos
Pasivos que las orientaciones morales han de venir de algin
cuerpo de legisladores especialmente designado para ello y
que a las personas no queda sino obedecer o rechazar de
plano pero, en este segundo caso, desde las directrices da-
das por otros legisladores dlistintos a los reconocidos en el
26. Contina, Bin apna y demain adi exp. 9
40
pais correspondiente. Con lo cual todavia no hemos gana-
tlo lo fundamental: darnos euenta de que somos los ciuda-
danos quienes hemos de hacer el mundo moral y, por lo
tanto, quienes hemos de reflexionar acerca de qué sea lo
juisto y Io injusto, aunque sea buscando la ayuda de asesores
‘adectiados, el apoyo de gentes que nos merecen confianza.
Giertamente, no resulta facil a una poblacién habituada
1 un c6digo moral tinico tomar conciencia de que ella ¢s la
protagonista, por eso en Espatia, por ejemplo, el reconoci-
iniento real de la libertad religiosa en la Constitucin de
1978 produjo una situacin de auténtico desconcicrto: gel
fin del reinado del cédigo moral tinico significaba el adve~
nimiento de otro rey o Ta instauracién de una época de in-
(erregno? ¢Al monismo moral sucedian el vacio (es decir el
interregno), el politefsmo (es decir, la anarquia total), un
huevo monismo solapado o el celebérrimo pluralismo?
2. No todas las opiniones son igualmente respetables
Durante algtin tiempo -recordemos- Ia incégnita quedé
sin despejar. Parte de la poblaci6n pensaba que sin una fun-
damentacién religiosa de lo moral no tenia sentido hablar
de moral alguna y, por lo tanto, se aferraba a la idea de que
cl cédigo moral de una sociedad no puede ser mas que
aquel que tiene su fundamento en la fe religiosa do
como consigna la conocida afirmacién de Ivan Karamazov
si Dios no existe, todo esta permitido", pensaba este sector
de la poblacién espaiola que la nueva situacion nos dividia
en dos bandos: los creyentes, orientados por una moral reli-
sgiosa, y los no creyentes, totalmente carentes de moral, pa-
ra los que todo vale, cualquier cosa est permitida.
Sin embargo, otra parte de la ciudadania renegaba del
codigo moral dinico, pero curiosamente se cmpenaba cn
ifirmar que eso de la moral es muy subjetive y que cada
al
quien alla se las componga en esta materia. En el terreno
moral-afirmaban_ es imposible legar a un acuerdo que no
sea castial, es imposible superar el subjetivismo y alcanzar
intersubjetivida irmaciones que valgan, no s6lo
para mi misma, sino universalmente.
Curiosamente, quienes mantenian esta dltima postu
creian ser muy progres y estar detendiendo un "sano plura-
lismo moral’, porque entendian que el pluralismo consiste,
no s6lo en oponerse al monismo, sino también en afirmar
que en las cuestiones morales todo es muy subjetivo, todo
depende de las preferencias individuales.
Sia este subjetivismo moral afiadfa el progre en cuestion
@ st juicio indiscutible sentencia de que es imposible
ncontrar fundamentacién alguna para lo moral, sea en la
religion, sea en la razén comin a toda persona corriente y
moliente, crea haber alcanzado las mas altas cotas de post-
modernidad y progresia. No slo defendia frente a los cc-
rriles y antediluvianos monistas, aferrados al cédigo tinico
por temor a quedarse sin rastro de moral, que lo moral es
muy subjetivo, sino que ademas quedaba lo moral privado
de fundamento, con lo cual parecia haberse alcanzado tras
siglos de esclavitud el reino de la libertad.
Como dice Jess Conill en El enigma del animal fantistico,
a postmodernidad puede entenderse como un modo de
interpretar la libertad, tras las huellas de Niewsche y Hei
degger. Si ya la ética kantiana supuso la defensa de la liber-
tad, mas que la del deher, las propuestas de Nietzsche y Hei-
degger intentarian liberarnos, no sdlo de mandatos y
deberes, sino también de todo fundamento racional que
venga a representar algiin tipo de exigencia normativa:!
"Las convicciones son prisiones” ~decia Nietzsche- y reco-
hocer que en la raz6n de todo hombre hay fundamento su-
"J Coil, niga del inal fst, Tec, Madi, 1
42
ficiente para comportarse moralmente, y ademas en un
sentido determinado, por abiertos que sean los trazos del
camino, obliga en realidad a seguir las directrices raciona-
lesa cualquiera que desce vivir racionalmente,
Claro que siempre queda la salida de renuciar a la raz6n,
pero no parece ésta una solucién muy digna, habida cuenta
de que una "raz6n sentiente" por decirlo con la tradicién
‘jubiriana- es la facultad que nos permite entendernes. Por
cso el presunto postmoderno opta mas bien por rebajar las
posibles exigencias racionales, diciendo sencillamente que
ho hay fundamento alguno para lo moral en la raz6n, y que
quien otra cosa defienda, es un cavernicola, un poco mis
modernito que el monista religioso, pero cavernicoka al fin
yala postre.
Estar a ka page exige entonces renegar de cualquier inten
to de fandamentaci6n, tachandolo de "pensamiento fuerte”
qque es algo que suena como a hitleriano, y pasarse con armas
y bagaje a las filas del "pensamiento débil", tan tolerante y de-
mocratico él, al menos en apariencia.
No.suele recordar el "pensador débil” que fue precisa-
mente en el pensamiento heideggeriano, raiz del_actual
pensamicnto débil, en el que parecié encontrarse mas a sus
“anchas el nazismo hitleriano. Podia haber optado en princi-
pio por Kant, por aquello de que también era alemén, y
ademas una gloria nacional, y, sin embargo no debid gustar-
Je mucho al nazismo aquel intento kantiano de fundamen-
tar en la raz6n que toda persona es fin en si misma y no uw
simple medio, que todo ser racional posee un valor absolu-
toy no se le puede utilizar para satisfacer preferencias indi-
viduales y grupales. Admitir que tales principios estin en-
raiiados ya en la raz6n de cualquier ser humano supone
reconocer implicitamente que quien no los respete se com-
porta como un animal, y no les debi6 gustar a los arios, al-
tos y rubios, la idea de verse relegados a la categoria de an
43
males por su modo de tratar a judios, marxistas y cristianos.
Resultaba obviamente mucho mas confortable un_pensa-
miento, como el heideggeriano, que se niega a fundamen-
racionalmente y aconseja quedar a la espera del ser.
No entro, por supuesto, en la tan traida y levada polémi-
ca acerca de si en el heideggeriano Ser y tiempo estaba ya
larvado el nazismo, sino en algo mucho mas sencillo: que,
fuera ésta o no la intencién de Heidegger, lo bien cierto es
que un pensar que se limita a esperar el advenimiento del
ser y no busca razones compartidas para la moralidad, esti
concediendo en realidad patente de corso a los poderosos
para que hagan cuanto quieran, con total impunidad
hal y, por Gant, moral: desde mangas y capirotes, @ prac
car sistematicamente un genocidio inmisericorde con apro-
vechamiento lucrativo incluido.
Por eso no apuesta este libro por pensamientos débiles ni
fuertes, porque semejante clasificacion le parece bastante es-
ttipida, sino que le importa averiguar si en una sociedad plu-
ralista, que ha superado la etapa del cédigo moral ‘ico, exis-
ten unos valores morales compartidos entre los ciudadanos
que les permiten trabajar juntos, y si esos valores tienen algiin
fundamento, base, 0 como decirse quiera, en uma raz6n hue
mana que, como tal, s6lo puede ser una razén sentiente”.
Pero, regresando a la Espatia de 1978 y a otros paises en
diversas fechas, muy especialmente los latinoamericanos, el
panorama moral parecia plantearse como una auténtica
disyuntiva: 0 monismo troglodita, carpetovetSnico por mas
ara sean étca aii de na “raz seine se X, Zi Sar bdr
Aliana, Madrid, 1086, sobre oto cap Ly Vl [1 Aranguron. fon Renae Oxeie
te, Madrid, 1958, parte cap. Vi. Grac,Buodamentn de Bt em, Ma,
198s, pp sb SA Pint ato, Honda yin, ive sial Poi, Selamat,
1982: Con La etic de bi Crm, 07-509 (1808). pe Wy
44
opina como quiere y no es posible Hegar a mas acuerdos
qiue los contingentes, es decir, los que surgen de una fel
coincidencia, que se produce casualmente, pero con la mis:
:t casualidad podia no haberse producido. Lo cual, como
emos, es politefsmo y no pluralismo.
reencia de que la mencionada disyunt
va resulua insuperable y que entre el cerrilismo de los mo-
nistas y el de los subjetivistas tertium non datur, esti muy
extendida entre la poblacién; sin embargo, es, afortunad:
mente, falsa y descansa en una comprensién bastante defi-
cicnte de lo que sea el pluralismo moral. Término que urge
larar porque, si el pluralismo consistiera en una multitud
de opiniones que coinciden a veces por pura castialidad, re-
sultarfa imposible a los ciudadanos de una sociedad plura-
lista construir un mundo juntos: las coincidencias caswales
ho dan como para construir conjuntamente; dan, a lo st-
mo, para viajar a la vez en el mismo tren o en el mismo bar-
co, cuando los pasajeros coinciden en las mismas fecha y
hora, pero no para construir.
Ciertamente, la
Para eso se necesita algo mas que una casual coinciden-
cia que viene de fuera: se necesita una voluntad comin na-
desde el interior de las personas, aunque esa voluntad
‘a unos minimos elementos compat tilos®. Tales ini
himos son en realidad indispensables para hablar de plura-
lismo y no existen, en cambio, en una sociedad en que im-
pere el politeismo axiolégico.
3. No politeismo, sino pluralismo
La expresién "politefsmo axiolégico” fue acuiiada por
Max Weber para describir uno de los resultado sociales a
imo ver el exp cle Eee nina tambien cheap. Ede
ssavani, Borachparea
hn pla
45
fl
los que condujo el célebre proceso de modernizacién, su-
frido por los paises occidentales desde los albores de la
Modernidad. Segiin la conocida descripcién de Weber,
tendria este proceso un doble rostro: consistirfa, por una
parte, en un progreso en la racionalizacién de las estructu-
ras sociales y formas de pensar y, como consecuencia de
ese progreso, en un retroceso de aquellas formas de pensa-
micnto religiosas y morales, que mantenian cohesionadas
las sociedades.
El proceso de modernizacién occidental tendria enton-
ces por componentes un progreso en la racionalizacién y
un retroceso de las imagenes del mundo religiosas y mora-
les compartidas; retroceso al que se ha denominado "de-
sencantamiento" del mundo, porque aquellas creencias re-
igiosas y morales que mantenfan el mundo "encantado",
iechizado’ yéndose frente al avance inexorable
de la racionalizacién. Es que las imagenes religiosas son
irracionales y por eso Tetroceden necesariamente cuando
prospera la raz6n? Obviamente para responder a una pre-
gunta como ésta es necesario aclarar primero qué entende-
mos por racionalizacién, porque en su comprensién radica
la clave del enigma.
En efveto, el progreso en la racionalizacion al que se re-
fiere Max Weber consiste en la aplicacion a las distintas for-
mas de pensar y a los distintos ambitos sociales de un uso
muy determinado de la raz6n: el uso llamado "racionalte-
leol6gico", "mesolégico" o bien "instrumental". Se lama
asi porque se trata de una raz6n perfectamente habituada
a descubrir qué medios son adecuados para alcanzar los fi-
nes que se persiguen, como también a calibrar las conse-
euencias de realizar determinadas acciones, pero que nada
quiere saber de valorar los fines tiltimos, porque ya no sa-
bria desde donde hacerlo. Los fines y valores iiltimos se
aceptan 0 se rechazan, pero es imposible argumentar a fa
vor de unos u otros, pretendiendo que son racionalmente
46
superiores, porque no hay otros fines 0 valores desde tos
que calibrarlos
Ahora bien, precisamente esos valores y fines tiltimos vi-
nieron justificados tradicionalmente por las imagenes reli-
giosas del mundo y, puesto que Ja raz6n instrumental, que
se ha erigido como racionalidad tinica, es impotente para te-
nerlos como su negocio propio, van queciando relegados co-
mo irracionales, como metas que se aceptan 0 se rechazan
por algiin tipo de fe, pero sobre las que no se puede argu-
mentar, Al avance de la racionalidad mesol6gica acompatia,
pues, como la otra cara de la moneda, el desencantamiento
religioso y axioldgico del mundo y, como su tiltima cons
cuencia, el politeismo axiolégico.
Consiste el politeismo axiolégico en creer que las cues
tiones de valores, y por supuesto las cuestiones de valores
morales, son "muy subjetivas’, que en el ambito de los v
res cada persona elige una jcrarquia de valores u otra, pero
la elige por una especie de fe 0 corazonada, En realidad, si
tuviera que tratar de convencer @ otra persona de la supe-
rioridad de la jerarquia de valores que ha elegido, seria in-
capaz de aportar argumentos para convencerle, sencilla-
nente porque tales argumentos no existen; por eso se
produce en el terreno de los valores un politeismo, porque
cada uno “adora" a su dios, acepta st jerarquia de valores,
pero es imposible encontrar razones que puedan llevarnos
2 encontrar un acuerdo argumentado. De ahi que cada
quien opine como quiera y resulte imposible Hegar racio-
nalmente a un acuerdo intersubjetivo.
Prceisaneote la vitca al imperialist def razon instrumental es uno de bs empe
Son contac lama “Eset de Frag” desde sts iniciadores, Horie
Ti Aon, ts epesenantes dela ama” genera”, wb x
Teta Maat, vt Cineraeetn sean Scher): Cortina Ct y pi
fr Pn, Cee, Mae, 18S,
a7
Ciertam
nte en las sociedades con democracia liberal es-
{4 muy extendida la conviccién de que las cuestiones mora
les son muy subjetivas y de que el pluralismo consiste en to-
lerar las opciones ajenas. Por eso en los debates de television
sobre cuestiones morales se acostumbra a invitar a represen
lantes de posturas totalmente enfrentadas sobre un tema,
para que cada uno de ellos defienda su punto de vista, sin
pretender cn modo algunu que Heguen a un acuerdo.
Precisamente que se produjera un acuerdo entre los in-
terlocutores seria un fracaso para el programa en cuestién,
porque "lo que vende" son las discusiones agrias, los insul
tos y los portazos. Lo ideal para los organizadores seria que
al final del programa los presuntos contertulios Hegaran a
las manos, porque al dia siguiente seria la comidilla de to-
dos los espectadores: "Viste ayer la que se arm6...? Y eso es
Jo importante en esta nuestra cultura de la imagen y el soni-
do: que "se hable de", en el sentido de que se comente; no
que sea verdad, ni mucho menos que se hable para tratar
de legar aun acuerdo,
Encontrar ejemplos de este tipo de debates no seria dif
cil, sino todo lo contrario: bast
de television. Lo complicado ser
tracjemplos. Ysi nv, atiendan a un programa sobre eutana-
sia, sin ir més lejos. Sin duda habra un representante de Pro
Vida y otro de Derecho a Morir Dignamente, se enzarzarin
en un pelea mas o menos desagradable, en la que mutua-
mente vendran a tacharse de inmorales y, después de ha-
berse echado los trastos a la cabeza, regresarin a sus casas
sin haber modificado un apice su punto de vista.
Sin duda aduciran en su descargo los organizadores de ta-
les debates que esos movimientos son justamente los que so-
cialmente se preocupan del tema y, por lo tanto, que una dis
cusién que pretenda reflejar el pluralismo del sentir social
no cumple su cometido si no cuenta con ese tipo de grupos.
48
Ai mbién que escuchar voces discrepantes es lo que
ayttda, tanto a formar el propio juicio, como a cultivar la tole
nancia, factores ambos sin los que es imposible un sano phi
ralismo. Yen parte tendran razon, pero s6lo en parte.
Porque si es verdad que nuestros debates no pueden ser si
no discusiones, mas o menos agrias, entre interlocutores que
parten del desacuerdo y ni remotamente pretenden ponerse
le acuerdo, entre otras razones, porque les parece imposible
alcanzarlo, entonces no hay pluralismo alguno, sino politeis-
mo craso. No puede haber pluralismo entre ciudadanos con
perspectivas tan absolutamente diferentes como pueda ha-
herlas entre iin marciano y un selenita, si es que tales seres
existen, porque el pluralismo exige -como hemos dicho~ al
menos un minimo de coincidencia, surgida desde dentro,
Conviene, pues, aclarar que defender el subjetivismo
moral cs alistarse en las filas del politeismo axiolégico, y no
con las de un sano plusalismo. el pluralismo, por su parte, ¢
totalmente incompatible con el subjetivismo moral.
Ysucede que en las sociedades con democracia liberal es
precisamente el pluralismo cl que las hace posibles, porque
1 pluralismo consiste en compartir unos minimos morales
desde los que es posible construir juntos una sociedad mas,
justa, y en respetar, precisamente desde esos minimos com-
partidos, que cada quien defienda y persiga sus ideales de
Iclicidad., Tdeales que, a mi modo de ver, configuran ya
nos "maximos éticos” en los que no tienen por qué estar
de acuerdo todos los cindadanas para convivir no s6lo pa
ra coexistir-, desde el mutuo respeto y aprecio.
Trataremos brevemente sobre qué sea eso de los mi
mos y los maximos, un tema que hoy es ineludible para
construir una moral civica, una ética de la sociedad civil®.
A. Contig, lo pa y domocrcia rai, be ed exp 2
49
4. Eticas de minimos y éticas de méximos
Si "politeismo axiolégico" significa que los ciudad
de una sociedad que ha sufrido el proceso de mode
cidn "creen” en distintas jerarquias de valores y no pueden
superar ese subjetivismo, es decir, que no pueden hacerlas
intersubjetivas racionalmente, porque no hay argumentos
que lo hagan posible, "pluralismo moral" significa, por el
contrario, que los ciudadanos de esa sociedad que ha suf
do el proceso de modernizaci6n, comparten unos minimos
morales, aunque no compartan la misma concepcién com-
pleta de vida buena.
En este sentido ¢s en el que un buen ntimero de pensa-
dores, tanto desde el "liberalismo politico", como es el caso
paradigmatico de John Rawls, como desde lo que yo quisiera
Hamar un "socialismo dialégico", defendido por Karl Ouo
Apel, Jitrgen Habermas y cuantos defienden la llamada "
ca dialégica"”, vienen preguntindose
como es posible mantener
asi que cn ella tienen que convivir ciudadanos que tienen
distintas concepciones de felicidad. No digamos ya una so-
ciedad multiculturalista, en que las diferencias no son las
que existen entre grupos formados en una misma cultura,
sino entre distintas culturas. Cémo es posible, no sélo que
coexistan, sino que convivan, como deciamos antes?
te
‘ace ya algunos aiios
sociedad pluralista, siendo
La respuesta bastante generalizada es la de que la convi-
vencia es posible siempre que las personas compartan unos
I. Rawls, Trae fic, PCR, Mad, 17 tic eran ia Unive
Sty Pres, 1998 Ch Larmove, "Pia ier Pil ay, wl 18 4 ( 180)
pp. 880°30¢ 8 Cortina, Hin ape ydemaraia ai
vidi Signe, Sasa, 15. Cn wpe ft aut de rn
Ein ms i ay em a RO. Ap Xt.
fant gen, Ded ps x
Avda poe Tecns Mats
ini ce
iminimos morales, entre los que cuenta la conviccién de
que se deben respetar los ideales de vida de los conciudada-
nos, por muy diferentes que sean de los propios, con tal de
qque tales ideales se atengan a los minimos compartidos.
Este empefio en defender y potenciar unos minimos pa-
a que sea posible una convivencia real tiene sus raices his-
\6ricas cn la nefasta experiencia de las guerras de religion
que asolaron Europa a fines de la Edad Media y comienzos
«le la Moderna. Estas guerras tuvieron sin duda causas eco-
némicas y politicas, ¢ incluso se debieron también a motiva-
ciones psicol6gicas de ambicién y poder, sin embargo, se re
vistieron con la capa de la intolerancia religiosa, y causaron
tal ntimero de matanzas, torturas y todo tipo de sufrimienwo
fisico y moral, que cuando empez6 a experimentarse en al-
unos paises la posibilidad de que gentes con distintos cre-
los religiosos convivieran pacificamente, respetando de
forma tolerante sus desacuerdos, parecié abrirse una nueva
época: no tener el mismo ideal de vida que el conciudada-
ho no significaba intentar eliminarle; la convivencia pacifi-
a con él era perfectamente posible, ¢ incluso fecunda,
siempre que se compartiera con él la conviccion de que to-
dlos los seres humanos merecen igual respeto y considera-
cidn, y que estan perfectamente legitimados para desarro-
lar sus planes de vida, siempre que permitan a los demas
actuar de igual modo.
Fsta nueva experiencia que, asi enunciada, puede pat
cornos tuna obviedad, no lo es, sin embargo. Y no s6lo por-
qquea la humanidad le costé bastantes siglos de aprendizaje,
sino porque una cosa es aprender a tormular el enunciado,
ora bien distinta, ponerlo en practica.
Desde el siglo XVI en que algunos pensadores empe,
ron a redactar escritos sobre la necesidad de la tolerancia,
lag conductas intolerantes ¢ intransigentes con las concep-
ciones de vida distintas de la propia siguen siendo parte de
51
la vida cotidiana, como se ha echado de ver en guerras em-
prendidas por creyentes, en guerras emprendidas por lai-
cistas, y en la simple oposicién a que existan gentes que
puedan pensar de manera distinta, Esta intoleranci
levamos metida en la masa de
buena parte de los capitulos ma
historia, puede ser supe
. que
la sangre y que ha escrito
amargos de nuestra pobre
ila: puede y debe serlo,
Pero el camino para superarla no es el politeismo a
gico, no es el subjetivismo moral, sino el pluralismo que
consiste en respetar unos minimos ya compartidos, desde
los que reconocemos, entre otras cosas, que cada quien es
muy dueiio de organizar su vida segiin sus propios ideales, y
que es muy posible que esos ideales valgan la pena, aunque
nosotres no los compartamos plenamente. 2A qué se refie-
ren exactamente los minimos y a qué los maximos:
Segiin algunas voces, cuya opinién compart plenamen-
te, la formula magica del pluralismo consistiria en compar-
tir unos minimos morales de justicia, aunque discrepemos
cn los maximos de felicidad. Y tal formula podria explicitar-
se mas pormenorizadamente en el siguiente sentido.
5. La formula magica del pluralismo: exigencias
de justicia- invitacién a la felicidad
's conviecidn bien extendida en el ambito filoséfico la
de que en el amplio conjunto del fenémeno moral cabria
distinguir dos lados, que sin duda en las conciencias de las
personas de carne y hueso estan unidos de forma insepara-
ble, pero que pueden y deben analizarse por separado sen-
cillamente porque un andlisis de este tipo resulta sumamen-
te fecundo para construir y fortalecer una sociedad
pluralista. Se trata de la célebre distincién entre "Io justo”
y "lo bueno" o, dicho de otro modo, entre las exigencias de
Justicia y las invitaciones a la felicidad.
52
Obviamente, resulta imposible disefar un modelo y unas
normas de justicia sin tener como trasfondo la idea de qué
¢s lo que los hombres tenemos por bueno, en qué nos pare-
ce que puede consistir la felicidad, Si decimos, por ejem-
plo, que tenemos por injusta Ia actual distribucién de la ri-
qqueza y que es urgente emprender la tarea de establecer un
nuevo orden econémico nacional ¢ internacional, sera po!
que estamos convencidos de que poseer una cierta canti
dad de riqueza es bueno para cualquier ser humano, ya que
asi puede desarrollar con libertad algunos de sus planes de
vida, y ademas porque creemos que es bueno que exista
equidad en la distribucion de los bienes sociales; no nos pa-
rece, por tanto, que el ideal de vida buena de una sociedad
pueda realizarse sin atender a unos minimos de justicia,
Esto es totalmente cierto, y por eso tienen raz6n quienes
dicen que no puede separarse de una forma tajante entre
lo justo y Io bueno, ni, por tanto, pensar en qué cosas pue:
«len ser exigibles a toda persona sin tener cierta idea de qué
es lo que hace felices a las personas. Sin embargo, también
es verdad que quienes tenemos por necesario distinguir en-
tre lo justo y lo bueno no estamos pensando en ninguna se-
paracién tajante, por que sabemos que en la vida cotidiana
hos planteamos las exigencias de justicia como aquellos bie-
mos, de los que creemos que toda persona
deberia disponer para realizar sus aspiraciones a la felici-
dlad®, Para entender a qué nos referimos, seria bueno que
practicdramos algunos experimentos mentales, como los si-
guientes.
Imaginemos que pasamos una de las mil encuestas que
en este pais se pasan diariamente, preguntando a los n=
euestados qué tienen por bueno, qué les hace felices, y
unos contestan que cifran su felicidad en adquirir profun-
dls conocimientos, otros en disfrutar del carifio de perso-
bin ext sets pronncs tba J Millen A uti, Alianza, Madi cap. V
53
nas amigas, otros, en tratar de conseguir el bienestar de los
menos afortunados. Y, supongamos que acontinuacién pa-
samos otra encuesta preguntando esta vez en qué razones
se apoyan para tener esos ideales por buenos, por felicitan-
tes. Las respuestas podrian ser asimismo de lo mis variado:
desde apelar a la propia experiencia de lo gratificante que
les ha resultado en ocasiones disfrutar de esos bienes, hasta
recurrir a la autoridad de algu ias, 0 también de
personas que les merecen crédito, 0 a creencias religiosas.
Por continuar el experimento, imaginemos ahora que
nosotros mismos tenemos una concepcion diferente de qué
tipo de vida proporciona felicidad, como también una for-
ma de fundamento diferente, cnos asistiria algdin derecho
para recriminar a cualquiera de las personas encuestadas
por su forma de entender la felicidad y por su modo de fun
damentarla? 2Podriamos esgrimir razones para exigirles
que cambiaran de ideal de felicidad, 0 bien tendriamos que
conformarnos con hablarles del nuestra y camentarles c6-
mo desde nuestra propia experiencia o de
pia convicci6n nos ha resultado gratificante
Cambiando ahora de tercio, pero intentando completar
nuestro experimento, supongamos que pasamos otra en=
cucsta a las mismas personas, preguntindoles si creen, por
ejemplo, que todo ser humano tiene derecho a la vida y a
Jos medios necesarios para poder vivirla dignamente, y que
de nuevo nos encontramos ante respuestas diversas: unos
entienden que seres humanos de determinadas razas no
tienen tales derechos, 0 que no los tienen algunos minusvé
idos, mientras que otros responden, por el contrario, que
toda persona tiene derecho a la vida y a los medios neces
rios para desarrollarla dignamente.
Es evidente que en este caso no estamos experimentando
con las convicciones que el pitblico pueda tener acerca de la
felicidad, acerca de cémo organizar el conjunto de bienes
54
que puede perseguirse para llevar una vida en plenitud. Es
tamos preguntindonos, cémo juzgar acerea de cucstiones
de justicia, y tendremos que hacer grandes esfuerzos por re-
cordar que slo oficiamos de socidlogos, para no entablar
una agria discusién con aquellos de los que discrepemos
Porque ges verdad que quien defienda el derecho de toda
persona a vivir y a los medios necesarios para hacerlo digna-
mente, puede contemplar con respetuosa tolerancia a quien
niega tales derechos a algunas personas? No hemos de re-
conocer mis bien que en cuestiones de justicia no cabe solo
harrar experiencias personales, sino que "nace de dentro”
cxigir que tales exigencias se satisfagan?
La verdad es que no hacen falta grandes experimentos
mentales, sino que, con s6lo escuchar y leer las noticias diae
riamente, sobra material para percatarse de que en cuestio-
nes de justicia un ciudadano adulto es intransigente, mien-
tras que, en lo que se refiere a proyectos de felicidad, un
Giudatkano adulto es twlerante, aunque pueda estar conven
cido del profundo valor del suyo.
De experimentos como éstos, ampliables casi al infinito,
venimos a concluir que, aunque en la vida cotidiana justicia y
felicidad sean dos caras de una misma moneda, las cuestior
nes de justicia se nos presentan como exigencias 2 las que de-
bemos dar satisfaccidn, si no queremos quedar por debajo de
los minimos morales, mientras que los ideales de felicidad
hos atraen, nos invitan, pero no son exigibles.
Yaqui radica otra de
diferencias entre felicidad y jnstic
cia: que mientras en una sociedad pluralista los ideales de
felicidad pueden ser distintos, y resultarfa irracional la con-
ducta de quienes se empenaran en exigir a todos sus conciu-
dadanos que se atengan al que ellos tienen por adecuado,
no sucede lo mismo con las convicciones de justicia. Cuando
lenemos algo por justo, nos sentimos impelidos @ intersubje-
tivarlo, a exigir que los demas también lo tengan por justo,
55
porque ciertamente existe una gran diferencia entre los jui-
cios "esto es justo” y "esto me conviene”, pero también entr
los juicios "esto es justo” y “esto da la felicidad”
Si digo "esto me conviene”, estoy expresando
mente mi preferencia individual por algo, y si digo
nos conviene” amplio la preferencia a un grupo; mien
cuando afirmo "esto es justo” estoy conhiriendole un peso
de objetividad que queda mas alla de preferencias persona-
les y grupales: estoy apelando a modelos intersubjet
que sobrepasan con mucho el subjetivismo individual o
grupa
Decir que "esto hace feliz” es, por contra, bastante mas
arriesgado, porque zquién se atrevera a decir que esto es lo
que hace felices a todos los seres humanos, aunque parte
de ellos se niegue a aceptarlo?
Yesta doble faceta de la moral es la que provoca grandes
confusiones en una sociedad que ha pasado de tener un c6-
digo moral tinico a proclamar el pluralismo.
En efecto, escarmentada de la intransigencia del moni
mo moral y totalmente en guardia ante cualquier aparien-
Gia de intolerancia, cree que "pluralismo’
todo, aceptar que todo vale y que cualquier opinin es
igualmente respetable, Por otra parte, esa misma sociedad
se percata de que todo no le da lo mismo, que le indignan
la corrupci6n, la violacién de los derechos humanos, la in-
justicia, y que no esta dispuesta a tolerarlos porque le pare-
ce inhumano. Con lo cual anda bastante confundida al me-
hos por un largo periodo de tiempo.
En nuestro pais este periodo ya ha pasado y ha legado
¢l momento de aclarar que la formula del pluralismo no
es"todo vale", sino: en Io que respecia a proyectos de Lelie
cidad, cada quien puede perseguir los suyos e invitar a
56
otros a seguirlos, con tal de que respete unos minimos de
justicia, entre los que cuenta respetar los proyectos de los
lems; en lo que se refiere a los minimos de justicia, de-
he respetarlos la sociedad en su conjunto y no cabe decir
que aqui vale cualquier opinién, porque las que no respe
tan esos minimos tampoco merecen el respeto de las
personas,
Como conclusién de este apartado podemos decir, pu
que el fenomeno moral tiene sobre todo dos facetas, que
son la justicia y la felicidad.
En el terreno de la felicidad tiene sentido dar conse-
jos, asesorar, sugerir a otra persona como podria alean-
varla, bien desde la propia experiencia, bien desde la
confianza que otros nos merecen y que indican que ese es
tun buen camino. Deciamos que son éticas de maximos las
que aconsejan qué caminos seguir para alcanzar la felici-
dad, como organizar las distintas metas que una persona
se puede proponer, los dintintos bienes que puede perse-
guir para lograr ser feliz. Aqui no tiene sentido exigir lo
que se debe hacer: aqui no tiene sentido culpar a alguien
de que no experimente la felicidad como yo la experi-
mento
En el terreno de la justicia, en cambio, es en el que ti
ne pleno sentido exigir a alguien que se atenga a los mini-
mos que ella pide, y considerarle inmoral si no los alcai
za. Por eso éste no es el ambito de los consejos, sino de las
normas; no es el campo de la prudencia, si no de una ra-
ron practica que exige intersubjetivamente atenerse a esas,
normas,
Si quisiéramos establecer una comparacin ene Ia
cas de la justicia y las de la felicidad, la resultante seria la si-
guiente:
57
Eticas de minimos
Eticas de maximos
Etica de la Justicia ade la Feticidad
Lo justo Lo bueno
Razén practica Prudencia
Normas Consejos
Exigencia Invitacion
En lo que respecta a la ética de la sociedad civil es funda-
mentalmente una ética de la justicia, una ética de minimos y
no de maximos; mientras que, como veremos, las éticas liga-
das a religiones son fundamentalmente éticas de maximos"
Como el asunto de este libro es la ética de la sociedad ck
vil, diremos que sus mayores problemas consisten en averi-
quignes estan legitimados para decidir qué es lo moral-
mente correcto en una sociedad pluralista, quiénes son los
agentes de moralizacién, cules son los minimos que la com-
ponen y como se articula con las éticas de maximos. De todo.
ello intentaremos ocuparnos en los capitulos que siguen,
58
BIBLIOGRAFIA
AVEL, KARL OTTO: Estudos as. Alfa, Barcelona, 1986.
CORTINA, ADELA: Lica mining Tecnos, Madrid, 1986.
RANT, E: Qué esl strain? ,
KEANE, I: "Demoeracia y sociedad civ. Alianza, Madrid, 1992. ,
RAWLS, J ria de la justia, ECE, 1978, Pltica Liberation, Columbia Univer-
sity Press, 1983. a
WALZER, Me Eyeas de a Justicia, ECE., México, 1998.
WEBER, MAX; El olin yal cient, Alianza, Madeid, 1967
"AUBIRI, XAVIER: Sobre hombre. Alianza, Madrid 1986.
59
rt
LA MORAL CIVICA
LA HARAN LAS
PERSONAS, O NO
Sy
r
1. El problema del criterio compartido en una
sociedad pluralista
‘Como ya hemos comentado,
«que tiene sentido una moral civica, es aquella en la que con-
viven ciudadanos que profesan distintas creencias religiosas,
ateos, agndsticos, grupos que comparten distintos ideales de
Vida. Tales grupos tienen perfecto derecho a ofrecer sus idea-
les al resto de los ciudadanos, siempre que no intenten impo-
nerlos y avasallar, sino invitar a ellos desde el didlogo y desde
clejemplo personal.
wna sociedad pluralista, en ka
Por otra parte, en el seno de cada grupo puede muy bien
existir algiin tipo de magisterio reconocido, que tenga una
especial autoridad dentro de él. Este es el caso de gran parte
de grupos religiosos, en que la propia comunidad creyente
cs la encargada de interpretar las verdades reveladas para
uso interno, de modo que el creyente puede recurtir a su
comunidad, como un "lugar social” determinado para el
clarecimiento y la interpretacién de la fe. Dado que en una
sociedad hay diversas esferas y dentro de cada una de ellas
existe un tipo peculiar de organizacién, siempre que acep-
ten el marco conjunto, la existencia de magisterios internos
a cada una de las esferas es perfectamente democratica,
Como afirma Michael Walzer en su libro Esferas de la Jus-
ta, en una sociedad con democracia liberal existen div
63
sas esferas sociales -la politica, el mercado, las iglesias, la
educacién, etc, cada una de las cuales tiene sus peculiares
procedimiento para la toma de decisiones, y lo que no pue-
de hacerse es extender a todos esos ambitos el mismo pro-
cedimiento de decisi6n, ni dirigir a cada uno de ellos desde
los restantes, sino que cada uno debe ser respetado en sus
peculiaridades y en su relativa autonomia™.
Ahora bien ~y aqui viene lo que suele Hlamarse "la pregunta
det millon’, en una sociedad pluralista
También podría gustarte
- Tratamiento y Recubrimiento de Superficies PARANINFODocumento437 páginasTratamiento y Recubrimiento de Superficies PARANINFOraulAún no hay calificaciones
- Plan de Desarollo Urbano Del Municipio de Tulum (PDU)Documento1 páginaPlan de Desarollo Urbano Del Municipio de Tulum (PDU)Aída Castillejos0% (1)
- Plano de AmarilisDocumento1 páginaPlano de AmarilisBenjamin Caceres Guerra100% (1)
- Plano de Sectorizacion General Distrito de Ventanilla Callao1-ModeloDocumento1 páginaPlano de Sectorizacion General Distrito de Ventanilla Callao1-ModeloCris JaelAún no hay calificaciones
- El Poderoso de Israel - Alto SaxDocumento2 páginasEl Poderoso de Israel - Alto SaxCesar Luis Palacios Pinillos100% (2)
- Aws d17.1Documento102 páginasAws d17.1Carlos Mujica SaucedoAún no hay calificaciones
- CARINITO SIN MI Banda Fiesta - PARTITURAS TROMPETAS DEMODocumento1 páginaCARINITO SIN MI Banda Fiesta - PARTITURAS TROMPETAS DEMOedinson sierra PIANISTA100% (1)
- Astrología ElectivaDocumento14 páginasAstrología ElectivaElena RestrepoAún no hay calificaciones
- Alto-Mi Linda MusicaDocumento2 páginasAlto-Mi Linda MusicaAna Carolina MedinaAún no hay calificaciones
- P10D Ep13Documento2 páginasP10D Ep13vishwanath hiremathAún no hay calificaciones
- Entrañable TrombónDocumento1 páginaEntrañable TrombónfranciscosaxofonAún no hay calificaciones
- Al Que Es Digno Vencio Saxo AltoDocumento2 páginasAl Que Es Digno Vencio Saxo AltoFabricio Medinacelli De la CruzAún no hay calificaciones
- Suelo HuancavelicaDocumento1 páginaSuelo HuancavelicaLucy Huaman GalvanAún no hay calificaciones
- 3-Inicial Señor de Los MilagrosDocumento1 página3-Inicial Señor de Los Milagrosjulio cesar chambilla castilloAún no hay calificaciones
- Neuropsi Atencion y MemoriaDocumento5 páginasNeuropsi Atencion y MemoriaPsic Susy MaldonadoAún no hay calificaciones
- Articulo de Tapa Club 140Documento20 páginasArticulo de Tapa Club 140Sergio MarcanoAún no hay calificaciones
- LA MALGENIOSA - 1ra Trompeta en Sib - 2019-01-10 0902 - 1ra Trompeta en SibDocumento1 páginaLA MALGENIOSA - 1ra Trompeta en Sib - 2019-01-10 0902 - 1ra Trompeta en Sibleydi violetaAún no hay calificaciones
- Ibfc 520 NutricionistaDocumento10 páginasIbfc 520 NutricionistaErick AndradeAún no hay calificaciones
- Abnt NBR Iso 9001-2015Documento44 páginasAbnt NBR Iso 9001-2015Matheus LourençoAún no hay calificaciones
- RUTA 66-2 - 006 Tenor Sax. 2Documento2 páginasRUTA 66-2 - 006 Tenor Sax. 2leonelAún no hay calificaciones
- GRUPO15 ModeloDocumento1 páginaGRUPO15 ModeloEmilia Lucia Villamayor MiersAún no hay calificaciones
- Mapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaDocumento1 páginaMapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaSteveAún no hay calificaciones
- Plano Mdlo - Base Catastro 2019Documento1 páginaPlano Mdlo - Base Catastro 2019Cristhian Cliff Cornejo CarrilloAún no hay calificaciones
- Ortodoncia Denticion MixtaDocumento67 páginasOrtodoncia Denticion Mixtaortodoncia 201867% (3)
- Cuarto de Hotel - Bonny Cepeda Merengue Demo PartiturasDocumento1 páginaCuarto de Hotel - Bonny Cepeda Merengue Demo Partiturasedinson sierra PIANISTA100% (1)
- P-5 Pdu Leste Zonificacion UrbanaDocumento1 páginaP-5 Pdu Leste Zonificacion UrbanaJoe NuñezAún no hay calificaciones
- RT Cilindros Tanques Estacionarios GLP 2Documento24 páginasRT Cilindros Tanques Estacionarios GLP 2UnAmigoMasAún no hay calificaciones
- Juntos - GuitarraDocumento1 páginaJuntos - GuitarraAntonio GuerreroAún no hay calificaciones
- 000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozDocumento6 páginas000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozAlejandro MartínAún no hay calificaciones
- Catastro Final Sgidur 2021 Ok-Plano Catastral 2021 OkDocumento1 páginaCatastro Final Sgidur 2021 Ok-Plano Catastral 2021 OkDemetrio Levi CrisantoleviAún no hay calificaciones
- ChilcaDocumento1 páginaChilcaClaudia FernandezAún no hay calificaciones
- Segunda Guerra MundialDocumento11 páginasSegunda Guerra Mundialmariasil971Aún no hay calificaciones
- Aguatandil ModeloDocumento1 páginaAguatandil ModeloJuan Pablo Garcia VitulloAún no hay calificaciones
- A Donde VayasDocumento3 páginasA Donde VayasJuan Oviedo-ReinaAún no hay calificaciones
- Renault Inyección Electrónica Clio 1.2 Mpi Sagem Safir PDFDocumento2 páginasRenault Inyección Electrónica Clio 1.2 Mpi Sagem Safir PDFJesusRodriguezAlvearAún no hay calificaciones
- Cabeza Loca SaxoDocumento1 páginaCabeza Loca SaxoMartin GarciaAún no hay calificaciones
- Diagrama Unilineal Sic 30-01-2017Documento1 páginaDiagrama Unilineal Sic 30-01-2017ramonAún no hay calificaciones
- Adolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Bajo EléctricoDocumento2 páginasAdolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Bajo EléctricoIvan Felipe Muñoz VargasAún no hay calificaciones
- CL 7-La Organización Como CerebroDocumento28 páginasCL 7-La Organización Como CerebroDaniel HuarachiAún no hay calificaciones
- A-300 Plano de Cortes Generales-Ba-Bosques Del Valle-3065-ModelDocumento1 páginaA-300 Plano de Cortes Generales-Ba-Bosques Del Valle-3065-ModelCynthia TobónAún no hay calificaciones
- GM Relés y Fusibles CorsaDocumento1 páginaGM Relés y Fusibles CorsaRodrigo RamosAún no hay calificaciones
- Ejercicio 2 de Representacion de Vistas - RotatedDocumento8 páginasEjercicio 2 de Representacion de Vistas - RotatedRodrigoxdxd10Aún no hay calificaciones
- Capitulo I La Administracion y Gestion - El Mismo Concepto y Su EvolucionDocumento20 páginasCapitulo I La Administracion y Gestion - El Mismo Concepto y Su EvolucionJulia CastilloAún no hay calificaciones
- C KashaaraDocumento20 páginasC KashaaraBeatriz BatistaAún no hay calificaciones
- Dermatoses OcupacionaisDocumento1 páginaDermatoses OcupacionaisWelson MikaelAún no hay calificaciones
- Bases Moleculares de La Comunicacion CelularDocumento7 páginasBases Moleculares de La Comunicacion CelulardanyquetzAún no hay calificaciones
- Matriz de ComunicaciónDocumento36 páginasMatriz de ComunicaciónConstanza Monserrat Fuentes Panoso100% (1)
- A Tu Amparo y ProteccionDocumento1 páginaA Tu Amparo y ProteccionWilson Andres CastañedaAún no hay calificaciones
- Practicas Razonamiento Matematico Cepre III 2014 OkDocumento27 páginasPracticas Razonamiento Matematico Cepre III 2014 OkLatasha Flores100% (2)
- Plano de Sanat Cuz en PDF CompletoDocumento1 páginaPlano de Sanat Cuz en PDF CompletoNelson Martinez JankoriAún no hay calificaciones
- Baches Karel Omi 2017-2Documento1 páginaBaches Karel Omi 2017-2JuanGonzalezAún no hay calificaciones
- El Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanDocumento30 páginasEl Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanIván SeffinoAún no hay calificaciones
- Comportamiento Organizacional 15a EdicioDocumento716 páginasComportamiento Organizacional 15a EdicioHumberto Centeno Cortés100% (1)
- NFD 75553 - 308966 - MediciDocumento1 páginaNFD 75553 - 308966 - MedicieuannabheatryzAún no hay calificaciones
- Aprender A Aprender en La Era DigitalDocumento239 páginasAprender A Aprender en La Era DigitalJtte100% (2)
- A-1.2.1 Ajustes Electricos 02.01.19Documento1 páginaA-1.2.1 Ajustes Electricos 02.01.19Nelson Forero100% (1)
- Mapa Puerto MaldonadoDocumento1 páginaMapa Puerto MaldonadoelvisAún no hay calificaciones
- Dios Tan Solo Dios (Bass-String Cifrado)Documento1 páginaDios Tan Solo Dios (Bass-String Cifrado)Jared Isaac PortilloAún no hay calificaciones
- Renault Inyección Electrónica Megane 1.4 Siemens Fenix 3B PDocumento2 páginasRenault Inyección Electrónica Megane 1.4 Siemens Fenix 3B PmiguelAún no hay calificaciones
- Cuaderno de Estímulos 2Documento99 páginasCuaderno de Estímulos 2GabiAún no hay calificaciones
- Planta BajaDocumento1 páginaPlanta BajarimendarogmailcomAún no hay calificaciones
- Eckhart Tolle y Videos Vida y AutoestimaDocumento4 páginasEckhart Tolle y Videos Vida y AutoestimaElena RestrepoAún no hay calificaciones
- Multimedia en Los Procesos de Enseñanza - Aprendizaje - Elementos de Discusión PDFDocumento13 páginasMultimedia en Los Procesos de Enseñanza - Aprendizaje - Elementos de Discusión PDFElena RestrepoAún no hay calificaciones
- Etica de La Razon Cordial, Adela CortinaDocumento4 páginasEtica de La Razon Cordial, Adela CortinaElena RestrepoAún no hay calificaciones
- Acción Intencional y Razonamiento Práctico Según G.E.M. Anscombe PDFDocumento3 páginasAcción Intencional y Razonamiento Práctico Según G.E.M. Anscombe PDFElena RestrepoAún no hay calificaciones
- Alteridad - Desarrollo HumanoDocumento3 páginasAlteridad - Desarrollo HumanoElena RestrepoAún no hay calificaciones
- Ficha de Exploración de Películas PDFDocumento2 páginasFicha de Exploración de Películas PDFElena RestrepoAún no hay calificaciones
- Como Hacer Una Crítica de CineDocumento3 páginasComo Hacer Una Crítica de CineElena RestrepoAún no hay calificaciones
- Carlos Castaneda PDFDocumento75 páginasCarlos Castaneda PDFElena RestrepoAún no hay calificaciones
- Plan de Vida RESGUARDO - R - A - L - M PDFDocumento35 páginasPlan de Vida RESGUARDO - R - A - L - M PDFElena RestrepoAún no hay calificaciones
- Amuletos de Jung, Gema GnosticaDocumento3 páginasAmuletos de Jung, Gema GnosticaElena RestrepoAún no hay calificaciones