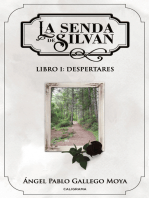Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Iba Adolorido
Cargado por
Yade Cocay0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
48 vistas3 páginasIba adolorido, amodorrado por el cansancio es un cuento de Juan Rulfo.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoIba adolorido, amodorrado por el cansancio es un cuento de Juan Rulfo.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
48 vistas3 páginasIba Adolorido
Cargado por
Yade CocayIba adolorido, amodorrado por el cansancio es un cuento de Juan Rulfo.
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
IBA ADOLORIDO, AMODORRADO DE CANSANCIO
Iba adolorido. Amodorrado de cansancio. No llevaba ningún rumbo. Caminaba sobre
girasoles amarillos, abriéndose brecha bajo la sombra amoratada del cielo.
Vio nacer el lucero de la tarde frente a sus ojos. Sintió girar el viento a su
alrededor. El viento que se llevaba y deshacía pedazos de nubes. Oyó el quejido de la
tierra al ser apretada por sus pisadas. Y siguió.
No volvió la cara. No quiso ver lo que se quedaba atrás. Sentía la colgante mano,
pesada. La misma mano que había sostenido la “38 super” cuando se soltó echando
relámpagos de un azul desteñido por el sol de mediodía. Un sudor frío se le colgaba
por debajo de los brazos. Le llegaba hasta la cintura y allí le hacía rueda.
Los girasoles se marchitaron al irse el sol. Caminó entre tallos de yerbas al
comenzar a caer el rocío. Entonces oyó el llanto ululante de los niños. El llanto que lo
rodeaba como si fuera niebla. Porque había entrado a la región de la niebla; donde la
noche pastoreaba nubes.
Los niños. Aquel puño de hijos del padre que él había matado.
Sintió un escalofrío. Luego prosiguió la marcha. Se detuvo al entrar en los
árboles y atisbó hacia abajo, hacia la llanura, y vio muy lejos el pueblo que él había
dejado.
Después del “percance” trató de eludir sus propios pensamientos. Acompasó
sus pasos de tal modo que no le dejaran la cabeza vacía para poder cavilar. La llenó de
ruidos, de sonidos, hasta del llanto de los niños que él había dejado junto a la puerta,
mientras su padre era taladrado. Mientras que aquel hombre al que ellos decían
“papá” quedaba clavado con clavos de plomo sobre los adobes blandos de la pared
encalada. Lo vio caer como caen los muertos, con las manos abiertas y mordiendo el
suelo con la boca ensangrentada. Oyó tronar los dientes al quebrarse de aquella boca
que se vino sosteniendo todo el cuerpo desvencijado de fuerzas y de vida.
Salió del pueblo entre un chubasco de gritos, pero todavía con la “38 super” en
la mano, de la que se le resbalaban las cachas de concha como si fueran vidrios
sudados y se le escurría el dedo todavía apretado al gatillo.
Había llegado al mediodía. Esperó la hora de la siesta en que el pueblo
estuviera vacío, cuando la gente está bajo techo, rumiando o aguardando la voltereta
del sol de la tarde. Hasta creyó que iba a necesitar despertarlo de su siesta. Pero
estaba allí, viendo jugar a los hijos. Deteniendo sus juegos con los ojos.
Los ojos se le alegraron al verlo. Hasta levantó una mano para saludarlo. Pero el
otro respondió con unas luces brillantes que quemaban; tan seguidas que él no pudo
ni darse cuenta de lo que sucedía. Y cuando se apagó la luz, aunque había sol, él se
echó al suelo, de bruces, enterito y total, y dejó ir sus últimas fuerzas…Sin dolor.
-No, no sentí ningún dolor; eso hubiera dicho si alguien se lo hubiera
preguntado. Y en caso que él respondiera todavía.
Los niños gritaron. Sí. Oyó sus gritos. Y las ventanas del pueblo se abrieron y
por ellas se asomó la cara de la gente. Por las puertas salieron cuerpos que corrían
hacia él, zarandeando los brazos. Vio aquel barullo y el bullicio que lo rodeaba.
Y, sin embargo, ahora huía. Sin camino. Cruzó campos llenos de girasoles. Y
mucho más allá del atardecer miró cuando nacía el lucero de la tarde.
Tuvo que esperar muchos años para esto. Había fregado trastes y lavado
camisas y calzones sucios en un barco. Se fue por vergüenza, después que supo que a
su hermana Carmela la habían violado. Cuando fue a reclamar y en lugar de disculpas
había recibido golpes a destajo que le hicieron turbulenta la sangre desde entonces.
Él se llamaba Hermenegildo. Su hermana se llamaba Carmela. Habían nacido
juntos, en un mismo costal y se habían quedado huérfanos al mismo tiempo; a la
misma edad de trece años . Y fue poco más o menos por ese mismo tiempo que ella
parió un hijo.
Había luz lunar esa noche. Lo despertó un quejido tierno, luego el jadeo como
de alguien que agoniza y después un chillido, largo, ululante como aullido. Todo eso en
una misma noche, apenas en un rato.
La aporreó hasta que le dijo quién había sido. Y salió a la calle a buscarlo.
Volvió hecho una pura lástima, apenas si podía caminar. Cuando entró a la casa
bamboleaba y caía desparramándose todo desguanzado por el suelo. Así amaneció.
Los ojos huraños mirando la tierra tan cerquita que no miraban nada.
Y se fue del pueblo
Se olvidaron de él.
La Carmela seguramente había tenido más hijos, porque él vio un buen puño
cuando se acercó al Aniceto para no errarle a la sentencia que le tenía prometida.
Y él se había prometido, a su vez, guardar los últimos tiros para él. Y así lo
había hecho según supuso. Después que disparó para enfrente, disparó contra sí
mismo, por igual; cuatro para allá, cuatro para acá.
Pero ahora huía. Sentía la “38 super” que compró con todos sus ahorros
hiriéndole la mano; agarrotada y temblequeante como si se le hubiera acalambrado.
La sentía todavía en su estremecimiento, acalorizada por la llama de las balas
calientes. Tibia aún… Tibia.
Luego llegó la noche. Sus ojos no veían más que la noche. Se sentó a descansar.
Pensó que ya era hora de volver al pueblo para recoger a su hermana y a los
niños. Estaba en sus planes de ahora no dejar a la hermana sola ni a los hijos
huérfanos. “Habrán llorado ya todo lo que pudieron y ahora estarán dormidos”.
Entonces regresó. Cruzó los mismos campos de girasoles y entró al pueblo. Se
acercó a la casa por entre las calles solas, deslumbradas, y al llegar a la pared de
adobes junto a la puerta bajó los ojos y vio al muerto tendido en la banqueta, de
bruces, tal y como estaba cuando cayó.
Se restregó los ojos con la mano entumida por la pesada pistola y vio cómo
regresaba la luz del mediodía. Y oyó un jadeo que salía de su boca y miró a la gente
que asomaba las caras por las ventanas abiertas, y un barullo de voces y de hombres
que corrían hacia él zarandeando los brazos lo rodeaban.
Pero una cosa espesa y pegajosa le volvió a oscurecer los ojos; ya no pudo ver y
ya no pudo oír, sólo le quedaron fuerzas para vomitar su propia sangre.
También podría gustarte
- Guia Se Actividades Quinto BasicoDocumento3 páginasGuia Se Actividades Quinto BasicoAlex Villagra VillagraAún no hay calificaciones
- Saliendo de La OscuridadDocumento312 páginasSaliendo de La OscuridadjavisuecaAún no hay calificaciones
- Al Final de La EscaleraDocumento7 páginasAl Final de La EscaleraFAVIO NAVARROAún no hay calificaciones
- Anotaciones Sobre Una Guerra Sucia Héctor TizónDocumento5 páginasAnotaciones Sobre Una Guerra Sucia Héctor TizónGrisel EpifaniaAún no hay calificaciones
- Anotaciones Sobre La Guerra Sucia - H. TizónDocumento3 páginasAnotaciones Sobre La Guerra Sucia - H. TizónmarialauradolagarayAún no hay calificaciones
- Enrique Anderson ImbertDocumento8 páginasEnrique Anderson ImbertEmiliano Marcelo Clerici50% (2)
- Algo Sucede en El Último Balcón (1963), Reinaldo Arenas (Aguas Claras, Cuba, 1943 - Nueva York, 1990)Documento5 páginasAlgo Sucede en El Último Balcón (1963), Reinaldo Arenas (Aguas Claras, Cuba, 1943 - Nueva York, 1990)Udador AquimioAún no hay calificaciones
- Maximiliano Spreaf-Un Lugar para Enterrar Extraños (FRAGMENTO)Documento28 páginasMaximiliano Spreaf-Un Lugar para Enterrar Extraños (FRAGMENTO)Maximiliano Spreaf100% (1)
- El Sombrero NegroDocumento7 páginasEl Sombrero Negrochangariko6969Aún no hay calificaciones
- Insomniario ZDocumento23 páginasInsomniario ZAntía AlfonsoAún no hay calificaciones
- Antes de la revolución: recuerdos del pasadoDocumento10 páginasAntes de la revolución: recuerdos del pasadoDumar ZunigaAún no hay calificaciones
- Cinco y Una Ficciones - Mauricio Wacquez PDFDocumento27 páginasCinco y Una Ficciones - Mauricio Wacquez PDFGonzalo Javier Ramirez QuinteroAún no hay calificaciones
- Palomos Del Infierno-Robert HowardDocumento22 páginasPalomos Del Infierno-Robert HowardMarco Antonio Lopez ArellanoAún no hay calificaciones
- Cuento PILEO Secundaria 1Documento4 páginasCuento PILEO Secundaria 1Jannet Marcela Gavilanes MartinezAún no hay calificaciones
- TRES Cuentos de Héctor TizónDocumento6 páginasTRES Cuentos de Héctor TizónJavier Darío0% (1)
- De Beauvoir Simone - La Sangre de Los OtrosDocumento221 páginasDe Beauvoir Simone - La Sangre de Los OtrosEmy POTTIER100% (1)
- El Fantasma y Otros Enrique Anderson ImbertDocumento2 páginasEl Fantasma y Otros Enrique Anderson ImbertCarina MariaAún no hay calificaciones
- No Oyes Ladrar A Los Perros de Jual RulfoDocumento6 páginasNo Oyes Ladrar A Los Perros de Jual RulfoMargarita para RDAún no hay calificaciones
- Enjambre - Dana HartDocumento221 páginasEnjambre - Dana HartDana HartAún no hay calificaciones
- El Árbol de Las LágrimasDocumento106 páginasEl Árbol de Las LágrimasjlpublicitatAún no hay calificaciones
- Cuento de la muerte de un hombre baleadoDocumento6 páginasCuento de la muerte de un hombre baleadoantigonasofoclea0% (1)
- 543 Dias.Documento100 páginas543 Dias.Pedro Bonache Meliá100% (1)
- Epsilon La Tierra Perdida PDFDocumento474 páginasEpsilon La Tierra Perdida PDFVíctor Manuel Amador LunaAún no hay calificaciones
- El Largo Sueno de Tu Nombre - Amaia O @resistamos PDFDocumento196 páginasEl Largo Sueno de Tu Nombre - Amaia O @resistamos PDFGloria EncinasAún no hay calificaciones
- Habitación 9 - Warner Gonzalez - 2019Documento50 páginasHabitación 9 - Warner Gonzalez - 2019Jorge Caro EspinozaAún no hay calificaciones
- Treinta hombres y sus sombras de Uslar PietriDocumento7 páginasTreinta hombres y sus sombras de Uslar PietriDalia MendozaAún no hay calificaciones
- A La EsperaDocumento10 páginasA La EsperaFabián FornaroliAún no hay calificaciones
- Oscuridad Oculta: Orden de la Serie: Precuela a la Serie: Navidad Antes de la Magia Cuestionar la Oscuridad Entrada a, #7De EverandOscuridad Oculta: Orden de la Serie: Precuela a la Serie: Navidad Antes de la Magia Cuestionar la Oscuridad Entrada a, #7Aún no hay calificaciones
- Lectura 8Documento6 páginasLectura 8Eder ParedesAún no hay calificaciones
- Emilio Díaz ValcárcelDocumento8 páginasEmilio Díaz ValcárcelValeriano Weyler RamosAún no hay calificaciones
- El Afgano - Frederick ForsythDocumento843 páginasEl Afgano - Frederick ForsythJose Antonio Benitez Luque50% (2)
- Repaso 4toDocumento11 páginasRepaso 4toKikiAún no hay calificaciones
- Ana SolaDocumento12 páginasAna SolaEze LopezAún no hay calificaciones
- En El Corazón Del CaosDocumento152 páginasEn El Corazón Del CaosJhos SuarezAún no hay calificaciones
- Obra Literaria PDFDocumento3 páginasObra Literaria PDFSusy CorderoAún no hay calificaciones
- Ian McEwan - LeccionesDocumento504 páginasIan McEwan - LeccionesCarlos Prieto MolledoAún no hay calificaciones
- Memoria Total - David BaldacciDocumento1314 páginasMemoria Total - David BaldacciCristian LondoñoAún no hay calificaciones
- Apuntes Mínimos para Una Voz MáximaDocumento2 páginasApuntes Mínimos para Una Voz MáximaYade CocayAún no hay calificaciones
- Fumar en La MadrugadaDocumento2 páginasFumar en La MadrugadaYade CocayAún no hay calificaciones
- Apuntes Mínimos para Una Voz MáximaDocumento2 páginasApuntes Mínimos para Una Voz MáximaYade CocayAún no hay calificaciones
- Curso Intensivo de ComputaciónDocumento2 páginasCurso Intensivo de ComputaciónYade CocayAún no hay calificaciones
- Cómo Hacer Teatro (Sin Ser Descubierto)Documento59 páginasCómo Hacer Teatro (Sin Ser Descubierto)Radaid Pérez López50% (2)
- Imagenes SonorasDocumento9 páginasImagenes SonorasYade CocayAún no hay calificaciones
- Imagenes SonorasDocumento9 páginasImagenes SonorasYade CocayAún no hay calificaciones
- La Experiencia de La LecturaDocumento9 páginasLa Experiencia de La LecturaYade CocayAún no hay calificaciones
- Acción Cultural Impulsada Por YademiraDocumento32 páginasAcción Cultural Impulsada Por YademiraYade CocayAún no hay calificaciones
- Seis Gigantes SombrerudosDocumento3 páginasSeis Gigantes SombrerudosYade CocayAún no hay calificaciones
- Lecturas PúblicasDocumento16 páginasLecturas PúblicasYade CocayAún no hay calificaciones
- Gpci U3 Act IntDocumento7 páginasGpci U3 Act IntYade CocayAún no hay calificaciones
- Acción Cultural Impulsada Por YademiraDocumento32 páginasAcción Cultural Impulsada Por YademiraYade CocayAún no hay calificaciones
- Sobre Políticas CulturalesDocumento4 páginasSobre Políticas CulturalesYade CocayAún no hay calificaciones
- Olimpiada Nacional Virtual de Comunicación SecundariaDocumento2 páginasOlimpiada Nacional Virtual de Comunicación SecundariaJULIA JUDITH ZEGARRA MESONESAún no hay calificaciones
- Nicolás II de RusiaDocumento4 páginasNicolás II de RusiaDaniela NavarreteAún no hay calificaciones
- Garabandal PeritoDocumento122 páginasGarabandal PeritoMartín ProzapasAún no hay calificaciones
- Practica Nic 11Documento9 páginasPractica Nic 11FrancinieAún no hay calificaciones
- Diagnostica para 4toDocumento7 páginasDiagnostica para 4toana perezAún no hay calificaciones
- Geografia Turistica - Jaime JaramilloDocumento45 páginasGeografia Turistica - Jaime JaramilloAntonio MontoyaAún no hay calificaciones
- Deber Ensayo Los ValoresDocumento3 páginasDeber Ensayo Los ValoresJefferson D. Valenzuela CoralAún no hay calificaciones
- Prueba N°6 Tecnología 2° BásicoDocumento1 páginaPrueba N°6 Tecnología 2° BásicoMaria Paz Elena HidalgoAún no hay calificaciones
- DelCastillo HM PDFDocumento443 páginasDelCastillo HM PDFKharlen Angel Arosquipa BalbinAún no hay calificaciones
- Ford, Mark Preparen-Fuego-Apunten Secreto1Documento5 páginasFord, Mark Preparen-Fuego-Apunten Secreto1mariodallevaAún no hay calificaciones
- ¿Qué Es Realmente La Sostenibilidad - Teacher-12Documento6 páginas¿Qué Es Realmente La Sostenibilidad - Teacher-12Emmanuel BernalAún no hay calificaciones
- Cuestionario de 100 Años de Soledad FinalDocumento3 páginasCuestionario de 100 Años de Soledad FinalRichard Javier Ramirez PerezAún no hay calificaciones
- Distribución de OficinasDocumento4 páginasDistribución de Oficinasjeenifer94Aún no hay calificaciones
- Armas No LetalesDocumento102 páginasArmas No LetalesgrealeserAún no hay calificaciones
- Perfil de Trabajo Dirigido UABJBDocumento14 páginasPerfil de Trabajo Dirigido UABJBElizabeth Velasco100% (2)
- Proyecto de Tesis ManoloDocumento44 páginasProyecto de Tesis ManoloEdgar Fernando Martinez SanchezAún no hay calificaciones
- Hoja de Vida Laura PracticasDocumento5 páginasHoja de Vida Laura Practicaslaura morenoAún no hay calificaciones
- Juicio contrabando casa rodanteDocumento29 páginasJuicio contrabando casa rodanteLuis Gutierrez AhumadaAún no hay calificaciones
- Funciones de Un Especialista en Cuidado en El HogarDocumento2 páginasFunciones de Un Especialista en Cuidado en El HogarMary MartínezAún no hay calificaciones
- Disney Parks FODA análisisDocumento5 páginasDisney Parks FODA análisisLeidy Tatiana Lopez100% (1)
- Juventud EnsayoDocumento11 páginasJuventud EnsayoSantiago Segundo Saña DiazAún no hay calificaciones
- Biografía de Tadeo Isidoro CruzDocumento5 páginasBiografía de Tadeo Isidoro CruzClaudia López EspinosaAún no hay calificaciones
- Haced Barbecho para Vosotros7Documento10 páginasHaced Barbecho para Vosotros7JubentinoVázquezVAún no hay calificaciones
- 6 Restart - Ponte Por Encima de Tu MenteDocumento162 páginas6 Restart - Ponte Por Encima de Tu MenteJesûs BrrAún no hay calificaciones
- Formato Del PSP 2024-Act.Documento4 páginasFormato Del PSP 2024-Act.ebrainamibaAún no hay calificaciones
- Curso US GAAP e IFRSDocumento8 páginasCurso US GAAP e IFRSgina armutoAún no hay calificaciones
- Instrucción técnica de seguridad contra incendiosDocumento6 páginasInstrucción técnica de seguridad contra incendiosErick Antonio Samaniego MockAún no hay calificaciones
- FuncionesDocumento10 páginasFuncionesSTTE M G Santiago. MONTES PARIONAAún no hay calificaciones
- Costos Por OT - Costos Por ProcesosDocumento38 páginasCostos Por OT - Costos Por ProcesosJuan Antonio Donoso vergaraAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo de La Pedagogía en BoliviaDocumento2 páginasCuadro Comparativo de La Pedagogía en BoliviaMarco FernándezAún no hay calificaciones