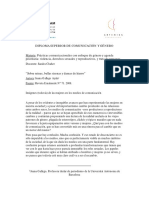Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Machado de Assis Cuentos PDF
Machado de Assis Cuentos PDF
Cargado por
Esteban Gutiérrez-Quezada0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas373 páginasTítulo original
Machado_de_Assis_Cuentos.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas373 páginasMachado de Assis Cuentos PDF
Machado de Assis Cuentos PDF
Cargado por
Esteban Gutiérrez-QuezadaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 373
JOAQUIM M. MACHADO DE ASSIS
CUENTOS
SITUACIONES MACHADIANAS
Macwavo bx Assis escribié doscientos cuentos. Entre ellos estan algunos
de los mejores del idioma portugués, al lado de no pocas historias ancladas
en las convenciones del romanticismo urbanizado de la segunda mitad del
siglo XIX.
El que prepara una antologia prefiere excluir la mayoria de estas ulti-
mas, sin dada menos realizadas estéticamente, pero el estudioso no puede
omitir el hecho: Machado de Assis fue también un escritor acostumbrado
a las practicas de estilo de las revistas femeninas de la ¢poca, sobre todo
en la década de 1860 a 1870. Fl joven cuentista se ejercitaba habil-
mente en la convencidn estilistica de las lectoras de folletines donde jos
modelos idealizantes enmascaraban una practica de clase perfectamente
utilitaria.
LA PREHISTORIA DE LA MASCARA: HISTORIA DE
SOSPECHAS Y ENGANOS
¢Queé significa la convergencia de formas antiguas y valores nuevos en el
primer Machado de Assis? En Cuentos flauminenses y cn las Historias de
Medianoche la mayor angustia, oculta o patente, de ciertos personajes,
est4 determinada por el horizonte del status; horizonte que ya se aproxi-
ma, ya se escapa, a la mira del sujeto.
La condicién fundamental se llama carencia, Es necesario, es impe-
rioso, suprimirla, ya sea mediante la obiencién de un patrimonio, fuente
de los biencs materiales por excelencia, ya por la consecucién de un
matrimonio con un socio mds acaudalado: “;Dénde encontraré yo a una
heredera que me quiera por marido?’, resume el inguieto Gomes, caza-
dor de dotes de "El secreto de Augusta”.
ix
En el primer caso, Ia herencia debe ser negociada mediante parientes
tices, tfos o padrinos prefcriblemente, que podrian, si quisiesen, hacer
testamento a beneficio del sujeto. Esa rselacién entre el candidate a here-
dero y el testador potencial, combina un interés econdmico innegable
con una téctica de aproximacién y envolvimiento afectivo del segundo
por parte del primero. La relacién es por lo tanto crudamente asimétrica:
si en cl testador existe alguna disposicién afectiva, ésta no existe en el
interesado sino en gestos calculados. Viceversa: el cdlculo existe, de
hecho, solamente en el interesado.
Igual asimetria de intereses y sentimientos opera cuando el plan tiene
como fin el matrimonio. El pretendiente, o la pretendiente, aparece en
una situacién de status inferior o periclitante; es la hora de que asome
la figura salvadora de una novia o un novio.
Objetivamente, la situaci6n matriz es siempre el desequilibrio social,
Ja desigualdad de clases de estratos, que solamente el patrimonio y el
matrimonio podran compensar.
Subjetivamente, el narrador acentia la composicién necesaria de la
mascara mediante Ia persona del pretendiente y, como correlato fatal,
los sentimientos de decepcién que el beneficiador terminara experimen-
tando cuando la mdscara ya no serd tan necesaria y, detrds de ella, se
divise Ia ingratitud, o incluso Ja traicién.
Si ese es el proceso en su totalidad, no por eso se vera actualizado por
el narradcr en todos los cuentes en que aparece como significado. El
narrador puede dislocar el énfasis de un momento a otro de] proceso, 0
detenerse en uno solo, abriendo la pesibilidad de que el cuento sea prin-
cipalmente el relate de un episodio (la anécdota de un matrimonio frus-
trado, por ejemplo), 0, sobre todo, el retrate moral de una de las partes
afectadas; caso en el cual Machado sondea la ambigiiedad peculiar de esa
relacién asimétrica entre los personajes.
De todos modes, el enfoque ideolégico de los cuentos iniciales tiene
todavia un grado bajo de conciencia de esa ambigiiedad. Todavia fun-
ciona, en muchos casos, la divisién de las almas en cinicas y puras. To-
davia se castiga romdnticamente al muchacho que finge sentimientes de
amor Cen “Luis Soares”, en “El secreto de Augusta’), o se trata de apar-
tar cualquier sospecha de interés en la conducta del futuro beneficiado
C'Miss Dollar”). El énfasis en este ultime caso hace dificil medir el
grado de desconfianza del “punto de vista” en relacién a los vaivenes
reales de la trama. En suma, a la primera lectura: o hay evidencia de
mala fe o hay evidencia de sinceridad.
Sin embargo, no por eso algunos de los Cuentos fluntinenses dejan de
ser historias de sospechas y engafios.
En “Miss Dollar” hay una viuda hermosa y rica, Margarita, la primera
de una larga serie machadiana de viudas disfrutables. Luego aparece un
pretendiente, Mendonga, a quien la buena suerte le hace encontrar a
x
Miss Dollar, la perrita que estima la joven. Esta ya habia rechazado va-
rias proposiciones de nucvo matrimonio, porque en todas entrevela como
motivo la codicia que, ademds, habia descubierto en el marido muerto.
A pesar de ello, termina por amar a Mendonga, y lo acepta. Se casan;
pero el novio, conocedor de las sospechas de Margarita, rehtisa la vida
conyugal mientras cxistan dudas sobre su desinterés. Sin embargo todo
termina bien; la sospecha se diluye con el tiempo. Mendonga habia
hallado Ja riqueza, ia perrita Miss Dollar, y habia sabido noblemente
restituirla: con Jo cual la gand para siempre.
“La mujer de negro” cuenta la historia de una traicién, pero involun-
taria, Estévao ama a la mujer de un amigo, ignorando su estado civil,
Se aleja al saberlo, después de haber reunido a la pareja. La traicién ¢s
una salida que el cuento abre y cierra dos veces: primero mostrande que
“la mujer de negro” repudiada por el marido, era inocente de la mancha
de adulterio; después, mostrando Ia pasién de Estévao, aunque dejando
clato que él renuncié inmediatamente al conocer 1a situacién de Ja mu-
chacha. Por lo tanto, parece que Machado necesitaba al mismo tiempo,
entreabrir y exorcizar la posibilidad del engatio.
E] espectro del engafio ronda también Jas “Confesiones de una viuda
joven”, historia de una mujer casada que se deja cortejar por el mejor
amigo del marido, aunque resista a sus proposicioncs de consumar ¢l
adulterio. Como ella misma dice al amado: “Amo, si, pero deseo seguir
siendo a sus ojos Ia misma mujer, amante es verdad, pero hasta cierto
punto... pura’, Muerto el marido, nada obstaculizaria la unidn de los
amantes; asi lo espera la viuda, pero en vano: el antiguo apasionada
vuelve, confesindose hombre de hdbitos opuestos al matrimonio. “Era
un seductor vulgar”. El engario ejecutado a medias resulta, al final, un
engafio total,
Los Cuentos fizntinenses fueron escritos bajo la obsesi6n de la men-
tira. Esta, sin embargo, o es castigada 0 se comprueba que es una sds-
pecha falsa. ¢Serd acaso porque su autor es un moralista todavia romdn-
tico dispuesto a predicar casos ejemplares? No, por lo que se verd més
adelante: Machado nunca fue, en rigor, un romdntico Cel Romanticismo
est4 a su espalda) aunque si lo es por el gusto moralista de la f4bula que
implica, al final y en las entrelineas, una Ieccién por extraer.
En las Historias de Medianoche (1873), por primera vez el engafiador
iriunfa. Véase el cuento “El pardsito azul”. Lo gue en él sucede, a pesar
de la amenidad general del tono casi regionalista, es simplemente lo si-
guiente: ef héroe finge, el héroe miente, el héroe despista para conquistar
a la amada y al padre de ella. Y el contezto lo dice claro: él no triunfa-
ria si no mintiese. Camilo Seabra comienza la vida en Paris, seduciendo
la fe del “buen viejo”, un hacendado goiano * que lo mantiene creyén-
* Relativo o perteneciente al estado de Goiaz. (N. de la T.).
xr
dolo un estudiante aplicado mientras que éf vive como bohemio y pard-
sito. Ya de regreso a Brasil, Camilo pasa de ese engafio a otros, Al primer
amigo que encuentra, Leandro, le roba la amada, Isabel. Esta, a su vez,
rechaza a todos sus pretendientes, parece un enigma, pero en realidad
es el tipo de la falsa ingenua que encubre el deseo de casarse con el me-
jor de los partidos posibles. ¢Quién mejor que el mismo Camilo Seabra,
médico, hacendado y futuro diputado, ademds de su enamorado de in-
fancia? No obstante, Isabel sabe que es necesario fingirse fria y distante
para excitar el gusto de la conquista en su casanova goiano egresado del
“Boulevard des Italiens’. El hablar de Ja joven, insinia Machado, era
“oblicuo y disfrazado”. Pero el autor, también oblicuo y disfrazado, alivia
con intermedios novelescos la dosis de cdlculo que va diseminando en la
cabeza de los protagonistas. La resistencia de Isabel es un plan que el
pretendiente vence con otro plan, Camilo finge suicidarse lo que preci-
pita el “si” de la joven, ya dispuesta a proferizlo. El cuento, largo y muy
convencional en el estilo tiene su moraleja: los apasionados son mutua-
mente engafadores y, en Ja medida exacta en que saben trampear, alcan-
zan la meta de sus deseos. La mascara es idilica, pero el meolle es
realista-burgués.
E] narrador de las Historias de medianoche ya est transitando hacia
un “tempo” moral en el cual lo que seria cdlculo frio 0 cinismo Csegdin
la concepcién de Alencar, por ejemplo) se comicnza a tomar come prac-
tica y cotidianidad, hasta en el corazén de Jas relaciones basicas.
La necesidad de la mdscara con Ja cual el interesado desempefiard su
papel ante los amigos y ante el futuro cényuge, es un dato nuevo en la
historia de la ficcién brasilefa. No es casual que se dé en la década del
70, momento de arranque de las transformaciones sociales del II Imperio
rambo a la modernizacién burguesa de Jas costumbres y los valores.
El joven Machado introduce la nueva economia de las relaciones hu-
manas que también comienza a regular, conscientemente, los midviles
de la vida privada. Por consiguiente, es en el tratamiento de les perso-
najes donde la novedad toma una forma ostensiva. En los otras aspectos
canstitutives de la narracién, Machado se mantiene fiel, sobriamente ficl,
a las instituciones literarias. Las descripciones de paisajes y de interiores,
Ia secuencia de los eventos, el sentido del tiempo e, incluso, los rasgos
metalingiiisticos de esos cuentos, ya estaban en Macedo, en Manuel An-
tonio, en Alencar. Machado ser4, tal vez, mds neutro, més seco, mas
esquematico, mas vigilado en todo ese trabajo de composicién narrativa
que él capté, cuando no imité, de otros contextos. El lastre de la con-
vencién no sera jamds subestimado por ese escritor, el tinico brasilefio
que los gramaticos puristas de comienzos del siglo xx juzgaron digno de
equiparar a los cldsicos portugueses del seiscientos.
En realidad, no se trataba solamente de respeto a la convencién lin-
giilstica. La deferencia respecto al sector institucional de las Letras y de
XII
la Sociedad, es norma en Machado, y significa el reconocimiento de lo
fuerte por parte del débil. Después de todo, la institucién es el espacio
histérice donde se abrigan y se satisfacen las necesidades basicas de los
grupos humanos. Y, en todas las acepciones del término, su lugar comin.
El lugar comim no necesita ser bello ni sublime, le basta la utilidad,
como al papel moneda.
Esa conciencia del juego y de la mascara institucional todavia no es
tan aguda en los cuentos juveniles, aunque seguramente se haya acre-
centado en las Historias de medianoche respecto a los Cuentos fluminen-
ses. También crefa en la misma década del 70, en las novelas La mano
y el guante y laid Garcia, obras de compromiso entre dos lugares comu-
nes: el del romanticismo idealista y el del nuevo realismo utilitario, hacia
el cual van inclindndose los personajes femeninos, capaces de sofocar los
sentimientos de Ja “sangre” en nombre del calculo, de la “fia eleccién
del espiritu”, de la “segunda naturaleza tan imperiosa como la prime-
ra”. La segunda naturaleza del cuerpo es el status, la sociedad que se
incrusta en la vida.
La interpretacién de Lucia Migucl-Pereira! es francamente psico-
social. Me parece una buena lectura no sélo de la génesis de las tramas
y los tipos machadianos sino, sobre todo, de la base ideolégica que los
sustenta y los legitima en nombre de los “célculos de la vida”. A pesar
de todos los riesgos y limites que el biografismo implica, el andlisis de
Ja autora pone el dedo en la ilaga existencial del hombre Machade que
pasa de una clase a otra coriando Jos lazos que lo amarraban a la infan-
cia pobre. El pasaje, Ja ruptura y la conciencia de la ruptara darian el
soporte a sus personajes femeninos mds ambiciosos (Guiomar, de La
mano y el guante; laid Garcia, de la novela homénima).
En el quinto capitulo de La mano y el guante, que se titula “Ninez”,
encuentro una confirmacién plena de la hipétesis de Liicia Miguel-
Pereira. Guiomar, niiia pobre, huérfana de padre, vive con su madre
cuya mayor tristeza es verla padccer, a veces, de ciertos extrafios des-
mayos acompafiades de actitudes reflexivas y concentradas. En ese con-
texto, Machado introduce un episodio revelador de un destino. A través
de una grieta en el muro que separa Ja casa de Guiomar de una granja
vecina, la nifia ve, como en un suefio, la imagen de la riqueza gue no
la abandonard nunca mds, Hay un muro, pero hay una hendidura grande
a través de la cual pasaria una persona:
“La primera vez que esta gravedad de la nifia se hizo mds patente fuc
una tarde en que habia estado jugando cn el patio de Ja casa. El muro
del fondo tenia una larga grieta, a través de Ja cual se veia parte de Ja
granja que pertenecia a una casa vecina. La grieta era reciente, y Guio-
mar se acostumbré a ir para contemplar el lugar con sus ojos ya serios
* Licia Miguel-Pereira. Machado de Assis, §, Paulo, Cia, Editora Necional, 1936.
XML
y pensativos. Aquella tarde, mirando hacia los mangos, codiciando tal
vez ios dulces frutos amarillos que colgaban de sus ramas, vio aparecer
delante de ella, repentinamente, a cinco o seis pasos del lugar donde
estaba, a un grupo de muchachas, todas bonitas, que arrastraban sus
vestidos entre los drboles y hacian lucir a los ultimos rayos del sol po-
niente las jayas que las adornaban, Ellas pasaron alegres, descuidadas,
felices; quizds una le dispensé algiin halago a otra; pero se fueron, y
con ellas los ojos de Ja inteligente pequefia, que alli quedé largo tiempo
absorta, ajena a s{ misma, viendo todavia en la memoria el cuadro que
habia pasado.
Llegé la noche; la nifia se recogié pensativa y melancdlica, sin explicar
nada a fa solicita curiosidad de la madre. “;Qué podria explicar ella si
mal podia comprender Ia impresién que las cosas le dejaban?”.
Pocas lineas mds abajo, vemos a Guiomar al amparo de su madrina,
una baronesa, gracias a la cual se enriquecerd y de quien heredera sus
bienes. Mas tarde, se casara con un hombre ambicieso a quien se ajusta
como Ja mano al guante. Primero el patrimonio, después el matrimonio.
Hay un muro entre las clases, pero ese muro tiene sus grietas. Es posi-
ble pasar de un lado para el otro, no precisamente mediante el trabaja,
sino disfrutando de las relaciones “naturales”. ;Quién no recuerda la
escena en que Capitu, escribiendo su nombre y el de Bentinho en el
muro que separa Ia casa de ambos, da inicio evidente a! idilio prehibide?
Capitu se quedaba “agujereando el mero” (D. Casmurro, capitulo XIII).
Es asi como, mucho después de haber pasado el momento de las novelas
juveniles, Machado continué escribiendo historias de sospechas y engafios.
CUENTOS-TEORIAS
Todos conocen la importancia de las Memorias péstumas de Brds Cubas
y las reconocen come el divisor de aguas de la obra machadiana, La
critica egé a hablar de Machado de Assis como de uno de esos raros
escritores “twiceborn”, nacido dos veces, a la manera de Ios grandes
convertides: San Agustin o Pascal.
Quien recorre los cuentos y, paralelamente, las novelas de la década
del 70, esta preparado para encontrar la resolucidn de un desequilibrio.
El vino nuevo rompe los odres viejos. A medida que en e! escritor crecia
la sospecha de que el engaiio es necesidad, de que la apariencia funciona
universalmente come esencia, tanto de la vida publica como de la intimi-
dad del alma, su narrativa es Ilevada a asumir una perspectiva més
general y, al mismo tiempo, mds problemdtica, mds amante de los con-
trastes. Interiormente se rompe el punto de vista todavia oscilante de
los primeros cuentos.
XIV
A partir de las Memorias Cy de los cuentos reunidos en los Papeles
sueltos) su intencién es acufiar Ja formula que capte la contradiccién
entre parecer y ser, entre la mascara y el deseo, entre el rite, claro y¥
publico, y la corriente oculta de la vida psicoldgica; le interesa sondear,
no el romintico desespero de Ja diferencia, sino la gris conformidad, la
fatal adecuacién, la melancélica entrega del sujeto a la apariencia do-
minante,
Machado vive hasta el fondo la certeza postromantica (burguesa, “tar-
dio-capitalista” como diria un socidlogo italiano) de que ¢s una ilusién
suponer la autonomia del sujeto. Y, peor que ilusién, un grave riesgo
para el mismo sujeto parecer diferente del promedio general consentido.
Por curiosas que sean [as volteretas del pensamiento y extrafias las fan-
tasfas del desea, no hay otro modo de sobrevivir en lo cotidiano sino aga-
rréndese bien firme a las instituciones: éstas y sdlo éstas, le aseguran al
frdgil individue el pleno derecho a la vida material y, de alli, el dulce
ocia que Je permitizd, incluso, balancearse sobre esas volteretas y fan-
tasias.
En los cuentos maduros de Machado, escritos después de los cuarenta
afios, veo un riesgo en Jos arabescos de sus “teorias”; bizarras y parads-
jicas teorias que, en verdad, persiguen el sentido de las relaciones socia-
les mds convunes y revelan algo como la estructura profunda y recurrente
de las instituciones.
CEn las grandes novelas, Memorias pdstumas, Quincas Borba y Don
Casmurro, las instituciones cardinales son el Matrimonio y el Patrimo-
nio; y complementariamente, ¢l Adulterio y el Lucro, del latin: Inerum).
E] tono que penetra esos cuentos-teorias no es, riguresamente, el sar-
casmo del satirico, ni la indignacién, la santa ira del moralista, ni la
impaciencia del utdpico. Diria, m4s bien, que es a amargura de quien
observa la fuerza de una necesidad objetiva que une el alma mudable
y débil de cada hombre al cucrpo, uno, sdlido y ostensible, de la Ins-
tituein.
Machado acaba consumiendo la substancia del “yo” y del “hecho mo-
ral” considerados en si mismos; pero deja viva y en pie, como verdad
basica, la relacién de dependencia de! “mundo interior” frente a la apa-
riencia dominante. Es de esa relacién, en cambio, de la que se ocupa
el narrador. Como dice el més sabio de los bonzos:
“Si pusiereis las mas sublimes virtudes y los mas profundos conoci-
mientos en un suieto solitario, ajeno a todo contacte can otros hombres,
ser4 como si ellos no existiesen. Los frutos de un naranjo, si nadie los
gusta, valen tanto como el brezo y las plantas salvajes y, si nadie los ve,
no yalen nada; 0, en otras palabras mds enérgicas, no hay espectaculo
sin espectador” (“El secrete del bonzo").
La mévil combinacién de deseo, interés objetivo y verdad social, otor-
ga materia a esas extrafias teorias del comportamiento que se aman
xv
“El alienista”, “Teoria del figurén”, “El secreto del bonzo”, “La Sereni-
sima Republica”, “E] espejo”, “Cuento alejandrino”, “La iglesia det
Diablo”,
Acercéndonos més a los textos, se ve que la vida social, segunda natu-
raleza del cuerpo, en Ja medida en que exige la mascara serd también,
irreversiblemente, mAscara universal. Su ley, no pudiendo ser de la yer-
dad individual reafirmada, serd la de la mascara individual expuesta y
generalizada. Ei triunfo del signo publico. Se da la corona a la forma
estipulada y se cubren de laureles las cabezas bien peinadas por la moda.
Todas las vibraciones interiores se callan, se degradan hasta la veleidad
y se rehacen para entrar en consonancia con la conveniencia publica y
soberana. Fuera de esa adecuacién, sélo hay estupidez, imprudencia o
locura.
La necesidad de triunfar en la vida —resorte universal— sélo es sa-
tisfecha mediante la unién armoniosa del sujeta con la apariencia domi-
nante,
¢Acaso se debe culpar al pobre ¢ inerme sujeto porque ascendié con
la marca de su tiempo para no ahogarse en la pobreza, en la oscuridad
y en la humillacién? Machado no quicre entablar un proceso a los
“adaptades” (y la sagacidad de Liicia Miguel-Pereira levanté aqui la
punta dei velo autobiogréfico); no quicre acusar al sujeto incapaz de
ser héroe. El perfil de tantas conciencias precarias y venales es apenas un
efecto, muchas veces cémico, del sistema machadiano. Su critica tiene
un blanco mayor: es el proceso al Proceso. El anuncio del Fatum vale
por una denuncia.
En ese orden de ideas interpreto cl delirio de Bras Cubas. En él, la
Naturaleza, fuente primera de toda la historia de jos hombzes, aparece
fria, egoista, sorda a las angustias de aquellos que ella misma generd.
“Si, egoismo, no tengo otra ley. Egoismo, conservacién”. La mascara es,
por Ie tanto, wna defensa imprescindible, que viene de lejos, de muy
lejos, como la piel del oso y la cabafia de palos reunidos por el salvaje
para protegerse del sol, del viento y de la Muvia... Si toda civilizacién
es un esfuerzo de defensa contra la madre-madrastra (“Soy tu madre ¥
tu enemiga”) ¢por qué negar al desheredado social el derecho de abri-
garse a la sombra del dinero y del poder? .
XX
es porque la vida social tampoco tolera que se desnude el rostro ni si-
quiera por un minuto. La mascarada es seria.
En “La Screnisima Repiblica” se narra el momento en que nace una
institucién politica. El cuento es, segin confesién del mismo Machado,
una parodia del pacto electoral brasiletio.
El narrador construye de forma bizarra el enfoque de la enunciacién:
quien habla es un candnigo, especialista en arafas y lector atento de
Biichner y de Darwin, a quienes considera sabios de primer orden, ex-
cepto en cuanto a las “teorias gratuitas y erréneas del materialismo”. La
capa aparente del enunciado se da en el discurso inicial del canénigo
Vargas que comunica a los oyentes de su charla el resultado del descu-
brimiento notable que hizo en el mundo de jas avafias: habia encontrado
una especie dotada del uso del habla. El recurso de Machado es “filos6-
fico”, a la manera de los fabuladores y satiricos de la literatura clésica:
hablar de los animales (o de pueblos exsticos) prestando al enfoque na-
rrativo el punte de vista distanciado de un puro observador. De esta ma-
nera, el texto podrd producir un efecto de sorpresa al narrar situaciones
corrientes en la sociedad a la que pertenecen, no tos animales, sino los
lectores. Y esa es la zona escondida o semivisible en el texto. De te famula
narratur. Cuando el lector percibe el juego, la sorpresa cede Iugar a la
risa del desenmascaramiento. Es el modo de ver de Swift, por ejcmplo,
en las Aventuras de Gulliver.
El canénigo, dowblé de cientifico, primero domina la lengua de sus
araenidos; entendida esta Ultima, empieza a inculcarle a las arafias ma-
yores el arte de gobernar. La ciencia no se conforma con Ja observacidn:
quiere disciplinar desde afuera la vida de los seres observados, aumen-
tando su fuerza de coaccién con el poder sacerdotal: “Fueron dos, espe-
cialmente, las fuerzas que sirvieron para congregarlas: el empleo de su
idioma, desde que pude discernirlo un poco, y el sentimiento de terror
que les infundi. Mi estatura, mis largas vestiduras, el uso del mismo
idioma, les hicieron creer que yo era el dios de las arafas, y desde entonces
me adoraron. ¥ ved el beneficio de esta ilusiém. Como las habia acom-
pafiado con mucha atencién y delicadeza, anotando en un libro las ob-
servaciones que hacia, presumicron més que cl libro era el registro de sus
pecados, y se fortalecieron atin mds en la practica de las virtudes”.
En el pequefio mundo vigilado de Jas arafas se instala la moral del
terror. ¥, con ella, el pacto politica no creado espontdaneamente o por
necesidad interna; el régimen publico, pues, se impone desde afuera, a
partir del contexto de coaccién tramado por la ciencla manipuladora de
este candénigo pre-behaviorista,
Tal como el miedo, y sélo el miedo de desapradar al poder externo, es
el origen de la vida publica de las arafias, asi la practica electoral se
convertira en un juego complicado cuya forma es democrdtica y cuya
sustaneia, oligérquica y fraudulenta. Machado pone el acento en el lado
KI
de la forma (lo importante es que el régimen muestre una cara limpia),
pero deja entrever que esa faz es un disfraz. Las arafias, obligadas a rea-
lizar ef sorteo de los candidatos por medio de la extraccién de bolas de
una bolsa, encuentran mil modos de viciar el praceso, ya sea corrompien-
do a los funcionarios, ya intexpretando maliciosamente los resultados.
Hasta ja filologia es convecada para dirimir dudas a favor de los candi-
datos derrotados, El régimen instanrado se reproduce y se perpettia me-
diante la fuerza que lo habia propiciado (el sagrado terror infundido por
el candnigo-cientifico), y por la confianza que en él depositan los ciuda-
danos circunspectos de la Serenisima Republica.
En an primer tiempo se articulan el miedo y el pacto politico; cn un
segundo tiempo, ya instituido el régimen de representacién, concurren el
fraude, recurrente en todas las elecciones, y la conciencia moral, juridica
e idealista, que siempre espera el perfeccionamiento del sistema democra-
tico. Es ella la que dice a las arafias tejedoras: “Vesotras sois la Penélope
de nuestra republica; tenéis la misma castidad, paciencia y talentos. Re-
haced Ja bolsa, amigas mias, rehaced la bolsa, hasta que Ulises, cansado
de vagar, venga a ocupar entre nosotros el lugar que Je cabe, Ulises es La
Sapiencia”.
E] progresismo cree en la evolucién de Jas costumbres politicas de las
araiias y de los hombres, los cuales, después de pasar por las fases del
terror teolégico y de las oligarquias maliciosas, Iegardn un dia hasta la
Sabiduria. Pero, nétese lo siguiente: el modelo de la buena meral politica
se completa curiosamente en la figura del mas astuto de los gricgos: Uli-
ses, Cuando Ulises Hegue ¢estara la mascara consagrada para siempre?
Las araftas habrén pasado definitivamente a su segunda naturaleza, al
pacto social impuesto aunque al final interiorizado, y Penépole, guardiana
fiel de la democracia, podra finalmente descansar.
La tension existe en cuanto las dos naturalezas, la interna y la externa,
no se encuentran en el punto ideal de fusién. Este punto solamente se da
cuando el individuo se transforma en su papel social. La norma, hipos-
tasiada en el comportamiento y en Ja conciencia de cada uno, es la unica
garantia de uma tranquila autoconservacién, La norma sin faltas ni excesos.
“Et secreto del bonzo” es una variante del cuento filosdfico del siglo
xvut. Se da como un “capitulo inédito de Fernao Mendes Pinto”, el cro-
nista portugués que visité China en la época de los descubrimientos, sobre
la cual escribié sus curiosas Peregrinaciones. El enfoque narrativo es el
de un observador curioso y perplejo delante de un mundo extrafio: el
reino de Bungo. Extrario por el contenido de Jos discursos que hacen sus
benzos en la plaza pitblica, y més extratio adn por Ja reverencia y entu-
siasmo con que sus naturales reciben tales discursos.
Un bonzo, de nombre Patimau, decia que los grillos se engendran del
aire y de las hojas de cocotere bajo la luna nueva. Otro llamado Languru,
ensefiaba que el principio de ta vida futura estaba oculto en cierta gota
XXII
de sangre de vaca. Y tanto uno como el otro eran mantenidos y exaltados
por la gente de Bungo que los escuchaba.
Los dos casos sixven de prélogo y motivacién a la palabra del tercero y
més sabio de los bonzos, Pomada, quien se digna zevelarle al narrador la
esencia de la verdad. La esencia es la apariencia. O, en Jas palabras del
maestro: “No os podéis imaginar qué fue lo que me dia la idea de la
nueva doctrina; fue nada menos que la piedra de Ja luna, esa insigne
piedra tan luminosa que, puesta en la cima de una montafia 0 en lo alto
de una torre, da claridad a una campifia entera, aun a la mds inmensa.
Una piedra semejante, con tal cantidad de luz, no existié nunca, y nadie
jams Ja vio; pero mucha gente cree que existe y mds de uno diria que la
vio con sus propics ojos. Consideré el caso y pensé que, si una cosa puede
existir en la opinién, sin existir en la realidad, y existir en la realidad
sin existir en Ja opinién, la conclusién cs que de las dos existencias para-
lelas la tnica necesaria es Ia de Ja opinién, no la de la realidad, que tan
sdlo es conveniente”.
Esa es la sabiduria de Pomada; cosa dificultosa seria, en esta época,
escapar a la tentacién inocente de apuntar el isomorfismo que une el
nombre del bonzo con la doctrina que él pregona: pomada es Jo que se
unta sobre !a piel, tal como la apariencia que recubre Jo real. Machado,
ademds, explica en una nota: “El bonzo de mi escrito se llama Pomada,
y pomadistas, sus sectarios. Pamada y pomadistas son locuciones familia-
tes de nuestra tierra: ¢s el nombre local del charlatan y del charlata-
nismo”.
Pero vuelvo a la historia, Los oyentes, convertidos en pomadistas con-
victos, resuelven poner a prueba la nueva ensefianza, ahora movidos tam-
bién por el amor al Iucro o a Ja fama. E1 cuento-teoria se ilustra en el
cuento-ejemplo. Las experiencias son tres, y todas perfectamente reales.
Mediante una propaganda bien elaborada, los pomadistas Hevan a los
ciudadanos del reino de Bungo, primero, a comprar en masa las més
viles alpargatas que uno de elles fabrica y después a aclamar con delirio
una musica para flauta ejecutada mediocremente por otro, Los dos casos
ya dicen bastante respecto a la carga asestada por el narrador contra el
consumo de la ilusién. Pero todavia conviene esperar la cabal ilustracién
de la teoria mediante un tercer caso. Es la historia de las narices enfer-
mas y de las narices metafisicas. Con su autoridad de médico, el amigo
del cronista logra comprobar que no solamente es posible, sino también
altamente ventajoso para los que padecen de una horrible deformacién
nasal, cortar el drgano enfermo y sustituirlo por otro que, aunque nadie
lo vea, existe en Ja condicién trascendental, que es ademas propia de
todo ser humana. La opinién alcanza aqui el extremo de tener poderes
mégicos: ella crea de la nada no sélo la esencia de Ja nariz sino también
su apariencia. Los enfermos mutilados continuarén sonando sus narices
metafisicas. No hay lugar para una velcidosa “verdad subjetiva’: los stib-
XXIII
ditos, por lo menos, no concen otra verdad que no sea la pura conformi-
dad de los débiles con los poderosos.
“El espejo”, quizds el més famoso de Jos cuentos-teoria de Machado de
Assis, embiste contra las convicciones del “yo” roméntico. Qué dice la
narracién? Que no existe “unidad” previa del alma. La conciencia de cada
hombre proviene de afuera; pero este “afuera” es discontinuo y oscilante,
porque discontinua es la presencia fisica de los otros, y oscilante su apoyo.
Jacobina conquistara su “alma”, o sea la autoimagen perdida, solamente
cuando se haga un tedo con el uniforme de Alférez que lo constituye
como persona. El uniforme es simbolo y es materia del status. El “yo”,
investide del status, puede sobrevivir; despojado, pierde pie, se dispersa,
se divide, se esfuma. No tiene forma, por lo tanto no tiene unidad. Tener
status es existir en el mundo en estado sdlido.
Pero el cuento dice algo mds. Dice que no basta con vestir el uniforme.
Es necesario que los otros lo vean y Io reconozcan como tal. Que haya ojos
para mirarlo y admirarlo. La mirada de los otros: primer espejo. Cuando
a Jacobina le falté esa mirada, cuando se vio solo en la hacienda de la tia
de donde hasta los esclavos desertaron, él buscé su propia mirada. EI ojo
que no siente el aura dulce de Ja mirada de su semejante, va en busca
del espejo. E] espejo dira lo que el yo parece ser. Pero Jacobina esté sin
uniforme; le falta la apariencia del ‘status; tan solo la apariencia, dirian
los romanticos; sf, y por eso le falta la realidad, el ser, sefiala Machado.
Suprimienda Ia mirada del otro, el espejo reproduce con fidelidad el sen-
tido de esa mirada, Sin uniforme, no es alférez; no siendo alférez, no es.
“El alférez elimindé el hombre”. El estado sdlido del status se licua, se
evapora. Jacobina viste el uniforme, Jacobina se mira en el espejo: el
espejo le restituye la alferecidad, y jJacobina vuclye a existir para si
mismo.
Reencontrada el “alma exterior”, ella absorbe a la interior, asi como,
al comienzo de Ja historia, las velas de la casa de Santa Teresa “enya luz
se fundia misteriosamente con la luz de ja luna que venia desde afuera”.
La vela y la luna.
No podria haber sida mas profunda la teoria del papel social como
formador de la percepcién y de la conciencia. “El espeio” habria hecho
las delicias de un contempordneo de Machado, cl socidlogo Emile Dur-
kheim, y de todos los positivistas que identifican el “yo” con su funcién.
Para el “alma interna” no hay otra salida sino la integracion, a toda costa,
en la Forma dominante. Jacobina, que en el momento de contar su vida
es un cuarentén “capitalista”, “astuto” y “cdustico”, habia sido un “mu-
chacho pobre”; “tenia veinticinco afios, era pobre, y acababa de ser nom-
brado alférez de la guardia nacional”. Lo que separa el tiltime estado del
primero, el narrador del objeto narrado, es, simple y vulgarmente, el paso
de clase, el aprendizaje de las apariencias. El momento en que Jacobina
subio del primer grado al segundo, fue el momento decisivo en que vistié
XXIV
También podría gustarte
- Literatura VI (Mandioca) PDFDocumento167 páginasLiteratura VI (Mandioca) PDFmadamesansgene48% (25)
- Barthes - Lo NeutroDocumento18 páginasBarthes - Lo Neutromadamesansgene50% (2)
- AA - Vv. - Viajeros Al PlataDocumento157 páginasAA - Vv. - Viajeros Al Platamadamesansgene100% (3)
- Haraway - Manifiesto de Las Especies de CompañiaDocumento88 páginasHaraway - Manifiesto de Las Especies de Compañiamadamesansgene100% (3)
- López Casanova Martina - Enseñar Literatura. Fundamentos Teóricos, Propuesta Didáctica (C4)Documento13 páginasLópez Casanova Martina - Enseñar Literatura. Fundamentos Teóricos, Propuesta Didáctica (C4)madamesansgeneAún no hay calificaciones
- Mbahm Qlo LibrosDocumento2 páginasMbahm Qlo LibrosmadamesansgeneAún no hay calificaciones
- Gallego Ayala Juana - Sobre Reinas, Bellas Sirenas y Damas de Hierro PDFDocumento6 páginasGallego Ayala Juana - Sobre Reinas, Bellas Sirenas y Damas de Hierro PDFmadamesansgeneAún no hay calificaciones
- Calveiro. El Petrus y Nosotras WebDocumento14 páginasCalveiro. El Petrus y Nosotras Webmadamesansgene100% (1)
- LEM, Stanislaw, Dick, Un Visionario Entre CharlatanesDocumento14 páginasLEM, Stanislaw, Dick, Un Visionario Entre CharlatanesLUIFABIAún no hay calificaciones
- Vedda Miguel - Schiller-DrosteDocumento19 páginasVedda Miguel - Schiller-DrostemadamesansgeneAún no hay calificaciones
- Maquieira D Angelo - Genero, Diferencia y DesigualdadDocumento32 páginasMaquieira D Angelo - Genero, Diferencia y DesigualdadmadamesansgeneAún no hay calificaciones
- Comunicación OralDocumento53 páginasComunicación OralBelkys Vasquez100% (1)
- AborigenDocumento11 páginasAborigenCarolinaMoriAún no hay calificaciones
- Coleman (1971), Estructura e Intención en Las Metamorphoses de Ovidio (Trad. J. Mainero)Documento23 páginasColeman (1971), Estructura e Intención en Las Metamorphoses de Ovidio (Trad. J. Mainero)madamesansgeneAún no hay calificaciones
- Agamben - El Bando y El LoboDocumento9 páginasAgamben - El Bando y El LobomadamesansgeneAún no hay calificaciones
- Bajo Sospecha DigitalDocumento152 páginasBajo Sospecha DigitalLiz LizAún no hay calificaciones
- Henry Holiday - The Snark's SignificanceDocumento4 páginasHenry Holiday - The Snark's SignificancemadamesansgeneAún no hay calificaciones
- Guia Docente VDocumento12 páginasGuia Docente Vmadamesansgene100% (1)
- Gelman - Capitalismo Agrario - Rivadavia A RosasDocumento9 páginasGelman - Capitalismo Agrario - Rivadavia A RosasmadamesansgeneAún no hay calificaciones
- Vedda (Comp.) - El Realismo en La Literatura Alemana. Nuevas InterpretacionesDocumento411 páginasVedda (Comp.) - El Realismo en La Literatura Alemana. Nuevas InterpretacionesmadamesansgeneAún no hay calificaciones
- KOTT - La Varita Mágica de PrósperoDocumento30 páginasKOTT - La Varita Mágica de PrósperomadamesansgeneAún no hay calificaciones
- Pastoureau - Los Animales CélebresDocumento12 páginasPastoureau - Los Animales CélebresmadamesansgeneAún no hay calificaciones