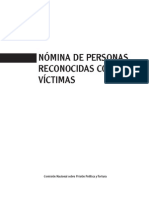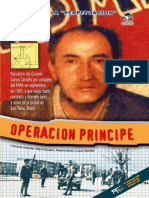Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
38 Diego Gonzulez Estatismo Como Nostalgia Mario Gungora y La Gunesis de Una Tesis Polumica PDF PDF
38 Diego Gonzulez Estatismo Como Nostalgia Mario Gungora y La Gunesis de Una Tesis Polumica PDF PDF
Cargado por
Lucas Murillo VelásquezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
38 Diego Gonzulez Estatismo Como Nostalgia Mario Gungora y La Gunesis de Una Tesis Polumica PDF PDF
38 Diego Gonzulez Estatismo Como Nostalgia Mario Gungora y La Gunesis de Una Tesis Polumica PDF PDF
Cargado por
Lucas Murillo VelásquezCopyright:
Formatos disponibles
SEMINARIO DE ESTUDIOS DE LA REPBLICA
Facultad de Derecho
Universidad de Chile
ESTATISMO COMO NOSTALGIA
NOSTALGIA?
MARIO GNGORA Y LA GNESIS DE UNA TESIS POLMICA
POLMICA
DIEGO GONZLEZ CAETE1
El presente artculo pretende situar y comprender histricamente la tesis del
historiador chileno Mario Gngora contenida en su Ensayo histrico sobre la
nocin de Estado en Chile en los siglos XIX y XX (1981). Yendo ms all de la
polmica que sigui a la publicacin de la obra, invitamos a un anlisis
retrospectivo y genealgico capaz de restituir la densidad conceptual que
rode a la tesis de Gngora. Por esto, nos detendremos en los efectos que en su
interpretacin de la historia de Chile tuvo la formulacin corporativa de los
aos 30 y el impacto espiritual del romanticismo alemn durante su vida.
Quisiramos, en definitiva, complejizar el rtulo de historiador estatista que
le fue atribuido, y ofrecer as una nueva mirada a este importante captulo de
la historiografa chilena del siglo XX.
PALABRAS CLAVE:
Mario Gngora - Ensayo histrico - nocin de Estado estatismo - corporativismo
socialcristiano - romanticismo alemn - conservantismo historiogrfico
1 Licenciado en Historia en la Pontificia Universidad Catlica de Chile (2011). Estudiante de Magster en Historia en
la Universidad de Chile (2012-13). Correo electrnico: d.gonzalezcanete@gmail.com
1 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
Historia vero testis temporum, lux veritatis,
vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis
Cicern
All donde no hay dioses, acechan los fantasmas
Novalis
INTRODUCCIN
El 13 de diciembre de 1982 Mara Anglica Bulnes, periodista de La Segunda, consult
a Mario Gngora (1915-1985) en relacin con temas de contingencia en Chile. Teniendo en
cuenta las repercusiones polticas e historiogrficas de la ltima obra del historiador, el
Ensayo histrico sobre la nocin de Estado en Chile en los siglos XIX y XX2, Bulnes inquiri:
-Algunos lo consideran ahora un estatista...
-Cosa que no es as respondi Gngora. En Chile se confunde la nocin de Estado con
la burocracia o con el Fisco. Para m, en el fondo, el Estado es una entidad espiritual, es
lo que da forma a una nacin. Pero eso no significa que sea estatista en lo contingente.
Un Estado puede perfectamente realizarse entregando ciertos aspectos de su tarea a
los individuos y a las iniciativas privadas. Pero a lo que no puede renunciar es a
regular las actividades particulares para someterlas a un inters superior general. Y
tampoco puede el Estado renunciar a la orientacin hacia ciertos grandes valores3.
La polmica que sigui a la publicacin del Ensayo daba sustento a la pregunta
formulada por Bulnes. Mario Gngora, un historiador identificado con el tradicionalismo
conservador y que consider legtimo el golpe de Estado de 1973, se mostraba esta vez crtico
de la poltica econmica y social del rgimen pinochetista. Para l, se haba transado la
tradicin histrica de Chile ligada a la nocin de Estado por un liberalismo experimental.
Recibi, entonces, el apelativo de historiador estatista, nostlgico de un Chile slo existente en
2 Mario Gngora, Ensayo histrico sobre la nocin de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiago, Universitaria,
2010 (La Ciudad, 1981).
3 La Segunda, Santiago, 13 de diciembre de 1982, p. 4.
2 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
los anales histricos. Dos aos ms tarde, y ante la persistencia del debate, fue Raquel Correa
quien abord al historiador:
-Usted es estatista, profesor?
-Estatismo es una palabra ambigua; puede aplicarse tanto a un conservador
tradicionalista, como a un socialista o un fascista. Para m, el Estado no es
necesariamente burocrtico aunque, desgraciadamente, en Chile tendi a serlo por la
mentalidad reglamentista del chileno, sino que es la totalidad viviente del pas. Eso
no significa que el Estado sea productor si bien en casos excepcionales puede serlo,
pero s que el Estado es un mediador general entre todos los intereses. En este siglo,
tiene el deber especial de proteger a las capas miserables de la poblacin4.
Observando el rechazo del rtulo de estatista, cmo explicar, entonces, su profunda
defensa del Estado contenida en el Ensayo? Las respuestas del historiador anteriormente
transcritas proyectan uno de los episodios ms significativos de la historiografa reciente en
Chile. La polmica surgida en torno al Ensayo otorga un marco amplio para la reconstruccin
histrica, en torno al supuesto estatismo de Mario Gngora, a su relacin con el
corporativismo socialcristiano, a su tradicionalismo o al lugar que ocupa en el panten de los
historiadores chilenos. Esto pues el Ensayo posicion a Gngora como un pensador de
primera lnea en el Chile de los aos ochenta. Ya en 1982 se escriban recensiones crticas y
reseas de historiadores e intelectuales ligados al rgimen militar, a los partidos de oposicin
o a la izquierda exiliada: Arturo Fontaine T., Ricardo Krebs, Sergio Villalobos, Gabriel Salazar,
Bernardino Bravo, entre otros, manifestaron su inters por el libro. Ni acadmicos reputados
ni estudiantes universitarios quedaron al margen de su lectura. Y es que Gngora gozaba en la
poca de un importante prestigio: en 1976 haba recibido el Premio Nacional de Historia y su
actividad tanto en la Universidad de Chile como en la Universidad Catlica de Santiago le
haba permitido realizarse como profesor universitario. Tena el respeto, a su vez, de los
historiadores latinoamericanos por su prolfica produccin en temas de historia social e
institucional de la Amrica colonial.
El presente trabajo es un esfuerzo de aproximacin crtica a uno de los captulos ms
notables del pensamiento histrico chileno en el siglo veinte. Su importancia, ms all de los
contenidos inmediatos del Ensayo, radica en el significado de su recepcin intelectual, en los
argumentos que estn detrs de su concepcin y en el estatus historiogrfico de su autor. El
Ensayo, ms all de posibles reparos, alcanz la estatura de clsico en el canon literario
nacional. Fue el producto del espritu vital de su autor, de una trayectoria inteligible y
coherente, no fruto de la casualidad o de un impulso desprolijo. Por esto, gener polmica y
revisin; de una u otra forma, pervive gracias a referencias, a su lectura, a las discusiones de
pasillo o a la memoria de su autor en crculos acadmicos. Alcanz, en grado no menor, a
4 El Mercurio, Santiago, 9 de diciembre de 1984.
3 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
devolver a los historiadores chilenos su sitial de hombres pblicos, como observadores
privilegiados y partcipes del acontecer histrico de Chile, un rasgo que, como sabemos, ha
sido una prenda de garanta de la historiografa chilena producida desde el siglo diecinueve.
Por esto, su importancia a nuestro juicio (esto es, a los ojos del presente), resulta capital: el
Ensayo, por su concepcin, tesis y recepcin a lo largo de los aos, ocupa junto a La fronda
aristocrtica en Chile de Alberto Edwards5, un lugar incuestionable entre las interpretaciones
esenciales del Chile republicano6.
Teniendo en cuenta lo mencionado, nuestro objetivo es situar histricamente el
Ensayo y su polmica, atendiendo a su fundamento poltico e intelectual. Elementos
ineludibles de esta obra como la nocin de Estado, las planificaciones globales o su transversal
actitud conservadora pueden ser aprehendidos, pensamos, de una mejor forma al considerar
la experiencia intelectual de Gngora. Nos resulta necesario, por esto, complementar los
alcances inmediatos elevados por sus crticos y complejizar el rtulo de estatista que le fue
atribuido. Este es, en efecto, el problema nuclear que guiar nuestro esfuerzo, una vez
evidenciado el desacuerdo entre sus lectores y su propia confesin. Esperamos proyectar
nuevas luces sobre esta tensin: Fue Mario Gngora un historiador estatista? Qu clase de
idea de Estado abrig que pudo generar tal diversidad de reacciones y crticas? Cmo
explicar su rechazo de tal etiqueta? Como veremos, la propuesta de Gngora se ubic en las
antpodas del proyecto neoliberal de los economistas de Chicago. Es bien sabido que en su
juventud Gngora haba abrazado la expresin corporativa del pensamiento socialcristiano,
integrndola con su fervor por los romnticos alemanes y el conservantismo poltico. Ambos
elementos nos entregan luces, a nuestro juicio, para explicar su reaccin contenida en el
Ensayo, caracterizada por un rechazo moral del orden poltico y econmico liberal. Tal visin
histrica, anclada en las experiencias de una generacin derrotada, gener una polmica que
escap de los linderos de la academia, alcanzando un carcter poltico e ideolgico. Dot a
Gngora, asimismo, de un rol en la esfera pblica no desconocido por los grandes
historiadores chilenos del pasado.
Esta recepcin crtica, por lo dems, es la que entrega pistas al historiador para
restituir la historicidad de una obra conflictiva. Creemos que en el trnsito y encaje entre las
intenciones de un autor, su carga vital, las coyunturas de una poca y, desde luego, el conjunto
de interpretaciones y lecturas, es donde una obra adquiere trascendencia histrica y se vuelve
plenamente inteligible. En esta direccin, pretendemos ser un aporte a la comprensin de este
captulo de la historia poltico-intelectual de Chile7.
5 Que para Gngora era la mejor interpretacin existente de nuestra historia nacional republicana. Cita en
Prlogo de Mario Gngora a Alberto Edwards V, La fronda aristocrtica en Chile, Santiago, Universitaria, 1982.
6 Cf. Cristin Gazmuri, La historiografa chilena (1842-1970), Tomo II, Santiago, Taurus, 2009, p. 459. Para Gazmuri,
es quiz el segundo ensayo histrico ms importante del siglo XX chileno, despus de La fronda aristocrtica.
7 Este artculo no se plantea como una historia conceptual. Tampoco se sita bajo la sombra de una influencia
definitiva e inmvil, que subyugara a sus categoras las huellas del pasado. Existen, sin embargo, ideas surgidas de
tal o cual autor. En el campo de la hermenutica, debemos inspiracin a la obra de Hans-Georg Gadamer, Verdad y
Mtodo I (Salamanca, 1999), por su agudeza al evidenciar que el sentido de un texto supera a su autor no
ocasionalmente sino siempre (p. 366). Ms all de sus diferencias, el aporte de la historia conceptual de tradicin
alemana (Koselleck) y la historia de las ideas inglesa (Skinner, Pocock) ha sido significativo. Sin embargo, y para los
efectos de este trabajo, sentimos mayor proximidad a los postulados de los historiadores de Cambridge. El giro
4 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
Una vez considerados los argumentos principales del Ensayo, nos detendremos en la
extensa polmica ideolgica e historiogrfica surgida en 1982. Tras distinguir las reas
principales abordadas por sus crticos, proyectaremos entonces una lectura histrica de la
polmica a partir de la trayectoria intelectual de Gngora y de su marco interpretativo8.
EL ENSAYO HISTRICO: UNA TESIS POLMICA
Resulta intrigante, a primera vista, la decisin de Gngora de publicar su Ensayo en
Editorial La Ciudad, prcticamente desconocida a la fecha. Su eleccin, no obstante, puede
explicarse debido a las ataduras editoriales que pudo recibir una obra controvertida en pleno
rgimen militar, frente a lo cual Gngora se mostr prudente y receloso9. Pero, qu poda
resultar tan polmico en 1981 que Mario Gngora, Premio Nacional de Historia en 1976 y
cuyo respaldo al golpe de Estado era conocido, expresara suma cautela y se mostrara ms
bien temeroso con la publicacin de su Ensayo?
En este apartado nos adentraremos en la trayectoria histrica del Ensayo, destacando
las races de su tesis y la polmica que sigui a su publicacin en 1981. Justificada o no su
excesiva cautela, los contenidos del Ensayo no pasaran inadvertidos para el pblico culto en
Chile. El Ensayo gener una polmica de connotaciones ideolgicas entre Gngora y sus
crticos, y proyect una recepcin historiogrfica y poltica de una riqueza significativa.
Situado en su contexto y en la experiencia ntima de su autor, es posible reconocer en el
Ensayo una interpretacin valiente y decidida de la historia de Chile republicano.
El prefacio de la primera edicin de 1981 del Ensayo ilustra el diagnstico previo de
Gngora sobre la coyuntura poltica de Chile tras el golpe de Estado de 1973: Los ensayos
sobre el Estado Nacional Chileno que he reunido en este volumen tuvieron su origen en los
sentimientos de angustia y de preocupacin de un chileno que ha vivido la dcada de 1970 a
contextual de Skinner y la primaca otorgada a los usos de los conceptos ms que a las ideas como tales, nos resulta
iluminador. Para profundizar en sus implicancias tericas: Q. Skinner, Meaning and Understanding in the History
of Ideas, en History and Theory, 8, 1969; R. Koselleck, Futuro Pasado: para una semntica de los tiempos
histricos, Barcelona, Paids, 1993.
8 Hemos procurado, desde un punto de vista metodolgico, acercarnos al entorno intelectual de Gngora en los
aos ochenta, conversando con antiguos alumnos, colegas o ayudantes. No nos atuvimos, sin embargo, al
parmetro formal de una entrevista o el mtodo de la historia oral. Ms que rescatar sentidos ocultos, nuestra
intencin fue recoger experiencias, impresiones o crticas a la labor intelectual de Mario Gngora en su Ensayo. La
lista de interlocutores es significativa: Claudio Rolle, Nicols Cruz, Eduardo Castro, Cristin Gazmuri, Ricardo
Krebs, Sol Serrano, Mara Jos Cot, Joaqun Fermandois, Mara Rosaria Stabili, Gabriel Salazar, Alfredo Jocelyn-Holt,
Ana Mara Stuven, Eduardo Palma C., Enrique Brahm y Sofa Correa. Desligamos a estas personas de
responsabilidad por los argumentos que aqu desarrollamos, aunque s recurrimos a citar algunas de las ideas
surgidas en estas conversaciones y que no nos pertenecen.
9 Conversacin con Eduardo Castro el 21 de junio de 2011. Castro, editor jefe de Editorial Universitaria, se refiri a
la cautela de Mario Gngora por publicar su controvertido Ensayo en su casa editorial. Segn Castro, el mismo
Gngora le expres su preocupacin por las repercusiones que podran tener los contenidos de su nuevo trabajo,
por lo que desisti de comprometer a Universitaria con su publicacin. Prefiri, en cambio, una hasta entonces
desconocida Editorial La Ciudad, con casa matriz en Via del Mar y propiedad de un conocido suyo.
5 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
1980, la ms crtica y grave de nuestra historia10. La angustia y el pesimismo de Gngora
tienen una explicacin que se cierne y posa sobre la historia personal del historiador. Su
trayectoria intelectual que ya tendremos ocasin de detallar, originada en la dcada de
1930, marc de forma indeleble toda su perspectiva futura sobre el siglo XX y la civilizacin
occidental. Para Gngora y siguiendo de cerca La decadencia de Occidente de Spengler11, la
civilizacin de masas mellaba en su composicin interna la cultura vital forjada tras siglos de
tradicin europea. El nuevo dolo del foro, el materialismo neocapitalista y liberal,
amenazaba con socavar las esperanzas por conservar la forma y el sentido de la cultura12. As,
Gngora identific esta amenaza en las polticas desarrollistas de mediados de siglo en Chile y
en las planificaciones globales desde 1964, que anteponan el triunfo de una ideologa al
bien comn de la nacin13. El gobierno de Salvador Allende termin por confirmar las
sospechas de Gngora y de una generacin proclive al conservantismo poltico y social, que
celebr el discurso restaurador subyacente al golpe de Estado del 11 de septiembre14. En el
golpe militar de la Junta, Gngora vio las semillas de un vuelco en las tendencias ideolgicas
del gobierno de la Unidad Popular. Reconoci, asimismo, en la Declaracin de Principios de
1974, un respeto por la tradicin histrica de Chile al prevalecer como objetivo programtico
el corporativismo social hispnico y el principio de subsidiariedad15.
Las esperanzas de un comienzo, no obstante, fueron rpidamente socavadas. La
influencia de economistas neoliberales en el crculo interno del rgimen, y la conversin
pragmtica de idelogos como Jaime Guzmn desde el corporativismo al liberalismo
econmico, provocaron un quiebre histrico16. Ya en 1975 la poltica econmica del rgimen
militar se orientaba hacia el liberalismo de Chicago como proyecto de largo plazo y al Estado
mnimo como visin ideolgica.
Para Gngora fue una decepcin mayscula. Su cercana con los romnticos alemanes,
la tradicin tomista y el pensador Spengler, le hacan valorar espiritualmente la idea de
Estado en toda sociedad aspirante a desarrollarse como Cultura17. As apreci en Chile la
10 Mario Gngora, Ensayo histrico...op. cit., p. 59.
11 Cf. lvaro Gngora, El Estado en Mario Gngora: una nocin de contenido spengleriano, Historia, vol. 25, 1990,
pp. 39-79; Ricardo Krebs, El historiador Mario Gngora en Mario Gngora, Ensayo histrico...op. cit., p. 417;
Cristin Gazmuri, La historiografa...op. cit., p. 460.
12 Mario Gngora llamo el nuevo dolo del foro al materialismo neocapitalista, para l un rasgo ubicuo de la
civilizacin de masas. Vase, Mario Gngora, Civilizacin de masas y esperanza y otros ensayos, Santiago, Vivaria,
1987.
13 As en 1976 Gngora defina pblicamente sus convicciones polticas: [M]e siento cada vez ms adversario del
desarrollismo, la tecnocracia y el economicismo, al cual se entregan desgraciadamente buena parte de los
gobiernos del mundo occidental. El racionalismo en que se basa todo ese complejo ideolgico, su desprecio por las
tradiciones locales y nacionales, su olvido de todo humanismo y de toda motivacin espiritual o vital, arrasan con
todas las resistencias profundas que precisamente seran los obstculos para el marxismo. Cita en: Qu Pasa?, n
281, 9 de septiembre de 1976.
14 Cf. Renato Cristi y Carlos Ruiz, El pensamiento conservador en Chile, Santiago, Universitaria, 1992, p. 136.
15 Cf. Mario Gngora, Ensayo histricoop. cit., pp 294-295; Sofa Correa, El pensamiento en Chile en el siglo XX:
bajo la sombra de Portales, en Oscar Tern (coord.), Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX
latinoamericano, Buenos Aires, Siglo Veintiuno, 2004, p. 291.
16 Cf. Renato Cristi, El pensamiento poltico de Jaime Guzmn. Autoridad y Libertad, Santiago, LOM, 2000; Vernica
Valdivia Ortiz de Zrate, Nacionales y gremialistas. El parto de la nueva derecha poltica chilena, 1964-1970,
Santiago, LOM, 2008.
17 Mario Gngora, Nociones de Cultura y de Civilizacin en Spengler en l mismo, Civilizacin...op. cit., p. 75.
6 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
importancia transversal del Estado, como forma y matriz de la nacin chilena, rgano
elemental de nuestra tradicin, que cual historiador, se sinti con el deber de proteger. El
prefacio al Ensayo contina de esta forma: Esos sentimientos de angustia y preocupacin,
recordemos, me han forzado a mirar y a reflexionar sobre la nocin de Estado, tal como se
ha dado en Chile, donde el Estado es la matriz de la nacionalidad: la nacin no existira sin el
Estado, que la ha configurado a lo largo de los siglos XIX y XX18. Esta ha sido, probablemente,
la tesis ms polmica de la historiografa chilena en los ltimos cincuenta aos.
La historia posterior del Ensayo est escrita con los tintes de una difusin amplia y
controversial. En 1986, tras un ao del trgico fallecimiento de Mario Gngora a las afueras
del Campus Oriente de la Universidad Catlica, la Editorial Universitaria prepar una segunda
edicin del Ensayo. En esta se incluyeron algunos artculos de la polmica de 1982 entre
Gngora y Arturo Fontaine T. Se integraron tambin comentarios laudatorios de Ricardo
Krebs, Fernando Silva, Nicols Cruz y Sergio Villalobos, reconociendo la trayectoria de
Gngora como historiador e intelectual. Hoy, a la fecha, las ediciones del Ensayo suman diez, y
de un texto de 149 pginas en la primera edicin de La Ciudad de 1981, pas a un volumen
que supera las 430 pginas, incluyendo un prlogo de Joaqun Fermandois a la sptima
edicin.
Es importante subrayar, asimismo, el impacto que el Ensayo tuvo en las tendencias
polticas de mediados de los ochenta y comienzos de los aos noventa. En un escenario
intelectual a lo menos complejo, el Ensayo fue ledo con inters, sobre todo por su formulacin
de las planificaciones globales, entre socilogos, economistas y politlogos de partidos de
oposicin al rgimen militar19.
EL ESTADO DE CHILE Y LAS PLANIFICACIONES GLOBALES
Como paso previo a un anlisis crtico posterior, ser necesario recordar los
principales temas e ideas contenidos en el Ensayo. Esto pues a primera vista se presenta como
una obra desigual. La pluma de Gngora circula desde grandes intuiciones histricas su
nocin de Estado hasta la ms fina erudicin documental; el Ensayo ofrece pasajes
destinados a develar el sentido ms profundo de una poca (la tierra de guerra, el Balance
Patritico de Huidobro, el autorretrato de Santa Mara o las planificaciones globales), y otros
cercanos a la narracin histrica ms convencional, mediante el desfile de episodios,
18Mario Gngora, Ensayo histrico...op. cit., p. 59.
19 Conversacin con Gabriel Salazar el 12 de septiembre de 2011. Salazar mencion como influyente tambin la
obra de Arturo Valenzuela, El quiebre de la democracia en Chile. Asimismo, en conversacin con Eduardo Palma C.
el 2 de diciembre de 2011, quien nos asegur que la obra fue leda con entusiasmo por el crculo de la DC y
cercanos a Edgardo Boeninger, quien ya haba observado la presencia de ideologismos en la segunda mitad del
siglo XX chileno. El libro de Boeninger, Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad (Barcelona, 1998), es
un ejemplo interesante. En su apartado sobre la crisis de la democracia, Boeninger alude con confianza a las
planificaciones globales de Gngora como marco interpretativo. Estos esquemas excluyentes habran creado un
espacio abierto para la ideologizacin del Estado y el control por parte de los partidos polticos.
7 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
personajes y coyunturas crticas (en los casos de los gobiernos de Alessandri e Ibez). Esta
variedad de temas y niveles de reflexin, podran incluso llegar a relativizar la solidez
argumental del Ensayo, extraviando el hilo conductor de su tesis central.
Con todo, en el primer captulo de su obra Gngora afirma que Chile hasta el siglo XIX
fue una tierra de guerra. La guerra como fenmeno histrico, poltico y social habra
coadyuvado a la formacin de un sentimiento nacional, proyectado desde el aparato estatal.
Los eventos blicos, en efecto, son numerosos: adems de la tensin secular en la frontera
mapuche, Chile como repblica naciente experiment las guerras de Independencia, la guerra
contra la Confederacin Per-Boliviana, la guerra contra Espaa, la guerra del Pacfico y
guerras civiles en distintos momentos del siglo. De la inestabilidad de la dcada de 1820,
surgi el pragmatismo poltico de Diego Portales. Gngora, al interpretar a Portales, no se
aparta sustancialmente de las tesis sostenidas por Edwards o Encina20, salvo en el
impersonalismo que el autor de La fronda aristocrtica le atribuy al rgimen inaugurado
por el Ministro21. Para Gngora, en la dcada de 1830 nace un Estado portaliano, autoritario
y fuerte, guardin celoso ante posibles utopismos democrticos o el caudillismo militar. Este
Estado modelo, nico entre las nacientes repblicas latinoamericanas, habra llegado a su fin
en 1891 con el surgimiento de nuevos sectores sociales y un pujante desarrollo econmico.
Era, en efecto, otro Chile y la realidad poltica se configuraba de acuerdo a las exigencias de la
oligarqua.
Para Gngora, un rasgo distintivo de la naciente repblica de Chile fue el ethos
aristocrtico de su elite dirigente. El liderazgo del Estado que ejerci este grupo fue necesario
por dos razones: una, para mantener la cohesin institucional del pas, y dos, para traspasar al
pueblo una virtud republicana antes inexistente. La sujecin de esta clase aristocrtica
terrateniente al gobierno presidencial para la mantencin del orden pblico la distingui de
otras elites de la regin. Su decadencia arreci una vez que se mezcl con la plutocracia
banquera, constituyendo una nueva oligarqua, razn del fin del rgimen portaliano en
1891.
En el captulo La repblica aristocrtica y la autocrtica de Chile, Gngora califica el
gobierno de la oligarqua como poltica fantasmal, incapaz de destrabar los nuevos
conflictos sociales y econmicos que el pas vea nacer. Surgi, entonces, una crtica al
modelo que cambiara el mapa poltico de Chile en tan slo un par de dcadas. La prdida de
legitimidad tradicional prepar el camino al Tiempo de los caudillos (1920-1932). Gngora
reflexiona in extenso en torno a los gobiernos de Alessandri e Ibez, presentando
digresiones notables, como la dedicada a la generacin creativa de 1920. Los caudillos
renovaron el gobierno fuerte caracterstico del orden portaliano, orientado esta vez hacia las
masas y los segmentos intermedios de la poblacin. Una nueva organizacin del Estado
permiti el surgimiento del prurito benefactor, con una influencia decisiva en los asuntos
20 Distintos autores han retomado la discusin en torno al supuesto rgimen portaliano y su aspecto mtico o
fundacional. Vase: Alfredo Jocelyn-Holt, El Peso de la noche. Nuestra frgil fortaleza histrica, Santiago,
Planeta/Ariel, 1997; Sergio Villalobos, Portales, una falsificacin histrica, Santiago, Universitaria, 1989;
Bernardino Bravo, De Portales a Pinochet, Santiago, Andrs Bello, 1985.
21 Mario Gngora, Ensayo histrico...op. cit., p. 73.
8 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
econmicos. Un momento culmine del Ensayo tiene lugar en el ltimo captulo, cuando
Gngora proyecta una interpretacin en torno al perodo de 1964-1980: La poca de las
planificaciones globales. A grandes rasgos, en este tipo de gobierno la influencia de las
ideologas se revela con tal notoriedad, que los fines del Estado pasan a segundo plano. El bien
comn como aspiracin republicana se pierde entre la nebulosa discursiva y programtica de
la Democracia Cristiana, la Unidad Popular y la dictadura de Pinochet.
En torno a las planificaciones globales, en tanto, y su proyeccin en la interpretacin
histrica de Gngora, es necesario hacer algunos alcances. Como ha argumentado lcidamente
Joaqun Fermandois, por planificacin no entiende Gngora meramente el uso comn,
como estatismo o socialismo; estos se incluyen quizs en aquella, pero no es la totalidad. Se
refiere a un constructivismo racionalista que llega a conformar la vida moderna, de la cual la
poltica chilena no es ms que una emanacin, uno de sus tantos resultados. Aludiendo a
Jaspers, seala que la fuerza a la ofensiva pretende abolir la tradicin en nombre de la
utopa22. Tanto la Reforma Agraria en Frei, como la poltica de nacionalizacin y expropiacin
en Allende, y la merma del Estado dirigista en el rgimen militar, constituyen ataques
directos contra la tradicin histrica de Chile, siendo una manifestacin ms de la civilizacin
de masas que tanto atemorizaba a Gngora. Y es esta ltima poltica la que provoca su
angustia y preocupacin a comienzos de los aos ochenta. La descomposicin flagrante del
Estado, en su importancia y sentido, lo inquiet seriamente. Se transaba, para l, la
experiencia histrica de la nacin coincidente con el Estado por un materialismo
tecnocrtico burdo y ruin. La nocin de Estado que abrigaba Gngora lo estimulaba a
denunciar el proyecto neoliberal de los economistas de Chicago, evidenciando su completa
carencia de todo sustento moral, religioso o metafsico. La siguiente cita, parte final del
Ensayo, revela en toda su magnitud el dramtico relieve que Gngora atribua al proyecto
econmico asumido por el rgimen militar:
El espritu del tiempo tiende en todo el mundo a proponer utopas (o sea, grandes
planificaciones) y a modelar conforme a ellas el futuro. Se quiere partir de cero, sin
hacerse cargo ni de la idiosincrasia de los pueblos ni de sus tradiciones nacionales o
universales; la nocin misma de tradicin parece abolida por la utopa. En Chile la
empresa parece tanto ms fcil cuanto ms frgil es la tradicin. Se va produciendo
una planetarializacin o mundializacin, cuyo resorte ltimo es tcnico-econmico-
masivo, no un alma. Suceden en Chile, durante este perodo acontecimientos que el
sentimiento histrico vivi como decisivos: as lo fue el 11 de septiembre de 1973, en
que el pas sali libre de la rbita de dominacin sovitica. Pero la civilizacin mundial
de masas marc muy pronto su sello. La poltica gira entre opciones marxistas a
opciones neoliberales, entre las cuales existe en el fondo la coincidencia de los
opuestos, ya que ambas proceden de una misma raz, el pensamiento revolucionario
22 Joaqun Fermandois, Camino al Ensayo, en Mario Gngora, Ensayo histricoop. cit., p. 40. Considerando las
lecturas de cabecera de Gngora, la alusin a Karl Jaspers podra apuntar a una de sus obras clebres: Origen y
meta de la historia, Madrid, Revista de Occidente, 1965.
9 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
del siglo XVIII y de los comienzos del siglo XIX. Otras vas, aparecen cerradas, como la
que seala Solzhenitsyn, la mayor autoridad moral del mundo de hoy.
En la inacabable crisis del siglo XX, que puede ser mirada desde tan diversos ngulos,
hemos querido sealar en este ensayo tan solamente una, la crisis de la idea de Estado
en Chile: es decir, la de una nocin capital para nuestro pueblo, ya que es el Estado el
que ha dado forma a nuestra nacionalidad23.
POLMICA Y RECEPCIN CRTICA
Una detallada presentacin de la polmica que tuvo lugar tras la publicacin del
Ensayo resulta fundamental. Fueron sus crticos los que posicionaron bajo el escrutinio
pblico la obra de Gngora, destacando sus aciertos, lmites y omisiones. Sin existir la crtica y
las consecuencias polmicas que el Ensayo trajo consigo, resultara difcil explicar su
trascendencia historiogrfica; es, en definitiva, su recepcin intelectual la que enriqueci y
potenci la tesis de Gngora, justificando as la cautela con la que el historiador lanz su obra.
Con todo, la polmica, cual genuina experiencia intelectual, ofrece una red de sentidos
posibles de rastrear. A nuestro juicio, la recepcin del Ensayo fue dispar y contradictoria;
mientras algunos dirigieron sus miradas al detalle factual de su interpretacin historiogrfica,
otros abordaron crticamente la idea de Estado contenida en la tesis del libro. El doble cariz de
la polmica ofrece, por tanto, herramientas de distincin: cuando las recensiones no
pretendieron corregir una visin especfica desde un punto de vista historiogrfico o, en su
forma, cientfico, tuvieron un carcter ideolgico; fueron, en su gnesis, crticas polticas.
Por esto, la presentacin que sigue engloba estas dos reas de interpretacin.
La polmica inicial tuvo lugar en la revista Economa y Sociedad, cercana al crculo de
los economistas de Chicago y dirigida en 1982 por Jos Piera Echeique. La resea de
Gonzalo Vial Correa, publicada en junio de 1982 y titulada Un libro estimulante, est
planteada desde un punto de vista estrictamente historiogrfico24. Vial Correa, historiador
ligado al rgimen militar fue Ministro de Educacin, y heredero del sello conservador de
Jaime Eyzaguirre, resalta los aciertos de la propuesta de Gngora, su variedad temtica y las
23 Mario Gngora, Ensayo histrico...op. cit., p. 304. Existe la posibilidad de que el concepto de planificacin global
no sea original de Gngora en su aplicacin a Chile. Se nos ha sealado que, antes que l, fueron Fernando Silva y
Edgardo Boeninger los que lo formularon. Es posible que, en el caso del primero, hayan esbozos de la idea en su
captulo Un contrapunto de medio siglo: democracia liberal y estatismo burocrtico 1924-1970 en la obra
Historia de Chile (1976). No es, sin embargo, una presentacin clara y sistemtica como la de Gngora. En el caso
de Boeninger, no encontramos ninguna referencia previa a 1981 que contenga la idea de planificaciones globales.
S es utilizada por el poltico DC en obras posteriores, como Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad,
en la que cita explcitamente a Gngora atribuyndole la autora del concepto (en la p. 248 se argumenta que la
formulacin de proyectos globales excluyentes o planificaciones globales fue la consecuencia directa de la
ideologizacin de los partidos [...] al decir de Gngora). Nos preguntamos si sera lgico que, habiendo formulado
l mismo la idea antes que el historiador, lo cite ahora para apoyar sus argumentos.
24 Economa y sociedad, 2 poca, N2, Santiago, junio de 1982. Esta misma resea apareci tambin en Historia,
N17, Santiago, 1982, pp. 514-517.
10 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
nuevas opciones que abre a la investigacin. Para l, la revisin gongoriana del Estado
portaliano es un acierto, mientras que critica el escaso realce que alcanzan las Fuerzas
Armadas y los partidos polticos en la argumentacin del Ensayo. El tono de la recensin es, en
general, laudatorio, atento a las dudas y silencios de Gngora, pero respetuoso de las
categoras utilizadas y de la forma en que est planteado el Ensayo. Para Vial, quizs el mejor
homenaje al libro de Mario Gngora, es apreciar esta variedad infinita de temas, estudios,
incgnitas y discusiones que su sola lectura sugiere.
Tambin en un nivel netamente historiogrfico sita Sergio Villalobos su resea
publicada en revista Hoy25. Aunque Villalobos considera que tanto la tesis como la inspiracin
que sustenta al libro son un acierto, dirige sus esfuerzos a depurar y corregir, en base a su
investigacin personal, las que considera premisas erradas en el Ensayo, como la metfora de
tierra de guerra. En efecto, si alguien se ha esforzado en demostrar cun relativa fue la
intensidad de la Guerra de Arauco durante el periodo colonial ha sido Sergio Villalobos. Por
esto, destaca inexactitudes y ambigedades que comportara el adjetivo utilizado por Gngora
enfatizando, en cambio, la nocin de vida fronteriza surgida en los mrgenes del ro Biobo.
La Guerra del Pacfico, no obstante, s habra supuesto un esfuerzo militar de mayor calibre
aunque, como Villalobos advierte, nunca se impuso en Chile un militarismo caudillesco que
intentase usurpar el poder a la elite civil constitucionalmente legitimada. La etiqueta de
tierra de guerra no sera, pues, nada ms que un mito sin fundamento en la documentacin.
En cuanto a la influencia de Portales, Villalobos concede a Gngora el carcter
personalista de su ministerio, mas no el vnculo con la aristocracia, grupo al que el Ministro
despreciaba abiertamente:
Su personalismo se mostr con toda claridad mientras fue ministro. Impuso su
voluntad, avasall a las autoridades y no vacil en tomar medidas exageradas, todo lo
cual mantuvo al pas en duras tensiones y concluy por aislar al gobernante.
Entendiendo el gobierno como una tarea personal, lleg a decir, en el secreto de su
correspondencia, que la ley la hace uno procediendo con honradez, es decir, la
voluntad del gobernante es la ley.
Esa ltima frase nos da la clave, adems, de otro hecho que desvirta uno de los mitos
portalianos ms difundidos: la creacin de la institucionalidad.
Villalobos daba cuenta entonces de sus tesis en relacin con el mito del rgimen
portaliano, vertidas unos aos despus en Portales, una falsificacin histrica (1989).
25 Hoy, Santiago, 12 y 19 de marzo y 1 de junio de 1982.
11 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
Bernardino Bravo Lira, en tanto, planteaba su recensin de sntesis, publicada en la
revista Poltica en junio de 1984, en torno al problema de la gnesis del Estado en Chile26. Sus
argumentos apuntan a sealar la prexistencia de una nacionalidad al Estado formado en el
siglo XIX, contenida en la tradicin hispnica. Una de las tesis fundamentales de Bravo es la
continuidad entre el Estado indiano y el Estado configurado por Portales, siendo este una
restauracin del anterior. La crisis de la idea de Estado, para Bravo, se vincula a una crisis en
el rgimen de gobierno durante el siglo XX. La poca de planificaciones globales mantena al
Estado subordinado a los partidos polticos, propiamente ideolgicos, y la significacin del
pronunciamiento armado de 1973 habra liberado al Estado de tal yugo. No corrigi, sin
embargo, la crisis de la idea de Estado provocada por el vaco institucional. Bravo Lira subraya
la importancia del Ensayo como motor de la reflexin, pero tambin llama la atencin sobre el
acentuado nmero de comentarios enfocados en el periodo post 1973: Ello se debe, en parte,
a que es la ltima fase del libro la de ms inmediata actualidad y en parte, tal vez, a que es
tambin la menos elaborada. Si bien Bravo Lira no critica directamente la comprensin de
Estado de Gngora, su recensin tambin es un testimonio de poca: las sucesivas crisis de la
idea de Estado que percibe en el siglo XX otorgan verosimilitud al pronunciamiento armado
de 1973, el cual puso fin a la subordinacin del Estado a un partido o combinacin de
partidos gobernantes.
Aun as, los tres historiadores anteriormente visitados plantean sus recensiones en
trminos historiogrficos, sin detenerse en las implicaciones polticas e ideolgicas o, aun
ms, morales del debate propuesto por Gngora. Al ubicarse en un terreno pretendidamente
cientfico, historiadores como Villalobos o Vial no buscaron explicitar posibles crticas a las
categoras fundamentales del argumento de Gngora, como la idea de Estado o nacin,
evitando un debate poltico que a esas alturas podra resultar comprometedor.
Arturo Fontaine T., por su parte, publicaba su recensin crtica Un libro
inquietante en la misma edicin de Economa y Sociedad en que apareca la resea de
Gonzalo Vial27. Los argumentos de Fontaine se ubican en el terreno de la filosofa poltica y
resaltan las debilidades e inconsistencias del Ensayo. El filsofo y literato reprocha a Gngora
su historicismo implcito y la nula definicin, clara y sistemtica, de lo que para l es el
Estado. Dice Fontaine: No queda bien en claro si es una historia de la gnesis y evolucin de
esta idea en Chile o un estudio de esa institucin tal como se ha dado en los siglos XIX y XX.
Suma a esto, la certeza de que Burke se refera a la sociedad (un contrato permanente) y no
al Estado en la cita que Gngora ofrece en el prefacio. Interesante, por otro lado, resulta la
crtica de Fontaine a la desconfianza de Gngora por las planificaciones globales y el tipo de
reaccin que significa su obra. Al ser, en definitiva, un impulso tradicionalista, el intelectual no
ofrecera una solucin global al problema que lo aqueja, un rasgo tpico del pensamiento
conservador28. Esto a Fontaine pareciera sumirlo en incertidumbre:
26 Poltica N5, Santiago, junio de 1984. Y una tesis similar en Bernardino Bravo, De Portales...op. cit.
27 Economa y sociedad, 2 poca, N2, Santiago, junio de 1982.
28 Cf. Joaqun Fermandois, Movimientos conservadores en el siglo XX: Qu hay que conservar?, Estudios
Pblicos, 62, 1996; Michael Oakeshott, Qu es ser conservador?, Estudios Pblicos, 11, 1983.
12 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
El profesor Gngora estima negativas estas planificaciones globales. Sin embargo, lo
que da grandeza a la poltica son los ideales y los principios. Sin duda que es una
ilusin fatal pretender partir de cero. Pero es bueno y necesario, creo, tener un
modelo de sociedad por el cual luchar. Por lo dems, la tesis queda slo planteada, ya
que el autor no se detiene a examinar cmo encajaron o no encajaron estos modelos
en la realidad chilena. La fragmentacin de la corriente demcrata cristiana o el
fracaso del proyecto socialista de la Unidad Popular son algunos de los fenmenos que
no quedan explicados.
Aunque a ratos el tomismo parece atraer al profesor Gngora, en el fondo, no nos dice
exactamente que sea compatible con la nocin chilena del Estado. Nos dice s qu es
incompatible: el marxismo, el liberalismo, las doctrinas de CEPAL asumidas por la
DC...Qu queda? El puro tomismo? Vsquez de Mella? El corporativismo? Un
socialismo al estilo de los militares peruanos que encabez Velasco Alvarado? El autor
no lo dice. La nocin de una tierra de guerra poblada de negaciones ni democracia,
ni liberalismo, ni socialismo no proporciona una buena base para construir el
porvenir de Chile.
La respuesta de Gngora no se hizo esperar. Aparte de aclarar el tema del Estado,
afirmando que su visin histrica es una entre muchas posibles, y defendiendo la lnea
corporativista que aprecia en la Declaracin de Principios de 1974, resulta interesante el
intercambio que se genera a partir de los ltimos comentarios de Fontaine Talavera. Es que
Gngora se plantea en un plano netamente negativo, impidiendo a su libro la posibilidad de
ser una buena base para construir el porvenir de Chile? Resultaba, por cierto, una pregunta
vlida considerando el contexto poltico y econmico de entonces. Acadmicos y profesionales
cercanos a una publicacin como Economa y Sociedad se vieron en la necesidad de justificar
la adopcin del proyecto neoliberal en Chile, en medio del surgimiento de los primeros
desequilibrios macroeconmicos. Gngora asume esta realidad e invierte el debate: estima, en
definitiva, que la crtica de Fontaine slo podra ser aceptable en caso de que debamos esperar
proyectos para Chile y programas ideolgicos desde la historiografa. Al extender Gngora
una crtica profunda al neoliberalismo, Fontaine solicita al profesor que ofrezca entonces un
programa alternativo, que no critique por criticar. La rplica de Gngora, en tanto, aparece
en la prxima edicin de Economa y Sociedad correspondiente a julio de 1982:
Finalmente, Arturo Fontaine deseara que mi libro tradujese el Estado chileno en
trminos de una determinada ideologa, ya sea el tomismo, o Vsquez de Mella (o sea,
el tradicionalismo espaol), o el corporativismo, o el nacionalismo de izquierda. Al no
hacerlo, el lector quedara vacilante y considerara que no le proporciono una buena
base para construir el porvenir de Chile. Un historiador no tiene por qu adscribirse
taxativamente a una ideologa, ni a una filosofa poltica, ni siquiera a aplicar una
filosofa de la historia. Sus convicciones se manifiestan ms concretamente en lo que
13 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
relata, describe o analiza. Ni tampoco puede dar recetas para reconstruir un pas. La
Historia es un saber contemplativo: no pretende, dice Jacobo Burckhardt, hacernos
prudentes para un instante, sino sabios para siempre.
La prxima respuesta de Fontaine, contenida en el mismo tercer nmero de la revista,
da por finalizada la breve pero intensa polmica:
No es que haya deseado encontrar, en este ensayo histrico, ideologas, sino una
mayor determinacin de los objetos que le ocupan, en este caso, las nociones de
Estado y Nacin en Chile durante los siglos XIX y XX. Mi posicin es que el profesor
Gngora no nos explica suficientemente cul es la nocin de Estado que corresponde a
la tradicin de nuestro pueblo. Niega las principales escuelas de pensamiento poltico
de los siglos XIX y XX las que quedan en consecuencia desprovistas de raigambre
nacional sin precisar el concepto que da nombre a este ensayo. Tampoco espero del
historiador recetas. La relevancia que tiene la obra de un historiador es que la historia
se escribe desde el presente, que es como un punto de apoyo desde el cual podemos
actuar sobre el futuro y dar forma al pasado. No hay visin de pasado sin intuicin del
futuro. Porque respeto la tradicin y creo que las formas de organizacin social del
futuro deben anclarse en la experiencia anterior, es que examino con atencin las
categoras conceptuales del historiador, en funcin de las cuales l interpreta los
hechos.
La incertidumbre de Fontaine pudo haber despertado en cualquier lector atento y bien
dispuesto a la crtica histrica. Es dudoso que el carcter ensaystico que Gngora asumi para
su obra lo exima de una presentacin mejor y ms certera de sus categoras. Pocos, podramos
decir, creyeron entender a qu se refera el historiador con la nocin de Estado, hacia dnde
apuntaba su interpretacin o cul era verdaderamente la matriz de su obra. Ms all de estos
alcances, la resea de Fontaine trasciende su inmediatez filosfica y participa del escenario
ideolgico de principios de los aos ochenta. Fontaine recuerda a Gngora una serie de
proyectos histricos ligados a la nocin de Estado y polticamente fallidos. Pareciera
preguntarse, entonces, qu es lo que resta para que el Estado gongoriano se vea a s mismo
reconociendo su intrnseco anacronismo, y para que se confiese como una nostalgia incapaz
de ofrecer proyectos para construir el porvenir de Chile.
Patricio Prieto, en tanto, columnista de El Mercurio en agosto de 1982, public un
comentario crtico titulado El Estado, formador de la Nacin chilena?29. En l, Prieto asuma
tmidamente una defensa del rol poltico del rgimen militar, generando una recensin
estrictamente poltica. Frente a los recelos de Gngora por las influencias neoliberales desde
29 El Mercurio, Santiago, 1 de agosto de 1982.
14 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
1975, que estaran mermando al Estado en su sentido y composicin, Prieto afirma: La
realidad vivida durante estos ltimos nueve aos no parece confirmar estos temores. El poder
coactivo del Estado no se ha debilitado. El orden pblico ha sido mantenido con vigor y las
facultades de control econmico han sido reforzadas, a extremos desconocidos aun en el
periodo del presidente Allende [...] Si ha habido un cambio este ha sido en el sentido de
fortalecer al Estado30. Prieto realiza, en lo sucesivo, una enumeracin como l mismo
reconoce de aspectos propios del Estado que habran sido reforzados durante el rgimen
militar como el rol de la justicia, la educacin y la previsin social. Sita el debate, pues, ms
all de la crtica moral elevada por Gngora a las planificaciones globales. La pregunta que
asoma en su recensin apunta a dilucidar si el rgimen militar era verdaderamente una
restauracin portaliana (como pudo pretender el discurso oficial en 1974) o un experimento
neoliberal revolucionario de la escuela de Chicago (no olvidemos la consigna ofrecida por
Joaqun Lavn: Chile, revolucin silenciosa)31. La respuesta de Gngora a esta interrogante
sera muy pronto conocida32.
En una vereda ideolgica opuesta, si se quiere, el Ensayo tambin gener
repercusiones de grueso calibre. Como se podra esperar, ninguna de las recensiones que
expondremos a continuacin figura entre las seleccionadas por Editorial Universitaria para
integrar la edicin pstuma del Ensayo de 1986.
En 1982, Jos Bengoa public un comentario crtico del Ensayo en revista
Proposiciones, vinculada por ese entonces a la ONG SUR e intelectuales de izquierda33. Su
argumento general apunta a una lectura en clave democrtica de la nocin de Estado en Chile,
por lo que revela cun insuficiente le parece la perspectiva histrica de Gngora. Si el Estado
gongoriano, segn Bengoa, est marcado por la autoridad y la obediencia, entonces calza con
la nocin de presidencialismo expuesta en el Ensayo, lo que concluye que esta visin del
Estado tiende a personalizarse en quien lo administra. Aparece por tanto una visin
profundamente elitista de la sociedad, el Estado y la historia de Chile. Son ciertos hombres los
que han encarnado el Estado y por lo que este significa, a la Nacin, a su alma, a su espritu
permanente. Para Bengoa, la deficiencia de Gngora radica en su implcito esencialismo;
atribuye rasgos suprahistricos a una sociedad plural, compleja y en constante
30 Con ciertas diferencias, esta crtica a Gngora se asemeja a la propuesta por Alfredo Jocelyn-Holt en su libro El
Chile perplejo. Del avanzar sin transar al transar sin parar, Santiago, Planeta, 1998. Jocelyn-Holt cuestiona que la
dictadura militar de Pinochet haya descompuesto el Estado aorado por Gngora. Para este autor, la implantacin
radical del modelo neoliberal exigi un Estado fuerte y autoritario, para l el ms poderoso de la historia de Chile.
La accin de este Estado omnipotente habra sellado la ruptura con el Antiguo Rgimen apreciada desde la
Reforma Agraria en los aos sesenta.
31 Cf. Vernica Valdivia Ortiz de Zrate, Estatismo y neoliberalismo: un contrapunto militar. Chile 1973-1979,
Historia, N34, Santiago, 2001.
32 En entrevista para El Mercurio, Raquel Correa pregunt a Gngora en 1984: Usted dira que este es un
gobierno portaliano? No. Yo dira que no respondi el historiador. Portales elimin al Ejrcito de las
determinaciones polticas decisivas. La guerra contra la Confederacin Per-Boliviana fue producto de su personal
plan de hacer de Chile el primer pas del Pacfico. Como lo expres al confiar el mando a Blanco Encalada, la
motivacin de la guerra no vino de crculos militares y, al contrario, produjo la sublevacin militar de Vidaurre []
La Declaracin de Principios tiene una inspiracin totalmente diversa de la poltica de Chicago. Cita en: El
Mercurio, Santiago, 9 de diciembre de 1984.
33 Jos Bengoa, El carcter de una obra y la necesidad crtica en el trabajo intelectual, Proposiciones N7, 1982.
15 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
transformacin, otorgando no slo una nocin de Estado a Chile sino que encarnndola en
determinadas figuras polticas:
El problema anterior, es otorgarle a ciertos personajes el valor de intrpretes o
expresin del alma nacional, como si esta existiera. Si uno entiende la historia de este
pas, en lo que ella es, un conjunto de relaciones de todo tipo (econmicos, polticos,
ideolgicos, culturales, etc.) entre personas, grupos, clases sociales, corrientes de
opinin, etcque viven y mueren en un mismo territorio y que para vivir buscan
formas de convivencia para unos y de sinviviencia para otros. No hay almas, ni
esencias, ni espritus nacionales flotantes, hay una manera de convivir posible en este
territorio, que se fue mostrando posible y que es nuestro perdido estilo de vida, que
casi todos aoramos, aunque por distintas razones.
Segn Bengoa, Gngora buscaba con nostalgia una esencia inmvil un poco perdida
pero no correspondida en los hechos. As, se pregunta: Por qu [si] la idea de Estado en
Chile es esta la que explica Gngora ha entrado en crisis?. Sera interesante relacionar esta
crtica, al esencialismo del Ensayo, con la del historicismo implcito atribuido por Fontaine.
Sin duda, para Bengoa, Gngora no se comporta como un historicista, no al menos en el
sentido individualizador que a esta corriente de pensamiento atribuy Friedrich Meinecke en
193634. Correspondera a otra investigacin sealar la correcta orientacin de estas
observaciones considerando, por ejemplo, la admiracin de Gngora por Dilthey y su
tendencia rankeana de los aos 50. Por ahora, podramos sugerir que se trata de un nuevo
rasgo ambivalente en la personalidad intelectual de nuestro historiador; se evidenciara un
historicismo de dos rostros, fiel al objetivismo documental, pero tambin afecto a categoras
trascendentes de comprensin histrica.
Una recensin que se atuvo a considerar el especial contexto en que fue escrito el
Ensayo, ponderar su nimo interpretativo de tipo decadentista y valorar, ante todo, la
existencia de una mirada inserta en los problemas del presente histrico, fue la escrita por
Gabriel Salazar Vergara a comienzos de 1982 en Londres y publicada en revista Nueva
Historia, publicacin ligada a historiadores de izquierda exiliados en Gran Bretaa35. La
resea, titulada Historiadores, historia, estado y sociedad, valora el resurgimiento, con el
Ensayo, del gnero de ensayos histricos caracterstico en ciertos momentos de la
historiografa chilena. Para Salazar, el Ensayo de Gngora se integra en una tradicin formal
de escritura de la historia en Chile, representada por figuras como Alberto Edwards, Francisco
Antonio Encina, Julio Csar Jobet, Anbal Pinto o Hernn Ramrez. Su mrito consiste en
revertir la introversin academicista de la ciencia histrica chilena durante el perodo crucial
34 Friedrich Meinecke, El historicismo y su gnesis, Mxico, Fondo de Cultura Econmica ,1982. Para quien la
mdula del historicismo radica en la sustitucin de una consideracin generalizadora de las fuerzas humanas
histricas por una consideracin individualizadora [], p. 12.
35 Gabriel Salazar V., Historiadores, historia, estado y sociedad: comentarios crticos en torno al Ensayo histrico
sobre la nocin de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, de Mario Gngora, Nueva Historia N 7, 1982.
16 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
1938-1981. El gnero del ensayo histrico, para Salazar, conecta una visin interpretativa
con la historia viva, objeto de los historiadores por antonomasia. Advierte, por lo dems, la
incomodidad de Gngora ante el surgimiento de las masas en comunin con Ortega y Gasset
o Jaspers.
La excesiva valoracin histrica de un arquetipo ideolgico remoto (a decir verdad, el
autor no da una definicin clara y distinta de Estado; las citas iniciales de Burke y
Spengler carecen de las formalidades lgicas necesarias a una verdadera definicin, de
modo que se deduce que, trabajando segn el modelo de Edwards, su concepto de
Estado no es otro que el de Portales), ha conducido al autor a realizar una reflexin
oblicua, y por tanto histricamente incmoda, respecto de por lo menos tres rupturas
histricas de importancia: la generada por la burguesa que surge despus de 1850,
que contribuy en buena medida al establecimiento de un capitalismo industrial en
Chile; el desarrollo poltico del conjunto del pueblo chileno y la instauracin de una
democracia que fue considerada por muchos como un modelo en Amrica Latina
(1910-1930), y el advenimiento, despus de 1973, de un rgimen con un poder total
an mayor que el que tuvo nunca Portales, y que es universalmente conocido por
caractersticas que son muy diferentes a su poltica descentralizadora del Estado (la
que no podra ser, paradojalmente, su contribucin progresiva y no regresiva a la
historia de Chile).
Salazar manifiesta similares inquietudes a las vertidas por Arturo Fontaine en relacin
con la precaria y confusa definicin que Gngora hace de su nocin de Estado. A pesar de las
consideraciones crticas, Salazar asegura que el ensayo del profesor Gngora puede ser
considerado como un estimulante estudio hecho con profesionalidad y coraje. No poda
esperarse menos de quien ha sido uno de los ms altos exponentes de la historiografa
acadmica chilena de las ltimas dcadas, sino el mejor. Su recensin, sin embargo, se
plantea en un terreno ambiguo. Sin ofrecer connotaciones polticas explcitas, no podra
obviarse que la interpretacin histrica de Gabriel Salazar en 1982 ya contena una profunda
crtica a la historia de los vencedores, elitista por antonomasia, similar discurso al proferido
por Jos Bengoa.
Pasados aos desde estas recensiones, en tanto, ha sido justamente la historiografa de
izquierda, en su afn por derribar el mito constructivista de la nacin por los grupos
dirigentes de la oligarqua, la que ha acentuado su rechazo de la tesis de Gngora,
incluyndola en el marco de la escuela conservadora de historiadores chilenos del siglo XX36.
36 La obra de Gabriel Salazar, Construccin de Estado en Chile (1800-1837), acenta algunos matices en la tesis de
la supremaca oligrquica en la conformacin del Estado en Chile tras la Independencia. Para este autor, en el
periodo denominado de anarqua, existi una democracia de los pueblos sui generis, arraigada en la nacin y
expresada en el ejercicio del poder constituyente mediante asambleas populares locales. Este modelo democrtico
habra sido cercenado por la dictadura de Portales, figura al que historiadores como Edwards o Gngora atribuyen
17 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
Con todo, en los ltimos quince aos han sido dos las contribuciones ms comentadas
provenientes de la historiografa de izquierda, en la polmica en torno a la construccin de
Estado y nacin. La Historia contempornea de Chile, en su volumen I Estado, legitimidad,
ciudadana, de Gabriel Salazar, contiene una mencin crtica al libro de Gngora. Para este
autor, la construccin del Estado destaca por su fragilidad histrica: [C]risis cclicas, entrada
y salida de bloques parlamentarios, aparicin recurrente de generales y coroneles,
transiciones de medio camino, y, sobre todo, masas ciudadanas en actitudes de tibia
conformidad, o de vigilia, o protesta, reforma, crtica o trasgresin. Se opone, por ende, a la
visin constructivista del Estado y la sociedad chilena supuestamente levantada por
Gngora. Para muchos, el Estado no es una construccin histrica o un artefacto producido
por la sociedad, sino, ms bien, una entidad cuasi metafsica y supra-social que, como un
Demiurgo, fabrica la sociedad, reduce la ciudadana a un permiso jurdico y monopoliza el
protagonismo histrico. En Chile, esta ha sido una concepcin frecuente en ciertos
historiadores37, citando el Ensayo de Gngora.
Julio Pinto y Vernica Valdivia, en tanto, en Chilenos todos? La construccin social de
la nacin (1810-1840), reducen el argumento de Gngora quien, para ellos, abiertamente
afirma la gnesis estatista de la nacin chilena, forjada al calor de las empresas blicas
decimonnicas. Esta atribucin de facultades de modelaje social a la accin estatal ha
encontrado eco en autores como Sol Serrano, cuyo texto Universidad y Nacin se predica
precisamente en esa visin constructivista del Estado38.
Poda, sin embargo, resumirse el argumento de Gngora en la afirmacin de la
gnesis estatista de la nacin chilena? Cules son los lmites de este rtulo, levantado desde
la historiografa, la prensa y la poltica chilena hacia la tesis de Gngora?
A nuestro juicio, la polmica que hemos descrito atendiendo a su ineludible carcter
poltico, debe ser situada en contraste con la trayectoria intelectual de Mario Gngora. El
contenido de racionalidad e historicidad en su interpretacin del Estado de Chile requiere de
una aproximacin contextual plausible. Por esto, en la siguiente seccin buscaremos pistas en
la formacin intelectual de Gngora que nos permitan hacer una lectura histrica de la
polmica en torno al Ensayo. Resulta manifiesto, a los ojos de cualquier observador, que
Gngora y sus crticos no hablaban del mismo Estado; el riesgo de un dilogo de sordos se
volvi entonces patente.
ESBOZOS DE JUVENTUD: LIRCAY
LIRCAY Y EL CORPORATIVISMO
la construccin de un Estado modelo en Amrica Latina. No han sido slo historiadores de izquierda, sin
embargo, los que han acentuado la pertenencia de Gngora a una lnea conservadora tendiente a resaltar la figura
de Portales en la construccin del Estado. Vanse obras de Alfredo Jocelyn-Holt como La independencia de Chile.
Tradicin, modernizacin y mito, Santiago, DeBolsillo, 2009 y El peso de la noche, op. cit.
37 Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contempornea de Chile, Tomo I, Santiago, LOM, 1999, p. 19.
38 Julio Pinto y Vernica Valdivia, Chilenos todos? La construccin social de la nacin (1810-1840), Santiago, LOM,
2009, p. 13.
18 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
En el presente apartado, pretendemos delinear algunos rasgos de la formacin
intelectual de Gngora y sus aos de juventud. Adscribimos, mediante este esfuerzo, a un
enfoque contextual en la comprensin del Ensayo. Ms all del valor y el significado intrnseco
de una tesis como la desplegada por Gngora, aprehensible a travs de un ejercicio
hermenutico en su propia especificidad, hemos optado en este trabajo por dotar al Ensayo de
un fondo interpretativo mltiple: las pistas que nos permiten restituir el carcter de esta obra
as nos lo sugieren. El Ensayo no slo adquiere un significado en s mismo, as como tampoco
resulta plausible reducir su comprensin a la intentio auctoris esto es, un reactment a lo
Collingwood. La trascendencia historiogrfica de esta obra obliga a un campo epistemolgico
ensanchado y, a fuerza, eclctico. Confesamos, por esto, la necesidad de dotar al Ensayo, y su
campo de implicancias polticas e ideolgicas, de un marco de contexto atento a las races del
pensamiento histrico de Gngora, su ethos conservador y el fermento histrico de la
generacin de 1930. En sus dilemas de juventud encontramos las claves para una aprehensin
efectiva de su reaccin de 1981, otorgando una base explicativa a la tensin evidenciada entre
el autor y sus crticos ms implacables. Y es que el sentido de un texto no se encuentra
irremisiblemente sujeto a su instante de produccin; mediante la dialctica propia del
quehacer intelectual, el acontecimiento creativo es a todas luces superado.
La juventud de Mario Gngora coincidi con los decisivos aos treinta, poca de luchas
ideolgicas alrededor del mundo. La violencia indita de la Gran Guerra europea haba
quebrado con indeleble fuerza las conciencias de toda una generacin. Las certezas de
progreso, modernizacin y bienestar se desmembraban una tras otra. El liberalismo, por su
parte, sufri a causa de sus inestables cimientos y presenci cmo programas antagnicos
triunfaban en la Unin Sovitica y en Europa Central. Intelectualmente, la crisis del
liberalismo y el positivismo trajo consigo el brote de tendencias de vanguardia en las artes y
las ciencias. La desazn por proyectos fallidos auguraba tiempos de duda, recogimiento y una
sensibilidad decadentista en los espritus jvenes. Entretanto, Estados Unidos y las
democracias occidentales recogan el clamor de las masas, mientras la Iglesia Catlica
permita el ascenso del socialcristianismo; tras la crisis de 1929, en efecto, el modelo abri
las puertas a nuevas formas de relacin entre el mercado, el Estado y la sociedad civil. A fines
de los aos treinta, no obstante, los desaciertos de una generacin poltica empecinada y la
fuerza de las ideologas, sembraran el desconcierto y el temor en Europa y el mundo: la
Guerra Civil espaola y el ascenso del Tercer Reich forzaban a los observadores a tomar una
posicin, elevar consignas o adscribir a un proyecto global39.
En Chile, la cada de Ibez y la acentuacin de los proyectos modernizadores ligados
a la industria y el fortalecimiento del Estado, fueron el marco propicio para estimular a una
generacin de jvenes conservadores de clase media acomodada a buscar respuestas para
Chile en medio de tiempos cruciales. Exista una crtica del pasado oligrquico del pas y un
desafo proveniente de las distintas influencias que estos jvenes recogan. Mario Gngora era
uno de ellos. Su catolicismo de raigambre familiar orientaba sus inquietudes a comienzos de
los aos treinta. Comenz as a frecuentar los crculos catlicos de la Liga Social y la ANEC,
donde ya figuraban Armando Roa, Jaime Eyzaguirre, Radomiro Tomic, Eduardo Frei, Ignacio
39 Cf. Eric Hobsbawm, Historia del siglo XX, Buenos Aires, Crtica, 1998.
19 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
Palma, Rafael Gandolfo, entre otros, todos con distintos grados de participacin poltica y
religiosa40. Guiados por el jesuita Fernando Vives y, ms tarde, por Oscar Larson, estos jvenes
se familiarizaron con el pensamiento socialcristiano, vuelto a formular por Po XI en 1931 con
la encclica Quadragesimo Anno41. La juventud crtica era el signo de los tiempos; en la Casa
Central de la Universidad Catlica se gestaban por ese entonces las bases intelectuales de la
Falange Nacional. As lo formula el propio Gngora en un conocido ensayo de 1979:
La generacin intelectual que se form hacia 1931 1945 se sinti en total ruptura con
la generacin anterior y, por tanto, con la herencia decimonnica, bebiendo con
ansiedad del tiempo contemporneamente vivido en Europa, particularmente en
Francia, Espaa y Alemania. Es un caso interesante de brecha en la continuidad de la
conciencia histrica, digna de ser estudiada como tal, no solamente en el pensamiento
poltico, religioso o histrico, sino tambin en Poesa y Arte42.
Los jvenes catlicos, entre los que se encontraba el propio Gngora, beban de una
serie de influencias intelectuales de origen europeo, como el renacimiento catlico francs
de Lon Bloy, Charles Pguy y Jacques Maritain, que acompa a Gngora a travs de los
aos43. Era una generacin de lectores y potenciales ensayistas. Por primera vez se hicieron
familiares a travs de lecturas directas y en un mbito amplio, los nombres de Bergson,
Proust, Joyce, Dilthey, Max Weber, Gide, Sheller, Husserl, Jaspers, Kiekergaard, Heidegger,
Rilke, George, Freud, Russel, Spengler, Ranke, Burckhardt, Mommsen, Frobenius, Junger,
Pound y otros, record Roa44. Para Gngora, autores como Mann, Proust o Rilke jugaron un
rol esencial en sus aos de juventud: Estos escritores no son slo hobbies mos. Estn muy
cerca de mi corazn, confesara despus45. Lo cierto, es que un registro personal de Mario
Gngora desde 1934 da cuenta de lecturas amplias, profundas, que incluan los clsicos del
pensamiento universal en historia, filosofa, poesa, ensayo y novela. Sus autores predilectos
fueron Rilke, Huidobro, George, Nietzsche, Dostoievski y Spengler. En 1935 su registro super
los doscientos cincuenta ttulos46. Por esos aos, adems, manifestaba todas las complejidades
posibles de un espritu joven: se senta embargado por una baja autoestima, practicaba la
lectura voraz, los estudios de derecho lo afligan y consider, por un momento, la posibilidad
40 Cf. Patricia Arancibia, Mario Gngora en busca de s mismo 1915-1946, Santiago, Vivaria, 1995, cap. III.
41 Para el contexto espiritual del catolicismo de los aos treinta, vase: Alejandro Magnet, El Padre Hurtado,
Santiago, Del Pacfico, 1954; y Gabriel Salazar V., La gesta proftica de Fernando Vives, S.J., y Alberto Hurtado, S.J.
Entre la espada teolgica y la justicia social, en Simon Collier et. al., Patriotas y Ciudadanos, Santiago, CED, 2003.
42 Mario Gngora, Reflexiones sobre la Tradicin y el Tradicionalismo en la Historia de Chile, Santiago, Revista
Universitaria, N2, Universidad Catlica, 1979.
43 Simon Collier, Entrevista a Mario Gngora, en Mario Gngora, Civilizacin de masasop. cit., p. 15.
44 Cita en Patricia Arancibia, op. cit., p. 31.
45 Simon Collier, Ibid., p. 20.
46 Cf. Patricia Arancibia, op. cit., Apndice. Para profundizar en las lecturas de Mario Gngora, vase: Gabriela
Andrade, Una aproximacin al estudio de la biblioteca privada de Mario Gngora del Campo, Historia, vol. 26,
1991-1992, pp. 5-60.
20 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
de ingresar al sacerdocio, evidenciando la decisiva influencia del sacerdote Juan Salas Infante
en su carcter introspectivo47.
La participacin de Mario Gngora en la Juventud Conservadora y en este crculo de
intercambio cultural y de potencial proyeccin poltica, se materializ en los aos de revista
Lircay (1934-1940). El peridico fue una manifestacin patente del compromiso de los
jvenes conservadores con el catolicismo en boga y un proyecto poltico-social de signo
corporativo. Sin ir ms lejos, fue en Lircay donde anid intelectualmente la escisin de un
grupo de jvenes pertenecientes al Partido Conservador, que aos ms tarde dara vida a la
Falange Nacional.
Por esto, es preciso concederle un espacio al contenido de la formulacin
corporativista de Lircay. Esta publicacin alcanz un relieve significativo en el pensamiento
catlico de los aos treinta y constituy una fuente de discusin y encuentro para el joven
Gngora. All es donde su generacin verti impulsos creativos, pretendiendo sentar las
bases espirituales de un orden nuevo48. El corporativismo, sin embargo, trascendi a los
jvenes de Lircay. Propuesto como un proyecto paralelo tanto a la democracia liberal como al
socialismo, el corporativismo otorg sustento a sectores polticos en el centro y la derecha,
adquiriendo nuevos ropajes conforme transcurra el siglo veinte49.
Con todo, es posible dar cuenta de los principales rasgos del corporativismo que
promovieron los jvenes catlicos a travs de las pginas de Lircay50. No es posible, por
ejemplo, olvidar los vnculos histricos de la formulacin corporativa. La gnesis hispnica de
este proyecto poltico y social es evidente: En la cultura hispnica, la sociedad y el Estado
subsidiario se encontraban integrados en un conjunto corporativo libre, de asociaciones
naturales que unan a los hombres por su trabajo, vecindad e intereses peculiares,
promoviendo al bien comn sobre la base de la cooperacin entre ellos51. La concepcin
orgnica del Estado corporativo acenta la presencia de estructuras naturales sobre las que
se cierne el orden social: la familia, la comuna y la corporacin gremial. Los corporativistas
vean en la sociedad un hecho natural, ordenado por Dios52, siendo el nico modelo de
organizacin poltica que recoga el pensamiento catlico y la tradicin legal espaola en su
integridad. La asociacin de los cuerpos intermedios, asimismo, pretenda rescatar la nocin
de bien comn, olvidada por el liberalismo, cuya proteccin se convirti en una tarea
47 Cf. Patricia Arancibia, op. cit., p. 165.
48 Clebre es el discurso pronunciado por Gngora en 1937 en la convencin de la Juventud Conservadora, que
llev como ttulo Bases espirituales de un Orden Nuevo. Un registro crtico en: Jorge Cash Molina, La Falange
Nacional. Bosquejo de una historia, Santiago, Copygraph, 1986, p. 105. Para Cash, la intervencin de Gngora ya
contena un diagnstico de todos los futuros problemas del socialcristianismo durante el siglo XX chileno.
49 Para un anlisis crtico de la derecha en el siglo XX chileno, vase: Sofa Correa, Con las riendas del poder. La
derecha chilena en el siglo XX, Santiago, Sudamericana, 2005.
50 Sobre la influencia y el contenido del corporativismo en Chile, vase: Sofa Correa, El pensamiento en Chile,
op. cit., y El corporativismo como expresin poltica del socialcristianismo, Teologa y Vida, vol. XLIX, N3, 2008;
Carmen Faria, Notas sobre el pensamiento corporativo de la juventud conservadora a travs del peridico Lircay
(1934-1940), Revista de Ciencia Poltica, vol. IX, N1, 1987;Teresa Pereira, Lircay (1934 1938): Una expresin
poltica-doctrinaria del joven Gngora, en Nicols Cruz (coord.), Reflexiones sobre Historia, Poltica y Religin.
Homenaje a Mario Gngora, Ediciones UC, 1988.
51 Carmen Faria, op. cit., p. 28.
52 Idem.
21 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
primordial del Estado corporativo53. En Amrica Latina, sin embargo, la influencia del
corporativismo debi ser conjugada con la realidad de las instituciones republicanas. En el
contexto chileno, los jvenes catlicos de Lircay estuvieron a cargo de formular este ajuste,
rescatando las virtudes del pasado colonial y denunciando los peligros del liberalismo.
No olvidemos, sin embargo, que el corporativismo asumido por los jvenes de Lircay
se nutri con fuerza de la actualizacin de la doctrina social de la Iglesia, Quadragesimo Anno.
Por esto, tuvo un carcter socialcristiano, distinguindose del corporativismo autoritario y
estatista, que ya sumaba adeptos en algunos pases europeos. El corporativismo
socialcristiano adhera al carcter orgnico de la sociedad que ya hemos descrito. Proclamaba,
a su vez, la conviccin de revertir la laicizacin del Estado y de la sociedad para asegurar que
los principios religiosos organizaran la vida social, econmica y poltica54.
En tanto, y como una emanacin del catolicismo social que daba sustento al proyecto
corporativo, los jvenes conservadores estimaron como fundamental la accin poltica. La
mayora, en efecto, convirti la accin social en proyeccin partidista, dando vida a la Falange
Nacional y, posteriormente, a la Democracia Cristiana55. Tras 1945, no obstante, el triunfo de
la democracia liberal como opcin poltica predominante derrumb la construccin ideolgica
de la generacin de Lircay. Su derrota, sin embargo, no fue total: bajo el comunitarismo
democratacristiano de Jaime Castillo Velasco la aspiracin corporativista de los sectores
conservadores ligados al socialcristianismo pervivi en la poltica chilena56.
En qu sentido, no obstante, el corporativismo socialcristiano constituy una fuente
de apropiacin intelectual para el joven Mario Gngora? Podramos distinguir categoras
recobradas de sus aos de juventud y reformuladas en su obra historiogrfica?
Ciertamente, la nocin de Estado perfilada en el Ensayo encuentra algunas races en
los postulados corporativistas. Los jvenes catlicos valoraban la mtica creacin portaliana
de un Estado fuerte, partcipe de un poder central e impersonal, aunque rechazando la
interferencia en las actividades econmicas de los cuerpos intermedios. Para el
corporativismo de Lircay, el Estado no deba asumir mayores atribuciones de las que poda
sobrellevar, siendo la descentralizacin del aparato estatal una de las soluciones a la crisis
detectada57. Era necesario, sin embargo, restituir la autoridad moral del Estado. En comunin
con las ideas de Len XIII, los jvenes de Lircay rechazaron tanto la inclinacin individualista
como socialista del Estado, con el fin de restituir su contenido cristiano. En este sentido, la
principal caracterstica del Estado corporativo fue la proteccin del bien comn, como
protector de la persona y los altos valores cristianos. Un annimo comentarista ponder el
carcter radical de esta concepcin del Estado, entendiendo que su existencia efectiva
requiere de transformaciones sociales, econmicas y polticas y slo puede estar dispuesto a
53 Cf. Sofa Correa, El pensamiento en Chile, op. cit., p. 258.
54 Sofa Correa, El corporativismo como expresin, op. cit., p. 471.
55 Un registro crtico de la proyeccin poltica de la juventud conservadora, en: Mario Gngora, Libertad poltica y
concepto econmico del gobierno de Chile hacia 1915 - 1935, Historia, N20, Santiago, 1985, pp. 11-46.
56 Cf. Mario Gngora, Ensayo histrico, op. cit., p. 284.
57 Cf. Carmen Faria, op. cit., p. 41.
22 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
realizar este nuevo orden revolucionario un grupo que siente ese mismo misticismo del bien
comn nacional que exista en Portales58.
Esta concepcin del Estado, de cuo socialcristiana, encuentra un eco innegable en la
crtica moral formulada por Mario Gngora en 1981 a las planificaciones globales. La nocin
de Estado abrigada por la generacin de 1930 no estaba sujeta a la burocracia o al fisco, sino a
su valor histrico y moral como garante del bien comn. En este sentido es que el derrumbe
del Estado proyectado por el rgimen militar de Pinochet angusti al historiador: significaba
el fin de una aspiracin orgnica y cristiana de la sociedad chilena, y la fractura indeleble de
los sueos de una generacin59. Con respecto a esta proyeccin de su Ensayo, el mismo
Gngora se mostr enftico en distintas oportunidades:
La escuela de Chicago negaba la nocin de Bien Comn al subordinar toda la realidad
econmica a la ley del mercado, concebida segn el modelo de las ciencias naturales.
Adems, el grupo proyect la ley de mercado en todas las direcciones y hacia diversas
instituciones: as, el autofinanciamiento de las universidades, la supresin de los
colegios profesionales, la supresin del Cdigo del Trabajo, la supresin de las
reducciones indgenas, etc. Olvidando la peculiaridad tradicional de las instituciones
que estaban incorporadas a la nocin del Bien Comn60.
Y, anteriormente, haba insistido en la decepcin que signific la instauracin del
neoliberalismo para las esperanzas depositadas en el golpe de 1973, todo por el abandono del
bien comn como aspiracin del Estado:
A mi juicio, el neoliberalismo ha socavado las esperanzas concebidas el 11 de
septiembre, y las bases polticas y tradicionales del rgimen surgido de esa jornada
[] [A]l convertirse en planificador de toda la vida social nacional, creo que ha daado
enormemente a Chile [] Los economistas de la escuela de Chicago han olvidado toda
la experiencia de este siglo, en virtud de la cual el Estado interpona su misin
mediadora para enfrentar la lucha de clases y el socialismo revolucionario [] [E]so
58 Annimo, Portales y la tradicin, Lircay, 6 de junio de 1937. Considerando que Gngora fue el autor de un
trabajo de 1937, publicado en Estudios N49 y titulado Portales, no sera aventurado pensar que de l se trata en
esta cita.
59 A primera vista, podra cuestionarse la identificacin de Gngora con el proyecto corporativo una vez concluida
la publicacin de Lircay. En efecto, Gngora no slo no continu con las aspiraciones corporativas en el terreno
poltico; tras un viaje a Pars en marzo de 1938, el joven estudiante se uni al Partido Comunista. Pudo el
catolicismo social acercarlo a una formulacin radical de la lucha de clases y el rol del Estado, o bien, tratarse slo
de una aventura intelectual, considerando su breve militancia y el antimarxismo que profes hasta el fin de sus
das. Lo cierto es que Gngora no volvera a participar del ruedo del debate pblico hasta sus aos de madurez
intelectual, como acadmico reconocido en Chile y Amrica Latina. Para Gngora, tras 1945 no exista sentido en la
accin poltica partidista; su generacin haba sido derrotada y, como historiador, se refugi en la sombra de los
archivos.
60 Entrevista de Rosario Guzmn E., La Segunda, 9 de marzo de 1984, p.9.
23 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
era la concepcin tradicional europea e hispanoamericana de Estado, la de velar por el
Bien Comn. En cambio, en neoliberalismo deja subsistente solamente la ley del
mercado61.
Ser necesario, en el siguiente apartado, complementar la batera de influencias que
Gngora despleg en su Ensayo al referirse al Estado. Como veremos, el historiador integr su
visin del Estado como garante del bien comn con una visin romntica del mismo, reflejada
en sus ensayos de madurez.
RASGOS DE LA OBRA TARDA DE MARIO GNGORA (1970-
(1970-1985)
En la madurez de su vida, la obra de Gngora cambia de tono, adquiriendo un carcter
de dolorosa angustia. En sus ltimos ensayos y estudios monogrficos, Gngora recoge todas
sus influencias de juventud, aglutinndolas en torno a una interpretacin de la historia de
Chile y la civilizacin occidental de tipo decadentista. En este momento de su produccin
acadmica, el historiador despleg todos los rasgos de su espritu intelectual y creativo. Es
posible, no obstante, llegar a un acuerdo en torno al retrato intelectual de un historiador?
Para Juan de Dios Vial Larran, quien fundara junto a Gngora la revista Dilemas en
los aos sesenta, la personalidad intelectual de nuestro historiador se alimentaba de tres
vertientes: el elemento religioso-tico, fuente de su visin crtica de la modernidad, del
sentido decadentista apropiado de Spengler y de cierto tono escatolgico; su sensibilidad
esttica, que lo acercaba a la poesa y a la pintura; y su sentido de la institucionalidad y del
derecho, respeto que verta desde su conciencia histrica62. Todos rasgos que ya asomaban en
sus primeros aos como estudiante. Su perfil como historiador, por su parte, tuvo su origen en
los aos treinta: no slo su formacin en derecho le otorgara la solidez conceptual y los
grados justos de erudicin que despleg en su obra de aos posteriores; tambin consolid
una personalidad retrada, tmida y atormentada, que a futuro estrechara su radio de
socializacin intelectual63.
61 La Segunda, 7 de mayo de 1982, p. 25.
62 Juan de Dios Vial Larran, Otra conversacin ms con Mario Gngora, Santiago, Revista Universitaria, N22,
Universidad Catlica, 1987.
63 Conversacin con Gabriel Salazar el 12 de septiembre de 2011. Para Salazar, su formacin en derecho influy en
la solidez conceptual de sus primeras obras, aunque tambin se vincula a una construccin terica dbil. En este
factor Salazar busca la escasa influencia historiogrfica que ha tenido Gngora en generaciones posteriores, as
como la no existencia de una escuela heredera de su pensamiento. En general, todos los entrevistados coinciden
en los rasgos de la personalidad de Gngora: fue tmido, precavido, cauto y hasta hosco. Algunos profesores de la
Universidad Catlica, no obstante, confirman una apertura interpersonal a comienzos de los ochenta. El recuerdo
en el Instituto de Historia UC es de un maestro referente, no cercano, pero s dispuesto a colaborar con sus
estudiantes.
24 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
En torno al decisivo cambio de rumbo en su trayectoria profesional, es que estos
rasgos intelectuales se desplegaron con una eficacia insospechada. En el contenido de esta
produccin, por ejemplo, destac un tema por sobre otros: el temor de Gngora a la
modernidad en su faceta de civilizacin de masas, para l alienantes e inconscientes de toda
tradicin cultural.
Las tendencias desarrollistas de mediados de siglo, en efecto, lo alertaron de la
presencia de un mecanicismo tecnocrtico en Chile, impulsor de la bsqueda de satisfaccin y
consumo, despojado de ideas de contenido religioso o metafsico64. La absolutizacin de la
tcnica era el mayor peligro del siglo. Gngora recoga as la intuicin decadentista de
Spengler y la formula como el leit motiv de su obra tarda65. La generacin catlica de los aos
treinta, reacia al capitalismo, al marxismo y a la democracia liberal, tras el fin de la Segunda
Guerra Mundial haba fracasado. Gngora se sinti un derrotado y observ el Sino de
Occidente con pesimismo y melancola. Su obra monogrfica tiende entonces a concentrarse
en nuevos problemas, explorando la historia eclesistica, el pensamiento utpico o la historia
de las ideas. Los textos ms significativos de este momento de su vida acadmica se
encuentran recopilados en Estudios de historia de las ideas y de historia social (1980) y el
pstumo Civilizacin de masas y esperanza y otros ensayos (1987). A comienzos de los aos
ochenta confesara que esos escritos, ensayos y nuevos temas de investigacin, eran tal vez lo
que me es ms querido de mi obra66.
Esta ltima faceta es la que lo posiciona como un intelectual con desafos por afrontar
en la esfera pblica de Chile. Asume un rol de diagnosticador como lo ha identificado
Joaqun Fermandois, entregado a la difusin de su pensamiento en temas de religin, cultura
y poltica67. Ensayos de un tono crtico con respecto a la tendencia social del catolicismo de los
sesenta como Historia y aggiornamiento (1970), o sinceramente pesimistas como
Materialismo neocapitalista, el actual dolo del foro (1966), son manifestaciones de la
palabra quebrada, tpica del ensayo, gnero por naturaleza fragmentario, parcial e
intuitivo68. No era esta vez una investigacin documental rigurosamente desplegada la que
Gngora llevaba a cabo, alejndose de la monografa y la erudicin legada a l por Ranke; en
su produccin ensaystica verta lecturas predilectas para ilustrar las angustias que su alma
cavilaba, de un modo espontneo y directo: Es en esta posicin intelectual que se van
poniendo los cimientos que nos hacen comprensible el Ensayo, que es el colofn a una
delicada labor ensaystica que a la vez es gran pensamiento69. El espacio intelectual y moral
64 Mario Gngora, Civilizacin de masas y Esperanza en l mismo, Civilizacin...op. cit., p. 97. Un ensayo que pudo
haber inspirado a Gngora en este sentido y figura en castellano entre los volmenes de su biblioteca personal es
Eric Voegelin, Los movimientos de masas gnsticos como sucedneos de la religin, 1966. Vase Gabriela Andrade,
op. cit.
65 Algunos ensayos en esta lnea son: Civilizacin de masas y Esperanza (1982), Libertad y cultura occidental
(1985), Historia y aggiornamiento (1970) y Materialismo neocapitalista, el nuevo dolo del foro (1966), todos
recopilados en Mario Gngora, Civilizacin...op. cit.
66 Mario Gngora, Estudios de historia de las ideas e historia social, Ediciones Universitarias de Valparaso, 1980,
prlogo.
67 Joaqun Fermandois, Camino al Ensayo, op. cit., p. 24.
68 Cf. Martn Cerda, La palabra quebrada. Ensayo sobre el ensayo, Ediciones Universitarias de Valparaso, 1982.
69 Joaqun Fermandois, Ibid., p. 32.
25 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
en el que nace el Ensayo contiene este combate espiritual librado por Gngora desde fines de
los sesenta70.
En estos ensayos, asimismo, se delinea la escurridiza nocin de Estado que subyace al
Ensayo. Romnticos alemanes como Mller o Schlegel, y conservadores como Edmund Burke,
se aaden a los postulados del corporativismo socialcristiano ya descritos. La complejidad de
estas apropiaciones, a nuestro juicio, otorga sentido al rechazo que Gngora manifest del
apelativo de historiador estatista; no porque no valorase el rol del Estado, sino porque su
nocin histricamente enriquecida trascenda la utilizacin de un rtulo que todava en los
aos ochenta tena fuertes connotaciones ideolgicas.
Como ha sido advertido, el Estado del Ensayo presenta un sello marcadamente
spengleriano71. Es ms, los argumentos del texto mismo ofrecen una concordancia
sorprendente con las intuiciones de este pensador alemn o de romnticos como Herder,
Adam Mller, Novalis o Schlegel, aadidos a la formulacin contrarrevolucionaria de Edmund
Burke, citada en el prefacio:
El Estado, para quien lo mira histricamente no meramente con un criterio jurdico o
econmico no es un aparato mecnicamente establecido con una finalidad utilitaria,
ni es el Fisco, ni es la burocracia. Es, como dijo Burke, algo que no debiera ser
considerado como apenas mayor que un contrato de sociedad para negocios sobre
pimienta o caf, telas de indiana o tabaco, u otro objetivo de pequea monta, para un
inters transitorio y que puede ser disuelto al capricho de las partes. Debe ser
considerado con reverencia; porque no es una sociedad sobre cosas al servicio de la
gran existencia animal, de naturaleza transitoria y perecedera. Es una sociedad sobre
toda ciencia; una sociedad sobre todo arte; una sociedad sobre toda virtud y toda
perfeccin. Y como las finalidades de tal sociedad no pueden obtenerse en muchas
generaciones, no es solamente una sociedad entre los que viven, sino entre los que
estn vivos, los que han muerto y los que nacern. Y diramos tambin con Spengler,
el verdadero Estado es la fisonoma de una unidad de existencia histrica72.
Para Gngora, en comunin con Spengler, el Estado es un sentimiento vital, rgano
formal de toda sociedad. Corresponde a una nocin espiritual, siendo el orden interno propio
70 El tono ensaystico del Ensayo es defendido por Gngora en el prefacio de su obra: Se trata aqu esta historia en
forma de ensayos, esto es, en una forma libre y abierta, sin ninguna pretensin de sistema, ni con las exigencias
rgidas de una monografa. Un ensayo histrico es tambin una investigacin, pero su objetivo es hacer considerar
o mirar algo, sin tratar de demostrarlo, paso a paso, en Mario Gngora, Ensayo histricoop. cit., p. 60. De este
modo, se pone en sintona con un legado ensaystico de la historiografa chilena; recordemos que Gngora sali al
paso del positivismo historiogrfico al defender el tono intuitivo de la obra histrica de Alberto Edwards V., La
fronda aristocrtica en Chile, debido a que ha tenido una visin interpretativa global, a la cual no se le puede
aplicar el metro del apoyo documental explcito y detallado con que se podra medir una monografa, o sea, es el
odio del especialismo al intuicionismo, en Prlogo de Mario Gngora, op. cit., p. 14.
71 Cf. lvaro Gngora, El Estado en Mario Gngora, op. cit.
72 Mario Gngora, Ensayo histrico...op. cit., p. 59.
26 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
de todo pueblo consciente de su existencia histrica. Las resonancias del pensamiento alemn
invaden su argumento73. En un artculo de 1985, Romanticismo y tradicionalismo, Gngora
despliega todas las influencias que podramos encontrar en el Ensayo. Para Adam Mller, por
ejemplo, el Estado no es una manufactura, una granja, una sociedad de seguros o mercantil.
Es la conexin ntima de todas las necesidades fsicas y espirituales, de toda la vida interior y
exterior de una nacin, para constituir un gran todo enrgico e infinitamente movido y
vivaz74. Para Schelling, en tanto, todo Estado es perfecto cuando cada uno de sus miembros a
la vez que medio para el todo, es un fin en s mismo. Mientras ms espirituales y ms vivos son
los miembros, ms vivo y personal es el Estado75. Gngora, en definitiva, sintetiza: De modo
que hay una concepcin vital e histrica del Estado que va ms all del mero contractualismo
roussoniano o de la mera concepcin mecanicista del Estado a que tendan los tratadistas de
la poltica de los siglos XVII y XVIII, o de lo que era el Despotismo Ilustrado [...] El Estado, pues,
para todos los pensadores romnticos y tradicionalistas se funda en otros elementos
vinculantes que no son el mero derecho positivo, que no es la mera obediencia a una ley
escrita o a la Constitucin. Hay virtudes que ellos valoran capitalmente: la confianza, el
sacrificio, el honor76. De ah, pues, la importancia asignada por Gngora a la matriz guerrera
del pueblo chileno y a la omnipresencia del elemento aristocrtico durante el siglo XIX77. Una
vez resquebrajado ese orden, con la rebelin de las masas, el Estado debe volver a
configurarse y adoptar nuevos signos ajenos a su tradicin.
Podra resultar confuso, no obstante, que al proponer un ensayo sobre la nocin de
Estado, Gngora no haga referencia a estas influencias y, todo lo contrario, termine por
escribir la evolucin temporal del Estado contingente y territorial: el burocrtico e
institucional que justamente no plantea como su principal objetivo. Es manifiesto que no
escribe una historia de las ideas y que el uso de las palabras resulta ser un arma de doble
filo78. Son, desde luego, los riesgos que asume al proponer su obra como un ensayo; y, es ms,
como un ensayo dispuesto en clave romntica donde la confusin potica y la
incomprensibilidad no slo fueron tpicos literarios desde el siglo diecinueve, sino tambin
las banderas de una generacin enardecida79. Aun considerado la confusin vital de Gngora
en torno al Estado que, para los efectos del Ensayo, tambin es histrica, sera posible
salvaguardar su exposicin de atender a su adhesin al argumento kantiano de la
contraposicin entre concepto e idea. Mientras el concepto resultara fijo y esttico, por ende,
sujeto a definicin, la idea aprehende una realidad en todo su despliegue vital, en todos sus
73 La concepcin vitalista de las instituciones colm el pensamiento alemn desde el siglo XVII, con raz en Herder,
que reflexion en torno al espritu del pueblo o Volksgeist. En Hegel, la distincin entre el Estado y la sociedad
civil se ubica en el terreno del despliegue del Espritu Objetivo, y avanza hacia una filosofa de la historia universal.
El autoconocimiento del Espritu es la razn que gua la historia y el desarrollo de los pueblos.
74 Mario Gngora, Romanticismo y tradicionalismo en l mismo, Civilizacin...op. cit., p. 57.
75 Ibid., p. 60.
76 Ibid., p. 61.
77 Cf. lvaro Gngora, op. cit., p. 54.
78 Como lo destac Matas Tagle D. en su recensin crtica indita La configuracin del Estado en Chile. Anlisis de
una polmica, noviembre de 1986.
79 Recordemos el ensayo de Friedrich Schlegel Sobre la incomprensibilidad de 1800. Para una lcida visin de
conjunto del movimiento romntico alemn en los siglos XIX y XX, ver la obra de Rdiger Safranski, Romanticismo.
Una odisea del espritu alemn, Barcelona, Tusquets, 2009.
27 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
momentos80. La idea o nocin en Mller, Kant y, desde luego, en Gngora, incluye en s los
complejos caminos de la experiencia histrica, siendo pura diacrona81. Su elusiva nocin de
Estado, por ende, ms que ensombrecer, podra incluso ser el reflejo transparente de los
objetivos trazados por Gngora para su Ensayo.
Permtasenos una digresin. Teniendo en cuenta las influencias que hemos descrito,
podramos preguntarnos qu tipo de reaccin intelectual es la que est contenida en el
Ensayo. Sabemos que los rtulos entre los historiadores se comercializan a gran escala;
forman parte, quermoslo a no, del sentido propio de una obra controversial. En este caso,
adyacente a la tesis de Mario Gngora, se ha dispuesto su carcter conservador82. Pues, qu
tipo de conservantismo? Un nacionalismo conservador? Un instintivo tradicionalismo? Para
algunos, por ejemplo, es justo decir que con Gngora el pensamiento conservador chileno
alcanza una madurez reflexiva y que la reaccin del historiador frente a la poltica neoliberal
del rgimen militar fue abiertamente nacionalista83. No corresponde a este trabajo resolver
este desafo ni proyectar una polmica en torno al cariz ideolgico de Gngora. No podramos
eludir, sin embargo, la invitacin a ilustrar qu tipo de conservantismo pensamos que formul
el autor del Ensayo, y que se vio reflejado en su obra de madurez.
Distintos observadores han proyectado rasgos de continuidad entre los pensadores de
actitud conservadora, llegando a ciertas conclusiones relevantes: el conservantismo posee una
raz histrica discernible. Surgi en Occidente como respuesta a la Ilustracin y la
modernidad, ubicndose en un terreno de contra corriente; el conservantismo es una reaccin
ante la historia, de marcado escepticismo y tendencia preventiva, frente al desenfrenado
curso de los acontecimientos en las sociedades modernas; no ofrece soluciones globales ni
adscribe unvocamente a una tendencia poltica, como podra ser, por ejemplo, la derecha. El
conservador mantiene, ante todo, una confianza en los valores de la cultura y en las
tradiciones del orden primordial que percibe: El conservador tal como lo seal Oakeshott
[...], no se define por estrellarse contra un muro de concreto que sera el mundo moderno. Lo
que busca es una adaptacin al mismo que no sea una simple aceptacin de lo nuevo. En otras
palabras, la prudencia es una de sus virtudes cardinales, la que no impedir en casos
excepcionales efectuar una defensa, hasta el ltimo hombre, en los puestos de avanzada
80 Mario Gngora, Romanticismo..., op. cit., p. 61.
81 Para Koselleck, en tanto, una palabra se convierte en un concepto si la totalidad de un contexto de experiencia y
significado sociopoltico, en el que se usa y para el que se usa esa palabra, pasa a formar parte globalmente de esa
nica palabra, en R. Koselleck, op. cit., p. 117. Para la historia conceptual, un concepto concita en s redes
semnticas, manifestando un carcter plurvoco. Transforma, en cierta medida, un cmulo de experiencia histrica
en pura sincrona. El concepto de Estado, as como lo revela la historia del Ensayo y su polmica, no puede sino
encajar en esta definicin. Sin embargo, la liberacin del contexto y de los usos efectivos de los conceptos que
emprende la historia conceptual alemana (Begriffsgeschichte) no nos resulta satisfactoria para aprehender
comprensivamente el Estado gongoriano. Como hemos visto en este artculo, no se trata slo de la carga semntica
de un concepto, sino tambin del contexto de su enunciacin y del marco histrico de su autor.
82 No pocos historiadores y ensayistas han incluido a Mario Gngora en la llamada escuela conservadora surgida
a comienzos del siglo XX con Alberto Edwards. Ms all de las distinciones entre ellos, las conclusiones resultan
similares. Vase: Julio Pinto y Mara Luna Argudn (comp.), Cien aos de propuestas y combates. La historiografa
chilena del siglo XX, Univesidad Autnoma Metropolitana, 2006, p. 66; Alfredo Jocelyn-Holt, La independenciaop.
cit., p. 318; Renato Cristi y Carlos Ruiz, op. cit., p. 140; Gabriel Salazar y Julio Pinto, op. cit., p. 14.
83 Renato Cristi y Carlos Ruiz, op. cit., p. 140.
28 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
perdidos (Ernst Jnger), pero para el cual su Norte ser la supervivencia de valores e
instituciones en medio de las circunstancias cambiantes84.
Ha sido, sin embargo, una tendencia de raigambre europea. Las posibilidades de un
conservantismo poltico o social en Chile se enfrentan con las condiciones de nuestra historia
occidental sui generis. Para Renato Cristi, por ejemplo, el conservantismo chileno posee
rasgos liberales y se afianza en el respeto por una tradicin autoritaria ligada a los valores de
una aristocracia. No posee, por ende, un sentido contrarrevolucionario como el de Burke ni
est cerca del romanticismo tradicionalista de Novalis o Mller85.
Gngora, sin embargo, gustaba de calificarse como un tradicionalista. Conoca y
valoraba la tradicin romntica y la cultura occidental de origen europeo. Beba de las fuentes
tericas de Ortega y Gasset, Jaspers, Burckhardt y de Tocqueville, llegando como este ltimo a
aceptar la democracia como una condicin formal inevitable de la modernidad, aun cuando
rechaz que constituyese un fin en s misma.
No apreciamos en Gngora, por otro lado, un programa poltico o una gua de accin.
Asimismo, sus observaciones parecieran contener menos guios nacionalistas de los que se
podra pensar: Gngora integra a Chile en un conjunto total de la cultura occidental. Aora,
ms que un espritu propiamente chileno, un valor comn a la cultura cristiana, perdido
irremisiblemente tras el triunfo de las democracias liberales y el capitalismo moderno. Mario
Gngora fue un historiador universal. Recordemos que es en la derrota de una generacin
intelectual en donde ubicamos la gnesis de la reaccin de su Ensayo. En este sentido, su
reaccin bien podra ser catalogada de tradicionalista, propia de un espritu conservador y
sinceramente doliente con el curso de los acontecimientos del siglo veinte.
Tras lo expuesto en este apartado entendemos con qu dificultad, entonces, podra
Mario Gngora haber aceptado livianamente el rtulo de estatista86. Su campo intelectual lo
diriga hacia una nocin culturalmente enriquecida de lo que es y lo que ha sido el Estado en
Europa y Latinoamrica. Y, como hemos visto, fue esta la base que tuvo en cuenta a la hora de
interpretar la historia de Chile. A la luz de su contexto, de la carga semntica de sus categoras,
del significado de una recepcin polmica y de la trayectoria formativa de su autor, en
definitiva, confiamos en haber arrojado una nueva luz sobre una obra controvertida y
medular del pensamiento histrico chileno del siglo veinte.
84 Joaqun Fermandois, Movimientos conservadores, op.cit., p. 22.
85 El mismo carcter liberal del conservantismo poltico chileno es sealado por Mario Gngora. En este punto
subyace, para Cristi, la contradiccin inherente en su reaccin contra el neoliberalismo del rgimen militar: Qu
sentido tiene denegarle el carcter de conservador al rgimen militar de Pinochet si en Chile no es ni ha sido
posible ser tradicionalista o romntico, es decir, autnticamente conservador? Si el conservantismo chileno es,
como sostiene Gngora, liberal, no habra respetado la tradicin el rgimen militar al adoptar polticas
neoliberales? (p. 152). En la interpretacin de Cristi, la figura de Gngora es smbolo de un quiebre histrico en el
conservantismo chileno: entre el nacionalismo tradicionalista y el neoliberalismo.
86 Cf. Adolfo Ibez Santa Mara, Estatismo y tradicionalismo en Mario Gngora, Historia N22, Santiago, 1987, pp.
5-23. Ibez realiza una interesante exposicin del tradicionalismo de Gngora y los elementos espirituales en su
nocin de Estado. A pesar de esto, lo define como estatista. Falt a su argumento, sin embargo, la distincin entre el
estatismo contingente y la valoracin ideal del Estado. Ambas facetas del estatismo resultan necesarias para
comprender la defensa de Gngora del Estado.
29 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
REFLEXIONES FINALES
Al finalizar el recorrido que hemos emprendido en este artculo, es necesario hacer
algunos balances, concluir y evaluar la pertinencia de las hiptesis desplegadas. As, podemos
sintetizar las ideas de nuestro trabajo de la siguiente forma:
El presente artculo pretenda ilustrar la complejidad histrica de una obra. Como
hemos visto, el significado de un libro trasciende el instante especfico de su produccin:
escapa a 1981 y al propio Mario Gngora. Una obra como el Ensayo rebasa las intenciones de
su autor, integrando la carga semntica de sus categoras, el contexto de emergencia de sus
tesis y la recepcin crtica del libro. Nos propusimos, por esto, restituir la historicidad del
esfuerzo de diagnstico de Gngora, desplegando el conjunto de factores que posibilitan su
comprensin.
Adscribimos, asimismo, a un enfoque contextual de la historia poltico-intelectual
reciente de Chile. Como hemos oportunamente sealado, este artculo ha recogido
acercamientos epistemolgicos dispares. Valoramos, por un lado, la aplicacin del concepto
koselleckiano en cuanto al Estado, por integrar la carga semntica histrica en la pura
sincrona. Juzgamos, sin embargo, insuficiente este acercamiento a la hora de aprehender el
carcter de una obra como el Ensayo.
Hemos sostenido, a su vez, que la recepcin crtica del Ensayo ha otorgado a la obra
trascendencia histrica87. No slo por el tono crtico inherente a toda actividad intelectual,
sino por la carga ideolgica subyacente a la recepcin de la obra de Gngora. Recordemos que
el historiador ha sido catalogado como estatista, rtulo que l se encarg de rechazar
mientras viva. A nuestro juicio, el carcter plurvoco del concepto de Estado fue el
responsable del desajuste producido entre el autor y sus lectores. Las crticas a Gngora no
eran, por cierto, lecturas erradas. Insertas en un horizonte de racionalidad propio, las
recensiones del Ensayo juzgaron el instante de emergencia de una tesis polmica; no posean,
sin embargo, la perspectiva temporal suficiente para comprender por qu Gngora adhera a
una nocin de Estado tan compleja como anacrnica en los aos ochenta. Por esto, hemos
argumentado en torno a las razones que tuvo el autor del Ensayo para rechazar el apelativo de
historiador estatista.
Observamos, asimismo, cmo la trayectoria formativa de Gngora ilustra la nocin de
Estado que termin por defender. En el grupo catlico de la revista Lircay, se fragu una de las
defensas mejor articuladas del corporativismo socialcristiano en el siglo veinte chileno.
87 En cuanto a la recepcin crtica de una obra escrita y su despliegue histrico, debemos inspiracin a las
reflexiones de Roger Chartier, en relacin con la produccin cultural de textos: Anular la ruptura entre producir y
consumir es afirmar que la obra no adquiere sentido ms que a travs de estrategias de interpretacin que
construyen sus deficientes significados. El del autor es uno entre los dems, que no encierra en s la verdad
supuestamente nica y permanente de la obra. Podemos entonces restituir un justo lugar al autor cuya intencin
(clara o inconsciente) no contiene toda la comprensin posible de su creacin pero sin evacuar relacin con la
obra, en R. Chartier, El mundo como representacin. Estudios sobre historia cultural, Buenos Aires, Gedisa, 2005,
p. 38.
30 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
Adems de una concepcin cristiana y orgnica de la sociedad, los jvenes conservadores
propugnaron un Estado como garante del bien comn, nocin presente en la arremetida
moral de Gngora contra las planificaciones globales. A su vez, las influencias de los
romnticos alemanes y el pensamiento tradicionalista caracterizaron su obra tarda. Dot,
entonces, a su nocin de Estado de un sentido morfolgico, vitalista e histrico, que
ciertamente alcanz en su Ensayo ribetes mticos.
Mario Gngora fue un historiador sumamente complejo. Ancl en su angustia de
madurez un genuino pensamiento conservador, la nostalgia de una generacin vencida e
intuiciones tradicionalistas. En clave negativa, podramos afirmar que Gngora fue, ante todo,
un anti-liberal. Temi a la modernidad y al resquebrajamiento de los valores culturales de
Chile y presenci el derrumbe definitivo de sus convicciones. En este sentido, el Ensayo es,
probablemente, la obra que mejor sintetiza la profundidad de su espritu.
A modo de conclusin, quisiramos retornar a una idea presente a lo largo de este
trabajo. Acaso la historiografa como gnero se encuentra desligada per se de un rol poltico
en el presente? El planteamiento ensaystico de una obra como el Ensayo, ciertamente exige
un debate intelectual ms amplio e invita a un pblico culto a visitar el enfoque histrico. Para
el caso del Ensayo, por esto, difcilmente podramos adscribir a la opinin de Ricardo Krebs
cuando asegur que Gngora despolitiz y desideologiz la historiografa. Vio en ella, no un
instrumento de la accin, sino una forma de pensamiento88. Al surgir de la sombra de los
archivos, acaso no renueva el historiador un rasgo esencial de nuestra historiografa
republicana? Qu sentido tendra negar todo rol intelectual de los historiadores en su propio
tiempo, atribuyndoles tan slo el don de un cientificismo neutral? Ms all de la erudicin
documental, la angustia vital del autor del Ensayo recay en una coyuntura crucial de la
historia chilena del siglo veinte. Exigi, sin reservas, una toma de posicin y una evaluacin
reflexiva del presente. Record a los historiadores, a fin de cuentas, que existen debates
polticos imposibles de soslayar.
88 Ricardo Krebs, Mario Gngora y la historiografa chilena en Nicols Cruz (comp.), Reflexiones sobre historia,
poltica y religin: homenaje a Mario Gngora, Ediciones UC, Santiago, 1988, p. 28.
31 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
BIBLIOGRAFA
FUENTES PRIMARIAS (REVISTAS Y PERIDICOS)
REVISTA UNIVERSITARIA (SANTIAGO, 1979)
REVISTA HOY (SANTIAGO, 1982)
REVISTA PROPOSICIONES (SANTIAGO, 1982)
REVISTA ECONOMA Y SOCIEDAD (SANTIAGO, 1982)
REVISTA NUEVA HISTORIA (LONDRES, 1982)
REVISTA POLTICA (SANTIAGO, 1984)
DIARIO LA SEGUNDA (SANTIAGO)
DIARIO EL MERCURIO (SANTIAGO)
LIBROS Y ARTCULOS
ANDRADE, GABRIELA, Una aproximacin al estudio de la biblioteca privada de Mario Gngora
del Campo, Historia, vol. 26, 1991-1992.
ARANCIBIA, PATRICIA, Mario Gngora en busca de s mismo 1915-1946, Santiago, Vivaria, 1995.
ARGUDN, MARA LUNA Y PINTO, JULIO, (comp.), Cien aos de propuestas y combates. La
historiografa chilena del siglo XX, Univesidad Autnoma Metropolitana, 2006.
BOENINGER, EDGARDO, Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad, Barcelona, 1998.
BRAVO, BERNARDINO, De Portales a Pinochet, Santiago, Andrs Bello, 1985.
BURCKHARDT, JACOB, Reflexiones sobre la Historia Universal, Mxico, Fondo de Cultura
Econmica, 1943.
CASH MOLINA, JORGE, La Falange Nacional. Bosquejo de una historia, Santiago, Copygraph, 1986.
CERDA, MARTN, La palabra quebrada. Ensayo sobre el ensayo, Ediciones Universitarias de
Valparaso, 1982.
32 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
CHARTIER, ROGER, El mundo como representacin. Estudios sobre historia cultural, Buenos
Aires, Gedisa, 2005.
COLLIER, SIMON, Entrevista a Mario Gngora, en Mario Gngora, Civilizacin de masas y
esperanza y otros ensayos, Santiago, Vivaria, 1987.
CORREA, SOFA, El pensamiento en Chile en el siglo XX: bajo la sombra de Portales, en Oscar
Tern (coord.), Ideas en el siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano, Buenos
Aires, Siglo Veintiuno, 2004.
__________, Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX, Santiago, Sudamericana,
2005.
__________, El corporativismo como expresin poltica del socialcristianismo, Teologa y Vida,
vol. XLIX, N3, 2008.
CRISTI, RENATO, El pensamiento poltico de Jaime Guzmn. Autoridad y Libertad, Santiago,
LOM, 2000.
CRISTI, RENATO Y RUIZ, CARLOS, El pensamiento conservador en Chile, Santiago, Universitaria,
1992.
CRUZ, NICOLS, (coord.), Reflexiones sobre Historia, Poltica y Religin. Homenaje a Mario
Gngora, Ediciones UC, 1988.
EDWARDS, ALBERTO, La fronda aristocrtica en Chile, Santiago, Universitaria, 1982.
FARIA, CARMEN, Notas sobre el pensamiento corporativo de la juventud conservadora a
travs del peridico Lircay (1934-1940), Revista de Ciencia Poltica, vol. IX, N1, 1987.
FERMANDOIS, JOAQUN, Camino al Ensayo, en Mario Gngora, Ensayo histrico sobre la nocin
de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiago, Universitaria, 2010.
__________, Movimientos conservadores en el siglo XX: Qu hay que conservar?, Estudios
Pblicos, 62, 1996.
GADAMER, HANS-GEORG, El problema de la conciencia histrica, Madrid, Tecnos, 2007.
__________, Verdad y Mtodo I, Salamanca, Sgueme, 1999.
GAZMURI, CRISTIN, La historiografa chilena (1842-1970), Tomo II, Santiago, Taurus, 2009.
GNGORA, LVARO, El Estado en Mario Gngora: una nocin de contenido spengleriano,
Historia, vol. 25, 1990.
GNGORA, MARIO, Estudios de historia de las ideas e historia social, Ediciones Universitarias de
Valparaso, 1980.
__________, Civilizacin de masas y esperanza y otros ensayos, Santiago, Vivaria, 1987.
33 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
__________, Ensayo histrico sobre la nocin de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiago,
Universitaria, 2010.
HOBSBAWM, ERIC, Historia del siglo XX, Buenos Aires, Crtica, 1998.
IBEZ SANTA MARA, ADOLFO, Estatismo y tradicionalismo en Mario Gngora, Historia N22,
Santiago, 1987.
JASPERS, KARL, Origen y meta de la historia, Madrid, Revista de Occidente, 1965.
JOCELYN-HOLT, ALFREDO, El Peso de la noche. Nuestra frgil fortaleza histrica, Santiago,
Planeta/Ariel, 1997.
__________, El Chile perplejo. Del avanzar sin transar al transar sin parar, Santiago, Planeta,
1998.
__________, La independencia de Chile. Tradicin, modernizacin y mito, Santiago, DeBolsillo,
2009.
KOSELLECK, REINHART, Futuro Pasado: para una semntica de los tiempos histricos, Barcelona,
Paids, 1993.
KREBS, RICARDO, Mario Gngora y la historiografa chilena en Nicols Cruz (comp.),
Reflexiones sobre historia, poltica y religin: homenaje a Mario Gngora, Ediciones UC,
Santiago, 1988.
__________, El historiador Mario Gngora en Mario Gngora, Ensayo histrico sobre la nocin
de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiago, Universitaria, 2010.
MAGNET, ALEJANDRO, El Padre Hurtado, Santiago, Del Pacfico, 1954.
MEINECKE, FRIEDRICH, El historicismo y su gnesis, Mxico, Fondo de Cultura Econmica, 1982.
OAKESHOTT, MICHAEL, Qu es ser conservador?, Estudios Pblicos, 11, 1983.
ORTEGA Y GASSET, JOS, La rebelin de las masas, Madrid, Espasa-Calpe, 1976.
PEREIRA, TERESA, Lircay (1934 1938): Una expresin poltica-doctrinaria del joven Gngora,
en Nicols Cruz (coord.), Reflexiones sobre Historia, Poltica y Religin. Homenaje a Mario
Gngora, Ediciones UC, 1988.
PINTO, JULIO Y SALAZAR GABRIEL, Historia contempornea de Chile, Santiago, LOM, 1999.
PINTO, JULIO Y VALDIVIA, VERNICA, Chilenos todos? La construccin social de la nacin (1810-
1840), Santiago, LOM, 2009.
POCOCK, J.G.A., Political Thought and History: Essays on Theory and Method, Cambridge
University Press, 2008.
34 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
SAFRANSKI, RDIGER, Romanticismo. Una odisea del espritu alemn, Barcelona, Tusquets, 2009.
SALAZAR, GABRIEL, Historiadores, historia, estado y sociedad: comentarios crticos en torno al
Ensayo histrico sobre la nocin de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, de Mario Gngora,
Nueva Historia N 7, 1982.
__________, La gesta proftica de Fernando Vives, S.J., y Alberto Hurtado, S.J. Entre la espada
teolgica y la justicia social, en Simon Collier et. al., Patriotas y Ciudadanos, Santiago, CED,
2003.
__________, Construccin de Estado en Chile (1800-1837), Santiago, Sudamericana, 2005.
SPENGLER, OSWALD, La decadencia de Occidente: bosquejo de una morfologa de la historia
universal, Madrid, Espasa-Calpe, 1966.
SKINNER, QUENTIN, Meaning and Understanding in the History of Ideas, en History and
Theory, 8, 1969.
TAGLE D., MATAS, La configuracin del Estado en Chile. Anlisis de una polmica, indito,
noviembre de 1986.
VALDIVIA, VERNICA, Estatismo y neoliberalismo: un contrapunto militar. Chile 1973-1979,
Historia, N34, Santiago, 2001.
__________, Nacionales y gremialistas. El parto de la nueva derecha poltica chilena, 1964-
1970, Santiago, LOM, 2008.
VIAL LARRAN, JUAN DE DIOS, Otra conversacin ms con Mario Gngora, Santiago, Revista
Universitaria, N22, Universidad Catlica, 1987.
VILLALOBOS, SERGIO, Portales, una falsificacin histrica, Santiago, Universitaria, 1989.
VOEGELIN, ERIC, Los movimientos de masas gnsticos como sucedneos de la religin, 1966.
35 Seminario Estudios de la Repblica
http://www.estudiosdelarepublica.cl
También podría gustarte
- El Lenguaje de La DiosaDocumento23 páginasEl Lenguaje de La DiosaPablo Factum50% (2)
- Hernan Vidal - Política Cultural de La Memoria HistoricaDocumento175 páginasHernan Vidal - Política Cultural de La Memoria HistoricaPunteroIzquierdoAún no hay calificaciones
- Schreber, Daniel Paul. Memorias de Un Enfermo NerviosoDocumento211 páginasSchreber, Daniel Paul. Memorias de Un Enfermo NerviosoLinkillo91% (11)
- Mota Jorge-Las Mujer en La Ideologia NSDocumento21 páginasMota Jorge-Las Mujer en La Ideologia NSPablo FactumAún no hay calificaciones
- Democracia Show - Joaquín BochacaDocumento126 páginasDemocracia Show - Joaquín BochacaAlexandre100% (2)
- Carta Del LavoroDocumento5 páginasCarta Del LavoroPablo FactumAún no hay calificaciones
- Denes Martos. Los EspartanosDocumento83 páginasDenes Martos. Los EspartanosPablo FactumAún no hay calificaciones
- David Cole en AuschwitzDocumento22 páginasDavid Cole en AuschwitzPablo FactumAún no hay calificaciones
- Contro de Lectura Tengo Miedo Torero Terceros MediosDocumento4 páginasContro de Lectura Tengo Miedo Torero Terceros MediosSabrina AgacinoAún no hay calificaciones
- El Ciclo de Las Dictaduras en El Cono Sur Por PonisioDocumento23 páginasEl Ciclo de Las Dictaduras en El Cono Sur Por PonisioArturo LevAún no hay calificaciones
- Movimiento Estudiantil Universitario en Chile 1982-1988Documento91 páginasMovimiento Estudiantil Universitario en Chile 1982-1988oscarbicho2Aún no hay calificaciones
- Las Relaciones Exteriores Del Gobierno Militar... Heraldo MuñozDocumento24 páginasLas Relaciones Exteriores Del Gobierno Militar... Heraldo MuñozAlexander Murillo GarcesAún no hay calificaciones
- La Operación Siglo XXDocumento29 páginasLa Operación Siglo XXAlberto CabreraAún no hay calificaciones
- Riesgo SDocumento336 páginasRiesgo Sfreddy_fernandezAún no hay calificaciones
- URUGUAY SIGLO XX BarránDocumento5 páginasURUGUAY SIGLO XX BarránDaniel RodjrAún no hay calificaciones
- Análisis Película "Machuca"Documento11 páginasAnálisis Película "Machuca"Dante A. Navarro100% (1)
- Benedetta Calandra - Un Tema Incómodo e Indecente. El Debate Alrededor de La Violación Sexual en El Chile PosautoritarioDocumento24 páginasBenedetta Calandra - Un Tema Incómodo e Indecente. El Debate Alrededor de La Violación Sexual en El Chile PosautoritarioannielesanAún no hay calificaciones
- 1personas Reconocidas ValechDocumento244 páginas1personas Reconocidas ValechRalle BakanAún no hay calificaciones
- Dictadura MilitarDocumento5 páginasDictadura MilitarsandroAún no hay calificaciones
- Reflexiones A Propósito de La Nueva Edición de Clases, Estado y Nación en El Perú, de Julio CotlerDocumento8 páginasReflexiones A Propósito de La Nueva Edición de Clases, Estado y Nación en El Perú, de Julio CotlerMartin Tanaka100% (2)
- FPMR Operación Príncipe, Bonasso, Bardini, Restrepo PDFDocumento125 páginasFPMR Operación Príncipe, Bonasso, Bardini, Restrepo PDFPatricio Ignacio Briceño Echeverría100% (1)
- David Llinás. Anticonstitucionalismo y Dictadura SoberanaDocumento50 páginasDavid Llinás. Anticonstitucionalismo y Dictadura SoberanaMarlon Hitokiri Moncada StaperAún no hay calificaciones
- Prueba HistoriaDocumento7 páginasPrueba HistoriaAlejandra Flores RomeroAún no hay calificaciones
- Golpe de Estado en ChileDocumento3 páginasGolpe de Estado en ChileEric Gómez Angeles50% (2)
- Almonacid Cuaderno de PedagogiaDocumento6 páginasAlmonacid Cuaderno de PedagogiaKarín BerguñoAún no hay calificaciones
- Sergio Rojas - Pensar La Superficie Infinitamente Profunda de Lo CotidianoDocumento22 páginasSergio Rojas - Pensar La Superficie Infinitamente Profunda de Lo CotidianoVíctor QuezadaAún no hay calificaciones
- Informe Educ Superior en ChileDocumento205 páginasInforme Educ Superior en ChileAlejandro Donaire100% (1)
- Suriano y La Argentina DiferenteDocumento5 páginasSuriano y La Argentina DiferenteJulian Robledo100% (1)
- Informe Udp DDHH 2010Documento478 páginasInforme Udp DDHH 2010Victor OlavarriaAún no hay calificaciones
- Prueba 2° Medio DictaduraDocumento6 páginasPrueba 2° Medio DictaduraTamari Aguilera0% (1)
- Modelo ChilenoDocumento34 páginasModelo Chilenoalvaro_felipe_11Aún no hay calificaciones
- Historias de Represión Infantil e ImpunidadDocumento167 páginasHistorias de Represión Infantil e ImpunidadADRIANA GONI GODOYAún no hay calificaciones
- MJL - Los Hijos Del Lautaro PDFDocumento53 páginasMJL - Los Hijos Del Lautaro PDFCarlos Urizar100% (1)
- Zibechi, Raúl - Latiendo Resistencia. 4. La Violencia Estatal y El Discurso de Los Derechos HumanosDocumento5 páginasZibechi, Raúl - Latiendo Resistencia. 4. La Violencia Estatal y El Discurso de Los Derechos HumanosJessed AraelAún no hay calificaciones
- 4° UNIDAD DE APRENDIZAJE 5to AñoDocumento5 páginas4° UNIDAD DE APRENDIZAJE 5to AñoCarlos QuirozAún no hay calificaciones
- Lag RevaDocumento223 páginasLag RevaHector Serrano RojasAún no hay calificaciones