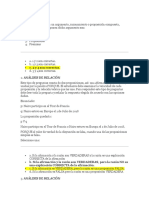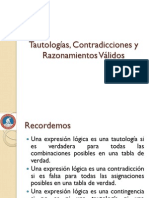Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Un Episodio Del Llamado Giro Lingüístico - JJL II 2013 PDF
Un Episodio Del Llamado Giro Lingüístico - JJL II 2013 PDF
Cargado por
MarujaMarujitaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Un Episodio Del Llamado Giro Lingüístico - JJL II 2013 PDF
Un Episodio Del Llamado Giro Lingüístico - JJL II 2013 PDF
Cargado por
MarujaMarujitaCopyright:
Formatos disponibles
UN EPISODIO DEL LLAMADO GIRO LINGSTICO EN LAS CIENCIAS
SOCIALES: APROPIACIN Y RESIGNIFICACIN DE LA TEORA
LINGSTICA EN LA CONCEPCIN DE DISCURSO DE ERNESTO LACLAU
Edgardo Gustavo Rojas
Centro de Estudios e Investigaciones Lingsticos Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educacin Universidad Nacional de La Plata
egustavorojas@hotmail.com
1. Introduccin
La concepcin tropolgica esto es, de acuerdo con la lgica de los tropos
retricos de discurso poltico formulada en las ltimas dcadas por Ernesto Laclau se
ha convertido en una de las referencias tericas ms extendidas en el campo acadmico
del anlisis poltico, fenmeno que incluye tanto a sus seguidores y adherentes como a
sus principales crticos y detractores. Dicho impacto obedece, entre otras razones, a la
polmica y original reformulacin de nociones histricamente tratadas en la terica
poltica, tales como hegemona y populismo, que realizara el autor desde una
perspectiva discursiva, formalista y posfundacionista.
La obra de Ernesto Laclau no solo provee herramientas conceptuales a los
analistas del discurso, sino que constituye en s misma una teora del discurso, tributaria
en muchos aspectos de la retrica y de la teora lingstica. El objetivo de esta
presentacin es, precisamente, proponer una exploracin y una sistematizacin de
algunos conceptos clave de origen lingstico que se extrapolan hacia el dominio de los
sistemas polticos en la perspectiva posfundacional del autor. Particularmente, se trata
de situar dichos conceptos en distintos niveles analticos, con vistas a delinear una
aproximacin tentativa a una propuesta terica que no ha sido incorporada en los
estudios lingsticos del discurso con el mismo impacto que ha tenido en otras
disciplinas.
Se suele afirmar que la teora del discurso que nos ocupa se desarrolla en tres
planos diferenciables: (1) la ontologa de la sociedad y lo poltico, (2) la constitucin de
sujetos e identidades sociales, y (3) los modos en que se desarrollan las disputas
polticas (Fernndez y Retamozo 2010: S/N). Dado que esta diferenciacin de planos
permite situar los conceptos clave que nos interesa desarrollar en un esquema general de
la obra de Laclaua, hemos optado por organizar la presentacin en torno a los mismos
tpicos, que sern desarrollados en tres apartados siguiendo el mismo orden en que
fueron enunciados.
2. Concepcin del sistema poltico y el lugar del discurso
Como tendremos oportunidad de apreciar en los distintos apartados de este
trabajo, las principales nociones de la teora del discurso de Ernesto Laclau tienen su
origen en el estructuralismo lingstico sobre todo, en las formulaciones tericas de
Saussure y el primer Jakobson pero son resignificadas en el marco de una mirada
postestructuralista. La naturaleza de lo poltico, problema que ha acaparado la atencin
de la teora poltica desde sus primeras manifestaciones, es desarrollada por el autor
siguiendo una matriz conceptual marcada principalmente por dos bifurcaciones respecto
de la propuesta saussureana: una concepcin diferente de sistema no cerrado ni
autnomo, sino inestable y fallado y un deslindamiento entre la definicin del
sistema y el principio regulador que lo organiza. Para precisar estas afirmaciones,
recordemos cmo define Saussure el sistema lingstico:
Considerado en s mismo, el pensamiento es como una nebulosa donde nada est necesariamente
delimitado. No hay ideas preestablecidas, y nada es distinto antes de la aparicin de la lengua.
Frente a este reino flotante, ofrecen los sonidos por s mismos entidades circunscriptas de
antemano? Tampoco [] se trata de ese hecho en cierta manera misterioso: que el pensamiento-
sonido implica divisiones y que la lengua elabora sus unidades al constituirse entre dos masas
amorfas [] La lingstica trabaja, pues, en el terreno limtrofe donde los elementos de dos
rdenes se combinan; esta combinacin produce una forma, no una sustancia. (De Saussure 1916:
137-138).
La base amorfa, nebulosa, flotante del pensamiento en el estructuralismo
lingstico es anloga a una imaginable base prediscursiva catica, desorganizada, el
estado de naturaleza? del sistema poltico en la obra de Laclau: el discurso es un
intento contingente de organizar, fijar y articular los elementos identidades y/o
demandas del sistema poltico, que se instituye, entonces, como el resultado
provisional de dicha operacin (Laclau y Mouffe 1987: 191-193, Laclau 1990: S/N,
Glasze 2007: S/N, Retamozo 2009: 81, Fernndez y Retamozo 2010: S/N). Por lo tanto,
mientras que la lengua, en la obra de Saussure, es el principio de organizacin y, al
mismo tiempo, el sistema organizado, en la teora de Laclau, el discurso fija y organiza
provisoriamente el sistema.
Por otra parte, la nocin saussureana de sistema autnomo implica un lmite que
separa lo lingstico de lo no lingstico, y en esta separacin se basa la definicin del
objeto de estudio propio de la lingstica. El postestructuralismo, en cambio, considera
que la existencia de lmites y un exterior, necesarios para definir el sistema y, en
consecuencia, sus elementos constitutivos, no est libre de problemas conceptuales. La
exterioridad del sistema lo no poltico y, al mismo tiempo, aquello que amenaza la
constitucin del sistema es definido, entonces, como un exceso de sentido. La
heterogeneidad, el flujo y la contingencia de lo poltico-social sera parte de ese exterior
con el cual, por definicin, no podran entrar en relacin los elementos del sistema de
acuerdo con la definicin estructuralista pero que, al mismo tiempo, no podran
constituirse sin una referencia recproca. Por esta razn, Laclau incorpora al
mencionado exceso de sentido nociones como falla constitutiva, indecibilidad,
dislocacin, incompletitud y plenitud imposible de la sociedad (Laclau y Mouffe
1987: 178-179, Arditi 1995: 348, Laclau 1990: S/N, Laclau 1996a: 95-97, Laclau
1996b: 54-55; Laclau 2203b: 60-61, iek 2003: 97-101, Retamozo 2009: 81,
Fernndez y Retamozo 2010: S/N, Gallo Acosta 2010: S/N); en definitiva, si el sistema
poltico, social se realizara plenamente, estaramos en presencia de un sistema
cerrado y autnomo tal como fuera pensado por el estructuralismo.
Dicha dislocacin de los elementos constitutivos del sistema no es presentada
en la obra de Laclau como una imperfeccin del sistema sino, antes bien, como una
huella o marca de la contingencia en su estructura (Laclau 1996b: 54-55). Elemento
disruptivo y problemtico, ese exterior o ms all de los lmites es tambin un
elemento que permite la realizacin del sistema y las relaciones que lo constituyen
(Glasze 2007: S/N). Los lmites y el exterior del sistema representan lo otro respecto
de ste y, por lo tanto, no pueden formar sistema con sus elementos constitutivos
(Laclau 1996a: 70-72), pero estos no podran definirse como tales sin esa relacin de
otredad; de all la nocin de falla constitutiva.
Cmo puede, entonces, el discurso, en tanto principio que organiza y articula los
elementos del sistema, anlogo al concepto de lengua en Saussure, referirse a ese
exterior? Desde el punto de vista terico, Laclau propone que tal operacin discursiva es
equiparable al tropo retrico conocido como catacresis, consistente en el empleo de un
trmino figurado para dar nombre a aquello para lo cual no existe un trmino literal: en
su concepcin retrica del discurso poltico y lo poltico, es la operacin de nombrar
lo innombrable (Laclau 1996a: 56-57 y 70-72, Laclau 2003a: S/N, Laclau 2003b: 84-
85, Laclau 2005: 95-97, Laclau 2010: 26). En trminos prcticos, esta operacin se
manifiesta en las referencias al caos, la decadencia, la disolucin de los vnculos
sociales y a los enemigos del pueblo (iek 2003: 97) con que se designan ciertas
prcticas y sujetos en las manifestaciones concretas del discurso poltico.
Esta aproximacin al discurso poltico en clave retrica resulta funcional a los
intereses de la teora poltica contempornea en su intencin de problematizar las
pretensiones de verdad, objetividad y naturalidad de los discursos disciplinarios,
hegemnicos y totalitarios en la construccin del saber y el poder; en otras palabras, se
trata de desedimentar y destotalizar tales mandatos heredados, toda vez que el tema
crucial de la deconstruccin es desenmascarar la produccin discursiva de la sociedad
(Laclau 1996b: 47 y 58-59, Romn Brugnoli 2007: S/N, Daz Bone, Bhrmann,
Gutirrez Rodrguez, Schneider, Kendall y Tirado 2007: S/N, Gallo Acosta 2010: S/N).
Asimismo, esta teora del discurso se desliga de los posicionamientos que ven en
el discurso poltico merca retrica, simple demagogia o una sucesin de actos de habla
de naturaleza nicamente constatativa (Muoz y Retamozo 2008: 146, Fernndez y
Retamozo 2010: S/N, Laclau 2010: 26, Gallo Acosta 2010: S/N). De hecho, el orden
performativo del discurso, aspecto del anlisis poltico posfundacional inspirado en la
prgmtica lingstica, se manifiesta claramente en la construccin de las identidades
polticas y sociales (Laclau 1996b: 54-56, Laclau 2003b: 83-84), como nos ocuparemos
de sealar en el siguiente apartado.
Cabe aclarar que esta conceptualizacin discursiva y/o tropolgica de lo poltico
coincide en cierto punto con la nocin saussureana de sistema lingstico, que es su
naturaleza formal. Tambin Laclau define al sistema poltico en trminos formales,
desentendindose de una sustancia, esencia o fundamento ltimo, de carcter no
discursivo, al estilo de las concepciones materialistas y teolgicas de lo poltico, las
identidades polticas y las tareas que sus postulados les asignan (iek 2003: 100-
101). Ello no significa, no obstante y como podra suponerse, una adhesin a las
posturas posmodernas sobre el fin de la historia, o una postura restringida a la
descripcin ontolgico-filosfica sin utilidad ntica-poltica (Gascn 2009: S/N), dado
que, y por motivos que nos reservamos para el final de la exposicin, Laclau se ha
ocupado de desarrollar, ante crticas de esta naturaleza, la propuesta de una democracia
radical que resulta compatible con su teora (Laclau 1996b: 59-60).
3. Articulacin de elementos, identidades y/o demandas
La concepcin de discurso que desarrollamos previamente impacta directamente
en la conceptualizacin de las identidades polticas, dado que las sustrae de las nociones
esencialistas que les atribuyen patrones caractersticos y tareas especficas; por ejemplo,
la funcin atribuida al proletariado en el marxismo ortodoxo. No es de extraar, por lo
tanto, que la extendida preocupacin por las identidades sociales en el campo
acadmico, incluyendo la teora del discurso que estamos analizando, coincida con la
crisis de las topografas esencialistas de lo social y, paradjicamente, con la irrupcin y
proliferacin de nuevas identidades, concomitantes a la anunciada muerte del sujeto
(Laclau 1990: S/N, Laclau 1996a: 43-44, Glasze 2007, iek 2003: 98). Estas
identidades polticas y sociales, equiparables a los signos que conforman el sistema
lingstico en la perspectiva estructuralista, se constituyen en la obra de Laclau a partir
de los tipos de relaciones sistmicas que distingue el autor ginebrino padre de esta
corriente lingstica:
De un lado, en el discurso, las palabras contraen entre s, en virtud de su encadenamiento,
relaciones fundadas en el carcter lineal de la lengua [] Estas combinaciones que se apoyan en
la extensin se pueden llamar sintagmas [] Por otra parte, fuera del discurso, las palabras que
ofrecen algo de comn se asocian en la memoria, y as se forman grupos en el seno de los cuales
reinan relaciones muy diversas [] Las llamaremos relaciones asociativas. La conexin
sintagmtica es in praesentia; se apoya en dos o ms trminos igualmente presentes en una serie
efectiva. Por el contrario, la conexin asociativa une trminos in absentia en una serie
mnemnica virtual [] En la lengua, todo se reduce a diferencias, pero todo se reduce tambin a
agrupaciones [] Ahora es cuando comprendemos el juego de este doble sistema en el discurso.
(De Saussure 1916: 147-148 y 153-154)
Al igual que Saussure y Jakobson, Laclau considera que ontolgicamente el
sistema poltico se estructura en coordenadas sintagmticas y paradigmticas que
establecen relaciones diferenciales entre sus elementos constitutivos, los cuales, una vez
realizada la extrapolacin correspondiente, resultan ser las identidades en sus ltimas
obras, las demandas polticas y sociales (Laclau 2010: 15-23). Como ya hemos
sugerido, el discurso es el mecanismo que organiza y distribuye los elementos y sus
relaciones sistmicas, y entre las operaciones que pone en juego se diferencian aquellas
que fuerzan el sistema para adoptar determinadas configuraciones y anexar significados
particulares a ciertos elementos privilegiados del sistema; Laclau denomina
hegemona al conjunto de estas prcticas heterogneas (Laclau 1996b: 59, Laclau
2003b: 86, Laclau 2010: 23-24 y 28-29, Muoz y Retamozo 2008: 128, Fernndez y
Retamozo 2010: S/N).
En la medida que el autor asume la concepcin posestructuralista del significado,
inspirada principalmente en Barthes y Derrida (Glasze 2007: S/N), antes que la
estabilidad sincrnica del sistema en la perspectiva estructuralista, considera que
prevalecen los elementos flotantes en parte referidos tambin por Saussure en la
primera cita que transcribimos literalmente y los desplazamientos. La naturaleza de
estos movimientos y sus tensiones, que se manifiestan en los ejes sintagmtico y
paradigmtico, permiten a Laclau categorizar los sistemas polticos y las identidades
que los constituyen. Un captulo importante de esta categorizacin, a su vez, es su
derivacin en la definicin formal del populismo que tambin ha propuesto el autor.
En los sistemas institucionalistas o consensualistas prevalece la lgica de las
diferencias sobre el eje sintagmtico de relaciones previamente instituidas en el interior
del sistema. Los sujetos canalizan sus demandas sociales o peticiones a travs de los
canales institucionales en forma particular y esta dinmica tiende a sostenerse en un
marco de estabilidad. En los sistemas populistas, por el contrario, prevalece la lgica de
la equivalencia, dado que las identidades se reducen a dos nicas posiciones
diferenciales en el eje sintagmtico, donde operan efectos de frontera que permiten
distinguir siguiendo la lgica que Schmit atribuye a los fenmenos polticos a los
amigos de los enemigos (Laclau y Mouffe 1987: 218-223, Arditi 1995: 333-334, Muoz
y Retamozo 2008: 128, Fernndez y Retamozo 2010: S/N, Laclau 2003a: S/N, Laclau
2005: 103-110, Laclau 2009: 57-58 y 62, Laclau 2010: 28-29). En este caso, el pueblo
entendido como una construccin discursiva, deslindada de bases materiales,
econmicas o de clase se instituye en tanto identidad antagnica respecto de aquellos
enemigos que impiden la satisfaccin de sus demandas que operan, en este caso,
como exigencias y reivindicaciones, y no como simples peticiones (Laclau 2005: 103-
110, Laclau 2009: 54-57 y 70).
Cabe acotar que esta definicin formal del populismo se opone a las
concepciones despectivas de los fenmenos polticos usualmente asociados con esta
categora, generalmente acompaadas con numerosas salvedades y excepciones
empricas (Laclau 2005: 125-127, Laclau 2009: 51-53), dentro y fuera del campo
acadmico. A partir de su formulacin, no ha estado libre de crticas. Un
cuestionamiento consiste en sealar que esta propuesta pierde de vista una va
fundamental para el anlisis poltico que consiste en indagar el contenido del pueblo
como identidad diferenciada, es decir, la composicin de fuerzas sociales que lo
integran (Muoz y Retamozo 2008: 124). iek cuestiona, por su parte, que todos los
elementos de la serie sintagmtica tengan igual importancia en la constitucin de los
sistemas polticos, proponiendo la posibilidad de que un trmino en particular (la clase,
el gnero, el origen tnico) sea al mismo tiempo el principio estructurante, en sintona
con Lefort, quien sita en dicho lugar la invencin democrtica (iek 2003: 102-
105).
En sntesis, el orden de las diferencias sintagmticas, que opera en el plano de la
combinacin y contigidad que tambin, siguiendo a Jakobson, es el plano del
desplazamiento metonmico no desaparece en el momento populista, sino que, por
imposicin del eje paradigmtico, que opera en el plano de la equivalencia y la analoga
nuevamente, siguiendo a Jakobson, el plano del desplazamiento metafrico se ve
reducido a dos nicas posiciones antagnicas (Laclau 2009: 64-69, Laclau 2010: 34-38).
Entre los mecanismos subyacentes a esta dinmica ocupan un lugar trascendente
determinados elementos que subvierten la lgica de los sistemas significantes, al menos
en los trminos que originalmente propuso el estructuralismo lingstico, aspecto del
cual nos ocupamos en el siguiente apartado.
4. La funcin de los significantes vacos en la lucha poltica
Si en la obra de Laclau lo poltico y la poltica se definen en trminos sistmicos
en dilogo con el estructuralismo lingstico, y los elementos que integran el sistema en
trminos de relaciones sintagmticas y paradigmticas, cabe preguntarse cmo
intervienen estas nociones en el plano ntico, es decir, en el plano de la lucha poltica.
Una respuesta a este interrogante debe considerar los aspectos retricos del discurso
que, en tanto principio que organiza y articula las relaciones entre los elementos del
sistema poltico, infunde su lgica tropolgica, lgica de los tropos retricos a la
lucha poltica. Al igual que otros autores postestructuralistas, tales como Foucault y
Derrida, Laclau se interesa por el lenguaje figurado debido a su potencial performativo,
es decir, sus posibilidades de imponer concepciones de la realidad, el poder y la verdad
(Romn Brugnoli 2007, Laclau 2010: 26, Gallo Acosta 2010: S/N). Como ya
adelantamos, desde la perspectiva terica que estamos analizando, la figura retrica que
mejor representa la naturaleza discursiva de lo poltico es la catacresis, encarnada en la
funcin de los elementos del sistema que Laclau denomina significantes vacos.
Partiremos de una ltima cita literal de Saussure para avanzar en el desarrollo de este
concepto:
Lo que el signo lingstico une no es una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen
acstica [] El signo lingstico es, pues, una entidad psquica de dos caras [] Estos dos
elementos estn ntimamente unidos y se reclaman recprocamente [] proponemos conservar la
palabra signo para designar el conjunto y reemplazar concepto e imagen acstica,
respectivamente, con significado y significante; estos dos ltimos trminos tienen la ventaja de
sealar la oposicin que los separa, sea entre ellos dos, sea del total de que forman parte. (De
Saussure 1916: 91-93)
En la obra de Saussure, estos tres elementos el signo, el significado y el
significante abarcan la totalidad del sistema y no dejan resquicios de los elementos
flotantes que conforman en la instancia prelingstica imaginada por el autor la masa
amorfa del pensamiento, de forma tal que no resulta concebible un significante sin su
correspondiente significado. Para Ernesto Laclau, por el contrario, la tensin entre las
lgicas de la diferencia y la equivalencia, cuya prioridad alterna en los momentos
institucionalistas y populistas del devenir poltico, solo es posible merced a la
produccin discursiva y persistencia de elementos flotantes y significantes
tendencialmente vacos (Laclau 1996a: 67-68, Laclau 2009: 60-61). La lucha por la
hegemona, precisamente, es la lucha por dotarlos de significados particulares,
contenidos nticos que asumen, subvirtiendo la lgica de los sistemas significantes
estructuralistas, la representacin precaria en realidad, imposible de lo universal
(Glasze 2007: S/N, Fernndez y Retamozo 2010: S/N, Laclau 2009: 58-64, Gallo
Acosta 2010: S/N).
Como indicamos en el apartado anterior, cuando prevalece la lgica de la
equivalencia o el eje paradigmtico, la heterogeneidad de sujetos/demandas
diferenciales se reduce a dos nicas posiciones antagnicas; los elementos que pueden
asumir esta reorganizacin del sistema y la representacin de la totalidad tpicamente,
la figura del lder y/u otros elementos de carcter simblico son, precisamente, los
significantes vacos. De este modo, por ejemplo, se ha analizado cmo la disputa por el
significante pueblo ha atravesado la historia argentina contempornea hasta la
emergencia del kirchnerismo, incluyendo a la ltima dictadura militar, cuya operacin
discursiva consisti en relacionarlo sintagmticamente con otros significantes como
familia, tradicin y religin (Muoz y Retamozo 2008: 125). Asimismo, se ha
indagado cmo el significante campo, en la historia argentina reciente, ha constituido
un elemento privilegiado en la construccin discursiva de una frontera entre quienes, en
el fragor de la lucha poltica, se posicionaron a favor o en contra del campo (Rojas
2012: S/N). De forma anloga, ms recientemente, la disputa en torno a la ley de
servicios de comunicacin audiovisual, ha reordenado tambin el campo de la
discursividad en dos posiciones antagnicas, adems de ejemplificar el carcter formal,
es decir, desprovisto de contenidos esenciales, del populismo; de hecho, en el tamiz
analtico que propone Laclau, tanto el discurso de la Mesa de Enlace como el de
Clarn y la Nacin se construyen en torno a una matriz populista.
Dicho en otros trminos, la construccin discursiva de los sujetos que constituyen
los sistemas polticos populistas el pueblo y sus enemigos solo es posible con la
intervencin de elementos que trascienden sus lmites; nociones que ya hemos
introducido en este trabajo, tales como exceso de sentido y falla constitutiva se
complementan en realidad, cobran su verdadero sentido con la irrupcin de este
nuevo concepto: los significantes vacos no son tales porque carecen de significado, ni
tampoco por ser ambiguos o polismicos, sino porque representan una falla del discurso
en cuanto tal, un vaco al interior de la estructura, un elemento flotante, excluido pero
necesario, que excede los alcances del discurso, con el cual establecen una relacin
fantasmal (Laclau 1996a: 70-74, Laclau 1996b: 59, Laclau 2003a: S/N, Laclau 2005:
93-95, Gallo Acosta 2010: S/N). Este vaco, no equivalente a ausencia de significado, es
comparado en algunos pasajes de la obra de Laclau con el lugar que ocupa el cero en la
cadena de nmeros naturales: es claramente un elemento extrao/ajeno/otro respecto de
la secuencia una suerte de no-nmero pero, al mismo tiempo, es lo que la hace
posible, de forma anloga al yo que cumple la funcin de sutura respecto de la cadena
significante en el psicoanlisis milleriano (Miller 1966: 53-65, Laclau y Mouffe 1987:
81-82, Laclau 2003b: 74-75, Laclau 2005: 135-137).
5. Un proyecto poltico, a modo de conclusin tentativa
A riesgo de simplificar excesivamente una obra extensa y compleja que hemos
tratado de leer en clave lingstica, es posible recuperar los tpicos desarrollados en esta
presentacin en torno al proyecto poltico que, respondiendo las crticas que se han
efectuado a su concepcin formalista, posmarxista y posfundacionalista de lo poltico,
Laclau considera compatible con su propuesta analtica. Como hemos tratado de
demostrar, buena parte de la lucha poltica se juega en la postulacin de contenidos
nticos particulares encarnados en significantes vacos que se elevan a la
representacin de una totalidad ontolgico-sistmica ausente, imposible, precariamente
representada en forma provisoria.
En esta dinmica de lo particular y lo universal, los proyectos polticos han girado
principalmente en torno a dos variantes: la defensa de las particularidades, que choca
con valores caros al pensamiento democrtico como la igualdad de derechos, y la
apuesta por nuevas configuraciones que subviertan las relaciones de opresin, estrategia
igualmente problemtica porque supone una continuidad de la lgica opresiva. Frente a
estas alternativas, Laclau propone hacer visible la contingencia de todo orden social y,
en consecuencia, el potencial transformador de las luchas polticas y sociales, lo cual
significara una radicalizacin de la democracia (Gascn 2009: S/N) o, en palabras del
autor, si la democracia es posible, es porque lo universal no tiene un cuerpo ni un
contenido necesarios [] Es este fracaso de la sociedad en constituirse como sociedad
[] la que hace posible la interaccin democrtica (Laclau 1996a: 68).
6. Referencias bibliogrficas
De Saussure, F. 1916. Curso de Lingstica General. Buenos Aires, Losada, 1945.
Diaz-Bone, R., A. Bhrmann, E. Gutirrez Rodrguez, W. Schneider, G. Kendall y F.
Tirado. 2007. The Field of Foucaultian Discourse Analysis: Structures, Developments
and Perspectives. En: FQS. Forum: Qualitative Social Research, Vol. 8, N 2.
Fernndez, M. y Retamozo, M. 2010. Discurso poltico e identidades polticas:
produccin, articulacin y recepcin en las obras de Eliseo Vern y Ernesto Laclau.
En: Cuadernos de H Ideas Vol. 4 N 4, pp. 230-252.
Gallo Acosta, J. (2010) Lo Real y la teora poltica. En: Revista electrnica del
mbito Psi y el campo social, N 6, disponible en http://www.psiqueysociedad.org,
consultado el 10/03/13.
Gascn, L. 2009. La brecha entre lo ntico y lo ontolgico. El problema de las
implicancias tico-polticas en la Genealoga de M. Foucault y en la Teora de la
Hegemona de E. Laclau y Ch. Mouffe. En: KAIROS. Revista de Temas Sociales, Ao
13 N 23, disponible en http://www.revistakairos.org, consultado el 10/03/13.
Glasze, G. 2007. Proposals for the Operationalisation of the Discourse Theory of
Laclau and Mouffe Using a Triangulation of Lexicometrical and Interpretative
Methods. En: FQS. Forum: Qualitative Social Research, Vol. 8, N 2.
Laclau, E. y Mouffe, Ch. 1987. Ms all de la positividad de lo social: antagonismo y
hegemona. En: Hegemona y estrategia socialista. Hacia una radicalizacin de la
democracia. Madrid: Siglo XXI, pp. 105-166.
Laclau, E. 1990. La imposibilidad de la sociedad. En: Nuevas reflexiones sobre la
revolucin de nuestro tiempo. Buenos Aires: Nueva Visin, 2da. Ed. 2000, pp. 103-106.
Laclau, E. 1996a. Emancipacin y diferencia. Buenos Aires: Ariel.
Laclau, E. 1996b. Deconstruction, Pragmatism, Hegemony. En: Mouffe, Ch. (ed.)
Deconstruction and Pragmatism. London: Routledge, pp.47-67.
Laclau, E. 2003a. Catacresis y metfora en la construccin de la identidad colectiva.
En: Phrnesis. Revista de filosofa y cultura democrtica, Ao 3, Nro. 9.
Laclau, E. 2003b. Identidad y hegemona: el rol de la universalidad en la constitucin de
lgicas polticas. En: Butler, J., E. Laclau y S. iek. Contingencia, hegemona,
universalidad. (pp. 49-94). Buenos Aires: Fondo de Cultura Econmica.
Laclau, E. 2005. La razn populista. Buenos Aires: Fondo de Cultura Econmica.
Laclau, E. 2009. Populismo: Qu nos dice el nombre? En: Panizza, F. (comp.) El
populismo como espejo de la democracia. Buenos Aires: Fondo de Cultura Econmica,
pp. 51-70.
Laclau, E. 2010. La articulacin y los lmites de la metfora. En: Studia Politicae N
20. Crdoba: Facultad de Ciencia Poltica y Relaciones Internacionales. UCA, pp. 13-
38.
Miller, J. 1966. Matemas II. Buenos Aires: Manantial.
Muoz, M. y Retamozo, M. 2008. Hegemona y discurso en la Argentina
contempornea. Efectos polticos de los usos de `pueblo en la retrica de Nstor
Kirchener. En: Perfiles latinoamericanos 31. Mxico D.F.: FLACSO, pp. 121-149.
Retamozo, M. 2009. Lo poltico y la poltica: los sujetos polticos, conformacin y
disputa por el orden social. En: Revista Mexicana de Ciencias Polticas y Sociales,
Vol. LI, Nro. 206, pp. 69-91.
Rojas, E. 2012. Desplazamientos en el campo del discurso y en el discurso sobre el
campo: la TV en la construccin de metforas, metonimias, agendas y hegemona. En:
Actas VII Jornadas de Sociologa, Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educacin, UNLP, en prensa.
Romn Brugnoli, J. 2007. What Metaphors Do Sneaky: Discourse and Subject. En:
FQS. Forum: Qualitative Social Research, Vol. 8, N 2.
iek, S. 2003. Lucha de clases o posmodernismo? S, por favor! En: Butler, J., E.
Laclau y S. iek. Contingencia, hegemona, universalidad. (pp. 95-140). Buenos
Aires: Fondo de Cultura Econmica.
También podría gustarte
- Manual Practico de Gramatica Es - Perez Cino, Waldo PDFDocumento179 páginasManual Practico de Gramatica Es - Perez Cino, Waldo PDFCarlos Martin Lozada Chiroque100% (19)
- Gramatica InglesaDocumento441 páginasGramatica InglesaAlb Villa100% (4)
- Los Adverbios en ItalianoDocumento5 páginasLos Adverbios en ItalianoAlan CostanzoAún no hay calificaciones
- Los Tiempos Verbales en InglésDocumento13 páginasLos Tiempos Verbales en InglésAndreina QuiñonezAún no hay calificaciones
- 5to Vps 8Documento5 páginas5to Vps 8Jose Alberto Agapito AyastaAún no hay calificaciones
- Analisis Critico Del DiscursoDocumento22 páginasAnalisis Critico Del DiscursoISABTEAún no hay calificaciones
- Aprenda Usted Mismo Quichua 1 PDFDocumento335 páginasAprenda Usted Mismo Quichua 1 PDFConGiava100% (1)
- Chuletas SintaxisDocumento4 páginasChuletas SintaxisĀýöůb ŢėțĕAún no hay calificaciones
- Sintaxis en EsquemasDocumento17 páginasSintaxis en EsquemasJesica Vega100% (1)
- Indicadores, Metas y Políticas EducativasDocumento205 páginasIndicadores, Metas y Políticas EducativasKenia Muñoz100% (2)
- De Kant A HegelDocumento14 páginasDe Kant A HegelMarcelaArroyoAún no hay calificaciones
- La Te X2Documento203 páginasLa Te X2Junior Oña OrdoñezAún no hay calificaciones
- ALBORNOZ 2010 Ciencia Tecnologia y Universidad Iberoamericana PDFDocumento216 páginasALBORNOZ 2010 Ciencia Tecnologia y Universidad Iberoamericana PDFESTUDIOSAún no hay calificaciones
- ETPDocumento159 páginasETPIvo IparAún no hay calificaciones
- Art 09Documento8 páginasArt 09Marco Antonio AlarcónAún no hay calificaciones
- Cal Id AdDocumento175 páginasCal Id AdJuan Carlos Ruiz MalásquezAún no hay calificaciones
- Reseña - Cómo Hacer Análisis Crítico Del Discurso. Una Perspectiva Latinoamericana - de Neyla Pardo AbDocumento9 páginasReseña - Cómo Hacer Análisis Crítico Del Discurso. Una Perspectiva Latinoamericana - de Neyla Pardo AbDenisa CojAún no hay calificaciones
- Teoria Fundada, Carmen de La EscuelaDocumento5 páginasTeoria Fundada, Carmen de La EscuelaDaniel RodríguezAún no hay calificaciones
- Estrategias CualitativasDocumento4 páginasEstrategias CualitativasNatalia JotavéAún no hay calificaciones
- Teb91.PDF PIAGETDocumento87 páginasTeb91.PDF PIAGETCalimba JhojathiAún no hay calificaciones
- Página Personal de Daniel Cassany - Libros PDFDocumento1 páginaPágina Personal de Daniel Cassany - Libros PDFsorokzAún no hay calificaciones
- 05-116-017 Teórico #9 (05-09) (REVISADO) Morfología Verbal Modo Subjuntivo - Textos Conocidos Carmen III, CatuloDocumento15 páginas05-116-017 Teórico #9 (05-09) (REVISADO) Morfología Verbal Modo Subjuntivo - Textos Conocidos Carmen III, CatuloPatricio DragxAún no hay calificaciones
- El Lenguaje Como Problema FilosóficoDocumento16 páginasEl Lenguaje Como Problema FilosóficoAntonio TorrejonAún no hay calificaciones
- Fichas Uso Diccionario 4Documento12 páginasFichas Uso Diccionario 4machocheAún no hay calificaciones
- 1) Paradigma Verbal de Las Formas Personales - LATINDocumento5 páginas1) Paradigma Verbal de Las Formas Personales - LATINCusifainAún no hay calificaciones
- Los ComparativosDocumento2 páginasLos ComparativosELISMAR BRUNET VAREIROAún no hay calificaciones
- Segunda DeclinaciónDocumento11 páginasSegunda DeclinaciónVíctor Daniel SolórzanoAún no hay calificaciones
- s4 GRUPO 1 - ORACIONESDocumento3 páginass4 GRUPO 1 - ORACIONESAranda DianaAún no hay calificaciones
- Diapositivas de Relaciones de Significado - Sinonimia y AntonimiaDocumento18 páginasDiapositivas de Relaciones de Significado - Sinonimia y AntonimiaGleider Jesús RíosAún no hay calificaciones
- Week 19 Future Continuous or ProgressiveDocumento4 páginasWeek 19 Future Continuous or ProgressiveSheylaAún no hay calificaciones
- Mecanismos de CohesionDocumento7 páginasMecanismos de CohesionJorge Antonio Irigoin CarranzaAún no hay calificaciones
- English LessonsDocumento7 páginasEnglish LessonsJulio RipollAún no hay calificaciones
- COLORES Adjetivos 2023Documento125 páginasCOLORES Adjetivos 2023area.historia.sedf5652Aún no hay calificaciones
- El Texto. Coherencia y CohesiónDocumento6 páginasEl Texto. Coherencia y CohesiónSalolop100% (1)
- 0-Tema 0-Repaso Inicial de Morfosintaxis 2013-2014Documento15 páginas0-Tema 0-Repaso Inicial de Morfosintaxis 2013-2014danae_Aún no hay calificaciones
- Tilde DiacriticaDocumento10 páginasTilde DiacriticaFlaka JacquelineAún no hay calificaciones
- Quiz de PensamientoDocumento12 páginasQuiz de Pensamientousuario100% (1)
- Clasificaciones Morfológicas Del Verbo para Quinto Grado de SecundariaDocumento3 páginasClasificaciones Morfológicas Del Verbo para Quinto Grado de SecundariaLuis Luna Victoria0% (2)
- Presentacion II Tautologias Contradicciones y Razonamientos ValidosDocumento24 páginasPresentacion II Tautologias Contradicciones y Razonamientos ValidosEstuardoRKAún no hay calificaciones
- Guías de Sujeto y Predicado 5ºbásicoDocumento6 páginasGuías de Sujeto y Predicado 5ºbásicoSaura Venegas RivasAún no hay calificaciones
- MONOGRAFIADocumento37 páginasMONOGRAFIAYuriko Jakelin Limaymanta PantojaAún no hay calificaciones
- Cartel de InglesDocumento2 páginasCartel de InglesseleyovaAún no hay calificaciones