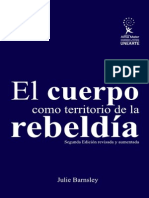Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Bruner Usos Del Relato PDF
Bruner Usos Del Relato PDF
Cargado por
Orlando Ferrer0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
47 vistas28 páginasTítulo original
Bruner-Usos-del-relato.pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
47 vistas28 páginasBruner Usos Del Relato PDF
Bruner Usos Del Relato PDF
Cargado por
Orlando FerrerCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 28
Traduccién de JEROME BRUNER
LuctaNo PapiLta LOrez
a partir de la versi6n italiana
de Mario Carpicella
LA FABRICA DE HISTORIAS
Derecho, literatura, vida
Fonpo pz Currura Economica
Meco - Ansuntiva ~ Baas - Gate - Covoneia Esai
Estapos Unioos ob Autnica » Guarmaata - Pena ~ VeNeZvetn
Prioneaedicidn en italiano, 2002
Primer eicida en espaol, 2003
Lareraa & Fig Spa, Roma-Bari
Edin em espafiolefectuada con Ia intermediacin
dela Agencia Liceara Blam
D. R, @ 2003, Fondo be Cusrusa Econowica 08 ARGENTINA, SA.
BB Salvador 5665; 1414 Buenos Aires
c email fondo@feecom.ar/ wwe. fee.com.ar
‘A Picacho Ajusea 227: 14200 México D.F.
ISBN: 950-557-5602
Focacopiar libros esti pensda por Ia ey
Prohibida su reproduccisn total o parcial por cualquier medio de impresién
digital, en forma idéatica, extractada 0 modifienda, en castellano 0.0
-valquie oe idioma, sin fs aorinacin expresa del edo
Inomest as La Aneta - Per Air
Hecho d depésito que marca lay L723
Prdlogo
Este breve volumen tuvo su origen en Bolonia, a cuya an-
tigua Universidad se me habia invitado a dar las primeras
Lesion italiane del nuevo milenio. No se trataba de lec-
curas “iralianas” en el sentido convencional del témino,
sino de lecturas hechas en Italia por un huésped excranjero
sobre un tema au eleccidn. Pero el tema que habia clegi-
do tambien reflejaba los ideales de la gran Universidad de
Bolonia. De hecho, desde su fundacién en el siglo xi, Bolonia
ha sido un centro vivaz de fermentos interpretativos, siem-
pre interesado en el posible significado de las palabras, en
la efectiva intencién de los cextos, en el modo en que las
leyes fijadas por escrito deben ser interpretadas en la préc-
tica. Pero le acticud interpretativa no siempre ha sido del
agrado de los poderes constituidos, cuya autoridad se fun-
da sobre el dar por descontado el mundo tal coma esti.
Por ende, Bolonia también tuvo una larga historia de des-
acuerdos con Ia autoridad. El primer enfrentamiento se
* “El ciclo de lecciones que ha dado origen a este libro se desa-
rrolld en ef Saldn del Palacio Marescorti, Departamento de Muisica
y Espectéculo de la Universidad de los Estudios Bolonia, durance
dias 12, 13 y 14 de abril de 2000. Fue presentade por el profesor
Paglo Fabbi, Presidente del ass, Universidad de Bolonia,
8 ‘La BARRICADE HISTORIAS
remonta el siglo xit, cuando los llamados glossatori de
Bolonia pusieron en discusién la lectura convencional del
derecho romano fijada seis siglos ances del autorizado
Cédigo de Justiniano. Tal lectura~asise decfaen Bolonia—
no tenia suficientemente en cuenta el contexto social. Un
siglo més tarde, un joven estudiante, Dante Alighieri, fue
suspendido por haber redactado un escrito satirico acerca
de la interpretacién de los textos sagrados. Y en los siglos
que le siguieron muchas veces la Universidad chocé con-
tra el Vaticano acerca de cuestiones doctrinales. El escepti-
cismo interpretative de Bolonia hoy sigue floreciendo,
nutrido, en nuestros dias, porel original enfoque semidrtico
de Umberto Eco, especialmente en lo que hace ala semid-
tica de los textos literarios
irme aesta larga tradicidn, puesto que los
problemas de interpretacién siempre me han fascinado y,
No supe ees
una vex mis, éstos se encuentran en el cencro del interés,
ya sea en el Ambito del derecho 0 en el de la literatura, Es
mis, con el renacimiento de la psicologfa cultural, hoy se
han vuelro el eje central de nuestra concepcidn de los modos
de dar orden y significado a la vida.
Agradezco a la Universidad de Bolonia y a la Funda-
cin Sigma-Tau que me han honrado con su invitacién,
El profesor Paolo Fabbri ha sido no sélo un cortés anfi-
tidn, sino también un habil y estimulante presidente
durance las leccuras en el Palacio Marescorti. Junto con
Umberto Eco y Patrizia Violi contribuyé a hacer que nos
sintigramos en Bolonia como en nuestra casa.
Asimismo debo expresar mi gratitud a la Escucla de
Derecho de la Universidad de Nueva York. A lo largo de la
PRoLwco °
década pasada, los colegas de este instituto me instruyeron
pacientemente en materia de derecho. Inclusive me con-
cedieron una licencia de estudio de un crimestre para re-
flexionar sobre lo aprendido; y este libro es resultado de
ello. El profesor Anthony Amsterdam, mi colega, debe ser
considerado al menos in parte responseble de algunas de
las opiniones expresadas por mi en estas piginas, sobre
todo en lo que respecta al uso del relaro en el campo del
derecho. Ei ha sido un querido amigo, un generoso maes-
tuo y un critico inflexible.
Dediqueé este libro a la memoria de Albert Guérard,
novelista, escudioso, amigo y maestro de toda una vida.
Fue gracias a él que comprendi que Ia psicologta y la
liseratura tienen raices comunes, por més divergentes que
sean sus frutos.
Por tiltimo, expreso con alegria mi gratitud ala profe-
sora Carol Fleisher Feldman, mi mujer y colaboradora,
cuyos ensayos y doctas sugerencias me fueron indispen-
sables. Su agudeza légica y su pasién hicieron més ama-
ble y dieron forma a nuestra vida,
JeROME BRUNER
Nueva York, junio de 2001
1. Los usos del relato
L
{Hace falea otto libro sobre narrativa, sobre los relatos,
sobre su naturaleza y el modo en que s¢ los usa? Los of-
mos constantemente, los relatamos con la misma fncili-
dad con que los comprendemos relatos verdaderos ©
falsos, reales 0 imaginarios, acusaciones y disculpas-; los
damos todos por descontado. Somos tan buenos para
relatar que esta facultad parece casi can “natural” como el
lenguaje. Inclusive modelamos nuestros relatos sin nin-
gtin esfuuerzo, con el objeto de adapzarlos « nuestros fines
(comenzando por las pequefias argucias para echarle la
culpaa nuestro hermanico menor por la leche derrama-
da), y cuando los demas hacen lo mismo, lo advertimos.
Nuestza frecuentacién de los relatos comienza cemprano
en nuestra vida y prosigue sin detenciones; no maravilla
que sepamos cémo tratarlos, {En verdad nos hace falta
un libro sobre un tema tan obvio?!
" Acaso al principio podria resultar dil una historia sumaria de
nuestro tema. Existe una literatura antigua, si bien escasa, sobre ln
naturaleza, las usos y el dominio de la liceratura que comienea se-
"
2 (La EAMICA Do HISTORUAS
Yo creo que st, y justamence porque la narrativa estan
obvia, de una obviedad que casi nos deprime. Puesto que
nuestras ineuiciones acerca de cémo confeccionar un te-
riamente con la Poetiea de Aristéveles (Madrid, Gredos, 1974). El
«estaba intereside, sobre todo, en el modo en que las formas litera-
tias “imican’ la vidas el problema de la mimesis. Sobre este clisico,
tendré muchas cosas que decir mds adelante,
Para los estudiosos medievales la cuestién de la narrativa nunca
fue un problema central, y el floreciente racionalismo del Rena
rnignto y el Iluminismo epacd el estudio de la narrativa; de todas
formas, examinaremos en el capitulo tercero algunas opiniones
pretrenacentistas sobre el tema. Tal vez haya sido Vladimir Propp
quien reavivé el interés por la narrativa poco después de la revolu-
cin en Rusia. Propp era un folklorista fuertemente influenciado
por el nuevo formalismo de la lingiistica rusa, aun cuando era lo
suficientemente humanista como para reconocer que la estructura
de la forma narrativa no era una simple cuestidn de sintaxis, sino
que mis bien reflejaba el esfuerzo de los hombres por llegar @ con-
trolar las cosas poco felices ¢ inesperadas de la vida. El buscaba si-
‘waciones universales representadas en el folklore de todo el mun-
do, con un espiritu andlogo al de sus contempordneos, los lingtiis-
tas, que iban a la busqueda de universales puramente gramacicales
Su obra gous de un sueeis d'estime en la Rusia posrevolucionaria, y
su fama se extendié a los pafses de lengua inglesa cuanda su Mor
Irgla del enento maravilloro fue taducida al inglés (Austin, University
of Texas Press, 1968, {erad. esp.: Buenas Aires, Juan Goyanarte
Editor, 1972). Pero en ese libro, como en el que le siguid, Teorfa e
historia del folllore, sa incerés por las esttucturas universales de las
situaciones folkléricas le impidis indagar los distintos usos de la
natrativa, més alli de los cimples relatos. Pero a Vladimir Propp le
corresponde todo el métito de haber abierto los estudios modernos
sobre narrativa
De Kenneth Burke, eritico licerario y estudioso enciclopédico
que renové el pensamiento de Aristételes en su brillante volumen A
LOS USOS OL RELATO B
lato 0 cémo captar su “médula” son tan implicitas, tan
inaccesibles para nosotros, que nos hallamos en un apu-
ro cuando intentamos explicarnos a nosotros mismos oa
Grammar of Motives (Nueva York, Prentice-Hall, 1945) nos ocupa-
remos a continuacién, en este capitulo. Su apasionado interés se
orientaba hacia las condiciones necesarias para deseribir situaciones
dramécicas y, come veremos luego, en Ia “dramaticidad” de la na-
rrativa velareflejada nuestra habilidad para afrontac las dificultades
humanas, Es mds, la morfologta de las Dificultedes humanas (la
maytiscula es suya, no m(a) redavla sirve de guia para los estudiosos
de narrativa.
Pero Burke se oponia a [x mods formalista de su época. En los
afios de posguerra el formalismo seguia en boga. El antropdlogo
Claude Lévi-Strauss, por ejemplo, adapts las secuencias nattativas
invariables puestas ala luz por Propp a su esis de que los relatos
populares y mitos reflejan las estructuras binarias opuestas y con-
flictivas de las culeuras que los generaron, como en el par elemental
de oposicién de Lo crud y lo covida, que es el titulo de una de sus
obras Fundamentales: est teulo refleja la contraposiciSn primitiva
entre “naturaleza” y “cultura”. Para Lévi-Serauss, el mito y el relato
son manifestaciones de una cultura que llega a pactat con las ex:
gencias conerapuestas dela vida comunicatia, La narrativa reflea as
rensiones inherentes a una cultura que produce los intercambios
que requiere la vida cultural.
Los afios sesenta -momento en que nacicron la lingitistica de
CChomslgy Ia revolucién cognitiva y ls inteligencia artificial no vie~
2s Ios estudios sobre oacrativa, El
relato y sus formas fueron abandonados a la comunidad de los lite-
ratos y 2 algiin historiador. Pero hubo excepciones, porque los lin-
gists siempre estuvieron frscinados por la poctica, yn forma na-
rrativa es un tema clésico de la poética, Es més, un lingiiisia de la
Epoca, William Labow, publicd un ensayo, que se hizo famoso, s0-
bre el tema (William Labov, Joshus Waleraky, "Narrative analysis’,
en Essays om the Verbal and Visual Arts, al cuidado de June Helm
ron florecer en las ciencias humai
a La FABRICA BE HISTORIAS
algin dubitativo Otro qué es fo que conforma un relato
y no —supongamos— una argumentacién o una receta. Y
por més habiles que seamos al adaptar nuestros relatos a
Seattle, University of Washington Press, 1967). Labov, excelente
lingtista, se interesaba sobre todo en el Lenguaje de la narrativa,
pero también se ocupaba de sus usos. Al igual que Aristeles, vela
endl relaco el medio para comprender y llegar a pactar con lo que es
incsperado, poco agradable. El hecho de que este clisico de los afios
sesenca se haya vuelto a publicar reclentemente con comentarios
(uno delos cuales es mio} como ntimero tinico del Journal of Narrative
and Life History,7, 1997, pp. 3-38, ¢s indicio de un tenovado inte-
és por la narrativa.
Erte interés no ha dejado para crecer durance las dos iltimas
décadas, y se ha concentrado sabre todo en la capacidad de la forma
narrative de modelar nuestros conceptos de eealidad y legicimided.
Inclusive hubo un “vieaje narrativo", guiado en gran medida por los
historiadores, con mucha frecuencia en polémica con las descrip-
ciones sociolégicas impersonalizadas y con las marxistas del pasado.
En el ambito de lengua inglesa, la invitacién a volver a la historia
narrativa llegé de estudiosos como Hayden White, Simon Schama
y Arthur Danco; en Francia, de historiadores de Ia escuela de los
‘Annales como Georges Duby y Frangois Furet. Pero, como veremos,
cl viraje narratvo tambien influyé en muchos otros campos. zAcss0
fuc un resultado de la desilusién provocada por la historiografia, la
sociologfa y la anscopologia, impersonales y esteeotipadas? O mis
bien una respuesta a a enorme suma de sultimientos y desconsuelo
personal del siglo ms descructivo de la historia humana?
Tambien el estudio de la aurobiografia suftis este vraje: la auto-
fia concebida no simplemente como la deseri
bio
das "representativas” de una eta, sino como expresién de la con
cién humana en determinadas circunstancias histBricas. Criticos
lierariosque muy pronto sharian famososcomo William Spengemann
y James Olney, en los Estados Unidos y Philippe Lejeune en Francia
comenzaron a explorar la biografia coma forma de creacién del
ién de las
LOS US0s DEL RELATO Is
nuestros objetivos, advertimos el mismo embarazo cuan-
do intentamos explicar, por ejemplo, por qué lo que
cuenta Yago hace vacilar Ia confianza de Otello en
Yo en respuesta a las épocas histéricas y a Ins circunstancias perso-
nales. Trataremos este cema en un capitulo posterior. The Forms of
Autobiography de Spengemann (New Haven, Yale University Press,
1980) es un libro que contiene una excelente bibliografla de estos
trabajos mis antiguos, junto con un liseado de referencias ean rica
como para reconfortar el corazén de un estudiante avanzado, Es
algo que vale la pena leer.
Tambien los anttopélogos comenzaron 2 recurri a las biogea-
flas para comprender de qué mado se deviene un 2u
tl, La “nueva” antropologia. en especial la estadounidense, y acaso
en polémica contra el estructuralismo impersonal de Lévi-Strauss,
llega interesarse en la relacién “culeura-personalidad” con un acer-
camiento personal antes que institucional. Sien un inicio sus estu-
dios cargaban con la pesada impronta dela teorfa freudiana, con el
tiempo llegaron a dar espacio a la cuestidn més general del modo en.
aque los seres humanos crean significado en el marco de su propia
cultura. Malinowski se convirtié en un héroe. Margaret Mead y
Ruth Benedict se hicieron best seller. Su antropolog(a no se ocupa-
ba solamente de las instivuciones, sino de la gente que vive su vida.
un kwaliu-
Su antropologia narraba los relatos que las personas les hacfan, ubi-
ccindolos en géneros comprensibles. La ancropologia, para decirlo
con Clifford Geert, se volvis incerpretativa
Los libros que marcan una épaca (como las decisiones que mar-
can tna época en el mundo del derecho) muchas veces son «itiles
porque sefialan las fechas a partir de las cuales calcular los cambios.
‘Uno de estas libros fue publicada compilado por W. J. T. Mitchell
con el titulo On Narrative (Chicago, University of Chicago Press,
1981); se trata de una recopilacién de articulos de eminentes histo-
tiadores, todos interesados en el nuevo viraje. El estudio de la na-
rrativa se habla vuelto un campo independiente que tenfa por obje-
co su naturaleza sus usos, su alcance,
6 La FABRICA De HIsTORIAS
Desdémona. No somos muy buenos para comprender
de qué modo el relaco explicitamente “transfigura lo ba-
nal”? Esta asimecria entre el hacer y el comprender nos
recuerda la habilidad de los nifios al jugar al billar sin
tener idea de las leyes mateméticas que lo gobiernan, ©
también la de los antiguas egipcios, que construian las
pirdmides cuando aun no posefan los conocimientos
geomeétricos indispensables.
Lo que sabemos intuitivamente basta para hacernos
affontar las rutinas familiares, pero nos brinda mucho
menos auxilio cuando tratamos de comprender 0 explicar
lo que estamos haciendo, o de someterlo a un deliberado
control. Es como la facultad, celebrada por Jean Piaget,
que desde pequefios nos hacer captar ingenuamente las
categorias de espacio y ntimero. Para que superemos esta
intuitividad implicica parece hacer falta una especie de
impulso externo, alguna cosa que nos haga subir un esca-
én. ¥ esto es precisamente lo que este libro quiere ser: un.
pulso hacia lo alto.
Y trascendié los confines académicos. La narcaciva se volvié cast
simbélica el instrumento de los oprimidos para combatir la hege-
monfa del elite dominante y de sus expertos; el modo de narrarsu
propia historia de mujer, de miembro de un grupo étnico, de des-
poseido. Tal papulismo narsativo refleja, por cierto, la nueva polfi-
ca de la identidad; pero, como veremos, es s6lo una parte del todo.
Una cosa se hizo evidente: contar historias es algo més serio y
complejo de lo que nos hayamos pereatado alguna vez.
2 Tomo prestida esta bella expresién de Archur Danto, The
Transfiguration ofthe Commonplace, Cambridge, Harvard University
Press, 1989 (trad. esp. La transfiguracién del lugar comin, Barcelo-
na, Paidas Tbériea, 2002).
10s Us0s DEL RELATO w
@Por qué no existen ottos precedentes de este impulso?
{Ser porque los principios que estén en la base de la na
rrativa son tan dificiles de aferrar y de formular? Acaso asf
sea, :O bien tenemos alguna razén para evitar el proble-
ms, prefiriendo convivir con nuestras vagas intuiciones?
Claro esté que no han faltado los genios que se ocuparon
del tema, aunque hayamos tenido una tendencia a igno-
rarlos como a seres demasiado abscrusos o demasiado suti-
les, como Aristételes, cuya Peétiea abunda en intuiciones
soxprendentes aun para el lector contemipordnco. ;Por qué
alos estudiantes no les resulta conocida su peripéteia tanto
como la menos magica idea geométrica de Ia hipotenusa
de un triéngulo rectingulo? La peripéteia describe las exac-
«2, inmediatas circunstancias que hacen de una secuencia
normel de acontecimientos un relato; por ejemplo, ctian~
do se descubre que un fisico inglés de Oxford 0 Cambridge,
aparentemente fidelisimo a su pattia, pasa secretos atémi-
cos a los rusos, 0 cuando un Dios que se supone miseri
cordioso pide de buenas a primeras al fiel Abraham que
sacrifique a su hijo Isaac. Pero no toda expectativa des-
mentida es buena para una peripércia. Acaso el anilisis
aristotélico de las condiciones para que una peripéteia fun-
cione es menos uril que la definicién pitagérica de la
hipotenusa como una linea que intersecta otras dos Iineas
que forman entre sf un dngulo recto y cuyo cuadrado es
igual ala suma de los cuadrados de las otras dos? ;¥ enton-
cespor qué recitamos mecinicamente Pitégoras a los alum
nos de la primaria, mientras hacemos silencio acerca de lo
que Atistételes tiene para decir sobre la narrativa? (Nos
ocuparemos un poco de las finezas de Ia peripéreia)
icter sutil de Ja estructu-
Tal vex no sea solamente el ca
ra narrativa lo que nos impide dar el salto desde la intui-
cién a su comprensién explicica: algo que inclusive va mis
allé del hecho de que la narrativa es més nebulosa, més
dificil de caprurar, ;Serd tal vez porque en cierto sentido el
narrar no es inocente, por cierto no tan inocense como la
gcomertfa, porque esta rodeado por un cierto nimbo de
alevolencia o inmoralidad? Por ejemplo, en cierto modo
esti bien desconfiar de una historia demasiado bella. Esca
implica demasiada retérica, una cierta cuota de falsedad
Puesto que los relatos, quiz en contra de Ia légica o la
ciencia, tienen en conjunto la apariencia de ser demasiado
sospechosos de segundas intenciones, de abrigar una fina-
lidad specifica y, en especial, de malicia.
Tal vez esta sospecha est justificada. De hecho, los re-
Jaros seguramente no son inocentes: siempre tienen un.
mensaje, la mayor parte de las veces tan bien oculro que ni
siquiera el narrador sabe qué
plo, los relatos siempre empiezan dando por descontado
(¢ invitando al lector u oyente a dar por descontado) el
cardcter ordinario y normal de algiin estado de cosas parti
cular en el mundo: la situacién que deberia existir cuando
Caperucita Roja va a visitar a su abuela, o qué deberfa
esperar un chico negro al llegar a su escuela de Little Rock,
en Arkansas, después de que el caso “Brown contra el
Consejo de Instruccién’” puso fin a la segregacién racial.
Llegados a este punto, la peripeteia desconcierta las expec-
tativas:es un lobo disfrazado de abuela, o, en Arkansas, la
milicia del gobernador Faubus bloquea Ia entrada a ba es-
rerés persigue. Por ejem-
cudla, El relato eché a andar, con su mensaje normativo
LOS US0s DEL RELATO »
inicial en ciernes, contra el telén de fondo, Acaso la sabi-
duria popular reconoce que es mejor dejar que el mensaje
normativo quede implicito, antes que correr el riesgo de
una confrontacién abierca sobre. ;Querria le Iglesia que
los lectores del Génesiscriticasen el “vacio” inicial de Cielo
y Tierra, protestando ex nihilo nibile
Asi, los te6ricos de la lieracura acostumbran decis, por
ejemplo, que los términos de la narrativa literatia s6lo sig-
nifican, no denotan en el mundo real ;Sélo los abogados
6 los psiconnalistas preguntarian a quién representaba en
realidad el Mago de Oz, sin embargo, un joven clasicista
de Oxford me dijo una vez. en tono de reproche que el
realismo familiarista de Sigmund Freud habfa destruido
para su generacién el Edipo Reycomo narracién draméti-
ca. Yyo, al replicas, no pude no prorestar que lo que Freud
habla hecho con Edipo Rey hubiera podido ser aun peor
para la vida familiar fuera de la escenat
En todo caso, sin importar el origen de nuestra singu-
lar reticencia, raramente nos preguntamos qué forma se
le impone a la realidad cuando le dans los ropajes del
relato, El sentido comin se obstina en afirmar que la
9 Se trata de una reformulacién de una discusién en Thomas G.
Pavel, Fictional World, Cambridge, Harvard University Press, 1986,
cap. 3 [trad. esp.: Mundos de ficcién, Caracas, Monte Avila, 1997].
La de Pavel es una interesante discusién sobre el problema del "sen-
tido” y la “referencia” en la literatura de ficcidn. Obviamente, esta
discincién fue reintroducida en la filosofia moderna por el famoso
ensayo que Gortlob Frege escribié hacia fines del siglo xIx. Véase,
de Frege, “Su senso e riferimento” en: La struttura logic del
Finguaggio, al cuidedo de Andre Boromi, Milén, 1973.
2» LA ARICA OG HIFTORIAS
forma relato es una ventana transparente hacia la reali-
dad, no una matriz que le impone su forma. No importa
que todos sepamos, por ejemplo, que el mundo de los
bellos cuencos esti poblado por protagonistas de volun
tad libre, dorados de un coraje o de un miedo o de una
malevolencia idealizados a concrapelo de la intuicidn, y
que para realizar sus intentos deben afrontar obstaculos
sobrenacurales o, también, sobrenaturalmente ordinarios.
No importa que inclusive sepamos —una vez més, por asf
decir, implicicamente~ que el mundo real no es asi “de
verdad”, que existen convenciones narrativas que gobier-
nan el mundo de los relatos. De hecho, seguimos aferra-
dos a esos modelos de realidad narrativos y los usamos
para dar forma a nuestras experiencias cotidianas. Deci-
mos que ciertas personas son Micawbers o personajes
dignos de una novela de Tom Wolfe.
Recuerdo mi regreso a Nueva York de una visica a Bu-
ropa, poco mds de un mes después del estallido de la
Segunda Guerra Mundial, en un barco que habia zarpa-
do en Bordeaux con una carga bastante variopinta de
expatriados norteamericanos que volvian a casa. Recuer-
do una resefia periodistica, quizés en la columna: “Talk
of the Town” del New Yorker, que anunciaba que el barco
Shawnee, mi barco, habfa llegado el miércoles anterior a
Nueva York, erayendo a bordo a los personajes de Fiesta
[The sum also rises], la novela de Hemingway, todavia
popular en ese entonces, sobre estadounidenses cosmo-
politas expatriados. Dado que durante los diez dias que
duré la travesfa habia vivido entre gente desesperada —fa-
miilias que se separaban para salvarse, comerciantes que
LOS USOS DEL RELATO a
habjan tenido que abandonar sus empresas, refugiados
que hufan de los nazis no pude evitar que me impactara,
ya entonces, nuestra persistente tendencia a ver que la
vida imira al arte. Porque yo también habfa recurtido a la
narrativa en mi interpretacién de ese viaje: jla travesta
del Shawnee como otra traduccién a la realidad del li-
bro del Exod
Esta capacidad que tiene el relato de modelar la expe-
riencia no puede ser acribuida simplemente a un enésimo
error en el esfuerzo humano por dar un sentido al mun-
do, como estan habituados a hacer los cientificos cogni-
tivistas. Tampoco debe ser dejada sin més al filésofo de
escritorio, que se ocupa del dilema secular de cémo los
procesos epistemoldgicos llevan a resultados ontolégicos
vllidos (esto es, e6mo la mera experiencia nos hace atri-
bar ala verdadera realidad), Al tratar la “realidad narrati-
va", nos gusta invocar la clisica distincién de Gottlob
Frege entre “sentido” y “referencia: el primero es
connotativo; la segunda, denotativa. La ficcién liceraria
=nos gusta decir~ no se refiere a cosa alguna en el mun.
do, sino que sélo otorga su sentido a las cosas. Y sin em-
bargo es justamente ese sentido de las cosas, que a menu-
do deriva de la narrativa, el que hace posible a continua-
cién la referencia a la vida real. Es més, nosotros nos
referimos a acontecimientos, objetos y personas por me-
dio de expresiones que los colocan ya no simplemente en
un mundo indiferente, sino antes bien en un mundo
narrativo: “héroes” que condecoramos por su “valor”,
“contraros violados” en los que una parte no “actué de
buena fe”, ¥ cosas semejantes. Podemos referimnos a los
LAAINCS DE RsTORIAS
hiéroes y a los concratos violados can sélo en virtud de su
preexistencia en un mundo narrativo, Tal vez Frege tenia
la intencién de decir (es ambiguo al respecto) que el sen-
tido también brinda un medio para dar una forma expe-
rimental ¢ inclusive para hallar aquello a lo que uno se
refiere: asf como Mr. Micawber, fruto de la fantasia de
Dickens, nos induce a ver a clertas personas de la vide
real bajo una luz nueva y distinta, 0 acaso a buscar tam-
bién otros Micawber. Pero me estoy adelantando. Por
el momento
Slo intento afirmar que Ja narrativa, in-
cluso la de ficcidn, da forma a cosas del mundo real y
muchas veces les confiere, ademas, una carta de dere-
chos en la realidad.
Este proceso de “construccién de fa realidad” es tan
tipido y auromatico que muchas veces no nos percatamos
de él, y lo redescubrimos con un shock de reconocimniento
© nos negamos a descubrirlo exclamando: “jtonterias
posmodernas!”. Los significados narrativos llegan a impo-
nerse por sobre los referentes de historias presumiblemen-
te verdaderas, hasta en el derecho, como en el caso del
“delico de atraccién’,ilicico que subsiste cuando —supon-
gamos— tuna petsona es inducida a una situacién peligro-
sa por una tentacién irresistible creada por otra persona.
Dealli, y en vireud de una resolucién judicial, su piscina
descubierta se transforma, de lugar de inocente esparci-
miento familiar, en un peligro puiblico y ustedes son los
responsables. {Tentacidn irresistible? Y bueno, no pode-
mos definirla con precisién absolusta, pero podemos ilus-
trarla con una linea de antecedentes judiciales que rela-
tan historias a Jas que se presume similares. Hasta Jos
{08 usos DEL RELATO 23
antropélogos se estin dando cuenta de las consecuencias
politicas en la vida real de su modo de contar la vida de
los pueblos primitivos: de cémo, por ejemplo, el que
hayan hablado de auronomia puede haber servido de jus-
tificacién, por més cinica que sea, ala politica de apartheid
de Sudéfrica,"
Sélo cuando sospechamos que nos hallamos ante la
historia incorrecta empezamos a preguntarnos eémo un
relaco estructura (o “distorsiona") nuestra visién del esta-
do teal de las cosas, Y finalmente empezamos a pregun-
carnos cémo el relato mismo modela eo jpro nuestra ex
periencia del mundo. Hasta el psicoanilisis se interroga
acerca de cémo la manera en que un paciente cuenta su
vida efectivamente influye sobre el modo de vivirla: el
dicho de Oscar Wilde -la vida que imica al arte~ trasla-
dado al divan del psicoanalista.>
*Vease, por ejemplo, Adam Kuper, Culture: The Antropologists
Account, Cambridge, Harvard Universiry Press, 1999 [erad. esp.:
Cultura: La versién de los antrepalogos, Barcelona, Paidés, 20011,
donde se crava esta cuestidn con especial cuidado y amargura, desde
el momento en que Kuper es de origen sudafticano. La cuestién
general del modo en que la descripeidn de las “euleuras” influye
sobre el modo en que nosotros, en el mundo tecnalégico “avanza~
do", tratamos en realidad a los pueblos de orlgenes y sistemas de
creencias
yanomanes", en que se vio involucrado el antrapélogo Napoleéa
‘Chagnon. Véase Patrick Tiemny, “The fierce anthropologist’, en The
New Yorker, 9 de occubre de 2000, pp. 50-61; y’Clifford Geertz,
“Lifeamong the anthros", en New York Review of Books, 8 de febre-
ro de 2001, pp. 18
» Vease, en especial, Roy Schafer, “Navration in the psychoanalytic
dialogue’, en On Narrative, al cuidado de W. J.T. Mitchell, ob. cits
intos, estallé, naturalmente, en el “escindalo de los
4 LU FABRICA DE HIsTORIAS
Pero detengimenos un poco mis en las relatos de fic-
cign y en el modo en que Ja narrativa crea realidades tan
irresistibles como para modelar la experiencia no sélo de
Jos mundos retratados por la fantasia, sino también del
mundo real. La gran narrativaliteraria restituye un aspec-
co inusual alo familiar ya lo habitual “extrafiando", como
solian decir los formalistas rusos, al lector de la tiranfa de
lo que es iresistiblemente familiar. Ofrece mundos alrer-
nativos que echan nueva luz sobre el mundo real, Para
efeccuar esta magia, el principal insteumenco de la livera-
tura es el lenguaje: son sus traslados los recursos con que
traslada nuestra produccién de sentido més alld de lo ba-
nal, al reino de lo posible. Explora las situaciones huma-
ras mediante el prisma de la imaginacién, En su mejor y
ids eficaz nivel, la gran narrativa marca, como la manza-
na fatal en ef jardin del Edén, el fin de la inocencia
Platén fo sabia, incluso demasiado bien, cuando ex-
pulsé a los poetas de su Repiiblica, Y esta verdad era bien
sabida, aun sin la ayuda de Platén, no menos por los
tiranos que por todos los revolucionarios, rebeldes y re-
formistas. La cabata del tio Tomt no hizo menos que cual-
quicr debate parlamentario para que se precipicara la
guerta civil estadounidense. Es mds, tales debates inclu-
sive fueron prohibidos en el Congreso estadounidense
después de que uno de ellos terminara a bastonazos. Todo
ello ororgé la eficacia de Ia rareza a la notable novela de
Harriet Beecher Stowe, colocando las penurias de la es-
y Donald Spence, Narrative Truth and Historical Truth: Meaning and
‘Interpretation in Prychoanalss, Nueva York, Norton, 1982.
10s Us0s DEL RELATO. 2
clavicud en una ambientacién narrativa de suftimiento
aliviado por la bondad humana. Y un siglo més tarde,
como veremos a continuacién, fueron los novelistas y los
comedidgrafos de la Harlem Renaissance los que crea-
ron las premisas para las decisiones antisegregacionistas
de la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso
“Brown contra el Consejo de Instruccién’”, mostrando el
Jado humano de la situacién en que se encontraban los
afroamericanos que debian padecer la mofa del discrimi-
natorio: “separados pero iguales”,
Ese clasicista que lamentaba la familiarizacién del mito
de Edipo por parte de Freud tenia razén, no porque Freud
se equivocara, sino porque habia transformado a Edipo
en una leccién, debilitando el poder de la eragedia de
crear mundos imaginarios més alki del psicoandlisis. Por-
que la liceratura de imaginacién, aunque tiene el poder
de ponerle fin a la inocencia, no es una leccién, sino una
centacién a reexaminar lo obvio. La gran narrativa es, en
espiricu, subversiva, no pedagégica,
it
Existen, por lo que parece, dos motivos para examinar
de cerca la narrativa ¢ indagar qué es y cémo funciona,
Uno es controlarla y esterilizar sus efectos, como en el
derecho, donde la tradicién crea procedimientos para
mantener los relaros de las partes en juicio dentro de li-
mites reconocibles, o donde los estudiosos de jurispru-
dencia investigan las afinidades que tienen entre sf
% LA FABRICA DE HISTORIA
indagatorias que constituyen una supuesta linea de pre-
cedentes (por ejemplo, cusiles son los limites de los rela~
0s relacionados con el “delito de atraccién’). También
en psiquiacrfa exisce la preocupacién por el control de la
narrativa, cuando hace falta incitar a los pacientes a que
ccuencen historias del tipo correcto si quieren sanar. El
otro motivo para estudiar la narvaiva consiste en com-
prenderla para cultivar mejor sus ilusiones de realidad,
en “subjuncivizar” los pormenores obvios de la vida de
todos los dias.* Quienes lo practican son los criticos lite-
rarios en codas sus variedades; pero también, ¢ inclusive,
fos Peter Brook del momento.
Hasta hace poco tiempo las relaciones entre estos ti-
pos de motivaciones divergentes -los fabulistas y los
antifabulistas~ fueron remota, por considerarse los unos
a fos otras con una cierta repugnancia, Pero esta distan-
cia ahora ha disminuido, Hoy incluso existe una nucva y
respetable disciplina legal, llamada Derecho y Literatu-
va, que estudia Jos dilemas comunes a ambos campos,
con una Janet Malcolm, erftica y novelista que estudia
Jo relatos judiciales, y profesores de derecho como James
Boyel White que escribe agudos ensayos acerca del lugar
metaférico del arco de Heracles en el derecho.”
“ Para una discusi6n ms amplis de la“subjuntivizacin’, véase
Jerome Bruner, Actual Minds, Pasible Worlds, Cambridge, Harvard
University Press, 1936 [trad. esp: Reaidad mental y mundar pos
‘les: tos actor de la imaginacién gue dan sentida ala experiencia, Bas
celona, Geelsa, 1988},
* Algunos ejemplos notables de esta nueva clase de estudis son
James Boyd White, Horace’ Bows Exay on the Rbetorie and Pocves
Los usos DBL RELATO. ”
Sin embargo, aunque se hayan acercado, los dos cam-
pos no ticnen entresi la misma afinidad que circula~pon-
g2m0s por caso~ entre biologla y medicina o entre fisica y
quimmica. De todas formas los fabulistas ylos antifabulistas
por lo menos se dieron cuenta de que debfan tomar cosas
prestadas unos de otros; aunque no haya acuerdo acerca
dela moneda en que hacer fa transaccién. ”
Algunas cosas se van aclarando. Pata logear su efecso,
Ja nartativa lteraria debe arraigar en lo que es familias y
que tiene apariencia de real. Después de codo, su misién
es volver a confericle exerafieza a lo familiar, transformar
el indicative en subjuntivo.® Dénde hacerlo mejor que,
por ejemplo, en la sofocante realidad de la familia mis-
rma: ast, el Largo vigje del dia hacia la noche de Eugene
O'NEill comienza con banales rutinas familiares, aun-
afthe Law, Madison, University of Wisconsin Press; y sobre todo el
estudio "The Life of the la asa life of writing’, en su The Edge of
Meaning, Chicago, University of Chicago Press, 1985: 2001; Richard
Posnet, Law and Literature: Misundettood Relation, Cambridge,
Harvard University Press, 1988; el nimero de la Law Review de la
Universidad de Michigan dedicado a la “narrativa liceraria’ (87,
1989, 8); y Guyora Binder y Roberc Weisberg, Literary Criticism 4
Law, Princcton, Princeton Universcy Pres, 2000, ‘i
* Laexpresin “subjuntivizar la realidad” tuo su origen en una
discusién sobre ht naturaleza de Ix navrativa litera en Toveten
‘Todorov, The Poetics of pros, Ithaca, Carnell University Press, 1977
Trabajé en la idea y la usé cuando comparé la obra narrativa de
James Joyce con los estudios antropolégicos sobre el culto peniten-
te en al sudocste cstadounidense (véase mi Actual Minds, Postble
Werlds ob, cit); desu comparacién resultaba que el primero abun-
daba en lenguaje subjuntivizance, mientras que los segundos vir
‘walmente lo evitaban,
que indague las tinieblas de Ia locura y deeadencia do-
mésticas. ;Y qué ambiente mejor que la sala del eribunal,
con su solemne y ordenada mise en scene y sus procedi-
mientos afianzados, para explorar nuestra obsesiva biis-
queda de orden y justicia?
Pero aun los relatos en sede judicial, por més ligados que
estén a normas procesales, precisan empezar con la evoca-
cidn de realidades familiares, convencionales, ya sea para,
quiera, echar luz sobre las desviaciones de ésas. Asi, os relax
tosjudiciales también abrevan en una tradicién narrativacon-
solidada. Como obseevé Robert Cover en su famoso articulo
de hace una generacién, “Nomos and narrative’:
No existe conjunto de instituciones o prescripciones
legales independientes de las narraciones 0 prescripcio-
nes que lo instauran y le confieren significado. Por cada
consticucién hay una epopeya, por cada decélogo una
Escrirura. Una vee que se adquiera una concepcién suya
enel contexto de las narraciones que le canfieren signi-
ficado, el derecho se vuelve no sdlo un sistema de nar-
masa cumplir, sino un mundo en el que vivis?
Y con el debido respeto por el jurado o juez, y por las
obligaciones procesales del derecho en sf, durante los jui-
cios se decide no sdlo sobre la base de su mérico legal,
sino también de la astucia respecto de la narracién de un
abogado. Por tanto, asi como la ficeién lireraria trata con
reverencia aquello que es familia, si quiere obtener vero-
? Robert Cover, “The Supreme Court, 1982 Term, Foreword:
[Nomosand nartatve" en Harvard Law Review, 97,4, 1983, pp. 468,
Los usos net neLaro »
similicud, los relatos judiciales deben respetar los recur
sos de la gran natrativa si quieren obtener lo maximo del
juez 0 del jurado. Un novelista amigo mio pasé algunos
meses en Népoles para “empaparse” del aspecta y los olo-
res de esta ciudad, mienteas preparaba una novela que
hhabfa ambientado allt. Un abogado comprometido en una
causa quizds obraria bien al hacer una inmersién en no-
velas y obras de teatro que tratan el tema en cuestién
antes de escoger una estrategia para el proceso. Sobre ese
aspecto volveremos en el capieutlo siguiente,
Lit
Ahora quiero pasar al tratamiento de lo que Anthony
Amsterdam y yo hemos llamado la “dialéctica’ de lo con-
solidado y lo posible.”
Ya sabemos que los relatos judiciales se legitiman con
invocaciones al pasado, apelaciones al precedente, No
se trata, por cierto, de una circunstancia casual: noso-
tos tenemos muy en cuenta la previsibilidad, aunque
nos proregemos de ella con argucias contra ef aburri-
miento, Asimismo sabemos que la ficcidn literaria, aun-
que se comporte come lo familiar, tiene el objetivo de
superarlo para adentrarse en el reino de lo posible, de lo
que podria ser/haber sido/acaso ser en e! futuro, Esca-
mos incluso demasiado dispuestos a suspender Ia incte-
dulidad, a optar por el subjuntivo.
"Anthony G, Amsterdam y Jerome Bruner, Minding the Law,
Cambridge, Harvard University Press, 2000,
30 La ranalca bE MisTORAS
Lo canénico y lo posible estén en perenne te
Iéctica entre si. Y, en especial, esta tensién dialéctica es la
que no da eregua y aflige al tercer miembro del subtitulo
de este volumen: la vida, Pues los relatos de lo verdadero
la aucobiogratia yen, general, a narraciva aurorreferencial—
ticnen la finalidad de mantener el pasado y lo posible
aceptablemente unidos. En la autobiografla (0 “creacién
del Yo") hay una perpecua dialéctica entre ambos: “como
siempre ha sido y justamente debe seguir siendo mi vida"
y “como habrlan padido y podsfan seguir siendo todavia
Tas cosas..."."
El Yo es probablemente la mds nocable obra de arte
que producimos en momento alguno, con seguridad la
mds compleja. Puesto que no creamos un solo tipo de
relato productor del Yo, sino gran cantidad, de modo
bastante similar a lo que dicen los versos de Eliot:
Preparamos un rostro para enconerar
Los rostros que encontramos
Y se trata de agruparlos todos en una sola identidad, po-
nicndolos en hilera por orden cronolégico, Si tenemos
que lograrlo, aunque sélo sea para satisfacernos a noso-
tos mismos, no podemas, por cierto, no podemos per-
manecer firmes en la invitacién de Waller; “No indague-
"Tomo prestado el rérmino “creacién del Yo" de Paul John
Eakin, cuyo penetrance libro How Our Lives Become Stoves: Making
Selves (Ithaca, Comell University Press, 1999) seguira ocupéndo-
nos en el rercer capitulo,
10s Us0s aL RELATO 3
‘mos lo que fue/nuestro pasado deseo”. Pues lo que in-
tentamos corroborar no cs simplemente quiénes y qué
somos, sino quiénes y qué podsfamos haber sido, dados
los lazos que la memoria y la cultura nos imponen, lazos
de los que muchas veces no somos conscientes. Conci«
liar las ambiguas comodidades de lo familiar con las cen-
saciones de lo posible requiere una forma elusiva de arte
por afiadidura, un arte sutil como el de Proust en su
En busca del siempo perrlido.
‘Taco aguf estos aspectos tinicamente para destacar
cudn perturbadas y perturbadoras son las natraciones
comadas de la vida. El derecho busca legitimarse en el
pasado; la fiecidn liceraria, en lo posible, dentro de los
—tinicos— limices de Ia verosimilitud. :Y qué hacer con
las infinitas formas de narracién por medio de las que
construimos (y conservamos) un Yo? Consideraremos
estos puntos en un capitulo posterior.
Vv
@Cuéles son, entonces, las cosas titles que ya sabemos
(aunque sélo sea intuitivamente) acerca de la narrativa,
su naturaleza y sus usos? Permftanme que intente bos-
qucjar algunas. Esco podria ayudarnos a localizar algue
nas lagunas,
En primer lugar, sabemos que la narrativa en todas
sus formas es una dialéctica encre lo que se esperaba y lo
que sucedié, Para que exista un relato hace falta que su-
ceda algo imprevisto: de otro mado “no hay historia”. El
2 Ls FABRICA De HISTORIAS
relaro es sumamente sensible a aquello que desaffa nues-
tra concepcidn de lo candnico, Es un instrumento no
tanto para resolver los problemas cuanto para encontrar
los. El tipo de un relato lo marca tanto la situacién des-
rita como su cesolucién. Contamos para prevenir con
mucha mis frecuencia, que para instruir,
En este sentido, los relatos son la moneda corriente
de una culeura. Porque la cultura es, en sentido figurado,
Ja que ctea e impone lo previsible. Pero, paradojalmence,
también compila, ¢ inclusive tesauriza, lo que contravie-
ne asus cdnones. Sus mitos y cuentos populares, sus dra-
‘mas y hasta sus desfiles no sélo conmemoran sus normas
sino, por asi decis, cambién las més notables violaciones
en su contra, Eva tienta a Addn para probar el fruto pro-
hibido del Arbol del Conocimiento, y la vraie condition
humaine empieza con la expulsién del Paraiso, Uno de
mis primeros recuerdos de infancia se refiere alos inten
tos que hacia para impulsar a mi padre a contar la *ver-
dadera historia" dela Expulsion del Paratwo de Dureto, de
Ja que habia una copia colgada en su estudio: zpor qué
dos figuras aterrorizadas hufan en can evidente confu-
sidn? Pero sus esfuerzos por “explicar” (come si fuera poco,
la desobediencia del hombre a Dios) vacilaban ~y ya en-
tonces me daba cuenta de ello~ cuando llegaba a la parte
en que Dios prohibe a Adén y Eva conocer el bien y el
mal, En efecto, el bufén dominical de la Italia medieval
y fenacentista, hoy vuelto famoso por ese talentoso mimo
que es Dario Fo, provocaba exactamente el mismo citu-
beo al preguncar a los fieles que salian de la iglesia donde
hhabfan ofdo una prédiea sobre la Caida: ";Qué tiene de
105 Hs08 pt, RELATO 2
malo conocer el bien y el mal?”, -Y por qué toleraban las
autoridades una subversién semejante por parte de un
bufén de feria, justamente en la plaaa de la catedtal? Si se
reflexiona bien, a cultura no se orienta solamente & aque-
Ilo que es canénico, sino a la dialécrica entre sus normas
ylo que es humanamente posible. ¥ hacia alli rambién se
jena la narvativa,
Michael Tomasello afirma persuasivamence que lo que
diferencié en su origen a la especie humana de los otros,
primates fue nuestra aumentada capacidad de leer las rect-
procas intenciones y los estados mentales ajenos: nuestra
capacidad de intersubjetividad o “lectura del pensamien-
«o". Es una condicién previa de nuestra vida colectiva en
una cultura." Dudo que una vida colectiva semejance
pudiera ser posible, si no fuera por la capacidad humana
de organizat y comunicar la experiencia en forma narrati-
vva, De hecho, la convencionalizacién de la narrativa es la
que convierte la experiencia individual en una moneda
colectiva que~poras( decie~ puede circular sobre una base
més amplia que la simple relacidn interpersonal. La capa-
cidad de leer el pensamiento de un otro ya ne debe depen-
der de que se comparta un nicho ecoldgico o interpersonal
cualquiera. Depende, en tiltima instancis, de que se com-
parta un fondo comin de mitos, leyendas populares, “sen-
avez". Y dado que la nasrativa popular, Como la narrativa
en general, estd organizada por sobre la dialéctica entre
normas que sustentan la expectativa y wransgresiones a di-
® Michael Tomatello, The Culeural Origins of Homan Cognition
Cambeidge, Harvard Univesity Press, 1999.
M La Fmica De WsTORIAS
chas normas, que come Ia cultura misma evocan su posi-
bilidad, no sorprende que al relato sea la moneda corrien-
te de la cultura,
2Qué es un relato, entonces? Sélo para empezar, toda
persona acordaria en que requiere un reparto de personae
jes que son por asf decir libres de actuar, con mentes
propias. Sise reflexiona un instante, se convendré asimis-
mo en que estos personajes también poseen expectativas
reconocibles acerca de la condicién habicual del mundo,
el mundo del relato, aunque tales expectativas pueden ser
saz enigmaticas. Y si se prosiguc la reflexidn, también se
convendré en que un relaco comienza con alguna infrac-
cién del orden previsible de cosas; y aqui vuelve a presen-
tarse la peripeteia de Aristételes, Algo ha de estar alterado,
de otro modo “no hay nada que contar”. La accién del
relaco describe los intentos de superar o Hegar a una conci-
liacién con la infraccién imprevista y sus consecuencias. Y
al final hay un resultado, algtin tipo de solucién.
Otro aspecto que, por lo general, se presenta como
un pensamiento afiadido cuando hablamos de los cuen-
cos: se precisa un narrador, un sujeto que cuenta y un
objeto que es contado, Si uno esté obligado a decir cud!
es la diferencia, por lo general contesta que un cuento
refleja de algtin modo el punto de vista o la perspectiva o
el conocimiento de mundo del narrador, es més, su "ve-
racidad" u “objetividad", 0 inclusive su “integridad”, algo
que debe ser dificil de descubrit. “Pero si encuentras un
evento en una botella que el mar dejé en la orilla -me
dijo una vex un muchacho de cacorce afios cuando le
pregunté qué conforma un relato-, en ese caso no existe
Los usos ne neLATO 8
narrador.” Pero, despues de una breve pausa, acoté: “No,
qué estipido: entonces tienes que preguntarte quién fue
el narrador, lo que es peor todavia".
ero me remo que nos estamos volviendo demasiado
discantes, concentrandonas en el rearo en abstracto. Exa-
minemos uno teal, un relato fantéstico, que vale la pena
mitar de cerca. El joven capitin, en El budsped recreto de
Conrad, que estd de cumno solo durante la guardia de no-
che, encuentra de improviso frente a él a Leggatt, que tre-
6 al barco desde el mar por la escala de cuerda que inad-
vyertidamente se habla dejado fuera de borda desde el rur-
no de guardia anterior. Leggatt huy6 del barcode Liverpool
Sephora, reciénllegado y anclado en fa laguna a la espera
dela mareay del que era primer oficial. El barco del capi-
tdn esti anclado fuera de la laguna, en la costa de Ia
Cochinchina, atareado en los preparativos para regresar a
la patra, Se llega a saber que Leggatt estrangulé a un ma-
rinero que no habia desplegado una vela de trinquere du-
rante una furiosa tempestad, en el transcurso de su turno
de guardia y que después haba realizado él mismo la ma-
niobra, salvando el barco. Por ese crimen habia sido pues-
to en prisién en la celda del Sephora, de donde se habia
evadido hacfa tan slo nueve horas, attojéndose al mar y
nadando hasta aferrarse ala escala de cuerda que oscilaba a
lo largo del casco del barco del joven capitin. Este es el
comienzo: el acontecimiento inesperado.
Tocado por la confesidn de Leggatt, que es joven como
Ay el capitdn lo lleva bajo cubierta, y lo esconde en su
cabina hasta que la nave iza velas rumbo a su patria. Es
tuna noche oscura y calma, con muy poco viento. El ca-
pizin arriesga una primera maniobra para acercar el bar-
colo més posible a costa, de modo que Leggatt, el “hués-
ped secreto”, pueda bajar al mar sin ser visto y nadar a
ticrra; después da orden de maniobrara mar abicrto, Pero
acaso el barco ya estd en un punto muerto, destinado a
encallar en la orilla? Es un sombrero de alas anchas que
floca en el agua el que hace que el capicin comprenda
que el barco ha virado y se dirige a aguas seguras -cl
sombrero que le habia regalado a Leggatt antes de que se
tiraraal mar, para que lo protegiera del sol tropical~. Con
el barco fuera de peligro, el capién se asoma al puente
de popa, desde donde puede ver: “a mi otra yo que se
habia cirado al mar para ir al encuentro de su expiacién:
tun hombre libre, un magnifico nadador que hula lejas,
hhacia un nuevo destino”.
Como muchos escritos de Conrad, Bl budsped secret
se presta a distintas lecturas. Pero, sin importar el modo
cen que se lo lea, su esqueleco narrativo lo mantiene com-
pacto: lx activa preparacin de una nave para el viaje de
vuelta, con sus detalles aparentemente familiares, la brusca
incerrupcién causada por la legada de Leggatt, la deses-
perada pero incierta maniobra hacia tierra para permitir
que Legeate se salve nadando. Pero por més familiar que
sea la secuencia, los interrogantes abundan. ;Por qué el
capitén a bordo toma a Leggatt, lo esconde, y pone en
riesgo su reputacién dando refugio a un criminal? Y por
qué arriesga su carrera, llevando al barco tan cerca de la
orilla con tan poco viento, cuando sabe que Leggate nadé
nueve horas pata llegar del Sephora su nave? {Qué hace
can irresistible a un "huésped secreto”?
Los usos DEL RELATO a
La resolucién del relate, como todo lo demés, esti
gravida de dilemas, ;Por qué es salvado el joven capitin
por ese sombrero de alas anchas, por esa sefial de genero-
sidad hacia su secteto Otro? Las resoluciones narrativas
naturalmente varfan de Jo banal alo sublime; pueden ser
interiores, como una descarga de conciencia, 0 exterio-
res, como una fuga lograda. Una saludable reparacién de
Jo que la peripéteia quebré seré quizds el alma de las “aven-
curas de Ia vida real” y de los cuentos para jévenes de
otto tiempo; pero con el desarrollo de la novela ~que
cuenta con apenas dos siglos~ las resoluciones, como la
literatura en general, se han introvertido cada ver. més.
Laaccién del relato no lleva canto a recomponer el esta
do canénico, antes turbado, de fas cosas, como a la intu
ign epistémica o moral de aquello que es inherente a la
buisqueda de tal recomposicién. Puede ser que se trate de
tuna cosa adecuada para nuestra época, aunque por cier-
to no nueva, Si, por ejemplo, se puede afirmar que La
‘monsata magica 0 Muerte en Venecia de Thomas Mann
obtienen su fuerza a partir de una resolucién interior de
la peripéteia, lo mismo puede decirse de Edipo en Colono
de Séfocles, de hace dos mil afios. La narrativa literaria
puede seguir muchas modas, pero las innovaciones pro-
fundas son contadas,
Dejé de lado tana ileima caracterfstica de los relatos, la
coda, una valoracién retrospectiva de “qué puede signifi-
ccar el relato”, que sive también para,traer de vuelta al
oyente desde el all-y-entonces de la narracién al aqui-
ahora en que se narra el relato. En mis conversaciones so-
bre qué constituye un relaco, pocas personas hablaban de
3 Us FAB3ICA DE HIsTORIAS
ella; y eso no sorprende: es probable que en su opinién la
coda sea lo que viene después del relato, Una coda puede
ser explicita como la moraleja de una fibula de Esopo:
“canto valagataal tocino...”. Pero también puede ser como
las palabras conclusivas del joven capivén sobre Legace
que se salva en Ia orilla: “Mi huésped secreto... un hom-
bre libre, un magnifico nadador que huta lejos, hacia un
nuevo destino”,
Yo, que soy un lector, nunca sabré por qué Conrad
pone estas tiltimas lineas en boca del joven capitan. Pero
asi son las codas. Hemos superado a Esopo: la gran na-
rrativa es una invitacién a encontrar problemas, no una
leccién acerca de cémo resolverlos, Es una profunda re-
flexién sobre la condicién humana, sobre la caca més
que sobre la presa,
Vv
Durance cerca de una década ensefié en el seminario de
una escuela de derecho con mi olega Anthony Amsterdam,
tuna materia, algo as{ como “la interpretacién legal y
otras formas de interpretacién”, Amsterdam propuso
que nuestros estudiantes pusieran en escena ¢ interpre
taran breves narraciones, crabajando en grupos de tres.
Nosotros asigndbamos un cexto y nuestros estudiantes
lo transformaban en un drama de tres personajes. Uno
de los textos era el capttulo 22 del Génesis, la tremenda
historia de Abraham llamado al monte Moriah, donde
Dios le ordena que mate a su pequefo hijito Isaac, or-
Los Us05 oe ReLATO 3°
den que Abraham acepta. El Sefior, convencide por la
fey la devocidn de Abraham, le ordena que desista de
hacerlo y declara que, desde entonces, los hijos de Is-
acl serin sus elegidos. Sélo tres personajes: Abraham,
Isaac y el Sefior.
Un grupo de estudiantes representé a Dios como un
narcisista y a Abraham como un adulén servils todo avan-
zadentra de las reglas, hasta que Isaac, representado como
un pequefio granuja, escarnece al Sefior como a un
prepotente que impuso un “contrato bajo coaccién’, del
que deberfa avergonzarse, “)Con todo tu poder?” Otro
grupo representé a Isaac descargindose concra Dios y su
padre por no haber consultado a su madre Sara. ;No habia
sido el mismo Sefior el que Ia habfa bendecido en la vejex
con el nacimiento de Isaac? ,¥ ahora sale con ésas? ¢Qué es
«sta estipida arrogancia patriarcal, esos jueguiros del Se-
‘ior para probar su fidelidad? Y segufan: y aqul tenemos lo
que sucede cuando Dios, como un soberano positivista a
lo Austin, dicta sus regla sin que nadie lo contradiga, Los
estudiantes del seminario hacfan las veees de crticos, amén
que de accores (en esa cierra de nadie en que los abogados
pasan gran parte de su vida). {Qué aleance enorme tiene
exe breve episodio del Génesis!
Los estudiantes nos dijeron en mis de una ocasién que
Jos pequefios dramas presencados por sus grupos, can fre-
cuencia, los habian “sorprendido”. Yo sospecho que sus
breves incursiones en la “dramaturgia von tema fijo los
habjan hecho tomar conciencia de cuéntas cosas sabfan,
més de las que crefan, y en qué modos singulares llegaban
a saberlo, No tanto sobre el derecho, como sobre el poder
wo La stica 0 easToRtaS
de In narrativa -mimada, representada~ de expresar ideas,
ocultas por la convencionalidad cotidiana, al pensar y hae
blar acerca de las cosas. Este poder parecfa abrir algunos
mundes posibles. Hasta cuando leian relatos judiciales.
Ast volvemos al singular dilema de “que sabemos" acer-
ca de la narrativa. Si bien en nuestro fuero intimo sabe-
‘mos que las historias se eran, no se encuentran en el mun-
do, no pademos prescindir de dudar al respecto. ;Es el
arce el que imira ala vida, la vida la que imita al arte, 0
existe una via de ida y vuelta? Aun en cl caso de las obras
de imaginacién nos preguncamos sobre qué se basa el
argumento, como si no fuera posible simplemente in-
ventar alguna cosa. Para usar la aguda expresién de
Michael Riffaverres “la fiction pone en evidencia el caréc-
ter imaginario de una historia [...), por lo tanto, a vero
similitud misma implica lo imaginario”."° Pero también
podriamos agregar que la verosimilisud aumenea al cum-
plit (a menudo con gran ascucia) las reglas del género, lo
que hace que comprendames cuin convencionales son
nuestras ideas acerca de la realidad. Por ejemplo, el héroe
protagonista de la tragedia debe suftir su ruina a causa
de las mismas virtudes que desde el principio lo hicieron
un héroe, como nos enseiié Acistéreles hace ya tanto tiem-
po. Tan arraigadas estén esas reglas relacivas al género
que basta con cumpliclas para hacer més naturales los
relatos surgidos de la fantasia,
Michael Riffierte,Fcrional Thus, Bolimore, Jobns Hopkins
University Press, 1990, p. 15. Su libro es una profunda indagacidn
del modo en que el novelista crea Ia ilusién de realidad
108 usos ORL. RELAFO a
La narrativa sufte, enconces, un dilema ontolégico:
alas historias son reales o imaginarias? y zeusinto rebasan
nuestra percepcidn y memoria de las cosas de este mun-
do? Y, en realidad, zla percepcién y ls memoria son pi
dia de toque de lo real, o bien son, a su vee, arcifices al
servicio de la convencién? Este cema serd tratado en de-
talle en el capitulo tercero; pero, encre tanto, la respuesta
sencilla es que los recuerdos basados sobre evidencias ocu-
Jares o aun sobre repentinas iluminaciones estén al servi-
cio de muchos patrones, no sélo de la verdad.
Nosotros tratamos de domeiiar este dilema admitien-
doy es bondad nuestra que en efecto los relatos siem-
pre son narrados desde alguna perspectiva en especial, El
relato del triunfo del vencedor es el del fracaso del derro-
tado, aunque ambos hayan combatido en la misma bata-
lla. Ni siquicra ln historiogeafia, como nos cepiten los
historiadores desde hace ya una generacién, puede sus-
traeise a la perspectiva que domina su exposicin narra-
tiva."” Denunciar una perspectiva no hace mils que reve~
"Uno de los mis profundos y penetantes andlisis del papel de kx
natrativa en el modelado dela historiografa es anterior (y quizés mos-
‘16 el camino) al interés de los contemporineos en este rema. Se rata
del ensayo de Louis O. Mink, "Narrative form as « cognitive
instrament", en The Writing of Histcry: Literary Form and Hisorical
Understanding, al cuidado de R. H. Canary y Hi Kozicki, Maison,
University of Wisconsin Press, 1978, Obviamente se podria sefalar
También podría gustarte
- Argumedo Alcira Las Otras Ideas en America Latina Capitulo 4Documento48 páginasArgumedo Alcira Las Otras Ideas en America Latina Capitulo 4FrancisKo Javier Muñoz MAún no hay calificaciones
- Cantos de Experiencia PDFDocumento248 páginasCantos de Experiencia PDFFrancisKo Javier Muñoz MAún no hay calificaciones
- Materiales de Lectura Recomendados-1Documento190 páginasMateriales de Lectura Recomendados-1FrancisKo Javier Muñoz MAún no hay calificaciones
- Arnsperger - Crítica de La Existencia CapitalistaDocumento10 páginasArnsperger - Crítica de La Existencia CapitalistaFrancisKo Javier Muñoz MAún no hay calificaciones
- El Cuerpo Como Territorio de La RebeldíaDocumento240 páginasEl Cuerpo Como Territorio de La Rebeldíafernando Nadales100% (3)
- 1 Lygia Clñark La Performatividad o La Tecnica de La Construccion de La SubjetividadDocumento21 páginas1 Lygia Clñark La Performatividad o La Tecnica de La Construccion de La SubjetividadFrancisKo Javier Muñoz MAún no hay calificaciones
- Lygia ClarkDocumento8 páginasLygia ClarkorichassAún no hay calificaciones