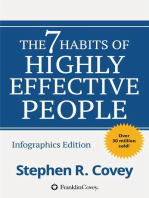Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cap 4 Estado Nacion 20 2014 Baja PDF
Cap 4 Estado Nacion 20 2014 Baja PDF
Cargado por
Olman Andrés RdgzTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cap 4 Estado Nacion 20 2014 Baja PDF
Cap 4 Estado Nacion 20 2014 Baja PDF
Cargado por
Olman Andrés RdgzCopyright:
Formatos disponibles
CAPTULO
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
NDICE
Hallazgos relevantes
175
Valoracin general
177
Valoracin del Decimonoveno Informe
178
Aspiraciones
178
Introduccin
178
Resultados de la gestin ambiental
179
Huella ecolgica: Costa Rica es un caso
tpico de insostenibilidad
180
Energa: generacin elctrica se suma
al sector transporte en aporte a la huella
de carbono
181
Presiones sobre el recurso hdrico refuerzan
la urgencia de informacin precisa
185
Sector agrcola transform su estructura
en los ltimos veinte aos
188
Esfuerzos en conservacin y biodiversidad
no garantizan sostenibilidad
193
Se consolida recuperacin de la cobertura
forestal
197
Ecosistemas y recursos marino-costeros:
urge proteccin y sostenibilidad
201
Problemas de vivienda e infraestructura
dificultan la gestin del riesgo
203
Procesos de la gestin ambiental
206
Veinte aos de creciente conflictividad
ambiental: un breve perfil
207
Normativa y accin judicial, un espacio activo
en materia ambiental
210
Ordenamiento territorial: nuevos
instrumentos para un rea muy rezagada
215
Incipientes y lentos avances en adaptacin
al cambio climtico
218
Capacidades para la gestin ambiental 221
Desempeo institucional afecta gestin
de la biodiversidad
222
Nota especial: la integracin del capital
natural en las cuentas nacionales
225
ESTADODELANACIN
175
Armona con la naturaleza
HALLAZGOS RELEVANTES
>> La medicin de la huella ecolgica nuevamente muestra una brecha negativa
entre el uso de los recursos naturales y
su disponibilidad. En 2013 cada costarricense utiliz un 8% ms de lo que el
territorio puede sustentar. Aunque una
comparacin internacional arroja que el
pas es un caso tpico entre las naciones
con similar situacin econmica, en el
contexto cercano (Amrica Latina y el
Caribe), Costa Rica tiene una seria desventaja por el ritmo de uso de recursos
en relacin con el tamao de su territorio.
>> Pese a que la demanda de electricidad
solo aument un 0,9%, la generacin elctrica a partir de bnker y disel creci un
44,1% en el 2013. Esto tiene impacto en
la contaminacin: en 2012 esa actividad
gener el 8% de la electricidad, pero fue
responsable del 72% de las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI).
>> Aunque se registran ms de 15.000
actividades que deberan contar con el
permiso de vertido de aguas residuales,
nicamente 1.176 lo tienen a septiembre
de 2014.
>> Solo el 72,9% de los acueductos administrados por asociaciones comunales da
tratamiento a las aguas. En este aspecto
se observa una diferencia importante
entre los acueductos de la Gran rea
Metropolitana (82,7%) y los de la zona
rural (70,3%).
>> Segn las estimaciones del Plan
Nacional de Gestin Integrada de los
Recursos Hdricos, el volumen de extracciones efectivas para los distintos usos
del agua (24,5 km3) duplica el volumen
formalmente concesionado (12,3 km3).
>> El dficit en las precipitaciones afect
un 65% del rea cafetalera nacional y
caus prdidas cercanas a los diecisis
millones de dlares.
siones sobre el uso de la tierra. Sobresalen
los bosques nubosos, donde se observa una
alteracin moderada, pero con cerca de un
22% de su extensin desprotegido.
>> El rea afectada por incendios forestales dentro de reas silvestres protegidas
(ASP) pas de 1.975 hectreas en 2011 a
4.017 en 2013.
>> Por primera vez la extensin de un rea
protegida fue reducida por va legal. A
inicios de 2014 se modificaron los lmites
del Refugio de Vida Silvestre GandocaManzanillo, para ceder parte de su territorio a comunidades radicadas en la zona.
>> Las especies marinas de mayor valor
comercial en el golfo de Nicoya sobrepasaron su nivel de sostenibilidad biolgica
y econmica. Se proyecta que sus poblaciones colapsarn antes del 2020.
>> En 2013, las emergencias qumico-tecnolgicas atendidas por el Benemrito Cuerpo
de Bomberos aumentaron en un 128%.
>> En el perodo 1994-2013, de un total de
8.415 acciones colectivas sobre diversos
temas, 486 (un 5,8%) fueron motivadas
por asuntos ambientales. En la ltima
dcada la protesta social en esta materia
ha sido creciente (pas de 1,8% a 7,0%)
y en los ltimos cuatro aos present su
nivel ms alto de conflictividad.
>> A inicios de 2014 se aprob en primer
debate la Ley de Gestin Integral del Recurso
Hdrico, el segundo proyecto tramitado bajo
la modalidad de iniciativa popular1.
>> Se oficializ la Poltica Nacional del
Mar y se present la primera gua de
ordenamiento espacial marino para los
golfos de Nicoya y Dulce.
>> Entre 2009 y 2014 se report en la
pennsula de Osa la muerte de veintin
jaguares, cifra superior al mximo histrico registrado en 2003.
>> El pas comenz la discusin sobre la
contabilidad de la riqueza natural y la
valoracin de los servicios ecosistmicos.
Adems se trabaja en la inclusin de dos
cuentas satlite en el Sistema de Cuentas
Nacionales: una para el agua y otra para
los recursos forestales.
>> Nuevos estudios confirman que la cobertura forestal abarca el 52,4% del territorio nacional. No obstante, tambin se ha
detectado una alta fragmentacin, pocos
bosques con alta integridad y grandes pre-
>> Por segundo ao consecutivo, el Sinac
figur entre las entidades con las calificaciones ms bajas en el ndice de gestin
institucional que elabora la Contralora
General de la Repblica.
176
ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
CAPTULO 4
CUADRO 4.1
Resumen de indicadores ambientales. 2009-2013
Indicador
2009
2010
2011
2012
2013
Uso de recursos
Huella ecolgica (hectreas globales por habitante)a/
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
Biocapacidad (hectreas globales por habitante)b/
1,7
1,7
1,7
1,71
1,7
Razn entre huella ecolgica y biocapacidadc/
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
Participacin de la huella de carbono (%)d/
27,2
30,3
29,3
30,7
31,1
Uso de la tierra
rea en permisos de construcciones nuevas en la GAM (m2)
1.343.330
1.418.978
1.909.325
1.838.893
1.987.534
rea en permisos de construcciones nuevas en cantones costeros (m2)
384.557
320.196
293.490
311.528
355.197
rea en permisos de construcciones nuevas en el resto del pas (m2)
540.073
550.291
706.396
592.757
616.515
Volumen anual de agua superficial concesionadae/ (Dm3)
1,7
1,8
1,7
1,7
Volumen anual de agua superficial concesionada para generacin hidroelctrica (Dm3)
17,4
21,1
24,2
26,7
Volumen anual de explotacin de agua por medio de pozos (Dm3)
20.943
18.348
8.838
16.971
72.702
Nmero de pozos legales perforados (acumulado)
14.314
14.476
14.626
14.776
14.926
Poblacin que recibe agua de calidad potable (%)f/
87,3
89,5
90,1
92,0
92,8
Poblacin que recibe agua sometida a control de calidad (%)g/
77,3
78,2
74,9
75,3
75,5
Procesamiento anual de madera en rollo (m3)
1.048.126
1.079.730
919.014
1.058.708
Pago por servicios ambientales en reforestacin (ha)
4.018
4.185
4.116
4.252 3.107
rea sembrada de productos agrcolas (ha)
473.210
482.933 498.667 486.587
486.222
rea sembrada de productos orgnicos certificados (ha)
8.052
11.115
9.570
9.360
7.449
Importacin de plaguicidas (kg)
11.824.949
14.588.728
11.817.060
12.376.826
Consumo de energa secundaria (TJ)
118.094
120.480
122.049
125.619
126.177
Hidrocarburos (%)
72,2
72,2
72,4
72,2
71,9
Electricidad (%)
25,3
25,6
25,6
25,8
26,0
Coque (%)
2,4
2,2
2,0
1,9
2,1
Biomasa (%)
0,03
0,03
0,03
0,03
0,03
Crecimiento del consumo de energa secundaria (%)
-1,7
2,0
1,3
2,9
0,4
Crecimiento del consumo elctrico (%)
-1,3 3,0
1,4
3,6
1,0
Intensidad energticah/
0,057
0,055
0,054
0,053
0,051
Promedio anual de concentracin de PM10 en el aire de San Jos (g/m3)i/
27,5
28,1
24,0
27,0
25,0
Rechazos en RTV por emisiones contaminantesj/ (%)
26,4
26,6
33,3
22,8
19,7
Produccin de residuos slidos en el cantn central de San Jos (gramos per cpita/da)k/
1.024
1.039
1.090
1.291
1.390
Playas galardonadas con la Bandera Azul Ecolgica
61
67
80
90
107
Empresas con certificado de sostenibilidad turstica
41
65
101
93
304
Conservacin
reas silvestres protegidas (ha)
1.340.872
1.333.706
1.332.907
1.332.907
1.332.907
reas marinas protegidas (ha)
520.880
539.834
1.501.485
1.501.485
1.501.485
reas en la Red de Reservas Privadas (ha)
77.998
81.429
81.541
81.902
81.845
Pago por servicios ambientales en proteccin de bosque (ha)
52.018
59.645
65.967
62.276
61.184
Pago por servicios ambientales en proteccin del recurso hdrico (ha)
4.809
4.654
4.756
5.392
4.586
Riesgo
Nmero de desastres por eventos hidrometeorolgicos y geolgicos 505
1.080
1.033
700
729
Nmero de emergencias qumico-tecnolgicas atendidas por el INS
1.865
2.005
2.217
3.056
6.982
Emergencias con materiales peligrosos
117
105
111
116
143
Emergencias con LPG
1.748
1.900
2.106
2.940
6.839
Gestin institucional
Presupuesto del sector ambiental como porcentaje del PIB
0,31
0,37
0,36
0,37
0,36
Presupuesto del Minae como porcentaje del PIB 0,16
0,18
0,18
0,19
0,17
Nmero de denuncias ante el Tribunal Ambiental Administrativo
462
549
469
439
402
Causas por delitos ambientales en el Ministerio Pblico
2.501
2.396
2.078
1.763
2.157
Nmero de acciones colectivas sobre temas ambientales
11
39
63
53
33
a/ Patrn de uso de los recursos naturales por las actividades productivas que realizan los habitantes. La serie fue ajustada utilizando las nuevas proyecciones de poblacin de marzo del 2013.
b/ Capacidad de los ecosistemas para satisfacer la demanda de los habitantes segn su ritmo de regeneracin natural.
c/ El valor 1 es indicativo de equilibrio entre el uso y la disponibilidad de recursos. Valores menores a 1 representan crdito ecolgico o patrn de uso sostenible, y valores mayores a 1 implican una deuda ecolgica o patrn de uso
insostenible.
d/ La huella de carbono representa el territorio ecolgicamente productivo que se requiere para absorber las emisiones de carbono. El indicador muestra el porcentaje con respecto a la huella ecolgica total.
e/ Excluye agua concesionada para generacin hidroelctrica.
f/ La estimacin de cobertura para el 2011 se hizo utilizando los datos del Censo de Poblacin realizado ese ao, por lo que no es comparable con la informacin de los aos anteriores.
g/ Comprende la cobertura de agua con control de calidad, considerando las conexiones comerciales y domiciliarias. El dato del 2011 no es comparable con el resto de la serie, ya que la estimacin de cobertura se obtuvo con datos del
Censo 2011, del INEC.
h/ Es la energa utilizada para la produccin de cada unidad monetaria en un pas. En este caso se calcul con base en el consumo final de energa secundaria, medida en terajulios, y el PIB en colones (base 1991).
i/ Los datos se basan en la informacin obtenida cada ao en los puntos de muestreo en San Jos.
j/ A partir de junio del 2012 rige un nuevo manual de revisin tcnica vehicular (RTV), por lo que la serie reportada hasta el 2011 no es comparable con los datos a partir del 2012. El dato publicado para este ltimo ao corresponde solo
a los meses de junio a diciembre.
k/ El dato del 2012 fue estimado con la poblacin total del cantn central de San Jos, segn la informacin del Censo 2011, del INEC.
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
ESTADODELANACIN
177
Valoracin general
Costa Rica tiene grandes fortalezas
ambientales que son parte de su imagen
y su evolucin histrica, y que la han
llevado a posicionarse en el mundo como
una nacin responsable e innovadora en
materia ecolgica. Sin embargo, cuando
se consideran sus patrones de uso de
los recursos naturales no es un pas
excepcional. Ms bien parece detenido
en el tiempo, aferrado a sus avances en
el mbito de la conservacin, pero lento
y rezagado para dar contenido poltico,
normativo, institucional y cultural a las
transformaciones urgentes que requiere
para lograr un consumo sostenible, un
uso adecuado del territorio y un menor
impacto ambiental de sus actividades.
Lo anterior se evidencia en varios
aspectos. Primero, la huella ecolgica
de Costa Rica no es especial; es bsicamente igual al promedio de los pases de
su mismo nivel econmico (de ingreso
medio) y a los que comparten su contexto geogrfico. Es decir, pese a los
logros en reas como la conservacin o
la poltica forestal, en su conjunto el desempeo ambiental no es sobresaliente.
En perspectiva comparada, el pas es un
caso tpico de insostenibilidad, cuando
se observa el impacto de sus actividades
humanas y productivas ms all de las
reas protegidas. Pero, adems, esto se
da en un territorio pequeo y con recursos particularmente limitados para mantener ese ritmo de consumo.
Segundo, la inexactitud de la nocin de
excepcionalidad comienza a ser evidente
en diversos ndices internacionales. Aun
sin minar su prestigio en materia ecolgica, algunas mediciones ya no colocan
al pas en el lugar privilegiado de aos
anteriores. En el ndice de desempeo
ambiental que publican las universidades
de Yale y Columbia, Costa Rica pas del
puesto 5 en 2012, al 54 en 2014. Aunque
este resultado no puede interpretarse
como un deterioro, ya que hubo cambios
metodolgicos y en los indicadores evaluados, s demuestra que, conforme se
afina el anlisis y se examinan nuevas
aristas, el desempeo nacional no es tan
sobresaliente como se crea. Por ejemplo,
se ha incorporado al ndice el tratamiento
de aguas residuales, tema en el que Costa
Rica se ubica en el puesto 125 de 175
naciones. Lo mismo sucede al considerar
la situacin energtica, dada la intensidad
de carbono de la economa costarricense.
Bajo ese marco, el presente captulo
analiza el ao 2013 y documenta algunas
conclusiones. La primera de ellas es que
la conservacin sigue siendo la mayor
fortaleza del pas. Si bien la superficie
continental protegida no ha cambiado
significativamente, en cuatro aos el rea
marina casi se triplic. Avances en el
conocimiento han permitido identificar
amenazas a la integridad de los ecosistemas; por ejemplo, que los bosques
nubosos presentan alteraciones y secciones
desprotegidas, que las aguas continentales
se encuentran en estado crtico y que son
grandes los riesgos y la afectacin que
muestran los humedales. A esto se suman
presiones sociales por el uso de reas bajo
resguardo y las amenazas fsicas por el
cambio climtico; ambos temas llaman a
una gestin poltica que aborde la proteccin en su contexto social y econmico,
y que la entienda como una fortaleza, no
como un obstculo para el desarrollo.
Siempre en el mbito de la conservacin,
en 2013 se confirm la indita recuperacin
de la cobertura forestal que viene registrando el pas desde los aos noventa, y que hoy
abarca el 52% del territorio nacional. Este
resultado deriva, principalmente, de polticas forestales, la prohibicin de cambio de
uso del suelo, el reconocimiento y pago de
los servicios ambientales y la merma en la
actividad ganadera. No obstante, vista por
cantones la situacin es desigual: pocos concentran altos porcentajes de cobertura, pero
la mitad tiene menos del 40%. En general,
los de mayor riqueza natural son tambin
los de mayor rezago social, lo cual es un
desafo central para el manejo de las reas
protegidas y para la capacidad de enlazar lo
ambiental con lo social y lo econmico. Valga
resaltar que, pese a la recuperacin, an se
perciben importantes frentes de deforestacin en Nicoya y en las zonas norte y sur.
Una segunda confirmacin es que Costa
Rica mantiene patrones insostenibles de
uso de los recursos naturales. Aqu sobresale, una vez ms, el consumo energtico, asociado a una persistente y alta dependencia
del petrleo, sobre todo para el transporte.
Pero adems en el 2013 hubo un retroceso
preocupante: el aumento, de 44%, en el uso
de hidrocarburos para producir electricidad.
Esto debilita la antigua ventaja que supone
el predominio de la generacin a partir de
fuentes limpias, encarece el costo del servicio y aumenta la contaminacin. Segn
datos del ICE, a cambio de proveer el 8% de
la electricidad, las plantas trmicas generan
el 72% de las emisiones contaminantes
de ese sector. Aunque es evidente que la
situacin energtica no es ni ambiental ni
econmicamente sostenible, no hay una
propuesta clara, ni en el sector pblico ni
en la sociedad civil, sobre cmo resolverla,
y esto exige la construccin de acuerdos.
Los problemas de sostenibilidad no solo
se dan en el uso de los recursos; se observan asimismo en el manejo y contaminacin
del agua, el abuso de agroqumicos y el
agotamiento de las especies de inters
pesquero, que tambin tienen que ver con
la capacidad de la sociedad para organizar
y pensar su territorio. En el 2013 se registr
un avance -tardo- en ese sentido, con la
publicacin de la Poltica y el Plan Nacional
de Ordenamiento Territorial, la Poltica
Nacional del Mar y las guas de ordenamiento espacial marino, as como la actualizacin
del Plan GAM. Por el momento, solo el 38%
de los cantones tiene alguna regulacin,
a veces parcial y en ocasiones obsoleta.
El rezago es tan grande que no es posible
prever si la normativa antes mencionada
podr ser efectivamente implementada.
El reconocimiento de que el tema
ambiental va ms all de la agenda de
conservacin y de que existen serios
problemas de sostenibilidad no ha llevado
a acuerdos, sino que, por el contrario, ha
aumentado la conflictividad social. En los
ltimos veinte aos los asuntos relacionados con el ambiente han ido ganando
relevancia como motivos de protesta (en
especial en el perodo 2009-2013) y han
dado lugar a ms movilizaciones que
la igualdad de derechos, los servicios
pblicos, la seguridad social, la vivienda
o la seguridad ciudadana. Se trata sobre
todo de conflictos locales, casi la mitad
es protagonizada por vecinos y la mayora se dirige contra el Estado; pero, en
comparacin con las acciones colectivas
en general, se enfocan casi cuatro veces
ms en entidades de base local (municipalidades o empresas). El ambiente no
genera muchos picos de protesta sobre
temas especficos, sino ms bien confrontaciones que se desarrollan a lo largo de
varios aos, como ha sido el caso de la
exploracin petrolera, el recurso hdrico,
la minera a cielo abierto y la expansin
de la actividad piera, entre otros.
En presencia de este escenario, la gestin institucional no ayuda: mantiene un
diseo centrado en la conservacin, es
dbil frente a la magnitud de sus tareas,
no tiene indicadores consolidados ni vnculos slidos con otros sectores y como
reporta este captulo- en muchos casos
no aprovecha los pocos recursos con que
cuenta. En 2013 el Sinac ocup el ltimo
lugar en el ndice de gestin institucional
que elabora la Contralora General de
la Repblica, y otros rganos como el
Minae, la Conagebio, la Oficina Nacional
Forestal, Incopesca y la Setena siguieron
figurando entre los ltimos veinte puestos. El Fonafifo sobresale como la entidad
ambiental con mejor gestin.
La evaluacin del desempeo ambiental concuerda con la valoracin que hace
este Informe sobre los ltimos veinte
aos: aunque el pas exhibe logros indudables, ha perdido ritmo y excepcionalidad, y est urgido de acuerdos que
permitan avanzar rpidamente hacia la
sostenibilidad en los patrones energticos, la proteccin del agua, el impacto
de las actividades productivas, el conocimiento y planificacin del uso y proteccin de la riqueza natural, el ordenamiento del territorio y la reduccin del riesgo
de desastres. Si bien no son desafos
nuevos, s son retos que hoy tienen mayores dimensiones y que deben ser parte
de un relanzamiento de la forma en que
Costa Rica procura un desarrollo humano
sostenible.
178
ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
CAPTULO 4
Valoracin del DECIMONOVENO Informe
Costa Rica sigue enfrentando un panorama confuso y nublado
en su gestin ambiental. No logra revertir las tendencias que comprometen la sostenibilidad de su desarrollo y, adems, se aferra
a percepciones imprecisas que le hacen postergar decisiones y
renunciar a una discusin que con urgencia demanda acuerdos
bsicos sobre un tema clave: qu lugar tienen en el estilo de
desarrollo del pas la sostenibilidad y las polticas pblicas para
impulsarla? En este marco, las tendencias reportadas en anteriores ediciones se reforzaron en el ao 2012: avances puntuales en
materia de conservacin, sin cambios en los patrones insostenibles de uso del territorio y los recursos naturales, en un escenario
cada vez ms conflictivo y con pocos instrumentos para mejorar
la gestin ambiental.
Los desafos no son nuevos, pero su atencin requiere entender que lo visible en la superficie no es suficiente para considerar
que el pas avanza por una senda correcta en su gestin ambiental.
Dedicar esfuerzos a la conservacin no basta, si al mismo tiempo
no se ordena el territorio para minimizar los recurrentes impactos
de la actividad productiva sobre la calidad del ambiente e incluso
sobre las reas protegidas y si no se trabaja para regular y transformar los sectores que ms comprometen la sostenibilidad.
Aspiraciones
>> Utilizacin de los recursos
naturales segn su capacidad
de reposicin
La tasa de utilizacin de los recursos
naturales es menor o igual a la de reposicin natural o controlada por la sociedad,
siempre y cuando esto no amenace la
supervivencia de otros seres del ecosistema.
>> Nivel asimilable de
produccin de desechos
y contaminantes
La tasa de produccin de desechos y
contaminantes es igual o inferior a la
capacidad del ambiente para asimilarlos,
ya sea en forma natural o asistida por
la sociedad, antes de que puedan causar daos a la poblacin humana y a los
dems seres vivos.
>> Reduccin del deterioro
ambiental
Existen medidas socioeconmicas, legales, polticas, educacionales, de investigacin y de generacin de tecnologas limpias, que contribuyen a evitar un mayor
deterioro ambiental.
>> Participacin
de la sociedad civil
>> Utilizacin del territorio
nacional
La sociedad civil participa en el diseo, ejecucin y seguimiento de medidas de proteccin
y manejo responsable y sostenido de los
recursos naturales.
El uso del territorio es acorde con la capacidad de uso potencial de la tierra y su ordenamiento, como parte de las polticas de
desarrollo en los mbitos nacional y local.
>> Minimizacin del impacto
de los desastres
>> CONOCIMIENTO E INFORMACIN
AMBIENTAL
El impacto de los desastres provocados por
fenmenos de origen natural o humano es
minimizado por medio de las capacidades de
prevencin, manejo y mitigacin.
Las instituciones pblicas y privadas generan, amplan y socializan conocimiento e
informacin que permite dar seguimiento
al desempeo ambiental y a la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales.
>> Equidad en el uso y disfrute de
los recursos naturales
Existe equidad en el uso y disfrute de los
recursos naturales, de un ambiente saludable y de una calidad de vida aceptable para
toda la poblacin.
>> Conciencia en las y los
ciudadanos
Existe conciencia acerca de la estrecha relacin entre la sociedad, sus acciones y el
ambiente, y de la necesidad de realizar un
esfuerzo individual y colectivo para que esa
relacin sea armnica.
CAPTULO
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
Introduccin
El captulo Armona con la naturaleza da seguimiento al desempeo del
pas en su gestin ambiental, desde la
perspectiva del desarrollo humano sostenible. Para esto recopila informacin
de diversos centros pblicos y privados
de investigacin, as como de las entidades estatales del sector. Dado que no
existe un sistema consolidado de indicadores ambientales, se utiliza el concepto de huella ecolgica como punto
de partida para conocer la situacin en
materia de sostenibilidad, y se exponen
estudios y datos para conocer si Costa
Rica se aleja o se acerca al conjunto de
aspiraciones que orientan este captulo.
El anlisis se desglosa en tres niveles
o secciones: los resultados, los procesos y las capacidades de la gestin
ambiental. En el primer nivel se ofrece
un balance general del estado y la sostenibilidad de los recursos naturales.
Particularmente se examina el impacto
de las actividades productivas sobre el
territorio nacional, la disponibilidad
y uso de recursos como la energa, el
agua y el suelo agrcola, la situacin de
la conservacin de los ecosistemas y la
biodiversidad y, por ltimo, la gestin
del riesgo.
La segunda seccin analiza procesos
sociales y polticos, as como el marco
institucional y normativo en la materia
que aqu interesa. Tambin se abordan
otros temas de carcter ms global,
entre ellos un recuento de veinte aos
de protesta social sobre temas ambientales, a partir del registro de acciones
ESTADODELANACIN
179
Armona con la naturaleza
colectivas del Programa Estado de la
Nacin (PEN). Adems se estudia el
ordenamiento territorial y las medidas
adoptadas para hacer frente al cambio
climtico.
En el tercer nivel se valoran las capacidades institucionales para la gestin
de la biodiversidad, con base en el
ndice de gestin institucional (IGI),
que elabora la Contralora General de
la Repblica. Tambin se revisa cmo
usan o invierten las entidades del sector ambiental los recursos generados
a partir de mecanismos que complementan sus presupuestos ordinarios,
especficamente el canon por aprovechamiento de agua, el canon de vertidos y el timbre de parques nacionales.
Por ltimo, se estudian las medidas y
acciones relacionadas con la integracin del capital natural en el Sistema de
Cuentas Nacionales.
Resultados de la gestin
ambiental
En 2013 Costa Rica mantuvo una
situacin que compromete la sostenibilidad de sus recursos naturales y que
tiene que ver no solo con los patrones
de uso de la poblacin y los sectores
productivos, sino con las caractersticas
propias del territorio. En general, se
nota una dicotoma entre los esfuerzos
pblicos y de la sociedad civil para
disminuir los efectos negativos de sus
actividades sobre el ambiente, por un
lado, y las acciones y omisiones que
los incrementan, por el otro. As por
ejemplo, el discurso de la sostenibili-
dad no se acompaa de cambios en el
consumo energtico o hdrico, o en la
forma en que se planifica y organiza
el uso del territorio. De este modo, los
avances logrados hasta ahora resultan
insuficientes.
Este apartado monitorea el estado y
uso de los recursos naturales, as como
otros aspectos de la gestin ambiental
cuyos resultados tienen consecuencias
en la sostenibilidad. Esto se hace careciendo, como se ha mencionado reiteradamente en este Informe, de un sistema bsico de indicadores ambientales
que el pas no logra construir, lo que
le confiere a esta seccin un carcter
fragmentado.
Con la intencin de dar unidad a
ese particular conjunto de datos, el
captulo ha utilizado el concepto de la
huella ecolgica, cuya medicin revela,
desde hace ya varias ediciones, que el
pas mantiene un desequilibrio negativo insostenible en sus patrones de
uso de los recursos, pese a su slida
base en materia de conservacin y
proteccin de ecosistemas. Este marco
permite elaborar los apartados siguientes con la perspectiva de la sostenibilidad, aunque sea imposible, por falta
de informacin, analizar el estado y la
disponibilidad de recursos especficos
con la misma precisin que se logra con
indicadores generales, como los asociados a la huella ecolgica.
En la primera parte de esta seccin se
examina el estado y uso de la energa,
el agua, el suelo agrcola y los recursos
forestales y pesqueros. Posteriormente
180
ESTADODELANACIN
se describen los resultados de los
esfuerzos de conservacin y manejo de
ecosistemas, reas protegidas y biodiversidad. Por ltimo, se exploran los
avances o retrocesos en materia de gestin del riesgo y prevencin, manejo y
mitigacin del impacto de los desastres.
Huella ecolgica: Costa Rica es un
caso tpico de insostenibilidad
Desde sus inicios, el Informe Estado
de la Nacin ha utilizado diversas
aproximaciones para conocer la evolucin de la sostenibilidad en el uso
de los recursos naturales en Costa
Rica. Desde la decimoquinta edicin,
el punto de partida para ese anlisis
es la medicin de la huella ecolgica
del pas. Con base en la metodologa
de la organizacin Global Footprint
Network, que este captulo ha reseado en entregas anteriores, se realiza
una comparacin entre los recursos
disponibles, considerando la capacidad
productiva del territorio y su ritmo de
regeneracin natural (biocapacidad),
por un lado, y el uso real que la poblacin hace de ellos (huella ecolgica),
por el otro. El balance indica que el
ritmo de consumo de los recursos es
mayor que la capacidad del territorio, lo
que compromete la sostenibilidad.
El seguimiento anual de estos indicadores ha evidenciado que la brecha
entre biocapacidad y huella ecolgica
tiende a ampliarse, debido, principalmente, a dos factores. En primer lugar
la huella ecolgica crece, en gran medida, por el incremento de las emisiones
de carbono que genera el sector transporte; absorber esos gases demanda
una proporcin cada vez mayor del
territorio. Y en segundo lugar la biocapacidad disminuye, pues cada ao
la poblacin aumenta y, por ende, es
menor el territorio productivo disponible por persona.
Durante la ltima dcada la tendencia ha sido creciente pero no continua,
y muestra una estrecha relacin con los
ciclos de actividad econmica. Entre
2002 y 2009 el sobreconsumo creci
diez puntos porcentuales, de 3% a 13%
por persona. En cambio, en los ltimos
cuatro aos la brecha se mantuvo constante e incluso disminuy a 11% en 2011
ARMONA CON LA NATURALEZA
CAPTULO 4
y a 8% en 2013. Este comportamiento
coincide con la acelerada expansin
econmica que se registr a inicios de
la dcada anterior y con su posterior
contraccin a partir del 2009, debido al impacto de la crisis financiera
internacional. No obstante, tambin se
argumenta que el cambio observado
es producto de una reduccin en los
patrones de consumo de madera y de la
recuperacin de la cobertura boscosa,
junto a la desaceleracin en el ritmo de
crecimiento de la poblacin.
Para el presente Informe se plante
como pregunta de investigacin si el
balance ecolgico de Costa Rica es un
caso particular, al compararse con pases que tienen una actividad econmica
similar o comparten su contexto geogrfico. Un anlisis en ese sentido aport evidencia emprica para responder a
esta interrogante. Se consider un total
de 153 pases, los cuales se agruparon
segn los criterios antes mencionados2.
Se examin el comportamiento de cada
grupo en trminos de la relacin entre
su huella ecolgica y su biocapacidad.
Los resultados indican que el balance
ecolgico de Costa Rica es tpico a nivel
mundial: es un caso comn desde el
punto de vista de su actividad econmica y su contexto geogrfico inmediato.
Al ordenar los 153 pases de menor a
mayor huella ecolgica por persona,
ocup la posicin 89, lo cual significa
que su patrn de consumo por persona
es promedio. Y se situ en el puesto 64
al ordenar los pases de mayor a menor
biocapacidad, un valor siempre cercano a la media. Asimismo, Costa Rica
mostr un balance ecolgico similar al
de las naciones de ingreso medio, con
cierta tendencia que la acerca al comportamiento de las de ingreso alto, de
manera consistente con la evolucin de
su actividad econmica. Tambin hay
semejanza entre los patrones del pas y
los de su contexto geogrfico inmediato, Centroamrica, Amrica Latina y
el Caribe. Sin embargo, en este ltimo
caso s hay una diferencia sustantiva:
Costa Rica posee un rea que resulta
muy pequea para su poblacin y su
ritmo de consumo, lo que supone una
biocapacidad ms limitada que la de
otras naciones latinoamericanas, cuya
capacidad productiva est sustentada
por el tamao y riqueza de sus territorios (grfico 4.1).
GRAFICO 4.1
Comparacin de la huella ecolgica y la biocapacidad. 2010a/
(hectreas globales por persona)
Costa Rica
8
6
Centroamrica
Pases de
ingreso alto
4
2
0
Amrica Latina
y el Caribe
Mundo
Huella ecolgica
Pases de
ingreso medio
Pases de
ingreso bajo
Biocapacidad
a/ Aunque todos los aos el PEN actualiza la informacin nacional que se necesita para realizar esta medicin,
los datos ms recientes publicados por la Global Footprint Network, y que permiten la comparacin internacional,
corresponden al 2010.
Fuente: Elaboracin propia con datos de la Global Footprint Network.
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
En sntesis, Costa Rica tiene un balance ecolgico promedio, pero insostenible, pues sus patrones de consumo son
semejantes a los de pases ms grandes,
ms productivos o con mayor biocapacidad. Se plantea entonces el desafo
de armonizar una demanda de recursos que crece a medida que aumenta
la poblacin, con una disponibilidad
de recursos limitada, en virtud de la
pequeez del territorio. Ello supone
tomar conciencia y adoptar prcticas
que moderen el ritmo de consumo y
reduzcan las emisiones de carbono, a la
vez que se incrementa la capacidad productiva del pas. Adems existe el reto
de revisar los aspectos que comprometen la sostenibilidad. Una llamada de
atencin sobre algunos de ellos se dio
al conocerse la ms reciente medicin
del ndice de desempeo ambiental, que
elaboran las Universidades de Yale y
Columbia (recuadro 4.1).
Energa: generacin elctrica
se suma al sector transporte en
aporte a la huella de carbono
Como se mencion en el apartado
anterior, el uso energtico y las emisiones contaminantes que este genera
representan una alta proporcin de la
huella ecolgica (cerca del 31,1%) y son
los principales factores que impulsan su
crecimiento. Pese a que el consumo de
energa se ha desacelerado, la postergacin de decisiones compromete la sostenibilidad del sector, en especial por
la falta de claridad y consenso sobre
la senda que se debe seguir para hacer
frente a los desafos en esta materia.
En los ltimos aos la estructura
del consumo energtico nacional ha
ESTADODELANACIN
181
mostrado un patrn similar, marcado por una alta dependencia de los
hidrocarburos (72%). En 2013 el uso
total final de energa fue de 153.040
terajulios. Al desglosar ese consumo
(grfico 4.2) se confirma que el sector
transporte es el gran consumidor (59%)
y el mayor generador de emisiones. Sin
embargo, en el sector elctrico tradicional fortaleza de Costa Rica por el
alto peso de la produccin a partir de
fuentes limpias ha venido creciendo la
participacin de la generacin trmica
en las emisiones y el uso de hidrocarburos: la produccin con bnker creci
un 44,1% entre 2012 y 2013.
En trminos del consumo de hidrocarburos, principal componente del uso
energtico, el combustible de mayor
demanda en 2013 fue el disel, que
registr un incremento del 4%, al pasar
RECUADRO 4.1
Nueva medicin del ndice de desempeo ambiental evidencia rezagos
Desde el ao 2006, el Centro de
Derecho y Poltica Medioambiental de la
Universidad de Yale y la Universidad de
Columbia elaboran el ndice de desempeo ambiental (EPI, por su sigla en ingls),
una medicin que como su nombre lo
indica clasifica a los pases de acuerdo
con su desempeo en temas ambientales
de alta prioridad. Para ello se basa en
dos polticas generales. La primera de
ellas se denomina Salud ambiental y
se relaciona con la proteccin de la salud
humana frente a daos medioambientales;
involucra la calidad del aire y el agua, as
como el saneamiento. La segunda poltica
se denomina Vitalidad de ecosistemas
y valora aspectos como recurso hdrico,
agricultura, biodiversidad y hbitat, bosques, pesca y clima-energa. El EPI asigna
puntajes al desempeo de cada pas en
las nueve reas mencionadas arriba, las
cuales a la vez se desagregan en veinte
indicadores. Estos ltimos miden qu tan
cerca estn los pases de cumplir metas
ya establecidas o, en ausencia de ellas, de
otras naciones que tienen el mejor desempeo en las reas evaluadas.
En el ndice de 2014 Costa Rica se ubic
en la posicin 54, luego de ocupar la quinta
posicin en 2012. Este resultado gener un
intenso debate pblico, pero es importante
sealar que para esta medicin se realizaron
cambios metodolgicos que ampliaron el
conjunto de datos e indicadores evaluados
y que, por tanto, no se puede interpretar
el cambio en la posicin nacional como un
retroceso en un perodo tan corto. Sin
embargo, s debe tomarse como una seal
de alerta el hecho de que, al incorporar ms
informacin en el anlisis, la situacin del
pas no es tan satisfactoria como antes. Los
indicadores que ms afectaron a Costa Rica
y que explican el cambio fueron: bosques,
recurso hdrico y emisiones de carbono (Hsu
et al., 2014).
En el caso de los bosques, la diferencia
con respecto a la medicin anterior (19,8 en
2014 y 95,3 en 2012) se debe a una nueva
metodologa para calificar los indicadores de
cobertura forestal y deforestacin. Para el
informe de 2012 el EPI utiliz los datos de
las evaluaciones de los recursos forestales mundiales (FRA, por su sigla en ingls)
de la FAO, que en el caso de Costa Rica
presentan valores de cobertura forestal,
no de deforestacin, como s lo hace la
metodologa actual, que se basa en un
estudio de la Universidad de Maryland,
el cual calcula cambios en la cobertura
forestal en el perodo 2000-2012 utilizando imgenes Landsat 7 (deforestacin).
En materia de recurso hdrico los problemas se relacionan con deficiencias en
el tratamiento de aguas residuales, tema
en el cual Costa Rica se ubica en la posicin 125 entre 175 pases.
En el mbito de clima y energa el EPI
evala la capacidad de reducir la intensidad de las emisiones de carbono a travs
del tiempo, as como el acceso a la energa
requerida para el desarrollo econmico.
En el caso de Costa Rica, los resultados
indican que las emisiones de carbono van
en aumento. En este caso se usaron datos
de la International Energy Agency (IEA;
Hernndez et al., 2014).
182
ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
GRAFICO 4.2
Estructura del consumo total de energa secundaria,
por fuente y sector. 2013
Por fuente
Hidrocarburos
Electricidad
Coque
Transporte
Por sector
Industria
Residencial
Servicios
Comercial
Pblico
Agropecuario
Otros
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Fuente: Elaboracin propia con datos de la DSE, 2014.
GRAFICO 4.3
Evolucin anual de nmero de vehculos en el parque vehicular
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
2012
2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
Particulares
Carga liviana
Carga pesada
Motos
Otros
Total
Fuente: Elaboracin propia con datos de Molina, 2014a y 2014b.
de 6.759 a 7.074 millones de barriles
(37,2% del total de la demanda de
hidrocarburos). En cuanto a las gasolinas, se reportaron aumentos en la tipo
Plus 91 (1,7%) y la sper (1,6%). Esta
ltima sigui siendo la preferida por los
consumidores, aunque su demanda fue
menor que en 2012.
El mayor consumo de combustibles
fsiles est asociado al sector transporte y al constante incremento anual de
la flota vehicular, que pas de 180.986
unidades en 1980, a 1.328.928 en 2013
(grfico 4.3). En el ao bajo anlisis, los automviles particulares y de
carga liviana representaron el 74,7%
CAPTULO 4
del parque automotor, las motocicletas
un 19,2%, los vehculos de carga pesada
un 2,8%, los autobuses y taxis un 2,1% y
otros equipos 1,2% (Molina, 2014a). La
flota aument un 4,45% con respecto al
2012 (en un pas cuya poblacin creci
un 1,3%), cuando se importaron 97.280
vehculos, 86% de gasolina y 14% de
disel (Molina, 2014b). Cabe mencionar
adems que, segn datos del Banco
Mundial (2014), en el 2011 Costa Rica
tena 188 automviles3 por cada mil
habitantes, mientras que en Guatemala,
Per y Nicaragua, por ejemplo, las
cifras eran de 70, 67 y 54, respectivamente. Estos datos evidencian que el
sector transporte no muestra cambios
que permitan reducir su impacto sobre
la generacin de emisiones contaminantes y la creciente huella de carbono.
Como es sabido, el alto flujo vehicular tiene consecuencias en la calidad
del aire. En 2013 el monitoreo anual
de partculas PM10 encontr que en
las reas industriales y comerciales de
alto flujo vehicular (La Asuncin de
Beln; zona de la Rectora de la UNA,
en Heredia; cercanas de la Compaa
Nacional de Fuerza y Luz, en La Uruca)
se presentaron concentraciones superiores (42-27 g/m3) a las registradas
en zonas residenciales y comerciales de
bajo trnsito (15-23 g/m3). Ninguno de
los sitios de monitoreo, con excepcin
de La Ribera de Beln, sobrepas el
valor de exposicin crnica de 50g/m3
contemplado en la normativa nacional,
pero prcticamente todos4 superaron el
mximo establecido por la OMS, que es
ms exigente (Herrera, 2014).
Otro tema relevante en materia de
hidrocarburos es el aumento de su
uso para atender la demanda elctrica. Aqu destacan las compras que
hizo el ICE para atender la planta de
Garabito y las otras centrales de generacin termoelctrica del pas, las cuales representaron un 9,1% de las ventas
totales de hidrocarburos a nivel nacional (Recope, 2013). Esta dependencia
podra seguir creciendo, debido a los
impactos de la variabilidad y el cambio
climticos en los patrones hidrolgicos
y, por ende, en la disponibilidad de los
caudales que alimentan los embalses
hidroelctricos. El ms importante de
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
ellos, el embalse Arenal, registr en
2013 una de las reservas ms bajas de
los ltimos siete aos (Blanco, 2014).
Lo anterior preocupa porque Costa
Rica tiene varios aos sin mejorar su
capacidad de generacin elctrica con
fuentes limpias, aunque esta sigue siendo mayoritaria. Durante el 2013 el sistema produjo un total efectivo de 10.136
GWh, de los cuales el 67,6% provino
de plantas hidroelctricas, un 14,9%
de plantas geotrmicas, un 11,8% de
plantas trmicas, un 4,8% de plantas
elicas, un 0,9% del bagazo de la caa
de azcar y un 0,01% de energa solar
(ICE, 2013b). Con respecto al ao 2012
la demanda nacional se increment
apenas un 0,9%, con lo cual se mantuvo
la tendencia decreciente observada en
el ltimo quinquenio; antes del 2007
creca, en promedio, un 5% anual (ICE,
2012). Como se aprecia en el cuadro 4.2,
el sector que ms aument su demanda
fue el industrial, mientras que el residencial mostr una tendencia sostenida
hacia la baja (E5 : Mario, 2014).
La capacidad de generacin elctrica
alcanz una potencia instalada de 2.731
MW. De ese total, el 78% corresponde
a plantas propias operadas por el ICE
y la CNFL, un 16% a plantas contratadas a generadores privados, un 4%
a cuatro cooperativas y un 2% a dos
empresas distribuidoras municipales.
Si bien la generacin privada ha tenido
un rol importante en el desarrollo de
esta capacidad, el porcentaje de su participacin previsto en la normativa ya
lleg a un tope (recuadro 4.2; Alvarado,
2014) y las condiciones bajo las cuales
se podra mantener o ampliar son parte
de un debate an no resuelto.
En cuanto a la generacin de energas
limpias, en los ltimos aos la capacidad instalada no ha mostrado grandes
variaciones. Pese a que el pas tiene un
potencial identificado de 9.051 MW, la
potencia efectiva aprovechada hasta
el 2012 (la estimacin ms reciente
disponible) fue de 2.147 MW, es decir,
menos del 25% del potencial energtico
local (cuadro 4.3). El mayor aporte es
el de la energa hidroelctrica (1.768
MW), seguida por la geotrmica (195
MW) y la elica (144 MW). Aunque la
generacin hidroelctrica sigue siendo
ESTADODELANACIN
183
CUADRO 4.2
Consumo promedio anual de electricidad por abonado. 2009-2013
(kW/h)
Sector
2009
2010
2011
2012
2013
Residencial
2.692
2.655
2.609
Industrial
214.348
229.389
234.026
General
15.416
15.630
15.619
Fuente: ICE, 2014.
2.603
245.761
16.180
2.539
249.259
16.152
RECUADRO 4.2
Creciente participacin privada en la generacin elctrica llega
a su tope legal
Durante el ao 2013 el ICE compr a
veintiocho empresas privadas 1.474.751
MWh de energa generada a partir de
recursos renovables, de los cuales el 58%
provino de plantas hidroelctricas, un
27% de elicas, un 7% de biomasa procesada en los ingenios El Viejo y Taboga y un
8% de la planta Miravalles III, que utiliza
geotermia. Todo esto represent un gasto
de 117 millones de dlares, producto de la
aplicacin de tarifas especficas para cada
fuente, segn la normativa aprobada por
la Aresep, a un precio promedio de 79,7
dlares/MWh (ICE, 2013b).
En el mismo ao, el ICE firm cartas
de compromiso con once generadores
privados para adquirir 137 MW adiciona-
les, de los cuales 100 MW corresponden
a proyectos de energa elica ubicados
en distintas regiones y 37 MW a plantas
hidroelctricas (E: De la Cruz, 2014). La
motivacin del sector privado para continuar desarrollando el potencial domstico
de energa renovable se ha visto favorecida por el nuevo sistema tarifario aprobado
por la Aresep, que fij bandas de precios
diferenciadas para energa hidrulica y
elica (E: De la Cruz, 2014).
Sin embargo, el espacio para que el sector privado opere nuevas plantas se agot,
pues ya se alcanzaron los porcentajes de
participacin que permite la legislacin
actual, especficamente las leyes 7200 y
7508.
Fuente: Blanco, 2014.
predominante, el cambio climtico y
otros factores hacen necesario desarrollar nuevas polticas y programas para
aprovechar ms las fuentes limpias y,
de este modo, reducir la vulnerabilidad
del sistema en la poca seca.
Es importante sealar que para la
atencin de la demanda nacional tambin
se recurre al intercambio derivado del
Tratado Marco del Mercado Elctrico
Regional (MER) con Centroamrica,
efectivo a partir de junio de 2013. Para
ese ao el Centro Nacional de Control de
Energa del ICE report la exportacin
de 19,6 GWh y la importacin de 61,3
GWh (ICE, 2013b).
Por ltimo cabe anotar que, pese a
los problemas de generacin, en 2013
la cobertura elctrica alcanz un 99,4%
del territorio: se estima que solo 7.973
hogares an no tienen acceso a la red
pblica a nivel nacional (ICE, 2013b).
En zonas remotas no cubiertas por las
empresas de distribucin, el ICE ha
instalado paneles solares y otros sistemas para atender necesidades elementales de energa en viviendas y pequeos caseros. Por medio del Programa
de electrificacin rural con fuentes de
energa renovable, desde 1998 y hasta
septiembre del 2013 el ICE haba instalado 3.112 paneles solares, con una
184
ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
CAPTULO 4
CUADRO 4.3
GRAFICO 4.4
Potencial energtico local. 2012
(MW)
Aportes del sistema elctrico
nacional a la generacin de
energa y a las emisiones de
GEI, segn fuente. 2012
Hidroelctrica
7.034
1.768
25
Geotrmica
875
195
22
Elica
894
144
16
Biomasa
122
38
31
Solar
126
2
1
Total
9.051
2.147
24
a/ El potencial identificado se obtiene de la suma de proyectos para los cuales existe algn tipo de evaluacin,
al menos preliminar; incluye la capacidad ya instalada.
b/ La capacidad instalada es la potencia efectiva existente a diciembre de 2012.
Fuente: ICE, 2014.
80%
60%
40%
20%
0%
Elicaa/
Porcentaje instalado
Trmica
Capacidad instaladab/
Geotrmica
Potencial identificadoa/
Hidroelctrica
Fuente de energa
Generacin de energa
potencia de 383 kW, para atender desde
casas de habitacin hasta Ebais (como
parte de las acciones previstas en el
proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo y tramitado bajo el expediente 19040, que posteriormente se convirti en la Ley 9254).
Sin avances significativos en la
meta de reduccin de emisiones
Como ya se mencion, pese a que
el sector energtico tiene un alto peso
en la huella de carbono, las acciones
para reducir su impacto son limitadas e insuficientes. En este mbito la
preocupacin ms reciente proviene del
aumento en el uso de hidrocarburos
para producir electricidad. En 2013
se report un descenso del 5,3% en la
generacin hidroelctrica (ICE, 2013a),
de modo que, para mantener la confiabilidad del sistema, fue necesario
producir 1.196 GWh mediante la combustin de bnker, el 11,8% del total de
la electricidad generada (ICE, 2013a).
Esto no solo increment la dependencia
de combustibles fsiles, sino que dio
lugar a tarifas ms altas para los consumidores finales y mayores emisiones
contaminantes.
En 2013 el ICE public un inventario
de gases de efecto invernadero (GEI)
del Sistema Elctrico Nacional en su
componente de generacin, con datos
del 2012. De acuerdo con ese registro,
al considerar las diversas fuentes se
observa que no existe correspondencia
entre sus aportes al Sistema y sus aportes a las emisiones de GEI. As, en el
ao estudiado la produccin hidroelctrica supli el 72% de la energa y
gener solo el 16% de las emisiones; en
el caso de la geotermia las proporciones
fueron de 14% y 11%, respectivamente,
mientras que las fuentes elicas contribuyeron con un 5% de la electricidad,
sin generar contaminacin de manera
directa. Con las plantas trmicas ocurri lo contrario: produjeron el 8% de
la energa, pero fueron responsables del
72% de las emisiones de GEI de este
sector (grfico 4.4). El estudio adems
indica que en 2012 las emisiones totales
del Sistema Elctrico Nacional fueron
de 777.000 toneladas de carbono, con
un promedio de 77 toneladas/GWh
(Montero, 2013).
En el sector transporte, el mayor
generador de emisiones, tampoco se
registran cambios sustantivos. Se pueden reportar, sin embargo, algunas
acciones puntuales. Una de ellas es
la elaboracin de los lineamientos de
poltica pblica para transformar, paulatinamente, las unidades de la flota de
transporte pblico (estimada en 16.242
autobuses y 11.654 taxis), que utilizan motores de combustin interna, en
vehculos de tecnologas ms limpias
(Molina, 2014a). Para ello desde junio
de 2013 el Banco de Costa Rica brinda
acceso a una lnea de crdito de hasta
doscientos millones de dlares, enfocada en este cambio y, por tanto, en la
Generacin de GEI
a/ Las emisiones de las plantas elicas son nulas,
puesto que solo se consideran las emisiones directas.
Fuente: Elaboracin propia con datos de Montero, 2013.
reduccin de la huella de carbono y su
impacto en la calidad del aire (Minae,
2014). No obstante, durante el ao solo
un taxi migr a la tecnologa hbrida,
lo que parece reflejar poco inters y,
quizs, costos muy elevados para el
sector (Corrales, 2014). Otro esfuerzo importante fue la disminucin del
contenido de azufre en los principales
combustibles que expende Recope. Con
base en el volumen de ventas del 2013,
se estima que las emisiones de dixido
de azufre (SO2) a nivel nacional fueron
un 25,1% menores de lo que permiten
las normas nacionales (Recope, 2014).
Sin embargo, el sector transporte, en
su conjunto, sigue siendo el taln de
Aquiles para avanzar hacia la meta de
la carbono-neutralidad.
>> PARA MS INFORMACIN SOBRE
ENERGA Y HUELLA DE CARBONO,
vase Blanco, 2014, en
www.estadonacion.or.cr
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
En general, el proceso hacia la carbono-neutralidad es incierto y no
existe una metodologa formalmente
establecida que permita conocer su evolucin. Los indicadores comentados en
los prrafos anteriores parecen indicar
que no hay progresos en materia de
reduccin de emisiones. A principios
de 2014, el Ministro de Ambiente hizo
pblica una estimacin segn la cual
Costa Rica ya logr un avance del
81% en el cumplimiento de la meta,
gracias al aumento de la cobertura
forestal que arrojan datos preliminares del Inventario Nacional Forestal,
desarrollado por el Sinac (Minae, 2014).
A este respecto la opinin pblica y
la comunidad cientfica han planteado
algunas interrogantes. Se seala, por
ejemplo, que los datos de biomasa utilizados en el clculo provienen de distintas fuentes y aos, y no ser sino hasta
el 2015 que se conocern datos ms
actualizados. Tambin se ha argumentado que todava no se cuenta con un
sistema de monitoreo y verificacin a
nivel nacional que certifique las cifras,
en un marco en el que tampoco existe
un sistema consolidado de estadsticas
ambientales (Corrales, 2014). Y, finalmente, se ha advertido que los bosques
tambin estarn sujetos a los efectos
del cambio climtico, lo que reducira
su capacidad de crecimiento y acumulacin de biomasa, tal como muestran
diversos estudios de escenarios que
han proyectado el impacto potencial
en las existencias de carbono sobre el
suelo (Sinac-Minae, 2013a).
En el nivel micro, el proceso de
certificacin de la carbono-neutralidad inici en 2012 con dos empresas
y una compensacin de 268 toneladas de dixido de carbono equivalente.
En 2013 se unieron siete ms (7.843
toneladas) y en mayo de 2014 otras
trece (100.034 toneladas). En total, estos
esfuerzos permitieron la compensacin
de 108.146 toneladas de dixido de carbono equivalente (DCC-Minae, 2014).
En el campo especfico de la energa,
el Minae reconoci a Coopelesca R.L.
como la primera cooperativa del sector
en certificarse como carbono-neutral.
Su huella verificada fue de 3.876 toneladas de dixido de carbono equivalente,
las cuales fueron compensadas en un
100% con la adquisicin de unidades de
compensacin de carbono a travs del
Fonafifo (Fonafifo, 2014b).
Presiones sobre el recurso
hdrico refuerzan la urgencia de
informacin precisa
Una de las preocupaciones centrales
en materia de sostenibilidad es la presin sobre los recursos hdricos y su
impacto sobre la disponibilidad suficiente y constante de agua para el uso
humano, las actividades productivas
y la generacin de energa. La informacin disponible sugiere que en la
actualidad Costa Rica no enfrenta dificultades relacionadas con la carencia
de agua, pero s problemas de gestin,
acceso, contaminacin y, sobre todo,
amenazas significativas para el futuro,
por efecto del cambio climtico.
Segn las estimaciones del Plan
Nacional de Gestin Integrada de los
Recursos Hdricos (PNGIRH), la oferta hdrica del pas es alta. Costa Rica
cuenta con 110 km3 anuales de agua,
por lo que en promedio cada persona
dispondra de 25.571 m3. Este volumen
triplica el promedio mundial (7.000 m3)
y es incomparable, por ejemplo, con los
190 m3 al ao con que deben vivir los
habitantes de Yemen, donde la escasez
del lquido es motivo de serios conflictos (Ballestero, 2013). Aun as, el pas
enfrenta retos en materia de acceso,
pues si bien mantiene altos niveles de
cobertura, todava hay 338.776 personas que no reciben agua de calidad
potable (Mora et al., 2014) y tambin
debe resolver los problemas de disponibilidad del recurso para la generacin
hidroelctrica en la poca seca.
Desde la perspectiva del uso, el volumen de agua concesionado durante el
2013 fue de 0,87 km3. El 74,3% de la
proporcin extrada provino de fuentes
superficiales y el 25,7% de fuentes subterrneas. Con respecto a 2012, estos
porcentajes equivalen a un aumento de
13,5% en las primeras y, por ende, una
reduccin de la misma magnitud en las
segundas (Direccin de Agua-Minae,
2014). El 41,2% del lquido se destin
a actividades agrcolas, un 13,7% a
agroindustria, un 15,0% a consumo
ESTADODELANACIN
185
humano, un 26,0% a industria y el
restante 4,1% a comercio y turismo
(Direccin de Agua-Minae, 2013).
Segn los datos de la Direccin de
Agua del Minae, el uso formalmente
registrado hasta el 2013 correspondi
a 946 concesiones vigentes. Las cuencas de mayor volumen de aprovechamiento fueron las de los ros Grande
de Trraba, Grande de Trcoles, San
Carlos y Reventazn-Parismina (cuadro 4.4), mientras que las cuencas con
mayor aporte de concesiones subterrneas fueron las de los ros Grande de
Trcoles y Chirrip.
No obstante los esfuerzos que se
hacen anualmente para conocer la disponibilidad y el consumo del lquido,
y a pesar de que la Direccin de Agua
lleva un registro de las concesiones, hay
un severo rezago en la informacin: el
ltimo balance hdrico se public en
2008, y aunque sus proyecciones estn
dadas hasta el 2030, la Contralora
General de la Repblica y los entes
encargados del mapeo de los cuerpos
de agua han insistido en la necesidad de
actualizar los datos (CGR, 2014c).
Un estudio de la CGR (2014c) seal
que la oferta hdrica potencial equivale
a 113.100 mm3 anuales, aunque a ello se
deben restar las prdidas por contaminacin, ineficiencia en el uso y vertidos
no controlados, entre otros factores. En
cuanto a la demanda, se estima en un
20,7% de ese total. Segn el Balance
Hdrico Nacional, diez de las 34 cuencas hidrogrficas del pas presentan
dficits al menos tres veces al ao, y los
casos ms crticos son los de las cuencas del lago Arenal, la pennsula de
Nicoya y los ros Tempisque-Bebedero
y Grande de Trcoles.
Adems, segn las cifras del
PNGIRH, las extracciones anuales
totales para los distintos usuarios son
cercanas a 24,5 km3, o sea, un 22%
del volumen anual estimado (110 km3).
Esa cantidad difiere en gran medida del volumen concesionado, que es
de unos 12,3 km3, lo cual indica que
probablemente el 50% de los usos del
agua se hace de forma ilegal (Astorga
y Angulo, 2014). Ante este panorama,
se requiere informacin sobre la capacidad de carga de los acuferos, a fin de
186
ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
determinar cunto tiempo tarda el agua
en completar su ciclo y cul es la capacidad de abastecimiento, disponibilidad
y vulnerabilidad de las diversas fuentes
(CGR, 2014c).
CUADRO 4.4
Volumen concesionado de agua, segn fuente, por cuenca
hidrogrfica. Diciembre de 2013
(metros cbicos)
Cuenca hidrogrfica
Abangares
Bananito
Barranca
Bar
Bebedero
Chirrip
Damas y otros
Esquinas
Fro
Grande de Trcoles
Grande de Trraba
Jess Mara
Madre de Dios
Mon
Naranjo
Pacuare
Parrita
Pennsula de Nicoya
Pennsula de Osa
Reventazn-Parismina
San Carlos
Sarapiqu
Savegre
Tempisque
Tortuguero
Tusubre y otros
Zapote
Total
Nmero de concesiones
24
7
20
9
20
30
2
3
2
321
36
17
4
3
1
7
36
72
7
111
112
25
1
43
14
13
6
946
Fuentes superficiales
49,4
0,0
298,0
229,9
878,8
111,9
1.069,2
458,2
17,1
17.452,5
35.250,0
31,8
0,0
18.480,0
0,9
506,1
2.629,9
14,4
1.668,0
8.210,9
8.453,9
925,0
15,7
1.081,5
0,0
698,1
992,1
99.523,3
Fuentes subterrneas
104,7
469,8
34,5
8,0
270,1
2.372,2
0,0
240,9
15,7
14.122,3
3,4
271,3
924,6
278,7
0,0
1.103,7
0,0
1.198,9
19,5
2.020,8
996,9
804,4
0,0
2.092,3
2.400,0
263,3
380,0
30.396,0
Fuente: Elaboracin propia con datos de Direccin de Agua-Minae, 2014.
CUADRO 4.5
Fuentes de abastecimiento de acueductos, segn operador. 2013
Ente operador
Pozos
Nacientes
Fuentes superficiales
Total
AyA
Acueductos comunales (2011 a 2013)
Municipalidades
ESPH
Total
296
694
43
19
1.052
215
3.092
343
3
3.653
17
222
28
9
276
528
4.008
414
31
4.981
Fuente: Mora, 2013.
CAPTULO 4
Acueductos comunales, principal
reto en materia de calidad del agua
y del servicio
Costa Rica registra un alto nivel
de acceso al agua por parte de su
poblacin. El suministro por caera
tiene una cobertura del 98,4%, pues
an hay comunidades, principalmente
indgenas, que se abastecen del lquido
mediante acarreo. En trminos de agua
de calidad potable la cobertura es el
92,8%. Sin embargo, estos datos generales esconden las significativas diferencias que existen entre los distintos
operadores y, en particular, los desafos
que enfrentan los acueductos comunales. En cuanto al origen, en 2013 el
94,5% del agua para consumo humano
provino de fuentes subterrneas (cuadro 4.5; Astorga y Angulo, 2014).
Estudios de calidad realizados por
el AyA analizaron 2.451 acueductos y
determinaron que solo 1.738 (el 70,9%)
suministran agua de calidad potable;
aquellos que no lo hacen en su mayora
pertenecen a asociaciones comunales
(Mora, 2013). En trminos de poblacin, el mayor nmero de personas que
reciben agua no potable son usuarias
de las asociaciones administradoras de
los sistemas de acueductos y alcantarillados comunales (Asada), que operan
un 18,1% del total de acueductos que
brindan el servicio en esas condiciones (cuadro 4.6). Esta es una de las
reas ms frgiles en este campo, a
la cual se debe prestar atencin, pues
las comunidades requieren un servicio
sostenible tanto en disponibilidad como
en calidad.
Se han documentado serias deficiencias de gestin en 234 acueductos operados por veintiocho municipalidades,
que abastecen a 740.000 habitantes y
aprovechan 368 fuentes de agua. Solo el
60% tiene concesiones extendidas por
la Direccin de Agua del Minae (CGR,
2014b), la mayora no realiza estudios
hidrolgicos, balances hdricos, proyecciones sobre el aumento de la poblacin
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
ESTADODELANACIN
CUADRO 4.6
Poblacin abastecida de agua no potable, segn operador. 2013
Operador
AyA
Municipalidades
Asada
Viviendas en condominio
Viviendas colectivas (crceles, hospicios, entre otros)
Viviendas con pozo y caera
Viviendas con pozo y sin caera
Viviendas con nacientes y sin caera
Otros (lluvia, cisterna, quebradas)
Total
Nmero de personas
Porcentaje
30.072
30.106
222.442
15.657
1.351
2.677
2.609
18.892
14.970
338.776
1,4
4,6
18,1
6,5
6,5
6,5
6,5
100,0
100,0
7,2
Fuente: Mora, 2013.
CUADRO 4.7
Operadores comunales y de servicios, segn cantidad de servicios.
Mayo de 2014
Cantidad de servicios
Cantidad de acueductos
Porcentaje
De 1 a 50
De 51 a 100
De 101 a 150
De 151 a 300
De 301 a 500
De 501 a 999
Ms de 1.000
Sin dato
Total general
322
306
214
284
136
118
71
44
1.495
21,5
20,5
14,3
19,0
9,1
7,9
4,7
3,0
100,0
Total de servicios
10.512
22.605
26.965
61.721
54.539
79.255
124.483
0
380.080
Fuente: Astorga y Angulo, 2014, con informacin de la base de datos de la Subgerencia de Acueductos Comunales
del AyA.
y de la demanda, ni estimaciones sobre
los probables efectos de la variabilidad
climtica. Adems sus tarifas estn
desactualizadas. Sin una planificacin
adecuada, no se avanzar en la calidad
del servicio ni en la implementacin de
acciones que fomenten el uso racional
del recurso (Astorga y Angulo, 2014).
>> PARA MS INFORMACIN SOBRE
GESTIN DEL RECURSO HDRICO
Y SANEAMIENTO,
vase Astorga y Angulo, 2014, en
www.estadonacion.or.cr
Un sector fundamental en la gestin del agua y que, como se dijo
anteriormente, enfrenta grandes retos,
es el conformado por los 1.495 acueductos comunales existentes en el
pas. En 2013 estos operadores prestaron 380.080 servicios, ms en zonas
rurales (86%) que en la Gran rea
Metropolitana (14%). La mayora son
pequeos: un 21,5% brinda entre 1 y 50
servicios, un 20,5% de 51 a 100 y solo
el 4,7% ms de 1.000 (cuadro 4.7). Esta
caracterstica limita la rentabilidad,
ya que a menor cantidad de usuarios,
menores son los recursos disponibles
para dar un servicio que cumpla con
187
la normativa en esta materia (Astorga y
Angulo, 2014).
Uno de los principales desafos de
los acueductos comunales es mejorar
la calidad del servicio que prestan.
Solo el 72,9% trata y depura las aguas
antes de entregarlas a la poblacin. En
este aspecto se observa una diferencia
importante entre la zona urbana y la
rural (82,7% versus 70,3%). Un dato
positivo es que cerca del 91% mantiene un control peridico en variables fsicas, qumicas y microbiolgicas
(Astorga et al., 2014; Astorga y Angulo,
2014).
En otros temas relacionados con el
agua, sigue sin resolverse el incidente
por contaminacin con arsnico que se
present en 2009 en comunidades de
Guanacaste y la zona norte de Alajuela.
El AyA contina realizando estudios
con miras a sustituir las fuentes de agua
para consumo humano por otras alternas y se han introducido nuevas tecnologas para reducir las concentraciones
de esa sustancia en las aguas consumidas, mediante la instalacin de filtros
individuales en las casas de habitacin.
Pese a estos esfuerzos, el tema sigue
pendiente (Astorga y Angulo, 2014).
Por ltimo cabe mencionar que la
continuidad en el acceso al agua es un
problema que empieza a intensificarse,
en especial durante la estacin seca. En
zonas altas del pas ya se han reportado
interrupciones en el suministro, que
paulatinamente se estn trasladando a
las zonas medias de las cuencas. Ante
esta situacin, los operadores recurren
a racionamientos o suspensiones totales
del servicio, y aunque ofrecen medidas paliativas, como el abastecimiento mediante camiones cisterna, no se
cuenta con un plan que garantice soluciones a corto, mediano y largo plazos.
Tampoco hay avances en los proyectos
de infraestructura que requieren inversin ni en la investigacin, la perforacin de pozos o la bsqueda de fuentes
alternativas (Astorga y Angulo, 2014).
Aguas residuales, dcadas de
rezago en infraestructura y
tecnologa
Los logros que aunque con limitaciones se reportan en materia de acceso
ESTADODELANACIN
al agua, no han sido acompaados de
mejoras en el saneamiento y tratamiento de las aguas residuales. Este es un
tema poco debatido en el pas, pese a
que existen rezagos tan importantes
como la falta de reglamentacin sobre
el sistema ms utilizado, el tanque
sptico. Con un atraso de treinta aos
y un monto estimado de 1.400 millones
de dlares requeridos para actualizar
el sistema sanitario (E: Araya, 2014),
las instituciones del sector han venido
trabajando en la elaboracin de una
poltica pblica en esta materia, que
al finalizar el 2013 no haba sido presentada.
Las necesidades en este mbito han
quedado relegadas: el Programa de
Mejoramiento Ambiental de la GAM
nicamente ha sustituido redes sanitarias, sin ampliarlas, mientras que
el proyecto de saneamiento para los
cantones de Heredia, San Rafael y San
Isidro tiene un retraso de alrededor de
un ao en la entrega de diseos y estudios de factibilidad, y en todo el pas
las plantas y sistemas de tratamiento
han seguido operando con oscilaciones
en la calidad de sus vertidos (Astorga y
Angulo, 2014). De esta manera, si bien
se ampli la red sanitaria del sistema
operativo del AyA en ms de 10.000 servicios, incluyendo comunidades del sur
de San Jos, las aguas residuales siguen
descargndose directamente en los ros
Tirib, Torres, Rivera y Mara Aguilar,
de las cuencas Grande de Trcoles y
Quebradas (E: Lpez, 2014).
Adems, en 2013 tanto las plantas del AyA como las de la ESPH
siguieron incumpliendo las disposiciones del Reglamento de Vertido y
Reso de Aguas Residuales (decreto
33601-Minae-S)6, lo que provoca mayor
contaminacin de los cursos de agua.
Las plantas de AyA fuera de la GAM
(sistemas perifricos) no cumplieron
con esta reglamentacin, salvo en el
caso del emisario submarino de Limn
(ESPH, 2014; E: Araya, 2014). Al lento
desarrollo de proyectos de alcantarillado sanitario se suman la tramitomana
y otros factores de tipo administrativo,
como apelaciones, discusiones y recursos, que frenan el avance. Por ejemplo,
de las 644 reas de servidumbre que
ARMONA CON LA NATURALEZA
CAPTULO 4
GRAFICO 4.5
Poblacin cubierta por tanque
sptico y por alcantarillado
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
188
Tanque sptico
Alcantarillado
Fuente: Mora, 2013.
el AyA requiere para llevar a cabo el
Programa Mejoramiento Ambiental en
la GAM, en 2013 solo se haba logrado
expropiar cincuenta, 110 ya haban sido
aprobadas y treinta se encontraban en
litigio ante el Tribunal Contencioso
Administrativo (E: Contreras, 2014).
Mientras el progreso del alcantarillado sanitario es lento, la cobertura de
tanques spticos ha mostrado un leve
aumento (grfico 4.5). Esto se debe a
que el desarrollo urbano sigue utilizando este sistema como solucin para las
aguas residuales. Segn el Laboratorio
Nacional de Aguas del AyA, el 73% de
la poblacin nacional (3.445.594 habitantes) usa tanque sptico, un 24,14%
(1.139.151) tiene alcantarillado sanitario, un 2,49% (117.246) emplea letrinas
y otra formas de disposicin y menos
del 1% (15.690) del todo no tiene acceso
a saneamiento (Mora et al., 2014). Pese
a la urgencia de soluciones en este
tema, el pas sigue sin hacer cambios
significativos.
Por otro lado, una encuesta realizada
por la UCR y el PEN confirm que,
pese al impacto que tienen las aguas
residuales domsticas sobre el ambiente y la salud pblica, el 25% de las
Asada que gestionan el servicio en la
GAM no aplica ningn tratamiento, y
en el resto del pas solo el 13% lo hace
(Astorga y Angulo, 2014).
El Ministerio de Salud est desarrollando el Programa de Saneamiento
Bsico para reas Rurales, que antes
del 2015 busca dotar de sistemas de
recoleccin, tratamiento y disposicin
en pequea escala a comunidades que
no los tienen, con una inversin de ms
de dos millones de dlares (Ballestero,
2013). Sin embargo, esta iniciativa tiene
problemas, porque menos de la mitad
de la poblacin beneficiada ha dado
uso efectivo a los sistemas ya construidos y en funcionamiento en catorce
comunidades (Astorga y Angulo, 2014).
Paralelamente, desde la academia y
otros sectores se realizan esfuerzos
para potenciar el uso de tecnologas
alternativas como complemento o solucin para el tratamiento de las aguas
residuales domsticas (recuadro 4.3).
Sector agrcola transform su
estructura en los ltimos veinte
aos
El suelo dedicado a actividades agropecuarias es uno de los recursos que
Costa Rica ha utilizado sin una planificacin integrada de los aspectos
sociales, econmicos y ambientales.
Los datos disponibles indican que, en
los ltimos veinte aos, la estructura
productiva agrcola sufri variaciones
en su composicin. Al igual que en
otros sectores, esto tiene efectos en las
fuentes de empleo y en la produccin,
as como implicaciones ambientales.
La estrategia de apertura comercial
adoptada por el pas ha buscado la
especializacin en rubros no tradicionales y de mayor valor agregado, en
especial la exportacin de frutas tropicales y plantas ornamentales, que
generan empleo en el sector secundario
(procesamiento, embalaje, transporte,
por ejemplo) y los servicios de apoyo
(FAO, 2012). Reflejo de esta tendencia
ha sido la evolucin en el rea de produccin de los principales cultivos del
pas en el perodo 1994-2013 (grfico
4.6). Por un lado, se registr un descenso de las reas sembradas de cacao,
maz, frijol y, en menor medida, banano, caf y naranja. Por otro lado, se
observ un aumento muy significativo
en los cultivos de pia, palma africana
y, un tanto menos, caa de azcar y
arroz. De acuerdo con los expertos,
buena parte de esta dinmica se explica
por la reduccin del rea de produccin
ganadera (Bach, 2014).
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
ESTADODELANACIN
189
RECUADRO 4.3
Humedales artificiales como opcin de saneamiento
los sistemas requieren apoyo tcnico que
puede ser brindado por la academia.
El Laboratorio de Gestin de Desechos
de la Escuela de Qumica y el Laboratorio
de Botnica Aplicada de la Escuela de
Ciencias Biolgicas, ambos de la UNA,
desarrollan una investigacin sobre los
factores que influyen en los procesos
fsicos, qumicos y biolgicos que determinan la efectividad del tratamiento de
aguas residuales en humedales artificiales. Como parte de sus actividades, en
coordinacin con Acepesa monitorean
sistemticamente el funcionamiento de
algunos de los sistemas instalados en el
pas (Scholz et al., 2013); adems realizan
inventarios de las especies vegetales utilizadas, su capacidad de establecimiento y
las funciones que cumplen en la remocin
de contaminantes, y analizan el comportamiento hidrulico de los sistemas, con
el fin de mejorar los diseos y optimizar
su operacin.
Fuente: Alfaro Chinchilla, 2014.
GRAFICO 4.6
Variacin del rea de produccin de los principales cultivos.
1994-2013
(porcentajes)
300
200
100
0
Fuente: Elaboracin propia con datos de Sepsa-MAG, 2001 y 2014.
Pia
Naranja
Maz
Frijol
Caa de azcar
Caf
Cacao
-200
Palma africana
-100
Banano
En este contexto, en poco ms de una
dcada (2001-2012) el sector agrcola
tambin transform sus caractersticas
econmicas y laborales. Casi duplic
sus exportaciones netas de alimentos,
al pasar de 1.088 a 2.006 millones de
dlares (IICA, 2013) y logr ubicar a
Costa Rica entre los pases que en los
ltimos veinte aos han mantenido un
crecimiento promedio anual mayor al
2% en su productividad agrcola (junto
a Estados Unidos, Argentina, Repblica
Dominicana, Brasil y Canad). En el
mismo perodo disminuy de manera
notable el porcentaje de la poblacin
rural econmicamente activa empleada
en la agricultura. La poblacin rural
de nios y adolescentes (hasta los 14
aos) baj casi un 10% y la proporcin
de los mayores de edad subi un 1,3%.
En forma paralela se registr un incremento del empleo asalariado, con la
consiguiente reduccin del empleo por
los humedales artificiales, una opcin de
un costo ms accesible para muchos usuarios. El diseo de estos sistemas se basa en
la capacidad depuradora de los humedales
naturales y reproduce sus propiedades en
sistemas controlados, con el fin de remover
la carga orgnica y los nutrientes presentes
en las aguas residuales.
En Costa Rica se han venido construyendo sistemas de este tipo como alternativa de saneamiento, principalmente para
aguas residuales ordinarias. La Asociacin
Centroamericana para la Economa, la Salud
y el Ambiente (Acepesa) ha sido pionera en
su promocin, a partir del concepto de biojardineras. Mediante procesos participativos, los proyectos involucran a los usuarios
desde la construccin hasta el posterior
manejo de los humedales, lo que favorece
la apropiacin de la tecnologa. En total se
encuentran en operacin 122 sistemas en
distintas zonas del pas, sin embargo, no se
conocen en su totalidad los niveles de depuracin alcanzados. El monitoreo de la calidad
de las aguas y la continua optimizacin de
Arroz
La universalizacin del saneamiento
de aguas residuales como solucin integrada sigue siendo un reto para Costa
Rica. Tal como se ha manifestado en los
distintos encuentros de la Conferencia
Latinoamericana
de
Saneamiento
(Latinosan), es necesario promover la
investigacin e implementacin de tecnologas de fcil uso y bajo costo, que a la
vez sean ecolgicamente sostenibles, y
aceptadas social y culturalmente por sus
usuarios.
El uso de sistemas de tratamiento convencionales, centralizados y muy tecnificados, por lo general implica altos costos
de operacin y mantenimiento, aspecto
que limita su empleo en sitios donde el
presupuesto para el saneamiento es limitado. Como alternativa, las tecnologas no
convencionales se orientan a mejorar las
condiciones de tratamiento de los efluentes, sobre todo en pequeas comunidades
y zonas rurales, o como complemento
para el tratamiento de las aguas residuales domsticas. Entre ellas se encuentran
190
ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
GRAFICO 4.7
Extensin de los principales cultivos agrcolas
(miles de hectreas)
Caf
Palma aceitera
Caa de azcar
Arroz
Pia
Banano
Naranja
Frijol
Yuca
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2010
90
100
2013
Fuente: Elaboracin propia con datos de Sepsa-MAG, 2014.
RECUADRO 4.4
El surgimiento de la roya
Desde finales de 2012 y durante todo
el 2013 niveles deficitarios de precipitacin y el diferencial trmico, entre otros
factores, favorecieron la aparicin de la
roya en el cafeto en toda la regin centroamericana. En el caso de Costa Rica,
las evaluaciones del Icaf concluyeron que
el 65% del rea dedicada a este cultivo (aproximadamente 60.000 hectreas)
result con afectaciones de leves a moderadas, lo que ocasion prdidas cercanas
a 94.000 quintales de caf en la cosecha
2012-2013, equivalentes a unos diecisis
millones de dlares.
El sector cafetalero es uno de los ms
importantes dentro del sector agroalimentario costarricense. Est presente en 63
de los 81 cantones del pas y agrupa a alrededor de 52.000 productores hombres
y mujeres, en su gran mayora pequeos
y medianos caficultores. Ante la situacin
generada por la roya, el Gobierno decla-
cuenta propia y el grupo de familiares
no remunerados (Bach, 2014).
En trminos de uso de la tierra,
el rea agrcola general no muestra
cambios significativos. En el 2013 prc-
r una emergencia fitosanitaria, lo que
permiti la creacin de un fideicomiso de
20.000 millones de colones para mitigar
el impacto socioeconmico sobre unas
43.000 familias de pequeos productores
(81% del total nacional), principalmente
de Coto Brus y Prez Zeledn, que en
la cosecha 2011-2012 obtuvieron menos
de cincuenta fanegas del grano. El apoyo
consisti en la entrega de capital semilla
no reembolsable, el financiamiento de programas sociales por medio del IMAS, tanto
para las familias como para cubrir otras
contingencias agroalimentarias relacionadas con el cultivo, la atencin de los cafetales en su primera etapa, la renovacin de
plantaciones con variedades tolerantes a la
enfermedad y el otorgamiento de crditos
favorables para la atencin o renovacin de
las plantaciones.
Fuente: Brenes, 2014.
ticamente no sufri variaciones con respecto al 2012 y se consolid en 486.222
hectreas. Segn Sepsa-MAG (2014), el
caf sigue siendo el cultivo dominante,
con una extensin de 93.774 hectreas,
CAPTULO 4
seguido por la palma aceitera, la caa
de azcar, el arroz, la pia, el banano y
otros (grfico 4.7).
Los productos con mayor crecimiento
en rea cultivada fueron el tiquizque
(56,8%), la cebolla (17,9%), la palma
aceitera (17,3%) y la caa de azcar
(9,9%; Sepsa-MAG, 2014). En 2013, y
por quinto ao consecutivo, la superficie sembrada de pia se estim en
45.000 hectreas, cifra que una vez ms
gener dudas, en vista de los aumentos
registrados en la produccin bruta y el
monto exportado. En cambio, el rea
de produccin de granos bsicos baj
un 19,1% (20.254 hectreas), en comparacin con el 2012. La mayor variacin
la sufri el arroz, con una disminucin
de 23,2%, seguido por el maz (-19,9%)
y el frijol (-3,8%). Tambin el cultivo
de papa perdi un 22,4% (Sepsa-MAG,
2014). La mayor reduccin en el cultivo
del arroz se dio en la regin Atlntica
(53%; Conarroz, 2013). Por la relevancia de estos productos en la dieta
nacional, la tendencia observada abre
una lnea de investigacin sobre la
seguridad alimentaria y las apuestas
del pas en este campo.
En trminos de toneladas mtricas
producidas sobresalen la caa de azcar, la pia, el banano y la palma aceitera. La productividad por hectrea del
arroz en granza se elev, de modo que,
pese al descenso del rea sembrada, la
produccin del grano se increment. El
pltano registr un aumento del 25%
con respecto al 2012 y se ubic como
dcimo cultivo en importancia (Bach,
2014).
Durante el 2013 la reactivacin de
plagas y enfermedades afect plantaciones de caf, banano, palma aceitera, naranja y chayote, y gener grandes prdidas econmicas. El clima,
el aumento del rea de cultivo y los
atrasos en el registro de nuevos agroqumicos favorecieron esta situacin (E:
Chacn, 2014). La produccin de caf
cay un 12% por efecto de la roya, que
apareci en alrededor del 60% de los
cafetales (recuadro 4.4), aunque paralelamente el precio del grano en la Bolsa
de Nueva York subi un 69% a inicios
del 2014 (E: Rojas, 2014). En otros
cultivos, en particular el de la pia, el
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
clima clido y seco de los ltimos aos
ha permitido obtener buenas cosechas
y mayores cantidades de fruta de las
plantaciones (Barquero, 2014).
Agroqumicos y emisiones
contaminantes, retos urgentes
del sector agropecuario
Los cambios en el sector agrcola
no han sido acompaados de esfuerzos suficientes para la reduccin de
impactos ambientales, particularmente
en las nuevas reas de produccin. Los
avances ms significativos se observan
en los cultivos y sectores de ms larga
data.
En este sentido, uno de los problemas
centrales ha sido el desconocimiento sobre estos impactos, en especial
los asociados al uso de agroqumicos.
Recientemente el Servicio Fitosanitario
del Estado (SFE) incorpor una nueva
frmula de clculo a la metodologa que
utiliza el Sistema de Constancias de
Inspeccin (Sicoin; E: Miranda, 2014).
Los datos de esa fuente arrojan, para
el 2013, la importacin de 7.397.896
kilogramos de ingrediente activo, de
los cuales 7.018.342 habran sido usados en el pas, mientras que el resto
habra sido formulado y reexportado
(cuadro 4.8). Expertos del IRET-UNA
han sealado que, en ausencia de cambios significativos en el rea sembrada
y en las tecnologas de produccin,
ESTADODELANACIN
es difcil que sea real un descenso en
la cantidad de plaguicidas por hectrea, aunque se registre un incremento
en el volumen exportado (E: Castillo,
2014). Esto refuerza la importancia de
mejorar la informacin sobre el uso de
agroqumicos en Costa Rica.
Las hortalizas (papa, brcoli, coliflor,
zanahoria), el banano, la pia y la fresa
son los cultivos que ms consumen este
tipo de sustancias (E: Hidalgo, 2014).
Adems se reporta que en 2013 hubo
un repunte en el uso de fungicidas para
el control de la sigatoka negra en el
banano; el nmero de aplicaciones por
ao subi de cincuenta a setenta, debido en parte a que el hongo se ha hecho
resistente por aplicacin de molculas
obsoletas (E: Arauz, 2014). Tambin las
emergencias por cochinilla y escama
en el banano han aumentado el uso de
insecticidas en bolsa (Bach, 2014). Para
paliar el consumo de pesticidas, en
2013 el SFE invirti cien millones de
colones en la compra de insectos que
actan como controladores biolgicos.
Estos se liberaron en el campo para
contrarrestar los daos provocados por
Trips palmi, una plaga que afecta las
plantaciones de zapallo, meln, pepino
y sanda. Adems, los productores recibieron capacitacin por parte del SFE y
el MAG (E: Chacn, 2014).
En cuanto a los conflictos socioambientales, desde hace varios aos el
aumento significativo del rea cultivada de pia ha sido motivo de fuertes disputas. En ediciones anteriores
este Informe ha dado seguimiento a
los asuntos relacionados con ese tema,
algunos de los cuales siguen sin resolverse, como la problemtica en las
comunidades de El Cairo, Milano,
Luisiana y La Francia de Siquirres,
donde se document la contaminacin
de las fuentes de agua para consumo
humano con residuos de plaguicidas. El
recuadro 4.5 repasa la evolucin reciente de los tpicos de conflicto en torno a
la actividad piera.
Un sector que muestra esfuerzos
importantes para mitigar su impacto ambiental es el ganadero. Medidas
como la cra especializada en ganado
de carne en fincas grandes, el aumento
del sistema de produccin de doble propsito y de las zonas con pastos mejorados, la siembra de bancos forrajeros, la
reduccin del tamao de los potreros y
el mejoramiento gentico, han resultado
en mayor produccin de ganado y leche
en reas menores. Esta evolucin est
asociada, adems, al hecho de que en
los ltimos aos ha disminuido el rea
total de pastizales, por el avance de los
cultivos de pia y caa azcar (SIDE
S.A, 2014).
Aunque solo un 4,2% de las hectreas
de fincas ganaderas opera con sistemas silvopastoriles (Madrigal y Fallas,
CUADRO 4.8
Plaguicidas importados, formulados, exportados y remanentesa/.
2008-2013
(kilogramos de ingrediente activo)
Ao
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Importacin
de plaguicida qumico
formulado
9.099.982
7.360.724
8.434.564
7.548.509
7.655.882
7.397.896
Producto formulado
en el pas
Exportacin de producto
formulado
Cantidad remanente
4.430.261
4.464.225
6.154.164
4.268.551
4.720.944
3.040.739
1.426.712
1.398.383
1.769.380
2.730.996
3.543.253
3.420.293
12.103.531
10.426.566
12.819.348
9.086.064
8.833.573
7.018.342
a/ Se refiere al producto formulado que permanece en el pas y es utilizado en labores agrcolas.
Fuente: SFE-MAG, 2014.
191
192
ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
CAPTULO 4
RECUADRO 4.5
Se mantiene la problemtica socioambiental de la actividad piera
El cultivo de la pia ha destacado por su
alto grado de conflictividad, tal como se
ha sealado en las ltimas ediciones del
Informe Estado de la Nacin. Las principales preocupaciones versan sobre contaminacin de aguas superficiales y subterrneas, cambio de uso y erosin de
suelos, presencia de la plaga de la mosca
Stomoxys calcitrans, desvo y sedimentacin de ros, concentracin de la propiedad
de la tierra, desplazamiento de las familias campesinas, prdida de la soberana
alimentaria, incumplimiento de derechos
laborales y posibles daos en la salud por
exposicin a agroqumicos (Frenasapp et
al., 2013).
Uno de los casos ms debatidos ha sido
el de las comunidades de El Cairo, Milano,
Luisiana y La Francia de Siquirres, donde
en 2003 se document la contaminacin
de las fuentes de agua para consumo
humano con residuos de plaguicidas utilizados en la actividad piera. Por ello, desde
2007 el AyA les suministra agua potable
mediante camiones cisterna (CGR, 2013a).
La Red de Integridad del Agua (WIN, por su
sigla en ingls) califica esta situacin como
lamentable, por el fracaso del Estado para
proteger, respetar y garantizar el derecho
humano al agua, al permitir que una empresa extranjera contamine el agua y el suelo
(Buzzoni, 2014).
2013), en la provincia de Guanacaste
226 productores han adoptado prcticas que incluyen la instalacin de
biodigestores para manejo de excretas,
cercas vivas, infraestructura para produccin de abono orgnico, reservorios
para agua, mdulos para ganadera
intensiva, barreras rompevientos, bancos forrajeros, bebederos y sistemas
de recoleccin y aprovechamiento de
aguas residuales (MAG, 2013). Se suma
a estos avances la certificacin obtenida
por la lechera del Centro Agronmico
Tropical de Investigacin y Enseanza
(Catie), con base en las normas de la
Red de Agricultura Sostenible (Soto,
2014).
Debido a lo anterior, la Sala Constitucional
orden al Ministerio de Salud coordinar con
otras instituciones la aplicacin de medidas inmediatas para el saneamiento de los
acueductos y desarrollar un Plan de Accin
nico (resoluciones 2009-9040, 20099041 y 2009-11218). En mayo del 2014, el
Laboratorio Nacional de Aguas del AyA
recomend suspender el abastecimiento por
camiones cisterna, ya que desde 2012 los
laboratorios privados contratados no han
encontrado residuos de plaguicidas en las
fuentes de agua para consumo humano en
las comunidades involucradas. Sin embargo,
estudios efectuados por el Laboratorio de
Anlisis de Residuos de Plaguicidas (Larep)
del IRET-UNA, en marzo de 2014, detectaron
concentraciones de 2,8 g/L de bromacil,
0,1 g/L de triadimefn y otros plaguicidas
(oficio IRET-Larep-S14-09-01). Tomar acciones sin tener un criterio unificado sobre
la presencia de plaguicidas pone an en
mayor riesgo a la poblacin. Sobre este
tema, el Centro de Derecho Ambiental y
de los Recursos Naturales (Cedarena) est
realizando un estudio de calidad del agua y
diseando un mecanismo de monitoreo en
seis acueductos que colindan con plantaciones pieras en la zona del Caribe (Cedarena,
2013).
Por otra parte, en aos recientes los
gobiernos locales de Gucimo y de Pococ,
>> PARA MS INFORMACIN SOBRE
AGRICULTURA Y SOSTENIBILIDAD,
vase Bach, 2014, en
www.estadonacion.or.cr
Tambin se pueden reportar algunos
esfuerzos de los sectores cafetalero y
ganadero para reducir sus impactos
ambientales por emisiones de gases de
efecto invernadero (recuadro 4.6). Cabe
recordar que la actividad agropecuaria,
en general, es el segundo mayor contribuyente de este tipo de emisiones, con
4.603.900 toneladas mtricas (37% del
total en el ao 2005, fecha del ltimo
atendiendo al principio precautorio en
materia ambiental, decretaron una moratoria a la expansin piera en esos cantones. No obstante, en 2012 la Cmara
Nacional de Productores y Exportadores
de Pia (Canapep) present sendos recursos de amparo que, al ser declarados con
lugar por la Sala Constitucional (resoluciones 2013-2572 y 2013-13939) resultaron en la anulacin de los acuerdos
municipales.
En busca de puntos de encuentro en
torno a este tema, el PNUD, en coordinacin con el Gobierno de la Repblica y
empresas involucradas en el encadenamiento de este producto a nivel nacional
e internacional, impuls la creacin de
la Plataforma Nacional de Produccin y
Comercio Responsable de Pia en Costa
Rica. Sin embargo, la iniciativa ha sido
criticada por comunidades, sindicatos y
grupos ambientalistas, que se han negado
a participar y han cuestionado sus objetivos y el espacio que se brinda a la representacin de la sociedad civil, entre otros
aspectos (Frenasapp, 2011; Frenasapp et
al., 2013; Coecoceiba, 2013).
Fuente: Castro et al., 2014.
inventario disponible). En este sentido destacan el subsector ganadero,
con 88.700 toneladas mtricas de gases
derivados de la fermentacin entrica,
equivalentes a 2.128.800 toneladas de
dixido de carbono, y las prcticas que
utiliza el gremio lechero para estimular
el crecimiento de los pastos y lograr
una mayor concentracin de animales
por rea, para lo cual realiza aplicaciones anuales de hasta 500 kilogramos de
nitrgeno por hectrea (Montenegro,
2013).
Un ltimo tema que ha sido parte de
las discusiones sobre el impacto ambiental de la agricultura, y que provoc
diversas acciones colectivas durante el
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
ESTADODELANACIN
193
RECUADRO 4.6
Sectores cafetalero y ganadero realizan esfuerzos para reducir sus emisiones
Uno de los mecanismos diseados por
la Convencin de Cambio Climtico para
avanzar en la reduccin de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) son las
acciones de mitigacin apropiadas a nivel
nacional (NAMA, por su sigla en ingls). Se
trata de un conjunto de polticas y acciones
que emprenden los pases como parte de
sus compromisos en esta materia, formulando a la vez las fuentes de financiamiento
y los mtodos de monitoreo y verificacin
(MRV; DCC-Minae, 2014).
En Costa Rica, tanto el gremio cafetalero
como el ganadero han venido realizando esfuerzos para implementar un NAMA,
para lo cual han establecido alianzas entre el
sector pblico, el sector privado y la academia, con miras a generar innovaciones que
incrementen la eficiencia y la competitividad
de los sistemas productivos.
En el sector cafetalero se cre la Mesa
Caf, como la instancia que se encargar
de implementar el NAMA y de propiciar la
colaboracin interinstitucional e intersectorial (pblico-privada). Entre las medidas propuestas por este grupo figuran la reduccin
y uso eficiente de los fertilizantes nitrogenados, el agua y la energa, as como un programa de fomento de sistemas agroforestales.
Paralelamente, a manera de proyecto piloto,
se est brindando apoyo a diez beneficios
de caf para medir su huella de carbono
y llevar adelante procesos tendientes a la
carbono-neutralidad (GIZ, 2014).
En el sector ganadero se trabaja en la
construccin de una Estrategia de desarrollo de una ganadera baja en carbono.
Este esfuerzo est siendo implementado
por la Corporacin Ganadera (Corfoga)
con apoyo del MAG, el IICA, el programa Estrategias de Desarrollo Bajo en
Emisiones (LEDS, por su sigla en ingls)
del PNUD y la GIZ.
Fuente: Corrales, 2014.
RECUADRO 4.7
Cultivos transgnicos generan indita campaa a nivel municipal
Ms all del debate sobre la base cientfica de los argumentos a favor y en contra
de los cultivos transgnicos u organismos
genticamente modificados (OGM), entre
1991 y 2013 en Costa Rica se otorgaron 68
permisos para su reproduccin y posterior
venta en el mercado externo (cuadro 4.9; E:
Chacn, 2014). Aunque a la fecha no se han
presentado solicitudes de siembra para
comercializacin interna, su venta y consumo en el pas ya se dan, por medio de las
importaciones de origen transgnico, especialmente de granos, que realiza el sector
agroindustrial. Esto ha generado diversas
reacciones, tanto por el otorgamiento de
2013, es el de los cultivos transgnicos.
Adems del debate cientfico sobre los
posibles efectos negativos o positivos
de este tipo de productos, en los ltimos
aos se suscit un fenmeno particular:
un movimiento social que impuls la
declaratoria de territorios libres de
transgnicos en los cantones del pas y
que ahora se suma a cierta incertidumbre sobre el marco legal que rige en esta
materia (recuadro 4.7).
permisos como por los pocos controles que
existen sobre el ingreso de los productos
(Pacheco y Garca, 2014).
Unido a esta situacin, se ha dado un
fenmeno interesante: organizaciones no
gubernamentales realizan una campaa con
el objetivo de que los municipios se declaren
territorios libres de transgnicos. Paraso
de Cartago fue el primer cantn en aceptar la propuesta y a inicios de 2014 eran
ya 75 los gobiernos locales (el 92% de los
cantones del pas) que se haban sumado a
la iniciativa, con base en acuerdos de sus
respectivos concejos municipales (Pacheco
y Garca, 2014).
Estas decisiones han sido cuestionadas
por los sectores empresarial y gubernamental, y se han dado debates sobre el
sustento legal de las declaratorias. Pero
ms all de eso, se trata de un fenmeno
interesante en torno al rol de los municipios en la gestin de temas ambientales
y a la participacin de la sociedad civil,
que valdra la pena estudiar a futuro.
En el 2013 se present a la Asamblea
Legislativa un proyecto de ley que promueve la moratoria nacional a la liberacin
y cultivo de organismos vivos modificados.
Esfuerzos en conservacin y
biodiversidad no garantizan
sostenibilidad
No obstante, persisten los desafos de la
eficiencia en la accin institucional, tanto
dentro como fuera de las reas protegidas (aspecto que se examina en detalle
en la ltima parte de este captulo). La
informacin del 2013 permite identificar
caractersticas, amenazas y situaciones
particulares que llaman la atencin sobre
importantes vulnerabilidades del sistema
de proteccin, y da cuenta de los avances
en el conocimiento de la biodiversidad.
Como parte de la valoracin sobre el
estado y uso de los recursos naturales,
este captulo analiza los resultados en
la preservacin de los ecosistemas y la
biodiversidad. La gestin en esta materia
constituye la mayor fortaleza ambiental
del pas por su amplia base de territorio
protegido y sus esfuerzos de conservacin.
Fuente: Bach, 2014.
194
ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
CAPTULO 4
CUADRO 4.9
rea de cultivos transgnicos en Costa Rica, por tipo de cultivo. 1994-2013
(hectreas)
Perodo
Algodn
1994-1995
1995-1996
1996-1997
3,6
1997-1998
2,9
1998-1999
96,3
1999-2000
99,2
2000-2001
102,4
2001-2002
277,0
2002-2003
567,0
2003-2004
609,0
2004-2005
1.412,3
2005-2006
951,9
2006-2007
1.202,5
2007-2008
1.694,5
2008-2009
1.667,6
2009-2010
320,8
2010-2011
394,3
2011-2012
281,1
2012-2013
237,0
Soya
Maz
Tipo de cultivo
Tiquizque
Pltano
Arroz
Banano
Pia
Total
25,6
223,0
0,1
56,4
158,1
1,0
69,6
1,5
0,1
12,1
1,6
7,2
2,1
22,1
17,0
0,8
17,2
0,2
0,5
0,8
30,5
0,1
0,5
0,5
15,9
0,0
0,6
0,5
1,0
81,5
4,5
0,7
1,9
1,5
1,0
25,0
4,5
0,7
87,6
1,0
3,2
44,6
1,0
3,2
2,5
1,0
5,2
0,7
1,0
17,1
25,6
223,1
60,0
162,0
167,5
112,9
111,7
299,1
584,8
627,7
1.443,9
969,9
1.289,2
1.698,9
1.697,8
412,6
443,1
289,8
255,8
Fuente: Pacheco y Garca, 2014.
GRAFICO 4.8
Extensin marina
2012-2013
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
2010-2011
Evolucin de la extensin de
las reas silvestres protegidas
(miles de hectreas)
1991-1993
Esto significara que la superficie protegida no representa un 26,5%, sino
un 24,5% del territorio continental. Al
cierre de edicin de este Informe no se
haban oficializado estas cifras, pero
a futuro ser importante profundizar
en las razones del cambio observado. Preliminarmente, autoridades del
Sinac estiman que esta no sera una
reduccin real del rea protegida, sino
el resultado de una combinacin de
factores: un ajuste en la metodologa
del Sistema de Informacin para el
Control y Aprovechamiento Forestal,
una revisin de los lmites de las ASP,
la exclusin de los manglares de esta
categora y el retiro de algunas propiedades privadas del sistema (refugios
privados; E: Asch, 2014).
El segundo hecho indito es que,
por primera vez, la extensin de un
rea protegida especfica fue reducida por va legal. A inicios de 2014, la
Asamblea Legislativa aprob la Ley
de Reconocimiento de los Derechos de
los Habitantes del Caribe Sur (no 9223),
1971-1975
Un primer dato positivo es el cambio
observado en los ltimos aos en el
sistema de reas silvestres protegidas
(ASP), especialmente en las reas marinas, que tuvieron un incremento del
188% entre 2009 y 2013 (grfico 4.8).
Adems aument el nmero de corredores biolgicos: hasta el 2013 se registraban 37, con un total aproximado de
1.910.327 hectreas, equivalentes a un
37,3% del territorio nacional. De ellos,
veintiuno tienen sus consejos locales
establecidos y funcionando, lo que ha
generado beneficios econmicos para
las comunidades vecinas (Sinac-Minae,
2013b).
Sin embargo, al mismo tiempo se
presentaron dos situaciones inditas
en el rea bajo resguardo. En primer
lugar, segn informacin presentada
por Gutirrez (2014), la extensin del
territorio continental protegido es
menor que la reportada anteriormente;
en vez de las 165 ASP registradas en
2012 (1.354.488 hectreas), en 2014 se
contabilizan 164 (1.251.371 hectreas).
Extensin continental
Fuente: Elaboracin propia con datos de Sinac-Minae
para el perodo 2003-2011; FMAM, 2005; Corrales, 2010
y Vargas, 2011.
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
que modifica los lmites7 del Refugio de
Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y
cede parte de su territorio a comunidades radicadas en la zona. Esta decisin
se da en el marco de un conflicto de
larga data por la ocupacin de terrenos
dentro del Refugio.
Los hechos comentados no necesariamente significan un retroceso en el
sistema, pero llaman la atencin como
acontecimientos nuevos en un marco
de altas presiones en torno al uso y
delimitacin de las ASP, que ha sido
reportado por este captulo en ediciones
anteriores.
Este tipo de conflictos ha ido ganando relevancia en la agenda nacional,
tanto por la presencia de poblacin en
reas bajo resguardo, como por la percepcin que se tiene del impacto social
y econmico de la proteccin. En 2013
el Ministerio de Planificacin Nacional
y Poltica Econmica (Mideplan) public los resultados de un estudio que
sobrepuso los datos del ndice de desarrollo social (IDS) y las ASP (Mideplan,
2013). Los resultados muestran una
coincidencia geogrfica entre los territorios sometidos a algn rgimen de
proteccin y los distritos clasificados
en los quintiles ms bajos del IDS. Esta
relacin es ms notoria en las regiones
Brunca y Huetar Caribe, donde se
encuentra la mayora de los territorios
indgenas. En la regin Central tambin
se observa que parte de las reas protegidas se localiza en zonas perifricas de
bajo desarrollo social (quintiles I y II),
con la excepcin de algunos distritos de
los cantones de Mora y Escaz que se
ubican en la categora de alto desarrollo
social (quintiles IV y V).
>> PARA MS INFORMACIN SOBRE
CONSERVACIN Y BIODIVERSIDAD,
vase Obando, 2014, en
www.estadonacion.or.cr
El mismo estudio seala que es necesario explorar con mayor profundidad
las causas de esta convergencia. Sin
embargo se acepta que, en apariencia,
los ingresos generados por las reas
silvestres, en especial los parques
nacionales, no han propiciado polos
de desarrollo o mejorado la condicin socioeconmica de las personas
que habitan los territorios perifricos o
reas de influencia (Mideplan, 2013). La
comprobacin de esta hiptesis es un
reto de investigacin a futuro.
Desde otro ngulo, un anlisis sobre
las ASP y la incidencia de la pobreza
(Andam et al., 2010) no encontr evidencia de que el sistema haya aumentado la pobreza promedio en las comunidades vecinas, sino lo contrario. Por su
parte, una investigacin enfocada en el
ecoturismo determin que el impacto
de esa actividad representa una mejora
del 16% en la calidad de vida de los
habitantes de zonas cercanas a parques y reas protegidas (Arce, 2014).
Otro estudio, reseado en una entrega
anterior de este captulo, estim que
en 2009 las ASP generaron 778.148
millones de colones; el 70,2% provino
del turismo y un 26,4% de la generacin
hidroelctrica (Cinpe-UNA, 2010).
Vistos en su conjunto, los ecosistemas
enfrentan grandes amenazas, dentro y
fuera del sistema de reas protegidas.
Un informe de la Conagebio-Minae
(2014) revela que, pese a la amplia
cobertura forestal que exhibe Costa
Rica, el paisaje presenta fragmentacin, pocos bloques con alta integridad
y grandes presiones antropognicas.
En este sentido sobresalen los bosques
nubosos, que muestran una alteracin
de baja a moderada, con cerca de un
22% de su territorio an desprotegido
y vulnerable por tala ilegal, erosin,
incendios, deslizamientos y fragmentacin por el desarrollo urbano y de
infraestructura.
Asimismo, los ecosistemas de aguas
continentales se mantienen en estado
crtico y el pas sigue sin evaluar su
situacin. Esto es especialmente cierto en el caso de los humedales, que
abarcan un 26% del territorio nacional (incluyendo un 17% de territorio
marino) y muestran altos grados de
contaminacin por tratamiento inadecuado de aguas residuales, desechos
y plaguicidas. Adems son objeto de
fuertes presiones por la demanda de
tierra (urbanizacin y agricultura) y
el desarrollo de proyectos de generacin hidroelctrica, que resultan en
ESTADODELANACIN
195
cambios de temperatura, corrientes y
oxigenacin, que perturban las especies acuticas (Conagebio-Minae, 2014).
En general, los ecosistemas marinocosteros son vulnerables por la destruccin de hbitats a nivel costero, la
sobreexplotacin pesquera, la limitada
disponibilidad de recursos y la escasa
presencia institucional para su gestin
(Obando, 2014).
Las zonas metropolitanas no escapan a ciertas amenazas relacionadas
con la prdida de reas verdes en
y cerca de las ciudades. En el rea
de Conservacin Cordillera Volcnica
Central, donde se ubica el 56% de la
poblacin nacional, el principal problema es la expansin urbana, sobre todo
en reas definidas como zonas protectoras y reservas forestales. En esos
lugares prevalece la tenencia mixta de
la tierra, pero predominan la propiedad
privada y los corredores biolgicos;
en consecuencia, se registra prdida
de cobertura arbrea e interrupcin
de la conectividad entre las ASP que
se encuentran en los alrededores de
la GAM (Obando, 2014). Unido a lo
anterior, el cambio de uso del suelo y
el crecimiento urbano en la provincia de Heredia ponen en peligro la
agrobiodiversidad (Conagebio-Minae,
2014). A todo esto se suma el efecto del
desarrollo de infraestructura vial, que
provoca un aumento en los accidentes
de trnsito que resultan en atropello y
muerte de vida silvestre (recuadro 4.8).
Fuera de la GAM, los ecosistemas de
algunas reas de conservacin sufrieron
el impacto de incendios forestales, principalmente en Guanacaste, Tempisque,
Arenal-Tempisque y Pacfico Central,
a las cuales correspondi el 96% de
las hectreas consumidas por el fuego
en 2013. A nivel nacional se registr
un incremento del 61% con respecto
al ao anterior y la superficie que
result daada dentro de ASP pas
de 1.975 hectreas en 2011, a 4.017 en
2013 (Sinac-Minae, 2014a). Dentro de
las ASP el rea afectada creci entre
2005 y 2008, disminuy en 2009, y
luego volvi a presentar una tendencia
expansiva que an persista en 2013
(grfico 4.9). En cuanto al tipo de vegetacin afectada, el Sinac-Minae (2014b)
196
ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
CAPTULO 4
RECUADRO 4.8
Algunos pasos hacia carreteras amigables con la vida silvestre
Desde 1996 en el pas se realizan estudios sobre la llamada ecologa de caminos, para medir el impacto de la red vial
en la vida silvestre. La construccin de
carreteras genera contaminacin de ros,
fragmentacin de bosques y la muerte
de especies en peligro de extincin, en
especial osos hormigueros, zorros pelones,
mapaches, pizotes y armadillos.
El Centro de Rescate Las Pumas, la organizacin Panthera, el Icomvis de la UNA,
la UNED y Sinac que conforman el Comit
Cientfico de la Comisin Vas y Vida
Silvestre, han venido realizando investiga-
ciones que identifican los Cruces de la Vida
Silvestre en proyectos viales para que, basadas en esto, se implementen medidas que
armonicen la relacin entre la creciente red
vial y la riqueza en biodiversidad, entre ellas
la construccin de infraestructura (alcantarillas y pasos areos) para el paso seguro de
los animales, la instalacin de reductores de
velocidad y la rotulacin de vas.
Por otra parte, desde 2012 el Comit ha
recopilado experiencias nacionales e internacionales en ecologa de caminos, para crear
una herramienta que pueda ser utilizada por
los desarrolladores en la construccin de
carreteras amigables con la vida silvestre.
Adems ha identificado las zonas en las
que es urgente medir el impacto vial, con
base en el Plan de Transportes 2010-2035
y la ubicacin de las rutas con respecto a
reas ambientalmente frgiles. Estas son:
Ruta 1 en el sector del Corredor Biolgico
Paso del Mono Aullador, Ruta 2 en el sector
del Parque Nacional Los Quetzales, Ruta
18 en el sector Limonal-Nicoya y la Ruta
32 en el sector de Parque Nacional Braulio
Carrillo y el cruce de Ro Fro-Mon.
Fuente: Araya Gamboa, 2014.
CUADRO 4.10
GRAFICO 4.9
rea afectada por incendios
forestales dentro y fuera de
ASP
(hectreas)
Estado del conocimiento de la biodiversidad. 2011-2013
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
2011
2012
2013
Nmero total de especies registradasa/
90.799
90.919
Nmero de nuevas especies descritas
78
120
Total de especies amenazadasb/
2.686
2.883
a/ Segn el Inventario Nacional de Biodiversidad del INBio.
b/ Segn la Lista Roja de la UICN.
94.778
179
2.995
2013
2011
20012
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Fuente: Elaboracin propia con datos del INBio y la UICN.
rea afectada fuera de ASP
rea afectada dentro de ASP
Fuente: Sinac-Minae, 2014a.
reporta que ms de 1.764 hectreas de
sabanas arboladas fueron consumidas
por el fuego, as como 1.460 de vegetacin de humedal, 916 de bosque secundario, 667 de pastos arbolados y 372 de
tacotales. Entre las causas sobresalen
los factores humanos, el cambio de uso
del suelo, las quemas de pasto y agropecuarias, el vandalismo y la caza ilegal.
En el campo del conocimiento, la
informacin para el anlisis y la gestin
de la biodiversidad muestra mejoras
constantes hace ya varios aos. En 2013
se describieron 179 especies, con lo cual
el nmero de especies descritas en el
mbito terrestre lleg a 94.778 (cuadro
4.10). Llama la atencin que, junto al
aumento en el registro, tambin crece
de manera sostenida la cantidad de
especies amenazadas. Por ello resulta
clave la gestin del sector institucional
encargado de la biodiversidad, aspecto
que se analiza en la ltima seccin de
este captulo.
En lo que concierne al muestreo de
colecciones patrimoniales, durante ms
de veinticinco aos el INBio realiz
importantes esfuerzos por inventariar
los grupos de plantas, hongos, insectos
y arcnidos existentes en el pas. Sin
embargo, en la actualidad ese Instituto
atraviesa una difcil situacin financiera, por lo que sus colecciones sern
trasladadas al Museo Nacional, pese
a que tambin esa institucin enfrenta
limitaciones para asumir tal responsabilidad (recuadro 4.9).
Numerosas entidades tambin hacen
notables aportes al conocimiento de
la riqueza biolgica del pas. Durante
dcadas las universidades pblicas han
desarrollado investigaciones en sus institutos y escuelas, y en forma paralela
se han instalado diversos centros de
enseanza y estudio, nacionales e internacionales, como el Centro Cientfico
Tropical, la Unin Internacional para la
Conservacin de la Naturaleza (UICN),
el Centro Agronmico Tropical de
Investigacin y Enseanza (Catie), la
Universidad Earth, la Organizacin
para Estudios Tropicales (OET), el
Center for Environment and Peace
Conservation International y el Centro
Internacional de Polticas Econmicas
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
RECUADRO 4.9
197
GRAFICO 4.10
Colecciones biolgicas del INBio son asumidas por el Estado
Durante veinticinco aos el Instituto
Nacional de Biodiversidad (INBio) tuvo
entre sus tareas alimentar el Inventario
Nacional de Biodiversidad. Las colecciones
de plantas, hongos, insectos y arcnidos
reunidas con ese propsito son el resultado
de un muestreo que abarca gran parte del
pas (grfico 4.10). Esta es una de las reas
de cooperacin que han desarrollado el
Instituto y el Sinac, en el marco de diversos
acuerdos.
No obstante, en aos recientes disminuyeron de manera sensible los flujos de
cooperacin internacional que recibe el
INBio, lo que deriv en una difcil situacin
financiera y, finalmente, en la necesidad de
trasladar las colecciones a otra institucin.
Despus de explorar posibilidades con el
Minae, el MAG, la UCR y el Museo Nacional,
ESTADODELANACIN
se determin que es a este ltimo a quien
compete velar por las colecciones patrimoniales del pas. Por tanto, en agosto
de 2013 se iniciaron las conversaciones
formales para su traslado. Sin embargo,
el Museo enfrenta sus propias limitaciones econmicas y de espacio, tanto para
ubicar como para dar mantenimiento a
las colecciones, razn por la cual se opt
por solicitar apoyo a otras dependencias
del Estado. Para ello, a principios de 2014
se elabor una propuesta de decreto que
autoriza a los ministerios de Ambiente,
Cultura, Agricultura, y Ciencia, Tecnologa
y Telecomunicaciones a colaborar en el
resguardo del conocimiento cientfico
sobre la biodiversidad nacional.
Fuente: Garca, 2014.
Territorio abarcado por los puntos
de muestreo del Inventario
Nacional de Biodiversidad
80%
60%
40%
20%
0%
1990 1995
2000
2005
2010
2013
Fuente: Garca, 2014.
para el Desarrollo Sostenible, entre
muchos otros. Algunas iniciativas son
de larga data, y han generado un importante acervo de informacin sobre la
biodiversidad nacional, como es el caso
de la OET (recuadro 4.10).
RECUADRO 4.10
OET: cincuenta aos de investigacin y educacin en los trpicos
Se consolida recuperacin de la
cobertura forestal
A finales de la dcada de los cincuenta,
varias universidades y centros de investigacin de los Estados Unidos exploraban
posibles sitios donde efectuar sus investigaciones sobre los ecosistemas tropicales,
hasta entonces prcticamente desconocidos. En marzo de 1963, un grupo integrado
por la UCR y las universidades de Harvard,
Michigan, Miami, Florida, Sur de California
y Washington decidi crear el consorcio de
la Organizacin para Estudios Tropicales
(OET), con la misin de promover la educacin, la investigacin y la conservacin
del trpico. A principios de los aos setenta la Organizacin tena ya veinticinco
miembros y medio siglo despus cuenta
con la afiliacin de ms de cincuenta universidades y centros de investigacin de
cuatro continentes. En el mbito nacional
se han sumado la UNA, el TEC, la UNED y el
Museo Nacional.
El modelo de educacin de la OET consiste en impartir cursos de campo basados en
la investigacin, la prctica y la exposicin
a ecosistemas contrastantes, con una alta
rotacin de profesores visitantes. Todos
los aos las estaciones biolgicas de la
En el contexto de la llamada agenda
verde, uno de los aspectos en los que
el pas ha logrado mayores avances es
la recuperacin de cobertura forestal.
Segn distintos reportes y metodologas, esta tendencia, notoria desde los
aos noventa del siglo XX, se ha consolidado: la cobertura pas de 40,3% en
1996 (con imgenes Landsat T.M; Calvo
et al., 1999) a 46,3% en 2000 (EOSL et
al., 2002), 51,4% en 2005 (con imgenes Landsat; Universidad de Alberta
y TEC, 2006) y 52,3% en 2010 (con
imgenes Spot; Fonafifo, 2012). Segn
el ms reciente estudio del Sinac-Minae
y Fonafifo (2014), realizado a partir
de imgenes Rapid Eye, en 2013 la
cobertura boscosa era de 52,4%. Si bien
las tecnologas utilizadas no permiten
comparar las diversas estimaciones, s
hay coincidencia en que una importante
porcin del territorio ms de la mitad
est bajo alguna modalidad de cobertura forestal, y que esta se ha recuperado
en las dos ltimas dcadas.
En 2014 el Sinac-Minae, con el apoyo
de Fonafifo y la Estrategia Nacional
Organizacin reciben alrededor de 75 grupos de profesores y estudiantes de universidades y colegios de Costa Rica y Estados
Unidos, y brindan a los aproximadamente
5.000 jvenes que los integran la oportunidad de aprender de primera mano sobre
los ecosistemas locales y la investigacin
que se realiza en ellos.
Otro aporte de la OET es poner valiosa informacin al servicio de la comunidad cientfica nacional e internacional, en
forma gratuita. Con ese propsito cre
y mantiene actualizada la Bibliografa
Nacional en Biologa Tropical (Binabitrop),
que consta de cerca de 40.000 referencias
y publicaciones sobre biologa y ambiente
en Costa Rica. Adems cuenta con bases
de datos cientficos sobre la flora existente
en las estaciones biolgicas, y tiene en
operacin cuatro estaciones meteorolgicas que reportan las condiciones climticas cada treinta minutos. Tambin ayud
a desarrollar y fomenta el ecoturismo; sus
estaciones reciben anualmente ms de
15.000 turistas amantes de la naturaleza.
Fuente: Babbar y Lossos, 2014.
198
ESTADODELANACIN
REDD+, present el Inventario Nacional
Forestal 2012-2013 y el primer mapa de
los tipos de bosque en Costa Rica8
(mapa 4.1). Este ltimo no solo permite
ubicar y dimensionar geogrficamente
las reas boscosas, sino que es un instrumento para la toma de decisiones
informadas sobre el ordenamiento de
las tierras forestales. Como complemento del citado Inventario, muestra la
estructura y estado de los bosques en
trminos de especies, existencias, volmenes de madera, manejo sostenible de
los recursos y los cambios que se producen en el uso del suelo (Sinac-Minae
y Fonafifo, 2014). Se identificaron ocho
tipos de cobertura, as como otras categoras de uso clasificadas como no
bosque.
El principal resultado de este nuevo
mapeo es, como se mencion, la
ARMONA CON LA NATURALEZA
estimacin de una cobertura forestal
equivalente al 52,4% de la superficie del
pas. La mayor proporcin corresponde
al bosque maduro: ms de un milln de
hectreas, lo que representa un 31% del
territorio nacional. El bosque secundario abarca el 13,7% del total (702.366
hectreas) y un 13,6% se clasifica como
rea no forestal. El estudio comprob
que el incremento de la cobertura se
debe, principalmente, a la recuperacin
de bosques secundarios (grfico 4.11),
que se estn estableciendo de manera
natural (por ejemplo en algunas zonas
de Guanacaste antes dedicadas a la
ganadera), as como a la prohibicin
del cambio de uso del suelo contemplada en la Ley Forestal, no 7575, de 1996
(Chavarra, 2014).
El Inventario Nacional Forestal tambin permite conocer las coberturas
MAPA 4.1
Tipos de bosque, segn el Inventario Nacional Forestal 2012-2013
Fuente: Sinac-Minae y Fonafifo, 2014.
CAPTULO 4
GRAFICO 4.11
Territorio segn tipo de bosque
y otras coberturas de suelo. 2013
Bosque maduro
Pastos
Bosque secundario
No forestal
Nubes y sombras
Bosque deciduo
Plantacin forestal
Bosque palmas
Manglar
Pramo
0%
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Fuente: Sinac-Minae y Fonafifo, 2014.
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
a nivel cantonal, lo cual resulta til
para alimentar la toma de decisiones
en materia de ordenamiento territorial
y, a futuro, para cruzar esa informacin con diversos indicadores sociales
y econmicos e identificar desafos particulares para los municipios. Como
un primer acercamiento, se elabor un
mapa bsico (mapa 4.2) en el cual se
puede observar, que mientras el pas
en su conjunto tiene una cobertura del
52,4%, la situacin en el plano cantonal
es muy variable. Solo un municipio,
Talamanca, tiene ms del 80% de su
territorio cubierto de bosque, y ocho
estn en el rango de entre 60% y 80%.
Un grupo de 32 cantones ronda el
promedio (entre 40% y 60%), pero cuarenta (prcticamente la mitad del total)
tienen coberturas menores al 40%. Con
las proporciones ms bajas sobresalen
San Jos (6,7%), Palmares (5%) y San
Pablo de Heredia (2,3%).
Cabe mencionar que algunos estudios
internacionales han generado datos
sobre la deforestacin en el pas, de
modo que las buenas noticias sobre la
recuperacin no deben llevar a descuidar las fuentes de ese problema que an
existen. Una investigacin de alcance
mundial realizada por la Universidad
de Maryland, Estados Unidos, encontr
MAPA 4.2
Cobertura forestal por cantones. 2013
Fuente: Murillo, 2014, con datos de Sinac-Minae y Fonafifo, 2014.
ESTADODELANACIN
199
que entre 2000 y 2012 el planeta perdi 2,3 millones de kilmetros cuadrados de bosque. En los trpicos las
prdidas ascienden a 2.101 kilmetros
cuadrados por ao, mientras que los
bosques boreales presentan altas tasas
de deforestacin por efecto de los incendios (Hansen et al., 2013). En cuanto
a Costa Rica, de acuerdo con el mapa
satelital incluido en el mismo estudio las
reas ms afectadas son la zona norte, la
pennsula de Nicoya y parte de la zona
sur. Segn los expertos, entre las razones
que explican este cambio estn el auge de
las plantaciones pieras y el desarrollo
inmobiliario (E: lvarez, 2014).
200 ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
Actividades productivas presionan
logros forestales
esfuerzos en estos mbitos representaron una inversin de 16.874 millones
de colones. En ese ao el rea cubierta
sufri una disminucin de 1,6% con respecto al 2012 (Fonafifo, 2014a). Esto se
debi a una cada de 5,9% en los recursos destinados al PSA provenientes de
Presupuesto Ordinario de la Repblica,
ocasionada a su vez por una baja en el
consumo de combustibles y, por ende,
en la recaudacin del impuesto sobre
esos productos. Sin embargo, tambin
se registr un incremento significativo en otras fuentes de financiamiento, como el proyecto Ecomercados, la
CNFL y los certificados de servicios
ambientales (CSA; Hernndez et al.,
2014).
La falta de recursos econmicos ha
sido sealada como un obstculo para
el adecuado control y seguimiento
de las estrategias de conservacin, lo
que aumenta la vulnerabilidad de los
territorios y recursos forestales y pone
en riesgo su sostenibilidad (E: Ziga
Garita, 2014). En el caso del PSA hay
adems una problemtica relacionada
con la tenencia de la tierra y el estado
legal de las propiedades que se pretende incorporar al sistema, pues en algunos casos no cumplen con los requisitos
La recuperacin de la cobertura
forestal y, sobre todo su sostenibilidad,
estn sometidas a mltiples amenazas,
entre ellas la falta de proteccin formal
en algunas zonas recuperadas, las presiones para cambiar el uso del suelo y
dedicarlo a actividades productivas y
la incertidumbre sobre la capacidad de
los esquemas de apoyo financiero para
competir con esas presiones y mantenerse en el futuro.
Uno de estos esquemas es el programa de pago por servicios ambientales (PSA). En el perodo 1997-2013,
Fonafifo otorg una creciente cantidad
anual de contratos de PSA (grfico 4.12)
que abarcaron 1.001.132 hectreas (un
19,6% de la superficie total del pas)
en las diferentes modalidades: 898.156
en proteccin de bosques9, 60.515 en
reforestacin10, 29.190 en manejo de
bosques11, 12.779 en regeneracin natural con potencial productivo12 y 1.248
en plantaciones establecidas13 (Fonafifo,
2014a). Asimismo, el nmero de rboles
asignados en sistemas agroforestales
(SAF) tuvo un comportamiento por
lo general creciente entre 2003-2013
(Hernndez et al., 2014). En 2013 los
GRAFICO 4.12
Evolucin del rea total bajo PSA
(hectreas)
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
Total
Proteccin de bosque
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2006
2007
2005
2003
2004
2002
2000
2001
1999
1998
1997
200.000
Otrosa/
a/ Reforestacin, manejo de bosque, plantaciones establecidas y regeneracin natural. En 2006 y 2007 se separaron
las modalidades de reforestacin y regeneracin natural.
Fuente: Fonafifo, 2014a, con datos del Departamento de Gestin de Servicios Ambientales.
CAPTULO 4
establecidos por el Fonafifo para
ese propsito (E: Snchez, Guilln y
Navarrete, 2014).
>> PARA MS INFORMACIN SOBRE
RECURSOS FORESTALES,
vase Hernndez et al., 2014, en
www.estadonacion.or.cr
Pese a los avances del PSA en la
proteccin de bosques, en otros campos
de la poltica forestal hay presin de
las actividades productivas sobre los
recursos. Es el caso, por ejemplo, de la
no reposicin de las plantaciones establecidas en los aos noventa, las cuales
han sido cosechadas y sustituidas por
otros usos agropecuarios (tubrculos,
pia y palma africana, principalmente)
o proyectos inmobiliarios (ONF y CCF,
2014). De hecho, la extensin de las
plantaciones forestales que gozan de
incentivos pas de 10.000 hectreas en
1996, a 3.000 en 2013 (grfico 4.13).
En esta materia, la tendencia de los
ltimos aos ha sido el establecimiento
de plantaciones a una tasa promedio de
3.500 hectreas por ao, pese a que el
Estado ofrece recursos para reforestar
hasta 7.000 hectreas (Fonafifo, 2014b).
Ante esta situacin, la Oficina Nacional
Forestal (ONF) ha planteado varias
propuestas para posicionar el abastecimiento sostenible de madera como
una actividad atractiva el desarrollo de
nuevos mecanismos de financiamiento,
el aumento en el consumo per cpita
de madera y el uso de sta en sustitucin de productos con mayor huella de
carbono. Esto ltimo requerira, entre
otras cosas, la creacin de incentivos
para la construccin de viviendas con
madera (ONF y CCF, 2014).
Propiamente en los bosques, la obtencin de madera mediante la modalidad
de manejo forestal se ha vuelto limitada y son pocas las reas donde se
realiza (E: Camacho, 2014). En 2012 se
autorizaron planes de ese tipo en cinco
de las once reas de conservacin del
pas. Sin embargo, en 2013 la cifra se
redujo a tres, lo que sugiere una tendencia a la proteccin que no apoya el
manejo forestal como alternativa. La
ONF ha defendido esta modalidad y ha
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
GRAFICO 4.13
Plantaciones forestales con incentivo y PSAa/
(hectreas)
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
Plantaciones forestales con incentivos y PSA
Plan Nacional de Desarrollo Forestal
a/ No incluye los rboles de sistemas agroforestales (SAF).
Fuente: ONF y CCF, 2014, con datos de Fonafifo.
promovido su reactivacin, mientras
que el sector ambientalista ha externado crticas en torno a ella, tal como
ha reportado este Informe en ediciones
anteriores.
Por ltimo, como se mencion en
prrafos anteriores, el incremento en la
cobertura forestal del pas se debe, en
gran medida, a la recuperacin natural de bosques secundarios, hecho que
evidencia el repliegue de algunas actividades productivas (Chavarra, 2014).
En 1992 el rea de pasturas dedicadas
a la ganadera tanto de carne como
de leche fue de 1.533.120 hectreas.
Para el 2013 se report una disminucin del 20%, a 1.231.000 hectreas
aproximadamente. No obstante, otros
usos de la tierra han mostrado una
rpida expansin. Por ejemplo, en la
regin Huetar Norte la actividad piera pas de cubrir 4.000 hectreas en
2006, a alrededor de 30.000 en 2013
(E: Mndez, 2014). Como se dijo, esta
puede ser una de las explicaciones del
cambio de uso en algunos terrenos y en
plantaciones forestales.
Ecosistemas y recursos marinocosteros: urge proteccin
y sostenibilidad
La zona marino-costera se presenta
como un tema de anlisis complejo y
particular. En ella se reflejan y combinan con toda claridad los retos ambientales que se han venido comentando
a lo largo de este captulo: reas protegidas y patrimoniales formalmente
establecidas (bajo las figuras de ASP,
zona martimo-terrestre, zona econmica exclusiva, patrimonio natural del
Estado, entre otras), ubicadas en territorios en los que se observan acelerados
cambios en la infraestructura y el uso
del suelo, as como fuertes presiones
sobre la biodiversidad, en un contexto
carente de planificacin, con escaso
ordenamiento territorial y un dbil resguardo de reas de alto valor ecolgico
(como los golfos del Pacfico). A esto
se suma un uso poco controlado de
recursos naturales que han llegado a
situaciones lmite, como la pesca, sobre
la cual se carece de la informacin bsica sistemtica necesaria para hacer
una buena gestin. En el 2012 se registr una serie de hitos institucionales
y normativos a favor de la proteccin
y la gobernanza marinas, reportados
en el Decimonoveno Informe. En 2013
los avances se dieron en el mbito del
conocimiento: varios estudios aportaron nuevos datos y recomendaciones en
torno a la desproteccin en algunos de
los ecosistemas marino-costeros ms
importantes; a la vez, evidenciaron los
ESTADODELANACIN
201
efectos del desconocimiento que prevaleci por mucho tiempo, sobre la magnitud de la biomasa pesquera explotable.
En concordancia con la reciente
incorporacin del tema marino en la
poltica institucional, en 2013 se oficializ la Poltica Nacional del Mar y
se present la primera gua de ordenamiento espacial marino, con propuestas
para los golfos de Nicoya y Dulce. Otros
esfuerzos en ese mbito son analizados
en la seccin Procesos de la gestin
ambiental, pero cabe subrayar aqu
que los territorios costeros han venido
sufriendo transformaciones que no son
claras en trminos de planificacin. En
estas zonas, al igual que en el resto del
pas, se observa una tendencia de cambio de la poblacin rural a urbana, a lo
que se suma el desarrollo de grandes
proyectos constructivos asociados al
crecimiento turstico e inmobiliario.
Los censos de 2000 y 2011 revelaron que, en ese perodo, la poblacin
aument un 14% en Limn, un 15% en
Puntarenas y un 24% en Guanacaste y
que en esas mismas provincias, mientras la poblacin rural disminuy en
21%, 13% y 4%, respectivamente, la
urbana creci en 74%, 57% y 63%, en
cada caso (Cubero, 2014).
Durante el llamado boom inmobiliario de 2007 y 2008, el rea anual cubierta por el desarrollo de construcciones
en las provincias costeras creci a tal
punto, que gener preocupacin por
su impacto ambiental e incluso sobre
la capacidad de abastecer de servicios
pbicos a la nueva infraestructura (grfico 4.14). En 2009, a raz de la crisis
inmobiliaria mundial se registr un
descenso de 50% en ese indicador, pero
a partir de 2011 el rea anual construida reporta algunos incrementos. Por
su parte, la infraestructura turstica,
medida por el nmero de habitaciones
hoteleras disponibles, mostr un fuerte
ascenso entre 2005 y 2006 y menos
marcado entre 2007 y 2013, excepto en
Guanacaste.
La infraestructura y la poblacin
costeras son motivo de preocupacin
desde la perspectiva del cambio climtico. La falta de planificacin y de
visin preventiva y prospectiva aumenta la vulnerabilidad de esas zonas,
202
ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
GRAFICO 4.14
rea de nuevas construcciones, por provincia
(metros cuadrados)
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Guanacaste
2011
2012
Puntarenas
2013
Limn
Fuente: Cubero, 2014, con datos del INEC, 2014.
CAPTULO 4
particularmente en el litoral del Pacfico,
donde hay seales fsicas de la expansin
trmica del mar que derivan en el aumento de su nivel, con consecuencias an
impredecibles (recuadro 4.11).
La atencin de todos estos cambios
y vulnerabilidades resulta esencial
para la proteccin de los ecosistemas
marino-costeros. Como parte del proceso de implementacin del proyecto
Gras II, con el apoyo de la cooperacin internacional en 2013 se llevaron a cabo nuevas investigaciones
de los hbitats marino-costeros en el
Pacfico Norte y el mar Caribe. En el
primer caso, los estudios identificaron
manglares que es recomendable someter a alguna modalidad de proteccin
que regule la gestin de sus recursos.
El manglar de baha Santa Elena fue
clasificado como desprotegido, pese a
que colinda con el Parque Nacional
RECUADRO 4.11
Efectos del cambio climtico sobre las costas demandan planificacin del desarrollo
Con el fin de conocer la exposicin al
cambio climtico en las cuencas hidrogrficas que tienen influencia en los sistemas marino-costeros y la zona econmica exclusiva (ZEE) de Costa Rica, un
estudio reciente analiz los 59 distritos
del Pacfico y el Caribe que colindan con la
lnea de costa y en los que se ubican siete
reas de conservacin y sesenta reas
silvestres protegidas. Se estim el estrs
trmico, la temperatura del aire y los
niveles de precipitacin para los perodos
de 2003-2011, 2030-2039 y 2090-2099,
en dos escenarios de emisiones de gases
de efecto invernadero: A2, con crecimiento elevado de la poblacin y desarrollo
econmico lento, y B1, con bajo aumento
de la poblacin y mayor sostenibilidad
ambiental, econmica y social. El principal hallazgo es que una porcin importante de los ecosistemas costeros puede
sufrir el impacto del cambio climtico,
entre ellos manglares, arrecifes coralinos
y playas de anidamiento de tortugas.
Entre 2003 y 2011 la mayor parte de
la ZEE en el Caribe tuvo algn nivel de
estrs trmico, y lo contrario sucedi
en el Pacfico. Para los dos escenarios
considerados se prev que en el perodo 2030-2039 habr un nivel medio de
estrs trmico tanto en el Caribe como en
el Pacfico, y que de 2090 a 2099 toda la
ZEE alcanzar un nivel trmico muy alto.
Esto impactara negativamente los arrecifes de coral, los pastos marinos y los estuarios. En el escenario B1 se prev una baja
probabilidad de aumento de la temperatura
del aire en los distritos costeros, y lo mismo
se pronostica en el escenario A2, excepto
en Osa, donde se espera un aumento medio.
Adems, la probabilidad de que las lluvias
disminuyan es de hasta el 50% en todos
los distritos costeros, menos en Osa bajo el
escenario B1. En el escenario A2 existe una
alta probabilidad de que esa disminucin
ocurra en todos los distritos costeros. La
combinacin del aumento en la temperatura del aire y el descenso de las lluvias
podra afectar suelos de uso agrcola.
En cuanto a la elevacin del nivel del mar,
se analiz informacin del perodo 19922011 para nueve sitios en el Pacfico y dos
en el Caribe, todos ellos relacionados con
reas protegidas por el Sinac, y se not una
clara tendencia de aumento en el Caribe (1
a 2 mm/ao), en tanto que en el Pacfico se
observ lo contrario (disminucin de -1 mm/
ao). El cambio en el nivel del mar puede
afectar significativamente manglares, playas de anidamiento de tortugas, humedales,
lagunas costeras y algunos bosques naturales (parques nacionales Santa Rosa,
Palo Verde y Manuel Antonio, Humedal
Nacional Trraba-Sierpe). Su aumento
tendra efectos negativos en zonas urbanas de alta densidad poblacional, tanto
en el Pacfico (Puntarenas-Chacarita-El
Roble-Barranca y Golfito) como en el
Caribe (Puerto Limn y Cahuita).
En ambos litorales son evidentes los
procesos erosivos, en los cuales inciden la
morfologa de las costas, transformaciones relacionadas con el cambio climtico
y fenmenos tectnicos. Mareas extraordinarias, oleajes altos, eventos extremos
de precipitacin y el fenmeno de El Nio
(ENOS) acentan esos procesos, a lo cual
se suman la destruccin de manglares y
arrecifes, la contaminacin que afecta
los organismos costeros y los sedimentos
generados por el mal manejo de las cuencas. La erosin y el aumento en el nivel
del mar podran impactar ecosistemas
relevantes para la biodiversidad y los
modos de vida locales, especialmente en
las llanuras costeras de los sistemas de
los ros Tempisque y Sierpe, en el Pacfico,
y las llanuras de Tortuguero-Parismina y
el valle del ro Sixaola, en el Caribe.
Fuente: Biomarcc-GIZ y Sinac-Minae, 2013a.
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
Santa Rosa. En baha Culebra, punta
Gorda y San Juanillo se reconocieron
comunidades coralinas saludables que
se sugiri delimitar, respectivamente,
como parque nacional (extensin de
Santa Rosa), rea marina de uso mltiple (Esmeralda, playa Blanca, parte
externa de la pennsula de Nacascolo,
islas Pelonas y Palmitas), reserva marina (rodeando punta Gorda, desde playa
Blanca hasta isla Plata, incluyendo islas
e islotes y baha Potrero) y rea marina
de manejo (desde playa Lagarto hasta
punta India). Tambin se plante la
necesidad de resguardar los manglares
de las playas Panam y Tamarindo, a
fin de detener su deterioro por la presin del desarrollo costero que se da a
su alrededor (Cubero, 2014).
Asimismo, los estudios mostraron
una alta diversidad y abundancia de
aves costeras: 64 especies pertenecientes a veintinueve familias. Adems se
hallaron altos ndices de diversidad en
playas rocosas y arenosas no protegidas, como Matapalo, Hermosa, Smara
y el golfo de Santa Elena. En este ltimo
se recomend impedir el desarrollo de
complejos tursticos. Por otra parte, se
sugiri aplicar medidas14 para reducir el
impacto de los fenmenos naturales en
la comunidad de playa Cabuya, ubicada
dentro de la Reserva Natural Absoluta
Cabo Blanco (Cubero, 2014).
En el Caribe Sur las investigaciones
revelaron una disminucin de la cobertura coralina en Gandoca-Manzanillo,
con mayor crecimiento en sitios someros,
abundancia de esponjas, dominancia de
macroalgas y muy bajas densidades de
pez loro, una especie indicativa de la
salud de los arrecifes coralinos. Tambin
se observ un descenso en la cantidad de
peces de arrecife de importancia comercial. Solo se detectaron poblaciones saludables en especies sin valor comercial.
El pez len (Pterois volitans), una especie extica invasora, estuvo presente en
todos los arrecifes, lo que puso en alerta
a las autoridades15 (Cubero, 2014).
>> PARA MS INFORMACIN SOBRE
ZONA MARINO-COSTERA,
vase Cubero, 2014, en
www.estadonacion.or.cr
Desde el lmite sur del Parque
Nacional Cahuita hasta la desembocadura del ro Sixaola se encontraron,
por primera vez, 820 especies distribuidas en dieciocho taxones16, en las
regiones intermareales. Dominaron los
grupos de macroinvertebrados bentnicos comunes en estas superficies y organismos indicadores de ambientes con
poco oxgeno, pero saludables (Cubero,
2014). Adems se observ una ampliacin del rea de distribucin del manat
antillano (Trichechus manatus) a zonas
marino-costeras ubicadas entre la boca
del ro Sixaola y la boca del ro Carbn.
En este ltimo tambin se identificaron sitios de alimentacin (Fundacin
Trichechus, 2013), lo mismo que en los
alrededores de la laguna del Medio, en
la Reserva Natural de Vida Silvestre
Barra del Colorado (Fundacin Keto,
2013).
Uno de los mayores problemas en
la zona marino-costera es el relacionado con la pesca. Si bien en aos
recientes se ha reportado la creacin
de instrumentos normativos y esfuerzos comunitarios e institucionales
para avanzar hacia la pesca responsable (Coopesolidar R.L., 2013), estudios
efectuados en el 2013 revelan situaciones que ponen en riesgo la sostenibilidad de los recursos en algunos sectores.
Se analizaron las pesqueras de pequea escala y camaronera en el golfo de
Nicoya, las de dorado y peces picudos
en el Pacfico y la captura de atn por
barcos cerqueros internacionales en la
zona econmica exclusiva (ZEE) del
Pacfico. Todas las especies involucradas mostraron declinacin. En el golfo
de Nicoya se encontr que los grupos
de mayor valor comercial sobrepasaron
su nivel de sostenibilidad biolgica y
econmica y estn propensos a colapsar antes del 2020. El dorado y los
peces picudos ya superaron el lmite de
explotacin sostenible, en tanto que las
capturas de atn han disminuido a lo
largo del tiempo (Cubero, 2014).
El informe Evaluacin de las pesqueras en la zona media y externa del
Golfo de Nicoya, Costa Rica, publicado
en 2013 (Biomarcc-GIZ y Sinac-Minae,
2013b), advierte que, de no tomarse
medidas, las pesqueras de corvina,
ESTADODELANACIN 203
sardina y camarones blanco, rosado
y camello colapsarn en la segunda
mitad de la dcada de 2020. Todos los
indicadores muestran que la cabrilla, el
congrio, el tiburn, la corvina agria y
la langosta estn agotados y que el pez
dorado, el pargo mancha y el camarn
fidel estn sobreexplotados; el camarn
tit no registra capturas desde el ao
2010.
La actividad pesquera adems ha
sido fuente de conflicto social. En el
Pacfico Norte, Cubero (2014) document una fuerte competencia por los
recursos entre la flota palangrera y la
de pesca deportiva; entre quienes se
dedican a la captura de peces ornamentales y quienes practican la pesca
artesanal con buceo; entre la flota artesanal y la flota camaronera. En el sur
de Guanacaste se reportan disputas
entre pescadores locales y puntarenenses. Ante esta situacin, se ha sealado la urgencia de mejorar el sistema
de recoleccin de datos para ordenar
las pesqueras de Cuajiniquil, baha
Salinas, el sur de cabo Blanco y la
zona Caletas-Camaronal-Coyote, a fin
de evitar la pesca ilegal y los choques
entre sectores. Como un posible motivo
de conflicto se seala la reduccin y la
sobreexplotacin del recurso pesquero
en estas regiones, debido al uso de
artes no selectivas como palangre, trasmallo y arrastre, y a la falta de control
y regulacin por parte de las entidades responsables (Minae, Incopesca y
el Servicio Nacional de Guardacostas;
Cubero, 2014).
Problemas de vivienda e
infraestructura dificultan la
gestin del riesgo
La gestin del riesgo es un campo en
el que la accin pbica y las actividades
humanas tienen impactos en los medios
de vida, la infraestructura e incluso la
integridad fsica de las personas. Su
anlisis considera la situacin geogrfica, el clima y los fenmenos naturales
a los que est expuesto un pas, pero
desde el punto de vista de su estrecha
relacin con los aspectos sociales, econmicos y polticos que hacen vulnerable a la poblacin. En los ltimos aos,
los expertos en el tema han insistido
204 ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
en que el riesgo debe entenderse como
una construccin social un fenmeno
permeado por la exclusin, el deterioro
ambiental y la falta de ordenamiento
territorial y planificacin preventiva y
no como un efecto de la naturaleza. El
impacto de los desastres es, por tanto,
el resultado de la gestin que realiza la
sociedad para modificar las condiciones que ponen en riesgo a las personas.
Es por ello que, pese a los avances
conceptuales e institucionales, Costa
Rica sigue registrando altos niveles de
impacto por desastres, ya que persisten
las condiciones de vulnerabilidad: ms
poblacin en situacin de pobreza, ms
desorden urbano y escasa planificacin de la infraestructura con visin
de riesgo. Esta situacin es grave en
el contexto del cambio climtico, en la
medida en que aumente la intensidad o
la frecuencia de los eventos que terminan en desastres.
A lo largo del ao, Costa Rica afronta
diversas amenazas relacionadas con
su ubicacin y su estructura geolgica,
que la exponen a eventos asociados a
los ciclones tropicales y a fenmenos
de baja presin en el mar Caribe y la
zona de convergencia intertropical, a
los frentes fros, las ondas del este y los
perodos de El Nio y La Nia, adems
de los sismos y erupciones volcnicas,
que son amenazas latentes. El efecto
inmediato o retardado de estos facto-
res genera episodios de deslizamientos,
avalanchas, represamientos de agua y
lodo e inundaciones, as como procesos
erosivos ocasionados por el lavado de
los suelos.
En el 2013 no hubo declaratorias
de emergencia nacional. Sin embargo,
ocurrieron eventos extremos que, una
vez ms, evidenciaron las condiciones
de vulnerabilidad y generaron prdidas
a los gobiernos locales, la ciudadana
y la Comisin Nacional de Prevencin
de Riesgos y Atencin de Emergencias
(CNE). Se registr un total de 729
eventos (cuadro 4.11), dato que en cifras
(que no es lo mismo que en impacto)
se mantiene en el rango de los ltimos
aos, e incluso es menor que el promedio de los cinco aos previos. Como ha
sido la norma, la mayora de los eventos
(61,3%) correspondi a inundaciones,
seguidas por deslizamientos (22,1%),
vendavales (14%) y otros.
Alrededor del 50% de los eventos
hidrometeorolgicos dainos se concentr en catorce cantones. Sobresalen
por el nmero de reportes Alajuela
(9,5%), San Jos (5%), Desamparados,
Aserr, Grecia y San Carlos (4% cada
uno). En Alajuela la mayor afectacin
provino de las inundaciones (74%) ocurridas entre septiembre y octubre. De
nuevo Desamparados, con veintids
eventos, fue el cantn ms impactado
por las inundaciones, dada su condi-
CAPTULO 4
CUADRO 4.11
Total de eventos dainos, segn tipo. 2008-2013
Tipo de evento
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Inundacin, lluvias, tempestad
723
Deslizamiento
447
Sismo
11
Vendaval, tornado
72
Avenida torrencial 0
Tormenta elctrica 0
Marejada
1
Sequa
10
Actividad volcnica
0
Total
1.264
Fuente: DesInventar, 2014.
250
103
23
126
1
0
1
0
0
504
767
206
6
78
10
4
9
0
6
1.086
667
282
7
57
9
4
7
0
0
1.033
318
156
117
92
7
6
4
0
0
700
447
161
0
102
12
6
1
0
0
729
cin de vulnerabilidad, que tiene que
ver con las particularidades climticas
de la zona, combinadas con sus niveles de pendiente, la erosin de suelos
y las altas concentraciones de poblacin, especialmente en reas marginales poco planificadas y de reconocido
riesgo, donde la infraestructura (de
vivienda y, sobre todo, de carcter preventivo) es de baja calidad. De ah que
una cantidad significativa de episodios
d lugar a desastres. Entre 2005 y 2011,
del total de declaratorias de emergencia
emitidas en el pas, siete fueron para
Desamparados y Prez Zeledn, donde
se registraron prdidas por ms de diez
millones de dlares (Flores, 2013). El
mapa 4.3 muestra el nmero de eventos
por cantn en 2013 y permite observar
patrones que vinculan aspectos climticos con deficiencias de ordenamiento
territorial o con situaciones de rezago
social. A futuro sera til profundizar el
anlisis combinando este tipo de mapa
con otros indicadores.
Las inundaciones de 2013 causaron daos de distintas magnitudes en
1.100 viviendas; Golfito (183), Alajuela
(168), Parrita (153) y San Carlos (121)
representaron el 56,8% de ese total.
Y por deslizamientos se report afectacin en 49 cantones, especialmente
en Desamparados, San Jos, Aserr,
Grecia, Puriscal, Alajuela, La Unin y
Osa, donde se concentr el 50% de los
eventos. Los vendavales ocuparon el
tercer lugar en importancia, al afectar
47 cantones y 73 distritos; en un solo
episodio ms de cien casas sufrieron
daos por este motivo. Cabe mencionar
que este tipo de desastre suele tener un
fuerte impacto todos los aos, y tiene
que ver no solo con el evento en s, sino
con el persistente dficit habitacional,
que termina provocando la invasin
de zonas de riesgo y generando ms
exposicin (recuadro 4.12). Con respecto a las amenazas de origen geolgico,
en el ao bajo anlisis se registraron
2.547 sismos (RSN-UCR/ICE, 2013),
pero ninguno con impactos significativos sobre poblaciones y medios de vida
(Brenes, 2014). En trminos de prdidas
humanas, durante el 2013 fallecieron
once personas y por primera vez se
registr una muerte en el contexto de
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
ESTADODELANACIN 205
MAPA 4.3
Nmero de eventos por cantn. 2013
Fuente: Orozco, 2014, con datos de DesInventar, 2014, y de la CNE y el Sistema 9-1-1.
un tornado. Si bien en el ao analizado
no hubo declaratorias de emergencia,
segn datos de la CNE entre 2010
y febrero de 2014 se destinaron ms
de 8.500 millones de colones a atender emergencias locales. La provincia
que ms demand intervenciones fue
Puntarenas, seguida por San Jos.
Aparte de los factores sociales mencionados, la falta de ordenamiento
territorial (el 62% de los cantones del
pas no cuenta con planes reguladores)
aumenta la exposicin al riesgo. Son los
gobiernos locales, segn la legislacin,
los llamados a priorizar la bsqueda de
soluciones permanentes a esta problemtica, mediante el ordenamiento del
territorio, la inversin en reconstruccin y mantenimiento de infraestructura, restricciones al uso del suelo y
aprovisionamiento presupuestario para
emergencias (CNE, 2014).
>> PARA MS INFORMACIN SOBRE
GESTIN DEL RIESGO,
vase Brenes, 2014, en
www.estadonacion.or.cr
Otro componente del riesgo son los
accidentes qumico-tecnolgicos, que
registraron un aumento de 128% entre
2012 y 2013. En este ltimo ao el
Cuerpo de Bomberos atendi 3.899 incidentes ms por gas licuado de petrleo
(GLP) la causa ms frecuente de estos
accidentes que en el 2012, para un
total de 6.839 (grfico 4.15). Esto podra
deberse a un incremento en el reporte
de incidentes, producto de lo acontecido a inicios de 2013 en la provincia
de Alajuela, donde la explosin de un
cilindro de gas en un establecimiento
comercial dej siete personas heridas,
206
ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
CAPTULO 4
RECUADRO 4.11
Desastres ocasionan alto impacto en la infraestructura
Uno de los problemas que deriva en
la exposicin a desastres es el dficit
habitacional. Segn datos del Ministerio
de Vivienda, en 2011 ste ascenda a
170.116 viviendas (14% del total de hogares del pas), cifra a la que se deben sumar
98.965 casas en mal estado. Dado este
panorama, es frecuente que poblaciones
en situacin de pobreza opten por invadir
zonas de alto riesgo, sin conocer el peligro al que se exponen.
Las medidas adoptadas para regular el
uso del territorio han ocasionado conflictos entre las municipalidades, la Comisin
Nacional de Emergencias (CNE) y los administrados. Por lo general esto se debe a
que el nivel de exposicin de ciertas reas
lleva a declararlas como zonas especiales,
donde el nico uso permitido es la reforestacin o la proteccin del bosque exis-
tente, y no el desarrollo urbano. La mayora
de las disputas se est resolviendo por la
va legal, especficamente en el Tribunal
Contencioso Administrativo.
Otro de los frentes problemticos
en este mbito es la red vial. El informe
Sistematizacin de la informacin de impacto de los fenmenos naturales en Costa
Rica, emitido en el marco del Convenio
MAG-Mideplan (Flores, 2013), seala que
entre 2005 y 2011 las prdidas ocasionadas por fenmenos hidrometeorolgicos en
este sector representaron 367,4 millones
de dlares, equivalentes al 52,7% del monto
total reportado para ese perodo. Adems,
segn la CNE, entre 2009 e inicios de 2014
el costo de la atencin humanitaria por los
eventos declarados emergencia nacional, y
los procesos de reconstruccin y reposicin
de infraestructura pblica demandaron una
inversin de ms de 46.000 millones de
colones, para un total de 320 proyectos entre obras de proteccin, puentes,
carreteras, obras de cauce, viviendas,
estabilizacin, insumos, maquinaria y
equipo, drenajes, estudios y otros.
Una investigacin auspiciada por el
PNUD y realizada por especialistas del
Instituto Meteorolgico Nacional y el
Programa de Investigacin en Desarrollo
Urbano Sostenible (ProDUS) de la UCR
indica que, adems del impacto de los
eventos hidrometeorolgicos, la vulnerabilidad de la infraestructura vial es
producto de un desarrollo sin orden ni
planificacin. Por tanto, de no tomarse decisiones en esta ltima materia, el
pas seguir registrando prdidas en su
infraestructura.
Fuente: Brenes, 2014.
comprimidos (55 incidentes reportados
en 2013), lquidos inflamables (37), sustancias corrosivas (15), agroqumicos
(13) y productos miscelneos (11). Sin
embargo, el GLP sigue siendo el de
mayor incidencia. La causa principal de
las fugas es el fallo en la vlvula que se
utiliza en los cilindros de 25 libras (de
uso mayoritario en el sector residencial
de clases baja y media), y que no permite controlar el escape mediante el cierre
inmediato. Por esta razn, el Cuerpo
de Bomberos recomend al Minae que
autorice nicamente el uso de la vlvula
de rosca o punta POL, normada por el
Reglamento Tcnico Centroamericano
23.01.27:05. Asimismo, exhort a que
se promulgue un marco regulatorio
moderno, que establezca medidas de
seguridad y proteccin contra incendios en el mercado de GLP (E: Chaves,
2014).
Otro aspecto relevante en este tema
es el incumplimiento de la Ley 8641
(Declaratoria del servicio de hidrantes
como servicio pblico y reforma de
leyes conexas) que orden la instalacin
de 12.000 nuevos hidrantes en el pas.
Segn informacin suministrada por
las estaciones de bomberos, entre 2008
y 2013 solo se haban colocado 2.558
(21%).
Los datos consignados en este apartado sugieren la necesidad de avanzar
en la construccin de una agenda que
articule el proceso de planificacin con
los esfuerzos por fortalecer el Sistema
Nacional de Gestin del Riesgo,
mediante la colaboracin entre el
Estado, el sector privado y la sociedad
civil. Una seal positiva en este sentido
es el trabajo que realizan la CNE, el
Mideplan y el Mivah con el apoyo de
otros sectores, a fin de recabar informacin estratgica para la formulacin de
polticas pblicas en esta materia.
GRAFICO 4.15
Nmero de accidentes qumicotecnolgicosa/
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Materiales peligrosos
Gas licuado de petrleo
a/ Atendidos por el Benemrito Cuerpo de Bomberos.
Fuente: Elaboracin propia con informacin de
Cuerpo de Bomberos, 2014a y 2014b.
de las cuales solo dos lograron recuperarse. Entre 2008 y 2013 los accidentes
por fugas de GLP causaron la muerte
de quince personas, ms del 10% de
la mortalidad promedio en incendios.
Solo en 2013 el total de muertes (cinco)
represent la tercera parte del nmero
reportado para todo el perodo.
Hay otros materiales involucrados en
este tipo de emergencias, como gases
Procesos de la gestin ambiental
Esta seccin analiza las intervenciones que hacen las entidades pblicas, las organizaciones privadas y la
sociedad en su conjunto, en la atencin de los asuntos ambientales. Sus
apartados permiten comprender que
los resultados descritos en los apartados anteriores ocurren en un complejo
CAPTULO 4
ESTADODELANACIN 207
ARMONA CON LA NATURALEZA
escenario institucional, y que sin un
dilogo poltico y la integracin entre la
agenda ambiental y los procesos sociales, econmicos y polticos del pas, la
gestin en este campo puede perder sus
fortalezas y comprometer seriamente la
sostenibilidad del desarrollo humano.
En las siguientes pginas se estudia el
ordenamiento territorial, la respuesta
ante el cambio climtico y la evolucin
del marco legal ambiental. Adems se
ofrece un perfil de las acciones colectivas que este tema ha motivado en los
ltimos veinte aos.
Veinte aos de creciente
conflictividad ambiental:
un breve perfil
Desde hace varios aos este Informe
viene desarrollando un acercamiento
conceptual y emprico sobre la conflictividad socio-ambiental, con el propsito de entender los procesos sociales
y polticos que acompaan la gestin
en este mbito. Ha efectuado diversas
investigaciones17, sistematizado casos
y ampliado sus anlisis con el tiempo.
En esta ocasin se decidi elaborar un
perfil de los conflictos documentados
en los ltimos veinte aos, para lo cual
se cont con dos fuentes: por un lado, la
base de datos de acciones colectivas del
Programa Estado de la Nacin (PEN)18,
cuyos registros abarcan el perodo 19942013 y permiten, por primera vez, hacer
una descripcin cuantitativa de la protesta social en el largo plazo, y por otro
lado, con una visin ms cualitativa, los
reportes sobre el tema presentados en
las diecinueve ediciones anteriores de
este Informe.
La conflictividad ambiental es parte
de la protesta social en el pas y, como
tal, muestra similitudes y diferencias
con respecto a otras manifestaciones de
descontento ciudadano. En principio, al
igual que las dems acciones colectivas,
mantiene ritmos fluctuantes que suelen crecer en la mitad de los perodos
de gobierno y su destinatario principal
es el Estado. Sin embargo, tiene la particularidad de que no genera movilizaciones concentradas en el tiempo, sino
que se desarrolla en distintos momentos
a lo largo de varios aos. Adems, la
carga de la protesta recae en actores
locales, no en los gremios laborales, y
se dirige con mayor frecuencia a entidades de base local. Los temas ambientales tienen un peso creciente en la
conflictividad social, debido fundamentalmente a la competencia por el uso de
la tierra y los recursos, en un contexto
en el que se carece de instrumentos
adecuados para la toma de decisiones.
Adems, aunque los problemas tengan
races locales, escalan con mucha facilidad al plano nacional y despiertan el
inters de la prensa, las redes sociales
y la poblacin en general.
Durante los veinte aos analizados (1994-2013), la presencia del tema
ambiental en la movilizacin social ha
tenido niveles cambiantes. En algunos
aos tiene un peso marginal (en cantidad), en comparacin con otros tpicos,
pero en la ltima dcada no solo muestra una relevancia creciente, sino que
tiende a dominar sobre otros asuntos
tradicionalmente conflictivos. Tal como
se observa en el cuadro 4.12, en todo el
perodo estudiado se registraron 8.415
acciones colectivas, de las cuales 486
(un 5,8%) fueron motivadas por problemas ambientales. Es una proporcin
pequea en contraste con otras demandas, como trabajo y legislacin, que
en conjunto representan casi la mitad
de las protestas (48,2%). El medio
ambiente pertenece a un segundo grupo
(que abarca casi el 30%), junto con las
reas de educacin, infraestructura,
funcin pblica y servicios pblicos, y
supera a otros asuntos como igualdad
de derechos, seguridad social, vivienda
y seguridad ciudadana.
Como se dijo, la presencia de los
temas ambientales en la movilizacin
social es, adems de relevante, creciente. Su proporcin con respecto al
total de acciones colectivas muestra un
incremento en la ltima dcada. Luego
de un pico a mediados de los aos
noventa, desde el 2001 la tendencia,
aunque variable, es de un aumento
notorio en el peso porcentual de esta
temtica, que pas de un 1,8% en aquel
ao, a un 7,0% en 2013. Esto es congruente con el cambio cultural que
analiza la literatura reciente (Siavelis,
2006; Sulmont, 2010) y que se caracteriza por el surgimiento de nuevos valores y temas como movilizadores polticos, entre ellos los derechos sexuales
y reproductivos de las minoras y, por
supuesto, el medio ambiente.
En trminos de intensidad, la protesta ambiental sigue las tendencias
generales que mostr la conflictividad social en el pas en las dos dcadas estudiadas. Como se observa en
el grfico 4.16, el ltimo cuatrienio
constituye el perodo de mayor nmero
de acciones colectivas por ao, tanto si
CUADRO 4.12
Nmero de acciones colectivas, segn tema. 1994-2013
Tema
Total
Porcentaje
Trabajo
2.382
28,3
Legislacin
1.677
19,9
Educacin
609
7,2
Infraestructura
511
6,1
Medio ambiente
486
5,8
Servicios pblicos
434
5,2
Funcin pblica
428
5,1
Otrosa/
1.888
22,5
Total
8.415
100,0
a/ Incluye: no registrados, participacin, seguridad social, modelo de acumulacin, igualdad de derechos,
vivienda, seguridad ciudadana y otros.
Fuente: Elaboracin propia a partir de la base de datos de acciones colectivas del PEN.
208 ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
GRAFICO 4.16
70
900
60
800
700
50
600
40
500
30
400
300
20
200
10
Total de acciones colectivas
Acciones colectivas en ambiente
Nmero de acciones colectivas por ao en temas ambientales y en
todos los temas
100
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Ambiente
Total
Fuente: Elaboracin propia a partir de la base de datos de acciones colectivas del PEN.
GRAFICO 4.17
Porcentaje de acciones colectivas, segn actor. 1994-2013
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Vecinos
Grupos
ambientalistas
Grupos de
ciudadanos
Trabajadores
Ambiente
Otros
General
Fuente: Elaboracin propia a partir de la base de datos de acciones colectivas del PEN.
se consideran todos los temas, como si
se contabilizan solo los asuntos relativos al ambiente. Estos ltimos acumularon 188 registros entre 2010 y 2013, el
38,6% del total para ambas dcadas. El
2011 fue el ao ms conflictivo de todo
el perodo, con 63 registros. Este comportamiento reafirma lo sealado en
el Decimonoveno Informe Estado de la
Nacin, en el cual se report que desde
2011 el pas vive el episodio de conflictividad ms prolongado del perodo
1994-2013 (en 27 de los 31 meses transcurridos entre junio de 2011 y diciembre de 2013 el nmero de acciones
colectivas fue superior al promedio, en
19 de ellos en forma consecutiva) y sin
que exista un tema nico para la protesta (vase el captulo 5 de ese Informe).
El grfico 4.16 demuestra adems que
los picos de movilizacin sobre temas
ambientales suelen ser similares a los
de todos los dems asuntos y que esa
coincidencia se expresa tambin en el
perodo reciente.
Un aspecto en el que las acciones
colectivas sobre medio ambiente s
muestran una clara diferencia es en sus
protagonistas. En este campo el carcter local de los conflictos es notorio y
CAPTULO 4
se evidencia al comparar los porcentajes de movilizaciones segn actor. Tal
como ilustra el grfico 4.17, en esta rea
casi la mitad de las protestas es impulsada por vecinos, en mayor medida
incluso que los grupos ambientalistas.
En cambio, en la totalidad de temas el
principal actor son las organizaciones
de trabajadores.
Como ya se mencion, la mayora de
las acciones colectivas se enfoca hacia
las entidades del Estado, con el fin de
que este dirima o resuelva algn conflicto. No obstante, la protesta ambiental tiene un rasgo distintivo: su propsito es denunciar acciones u omisiones
de la institucionalidad pblica, de modo
que el Estado suele ser el generador del
conflicto, y no tanto el mediador, como
ocurre en otros casos. Al tomar el total
de registros en este tema para los veinte
aos considerados, se observa que un
19,5% se dirigi a empresas privadas y
el 76,1% directamente al Estado (ministerios, municipalidades, gobierno en
general, instituciones descentralizadas,
Presidente de la Repblica, Asamblea
Legislativa y Poder Judicial). Cabe destacar que este rasgo no es exclusivo del
campo ambiental; en todos los mbitos
las acciones contra el Estado representan el 89,2% de los casos. Sin embargo,
s hay una diferencia sustancial en
el carcter local de los conflictos; en
materia ambiental no solo la mayora de
los actores son locales, sino que el porcentaje de protestas contra entidades
locales (municipalidades y empresas)
es tambin significativo (38,5%, versus
10,6% en todos los temas; cuadro 4.13).
Esta caracterstica se perciba ya en
los aos noventa. Un estudio realizado
en esa poca reportaba que la accin
local y regional ha sido la ms notoria,
y que en el movimiento ambientalista
haba un abanico de pequeos grupos a
nivel local, que eran los ms numerosos
(Franceschi, 2002).
Por ltimo, los medios por los cuales
se realiza la accin colectiva (lo que la
base de datos cataloga como repertorio de la accin), tambin tienen
particularidades. Tanto en los temas
generales como en los especficos del
rea ambiental las declaraciones pblicas, los bloqueos y los mtines o concen-
CAPTULO 4
ESTADODELANACIN 209
ARMONA CON LA NATURALEZA
traciones acumulan el mayor porcentaje
(juntos representan el 56,6% y el 57,2%
del total de movilizaciones, respectivamente). La diferencia est en que el
tema ambiental se canaliza en un 17,5%
como denuncia ante entidades estatales o internacionales, en contraste con
solo un 6,4% en el plano general. Es
decir, se trata de un tipo de protesta
que se busca resolver por medios institucionales, en mayor medida que las
dems. Cabe destacar que en el 93,4%
de las acciones colectivas sobre asuntos
ambientales no hay reportes de presencia o uso de la fuerza policial.
No obstante lo anterior, en los ltimos aos se han venido denunciando
diversas formas de intimidacin contra
lderes ambientalistas y comunales por
su oposicin a iniciativas especficas.
En el 2014 se cumplieron veinte aos de
un primer caso de este tipo: la muerte
de cuatro miembros de la Asociacin
Ecologista Costarricense (AECO),
quienes haban logrado la suspensin
de un proyecto que pretenda construir
un muelle astillero en la pennsula de
Osa. Este caso nunca se resolvi en el
plano judicial, ni se identific a los responsables. Asimismo, en 2013 fue asesinado en una playa de Mon el bilogo
Jairo Mora, reconocido por sus esfuerzos en defensa de las tortugas baula y
contra el saqueo de huevos. A esto se
suman otras formas de persecucin
que han reportado acadmicos universitarios y abogados que participaron
en acciones de oposicin a la minera
a cielo abierto (vase el recuadro 4.14
del Decimonoveno Informe). Sera interesante comparar esta situacin con la
de otros pases, donde la conflictividad
ambiental es acompaada por altos grados de represin.
Como complemento a este anlisis
cuantitativo, se realiz un esfuerzo por
identificar otros aspectos de fondo que
caracterizan la conflictividad ambiental
registrada en los ltimos veinte aos.
Esto se hizo por dos vas: la primera
consisti en tomar de la base de datos
de acciones colectivas los meses que
representan picos de movilizacin19,
y analizar los temas especficos que
explican el comportamiento observado.
En segundo lugar, se revisaron algunos
CUADRO 4.13
Acciones colectivas segn entidad a la que se dirigen. 1994-2013
(porcentajes)
Entidad a la que se dirige
Temas ambientales
Todos los temas
Gobierno en general
16,3
27,1
Ministerios
19,3
23,9
Instituciones descentralizadas
10,3
16,8
Asamblea Legislativa
3,9
7,7
Municipalidades en general
18,9
6,4
Presidente de la Repblica
4,5
4,8
Empresas privadas
19,5
4,2
Poder Judicial
2,9
2,5
Otros
4,3
6,7
Total
100,0
100,0
Fuente: Elaboracin propia a partir de la base de datos de acciones colectivas del PEN.
ejemplos de protestas reportadas a lo
largo de las diecinueve ediciones anteriores del Informe Estado de la Nacin,
para clasificar el tipo de problemas que
generan las manifestaciones de descontento ciudadano.
>> PARA MS INFORMACIN SOBRE
ACCIONES COLECTIVAS Y MEDIO AMBIENTE,
vase Chacn y Merino, 2014, en
www.estadonacion.or.cr
En el grfico 4.18 se observa un conjunto relativamente pequeo de meses
pico de acciones colectivas sobre
temas ambientales, concentrados sobre
todo en los cuatros aos ya mencionados como los de mayor movilizacin
(2010-2013). En este pico resaltan cuatro meses de 2011 (junio, julio, agosto y
octubre), tres de 2012 (agosto, octubre
y diciembre) y algunos ms aislados:
marzo de 2010, noviembre de 2008 y,
ms atrs, abril y mayo de 1996. Cabe
resaltar que el perodo reciente es ms
intenso: entre 2010 y 2013 se dio una
alta proporcin de todas las protestas
relacionadas con el ambiente (188, un
38,6% del total para las dos dcadas), pero adems, en ese cuatrienio, el
56,2% de los meses super el promedio
de todo el perodo, mientras que en los
diecisis aos anteriores eso tan solo
sucedi en un 22,4% de los meses.
Como se dijo, los conflictos ambientales no suelen ser concentrados en
el tiempo, sino que por lo general se
expresan a travs de acciones extendidas, en el transcurso de perodos
largos. Al analizar los meses pico
y confrontarlos con los asuntos que
ms movilizaciones han generado, se
observa que algunos de ellos toman
meses o aos desde las primeras manifestaciones hasta la resolucin del problema. Por eso, grandes temas como la
oposicin a la minera a cielo abierto, la
lucha contra la exploracin petrolera o
las denuncias por el impacto de la actividad piera, pueden no estar presentes
en un pico, sino que son constantes a
lo largo de varios aos. Lo mismo sucede con los conflictos por el uso del agua,
que no son visibles en los meses pico
pero motivaron 134 acciones colectivas
entre 2000 y 2010 (vase el recuadro 5.6
del Decimonoveno Informe Estado de la
Nacin). En cambio, los picos generales de conflictividad del pas suelen
mostrar un alto nmero de movilizaciones centradas en un solo tpico (la
huelga de maestros en 1995, el combo
del ICE en el 2000, por ejemplo) y en
poco tiempo, a excepcin de los ltimos
cuatro aos, ya comentados.
En lnea con lo anterior, los picos
de protesta ambiental no son motivados por un tema especfico, sino
dispersos. Las excepciones son los de
1996, dos meses en los que el problema
de la basura y los rellenos sanitarios,
originado principalmente por el caso
de Ro Azul y las exigencias de cierre
210
ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
GRAFICO 4.18
Acciones colectivas sobre temas ambientales, por mes
20
18
16
14
12
10
8
6
4
Acciones colectivas
Promedio
2013
2012
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003
2004
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
2011
Pico
Fuente: Elaboracin propia a partir de la base de datos de acciones colectivas del PEN.
planteadas por los vecinos durante muchos aos, hizo que se dieran
movilizaciones en Santa Ana, Beln
y Cartago. En agosto de 2011 tambin
hubo una concentracin temtica en
algunas protestas locales contra la instalacin de torres de telefona celular, y
durante dos meses a finales de 2012 se
report una serie de acciones en oposicin a la siembra de cultivos transgnicos. Fuera de estos casos, la mayora de
los picos combin asuntos diversos,
como construccin de infraestructura,
contaminacin y proteccin de fuentes
de agua, tala ilegal, falta de agua, aleteo
de tiburn, proyectos energticos (geotermia, Diqus) y ordenamiento territorial, entre otros.
Por ltimo cabe recordar que, a lo
largo de sus ediciones precedentes, este
captulo ha documentado cmo las disputas sobre asuntos ambientales han
ido configurando una frontera conflictiva entre la proteccin y la actividad
productiva. Al repasar los casos reportados entre 1994 y 2013 (cuadro 4.14) se
observa que la presin y competencia
por el uso de los recursos naturales
(dentro y fuera de las reas protegidas),
el malestar por el impacto de las actividades econmicas y las debilidades de
la gestin pblica en este campo son, a
grandes rasgos, los principales motivos
de conflicto.
El cuadro 4.14 muestra situaciones sociales complejas, que ponen de
manifiesto el imperativo de integrar
las dimensiones social, econmica
y ambiental del desarrollo humano.
Algunas de ellas sugieren que los conflictos derivan de las pocas apuestas
productivas que existen en el mbito
rural y que, sin embargo, llevan empleo
a reas sumamente rezagadas. Otras
revelan el dilema que enfrenta el pas
en el campo energtico, pues, por un
lado, se reconoce la urgencia de aumentar la capacidad de generacin a partir
de fuentes limpias y reducir la dependencia del petrleo, y por otro, no se
logra llegar a acuerdos polticos para
abordar el tema. Por ltimo, tambin
evidencian la vulnerabilidad de los
logros en la agenda de conservacin,
tradicional fortaleza de Costa Rica, por
la multiplicidad de presiones sobre los
lmites y usos del patrimonio natural.
Todo lo anterior demuestra la necesidad de un dilogo poltico en esta
materia.
Normativa y accin judicial,
un espacio activo en materia
ambiental
Los temas ambientales no solo generan movilizaciones sociales, sino tambin una gran cantidad de acciones en
el plano legal, por varios motivos. En
primer lugar porque, como ha reportado este Informe en ediciones anteriores, muchos de los conflictos en
este campo se judicializan, y es por
CAPTULO 4
esa va que se dilucidan y resuelven.
En segundo lugar porque la sociedad
civil participa de manera activa no solo
realizando denuncias, sino impulsando
la mejora de la legislacin; de hecho,
recientemente se aprobaron dos proyectos de ley en esta materia que fueron
tramitados por iniciativa popular20. Y
en tercer lugar porque el pas en general
ha sido prolijo y lo ha seguido siendo
en el ltimo ao en la creacin de normativa ambiental, aunque no necesariamente en las reas ms relevantes que
estn pendientes de regulacin.
Un primer tema por analizar en
este mbito es el de las denuncias. En
2013 el Minae estableci el Sistema
Integrado de Trmite y Atencin de
Denuncias Ambientales (Sitada)21,
cuya gestin se encarg al Contralor
Ambiental. El Sistema se encuentra en
pleno funcionamiento y se espera que
mejore el control ambiental por medio
de la adecuada atencin de los asuntos
planteados y la sistematizacin de la
informacin recibida. En el ao bajo
anlisis el Sitada registr un total de
916 casos, de los cuales el 57% corresponde a temas forestales, un 16% a
amenazas a la biodiversidad, un 8% a
afectaciones del recurso hdrico, un 4%
a explotacin minera y un 3% a contaminacin del aire (cuadro 4.15). Sera
til emprender un ejercicio de valoracin de la efectividad del Sistema, la
satisfaccin de los usuarios y el impacto
sobre la sostenibilidad de los recursos
que motivan las denuncias.
Por su parte, el Tribunal Ambiental
Administrativo (TAA) recibi 402
denuncias en 2013 (una leve reduccin
con respecto a las 439 de 2012). Sin
embargo, el nmero de expedientes
circulantes o casos que entran y se
acumulan sin ser resueltos asciende a
3.200, aproximadamente 800 por cada
juez. La mayor parte de los asuntos
tramitados (cuadro 4.16) correspondi
a daos en las reas protegidas, cambio
de uso del suelo, tala de rboles, afectacin del recurso hdrico y humedales,
aguas residuales, mal manejo de residuos slidos y movimientos de tierra,
entre otros. En conjunto, la afectacin
de reas protegidas, el recurso hdrico y la tala ilegal representaron cerca
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
ESTADODELANACIN
211
CUADRO 4.14
Tipos y casos de conflictos ambientales reportados por el Informe Estado de la Nacin. 1994-2013
Tipo de conflicto
Algunos casos relevantes reportados
Reaccin organizada ante impactos
ambientales de actividades
productivas
Oposicin a proyectos productivos
pblicos o privados
con potencial impacto ambiental
Competencia por el uso del recurso
hdrico y la proteccin
de sus fuentes
Presin por el uso o el cambio
de restricciones en reas silvestres
protegidas o zonas de patrimonio
legalmente establecidas
Problemas de gestin ambiental
pblica en general
Otros
Tala y afectacin de suelos por actividades de minera (Crucitas, Bella Vista, Talamanca).
Contaminacin de aguas y afectacin de suelos por la actividad piera (Siquirres, Pococ).
Contaminacin por aguas residuales y desechos de acuicultura (San Pedro, Alajuela, Santa Cruz, Osa, Caas).
Contaminacin por arsnico en fuentes de abastecimiento de agua.
Impacto del desarrollo inmobiliario y turstico (Osa, Santa Cruz, Pacfico Central, GAM).
Afectacin de cauces por el funcionamiento de tajos y canteras.
Afectacin de humedales, manglares y cuerpos de agua por la actividad agrcola (Trraba-Sierpe, Cao Negro, Caletas, otros).
Afectacin de zonas protegidas por la construccin de la trocha fronteriza.
Tala ilegal en bosques y reas protegidas.
Cacera ilegal (Osa, otros).
Aleteo de tiburn.
Saqueo de huevos de tortuga y daos en zonas de anidacin.
Aval pblico al desarrollo de cultivos transgnicos.
Oposicin a proyectos hidroelctricos (Pacuare, La Joya, Diqus, Los Gemelos, La Virgen de Sarapiqu, otros).
Oposicin a la instalacin de torres de telecomunicaciones.
Oposicin a la exploracin y explotacin petrolera (empresa Mallon Oil).
Proyectos de ley sobre energa.
Oposicin a la construccin de marinas y atracaderos, granjas atuneras y otras infraestructuras en la zona martimo-terrestre.
Oposicin a permisos de exploracin minera en Talamanca.
Proyecto de construccin de aeropuerto (Osa).
Posibles impactos del TLC entre Centroamrica y Estados Unidos.
Concesiones y prioridades de uso del agua entre sectores productivos y comunidades
(Monteverde, Nimboyores, Sardinal, Barva de Heredia, otros).
Presin por el uso de ros (Sarapiqu).
Conflictos por abastecimiento de agua potable a la poblacin.
Proteccin y delimitacin de nacientes.
Invasin de humedales y manglares por actividad agrcola y otras (Cao Negro, Trraba-Sierpe, Caletas, otros).
Extraccin ilegal de aguas subterrneas.
Actualizacin de la normativa (Ley de Aguas, declaratoria del recurso como bien de carcter pblico y como derecho humano).
Delimitacin de ASP (Reserva Ostional, Las Baulas, isla San Lucas).
Traslape de lmites en ASP y otras zonas (pennsula de Osa, Corcovado).
Conflictos por ocupacin y tenencia de la tierra en ASP (Reserva Ostional).
Titulacin irregular de humedales y manglares (Trraba-Sierpe).
Conflictos por pago y precio de la tierra en expropiaciones (caso Unglaube, Manuel Antonio).
Conflictos por concesiones irregulares y ocupacin de la ZMT.
Proyectos para permitir explotacin geotrmica en parques nacionales.
Problemas sociales, desalojos y demoliciones en la zona martimo-terrestre por ocupacin irregular (Gandoca-Manzanillo,
reservas Ostional y Golfo Dulce).
Autorizaciones municipales para uso de terrenos en la zona martimo-terrestre (Golfito).
Conflictos por el acceso y ocupacin de playas de dominio pblico y la zona martimo-terrestre.
Titulacin irregular y proyectos para uso econmico en territorios insulares.
Conflicto entre pescadores y el Sinac por pesca en ASP o ampliacin de estas.
Delimitacin del Patrimonio Natural del Estado.
Desechos slidos (deficiente gestin de los municipios).
Comercializacin y transporte de combustibles.
Recoleccin de residuos slidos.
Manejo, creacin y ubicacin de vertederos y rellenos sanitarios.
Manejo y control de aguas residuales y requerimientos de infraestructura.
Abastecimiento de agua potable.
Gestin de la Setena en estudios de impacto y control ambiental.
Planes reguladores y zonificacin territorial.
Conflictos de competencia por rectoras y permisos entre entidades del sector ambiental.
Cierre sanitario de Parque Nacional Manuel Antonio.
Propuestas de cambio en el anillo de contencin de la GAM.
Manejo y conservacin de fauna silvestre.
Subsidios de combustibles.
Maltrato animal.
212
ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
CAPTULO 4
CUADRO 4.15
CUADRO 4.16
Denuncias recibidas por el Sitada,
segn tema. 2013
Denuncias presentadas ante el Tribunal
Ambiental Administrativo, segn tema. 2013
Tema
Recursos forestales
Biodiversidad
Recurso hdrico
Explotacin minera
Contaminacin del aire
Suelos
Pesca continental
Otras
Contaminacin por residuos slidos
Combustibles derivados del petrleo
Pesca martima
Contaminacin snica
Viabilidad ambiental
Gestiones de proteccin guardaparques/inspectores
Pago de servicio ambiental
Total
Fuente: Sitada-Minae, 2014.
del 65% de las denuncias. El escaso
personal asignado al TAA es uno de
los obstculos para la resolucin de los
casos. Durante el ao bajo estudio se
trasladaron recursos humanos a otras
dependencias y solo se cuenta con cuatro abogados. Asimismo, el presupuesto
de la entidad para el 2014 sufri un
recorte de un 4%, equivalente a ms
de 35 millones de colones (E: Vargas,
2014).
Otra entidad que recibe una importante cantidad de denuncias ambientales es la Defensora de los Habitantes.
Durante el 2013 este rgano atendi
ms de 900 casos por daos a la biodiversidad, contaminacin del aire y
de aguas superficiales, problemas en el
abastecimiento de agua potable y tala
ilegal, entre otros (Defensora de los
Habitantes, 2014).
Por ltimo, en materia penal, la
Fiscala Adjunta Agrario Ambiental
recibi 2.157 denuncias en 2013. La
mitad de ellas (50,6%) correspondi
a infracciones a la Ley Forestal y un
12,5% a la Ley de Conservacin de la
Vida Silvestre. En este mbito se han
reportado dificultades para la aplicacin
de las sanciones, como ha sucedido
en el caso del aleteo de tiburn. En
Total
526
148
74
36
29
20
18
16
16
13
12
3
3
1
1
916
Tema
Total
Afectacin de reas protegidas
Tala de rboles
Afectacin del recurso hdrico
Movimientos de tierra
Afectacin de humedales
Aguas residuales
Cambio de uso del suelo
Manejo de residuos slidos
Extraccin de materiales
Obras sin viabilidad ambiental
Aprovechamiento de madera ilegal
Contaminacin atmosfrica
Invasin de la zona martimo-terrestre
Contaminacin snica
Vida silvestre
Total
130
62
62
33
22
22
21
15
9
7
7
4
3
3
2
402
Fuente: Elaboracin propia con datos del TAA, 2014.
fecha reciente el Tribunal Penal de
Puntarenas absolvi a una empresaria
por ese delito (voto 131-P-2014) pero el
fallo, que se encuentra en apelacin, es
relevante porque sus razonamientos
parecen dar a entender que la descarga
de aletas adheridas solo al espinazo
del animal no resulta delictiva a la luz
del artculo 139 de la Ley de Pesca y
Acuicultura. Adicionalmente, segn la
sentencia, no se comprob que la imputada hubiera incurrido en las conductas
sancionables descritas por los verbos
ordenar, permitir o autorizar.
Esta situacin evidencia los problemas
derivados de la tipificacin del delito
de aleteo y la necesidad de reformar el
marco sancionatorio de la Ley citada
(Cabrera, 2014).
El segundo aspecto de inters en el
campo legal es la evolucin del marco
normativo. Como se mencion, cada
ao el pas produce una cantidad considerable de leyes y decretos en materia
ambiental, aunque tambin sigue sin
resolver asuntos de gran trascendencia
que han estado pendientes por mucho
tiempo. Durante el 2013 quizs el hecho
ms destacado fue la aprobacin en
primer debate de la Ley de Gestin
Integral del Recurso Hdrico, no solo
por tratarse de un tema de la mayor
relevancia para el pas, sino porque
el proyecto se tramit bajo la modalidad de iniciativa popular y conllev
casi catorce aos de discusin. Esta
normativa transforma el marco legal
para la gestin del agua en Costa
Rica. No obstante, se presentaron
cuestionamientos sobre la regresividad de algunas de sus disposiciones,
como por ejemplo las relacionadas
con las reas que se destinarn a
la proteccin del recurso (Cabrera,
2014). De hecho, esos cuestionamientos llevaron a la Sala Constitucional
a declarar inconstitucionales algunos
artculos de la Ley, y al cierre de edicin de este Informe no estaba claro
cmo se resolveran las deficiencias
detectadas o si la Ley finalmente se
aprobara. Tambin siguen pendientes
otras acciones vinculadas a la agenda
hdrica que han venido debatindose
en los ltimos aos, entre ellas la
reforma constitucional para declarar
el derecho humano al agua y al saneamiento, y el dominio pblico de este
recurso, as como el proyecto de Ley
de Fortalecimiento de las Asada.
En el cuadro 4.17 se consignan los
principales instrumentos normativos
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
>> PARA MS INFORMACIN SOBRE
NORMATIVA AMBIENTAL Y CAPACIDADES
REGULATORIAS,
vase Cabrera, 2014, en
www.estadonacion.or.cr
en materia ambiental promulgados en
2013 e inicios de 2014. Entre ellos
sobresalen los que buscan regularizar
la ocupacin del territorio, como la Ley
de reconocimiento de los derechos de
los habitantes del Caribe Sur (no 9223),
la Ley marco para la declaratoria de
zona urbana litoral y su rgimen de uso
y aprovechamiento (no 9221) y la Ley de
regularizacin de construcciones existentes en la zona martimo-terrestre
ESTADODELANACIN
213
(no 9242). Estas leyes vendran a solventar, parcialmente, la ocupacin irregular de ciertas reas del pas, en especial de la zona martimo-terrestre. Su
efectiva implementacin est por verse
y puede convertirse en un reto para la
solucin de la problemtica que les dio
origen (Cabrera, 2014).
CUADRO 4.17
Principales leyes y disposiciones ambientales aprobadas. 2013-inicios de 2014
rea temtica
Accin o normativa
Biodiversidad
y reas silvestres protegidas
Residuos
Impacto ambiental
Recursos marino-costeros
Aprobacin de la enmienda al artculo XXI de la Convencin Cites (Ley 9154)
Aprobacin de la adhesin al Convenio Internacional de las Maderas Tropicales (Ley 9143)
Traslado de administracin de los zoolgicos Parque Bolvar y Santa Ana (decreto 37747)
Declaracin del 4 de julio como Da Nacional del Felino Silvestre (decreto 37827)
Creacin del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ro General (decreto 37849)
Creacin del Refugio Nacional de Vida Silvestre RIU (decreto 37993)
Reglamento de organizacin y funcionamiento del Consejo Regional del rea de Conservacin Pacfico Central (decreto 38081)
Reglamento al artculo 3 de la Ley de proteccin de los ocupantes de zonas clasificadas como especiales (decreto 37622)
Declaracin de conveniencia nacional e inters pblico del proyecto de transmisin elctrica Santa Rita-Cbano (decreto 37746)
Declaracin de conveniencia nacional e inters pblico del proyecto para la construccin de un puente peatonal
sobre la Ruta Nacional n 2 (decreto 37782)
Declaracin de conveniencia nacional e inters pblico de la construccin del proyecto de lnea de transmisin Cariblanco-Trapiche
y obras asociadas (decreto 37681)
Declaracin de inters pblico en todos sus alcances de las labores para el desarrollo y construccin del proyecto denominado
Proyecto de Infraestructura Vial Bajos de Chilamate-Vuelta Kooper (decreto 37684)
Declaracin de conveniencia nacional e inters pblico del proyecto ecolgico Orosi y sus obras asociadas (decreto 38020)
Creacin del Refugio Nacional de Vida Silvestre Lapa Verde (decreto 37900)
Pago del incentivo de disponibilidad para funcionarios del Sinac (decreto 38236)
Resumen ejecutivo del Plan de Manejo del Humedal Nacional Trraba-Sierpe (decreto 37986)
Declaracin de conveniencia nacional e inters pblico del proyecto de construccin de la Ruta Nacional no257 (decreto 38172)
Manual de expropiacin para la creacin, consolidacin o ampliacin de lmites de las ASP (resolucin R-Sinac-Conac-23-2012)
Oficializacin de las Polticas para las ASP del Sinac (resolucin R-Sinac-Conac-003-2013)
Declaracin de conveniencia nacional de las actividades de recuperacin del Parque Metropolitano La Sabana (decreto 38320)
Tarifas por ingreso y servicios en ASP (decreto 38295)
Oficializacin del Plan de Manejo del rea Marina Montes Submarinos (decreto 38327-Minae)
Reglamento general a la Ley para la Gestin Integral de Residuos (decreto 37567-S-Minaet-H)
Reglamento para la declaratoria de residuos de manejo especial (decreto 38072)
Reglamento general para la clasificacin y manejo de residuos peligrosos (decreto 37788)
Oficializacin de la Metodologa para estudios de generacin y composicin de residuos slidos ordinarios (decreto 37745-S)
Reforma al decreto 37803, Adicin y modificacin al Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluacin
de Impacto Ambiental (EIA) (decreto 38024)
Reforma al decreto 37675-Minae, Constitucin de la Comisin Especial para la Modernizacin de la Setena (decreto 37814)
Reglamento para el establecimiento de los costos de inscripcin y evaluacin en el marco del Sistema de Reconocimientos
Ambientales (decreto 37707)
Ley para regular la comercializacin, el almacenamiento y el transporte de combustible por las zonas marinas y fluviales
sometidas a la jurisdiccin del Estado costarricense (Ley 9096)
Declaracin de inters pblico y nacional de la Estrategia Nacional de Control y Vigilancia Martima
y el Proyecto Olivier (decreto 37758)
Reglamento a la Ley de concesin y operacin de marinas y atracaderos tursticos (decreto 38171-TUR-Minae-S-MOPT)
Oficializacin de la Poltica Nacional del Mar (decreto 38014)
Reforma parcial al Reglamento a la Ley sobre la Zona Martimo-Terrestre (decreto 37882-MP-H-TUR)
CONTINA >>
214
ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
CAPTULO 4
CUADRO 4.17 >> CONTINA
Principales leyes y disposiciones ambientales aprobadas. 2013-inicios de 2014
rea temtica
Agroqumicos
Salud animal
Contaminacin
Cambio climtico/
eficiencia energtica
Recurso hdrico
Ordenamiento territorial
Estructura institucional
Fuente: Cabrera, 2014.
Accin o normativa
Aprobacin y establecimiento del rea Marina de Pesca Responsable de San Juanillo, Santa Cruz, Guanacaste
y del Plan de Ordenamiento Pesquero del rea Marina de Pesca Responsable de San Juanillo (AJDIP-068-2013)
Aprobacin de las tallas de primera madurez de especies marinas de inters comercial en las actividades de pesca de la
flota comercial para la captura, aprovechamiento, descarga y comercializacin por parte de embarcaciones nacionales
o extranjeras (AJDIP-105-2013)
Modificacin del transitorio nico del acuerdo AJDIP-105-2013 (AJDIP-235-2013)
Modificacin del acuerdo AJDIP/208-2009 (AJDIP-280-2013)
Establecimiento de una zona de veda total de carcter permanente en el rea Marina de Pesca Responsable
de Trcoles (AJDIP-312-2013)
Ley marco para la declaratoria de zona urbana litoral y su rgimen de uso y aprovechamiento territorial (Ley 9221)
Ley de regularizacin de construcciones existentes en la zona martimo-terrestre (Ley 9242)
Titulacin en inmueble propiedad de Japdeva (Ley 9025)
Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur (Ley 9223)
Reglamento para el control de calidad de plaguicidas microbiolgicos de uso agrcola (decreto 38072)
Publicacin de la resolucin 314-2013 (Comieco-X) y su anexo: Reglamento Tcnico Centroamericano RTCA 65.05.54:09
Fertilizantes y Enmiendas de uso Agrcola. Requisitos para el registro (decreto 37982)
Reglamento de la estructura organizativa del Servicio Nacional de Salud Animal (decreto 37917)
Transitorio nico a la directriz Senasa-DG-D005-2013, que establece los criterios para la clasificacin de establecimientos
o actividades especficas para el otorgamiento del Certificado Veterinario de Operacin (directriz Senasa-DG-D006-2013)
Definicin de criterios para la clasificacin de establecimientos o actividades especficas para efecto de otorgamiento
del Certificado Veterinario de Operacin (directriz Senasa DG-D-004-2013)
Establecimiento de un plazo transitorio de seis meses para la actualizacin de la informacin requerida para el Certificado
Veterinario de Operacin (directriz Senasa DG-D-001-2013)
Reglamento sobre lmites de emisiones al aire para hornos de fundicin (decreto 38237-S)
Reglamento de valores guas en suelos para descontaminacin de sitios afectados por emergencias ambientales
y derrames (decreto 37757)
Derogacin del Manual de disposiciones tcnicas generales al Reglamento sobre seguridad humana y proteccin contra incendios
(artculo XI de la sesin ordinaria n 9185, del 18 de diciembre de 2013, de la Junta Directiva del INS)
Modificacin del Reglamento para la regulacin del transporte de combustible y el Manual de procedimientos para las empresas
autorizadas por el Minaet que realizarn las pruebas tcnicas descritas en el decreto 36627-Minaet (decreto 38030-Minae)
Regulacin del mercado domstico de carbono (decreto 37296-Minae)
Reforma al decreto 33096 (decreto 37822)
Reglamento para implementar un mecanismo de cuotas de importacin para la eliminacin gradual del uso de HCFC
(decreto 37614-Minaet)
Disposiciones para el uso del smbolo oficial Carbono Neutral del Ministerio de Ambiente y Energa
(reglamento emitido por la DCC-Minae el 27 de febrero de 2013)
Contrato de garanta con el Banco Interamericano de Desarrollo al contrato de prstamo n 2493/OC-CR suscrito ente el AyA
y el BID (Ley 9167)
Declaracin de emergencia sanitaria en las comunidades del cantn de Atenas debido a deficiencias en el suministro de agua
para consumo humano (decreto 38005)
Aprobacin de la Poltica Nacional de Ordenamiento Territorial (decreto 37623 PLAN-Minaet-Mivah)
Oficializacin de la Poltica Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos 2013-2030 y su Plan de Accin
(decreto 38209-PLAN-Mivah)
Creacin de la Comisin para la Gestin Integral de la Cuenca del Ro Grande de Trcoles (decreto 38071-Minae)
Oficializacin del Plan regional de ordenamiento territorial de la Gran rea Metropolitana
(decreto 38145-PLAN-Minae-Mivah-MOPT-S-MAG)
Actualizacin del Plan Regional del GAM (decreto 38334-PLAN-Minae-Mivah-MOPT-S-MAG)
Establecimiento del Sistema Nacional de Informacin Ambiental (decreto 37658-Minaet)
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
Sin embargo, por otra parte hay iniciativas que siguen sin ser aprobadas,
en temas que de manera reiterada han
sido sealados como necesarios para
mejorar el marco normativo existente.
Entre ellas se encuentran las reformas
a la Ley de Pesca y Acuicultura y a la
Ley de reas Silvestres Protegidas, as
como otros proyectos relacionados con
la ocupacin de zonas especiales. En
total existen unos sesenta expedientes
con diversos grados de avance, que se
tramitan en la Comisin de Asuntos
Ambientales y otras instancias de la
Asamblea Legislativa (Cabrera, 2014).
Adems, pese a que en abril de 2013
se aprob una reforma comprensiva
a la Ley de Conservacin de la Vida
Silvestre (no 9106), an no se cuenta con
el reglamento respectivo. El Sinac ha
elaborado varios borradores del documento, pero no fue posible completarlo
antes de que finalizara el 2013, como se
esperaba. La falta de reglamentacin
no impide que la nueva legislacin se
implemente, pero dificulta la aplicacin
de algunas de las disposiciones jurdicas y, por ende, el aprovechamiento
pleno de sus efectos (Cabrera, 2014).
Desde el Poder Ejecutivo, en 2013 y
a inicios del 2014 se emitieron decretos
importantes, entre ellos la aprobacin
del Plan de Manejo de rea Marina
Montes Submarinos, diversos reglamentos en materia de residuos ordinarios, de naturaleza especial y peligrosos, as como sobre descontaminacin
de suelos y regulacin del mercado
domstico de carbono. Tambin se oficializ la Poltica Nacional del Mar, la
de Vivienda y Asentamientos Humanos
y el Plan-GAM 2013-2030, comentados
en otras secciones de este captulo.
Para finalizar, en el mbito de la Sala
Constitucional se identific la tendencia recurrente de rechazar, mediante
votos salvados, recursos de amparo en
los que se alega la violacin del derecho
a un ambiente sano, con el argumento
de que son suficientes los mecanismos o
vas legales ordinarias. Esta tendencia,
reportada en el Decimonoveno Informe
Estado de la Nacin, parece haberse
acentuado y prcticamente confirmado como la tesis dominante de este
rgano jurisdiccional (Cabrera, 2014).
En este sentido cabe destacar, por sus
implicaciones y el desarrollo de conceptos, el voto 10540-2013, que declara
inconstitucionales las disposiciones que
permiten la pesca de arrastre, pero deja
abierta la posibilidad de volver a autorizar este mtodo no selectivo bajo ciertas condiciones, y el voto 737-2014, que
obliga a continuar la audiencia pblica 22
en el caso del proyecto APM Terminals.
Ordenamiento territorial: nuevos
instrumentos para un rea muy
rezagada
Las dificultades que enfrenta la gestin ambiental, y la conflictividad derivada de las tensiones por el uso de los
recursos naturales y la tierra, se deben,
en parte, a la ausencia de instrumentos
adecuados para evitar o resolver los
problemas. Considerando la aspiracin
planteada por este captulo, de utilizar
el territorio nacional de acuerdo con su
capacidad de uso potencial y en concordancia con polticas de desarrollo,
durante varios aos este Informe ha
advertido sobre la urgencia que tiene
el pas de trabajar en su ordenamiento
territorial. Por dcadas, la inaccin
en este mbito, unida a las presiones
productivas y polticas, han aumentado las discrepancias entre los usos
econmicos, sociales y ambientales de
la tierra. Para encarar este desafo no
basta con tener un marco normativo; es
necesario construir una visin de conjunto del desarrollo, que permita planificar y contener el crecimiento urbano
desordenado, el riesgo de desastre y
los impactos ambientales de las actividades productivas. En esta edicin se
reporta la creacin de nuevos instrumentos para el ordenamiento espacial
terrestre y marino; se trata, por ahora,
de avances formales, ya que an no es
posible evaluar su cumplimiento, efectos e implicaciones prcticas.
En materia de ordenamiento territorial hay algunas herramientas que
tienen dcadas de estar no solo en el
discurso poltico, sino incluso en la
normativa nacional. Tal como reiteradamente ha sealado este Informe, ya
en 1968 la Ley de Planificacin Urbana
impuso a las municipalidades la obligacin de contar con planes reguladores
ESTADODELANACIN
215
cantonales. Sin embargo, a mediados
del 2014 solo el 38% de ellas (31) dispona de ese instrumento (mapa 4.4), en
algunos casos con regulaciones parciales que no abarcan todo el municipio.
Una de las metas no cumplidas del
Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014
fue la revisin, evaluacin y aprobacin
del 100% de los planes reguladores de
la regin Chorotega y la GAM, presentados por los respectivos gobiernos
locales a la Secretara Tcnica Nacional
Ambiental (Setena), que es la entidad
encargada por ley de aprobar la respectiva viabilidad ambiental. En el
primer caso, la Secretara rechaz y
archiv los planes cantonales y el Plan
Estratgico Regional de Ordenamiento
Territorial. Y en el segundo caso aprob los planes de Cartago, Paraso, El
Guarco y Oreamuno, y solicit que se
introdujeran reformas en el del cantn
Central de San Jos. Adems, otorg
la viabilidad ambiental a los planes
reguladores de Siquirres, Naranjo, La
Cruz y Montes de Oro, pero se la neg a
Beln, Caas, Hojancha, Pos, Tilarn
y Abangares (Alfaro Rodrguez, 2014).
Los cantones que no han cumplido
con esta obligacin demuestran, en gran
medida, las dificultades financieras y
tcnicas que enfrentan las municipalidades. Asimismo, evidencian la limitada capacidad de respuesta de la Setena
a las demandas de los distintos actores,
y problemas conceptuales y tcnicos
relacionados con la aprobacin de la
vulnerabilidad hdrica subterrnea por
parte del Senara (Alfaro Rodrguez,
2014). El Decimonoveno Informe report varios casos de municipios que, por
estas razones, no lograron concretar los
procesos de elaboracin y aprobacin
de sus planes reguladores (vase PEN,
2013 y Alfaro Rodrguez, 2013 y 2014).
Luego de muchos aos de poco avance en este campo, en 2013 se dio un
paso relevante con la publicacin de
la Poltica Nacional de Ordenamiento
Territorial (PNOT) 2012-2040 y el Plan
Nacional de Ordenamiento Territorial
(Planot) 2014-2020. Este ltimo plantea acciones estratgicas en tres ejes
estructurales: calidad del hbitat, proteccin y manejo ambiental y competitividad territorial. Adems incluye
216
ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
CAPTULO 4
MAPA 4.4
Tenencia de planes reguladores, segn cantn. 2014
Fuente: Snchez, 2014, con informacin de ProDUS-UCR.
tres ejes complementarios: i) construccin de capacidades tecnolgicas en
las instituciones del Sistema Nacional
de Ordenamiento Territorial, gobiernos locales y organizaciones comunales representativas, ii) instrumentos de
gestin territorial y iii) actualizacin
y/o construccin de una nueva normativa sobre ordenamiento territorial. El
cuadro 4.18 resume algunos instrumentos propuestos por el Planot en dos de
los ejes complementarios; entre ellos
resalta la idea de impulsar un marco
normativo unificado en esta materia.
Un anlisis detallado de los componentes y propuestas se puede consultar en
Alfaro Rodrguez (2014).
Una vez oficializados, tanto el Planot
como la PNOT son vinculantes para la
formulacin de varios tipos de planes:
sectoriales, reguladores cantonales, de
la zona martimo-terrestre y de manejo
de cuencas, as como para el ordenamiento de las reas marino-costeras.
En este ltimo caso se registra un
avance incipiente en uno de los aspectos ms rezagados de la planificacin
territorial (recuadro 4.13). Quedan pendientes algunas acciones complementarias, como la creacin de nuevos
mecanismos financieros y de gestin, la
constitucin de un observatorio nacional de ordenamiento territorial y el
desarrollo de un sistema de indicado-
res de seguimiento y evaluacin, ligados al Observatorio Centroamericano
de Ordenamiento Territorial (Alfaro
Rodrguez, 2014).
Adicionalmente, despus de varios
intentos fallidos23 se logr la aprobacin
del Plan de la Gran rea Metropolitana
2013 (Plan GAM 2013), que actualiza el
Plan GAM de 1982. Tambin se public
su reglamento, que mantiene vigentes las regulaciones establecidas en el
decreto de 1982 y una serie de reformas que se incorporaron a este ltimo
en 1997. El nuevo Plan aprovecha los
estudios elaborados en el marco del
Proyecto de Planificacin Regional y
Urbana de la Gran rea Metropolitana
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
ESTADODELANACIN
217
CUADRO 4.18
Instrumentos novedosos planteados por el Planot en los ejes de gestin territorial
y actualizacin normativa
Tema
Instrumentos propuestos
Eje: Instrumentos de gestin territorial
Instrumentos financieros
Captura de plusvala.
Contribucin por valorizacin.
Derechos adicionales de construccin y desarrollo.
Transferencia de derechos para espacios de uso pblico.
Impuesto predial progresivo.
Instrumentos de gestin del suelo
Reajuste de terrenos o integracin inmobiliaria.
Transferencia de potencial constructivo o compensacin.
Derecho preferente del Estado para la consecucin de suelo urbano.
Enajenacin voluntaria y forzosa.
Asociacin pblico-privada
Consolidacin de entidades gestoras.
Eje: Actualizacin y/o construccin de una nueva normativa
Marco normativo coherente
Creacin de una Ley Orgnica de Ordenamiento Territorial.
y consolidado
Actualizacin de las guas metodolgicas para la formulacin de planes reguladores, planes de manejo de reas
silvestres protegidas, evaluacin ambiental estratgica, planes reguladores costeros, planes de desarrollo rural
y planes de desarrollo regional.
Implementacin, por parte del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial, de un programa de actualizacin
y/o creacin de procedimientos eficientes y giles de revisin, tramitacin y actualizacin de los planes de ordenamiento
territorial vigentes, procurando adaptarse a la nueva normativa.
Fuente: Alfaro Rodrguez, 2014, con base en el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial 2014-2020.
RECUADRO 4.13
Primeros pasos formales para ordenar el espacio marino
Junto al desafo de ordenar el territorio
continental, las disputas y tensiones sobre
el espacio marino hacen que sea imperativo crear herramientas para su planificacin. No obstante, por muchos aos esta
tarea no fue una prioridad en la gestin
pblica y, ms bien, se convirti en un disparador de conflictividad a nivel nacional.
Ante la complejidad y urgencia de tratar este asunto, en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) 2011-2014 se definieron
las metas de elaborar una Poltica Nacional
del Mar y un Plan Nacional de Ordenamiento
Marino Costero. Sin embargo, al trmino de
la administracin Chinchilla solo se logr
la aprobacin de la primera, en el seno de
la Comisin Nacional Marina y con la participacin del Minae, el MAG, el Ministerio
de Seguridad Pblica, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, el Mivah,
el MOPT, el ICT y la Presidencia de la
Repblica (E: Cajiao, 2014).
La Poltica Nacional del Mar tiene como
horizonte temporal el ao 2028 y su objetivo
central es que el Estado costarricense gestione de manera integral, sostenible, equitativa y participativa, los espacios marinos
y costeros, sus bienes y servicios, con los
recursos econmicos y humanos necesarios
para garantizar el bienestar del ecosistema
y de sus habitantes. Incluye cinco grandes
mbitos de accin, con sus respectivos lineamientos estratgicos: i) gobernabilidad y
gobernanza, ii) bienestar humano y aprovechamiento sostenible, iii) conocimiento cientfico, tecnolgico y cultural, iv) seguridad,
proteccin y vigilancia y v) conservacin de
los recursos marino-costeros y reduccin de
riesgos basada en ecosistemas (E: Cajiao,
2014). Los avances o resultados prcticos
de esta Poltica sern analizados en futuras
ediciones de este Informe.
En cuanto al Plan Nacional de
Ordenamiento Marino Costero, si bien no
se logr concretar la meta establecida
en el PND, se desarroll una gua para el
ordenamiento espacial marino. Con este
instrumento se busca propiciar un balance entre los objetivos ecolgicos, econmicos y sociales en las zonas marino-costeras, iniciando por el golfo de Nicoya y el
Pacfico Sur. De acuerdo con especialistas, se debe lograr un ordenamiento que
considere la zonificacin por aptitud, las
rutas de navegacin, la gestin de reas
protegidas marinas o marino-costeras y
las reas marinas de pesca responsable,
al tiempo que se regulan los usos segn
los distintos tipos de actores (E: Pizarro,
2014).
Fuente: Alfaro Rodrguez, 2014.
218
ESTADODELANACIN
(Prugam), toma en cuenta algunos puntos de conflicto que tuvieron las propuestas anteriores (el Prugam y el Plan
de Ordenamiento Territorial de la Gran
rea Metropolitana, Potgam) y reglamenta el uso del suelo a escala regional
(en determinadas zonas).
Por otra parte, se estableci la
Agenda de Ordenamiento Territorial
del Consejo Centroamericano de
Vivienda y Asentamientos Humanos
(CCVAH) 2010-2015. Esa instancia est
conformada por las naciones miembros
del SICA y tiene el objetivo de lograr
que las instituciones responsables de
este tema en cada pas implementen,
en los niveles subnacional, nacional
e interfronterizo, estrategias e instrumentos mejorados para el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible
del Istmo, de acuerdo con un marco
conceptual acordado en el plano regional (CCVAH-SICA, 2010).
Segn Alfaro Rodrguez (2014), los
nuevos instrumentos y los rganos
existentes no bastan para resolver los
problemas que acarrea la administracin del territorio, en especial de la
Gran rea Metropolitana. Tanto por
su extensin como por la multiplicidad
de actores involucrados, esta ltima
requiere una entidad tcnica con capacidades que faciliten la realizacin de
estudios regionales24 y, adems, un ente
poltico capaz de aprobar y gestionar las
acciones de alcance regional. Algunos
especialistas25 consideran necesario
reformar la normativa sobre la elaboracin de la cartografa, que otorga
todas las competencias en esa materia
al Instituto Geogrfico Nacional (IGN),
con lo cual se ha limitado el quehacer
de otras instituciones y se ha incentivado la produccin de cartografa al margen de la ley (Alfaro Rodrguez, 2014).
Un aspecto particular del ordenamiento territorial es el relacionado con
la delimitacin, ubicacin y propiedad
>> PARA MS INFORMACIN SOBRE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
vase Alfaro Rodrguez, 2014, en
www.estadonacion.or.cr
ARMONA CON LA NATURALEZA
en las reas silvestres protegidas (ASP).
La CGR (2013b) ha llamado la atencin
por la falta de informacin sobre la
cantidad, extensin y valor de una serie
de propiedades que deben ser incluidas
en el Patrimonio Natural del Estado, y
sigue pendiente la resolucin de conflictos por la ocupacin de algunas reas,
tema que se analiza en la primera parte
de este captulo. Un avance puntual en
este campo fue la correcta delimitacin
de cincuenta ASP, proceso que haba
venido realizando el Programa BID
Catastro, y que se consolid entre 2010
y 2013; durante aos esas reas haban
tenido problemas por imprecisiones en
la fijacin de sus lmites.
En este contexto, en 2012 se cre la
Gerencia de Ordenamiento Territorial
y Cuencas Hidrogrficas del Sinac,
con el objetivo de apoyar a las reas
de conservacin en la consolidacin
de sus lmites, como sucedi en el
Parque Marino Las Baulas y la Reserva
Forestal Los Santos. Durante el 2013
esa entidad, en coordinacin con el
Despacho del Ministro de Ambiente
y el Inder, logr el traspaso de 12.567
hectreas de tierras al Sinac. Adems,
ante la inseguridad jurdica que viven
algunos ciudadanos en diferentes zonas
del pas, por problemas con la tenencia de la tierra, el Viceministerio de
Ambiente particip en la elaboracin de
cinco proyectos de ley que fueron remitidos a la Asamblea Legislativa (Alfaro
Rodrguez, 2014).
Incipientes y lentos avances
en adaptacin al cambio climtico
El ltimo tema que reporta esta seccin es, sin duda, un ejemplo claro de
un proceso de gestin ambiental. Esto
es as porque no se trata de un asunto
especfico referido a la situacin de los
recursos naturales, sino de un fenmeno en el que se combinan los efectos de
distintos usos de la energa pasados,
presentes y futuros con aspectos sociales, polticos, econmicos y ambientales
que generan vulnerabilidad. El cambio
climtico es un tema integrador, que
tiene relacin con la mayora de las
actividades productivas, con el ordenamiento del territorio, el riesgo de desastre, el deterioro ambiental y la mala
CAPTULO 4
planificacin de la infraestructura, y
adems con la pobreza y la exclusin
social. Se trata de un desafo estratgico para el desarrollo humano.
Este ao se analiza el cambio climtico como una oportunidad de articular
polticas y acciones en favor de un desarrollo ms sostenible y con mayor resiliencia, pero tambin se advierte sobre
los rezagos en la construccin de capacidades institucionales para enfrentar
este desafo de una manera integral.
Como se ha sealado en anteriores ediciones de este captulo, el enfoque prevaleciente en esta materia sigue siendo
el de la mitigacin, es decir, la reduccin de las emisiones que causan el
fenmeno, y son lentos los avances en la
adaptacin, entendida como la mejora
de las condiciones para hacer frente al
cambio climtico y reducir su impacto.
La situacin de Costa Rica ante el
cambio climtico es complicada, pues
la regin centroamericana ha sido catalogada entre las ms vulnerables del
mundo. El ltimo informe del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre
el Cambio Climtico (el Fifth Assessment
Report, conocido como AR5), publicado
a finales de 2013, confirma y refuerza los
resultados del informe anterior (AR4).
Con nuevas evidencias, ms observaciones, modelos climticos mejorados,
una comprensin ms amplia de los
procesos y retroalimentaciones26 del
sistema climtico, y un mayor nmero
de proyecciones, el estudio seala que
el fenmeno ya se est manifestando,
y seguir hacindolo en las prximas
dcadas y siglos. Plantea adems que,
si no se aplican medidas urgentes y significativas para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI),
los impactos sern cada vez ms graves
(IPCC, 2013).
Para Centroamrica el AR5 prev
una reduccin de la precipitacin media
y un incremento en las precipitaciones
extremas, con aumentos sustanciales en
las sequas meteorolgicas. En cuanto
a los ciclones tropicales, existe alguna
probabilidad de que su ocurrencia disminuya o permanezca sin cambios, pero
coincidiendo con un aumento probable
en la velocidad media de los vientos
y en las tasas de precipitacin, lo que
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
ESTADODELANACIN
219
RECUADRO 4.14
Vulnerabilidad de las reas protegidas ante el cambio climtico
En 2013 el Sinac y el Catie concluyeron
un estudio sobre la vulnerabilidad al cambio climtico de las reas silvestres protegidas (ASP) terrestres y los corredores
biolgicos. Se evalu, entre otros aspectos,
la vegetacin de especies de importancia
para la conservacin, la calidad del agua
para consumo humano y el almacenamiento de carbono. Entre los hallazgos obtenidos sobresale la comprobacin de cambios
en la oferta hdrica y en la distribucin de
la vegetacin, as como el aumento en las
temperaturas, situacin que agravar los
problemas climticos que ya enfrenta el
pas.
Sobre la base de simulaciones que utilizan modelos climticos, se estima que
los cambios de temperatura se pueden
dar en reas especficas. Para el perodo
2070-2099, y considerando escenarios de
emisiones (EE) altas, la probabilidad de que
la temperatura media anual aumente 3C
o ms es baja para el pas en general, pero
es media en el rea de Conservacin Osa
(Acosa) y el sur del rea de Conservacin
La Amistad-Pacfico (Aclap). Como consecuencia del incremento de la temperatura
del aire y la reduccin de la precipitacin, se espera que en ms del 66% del
territorio de las reas de conservacin
Arenal Huetar Norte (Acahn), Tortuguero
(ACTo), Tempisque (ACT) y Guanacaste
(ACG, donde hay importantes complejos de
humedales) la temperatura superficial de
los cuerpos de agua dulce aumente entre
2,3 y 2,8C.
En varias ASP, la cobertura vegetal puede
sufrir cambios. En general, los valores ms
altos de impacto potencial en la vegetacin
estn en la vertiente del Pacfico y en la
llanura de Los Guatusos, en la regin Huetar
Norte. En condiciones de equilibro con el
clima, y considerando EE altas, es probable
(> 66% de los escenarios) que la mitad de la
vegetacin arbrea del pas haya cambiado
de un tipo de vegetacin a otro en el perodo 2070-2099. Es decir, se estima que la
mayor parte tendr cambios en su densidad
y estructura o habr transitado a un tipo
de vegetacin con mayor predominancia de
arbustos y pastos. Bajo estas condiciones,
el territorio de cuatro reas de conservacin (Pacfico Central, Tempisque, ArenalTempisque y Arenal Huetar Norte) tiene ms
del 60% de la extensin de su vegetacin
arbrea con una probabilidad muy alta de
cambio; esta proporcin vara de 34% a 59%
si se considera el conjunto de ASP.
Sin embargo, la mayora de las especies
catalogadas de importancia para la conservacin tendrn cambios en su distribucin
potencial, sobre todo por la reduccin de su
hbitat. Pocas especies tendran un aumento
de rea de hbitat, pero aun en esos casos,
tendran prdida de hbitat en ciertas zonas
de distribucin. La mayora de los organismos dulceacucolas modelados en el estudio
mostraron un escenario pesimista para la
supervivencia de las especies en el futuro,
debido a una gran prdida de hbitat.
La oferta de agua tambin muestra efectos diferenciados. Para el perodo 2070-
2099, y considerando EE intermedias, los
cambios proyectados en la oferta de agua
proveniente de ASP y corredores biolgicos arrojan valores de reduccin de entre
10% y 85%, dependiendo de la regin.
Las reas con mayores extensiones en
situacin de vulnerabilidad alta o muy alta
asociada a estos cambios son, en primer
lugar, ACT con el 61% de su territorio en
situacin de vulnerabilidad alta, seguida
por Aclap con 52% y Acopac (Pacfico
Central) con 35%. De los 34 corredores
evaluados, en siete se espera que toda o
casi toda su oferta de agua para consumo
humano disminuya entre 50% y 85%, es
decir, casi todos sus territorios sufrirn
impactos altos o muy altos en la provisin
de este servicio ecosistmico (Cordillera a
Cordillera 100%, Fila Nambiral 10%, Las
Camelias 100%, Miravalles-Rincn de La
Vieja 95%, Miravalles-Santa Rosa 89%,
Rincn Cacao 100% y Rincn Rain Forest
100%).
Por ltimo, considerando EE intermedias, para el perodo 2070-2099 la degradacin proyectada de las existencias de
carbono muestra reducciones de entre
10% y 34% en las ASP y corredores biolgicos, dependiendo de la regin. La vulnerabilidad alta o muy alta al potencial de
degradacin de las existencias de carbono
se presenta sobre todo en Aclap y Acopac
(Sinac-Minae, 2013a).
significa que sern ms intensos27. En
trminos de las temperaturas medias,
se proyectan incrementos generalizados en toda la regin (IPCC, 2013).
Como ya se indic, en los ltimos
aos la agenda poltica y la cooperacin
internacional han favorecido un enfoque centrado fundamentalmente en la
mitigacin. En el pas se reportan algunos esfuerzos para la reduccin de emisiones a nivel de empresas y sectores
productivos. Adems de los casos de la
ganadera y el sector cafetalero (rese-
ados en las secciones de este captulo
dedicadas a los temas de energa y agricultura), se registran acciones en este
sentido por parte de Florida Bebidas
S.A., la Cooperativa de Productores
de Leche Dos Pinos R.L., la compaa
Dole y un conjunto de entidades privadas que han optado por la certificacin
de carbono-neutralidad (GIZ, 2014;
vase Corrales, 2014 y Blanco, 2014).
Sin embargo, el aporte final de estas
iniciativas es modesto, pues el principal generador de emisiones, el sector
transporte, continua sin dar seales de
cambio (Corrales, 2014).
En el plano de la adaptacin los
esfuerzos son mucho ms lentos y limitados. Quizs el mayor avance sea el
logrado en la generacin de informacin, sobre temas como, por ejemplo,
las condiciones y niveles de riesgo en
materia de recurso hdrico y la vulnerabilidad al cambio climtico en lugares
especficos, como las reas silvestres
protegidas y los corredores biolgicos
(recuadro 4.14).
Fuente: Corrales, 2014.
220
ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
Asimismo, un estudio del Catie (2014)
analiz la vulnerabilidad al cambio
climtico a escala cantonal, considerando un conjunto de indicadores en
tres reas: infraestructura, servicios y
condicin humana. Los cantones fueron clasificados en tres zonas segn
las relaciones asociadas a su cercana
geogrfica y segn su nivel de vulnerabilidad. Entre otros hallazgos, se
determin que los cantones con escasa
cobertura boscosa, pocos Ebais y baja
disponibilidad de agua por persona, se
encuentran en alto riesgo ante eventos
extremos secos. Por su parte, los cantones que registran bajos ndices de desarrollo humano (IDH) y alta incidencia
de la pobreza, as como una cantidad
significativa de poblacin dependiente
y mayores brechas de gnero, estn en
mayor riesgo ante eventos extremos
lluviosos, lo cual se agrava en la zona
del Caribe, donde estos son ms frecuentes. El cuadro 4.19 sintetiza los
resultados de esta investigacin.
Otra accin reportada en 2013 en
materia de adaptacin fue el inicio de
la elaboracin de la Estrategia y Plan
de Accin de Adaptacin del Sector
Biodiversidad al Cambio Climtico,
por parte del Sinac y la Direccin de
Cambio Climtico del Minae, con el
apoyo del BID. Este proyecto tiene dos
componentes. El primero busca fortalecer las capacidades del Sinac y el segundo, con el desarrollo de la estrategia de
adaptacin, plantea tres actividades: i)
actualizacin y rediseo de medidas de
conservacin, ii) estrategia de adaptacin del sector biodiversidad y iii) un
sistema de monitoreo y evaluacin de la
efectividad de las medidas, incluyendo
indicadores, verificadores, protocolos,
costos y bases de datos (Corrales, 2014).
Por otra parte, en el ao bajo anlisis Costa Rica se convirti en una
de las primeras veinte naciones que
calificaron para acceder a los recursos del Fondo de Adaptacin de la
ONU, por un monto de hasta diez
CAPTULO 4
millones de dlares. La organizacin
Fundecooperacin para el Desarrollo
Sostenible fue acreditada como el ente
implementador. Los fondos estn dirigidos a asociaciones y otras entidades
que trabajen en la adaptacin al cambio
climtico, como cooperativas, Asada
y ONG. Se consideran prioritarios los
sectores hdrico y agrcola, as como las
zonas marino-costeras. Los recursos
estarn disponibles a partir de 2015
y, para distribuirlos, se hizo una convocatoria que recibi un total de cien
iniciativas de organizaciones pblicas,
privadas, acadmicas y de la sociedad
civil. En la actualidad se est realizando un proceso de seleccin de proyectos. La sumatoria de los presupuestos
solicitados supera los 16.000 millones
de dlares (Castro Salazar, 2014).
>> PARA MS INFORMACIN SOBRE
CAMBIO CLIMTICO,
vase Corrales, 2014, en
www.estadonacion.or.cr
CUADRO 4.19
Caractersticas de los patrones de vulnerabilidad cantonal ante eventos extremos
Zona
Zonas de alto y medio alto riesgo ante eventos extremos secos
Zonas de alto y medio alto riesgo ante eventos extremos lluviosos
Cantones
Caractersticas
Cantones
I
La Cruz, Parrita, Buenos Aires, Medio riesgo: bajo IDH asociado a pobreza,
Upala, Guatuso, Los Chiles,
Upala, Los Chiles, Guatuso,
carencias de vivienda digna y mayor desigualdad
Sarapiqu, Matina, Pococ,
Turrubares, Prez Zeledn
de gnero. En cuanto a la amenaza, en los ltimos Siquirres, Talamanca
diez aos las sequas en la Zona Norte
se han vuelto ms frecuentes.
Caractersticas
Bajo IDH y alta incidencia
de la pobreza, con una importante
cantidad de poblacin dependiente
e inequidad de gnero. La cobertura
y la frecuencia de los eventos extremos
lluviosos son ms altas en el Caribe.
II
Mora, San Jos, Desamparados,
Alajuelita, Cartago, Puntarenas
III
Nicoya, Caas, Liberia, Carrillo,
Santa Cruz, Hojancha,
Nandayure, Bagaces, Tilarn,
Abangares
Fuente: Catie, 2014.
Zona de alto riesgo. La vulnerabilidad
est asociada a carencia
de viviendas dignas.
Alto riesgo: escasa cobertura boscosa,
pocos centros de atencin bsica de salud
y baja disponibilidad de agua por persona.
Las sequas que se presentan en esta zona
son frecuentes, de gran magnitud
y amplia expansin.
Nicoya, Caas, La Cruz,
Parrita, Osa, Aguirre,
Golfito, Corredores
Alto riesgo: se ubica geogrficamente
Tarraz, Limn, Turrubares, Esta zona no guarda relacin geogrfica
en el Pacfico Norte. Esta zona no tiene un patrn Prez Zeledn, Jimnez,
y no hay un claro patrn de vulnerabilidad.
definido de vulnerabilidad. Las sequas que se
Turrialba, Garabito
presentan son las de mayor magnitud
y frecuencia.
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
En lo que concierne a la participacin social, en 2008 se incluy en el
Programa Bandera Azul Ecolgica la
categora Acciones para enfrentar el
cambio climtico, con las subcategoras de mitigacin y adaptacin (decreto
34548-Minae) y en 2009 se cre la
categora Comunidad clima neutral
(decreto 35162-Minaet). En 2013 se cont
con la participacin de 555 comits en la
primera de estas categoras. De ellos,
251 fueron premiados en la modalidad
de mitigacin; el 57% correspondi al
sector privado, un 33% a oficinas pblicas, un 6% al sector acadmico, un 3%
a ONG y menos de un 1% a los gremios
diplomtico y municipal. En la modali-
dad de adaptacin el 90% de los galardones se entreg al sector privado y el
10% restante a ONG. Por ltimo, en la
categora Comunidad clima neutral,
solo uno de tres comits participantes
obtuvo esta distincin (PBAE, 2014).
Junto a los actores sociales, econmicos y polticos, la participacin del sector institucional pblico es fundamental
para hacer frente al cambio climtico.
De ah que sea relevante la creacin
de espacios de dilogo y coordinacin
entre los diversos rganos estatales
(recuadro 4.15), para la construccin de
instrumentos y agendas que faciliten
su organizacin a partir de un mismo
enfoque. En materia de adaptacin, la
ESTADODELANACIN
221
lentitud y la insuficiencia de la accin
pblica se hacen ms graves por el
carcter multidimensional del fenmeno que se debe enfrentar y que, adems
de esfuerzos sectoriales segmentados,
demanda intervenciones ms integrales, como el ordenamiento del territorio
y la incorporacin de criterios de riesgo
en la agenda de desarrollo.
Capacidades para la gestin
ambiental
Como es usual, esta ltima seccin
del captulo evala las capacidades institucionales del sector ambiental. Tanto
los resultados en el manejo de los recursos naturales y la conservacin, como
RECUADRO 4.15
Algunas iniciativas de coordinacin y accin pblica ante el cambio climtico
En el perodo 2011-2013 se registraron
algunas acciones concretas para coordinar e integrar la participacin del sector
pblico en la atencin del cambio climtico. Se cre el Consejo Interministerial de
Cambio Climtico, como entidad poltica,
y el Comit Tcnico Interministerial de
Cambio Climtico28, como grupo tcnico.
Al cierre de edicin de este Informe, el
Comit Tcnico trabajaba en la definicin
de las medidas que se incorporarn en el
prximo Plan Nacional de Desarrollo, pero
el Consejo Interministerial an no haba
entrado en operacin (DCC-Minae, 2014).
Tambin se reportan esfuerzos de diversas instituciones para incorporar criterios de cambio climtico en su quehacer.
El MAG, por ejemplo, est elaborando un
plan sectorial general y una estrategia de
desarrollo bajo en emisiones para el subsector ganadero, con apoyo de la Direccin
de Cambio Climtico (DCC) del Minae y
recursos de cooperacin del Gobierno de
Dinamarca y el proyecto Low Emission
Capacity Building. Asimismo, se han creado instancias de dilogo como la Mesa
Ganadera y la Mesa Caf (vase el recuadro 4.6 de este mismo captulo) y se est
ejecutando un plan piloto para incluir partidas de mitigacin y adaptacin en el
presupuesto del MAG, con el respaldo de la
DCC, el Ministerio de Hacienda y la agencia
de cooperacin GIZ y Euroclima (DCC-Minae,
2014).
En el caso del MOPT, la DCC ha canalizado
recursos de cooperacin internacional para
apoyar varias iniciativas. Una de ellas es el
proyecto de sectorizacin que desarrolla el
Consejo de Transporte Pblico. Tambin se
impulsa el cambio de la flota de autobuses
por tecnologas ms eficientes desde el
punto de vista energtico y la modernizacin del transporte pblico para el rea
metropolitana de San Jos. En forma paralela, el Minae decidi que el 66% de los fondos
obtenidos de donaciones del Fondo para el
Medio Ambiente Mundial se destinarn a un
proyecto de reduccin de emisiones de GEI
en el transporte (DCC-Minae, 2014). Todas
estas acciones, an incipientes, parecen
limitadas si se considera el alto peso que
tiene este sector en materia de contaminacin ambiental.
Por su parte, el Mideplan estableci una
mesa de coordinacin multisectorial con el
fin de lograr que la planificacin entre los
distintos sectores sea vinculante. Adems,
desde el Comit Tcnico Interministerial de
Cambio Climtico se generaron mecanismos
para asesorar a los diversos actores en los
pasos por seguir con respecto a la agenda
de adaptacin, entre ellos la Metodologa
para la estimacin de riesgos por amenazas naturales elaborada por el Mideplan,
el MAG y la CNE. Este ejercicio es primordial para concretar los esfuerzos que realiza la DCC, con miras a la formulacin del
plan nacional de adaptacin (DCC-Minae,
2014).
El Ministerio de Hacienda conform una
comisin que est analizando experiencias
internacionales de presupuestos programticos que incluyen ejes en las reas
de mitigacin y adaptacin, con el fin de
replicarlas en Costa Rica (Corrales, 2014).
Por ltimo, el Mivah puso en marcha un
proceso de discusin con distintas instituciones, para establecer una estrategia
sectorial de desarrollo bajo en carbono. Se
pretende evolucionar hacia un modelo de
ciudades compactas y sostenibles. Si bien
en un inicio el foco de la iniciativa estaba
en la construccin de viviendas sostenibles, a partir de un proceso de generacin
de capacidades y creacin de instancias
de coordinacin y dilogo con otros ministerios se avanz hacia una visin ms integral, que contempla el transporte pblico,
el reordenamiento urbano y el tratamiento
de residuos (DCC-Minae, 2014).
Fuente: Corrales, 2014.
222
ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
los problemas para integrar la sostenibilidad en la agenda de desarrollo, se
dan en el contexto de una institucionalidad pblica dbil, fragmentada y con
profundas limitaciones para enfrentar
una tarea de la magnitud que representa la gestin ambiental. En esta edicin
el anlisis se enfoca en dos temas: i) los
resultados del ndice de gestin institucional y los informes de auditora que
prepara la Contralora General de la
Repblica (CGR) sobre las entidades
pblicas del sector ambiental, en especial las relacionadas con la proteccin
de la biodiversidad, y ii) los avances
y desafos para fiscalizar y ejecutar
los recursos financieros provenientes
de mecanismos que complementan los
presupuestos ordinarios de esas instituciones. Tambin se incluye una nota
especial sobre la incorporacin del concepto de capital natural y su valoracin
econmica en las cuentas nacionales.
Desempeo institucional afecta
gestin de la biodiversidad
Una de las pocas formas de medir
el desempeo del sector pblico es el
seguimiento del ndice de gestin institucional (IGI) que todos los aos elabora la CGR. Desde 2010, el IGI evala
el quehacer de las entidades pblicas a
partir de un conjunto de indicadores en
las reas de planificacin, presupuesto,
gestin financiera, servicio al usuario,
contratacin administrativa, recursos
CAPTULO 4
humanos, control interno y tecnologas
de informacin.
Los resultados del IGI 2013 evidencian que la institucionalidad ambiental
es dbil y sigue mostrando rezagos en
la aplicacin de medidas para fortalecer
su gestin. Adems, entidades clave del
sector desmejoraron sus calificaciones.
La mayora de las instancias relacionadas con la biodiversidad recibi puntuaciones menores a 60 en la mayor
parte de los indicadores examinados
(cuadro 4.20). El Sinac ocup el ltimo
lugar entre 157 instituciones evaluadas.
Si bien obtuvo 60 puntos en materia de
planificacin, en los siete rubros restantes estuvo por debajo de los 50, lo que
se tradujo en un IGI de 24,3 puntos en
una escala de 1 a 100 (CGR, 2014a).
La Conagebio y el Minae, si bien
mejoraron su gestin con respecto al
2012, se ubicaron, junto con la Oficina
Nacional Forestal, el Incopesca y la
Setena, entre las ltimas veinte posiciones del ndice. La Setena ocup el lugar
144, con un IGI de 39, que representa
una cada de trece puestos en relacin
con el ao anterior y un deterioro significativo en planificacin, control interno y tecnologas de informacin 29. Cabe
destacar que el Fonafifo ocup el lugar
19 del IGI y fue una de las instituciones
que, en trminos globales, mostraron
una mejora en su desempeo (por
segundo ao consecutivo). Sin embargo,
en los resultados por reas se observa
un descenso de sus puntuaciones en
cuatro de los ocho aspectos evaluados
(planificacin, control interno, presupuesto y servicio al usuario).
Aunque la informacin recopilada
para el IGI no permite conocer las causas de los resultados obtenidos (Castro
Crdoba, 2014), al analizar los datos
se concluye que la institucionalidad
ambiental sigue siendo dbil en comparacin con otros sectores, como el
financiero y el de comercio exterior,
por ejemplo, que registraron los puntajes ms altos en 2013. En general, las
entidades relacionadas con la gestin
ambiental mostraron que sus mayores debilidades estn en las reas de
planificacin, presupuesto y recursos
humanos.
Adems del ndice, la CGR tambin
ha preparado informes de auditora de
la institucionalidad ambiental. En el
perodo 2011-2013 emiti un total de
38 informes sobre las actividades del
Estado en materia de gestin ambiental. En el mbito de la biodiversidad,
el ente contralor elabor ocho informes (cuadro 4.21), en los cuales plante una serie de recomendaciones a
la Conagebio, el Fonafifo, el Consejo
Nacional de reas de Conservacin
(Conac) y el Sinac, que deban ser
implementadas en los plazos sealados
por la misma CGR (Castro Crdoba,
2014).
CUADRO 4.20
Resultados del ndice de gestin institucional (IGI) para el sector biodiversidad. 2013
Nombre
Planificacin
Gestin financiera
Control interno
Contratacin administrativa
Presupuesto
Tecnologas de informacin
Servicio al usuario
Recursos humanos
IGI
ONF
Minae
Fonafifo
Conagebio
Setena
Sinac
Incopesca
46,7
83,3
53,8
60,0
0,0
100,0
7,7
29,4
40,8
86,7
0,0
70,6
86,7
57,1
12,5
61,5
82,4
65,4
93,3
84,6
82,4
93,3
83,3
75,0
84,6
100,0
87,3
53,3
0,0
14,3
0,0
71,4
0,0
30,8
35,3
41,1
66,7
0,0
53,3
0,0
18,2
33,3
30,8
23,1
39,0
60,0
7,7
17,6
46,2
21,4
12,5
7,7
21,4
24,3
40,0
30,8
18,8
80,0
66,7
37,5
23,1
23,5
39,3
Fuente: Elaboracin propia con datos de CGR, 2014a.
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
ESTADODELANACIN 223
CUADRO 4.21
Auditoras de la CGR sobre las instituciones relacionadas con la gestin de la biodiversidad. 2011-2013
Auditora
Tema
DFOE-AE-IF-04-2011
DFOE-AE-08-2011
DFOE-AE- IF-13-2011
DFOE-SAF-IF-09-2012
DFOE-SAF-IF-12-2012
DFOE-AE-IE-11-2013
DFOE-AE-IF-14-2013
DFOE-SAF-IF-01-2013
Estudio sobre algunos proyectos ubicados en la zona del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo
Estudio acerca de los efectos del programa de pago por servicios ambientales (PSA)
implementado por el Estado costarricense
Auditora operativa acerca del cumplimiento por parte del Estado de las medidas de proteccin y conservacin
de los humedales de importancia internacional (Convencin Ramsar)
Auditora de carcter especial realizada sobre el registro de la cooperacin internacional financiera y tcnica
no reembolsable correspondiente al Sinac
Estudio sobre el dictamen de los estados financieros del Poder Ejecutivo, correspondientes al 31 de diciembre de 2011
Auditora de carcter especial acerca de la funcin de la auditora interna del Sinac
Estudio sobre la razonabilidad de los controles implementados por el Estado costarricense para garantizar
el cumplimiento de los acuerdos de la Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestre
Auditora financiera sobre la cuenta de terrenos del ejercicio econmico 2011 correspondiente al Minae
Fuente: Castro Crdoba, 2014.
Pese a que no se ha hecho una evaluacin para medir el grado de acatamiento de las disposiciones derivadas
de estos informes, la CGR estima que
hasta el 31 de diciembre de 2013 se
haba cumplido con el 69,4% de ellas
(Castro Crdoba, 2014). En el caso del
Sinac, entre 2011 y 2012 nueve informes del ente contralor plantearon 39
recomendaciones, de las cuales, segn
reporta la institucin, veintids ya han
sido implementadas y diecisiete estn
en proceso (E: Valerio, 2014).
En este contexto, el fortalecimiento
de las capacidades institucionales y el
desarrollo de mecanismos de gestin
ms eficientes son fundamentales para
lograr una regulacin y un control efectivos de la sostenibilidad del patrimonio natural del pas.
Barreras institucionales limitan uso
de recursos financieros
Las debilidades de las instituciones
ambientales no solo se manifiestan en
problemas de gestin y capacidades
limitadas para realizar las tareas que
les corresponden, sino tambin en el
aprovechamiento de los recursos con
que s cuentan. El pas ha logrado avanzar en la creacin de mecanismos para
captar recursos adicionales, no provenientes del Presupuesto Nacional, pero
tiene dificultades para invertir y hacer
un uso eficiente de ellos.
En este sentido resulta ilustrativa
la situacin en torno a los ingresos
captados por el canon de aprovechamiento de aguas, el canon ambiental
por vertidos y el timbre pro parques
nacionales30. De acuerdo con la legislacin, estos instrumentos buscan regular
el aprovechamiento y uso del recurso
hdrico, la descarga de sustancias contaminantes en los cuerpos de agua y
la conservacin de los ecosistemas en
parques nacionales, respectivamente.
Si bien estos mecanismos han generado
fondos adicionales para la proteccin
ambiental, barreras institucionales han
limitado su uso para los propsitos
sealados.
En el primer caso, en 2013 la inversin de los recursos provenientes del
canon de aprovechamiento de aguas
ascendi a 2.271 millones de colones.
De acuerdo con la legislacin, lo recolectado debe distribuirse de la siguiente
manera: un 25% para la conservacin
del agua en ASP administradas por
el Sinac, un 25% para que el Fonafifo
financie el pago de servicios ambientales en terrenos privados dentro de la
cuenca donde se genere el servicio de
proteccin del agua y el 50% para la
Direccin de Agua del Minae, con el
propsito de facilitar la gestin integral
del recurso a nivel nacional. No obstante, en ese mismo ao el 86,3% de los
fondos invertidos se destin al Sinac y
el Fonafifo, un 10,4% al fortalecimiento
de la Direccin de Agua y un 3,3% a
la Comisin de la Cuenca Alta del Ro
Reventazn (Comcure; cuadro 4.22).
En cuanto al canon ambiental por
vertidos, entre 2008 y diciembre del
2013 se haban recolectado aproximadamente 1.000 millones de colones.
Sin embargo, al cierre de edicin de
este Informe los recursos no se haban
ejecutado y se encontraban ociosos en
una cuenta especial de la Direccin de
Agua del Minae (E: Mora, 2014). Esto
es incongruente con la urgente necesidad de construir infraestructura para
el manejo, desecho y tratamiento de
aguas residuales, uno de los ms serios
rezagos ambientales del pas. La CGR
ha llamado la atencin sobre el hecho
de que no se ha invertido el 60% de los
fondos que se deba destinar a proyectos de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales domsticas
(CGR, 2013a).
El tercer instrumento considerado
es el timbre pro parques nacionales,
establecido en el artculo 7 de la Ley
de Parques Nacionales (no 6084), que
es recaudado por las municipalidades.
De acuerdo con la normativa, de los
fondos recaudados por este concepto
un 30% se destinar a la formulacin e
implementacin de estrategias locales
de desarrollo sostenible por parte de
los municipios, y el 70% ser invertido
224 ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
CAPTULO 4
CUADRO 4.22
Distribucin de la inversin del canon de aprovechamiento de agua. 2013
(colones)
Institucin
Concepto
Inversin
Sinac
Inversin en reas de proteccin donde se genera el recurso hdrico (compra de tierras, entre otros).
Fonafifo
Financiamiento del pago de servicios ambientales en reas privadas de proteccin donde se genera
el recurso hdrico.
Comcure
Financiamiento de proyecto de proteccin del agua mediante la reforestacin de reas de proyeccin de
nacientes, cauces y zonas de recarga acufera en la cuenca alta de los cantones de Alvarado y Oreamuno.
Direccin de Agua
Desarrollo de sistemas informticos y otros.
Equipo de transporte y otros.
Equipo de comunicacin.
Equipo y mobiliario de oficina.
Equipo y programas de cmputo.
Equipo sanitario de laboratorio e investigacin.
Maquinaria y equipo diverso.
Subtotal Direccin de Agua
Total
980.213.102
980.213.102
75.000.000
10.975.000
151.188.504
1.729.992
32.494
40.120.970
17.780.000
13.755.375
235.582.335
2.271.008.537
Fuente: Castro Crdoba, 2014, con datos del Direccin de Agua-Minae, 2014.
en las ASP respectivas (Castro
Crdoba, 2014). Adems, el Reglamento
de la citada Ley indica que los consejos
regionales de las ASP, por medio de
las distintas direcciones regionales del
Sinac, deben coordinar con los gobiernos locales para que estos utilicen el
porcentaje que les corresponde con el
objetivo previsto y, adems, elaboren
un informe anual sobre los fondos recibidos y el uso que se les ha dado. Pese
a ello, no hay evidencia de que las ASP
soliciten a las municipalidades esos
reportes (Castro Crdoba, 2014).
Con este timbre el Sinac recaud 883
millones de colones en 2012 y 1.070
millones en 2013. De acuerdo con la
entidad, estos recursos entran al Fondo
de Parques Nacionales para financiar
actividades en las ASP, pero sin un fin
especfico y sin un seguimiento individualizado. Por tanto, se desconoce su
destino final. En opinin de los expertos, la mayor parte de los fondos se
utiliza para cubrir gastos operativos del
Sinac (Castro Crdoba, 2014). Datos de
la CGR indican que en el perodo 20102012 el 65% del presupuesto del Sinac
se destin al pago de salarios (CGR,
2012). Si bien esta cifra es inferior al
68% reportado en 2008, sigue siendo
un monto significativo en el gasto total
de la institucin.
>> PARA MS INFORMACIN SOBRE
GESTIN INSTITUCIONAL Y BIODIVERSIDAD,
vase Castro Crdoba, 2014, en
www.estadonacion.or.cr
La gestin de los recursos derivados
de todos estos instrumentos depende de
un esquema institucional y normativo
entrabado y omiso. Entre las limitaciones figuran el estatus legal de las entidades a cargo, la escasez de personal
y las dificultades para formular una
cartera de proyectos de inversin, as
como para cumplir con los plazos establecidos para la ejecucin de los fondos
recaudados (Castro Crdoba, 2014).
Segn la normativa, la Direccin de
Agua del Minae es el ente responsable de administrar los recursos provenientes del canon de agua y el canon
de vertidos. Sin embargo, carece de
personera jurdica propia, por lo que
no tiene la potestad legal para disponer de los fondos y, por el contrario,
est sujeta a los topes presupuestarios
del Instituto Meteorolgico Nacional
(E: Zeledn, 2014). Con la Ley para la
Gestin Integrada del Recurso Hdrico
(expediente 17742), aprobada en primer
debate por la Asamblea Legislativa
y luego declarada inconstitucional,
se pretenda corregir esta situacin
otorgando a la Direccin de Agua personera jurdica instrumental para gestionar su patrimonio (Castro Crdoba,
2014).
Por otra parte, como ya se mencion, se dispone de pocos funcionarios
(ocho) para concesionar el uso del agua
y otorgar los permisos de vertido. En
el primer caso, se calcula que hasta el
2010 haba en el pas 5.499 concesiones,
pero no se cuenta con las capacidades para renovarlas a tiempo, lo que
impide su cobro, mientras los usuarios siguen aprovechando el recurso.
En el segundo caso, aunque se estima
que 15.000 actividades deberan tener
permisos de vertido, nicamente se
registran 1.176 (E: Mora, 2014). Ante
esta situacin, la Direccin de Agua
solicit a la Autoridad Presupuestaria
cuarenta plazas para cubrir el faltante
de personal. Sin embargo, estas fueron
negadas a pesar de que existen fondos
para darles contenido econmico (E:
Zeledn, 2014).
Para finalizar, otra de las limitaciones del aparato institucional es que
los entes responsables no especifican
el uso que darn al dinero recaudado
por medio de estos instrumentos. Esta
situacin fue discutida por la Secretara
Tcnica de la Autoridad Presupuestaria
en agosto de 2012, cuando rehus
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
autorizar el presupuesto de 381 millones
de colones solicitado por la Direccin
de Agua, porque no present la cartera
de proyectos especficos que pretenda
desarrollar (CGR, 2013a). En virtud
de lo anterior, la CGR ha insistido en
que esa Direccin elabore un plan en
el que detalle cmo planea invertir los
recursos.
Nota especial: la integracin
del capital natural en las cuentas
nacionales
Durante muchos aos, sectores polticos, productivos y de la sociedad civil
han debatido acerca del impacto de la
proteccin ambiental en mbitos como
la economa, el empleo y la produccin.
Ms all del valor ecolgico del patrimonio natural, fundamental desde la
perspectiva del desarrollo humano sostenible, se ha carecido de informacin
que permita conocer o medir su efecto
en las cuentas nacionales. En este sentido, algunos tericos impulsan el concepto de capital natural31 y sealan la
urgencia de medirlo e incorporarlo a los
sistemas de seguimiento de la dinmica
econmica de los pases, para conocer
la contribucin de los recursos naturales al PIB, el valor monetario de los
servicios ambientales o los costos que
genera la contaminacin. Este captulo
no busca resolver las discrepancias tericas e ideolgicas que pueda suscitar
este concepto, pero s reportar, desde
la ptica de las capacidades para la
gestin ambiental, algunos pasos que se
han dado con miras a realizar este tipo
de mediciones en Costa Rica.
La discusin sobre esta temtica en
el pas se inici en los aos noventa,
con la estimacin de la depreciacin de
los recursos naturales y el consecuente
ajuste del PIB. En aquel momento, con
el apoyo del Centro Cientfico Tropical
y el Banco Mundial, se determin el
valor del secuestro de carbono, el aporte del turismo y el costo de desarrollar
un PIB verde (Solrzano et al., 1991).
Este fue un esfuerzo acadmico y, aunque tuvo impacto a nivel internacional,
no influy en la toma de decisiones
por parte de las autoridades econmicas (Rivera, 2014). En opinin de los
expertos, la resistencia a la posibilidad
de ajustar el PIB se debi al monto estimado de la depreciacin de los recursos
naturales y las prdidas causadas por la
degradacin ambiental, que en conjunto
ascendan a un 9% del PIB (Rivera, 2014).
Un segundo hito se dio en 1995, cuando el Centro Internacional de Poltica
Econmica para el Desarrollo Sostenible
(Cinpe) de la UNA y el Centro Cientfico
Tropical, con el apoyo del BCCR, calcularon el gasto ambiental pblico para
1991 y 1995 (incluyendo ecosistemas,
agua, aire, clima, desechos, ruido y suelos). Sin embargo, no se dio continuidad
al proyecto (Rivera, 2014).
El precedente ms duradero ha sido
la valoracin monetaria de servicios
ambientales, que se ha traducido en
un sistema nacional de pagos y cobros
(con instrumentos como el PSA, por
ejemplo). Ese sistema fue creado en la
dcada de los noventa y se le considera
pionero en el mundo (Milligan et al.,
2014). Al promulgarse la Ley Forestal
(no 7575) se reconocieron cuatro modalidades de servicios provenientes de
los bosques: i) secuestro de carbono,
ii) servicios hidrolgicos, incluyendo
la provisin de agua para el consumo
humano, la irrigacin y la produccin
de la energa, iii) proteccin de la biodiversidad y iv) belleza escnica para
la recreacin y el turismo. Adems,
la Ley fij un marco para pagar a los
dueos de tierras por proteger esos servicios y se estableci el Fondo Nacional
de Financiamiento Forestal (Fonafifo)
como ente encargado de gestionar el
sistema (Pagiola, 2006).
Otro hito en esta materia fue la estimacin del aporte econmico de las
reas protegidas y reservas biolgicas
en 2009 (ltimo estudio conocido), que
ascendi a 1.357.000 dlares, alrededor
de 2.085 dlares por hectrea, provenientes del turismo (70%), el recurso
hdrico para la generacin de electricidad (26%), el empleo y beneficios varios
(2% cada uno; Moreno et al., 2010, citado en Rivera, 2014).
>> PARA MS INFORMACIN SOBRE
CAPITAL NATURAL Y CUENTAS NACIONALES,
vase Araya Salas, 2014, en
www.estadonacion.or.cr
ESTADODELANACIN 225
Con estos antecedentes, en 2013 Costa
Rica se uni a la Alianza Mundial
para la Contabilidad de la Riqueza
y la Valoracin de los Servicios de
los Ecosistemas (Waves, por su sigla
en ingls), impulsada por el Banco
Mundial, con el compromiso de incorporar la riqueza, incluido el capital natural, en sus cuentas nacionales. En esta
iniciativa tambin participan Botsuana,
Colombia, Guatemala, Filipinas,
Madagascar y Ruanda (recuadro 4.16).
El comit directivo nacional incluye
al BCCR, el Ministerio de Hacienda,
el Minae, el Mideplan y el INEC (E:
Rivera, 2014).
En el marco de este proceso, entre
2013 y 2014 se realizaron consultas con
los sectores involucrados, se identificaron prioridades de poltica pblica
y se esbozaron planes de trabajo para
compilar cuentas de recursos naturales
como bosques, agua y minerales, bajo
el Sistema de Contabilidad Ambiental
y Econmica Integrada (SCAEI), y
cuentas experimentales de ecosistemas
como cuencas y manglares (Waves,
2014). Despus del primer anlisis se
decidi dar prioridad al diseo de dos
cuentas: una para el recurso hdrico y
otra para el recurso forestal. Para el
desarrollo de la primera se estableci
un grupo de trabajo interinstitucional
el Comit Tcnico de Aguas (CTA)
para compilar una cuenta completa de
la disponibilidad, los balances, el uso y
la contaminacin del recurso, incluyendo el costo econmico de esta ltima.
La segunda cuenta incluye madera y
productos no maderables, as como el
valor econmico de los servicios ecosistmicos y un balance de carbono (E:
Ziga Chaves, 2014).
La iniciativa ha encontrado limitaciones, debido a que el pas no cuenta
con un informe anual del estado del
ambiente, ni con un sistema de informacin que ofrezca datos robustos,
integrados y oficiales en esta materia.
Si bien en 2013 el Gobierno estableci
el Sistema Nacional de Informacin
Ambiental (Sinia), a junio del 2014 no se
haba otorgado el financiamiento para
ponerlo en operacin.
Adems de Waves, Costa Rica participa en la Iniciativa de Financiacin
226
ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
CAPTULO 4
RECUADRO 4.16
Avances de la iniciativa Waves
La Alianza Mundial para la Contabilidad
de la Riqueza y la Valoracin de los
Servicios de los Ecosistemas (Waves, por
su sigla en ingls) naci en el contexto de
la Declaracin de Gaborone, suscrita en el
marco de la Convencin sobre Diversidad
Biolgica. En la cumbre en Botsuana, en
2012, y en preparacin para la conferencia
RIO+20, el Banco Mundial, la Cooperacin
Bilateral Europea y la organizacin
Conservacin Internacional, propiciaron
una cumbre de jefes de Estado de frica
para posicionar el tema del capital natural.
En esa reunin surgi la idea de Waves, que
fue lanzada formalmente en RIO+20.
Los primeros cinco pases que se incorporaron a Waves han concluido su fase preparatoria, la cual se concentr en establecer mecanismos institucionales, identificar
puntos de entrada en la poltica pblica y
definir una hoja de ruta para la contabilidad
del capital natural. El estado del proceso en
esas naciones se describe a continuacin:
n Filipinas.
Inici el trabajo de contabilidad
de los ecosistemas y de los minerales. En
2015 planea elaborar las cuentas para los
manglares.
n Colombia.
Desarrolla una cuenta sobre los
bosques que ha empezado con la cobertura boscosa y en el futuro se orientar a los
servicios ecosistmicos. Tambin puso en
marcha uno de tres proyectos piloto en la
cuenca Laguna de Tota.
n Madagascar.
Comenz a trabajar en las
cuentas del recurso hdrico, los bosques
en reas reservadas y los minerales.
n Guatemala.
Se la considera pionera
en la implementacin del Sistema de
Contabilidad Ambiental y Econmica
(SCAE). Ha actualizado sus cuentas de
recursos hdricos y bosques.
En 2013, el Presidente del
Consejo Econmico de este pas recibi
la primera versin de las cuentas relacionadas con el recurso hdrico (1991-2012).
Actualmente se revisan las cuentas para
los minerales y la poltica fiscal.
Con la inclusin de Costa Rica, Indonesia
y Ruanda, los aliados de Waves son ahora
ocho y se tiene la meta de que sean al menos
quince.
Como se mencion, Waves identifica puntos para la entrada de este enfoque en la
poltica pblica. En Botsuana se ha enfatizado el rol de la contabilidad del capital natural
de la Biodiversidad (Biofin, por su
sigla en ingls), que a partir de 2013
ejecuta el equipo local del PNUD con el
apoyo econmico de la Unin Europea
y los gobiernos de Alemania y Suiza
(PNUD, 2014). Biofin apoya la implementacin de la Estrategia Nacional
de Biodiversidad, con nfasis en el
financiamiento necesario para cumplir
las Metas de Aichi 2011-2020 (acordadas por los gobiernos en el marco
de la Convencin sobre la Diversidad
Biolgica). El proyecto calcular el dficit
que resulta de comparar la inversin
n Botsuana.
como instrumento para tomar mejores
decisiones en la revisin de mediano plazo
del Dcimo Plan de Desarrollo Nacional y
en el informe sobre el estado de la Nacin
que el Presidente expone al Parlamento.
Esta contabilidad ser integrada en el
Undcimo Plan de Desarrollo Nacional,
cuya elaboracin est por finalizar. En
el caso de Colombia, se ha desarrollado
una gestin ambiental integrada para una
cuenca que tiene como mandato desarrollar indicadores que provengan de Waves.
En noviembre de 2013 el Banco Mundial
(a travs de la Corporacin Financiera
Internacional, IFC por su sigla en ingls),
Waves y la Coalicin para el Capital
Natural iniciaron un proceso tendiente
a crear un protocolo de capital natural
que ser utilizado por el sector privado.
El objetivo es armonizar un conjunto de
enfoques para asignar valor a los activos
naturales (por ejemplo los minerales), as
como a sus externalidades, de modo que
se obtengan mediciones ms precisas del
capital natural. Este protocolo ser puesto
a prueba en Colombia y Vietnam.
Fuente: Waves, 2014.
nacional en biodiversidad con el costo
de las prdidas de la misma y, sobre esa
base, definir una estrategia financiera
para cerrar la brecha. Se prev que esta
iniciativa tenga sus primeros resultados
en abril del 2015 (E: Sasa, 2014).
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
La coordinacin del captulo estuvo a cargo
de Lenin Corrales, quien cont con el apoyo de
Karen Chacn como investigadora asociada.
La edicin tcnica la efectuaron Leonardo
Merino y Karen Chacn, con el apoyo de Jorge
Vargas Cullell.
Se prepararon los siguientes insumos: El
ordenamiento territorial y marino en Costa
Rica: pasos a la formalizacin como poltica
de Estado, 2013, de Dionisio Alfaro; El capital
natural en las cuentas nacionales de Costa
Rica , de Mnica Araya (Costa Rica Limpia);
Gestin del recurso hdrico y saneamiento, de
Yamileth Astorga (UCR) y Francisco Angulo
(ESPH); Agricultura y sostenibilidad, 2013, de
Oliver Bach (Rainforest Alliance); Energa y
huella de carbono, 2013, de Jos Mara Blanco
(BUN-CA); Gestin del riesgo, 2013, de Alice
Brenes (UNA); Normativa ambiental y capacidades regulatorias, 2013, de Jorge Cabrera
(UCR); Gestin institucional en el sector biodiversidad, 2013, de Rolando Castro (Cedarena);
Anlisis de la conflictividad ambiental en Costa
Rica: veinte aos de protesta socioambiental,
de Karen Chacn Araya y Leonardo Merino
(PEN); Acciones nacionales en torno al cambio
climtico, 2013, de Lenin Corrales (consultor
independiente); Zona marino-costera: recursos y conservacin, 2013, de Priscilla Cubero
(consultora independiente); Gestin de los
recursos forestales, 2013, de Luis Gustavo
Hernndez, Ana Isabel Barquero, Henry
Snchez, William Hernndez, Carlos vila y
Rafael Murillo (Inisefor-UNA); y Conservacin
y biodiversidad 2013, de Vilma Obando (INBio).
Se realizaron las siguientes contribuciones
especiales: Los humedales artificiales como
una opcin de saneamiento, de Carolina Alfaro;
Algunos pasos hacia carreteras amigables con
la vida silvestre, de Daniela Araya; OET: 50
aos de investigacin y educacin en los trpicos , de Liana Babbar y Elizabeth Lossos; Se
mantiene la problemtica socioambiental de la
actividad piera , de Soledad Castro, Carolina
Ovares y Melissa Navarrete; Colecciones
biolgicas del INBio son asumidas por el Estado,
de Randall Garca; Cobertura forestal por cantones, 2013, de Dagoberto Murillo; Nmero de
eventos por cantn, 2013, de Ricardo Orozco; y
Tenencia de planes reguladores, segn cantn,
2014, de Leonardo Snchez. Tambin se agradece a Diego Fernndez por el clculo y anlisis
de la huella ecolgica y a Antonella Mazzei por el
procesamiento de la base de datos sobre acciones colectivas del PEN.
Por su revisin y comentarios a los borradores
del captulo se agradece a Nicols Boeglin (UCR),
quien fungi como lector crtico del borrador
final, as como a Toms Martnez (Secretara
Ejecutiva del Plan Nacional de Desarrollo
Urbano), Alonso Brenes (Flacso), Jos Joaqun
Chacn (Direccin de Agua-Minae), Lorena
Mario (ICE), Alberto Mora, Jorge Vargas Cullell,
Fraya Corrales y Guido Barrientos (PEN).
Un agradecimiento especial por sus comentarios, contribuciones y apoyo para la elaboracin
del captulo a Arturo Molina (DSE), Jos Lino
Chaves (Tribunal Ambiental AdministrativoMinae), Rodolfo Lizano y Alberto Lpez (ICT),
Luisa Castillo y Fernando Ramrez (IRET-UNA),
Antonella Mazzei y Diego Fernndez (PEN),
Jenny Asch, Mara Isabel Chavarra, Eugenia
Arguedas y Gustavo Induni (Sinac-Minae),
Darner Mora, lvaro Araya, Manuel Lpez,
Pablo Contreras, Felipe Portugus y Arcelio
Chaves (AyA), Carlos Romero (Senara), Yetti
Quirs (Sepsa-MAG), Felipe Arauz (UCR), Alfonso
Barrantes y Sebastin Ugalde (ONF), Francisco
Pizarro (MarViva), Gabriel Romn (Mivah), Vicky
Cajiao (Conamar), Carlos Manuel Rodrguez
(Conservacin Internacional), Luis Rivera (Waves
Costa Rica), Kifah Sasa (PNUD), Guillermo
Ziga (Biofin), Mauricio Chacn (MAG), Didier
Hernndez (INEC), Juan Carlos Hernndez y
Carlos Hidalgo (INTA-MAG), Jorge Herrera y
Juan Manuel Muoz (UNA), Esa Miranda (SFE),
Elidier Vargas (Minae), Jennifer Hidalgo (Riteve
SyC), Hctor Chaves (Benemrito Cuerpo de
Bomberos), Franklin Gonzlez (Poder Judicial),
Jos Miguel Zeledn, Herberth Villavicencio y
Jos Joaqun Chacn (Direccin de Agua-Minae),
ESTADODELANACIN 227
Ana Carvajal (Cmara Nacional de Armadores
y Pescadores de Atn del Ocano Pacfico
Oriental y Afines), Andrea Meza (Epypsa Costa
Rica), Andrea Montero (Costa Rica por Siempre),
Huberth Araya (Incopesca), Jacklyn Rivera
(Viceministerio de Aguas y Mares, Minae),
Leonardo Snchez (ProDUS-UCR) y Gilberto de
la Cruz (ICE).
Los talleres de consulta se realizaron los das
22, 27, 30 de mayo y 31 de julio de 2014,
con la participacin de Carlos Acila, Dionisio
Alfaro, Felipe Alpzar, Francisco Angulo, Johan
Castro, Huberth Araya, Mario Arias, Marilyn
Astorga, Oliver Bach, Ana Isabel Barquero, Karla
Barrantes, Guido Barrientos, Natalia Batista,
Enrique Beecheberche, Adriana Bejarano,
Jos Mara Blanco, Nicols Boeglin, Damiano
Borgogno, Alice Brenes, Jorge Cabrera, Ana
Carvajal, Luisa Castillo, Didhier Chacn, Jos
Joaqun Chacn, Karen Chacn, Mauricio
Chacn, Yolanda Chamberlain, Jos Lino
Chaves, Marco Chinchilla, Juan Manuel Cordero,
Lenin Corrales, Priscilla Cubero, Gilberto de la
Cruz, Fiorella Donato, Pablo Fernndez, Marvin
Fonseca, Rodrigo Gmez, Gracia Garca, Adrin
Gmez, Esteven Gonzlez, Franklin Gonzlez,
Manuel Guerrero, Miguel Gutirrez, Fabio
Herrera, Gustavo Hernndez, William Hernndez,
Gustavo Induni, Julio Jurado, Alberto Lpez,
Rolando Marn, Antonella Mazzei, Leonardo
Merino, Andrea Meza, Adriana Monge, Andrea
Montero, Tatiana Mora, Gianfranco Morelli,
Juan Manuel Muoz, Gilmar Navarrete, Vilma
Obando, Jorge Pardo, Jorge Polimeni, Nazareth
Porras, Yetti Quirs, Jacklyn Rivera, German
Rodrguez, Johnny Rodrguez, Elas Rosales,
Erick Roos, Clemens Ruepert, Henry Snchez,
Randall Snchez, Francisco Sancho, Ivn
Serrano, Marco Solano, Vivienne Sols, Andrea
Surez, Sebastin Ugalde, Laura Valverde,
Jorge Vargas, Luis Bernardo Villalobos, Roberto
Villalobos, Herberth Villavicencio, Luis Zamora
y Jos Miguel Zeledn.
La revisin y correccin de cifras fue realizada
por Antonella Mazzei y Karen Chacn.
228
ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
CAPTULO 4
NOTAS
todas las acciones, en especial las que se dan en el plano
local, s permite observar tendencias generales. Para contabilizar las acciones especficamente centradas en asuntos
ambientales se identificaron las clasificadas bajo la categora
medio ambiente y adems algunas cuyas demandas, si bien
registradas en otras reas temticas, tambin tienen relacin
con el ambiente.
1 Al cierre de edicin de este Informe, la Sala Constitucional
haba emitido una resolucin que detuvo el trmite del
proyecto, por lo cual se desconoce si finalmente la iniciativa
se aprobar o no.
que cubran ms del 70% de esa superficie y donde existan ms
de sesenta rboles por hectrea de quince o ms centmetros
de dimetro medidos a la altura del pecho (DAP), segn la
definicin de la Ley Forestal, no 7575.
2 Para la comparacin por actividad econmica los pases
fueron agrupados en tres categoras de ingreso: alto, medio
y bajo. Costa Rica se ubica en el grupo de ingreso medio y
en trnsito hacia la categora de ingreso alto. Para la comparacin desde el punto de vista geogrfico se consider
la regin centroamericana, Amrica Latina y el Caribe y,
finalmente, el mundo.
10 Reforestacin: en este caso los proyectos se establecen
en terrenos de una a trescientas hectreas, cultivados con
una o ms especies forestales, en sitios que presenten un alto
potencial para el desarrollo de este tipo de plantaciones segn
la capacidad de uso de la tierra, dando especial prioridad a
los proyectos que usen material gentico mejorado. Adems
deben contar con una densidad de 816 rboles por hectrea.
3 En este caso, la categora automviles incluye automviles, autobuses y vehculos de carga, pero no vehculos
de dos ruedas.
11 Manejo de bosques: se realiza en fincas que tienen planes
de manejo aprobados por la Administracin Forestal del
Estado, en un rea de dos a trescientas hectreas.
4 Excluyendo a los sitios de monitoreo instalados en la
empresa Eaton, en Moravia, y en la Oficina del Ministerio de
Salud en Santo Domingo de Heredia.
12 Regeneracin natural con potencial productivo: se
lleva a cabo en terrenos con estadios de sucesin secundaria
de aptitud forestal, para regenerarlos en bosque, en una
superficie de dos o ms hectreas, en la que se encuentre una
abundante regeneracin de brinzales y latizales de especies
comerciales.
20 Se trata de la Ley de Conservacin de la Vida Silvestre
(no 7317), del ao 2012, la primera legislacin tramitada bajo
la modalidad de iniciativa popular que se promulga en el
pas, y la nueva Ley del Recurso Hdrico (expediente 14585),
aprobada en primer debate en 2014. No obstante, al cierre de
edicin de este Informe se conoci que algunos aspectos de
esta ltima fueron declarados inconstitucionales por la Sala
Constitucional.
13 Plantaciones establecidas: se desarrollan en terrenos de
una hasta trescientas hectreas, cultivados especficamente
de Tectona grandis y Gmelina arborea. Se inician a partir de
la cosecha final de la plantacin establecida en el sitio, con
indicios previos de manejo adecuado.
21 El Sitada es el sitio oficial de Costa Rica en el cual se pueden realizar consultas y presentar denuncias o quejas sobre
asuntos ambientales.
5 Las referencias que aparecen antecedidas por la letra
E corresponden a entrevistas o comunicaciones personales realizadas durante el proceso de elaboracin de
este Informe. La informacin respectiva se presenta en la
seccin Entrevistas y comunicaciones personales, de las
referencias bibliogrficas de este captulo.
6 El Reglamento dispone que los entes operadores deben
contar con los sistemas de tratamiento necesarios para sus
aguas residuales y tienen la obligacin de presentar reportes operativos. Adems establece los parmetros fisicoqumicos y microbiolgicos que se deben analizar en las aguas
residuales que se viertan en un cuerpo receptor o alcantarillado sanitario, tanto para efectos de trmite de proyectos,
como para la confeccin de reportes. Asimismo, define los
lmites, prohibiciones y sanciones por incumplimiento.
7 De acuerdo con un informe presentado por el
Departamento de Servicios Tcnicos de la Asamblea
Legislativa antes de la aprobacin del proyecto en segundo
debate, la nueva delimitacin impacta zonas de alta fragilidad ambiental, como el manglar de punta Mona, y carece de
un estudio tcnico que justifique la modificacin de lmites
en el rea protegida.
8 El mapa y el Inventario Nacional Forestal 2012-2014 tuvieron como punto de partida la elaboracin de la base cartogrfica por tipologas de bosque y otros usos. Se utilizaron
imgenes satelitales Rapid Eye, capturadas entre junio de
2011 y junio de 2012, con una resolucin de 5x5 metros y 5
bandas espectrales. Adems se usaron fotografas areas
2005 y la herramienta Google Earth. Posteriormente se
llev a cabo una validacin independiente y se determin
que la clasificacin realizada tiene una precisin del 89%
(Chavarra, 2014).
9 Proteccin de bosque: esta modalidad se aplica en
ecosistemas nativos u autctonos, intervenidos o no, que
ocupan una superficie de dos a trescientas hectreas, que
se caracterizan por la presencia de rboles maduros de
diferentes edades, especies y portes, con uno o ms doseles
14 Entre otras, construir muros rompeolas, regular la aprobacin de permisos de construccin y evitar la tala de manglares
para evitar que el aumento en el nivel del mar o el oleaje
erosionen las costas y causen inundaciones.
15 Ante la presencia de esta especie invasora, el Viceministerio
de Aguas y Mares coordin un esfuerzo interinstitucional y
multisectorial y estableci un enlace con el Comit Regional
de Pez Len, impulsado por la Iniciativa Internacional de
Arrecifes de Coral (ICRI, por su sigla en ingls). Adems inici
acciones de coordinacin nacional para la puesta en marcha
de la Estrategia Regional de Manejo y Control del Pez Len
Invasor (Cubero, 2014).
16 Taxn: Cada una de las subdivisiones de la clasificacin
biolgica, desde la especie, que se toma como unidad, hasta el
filo o tipo de organizacin (RAE, 2001).
17 Algunos estudios sobre conflictos ambientales y participacin de la sociedad civil, elaborados para el PEN, se pueden
consultar en la pgina <www.estadonacion.or.cr>. Entre ellos
estn Sols et al., 2004; Merino y Sol, 2005; Paniagua, 2006
y 2007; Rodrguez, 2009; Cabrera, 2011, 2012 y 2013 y Alpzar,
2013.
18 Esta base de datos se alimenta con un registro diario de
las acciones colectivas (huelgas, bloqueos, manifestaciones,
concentraciones o mtines, declaraciones pblicas y otras)
reportadas por tres medios de prensa escrita (Semanario
Universidad, La Nacin y Diario Extra). Para conocer en
detalle la metodologa puede consultarse la pgina <www.
estadonacion.or.cr>. Aunque este esfuerzo no logra registrar
19 Segn la metodologa usada en el captulo 5 de este
Informe, se consideran meses pico aquellos en los que el
nmero de acciones colectivas se encuentra dos desviaciones
estndar por encima del promedio de todo el perodo. En el
caso del tema ambiental, eso significa meses en los que se
reportan ms de 6,71 protestas, es decir, a partir de siete
registros.
22 Tal como establece la normativa, el 9 de noviembre de 2013
se celebr en Limn la audiencia pblica en la que se deba dar
a conocer y discutir el proyecto de construccin del nuevo
muelle en Mon, a cargo de la firma holandesa APM Terminals,
y el correspondiente estudio de impacto ambiental. Sin embargo, a raz de un disturbio el encuentro se dio por finalizado sin
que se hiciera efectiva la participacin de los distintos actores
y sectores presentes. Por tanto, la Sala Constitucional resolvi
que la Setena debe reanudar y concluir la audiencia, para
garantizar el derecho al gobierno participativo establecido en
el artculo 9 de la Constitucin Poltica.
23 Cabe recordar que durante ms de una dcada se emprendieron, sin xito, varios esfuerzos para establecer un ordenamiento con visin regional en la GAM. El Prugam, planteado en
2002, fue desestimado en 2010. Luego se analiz y descart
tambin una propuesta alternativa, el Potgam, mientras que
la nica regulacin existente, el Plan GAM de 1982, segua sin
ser actualizado. Estos temas han sido analizados en las tres
ediciones anteriores de este captulo.
24 Para ello se requiere mejorar los sistemas de informacin
geogrfica, el manejo de los mosaicos catastrales, el procesamiento digital de imgenes, el desarrollo de las plataformas de
valores y la consolidacin del sistema nacional de informacin
territorial (Alfaro Rodrguez, 2014).
25 Como parte de esta investigacin se realizaron cinco
entrevistas a personas expertas en el tema. Para conocer ms
detalles puede consultarse Alfaro Rodrguez, 2014, en <www.
estadonacion.or.cr>.
CAPTULO 4
ARMONA CON LA NATURALEZA
26 Un mecanismo de retroalimentacin del clima (o
retroefecto climtico) ocurre cuando un cambio inicial en
el sistema desencadena un proceso que, a su vez, influye en el
cambio inicial, intensificndolo o disminuyndolo.
27 No obstante, las caractersticas de los cambios todava no
estn bien cuantificadas y hay poca confianza en las proyecciones sobre su frecuencia e intensidad para Centroamrica
(Corrales, 2014; IPCC, 2013).
28 En sus inicios, el Comit Tcnico Interministerial de
Cambio Climtico fue conformado por representantes de la
Direccin de Cambio Climtico del Minae, el MOPT, el MAG,
el Micit, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda,
Mideplan, el punto focal REDD+ y, como soporte tcnico, el IMN.
Posteriormente se incorporaron la CNE y el Mivah.
29 A lo sealado hay que agregar que la Comisin Especial
creada en 2012 para estudiar la situacin de la Setena present
un informe con recomendaciones que han sido cumplidas solo
parcialmente, entre ellas las concernientes a las reformas
al reglamento de procedimientos de evaluacin de impacto
ambiental (Cabrera, 2014).
30 Adems de estos instrumentos existen otras fuentes de
recursos para el sector biodiversidad, entre ellos los llamados
canjes de deuda por naturaleza. El ltimo de ellos se firm en
2010, por un monto de veintisiete millones de dlares, con el
objetivo de financiar la consolidacin de las ASP consideradas prioritarias en el marco de los compromisos asumidos
por Costa Rica ante la Convencin de Diversidad Biolgica
(Asociacin Costa Rica por Siempre, 2013).
ESTADODELANACIN 229
31 El capital natural est conformado por las materias primas
y los ciclos naturales de la tierra. Uno de sus componentes
principales son los servicios de apoyo a la vida, entendidos
como las existencias o el stock de activos ecolgicos vivos
que de manera continua producen bienes y servicios. Estos
incluyen la produccin de recursos (como pescado, madera
y cereales), la asimilacin de desechos (como la absorcin
de carbono y la descomposicin de aguas residuales) y los
servicios de apoyo a la vida propiamente dichos (como la
proteccin contra la radiacin ultravioleta, la biodiversidad, la
depuracin del agua y la estabilidad del clima; Global Footprint
Network, 2014).
230
ESTADODELANACIN
ARMONA CON LA NATURALEZA
CAPTULO 4
También podría gustarte
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDe EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2499)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDe EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2558)
- The 5AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life.De EverandThe 5AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life.Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (345)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDe EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2507)
- Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A MemoirDe EverandFriends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A MemoirCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2144)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2486)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDe EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (844)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDe EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3300)
- The 7 Habits of Highly Effective People: Infographics Edition: Powerful Lessons in Personal ChangeDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: Infographics Edition: Powerful Lessons in Personal ChangeCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (143)
- The Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happinessDe EverandThe Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happinessCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (811)
- The 7 Habits of Highly Effective People: 30th Anniversary EditionDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: 30th Anniversary EditionCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (41)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5810)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (20064)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelDe EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (5675)