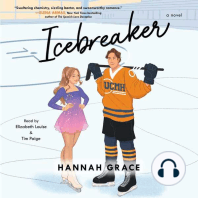Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Un Nuevo Actor para Un Nuevo Escenario PDF
Un Nuevo Actor para Un Nuevo Escenario PDF
Cargado por
eraserseras0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
25 vistas38 páginasTítulo original
Un_nuevo_actor_para_un_nuevo_escenario..pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
25 vistas38 páginasUn Nuevo Actor para Un Nuevo Escenario PDF
Un Nuevo Actor para Un Nuevo Escenario PDF
Cargado por
eraserserasCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 38
Boletin dei tnstituto de Historia Argentina y American:
Tercera serie, ntim. 24, 24° sernestre de 2001
“Dr. Emilio Ravignani™
UN NUEVO ACTOR PARA UN NUEVO ESCENARIO.
LA PARTICIPACION POLITICA DE LA PLEBE URBANA
DE BUENOS AIRES EN LA DECADA DE LA REVOLUCION
(1810-1820)
GasrieL Di MEGLIo*
Es posible que el periodo abierto por la Revolucién de Mayo haya sido el més estu-
diado por la historiografia argentina, pero hay atin varios aspectos de esa etapa fas
cinante y compleja que no han recibido demasiada atencion. Este trabajo se centra en
uno de ellos: el destacado papel que cumplié la plebe de la ciudad de Buenos Aires
en el proceso politico iniciado en 1810. Los miembros de la plebe no dirigieron el
proceso pero si fueron actores de su desarrollo y se convirtieron en uno de los ele-
mentos inherentes a la politica nacida de la Revolucién, Lo que se expone en este ar-
ticulo es una aproximacién a la participacién de la plebe, una investigacién sobre el
surgimiento de un nuevo actor, importante para comprender Ja politica de la época.
Hasta el tiltime tercio del siglo Xx, la plebe portefta decimondnica no constituy6,
pricticamente, un objeto de estudio para la historiografia argentina, aunque sf habia
ocupado un lugar relevante en sus origenes. Su actuacion ba sido mencionada con
frecuencia, pero no analizada, en Jos escritos de Bartolomé Mitre y Vicente Fidel L6-
pez. los “padres fundadores” de la disciplina. Mitre sostuvo que el “populacho” per-
mitid derrotar a los invasores ingleses y “asegurar con su decisién la preponderancia
de los nativos sobre los espafoles europeos. Esta era la gran reserva de la Revolu-
cidn”, mientras que Lopez le otorgé al mismo grupo -que “ofrecia una notable ana
logfa con la plebe romana"= un papel fundamental en las convulsiones politicas de
1815 y 1820.1 La percepcién de la plebe urbana como participe del proceso indepen-
dentista se perdis luego con la profesionalizacién de la disciplina; la aparicién de la
* Instituto de Historia Argentina y Americana “Dr. Emilio Ravignani”, UBA-CONICEY, Agradezco los
comentarios a una versicin previa de este trabajo. por parte de la Dra, Noemi Goldman, quien ademis dt
rigiG mi tesis de Ticenciaiura en Historia (VBA) que es base de este anticulo, asf como fas sugerencias de
lus evaluadores ansnimos del Boleti.
|B. Mitre, Historia de Belgrano v de ta Independencia argentina, Buenos Aires, Anaconda. 1950,
p. 157: V. F Lopez, Historia de ta Republica Argentina, vol. 8, Buenos Aires, G. Keaft, 1913, p. 103.
7
8 GABRIEL DI MEGLIO
Hamada Nueva Escuela Histérica, preocupada principalmente por la evolucidn ju-
ridico-institucional, borré la referencia a los sectores subalternos en gereral de la
historiograffa. El Revisionismo, que enfrent6 su visién de la historia, no innové tam-
poco en esta cuestién, limiténdose algunos autores de esa linea a evocar celebrato-
riamente la aparicin dei “pueblo” urbano en algtin acontecimiento polftics.2 Dentro
de esta corriente s6lo Eduardo Astesano realiz6 un no muy profundo andlisis de las
“clases trabajadoras” dentro de un estudio general de la sociedad portefia en el mo-
mento revolucionario.? A su vez, los historiadores agrupables -vagamente~en la Iz-
quierda no revisionista consideraron muy lateralmente la accién de los sectores
subalternos urbanos, tema en el que no pasaron de alguna que otra mencidn. Sergio
Bagti sostuvo que al enfrentamiento entre “el poder imperial y los grupos sociales na-
tivos que buscaban la independencia politica” se sumé otro entre “Ios propictarios y
los indios y negros” en el cual no ahonds, mientras que Rodolfo Puiggrds afirmé que
“las clases mas oprimidas del pueblo anhelaban la emancipacién del yugo espaiiol”,
hipdtesis combatida por Mileiades Pefia, para quien las “masas” no cumplieron nin-
atin papel en la independenciat
Con el surgimiento de nuevas tendencias en la historiograffa, que ganaron fuerza
en los aijos sesenta y fueron Hamadas posteriormente la “Renovacién”,$ elementos
de la “historia popular” practicada en otros pafses ingresaron a los estudios sobre el
siglo XIX argentino. En lo referente a la plebe portefia, fue Tulio Halperin Donghi
quien destacé al comenzar los setenta la importancia de su accién durante el periodo
revolucionario. Mas tarde, los trabajos de Pilar Gonzilez Bernaldo también resalta-
ron la participacién plebeya, pero en ambos autores se trataba de investigaciones que
tenfan otro objetivo central.¢ La historiograffa tomé como un dato cierto Jas afirma-
2 Como ejemplo de la Nueva Escuela, véase Academia Nacional de la Historia, Historia de fey Na-
cion Argemina desde sus ovigenes hasta la urganizacién definitiva en 1862, Buenos Aires, tomos IV
(1940), ¥ (L941) y vt (1948), Entre los revisionistas véanse E. Palacio, Historia argentina, 1515-1938,
Buenos Aires, Alpe. 1954, y J. M. Rosa, Let historia de suesiro pueblo, tomo 1, Buenos Aires, Ed. Video,
1986, Pucra de la historiugrafia, José Ramos Mejia fue quien mas considerd el tema en su libro Las wnl-
titudes urgentinas. Buenos Aires. Tor, 1956.
3B. Astesano, Contenide social de la Revetuciéu de Mayo. Buenos Aires, Ed, Problema, 1941
4S. Bagi, Estructura social de tu colonia, Buenos Aires. El Ateneo, 1952, p. 141: R. Puiggrés, Los
raieillos de ta Revotucitn de Mayo, Buenos Aires. Ed. Problemas. 1954, p. 240: M, Pea, Antes de Met
ye, Buenos Aires, Fichas, 1972. p. 93. Por su parte. Jorge Abelardo Ramos se preocup6 por destacar el rol
del “gauchaje”, sin atender al de ta plebe urbana. en Las masas y las lunsas. 1810-1862, tomo | de su Re
volueidn y contrarrevolucién en ta Argentina. Buenos Aires, Plas Ultra, 1974.
ST. Halperin Donghi, “Un cuarto de siglo dc historiografia argentina (1960-1985
Evimdmico, vol. 2S, aim. 100, Buenos Aires, 1986,
© T Halperin Donghi, Revolucién y guerra. Formacicn de una elite dirigente en la Anventina crio-
ita, Buenos Aires. Siglo XX! 1972, y De la Revolucion de Independencia a la Confedera:it Rosista,
Buenos Aires. Paidis. 1985; P, Gonzilez Bermaldo, “Produccin de una nueva legitimidad: ejército y so-
ciedades patridticas en Buenos Aires entre 1810 y 1813”, en: AaVY, Jager y recepeisin de tt Revolucidn
Francesa en fa Argentina, Buenos Aires, GEL, 1990; también, “La Revolucién Francesa y ht emergencia
"en: Desarvulio
LA PARTICIPACION POLITICA DE LA PLEBE URBANA DE BUENOS AIRES (1810-1820) 9
ciones del relevante rot de la plebe urbana en el proceso independentista rioplatense,
pero no se generaron nuevas producciones sobre ese punto.”
En el dmbito latinoamericano, la cuesti6n de los sectores subalternos urbanos en
las independencias tampoco habia despertado demasiada curiosidad entre los bisto-
riadores, pero en los afios noventa aparecieron diferentes tabajos que mod/ficaron
esit tendencia. Mientras miradas globales, como las de Tulio Halperin Donghi y
Brian Hamnett, han enfatizado la participacién popular en el proceso independent
ta, una serie de libros y articulos recientes que analizan la vida politica de cistintas
ciudades en la primera mitad del siglo \1x -México, Arequipa, Cuzco, La Paz, Bo-
gold, Santiago de Chile, algunas ciudades brasilefias— han demostrado que los secto-
res subalternos urbanos fueron actores, y no simples espectadores, en In etapa
formativa de los Estados iberoamericanos.s Pese a que algunas de estas invesligacio-
de nuevas précticas de Ta politica: la irrupciéa de la sociabilidad politica en el Rio de la Plata revolucio-
nario (1810-1815)", en: Boletin del Instirwio de Histuria Argentina y Americana "Dr, Emilia Ravignani”.
rercera serie, niim, 3, 1991
7 Sihay varios trabajos de Ricardo Salvatore sobre fa participacién plebeya -urbana y sobre to-
do rural- en el posterior periodo rosista, por ejemplo ““Expresiones federales’: formas politicas del fe-
eralismo rosista”. en: N, Goldman y R. Salvatore (comps.), Caudiltismas rieplatenses. Nuevai miradas
cn viejee prablema, Buenos Aires, EUDEA, 1998, y “El imperio de la ley", Delito, Estado y sociedad
en Ia era rosista’, en: Delita v Sociedad, nim. 4/5, Buenos Aires, 1994. Se han realizado varios apor-
les sobre aspeetos sociales de la plebe urbana durante la primera mitad del siglo XIX: el de P. Gonzé:
lee Bernaido "Vida privada y vinculos comunitarios: formas de sociabilidad popular en Buenos Air
primera mitad del siglo XIX" en: F, Devoto y M. Madero (comps.), Historia de ta vida privacta en Ar~
genina, tome 1, Buenos Aires, Taurus, 1999: sobre la cuesti6n familiar. pueden hallarse en R. Cicer-
chia, “Vida familiar y prdeticas conyugales, Clases populares en una ciudad colonial, Buenos Aires.
1800-1810". en: Baletin del luvtituto de Historia Argentina y Americana "Dr: Emitio Re
sa serie, nim, 2, Buenos Aires, 1990, y M. Szuchman, Order family and community in Bueros Aires,
1810-1860, Stanford University Press, 1988: acerca de las caractertsticas de Tos artesanos portefios c
loniales. en L. Johnson “The silversmiths or Buenos Aires: a case study in the failure of corporate so-
cial organization”. en: 245, vol. #2), Cambridge. 1976. y “The reorganization of an artisan wade: the
bakers of Buenos Aires, 1770-1820", en: The America. 1980; sobre las actitudes sociales hacia los po-
‘bres, en V. Paura, “El problema de la pobreza en Buenos Aires, 1778-1820", en: Estudios Sociales, aho
1x, niin, 17, Santa Fe, 1999,
¥ Halperin Donghi. Reforma y disuluciin de los Imperios thérivas. 1750-1850, Madrid, Alianza,
1985: B, Hamnett, “Process and pattern: a re-examination of the Ibero-American independence move-
ments, 808-1826", en: srs, 29: 2, Cambridge University Press. E. van Young ha buscado explicar por
qué en México las ciudades fueron “islas en Ja tormenta” durante la etapa independentista, en eontras-
te con el estallido campesino, en La crisis del orden colonial, Estructura agraria y rebeliones populares
de hu Nueva Expaita, 1750-182), México, Alianza, 1992: la participacién politica de ta plebe de la ciu-
dad de México (ras la independencia Tue resaltada por R. Warren en “Elections and popular potitical
Participation in Mexico, 1808-1836, en ¥. Peloso y B. Tenenbaum (comps.), Liberals, polities and po-
wer State Formation in Nieteenth-Centary Latin America, Atenas y Londres. The University of Geor-
gia Press. 1996: S. Chambers [From Subjects to Citizens, Honor, Gender, und Politics in Arequipa, Peru.
1780-1854. University Park, The Pennsylvania University Press. 1999] y C. Walker [Smuldering Ashes
Caro und the Creation of Republican Peru, 1780-1840, Durham y Londres, Duke University Press.
yren" tere
10 GABRIEL DI MEGLIO.
nes no se centran en la plebe de cada ciudad sino que tienen también otros objetivos,
le han otorgado a aquélla un lugar en la historia de este continente, y a ello también
ha contribuido la aparicién de una compilacién sobre diversas revueltas populares ur-
banas en la Iberoamérica decimonénica
En el caso portefio sigue siendo poco lo que se sabe acerca de cémo se dio esa
participacisn politica de la plebe, cudles fueron sus caracteristicas y qué efectos tuvo
en el proceso politico. Este trabajo busca echar alguna luz sobre esos interrogantes.
1. La PLEBE PORTENA
La plebe urbana de, Buenos Aires era en el momento de la rupiura del orden colo
nial un conjunto social muy heterogéneo, étnica y ocupacionalmente, formado por
jornaleros, changadores, vendedores ambulantes de velas, de plumeros y escobas,
de comestibles-, artesanos pobres y aprendices.!0 repartidores de pan, proveedores
“lecheros, aguateros, peones del abasto de la ciudad, lavanderas, costureras, plan-
chadoras, prostitutas. pequefios labradores de las quintas periféricas, pescadores,
1999] han hecho exhaustivos andlisis de ta politica en dos ciudades peruanas antes y después de la In-
Jependencia, destacando la participacisn popular; la ciudad de La Paz es central en el estudiv de M. Iru-
rorqui sobre el desarrollo de fas elecciones en ta historia boliviana (“A bala, piedra » palo”, La
construccién de la eiudadanta politica en Bolivia, 1826-1952. Sevilla, Diputacién de Sevilla, 2000); el
papel de los artesanos de Bogotd y de Santiago de Chile en la politica de mitad del siglo XIX es anali-
zado respectivamente por F. Gutiérrez Sanin ["La literatura plebeya y el debate alrededor ce la propie-
daxl (Nueva Granada, 1849-1854)", en: H. Sabato (comp.}. Ciududanfa politica v formecién de tas
nuciones, #8. 1998] y L. A, Romero [/Qué hacer con los pubres? Elite y sectores populares en Santia-
go de Chile 1840-1895, Buenos Aires, Sudamericana, 1997); J. Murilo de Carvalho deseribe las vias
torntales ¢ informales de participacién popular en el Brasil decimonbnico [Desenveivimiento de fa ciu-
dadania en Brasil, México, FCE. 1995]; aunque se ocupa del dmbito rural. también J. Tutino hace énfa-
sis en la aeci6n popular durante la Independencia. mostrando que los cambios introducidos de abajo
hacia arriba en Jos aiios mexicanos que siguieron a 1810 fueron tan “revolucionarias” come los del pe-
riodo 1910-1940, en su trabajo “The revolution in mexican independence: insurgency and the renego.
tiation of property. production and patriarchy in the Bajio, 1800-1855" (aie, nim. 78, p. 3, Duke
University Press, 1998),
° S$. Arrom y S, Ortoll (comps), Riats in rite Cities: Popular Potitics and the Urban Poor in Latin
Auerica. 1765-1910, Wiimington, Scholarly Resources, 1996.
0 Los artesanas eran un grupo qumeroso en Buenos Aires. Algunos cran verdadcros empresarios que
poseian obrajes y esclavos y. si bien no eran parte de la elite, no integraban lo que Hamo la plebe. Si et
‘argo, la mayoria de los antesanos era pobre, a! igual que los oficiales y aprendices, e incluso muchos eran
esclavos [véase L. Johnson, “Artesanos”, en: L. Hoberman y 8. Socolow (comps.)]. Ciudades y Sociedad
01 Latinoamérica colemial, Buenos Aires. ¥CE, 1993). A estos tiltimos los considero parte de la plebe por-
tea, como hacfan los contempordneos (aunque obviamente habia grandes diferencias entre ellos y ua
imendigo. por ejemplo),
LA PARTICIPACION POLITICA DE LA PLEBE URBANA DE BUENOS AIRES (1810-1820) 11
“chancheros". matarites suburhanos, mozos de pulperfa, transportistas, boteros. ma-
rineros, mendigos y gente sin ocupaciGn fija. Eran, de acuerdo con las clasificacio-
nes de la época. blancos, negros, pardos, triguefios, algunos indios.!! Todos tenian
en comtin, ademas de una residencia urbana o suburbana, su situacién subalerna en
la sociedad, su lejania de las éreas de decisi6n politica, la mayorfa de sus costum-
bres y ambitos de sociabilidad, y, habitualmente, su pobreza material. En general no
se anteponia a sus nombres cl distintivo don 0 dota, como se hacfa con la elite y los
sectores medios. Incluyo en la plebe también a los esclavos, quienes, aunque dife-
rentes en el crucial hecho de no ser libres, compartian estas caracteristicas.
Para denominar a este variado espectro, la historiogratia ha empleado diversas ca-
tegorias: sectores populares, clase obrera, clases populares, clase baja, capes popu-
lares, populacho, multitud, pueblo, clases trabajadoras, grupos subalternos. masas,
plebe urbana. Esta itima, si bien no carece de problemas, como ocurre con todo in-
tento de clasificacién —y toda categoria es un poco arbitraria-, es probablemente la
mis adecuada. La vaguedad de nociones como masas, capas o multitud es poco itil
para un andlisis, lo que es extensible a la muy empleada pueblo, particularmente con-
fusa dada su polisemia en el lenguaje politico hispano de Ia época (véase infra).
11 Todas estas categorias ocupacionales y Ctnicas fueron extraidas de fuentes judiciales del periodo.
Vase AGN, Sala X. Sianavies Militares en adelaate $at-. 32 legajus y Sala 1X, Tribunal Criminal, No hay
datos de su miimmero en el periodo abordado, pero se sabe que muchos de su integrantes habian migrado en
el perfodo tardocolonial desde otras regiones de los Virreinatos det Rio de la Plata y del Pend; véase M.
Difax “Las migraciones internas ala ciudad de Buenos Aires, 1744-1810", en: Boletin det Instituo de His
toria Argentina y Americana “Dr, Emilio Ravignani". tetceta serie, nims, 16 y 17,2 semestre de 1997
y 1m de 1998,
12 Sectores populares Fue empleado por, entre otros, Halperin Donghi [Guerra y financas en los orige:
nes del Estado argentino, Buenos Aires, Ed, de Belgrano, 1982] y R, Salvatore [“Consolidacisn del ré-
sgimen rosista (1835-1852)" en: N. Goldman (comp,), Revoluctin. Replica, Confederacivin (1806-1852),
tomo ut de la Nueva Historia Argentina, Buenos Aires, Sudamericana, 1998]: clase obrera, por L. John-
son [La historia de precios de Buenos Aires durante el periodo virteinal”. en: L. Jonson y E. Tandeter,
Economias coluniates. Precias y salarius en América Latina, siglo xvnt, Buenos Aires, FCE, 1982]: eles
papules, por R. Cicerchia, {*Vida familiar y pricticas conyugales..."]: clase byja. por G. Haslip Viera
['La clase baja” en: L, Hoberman y S. Socolow, Ciudades ¥ soctedad .... Buenos Aires, FCT, 1993]: cupas
populares, por J. C, Chiaramonte ["La etapa itustiada”, en: C. Assadourian, G. Beato y J. C. Chiarameate.
Argentina: de ta Conquista a ta Independencia, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986): plehe urbana, por ct
mismo Halperin Danghi [Revalieida y Guerra... pot C. Mayo, 8, Mallo yO. Barreneche (“Plebe urba-
na y justicia colonial: fas fuentes judiciates, Notas para su manejo metodoldgico”, en: Estudios e Investi
guctones, nim, I, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educacidn (en adclante, FRYCE) de Ia UNL,
1989] Anteriontiente. B. Mitte (Historia de Belgrano... uilizé populacho, mientras que J. Rares Mejia
[ob. cil] se refirid a la muftitud, La mayorfa de 10s revisionistas -s6lo Astesano [Contenido social... | se re=
firi6 a lay clases srabaiedaras— y de los miembros de la Nueva Escuela Histérica hablaran del pueblo,
mientras que endre Jos autores de izquicrda se encuentran grupos subalternas en S. Assadourian [Modes
de produccisn, eapitalisino y subdesarrolio en America Latina”. en: Aavv, Modos de produccicn en Amé=
rica Latina, Cuadernos dk Pasado y Presemte, Cérdoba, Siglo XX1. 1976] y masas en M. Pefia [Annes ce Ma-
yo, Buenos Aires, Fichas. 172]
12 GABRIEL DI MEGLIO
La nocién de clase y sus diferentes derivados arriba expuestos son dificiles de
aplicar en una ciudad decimonénica preindustrial."? Si se intenta la categorizacién
mediante Ja clasificacién de los lugares ocupados en la estructura productiva no
se podria pasar de un andlisis profesional y se obviarfa el hecho de que en la es-
tratificacién social de la colonia jugaban otras criterios ademds del ocupacional.4
Tomar la menos rigida definicién de clase empleada por Edward P. Thompson y
sus seguidores ~por la cual una clase es tal cuando sus integrantes, por medio de
la experimentacién de una historia en comin, adquieren conciencia de cudles son
sus intereses compartidos y cudles los opuestos a Jos de otra clase~ no permite su
uso para este objeto de estudio, dado que en la Buenos Aires de 1810 se estaba le-
Jos de esas caracteristicas.!5
Sectores populares es sin duda una nocién util y adaptable, que a primera vis-
ta parece ideal para definir a este objeto. Sin embargo, su empleo es problemati-
co, dado que el concepto de clase social al gue intenta reemplazar —mas alli de
los inconvenientes ya expuestos— incluye en su definicién un elemento importan-
te para el andlisis: la nocién de diferencia social. Sectores populares carece de al-
go Semejante; su mérito es poder aglutinar diferentes casos, pero {qué los unifica?
Su pertenencia al confuso mundo de lo popular permite contemplarlos como un
sujeto independiente del resto de la sociedad, sin incluir ningtin criterio relaciona-
do con su condicién subordinada, condicién que resulta clave para entenderlos. La
generalidad de este término, que permite abarcar una vasta gama de situaciones,
es su vittud pero también su debilidad: es poco lo que define.
La nocidn de plebe, originaria de la Antigua Roma, se usaba en la época aqui es-
tudiada: asi denominaban los miembros de la elite portefia a la poblacién que ocupa-
ba lo mas bajo de la pirdmide social, excluyendo a los difusos sectores medios que
recibian el honorifico don/dofia antes de sus nombres (entre los cuales habia pulpe-
ros, hacendados, duefios de panaderias. curas). Es decir que aqui se emplea una ca-
tegoria que proviene de otro actor social (puesto que los miembros de lo que la elite
Tamaba plebe no se reconocfan como parte de esa agrupacidn), y ésa es una de sus
ventajas; la carga despectiva que conlleva plebe muestra la posicién de subalternidad
1)” Dificuttad sefiatada por E, Hobshawin: “bajo ef capitalism la clase es una realidad hisiériea inmne-
diata que, en cierto sentido, se experimenta directamente, mientras que en las Epacas precapiaistas puc-
de ser un mero concepto analitico que sirve para dar sentido a un complejo de bechos que de fo conteario
serian inexplicables. en “Notas sobre la conciencia de clase”, Ef munde det trabajo. Estudios histéricos
sobre la formaciin y evatucitin de lu clase obrera, Barcelona, Critica. 1987, p. 33.
14 Como advinio Raut Fradkin en “;Estancieros, hacendados 0 terratenientes? La formaciéa de ta clase
torraleniente portena y el uso de las categorias historias y analiticas (Buenos Aires, 1750-1850)". en: M. Bo
naudo y A. Pucciaretli, La problentica ugrarie, Nuevers apronimacianes, tomo 1, Buenos Aires, CEAL. 1993
18 Para Ia definiciGn de clase de Thompson véase el protogo a su obra La formaciéin de fa clase obre-
ro en Inglaterra, tomo |, Bascelona, Critica, 1989. Un ataque a esta visign en defensa de la propuesta an-
tes enpuesta aparece en P. Anderson, Gn", en: P. Anderson, Teoria, politica e historia Un debare
con EB. Thompson. Madrid, Sighs Xx1, 1985
LA PARTICIPACION POLITICA DE LA PLEBE URBANA DE BUENOS AIRES (1810-1820) 13
de quienes eran englobados en la denominacién; los patricios delimitaban claramen-
te las diferencias sociales." A su vez, plebe es un término que ha sido aplicado por
diversos historiadores en los tiltimos afios para referirse a la misma cuestion en otras
ciudades hispanoamericanas de la época, e incluso se lo ha empleado para la Europa
del siglo XVIII, lo cual otorga a la categoria cierto anclaje espaciotemporal que pue-
de facilitar criterios comparatistas.'7
Los problemas para abordar hist6ricamente a este heterogéneo grupo son varios.
Los miembros de la plebe eran en su enorme mayoria analfabetos, con Io cual sdlo
son aprehensibles a través de documentos producidos por la elite. El corpus de esta
investigacidn incluye tanto fuentes de este tipo ~autobiograffas, relatos de viajcros,
prensa, papeles administrativos~ como documentacién judicial criminal y militar—
en la que se logra una mejor aproximacién a los sectores subalternos, dado que pese
a que se produce en situaciones de gran presién para quicnes son interrogados, es po-
sible recoger sus palabras més directamente.'®
2. LA PARTICIPACION DE LA PLEBE EN LA POLITICA
a) Los comienzos
Buenos Aires, modesta capital virreinal de alrededor de cuarenta y cinco mil habi-
tantes hacia 1810," habia experimentado cambios profundos poco antes de que la
crisis imperial en [a Peninsula Ibérica diera inicio al fin del orden colonial. La vic~
toria sobre las invasiones inglesas de 1806 y 1807 provocé un afianzamiento de la
16 Segdn J. L. Romero, “sélo para la “gente decente’ el populacho era un grupo social coherente”, en:
Latinoamérica, Las chudades » las ideas, Buenos Aires, Siglo XX1, 1986, p. 140.
17 Para el uso de plebe, véanse por eiemplo A. Flores Galindo, Aristocracia v plebe, Lima, 1760-
1830 (estructura de clases y sociedad colonial}, Lima, Mosca Azul, 1984; 8. Chambers. From Sub-
Jects.... E, Gutiérrez Sanin, “La fiteratura plebeya...": M. trurozqui, “A bala, piedra y itl”. A.
Annino, “Cadiz y la revolucia territorial de los pueblos mexicanos”, en: Annino (comp,), Historia de
Jas elecciones ex: thervaméricu, siglo xix, Buenos Aires. FCE, 1995; para Inglaterra: E. P. Thompson.
“Patricios y plebeyos", en: E. P. Thompson, Costambres en comin, Barcelona, Grijalbo, 1995
18 Acerca de la utilidud de las fuentes judiciales y los problemas para trabajar con ellas véase A. Far-
ge, La utraccidin det archivo, Valencia, Edicions Alfons el Magnanim, 1991. También hay breves referen-
clas al tema en C. Mayo, S. Mallo y O. Barteneche, ~Plebe urbana y justicia colonial..."
18 Siguiendo datos censales, L. Johnson y S. Socolow sostienen la cifra de 43.000 habitantes para 1810
en “Poblacidn y espacio en el Buenos Aires del siglo xvii", en: Desurralta Ecandiicn, vot. 20. mim, 19.
coctubre-diciembre de 1980); en otro trabajo se calculan entre 40,000 y 48.000 pobladores para el mismo
aio [C. A. Garcia Belsunce (comp.), Buenos Aires. Su gente, 1800-1830, Buenos Aires. Emecé, 1976]
14 GABRIEL DI MEGLIO.
identidad localista, de la exaltacin de 1a “patria” (en ese momento Buenos Aires),
y ala vez implicé la entrada masiva de miembros de la plebe en las milicias vo-
luntarias que no fueron desmovilizadas tras la derrota briténica, creando un nue-
vo canal de comunicaciéa entre la plebe urbana y la elite local por fuera de la
administracién colonial 2! Las milicias se volvieron parte indispensable en cualquier
cenfrentamiento de podcres entre 1807 y 1810 y su accionar fue decisivo para asegu-
rar el triunfo en mayo del Gitimo afo y la ausencia de cualquier intento contrarrevo-
lucionario posteriormente. La adhesin a la nueva situacién de los oficiales que
conducian las milicias -muchos de los cuales habian sido elegidos por sus soldados
¥ gozaban de prestigio entre ellos~ fue una de las vias utilizadas por el gobierno re-
volucionario para lograr el apoyo plebeyo, objetivo al cual apunt6 desde un primer
momento, Otros medios empleados para ello fueron el uso de la amplia influencia
de los alcaldes de barrio ~funcionarios del Cabildo~ en sus respectivos cuarteles ur-
banos y suburbanos, la difusin de los comunicados de la Junta a través de bandos
y la prensa oficial, que se leia en las iglesias obligatoriamente -llegando a los anal-
fabetos—, la organizacin de fiestas revolucionatias (véase infra) y el fomento de las
delaciones contra los “enemigos del sistema del dia”? Estos intentos fueron coro-
nados por el éxito: la plebe apoy6. técita o activamente, la nueva situacién.
EI nacimiento de una nueva politica tras el fin del vinculo colonial incluys enton-
ces, mediante una interpelacin “desde arriba”, a Ia plebe urbana entre sus actores
Las formas de participacién plebeya en la potitica durante los diez afios que duraria
el gobierno central creado en 1810 fueron principalmente tres: Ja presencia en las co-
lebraciones publicas, Ja intervencién —preparada por miembros de la elite y/o el Ca-
bildo— para dirimir conflictos entre las facciones que surgieron dentro de los grupos
dirigentes, y los motines “autnomos” -sin injerencia de miembros de la elite- en el
ejétcity y la mificia. Las tres se analizaran a continuacién.
b) La presencia constamte: las fiestas
El rasgo mas constanic de la participacién plebeya en el perfodo fue su visible pre-
sencia en la nueva vida “publica” nacida en 1810, es decir, tomando parte de los
eventos introducidos por la Revolucidn. Entre ellos, las fiestas fueron decisivas co-
20 J.C, Chiaramonte, “Formas de identidad cn el Rio de 1a Plata luego de 1810". en: Bolerin det Insti-
‘ato de Historia Argentina v Americana "Dr. Emilio Ravignani”. Buenos Aires, ercera serie, maim. 1, i989.
2! P. Gonedlez Bernaldlo, “Produccisn de una nueva legitimidad,.."
22 Para Jas milicias voluntarias, véase T. Halperin Donghi, “Militasizacidn revolucionaria eo Buenos
Aires, 1806-1815", on: T. Halperin Donghi, £7 acase del exten colonial en Hispanameriea, Buenos Ai-
LA PARTICIPACION POLITICA DE LA PLEBE URBANA DE BUENOS AIRES (1810-1820) 15
mo medio de ganar la adhesin a la causa revolucionaria de sectores no pertenecien-
tes a la elite, por lo cual su organizacién fue muy cuidada por las autoridades y se
logré una recepcién positiva de la sociedad en general, que concurrié en bloque
eSOS actos.
Desde las primeras escaramuzas victoriosas, y particularmente a partir del primer
aniversario de la Revoluci6n, comenzé a emplearse un modelo de festejo que se cen-
alizaba en la Plaza de la Vietoria y se extendia por los barrios; inclufa un Tedéum,
iluminaciones generales en toda fa ciudad por cuatro noches consecutivas; muchas sal-
vas de artillerfa, repiques de campanas, fuegos antificiales, misicas, arcos triunfales, y
otras infinitas diversiones, como de mojigangas, mascaras, danzas. y bailes [...] ardfan
en muchas partes hachas de cera, en otras vasos de colores. y en otras faroles de vis-
tosa construceién 2?
Las fiestas mayas se convirtieron en las mas importantes y fueron institucionaliza-
das en 1813. El gobierno de turno y el Cabildo se encargaron, a lo largo de toda la
década, de asegurar entretenimientos para el publico en cada aniversario de la Re-
volucién: la magnitud de las celebraciones muestra la importancia de este espacio
de convivencia social en el que el nuevo régimen afianzaba su legitimidac. La ple-
be participaba activamente de estos festejos que igualaban simbélicamente a la so-
ciedad portefia -un viajero decia que el 25 de mayo “producia entusiasmo tal y
exaltaba de tal modo a todas las clases sociales, que por ese momento no se hacia
diferencia de clases"-.2! No ha sido posible conseguir testimonios directos de inte-
grantes de la plebe acerca de las fiestas, pero su participacidn es clara en su concu-
rrencia masiva a los eventos organizados o en la iluminacidn de sus casas que varios
res, Sudamericana, 1978; la lectura de la Guceta en los templos en R. Di Stefano y L. Zanata, Historia
de ta Iglesia Argentina, Desde ta Conguista husta fines del siglo Xx, Buenos Aires, Grijalbo-Mondadori,
2000, La formula “enemigos del sistema del dia” aparcee en diversos juicios.
23). M, Beruti, Memovias curiosas, en Biblioteca de Mayo [en adelante xf], tomo 1v, Buenos Aires
Senado de la Nacidn. 1960, p. 3.788. La importancia de las fiestas en el periodo revolucionario fue dest
da por Halperin Donghi en Revolucidn v guerra... y luego investigada por Lfa Munilla, °Celetrar en Bue~
thos Aites, Fiestas patrias,aste y politica entre L810 y 1830”. en: AVY, Elarte enire lo privade ¥ ta pablico,
vi Jomadas de Teoria ¢ Historia de las Artes, CALA, 1995, Recientemente el tema ha sido retomado por Juan
‘Carlos Garavaglia en “A In nacidn por la fiesta; las fiestas mayas en el origen de Ia naciéa en e Plata”, en
Boletin del Institute de Historie Argentina y Americana “Dr. Emitio Ravignant”, tercera serie, nim, 23,
20KK): Ricardo Salvatore ha analizads la fuerte presencia popular en fiestas posteriores, las del perfodo tosis.
ta, en “Fiestas Federales: representaciones de Ia republica en el Buenos Aires rosista’’ en: Eutrepasades.
mim, 11, 1996.
24 John Parish y William Parish Robertson, Letters on South America. Comprising Travels on the
Banks of the Parana and Riv de la Plata, Londres, John Murray. 1843, vob. 3 [trad. esp.: Cartas de Suel-
América, Buenos Aires, Emecé. 1950, tomo Il, p. 77).
16 GABRIEL DI MEGLIO
hacian en esas ocasiones, acompafundo el alumbramiento extraordinario de los lu-
gares publicos que realizaba el Cabildo.23
Nuevos y potentes simbolos comenzaron a ser utilizados por el gobierno y cl Ca-
bildo como medios de asegurar Ia adhesin a la causa revolucionaria: declaraciones
insertas en las comedias con tematicas reterentes a la Revoluci6n, inscripciones alu-
sivas ubicadas en distintos soportes ~como banderas © “arcos gallardetones””=, 0 el
uso masivo del gorro frigio tomado de la tradicién revolucionaria francesa, que pa-
36 a ser una parte fundamental de las fiestas mayas en 1813 -el momento mas radi-
cal de la Revolucién-.*6 Estas acciones simbdlicas se dirigfan a toda la sociedad,
pero si Ja elite o los sectores medios letrados se ligaban profundamente con los
acontecimientos a través de la prensa o de su vinculacién con integrantes de los cit-
culos de gobierno, los plebeyos tenfan menos canales de contacto con la dirigencia
revolucionaria y sus ideas; el simbolismo de las fiestas era muy importante como
mensaje para ellos. En las fiestas mayas de 1812 y 1813 se realizaron sorteos ~suer-
tes de cien pesos— entre familias indigentes y entre “honradas” jvenes pobres. Tam-
bién solfa darse dinero a familiares femeninos de Jos cafdos en la guerra (practica
que ya se utilizaba con casos similares tras las invasiones inglesas) y se liberaba a
algunos esclavos.2?
A la vez se siguieron festejando todas las noticias favorables y los acontecimien-
tos trascendentes para la Revolucién: batallas victoriosas, Hlegadas de banderas toma-
das al enemigo, desfiles de tropas, tratados con Montevideo, la declaracién de 1a
Independencia y otras. También las celebraciones religiosas fueron impregnadas: in-
cluso la importante Cuaresma, entre el Carnaval y ta Semana Santa, podia nc ser res-
petada si se presentaba algtin acontecimiento favorable a la causa, como ocurrié en
1813 con las celebraciones por la victoria de Salta.26
2 En una causa contra un matrimonio acusado de ser opositor al gobierno revolucionario, la testigo
Micaela Duarte declard: “Que cuando las funciones pablicas del Cumpleaiios de la Excelentisima Junta
puso la que declara las Juminarias que le parecid convenient, y Casanovas y Ia Leonarda decfan que aque-
Has luces eran para los demonios”: en AGN, Sala x, legajo 27 4 2. Causas Criminates. 1810-1815.
26 En las fiestas de 1811 se representé un “melodrama” en Ia Plaza de Ia Victoria, en el cval un pri-
sionero rompia sus grillos y cadenas mientras algunos pajaros emprendian vuelo, al tiempo que se esti-
mulaba al entusiasmado publico con arengas que éste respondia, como “;Viva la libertad civil
Nifez, “Noticias historicas", ey, como |, p. 831. En 1813, como parte de la eelebracién se incendiaron
piiblicamente Jos recientemente abotidos instrumentos de tortura y no se colocé la bandera espafiola en
el Fuerte
27 Acwerdos del Extingtido Cabilde fen adslante AEC}, serie 1V, tomo V, Buenos Aires, 1923. pp. 200.
211, 212, 967, $73 y $77. Todos las aiios ef Cabildo empleaba vasios de sus acuerdos en preparar las fies-
tas mayas
28 “Lo nunca visto en esta capital, en un tiempo santo como este de cuaresma se ha experimentade
hoy dia, con escdindalo de la gente timorata, y es el haber habido en esta noche comedias piiblicas en el
Coliseo [...] alusivo a la libertad que defendemos”, J. M. Beniti, Memicrias curiosas.... p. 3842
LA PARTICIPACION POLITICA DE LA PLEBE URBANA DE BUENOS AIRES (1810-1820) 17
Si se suman las religiosas, las tradicionales y las revolucionarias, todos los aitos
habia una gran cantidad de celebraciones que conmocionaban a la ciudad, transfor-
méndose en un elemento caracteristico de la década.29 Seguin un viajero:
Asistir a una noche de regocijo paiblico en Buenos Aires es muy placentero. Todos fos
habitantes -literaimente todos, con excepcidn de uno © dos criados encargados de cui-
dar las vasas~ se dirigen muy bien vestidos a la plaza Mayor. Dos o tres bandas de mui-
siea tocan generalmente bajo las arcadas de Ja alealdfa, 0 Cabildo; y las bandas de
algunos regimientos deambulan por Ia ciudad, seguidas por miles de habitantes de to-
das las clases |... El Cabildo esta iluminado. Alli se brinda un gran baile, al que se in-
vita a muchas personas, mientras que a otras no; pero no se le niega la entrada a nadie,
si esta vestido convenientemente [subrayado original].5°
Como se ve, habia una diferenciacién entre los asistentes: quién era invitado al bai-
le y quién no (obviamente era la elite la encargada de decidir qué era estar vestido
convenientemente). Pero también es claro que la plebe tenfa un lugar visible en todas
las fiestas, fueran religiosas, tradicionales o revolucionarias, aunque de distinta ma-
nera en cada caso. En los dos primeros tipos su rol estaba precstablecido: se repetia
¢! modelo del perfodo colonial, en el cual habia un ordenamiento conocido per todos.
En el dltimo, el modo de participacién de 1a plebe fue también novedoso y generé
resquemores entre la elite. Alguien amparado en el seud6nimo de “el imparcial” pu-
blicé en la Gazeta amargas reflexiones sobre el tema:
el repique general de cammpanas que 4 las diez de la noche del veinte y acho pasado pu-
so en movimiento a todos los habitantes de esta ciudad [...] como por encanto me ha-
6 en la calle, corri como los demés a saber que nuevas habia recibido el gobierno |....]
deseaba encontrar patriolas con quienes pasar el resto de la noche, entonando hymnos
de alegria y gratitud al Ser Supremo por la singular protecci6n con gue decicidamen-
le protege nuestra suspirada libertad; dirigime 4 la plaza mayor, pero um gran pelotén
de gentes que venia de vuelta encontrada, acupando toda la calle, no me dejé pasar. tu
be que retroceder y esperar que pasasen Las quatro esquinas, el primer troz0 se compo-
nfa de una multitud de soldados. chusma y gente de color, unos y otros con visages y
demostraciones groseras, en vez de gritar viva la patria, llenaban el ayre de expresio-
nes groseras que ni el papel puede sufiir, ni el decoro permite se repitan (...] los mo-
29 Los imgleses J. P. y W. P. Robertson calculaban que habia al menos trcinta ¥ cinco dias al aio don-
de las actividades se suspendian por ser fiestas rehgiosas. sin contar los domingos [Curtus...}, En este
grupo se inelufan Ia Navidad, Ia Semana Santa y las diez “funciones” religiosas que preparaba el Cabi
do: [J. Sienz Valiente, Bajo ta campana del Cabildo. Buenos Aires. Guillermo Kraft, 1950}. Ente las tra~
dicionales estaban el paso del Real Estandarte, suprimido en 1812, y el Carnaval,
30 J, Py W. B. Robertson, Carias.... vol. 2, p. 241 (traduccién mia),
18 GABRIEL DI MEGLIO
zos de tienda (europeos tos mas) y ias seRoras que aun estaban en sus casas salieron a
sus puertas, ventanas y balcones, pero insultados aquellos con el funesto epiteto de sa-
rraceno y avergonzadas éstas al oir las palabras indecentes de la vanguardis, se ence-
rraron repentinamente. por no ser espectadores de una escena tan desagradable.3!
Las celebraciones revolucionarias, con excepeidn de las fiestas mayas, tenfan un al-
to componente de improvisacién, por lo que los miembros de los distintos grupos so-
ciales se vefan mezclados en ta calle, petmitiendo a Ia plebe —soldados, chusma y
gente de color (diferenciada de la chusma blanca)- aduefiarse de la fiesta Sus co-
rrompidas expresiones eran una consecuencia no esperada de fa biisqueda del apoyo
plebeyo por parte de los sectores dominantes. Lo cierto es que la preocupacién nun-
ca pasé de esa y de los cnidados tomados por los gobiernos para evitar el estallido de
desdrdenes, que se suscitaban en los festejos inorganicos e improvisados como en el
caso recién descripto, La mayoria de las veces las fiestas fueron una eleccisn feliz
para sus organizadores, dado que consiguieron la identificacion popular con la Revo-
lucién y jamds devinieron en disturbios considerables: por eso continuaron cuando
ya la causa revolucionaria no corria peligros serios y se transformaron en ut. rituat de
convivencia social.
La masiva presencia plebeya no se limité a los festejos coordinados por las auto-
ridades, sino que sc dio también en otras ocasiones, como la asuncién de nuevos go-
bernantes -al igual que ocurria en Ja época colonial-, la partida de tropas. el arribo
de un general victorioso © de diplomaticos extranjeros, las ejecuciones de contrarre-
volucionarios como ta de Alzaga en [812-.%2
‘Tomar parte de los eventos surgidos con la Revoluci6n fue un efectivo vehiculo
de incorporacién de Ja plebe urbana al proceso politico que comenz6 en 1810. Sus
miembros los adoptaron masivamente como una practica habitual y no dejaron de
concurrir nunca a los festejos de las victorias o a los aniversarios de Mayo. pese a la
pérdida de entusiasmo que se acrecentaba afio tras afio.? Renovaban asi su identifi-
cacién con la causa y su presencia en la vida politica.
31° Guzera de Buenos Aives [en adelante, G84], ediviGn facsimilar en 6 tomos, Buenos Aires, Junta de
Historia y Nomismatica Argentina y Americana, 1910, toma it, p, 37 (3 de diciembre de 1811). El feste-
jj era por la recuperacisn de Cochabamba por parte del ejéreito revolucionario.
52 Gervasio Posadas resulta la gran concurrencia él dia que asumié como Director Supremo ‘en su “Au-
lobiograffa", 844. torno th vol, 1. p. [427]. Bin una Gazeru de mayo de 184 se describe el masivo acompa
fhamiemo al eribargue de las tropas que partian a tomar Montevideo [Gas. tome 1¥, p. 86]. J M. Beruti
Memoria crviosas..., p. 3.897] describe la gran algarabfa popular en la {legada de San Martin @ Bucnos Ai-
es tras veneer en Maipd: hubo varios plebeyos en el recibimiento a los enviados estadounidenses en 1817
ivéase E, M, Brackenridge, Lat lndependencia argentina, Buenos Aires, América Unida, 1927, p.271]. Vea
se “La multitud en Ta ejecucidn de Martin de Alzaga’’ en J. M. Beruti, Memorias curiasas..., p. 3.830.
3 _L. Murulla, “Bl arte de las flestas: Casto Zucchi y el arte efimero festivo” en: F. Aliata y L. Muni-
Ua, Carlo Zucchi » ef neactasicismo en et Rio de ta Plata, Buenos Aires, EUDEBA, 1998.
LA PARTICIPACION POLITICA DE LA PLEBE URBANA DE BUENOS AIRES (1810-1820) 19
c) La plebe desequilibrante:
la participacién en los conflictos intraelite
Las disputas facciosas dentro de la fraccién de la elite que comenzé dirigiendo la po-
litica revolucionaria empezaron poco después de ta destitucidn del dltimo virrey del
Rio de la Plata, De esa puja surgié la segunda via de participacién plebeya, menos
armdnica que las fiestas.
A principios de 1811. el enfrentamiento entre el sector moderado los saavedris-
tas y el mis radical —los morenistas~ se agudizé. Su desenlace fue forzada por los
saavedristas mediante un recurso inédito: convocar a miembros de la plebe de los su-
burbios y fa zona de las quintas que rodeaba a fa ciudad, mediante Ja influencia de
los alcaldes de barrio de esos lugares. En la madrugada del 6 de abril
ocuparon la plaza Mayor como mil quinientos hombres, pidiendo a gritos la reunién
del cuerpo municipal, para elevar por su conducto sus reclamaciones al gobierno [...]
casi todos no sabian escribir y necesitaban buscar quicnes firmasen a su ruege [...] los
que sabian escribir no eran tan expertos en ef manejo de la pluma como lo e-an en el
de los instrumentos de labranza. [...] Las gentes de la ciudad no habéan experimenta-
do las sensaciones alligentes que causan estos actos tumultuosos. 54
El “pedir a gritos” no cra nuevo. El 25 de mayo fue de hecho una griterfa: los revo-
lucionarios estaban en la plaza “pidiendo a la voz y con amenazas la deposicion del
presidente y vocales de la junta, y que se reemplazasen con Jos que ellos nombra-
ban”. Lo diferente eran los protagonistas: ahora eran plebeyes de los arrabales, con
el discreto pero decisivo soporte de las tropas, los que exigian. La peticisn se hizo en
nombre del pueblo, referente clave en el problema fundamental introducide por la
Revolucién: cuales eran las bases de ta legitimidad del gobierno. Aquélta se inicié
como la reasuncidn de Ja soberania por parte del Pueblo, entendiéndolo de acuerdo
con la tradicién pactista espafiola, donde tenia el sentido de “toda la ciudad” como.
una comunidad politica; los vecines -propietarios con casa poblada en la ciudad= in-
tegraban ese pueblo. A esta concepcién comenzaba a oponérsele otra, vinculada a las
ideas de la Ilustracién francesa, en la que el Pueblo es ef conjunto de los cindudanos,
I Niiiez, “Noticias. ..", pp. 452 y 455
Francisco de Ordufa. “Infonne oficial del subinspector del Real Cuerpo de Antilleria de Buenos Ai
res" ene BA, Lome ¥, p. 4.325.
20 GABRIEL DI MEGLIO
considerados individuos iguales en quienes radica la Soberania.% Pero la tensién el
Sy 6 el de abril de 1811 no se planted entre dichas concepciones. sino deniro de una
misma: los redactores del petitorio hablaban del pueblo en el sentido tradicional del
iérmino, dirigiéndose al Cabildo, érgano tradicional, para que a través de él Iegasen
Jos reclamos al gobierno. Lo que estaba en juego era quign integraba ese pueblo. Los
redactores del pelitorio lo encontraron en la plebe suburbana y de las quintas, En
cambio para Juan Manuel Beruti, testigo de los acontecimientos y opositor a los saa-
vedristas,
el Cabildo debit otorg6 cuanto en nombre de este supuesto pueblo pidtieron los faccio-
nistas de la maldad [...] Suponiendo pueblo a la infima plebe [...] en desmedro del
verdadero vecindavio itustre que ha quedado burlado (...] bien sabian los facciosos
que si hubieran Hamad al verdadero pueblo, no habria logrado sus planes el presiden-
te [subrayado mio).27
El verdadero pueblo era el que él integraba: cl de los vecinos, la “gente devente”.
Otro opositor a los hechos, Ignacio Nufez, seftalaba despectivamente que fueron a
“ejercer en masa el derecho de peticién que por primera vez iba a resonar en sus of-
dos” es decir, que iban a hacer uso de un derecho tradicional de los integrantes del
pueblo, pero jams antes utilizado por los pleheyos: se estaba ante una novedad.
{Por qué convoear a la plebe como pueblo? La pregunta vale, dado que todas las
tropas portefas, salvo un rogimiento, respondian a la faccin saavedrista y con esa
fuerza hubiese bastado para provocar los cambios que se deseaba realizar en fa Jun-
ta, puesto que ya en 1809 y 1810 las milicias habfan demostrado su poder de deci-
dir ef curso de los hechos. Sin embargo, remover por la fuerza a vocales que
cocupaban legitimamente sus cargos cra algo dificil de hacer pasar por una zccién va-
ida aun en la frégil Iegalidad del momento. Por eso se apelé a la plebe ~bien apo-
yada por las tropas. claro— para dar legitimidad al acto. El pueblo, y no los militares,
exigia cambios. “Desvalides soberanos”, habfa enunciado Nuiiez, pero soberanos al
fin: y numerosos. lo que los hacfa peligrosos.™ EI petitorio exigia que la Junta apro-
S1.C. Chiaramonte. “Vieja y Nueva Representacidn: los procesus electorates en Buenos Aires, 1810-
wn: A, Annino (comp.). Historia de fas elecciones...; vénase también Guerra, Modernidad e Inde-
pendencias. Ensasus subre lus revoluciones hispénicas, México, Fe, 1993, y N, Goldman, "Crisis
imperial. Revolucion y guerra (1806-1820)", en: N. Goldman (comp.). Revolucidn, Republica. Confedera-
cidn, Ex realidad, el vocablo ciudadana va existia en el Antiguo Régimen, definido en términos corpora
fivos, para referir al vecino de una ciudad que tenis privitegios y cargas por su pertenenvia a d cho cuerpo:
vase Chiaramonte, Ciudkdes, provincias, Estados: origenes de la Nacién Argentina (1800-1846), Buenos
Aires, Ariel. 1997
87-4. M, Berti, Memorias curios... p. 3.786.
38 Néjiiez, “Noticias...", p. 452
” p. 455.
LA PARTICIPACION POLITICA DE LA PLEBE URBANA DE BUENOS AIRES (1810-1820) 21
base todos los puntos y lo publicase, o el pueblo no se irfa incluso podie adoptar
“medidas menos moderadas”“9 La amenaza estaba clara y el gobierno accpté todos
los puntos del petitorio.
Hay un elemento clave: cémo fueron movilizados los concurrentes. Los historia-
dores que més tarde defendieron la espontancidad del acto la justificaron por la gran
identificaci6n del “pueblo” con el presidente Saavedra y sus ideas “nacionales”, pe-
ro esto no ha sido demostrado. Los sostenedores de ta tesis de la manipulaciin -con-
tempordneos 0 no- consideraron que todo el acontecimiewto obedecié a un plan
cuidadosamente orquestado en cl que la piebe jug6 un papel totalmente pasivo.*!
‘Aunque la intervencién del grupo saavedrista en la organizaciGn es indudable, puesto
que los Gnicos perjudicados fueron los diputados morenistas el principal argumento
utilizado para la convocatoria figuraba como primer punto del petitorio:
Convencido cl pueblo de Buenos Ayres de que tas medidas adoptadas hasta et dia pa-
ra [a reconciliacion de los espanoles europeos con los americanos, son 4 mas de inefi-
caces, perjudiciales 4 la gran causa y sistema de gobierno, que se sigue, y debe
abrazarse en lo venidero: es su voiuntad, que se expulsen de Buenos Ayres 6 todos los
europeos de qualquier clase 6 condicion.$?
No se tataba sélo de una excusa que encubrfa el ataque al grupo morenista, sino que
el hecho de que se lo colocara en primer lugar marca su importancia. A principios de
1811 Jos morenistas se habfan dedicado a defender la situacidn de los peninsulares,
con lo cual Saavedra y los suyos decidicron tomar la causa contraria para enfrentar-
los. Pero lo destacable es que esta radicalizacién, este paso adelante del grupo més
conservador, se debié a que sc trataba de un tema capaz de movilizar a la plebe, y
éste fue sin duda el principal medio empleado para ello. Se apelé a la identidad ame-
ricana contra la peninsular, ante una plebe integrada casi exclusivamente por ameri-
canos, que habia atravesado la experiencia de las invasiones inglesas —con su
inyeccidn de localismo y americanismo~ y cuyos miembros podian depositar con fa-
cilidad el objeto de su adio en los tenderos y comerciantes de origen europeo.*? No
40 Aseguraban no “separarse del puesto donde se halla, y que serin imputables a VE. quakyuiera me-
didas menos moderadas, que pudieran adoptarse en su execucion por el propio pueblo. que e+ arbitto de
tomarlas conociendo la voluatad general, pero con especialidad quando interesa su libertad, conservacion
y seguridad”, Gna. p. 282,
48 Enire quienes sostuvieron la expontaneidad s¢ encuentran J. M. Rosa (Lat historia de nuestro pue
blo] y M, Serrano [Crime fue lu revolucién de lus orilleras porterius, Buenos Aires, Plus Ultra, 1975]. B.
Mitre [Hisoriet de Belgrano...) R. Puiggrds [Los caudilfos...} se inclinaron por la tesis de Ia manips
cin, Fl contemporineo upositor Posadas sostuvo que fueron “de los arrabales y quintas como tnos opas y
sin saber a que fin eran alli citados y traidos por un tal Grigera condecorade por Saavedra con el nombra:
anivnto de alcalde mayor” (“Autobiografia’, p, (413.
2 Gas. tomo tl, p. 282
22. GABRIEL DI MEGLIO
en vano la exigencia era el primer punto del petitorio; que el desplazamierto de los
morenistas figurara recién en el quinto no se debe a un mero enmascaramiznto sino
que revela la importancia de cada elemento para quienes firmaron el petitorio—habil-
mente explotada por sus impulsores-.
La plebe adquiria asi una nueva funcién: dirimir los conflictos internos de la eti-
te. Enel contexto de yuxtaposicién de autoridades -gobierno central y Cabildo- que
sucedié a Mayo no habia reglas claras para detinir los conflictos dentro del grupo do-
minante, como ocurria en el periodo colonial. en cl cual los enfrentamientos se deci-
dian en marcos institucionales. La precaria situacién de legitimidad guber,amental
después de la Revolucién no dejaba lugar a mecanismos de ese tipo y de ahi el recur-
so ala plebe
El éxito de la accién del 5 y el 6 de abril causé un gran impacto entre la “gente
decente™: los organizadores buscaron desvincularse del hecho! y los damaificados
Jo consideraron un acto ilegitimo: “el pueblo ha tenido que callar, por temora la fuer-
za”, era ef lamento de Beruti #5 Habia también un trasfondo de temor social. Al igual,
aunque menos intensamente, que en otras dreas de Iberoamérica, los levantamientos
de Tipac Amaru y Tupac Catari, y, sobre todo, ta sangrienta emancipacién de los es
clavos haitianos tras la Revolucién Francesa preocuparon a una elite que cra también
propietaria de esclavos (en 1795, Buenos Aires habia vivido la llamada “conspira-
cin de los franceses”, que castig6 a algunos individuos @ los que se acus6 de envia-
dos de los revolucionarios franceses para impulsar cambios sociales a favor de los
esclavos y la plebe).*6 Sin embargo, aunque presente, el temor no parece haber sido
demasiado profundo. La combinacién plebe-tropas-fraccién del grupo dirigente se
habia mostrado incontrastable y volveria a ser utilizada —pese a la prudencia que to-
dos aconsejaban— en el futuro cercano; se impuso “la escuela del 5 y 6 de abril"?
La siguiente intervencién plebeya fue en septiembre de 1811, cuando Saavedra
debis partir al norte ante fa grave situacién militar y la oposicién convocé a un Ca-
bildo Abierto para tratar la cuestién, dando lugar a un acto tumultuoso que desembo-
6 en una modificacién gubernamental (fin de Ja Junta Grande y creacién det Primer
Triunvirato). Un partidario del cambio sefialé que piquetes de tropas se encargaron
de que “no entrasen negros, muchachos ni otra gente comnin [...] a fin de que no hu-
bieren desérdenes”.*8 pero este dato nos dice que habfa, aunque fuese tacita, una pre-
43. Como observ Halperin Donghi en Revolucisn y guerra
YVednse C. Saavedra, "Memoria autigrafa”, en: B44, oie Il vot, 1, y G, Funes, “Apuntanientos pa
Fa una biografia”, en: 884, tome it, vol. 2 p. 1.539.
4801 M. Beruti, Memorias curioses.... p. 3.786. :
36 B. Lewin, “La ‘cohspiracisin de los frangeses’ en Buenos Aires (17957", en: Anuario det Instiwto
de Investigaciones Historieas, vol. &, Rosario, 1960,
47 Posadas, “Autobiografia’, p. L416,
46 JM, Beruti, Memories curioses.... p. 3.800
LA PARTICIPACION POLITICA DE LA PLEBE URBANA DE BUENOS AIRES (1810-1820) 23
sencia popular (;para qué apostar tropas, de no haber existido la real posibilidad de
que alguien efectivamente se presentase?). Un ofuscado Saavedra planteaba: “el go-
bierno ejecutivo, que se establecis el 23 de septiembre de 1811, ;tuvo en realidad
oiro origen que un tumulto de la plebe? gY no se hizo lo que ella quiso?™
Tanto en el recién descripto como en los dos movimientos siguientes es dificil en-
contrar informacién que permita apreciar cual era la contribucién de la plebe en las
acciones; fundamentalmente, porque -aunque tal vez sea ocioso decirlo- tedos fue-
ron exitosos. y por ello no generaron juicios posteriores, que son las mejores fuentes
para aproximarse al pensamiento de los plebeyos. De todas formas, la agitacién po-
Iftica con su participacién no se detuvo: en julio de 1812, el gobierno advertia que
habia intentos de desorden y por ende “que por ningun titulo se permitan teuniones
del populacho, ni en los Cuarteles, ni en los Cuerpos de Giardia, ni en algun otro
punto” (nétese que se reficre al populacho, es decir, la plebe), y “que los Gefes de
las Patrullas cuiden de disolver las reuniones que adviertan”.*? La preocupaviéa era,
evidentemente, fundada, porque poco después, el 8 de octubre, “hubo otra revolucién
© sacudimiento volednico también hijo legitimo del 5 y 6 de abril de 1811", que pro-
voed la caida de los primeros triunviros, “y se nombraron en pucblada otros tres”!
Una nueva faccién, liderada por la Logia Lautaro, se apoderé asf de la direccidn de
la Revolucién, Otra vez los cuerpos militares ocuparon la Plaza de la Victoria junto
a algunos plebeyos y un grupo de vecinos que llevaba la voz cantante. El rasgo repe-
tido motivé otra protesta
La deposicién de todos los gobernantes el 8 de octubre de 1812; y la mutacién total de
personas, la dispersién de los diputados de todos los pueblos, de que se componia la
asamblea que se disolvi6 en aquel dia. no fue idénticamente lo mismo que el 5 y 6 de
abril? Plebe en la plaza y tropas sosteniéndola causaron aquella novedad [...]el decan-
tado 5 y 6 de abril a que después se llama sucio y despreciable, como si los del 23 de
septiembre y 8 de octubre hubiesen sido muy limpios, y deventes.*2
La participacién de las tropas fue otra vez decisiva: la plebe aparecfa come un apo-
yo complementario, parte del “puchlo” iegitimante. Un plebeyo, el pardo Santiago
Mercado, alias Chapa, denuncid que se habfan destinado veintiséis mil pesos al so
borno de militares y otros para que participasen de la agitacién.5' La combinacién de
49 C, Saavedra, “Instruccidn de Saavedra a Juan de la Rosa Alba”. en: a44,toino i, vol, 1. p. 1122
50 AEC, serie IV. tonio V. p. 2
51 Posadas, “Autobiografia”, p, 1.420.
52. C, Saavedra."Instruccién...”. p. 1-122. Su afirmacidn es parte det descargo que dio al ser jurgado
en 1814 por el movimiento del y 6 de abril de (BIL
St AGS, Sala X [on adelante, sélo x]. legajo 29 9 8 [en udelante, sclo el nimero], Smarios Militares
[en adelante sw}. 83a, Segin Halperin Donghi. los participantes eran habitantes de los arrabales recluta-
24 GABRIEL DI MEGLIO
tropas, parte de Ja plebe y parte del pueblo se habia transformado en el mecanismo
mas efectivo para realizar modificaciones politicas en Buenos Aires.
Una nueva aparicisn plebeya en Ia “alta politica” se dio cuando el grupo radical
ascendido en 1812 entré en la crisis general -desobediencia del ejército det Norte, di-
sidencia de todo e] Litoral, la Banda Oriental y Cordoba tras la figura de Artizas, eco-
nomfa perjudicada por la guerra, auge legitimista en la Europa que derotaba a
Napoledn— que desembocé en el fin del Directorio de Carlos de Alvear, en abril de
1815, El desencadenante fue el ejército enviado a Santa Fe a reprimir a tos disiden-
tes. que se sublevé en la campaiia bonaerense liderado por José Alvarez Thomas y
provocé el desplazamiento de Alvear. Este se dirigié entonces al campamento de Oli-
vos, donde gran parte del ejército alli acantonado segu/a apoyandolo. Entonces,
et Cabildo, considerando las malas consecuencias que podrian sobrevenir, Ilamé al pue-
blo a toque de campana, y en seguida reasumid el mando en sf, disolviendo y quitindo-
le la autoridad a 1a Asamblea, lo que hizo saber al piblico por un bando [...] esta capital
se hallaba indefensa, pues no tenia mas tropas que los tercios efvicos, y éstas casi sin
armas, sin municiones, y sin artllerfa, por habérsela Nevado toda con anticipacién Al-
vear al campamento, seguramente temigndose se armasen contra él los ciudadanos [. ..]
Soler, luego que fue nombrado comandante de armas, puso la ciudad en defensa, ases-
tando artileria en las bocacaties de la entrada de la plaza Mayor, ayudando a ello et Ca-
bildo con sus érdenes, que mandé a los alcaldes de barrio, y los de campafia, para que
todos concurricsen a su defensa, como lo hicieron todos con Jas armas que tenfan, co-
ronando las azoteas de las inmediaciones de la plaza de ciudadanos armados.*
Para Gervasio Posadas ~tio, antecesor en el gobierno y partidario de Alvear-, en esa
fecha volvié “el despotismo de la multitud”, que él sufrié directamente: “en lo alto
de la noche del 15 al 16 de abril estropean mi casa a golpes, y continué un tumulto
popular todo el dia 16”.% del cual se disculpé afios mas tarde Alvarez Thomas, dado
que las “irregularidades |...] son debidas a la intervenciGn en ella de hombres exal-
tados que las circunstancias impedian reprimir, y que yo lamentaba como una fatali-
dos por Juan José Paso, en De lu Revaluciéu.. El recurso de entusiasmar a miembros de la plebe con gat-
ancias materiales parece haber sido empleado en otras ocasiones. Por ejemplo, en 1819 un cabo de gra-
naderos fue tentado de participar en un alzamiento contra el gobierno, le dijeron: “si quieres enlrar en ona
revolucion, ya ves que estas pobre y siempre te ha de valer algo” en: AGN, X, $94. 301 5, 641
54 El acceso al poder en octubre de 1812 del grupo nuis radical dentro de los revolucionarivs, organi-
zado en la Sociedad Patristica que se unid con la Logia Lautaro, no implies un intento de ampliacion de
la participaciéa plebeya cn la politica revolucionaria, puesto que fos sectores radicales de Buenos Aires
xno dieron un lugar central a los sectores subaltemos en su proyecto revolucionario -excepto en tas fies-
(as; no aparecieron clubes, asambleas v cualquier otro tipo de urganizaciones populares que viabiligaran
la imtervencisn plebeya en la politica, Véase P. Gonzalez Bemnaldo, "La Revolucidn Francesa...
SS J.M, Berutl. Menniax curiosas.... p. 3872.
56 Posadas, “Autobiogratia”, pp. 1.463 y 1461
LA PARTICIPACION POLITICA DE LA PLEBE URBANA DE BUENOS AIRES (1810-1820) 25
dad ajena a mi carécter”.? Alvear concité el odio plebeyo, en parte por el rechazo
generalizado que su persona generaba entre muchos portefios, pero es muy posible
que hayan influide la prolongacién del conflicto bélico y el consiguiente aumento de
la presign estatal sobre la plebe urbana bajo su gobierno y el de su antecesor. Aun-
que no es posible saber hasta qué punto pudieron cumplirse las disposiciones guber-
namentales, desde 1813 se exigié repetidas veces a las patrullas urbanas que
arrestaran a los considerados vagos, negros libres (salvo “los que fuesen ductios de
tiendas, 6 talleres publicos siempre que por si lo manejen”) y “los infinitos mucha-
chos que dibagan por la ciudad sin destino, exercicio ni educacion” para el servicio
de las armas. Incluso los peones de panaderfa, que producian un alimento esencial
cuya escasez podia crear problemas, fueron movilizados (al tiempo que aumentaba
el uso de esclavos en las tropas).38
Por primera vez, la plebe sobrepas6 durante el levantamiento de 1815 los limi-
tes de tranguilidad que habia mantenido en 1811 y 1812, pero tras la festejada de-
rrota de Alvear este tipo de acciones desaparecié. El advenimiento de Juan Martin
de Pucyrredén, en junio de 1816, terminé con la agitacién constante (“desde la elec-
cién del actual director, ninguno de estos tumultos, antes tan frecuentes, ha ocurri-
do”)? ¢ inauguré un perfodo en el que los levantamientos no pasaron de intentos.
Recién en 1820 volverfa a convocarse a la plebe para dirimir un conflicto faccioso.
d) Los lideres populares y el Cabildo de Buenos Aires
La participacién de los plebeyos en los conflictos internos a Ja elite no fue espon-
ténea. Entonces, {quién los dirigia? Tulio Halperin Donghi presenta una interesan-
te hipatesis sobre este punto: los plebeyos primero se identificaron con la causa
revolucionaria y no con una faccién en particular, dado que por los constantes cam-
bios de gobierno del primer lustro después de Mayo ningin grupo se habia conso-
37. J. Alvarez Thomas. “Memorandum para mi familia”, en: BM, tomo tt, vol. 2, p. 1.728.
5% Para todos los casos véase AGN, X. 30 10 |, Policfa - Ordenes superiores, pp. 42, 198, 123, 160 ¥
188. El rechazo a Alvear cra amplio: los Robertson sefialan que “habia introducido una costumbre desco-
nocida incluso en la época de los viereyes. fa de aparecer en piblico seguide de una importante escolta for-
mada por granaderes a caballo. y se renunciaha a concurrir a toda reunién que no fuera de carikter oficial.
‘Con tode esto termuind disgustando a los republicanos y altivos portefos”, en: J. P.y W. P, Robertson. Car~
1as.... p. 220, En 1820 Tomds de Iriarte marcaba el repudio a a figura de Alvear. quicn “sabia las funcs~
tas impiresiones que habia hecho en el pueblo de Buenos Aires la revolucién de abril del afio qeinces sabia
‘cuanto era odiado por la multitud, las clases inferiores del pueblo”. en; T. de Iriarte, Memoria, vol. | (La
independencia y la anarquia”). Buenos Aires, Sociedad Impresora Americana, 1944, p. 293,
59 “Carta de Mr. Rodney al Secretario de Estado”, en: E, M. Brackenridge, La Independencia...
p.336.
26 GABRIEL DI MEGLIO
lidado lo suficiente como para generar Jealtades duraderas. Luego, en la etapa del
gobierno de Pueyrreddn, los plebeyos se habrfan identificado con el grupo que con-
formaba la “oposicién popular" o el “partido popular”. Sin duda, las diferencias
entre las dos fases en Jas que comunmente se divide la década de la Revolucién y
la guerra implicaron distintas actitudes de la plebe, como marca Halperin, y hubo
un grupo formado por militares y publicistas que agité posturas belicistas en el
conservador periodo de Pueyrredén, que también ha sido lamado “federal” o “con-
federacionista”.*! Los testimonios de la relacién de integrantes de esta faccién
Miguel Soler, Manuel Pagola y Manuel Dorrego- con la plebe provienen de los
acontecimientos de 1820 (que seran tratados infra). Durante los sucesos de marzo
de ese aiio, “la popularidad de Soler en la ciudad era tan extraordinaria entre la ple-
be™ que el tider era seguido incondicionalmente y aclamado “con bacanal frenesi”
aunque fuese derrotado.*? Cuando en junio Pagola intenté hacerse del poder recu-
trid a la fuerza de los “descamisados”, cl “populacho que lo seguia”.s? Ya en octu-
bre Dorrego “habia heredado la popularidad de! fugitivo Soler [...] teniendo en su
favor Ja gran mayoria de los proletarios de la ciudad”.
Los tes lideres mencionados se destacaron como militares y fue en el ejército,
por el cual pasé una buena parte de la plebe urbana a to largo de la década, donde co-
menzaron a tener influencia sobre la tropa.S Ahora bien, habia muchos oficiales diri-
giendo a los soldados plebeyos, que al igual que los tres aqui considerados obtuvieron
victorias y derrotas, El prestigio militar de Soler, Dorrego y Pagola era importante
pero no alcanza para explicar por qué eran ellos y no otros oficiales quienes tenfan a
parte de la plebe a su favor. {Qué tos distinguia entonces?
Por un lado, ciertos rasgos carisméticos.6 Dorrego gan6 répida fama de soldado
valiente en fas campafias del Alto Perd —"su resuelta bravura ha admirado a nuestras
69 La primera denominacién se encuentra en Revolucién y guerra... la segunda, en De fa Revalu-
®1 Es tlamado “federal” por E, Barba en Unitarisma, federatismo, rosismo, Buenos Aires, EAL, 1982;
-onfederacionista” en la tesis doctoral de P Herrero: Federafistas de Buenas Aives, Una mirada sobre la
potivica posrevotucionaria, 1810-1820. Facultad de Filosotia y Letras, (BA, 2000.
627. de Iriamte, Memorias. pp. 284 y 324.
68 bid. p. 325: 5. M. Beruti, Memorias curiosus.... p. 3.927,
61 Te Iriamte, Memurias, pp. 354 y 368
® LL, Sosa de Newton, Dorrego, Buenos Aires, Plus Ultra, 1967, Los datos de Pagola y Soler estén en
Piceinilli (Comp.), Dicvionario Histdrico Argentino, Buenos Aires, Ediciones Historicas Argentinas, (9S4,
toinas ¥ y Vi
66 El carivma, advierte James Scolt, es un término que “tiene un sospechoso aire de manipulacién”,
es decir que puede ser romado sto como el gran magnetismo personal de un individuo. que hace que otros
lo sigan, En cambio, dice Scott, ¢l carisma es producto de la reciprocidad, son los otros los que atribuyen
4 una figura su earisma: por eso un personaje puede ser carismético en una cultura y no serlo en otra: véa-
se J. Seotl, Domination and the Arts of Resistance, Hidden Transcripts, New Haven y Londres, Yale Uni-
versity Press, 1990, p. 224, Dos hibros referidos a caudillos rioplatenses posteriores trabajan conel carisma
LA PARTICIPACION POLITICA DE LA PLEBE URBANA DE BUENOS AIRES (1810-1820) 27
tropas”, decia su jefe en 181167 y en las devastadoras expediciones que comands
contra los artiguistas de Santa Fe y la Banda Oriental; su indisciplina —que le valié
ser separado del ojército del Norte y sus bromas a colegas lo hacfan popular entre
los soldados. Este tipo de actitudes parece haber sido fundamental en quienes tenfan
ascendendiente sobre la plebe, como Pagola, descripto como desenfadado y enérgi
co. y Soler, conocido por su soberbia y muy respetado por haber organizado la de-
fensa de Buenos Aires cuando la caida de Alvear.
Otro elemento decisive para ganarse el favor de los plebeyos fueron ciertos ges-
tos, como la cesiGn que hizo Soler de seis meses de sus sueldos y gratificaciones en
beneficio de las familias perjudicadas por la guerra, 0 su actitud hacia los sectores
subalternos
Soler desde su infancia, bien perteneciese a una de las primeras familias del pats, siem-
pre se acompané con la escoria del pueblo |...] no se desdeitaba de alternar en los
fs con los mulatos, con la canalla més soez. que lo trataba de igual a igual.”
Por su parte, Dorrego se mostraba tolerante hacia ciertos actos ilegales de sus solda-
dos: en una campafa de 1820 contra los santafecinos, Dorrego y otros oficiales, en-
tre los que estaba el general Lamadrid, se hallaban descansando durante un alto,
cuando pasan por delante de nosotros, como a dos o tres varas de distancia, dos 0
tres soldados de la escolta del sefior gobernador Dorrego, tan cargados de pavos, pa-
tos y gallinas a las ancas de sus caballos, que venian cubiertos dichos hombres has-
ta mas arriba de la cintura, Diceles Dorrego al pasar (haciendo con la mano la
indicaci6n de que eran robadas las aves) “las habrén comprado. ;Cudnto les han cos-
tado a ustedes?”,
“Si, mi general, nos han costado cinco”, Je contestaron, repitiendo Ja mismaaccién del
gobernador y en el mismo tono festivo en el que él tes hizo la pregunta, y pasaron.7!
cen esta Tinea relacional. con muy buenos resultados: J. C, Chasteen, Hewes on Horseback. A Life and Ti-
ines of the Last Gauchos Caudiltos, Albuquerque. University of New Mexico Press, 1995, y A. de la Fuen-
te. Children of Facundo: Cauditlo and Gaucho Insurgency in the Argentine State-Formarion Process, Li
Rioja, 1850-1870, Ducham University Press, 2000.
67 El jefe era Eustoquin Diaz Vélez: cit. en Piccitilli, Diccionario Histdrico..., tomo il p. 206.
6% T de Iriarte y Beruti hablan con horror y desprecio de las curacteristicas Ue Pagola. Brackenridge.
enviado norteamericano, menciona la soberbia —penosa para l- de Soler (La Independencia.
49 principios de 1820, en: AKC, serie IY, tomo 1%, p. 54.
70 T de triante, Menwrias. vol. 3 (*Rivadavia, Monroe y la guerra argentino-brasilefia”), Buenos Ai-
res, Sociedad Lmpresora Americana. 1945, p. 4.
71 G. Ardoz de Lamadrid. “Memorias del general La Madrid, tome 1, Campo de Mayo, Biblioteca del
Oficial, 1947. p.
28 GABRIEL DI MEGLIO
EI hecho provocé las protestas de los otros tres jefes, que fueron desestimadas por Do-
rrego. Este tipo de actitudes, claramente diferentes de las de otros oficiales -como se
desprende del enojo de los demas (“en nuestra divisién no se comen aves”, dijo el
ofuscado Lamadrid)-."2 eran importantes para conseguir la adhesién de los plebeyos.
Dorrego habria también de vestirse con “todas las apariencias del mas completo desa-
lifto: excusado es decir que esto era estudiado para captarse la multitud —los descami-
sados—".73 No bastaba, entonces, con pertenecer al ejército para ser influyente, aunque
indudablemente era crucial para lograr movilizaciones efectivas como las que lidera-
ron Soler, Pagola y Dorrego en 1820: el carisma y los gestos hacia la plebe eran ele-
mentos decisivos.
El otro factor que hacia “populares” a estos lideres era la oposicién que manifes.
taban a la moderada politica de Pueyrredén para con los enemigos de Buenos Aires.
Dorrego, Pagola y Soler reivindicaron Ia tradicién guerrera de Ja primera etapa de la
revoluciGn, no sélo contra los espafioles sino también contra los disidentes del Lito-
ral y, sobre todo, la invasi6n portuguesa de la Banda Oriental, permitida tacitamente
por el director supremo. En el primer lustro revolucionario todos los gobiernos ha-
bian llevado adelante una politica activa y belicista hacia los enemigos de Buenos Ai-
res, y ahora que la actitud era mas conservadora “empezé a desaparecer el prestigio
del gobierno hasta en las masas”.75 Ello contribuyé a identificar a los plebeyos con
la faccidn que buscaba enraizarse en ese cercano pasado guerrero,
Ahora bien, esta identificacién no aleanza para hablar de un “partido popular” an-
tes de la caida del Directorio. De hecho, hasta 1820 los tres principales referentes de
la plebe en ese afio no se encontraban en Buenos Aires. Aunque lograron un acentua-
do liderazgo sobre la plebe, y fueron un antecedente de Ia faccin dorreguista de la
década de 1820, mas cercana a un “partido popular”, bay otros dos factores a tener
ep cuenta para entender la participacién politica de la plebe portefia. Uno es el ral de
72 Aniog de Lamadnd. “Memorias...”.. p. 230
18 T de Iriarte, Memorias. vol. 3, p. 216. Laci
indicador de una prictica que pude haber sido previa.
74” Gran parte de esta lucha discursiva se libra desde las paginas de La Cronica Argentina, publica-
da entre agosto de 1816 y febrero de 1817 (véase en daf, tomo vit), El enviado norteamericano Brace
Kenridge coments que en 1817 “se daba a entender que una revolucién, como Jas Haman, estaba a punto
de producirse, teniendo por fin principal hacer la guerra contea Portugal”, véase E. M. Brackeatidge, Lat
Independencia... p. 286, Tres ailos después, otro norteamericano, John Forbes, percibiria la v gencia de
la oposicidn a lus portugueses, cuando observs que en la disputa entre las facciones politicas al finali-
zat 1820, “la gran carnada que ambas partes exhiben para conquistar popularidad, es una guerra con
Portugal. para reconquistar Ia Banda Orientat”, para affair que este hecho “es el gran talistrsin de po-
pularidad en ests Provincias y aquellos que consiguieran estar al frente de] gobiemo cuando esas hos-
lilidades se inictaran, adquiritian, sin duda, una autoridad de gran solidez y permanencia”, cartas
escritas el 29 de enero y el 9 de febrero de 1821, en J, Forbes, Once atios en Buenos Aires (1520-1831),
Buenos Aires, Emecé, 1956, pp. 88 y 89.
75 T. de Iriarte, Memorias. vol. 1, p. 170.
se refiere a cuatro afios més tarde, pero es un buen
LA PARTICIPACION POLITICA DE LA PLEBE URBANA DE BUENOS AIRES (1810-1820) 29
ciertos individuos “intermedios” que articulaban la relacin entre los plebeyos y
aquellos lideres. Pese a que han sido poco investigados, su papel fue crucial: los al-
caldes de barrio y sus tenientes, los oficiales de policia, algunos pulperos y, sobre to-
do, los capitanes milicianos aparecen en lugares de la dirigencia en todos los
movimientos politicos en los que se involucraron plebeyos en las luchas facciosas;
sabjan escribir y eran llamados “don”, aunque no eran parte de la elite. Un buen
ejemplo lo constituyen los capitanes de] segundo tercio civico Epitacio del Campo,
uno de los firmantes del petitorio antimorenista del 6 de abril de 1811, y Genaro Sa-
lomén: participaron de intentos de levantamiento contra el Directorio de Pueyrredén
y fueron cabecillas de las movilizaciones milicianas de 1820 (véase infra); un miem-
bro de fa elite los Hamaba “tribunos de la plebe”.76
Pero el eje principal de ta participacién plebeya parece haber estado en el decisi-
vo rol de una de las corporaciones més antiguas de la ciudad: el Cabildo de Buenos
Aires, la tinica institucién colonial que sorted casi indemne los cambios de la déca-
da abierta por la Revolucién. Mantuyo su importancia, su lugar de érgano de repre-
sentaciGn del Pueblo, su capacidad de convocar a Cabildo Abierto y de ocupar el
gobierno en caso de acefalia (unciones que cumplié repetidas veces en el periodo),
y logré ademas acrecentar sus atribuciones en ciertas dreas.77
El ayuntamiento representaba a los vecinos de Buenos Aires (se autodenominaba el
“inmediato representante de esta Ciudad Capital”),7® aunque no de manera directa, ya
que en el periodo colonial el cuerpo era designado por su antecesor y en 1815 pasé a
ser elegido por clecciones de segundo grado. Si bien inclufa en su composicién a un
grupo limitado de la poblacién, se diferenciaba de otras corporaciones por el hecho de
que su gobierno aleanzaba a todos los habitantes de su territorio y no sélo a sus inte-
grantes -como ocurria por ejemplo con una cofradia-; era el encargado de administrar
ef “bien comtin”.® En sus sesiones, llamadas “acuerdos”, se explicitaba una irtencién
16 T. de Triante, Memorias, vol. 1i lo hace repetidas veces, por ejemplo en la p. 244 para Del Cam-
fo y en la 271 para Salomon. También sostuve que Del Campo era “el hombre de mas ascendiente en
el segundo tercio”. T. de Iriarte, Memorias, vol. 3. p. 244, y vol. 1, p. 275. El petitorio de 1841, en Ga.
‘ob. cil. p. 281; un utente de levantamiento en 1819 del que participaron estos capitanes en AGN, X. le
ayo 30 1 5, 54, 641. En la década siguiente Del Campo continus actuando en Ja milicia y fue invitado
en 1823 a tomar parte en la llamada Conspiracidn de Tagle por su ascendencia sobre fos cfvicos LAGN.
X. 13.3 Gh fue mas tarde juez de paz de una parroquia urbana [AGN, X. 32 1 3] y alcanzé a ser jefe de
{a poliefa en 1833 [AGN, X. 16 3.4 - Policia], El capitan Salomén fue ajusticiado en 1820 pero su her-
mano, pulpero como €, tomé su nombre y posteriormente fue el lider de ta rosista Sociedad Popular
Restauradora: véase Quiroga E. Micheo. “Los mazoiqueros gente decente 0 asesinos””, en’ Tada es
Historia, mim, 308, 1993.
77 Séenz Valiente, Bajo campana.
18 ge. serie IV. tomo VI. p. 45
19 A. Lempéciére, “Repablica y publicidad a finales del Antiguo Régimen (Nueva Espasian”. en: F. X.
Guerra, A. Lémperitre et al.. Los espucios piblicas en Iberoumérica, Ambigidedades y problems. Siglos
AWIEXIX, México, FCE, 1998,
30 GABRIEL DI MEGLIO
constante de promover lo que fuera “de mayor conveniencia al bien publico”.* Asi,
cuestiones como el abasto de alimentos para la ciudad fueron una preocupacién central
de los capitulares a lo largo de toda la década, en particular los recaudos para “que nun-
ca se verifique que el publico sufra escasez de carne” ni que hubiese problemas con cl
pan (causantes de tumultos varios en otras ciudades iberoamericanas y curcpeas con-
tempordneas).# El Cabildo también vestia a los presos, pagaba pensiones a viudas y
huérfanos de cafdos en la guerra, asistfa a familias que sufrian una inundacién, promul-
gaba los bandos destinados a la poblacién, sus funcionarios daban discursos en ocasién
de las celebraciones puiblicas -que como se vio eran preparadas por el ayuntamiento—
y era también la autoridad inmediata sobre los alcaldes y tenientes de barrio, de Iega-
da directa a los habitantes de los cuarteles urbanos y suburbanos.*?
No es posible saber exactamente cémo evaluaban los plebeyos las acciones del
ayuntamiento, pero todo lo antedicho parece haber sido percibido exactamente co-
mo el Cabildo lo planteaba: la atencidn del bien conuin. No es extrafio entonces que
Jos miembros de la plebe se dirigieran a la corporacién municipal cuando fueron
conyocados a la movilizacién politica (a la que ademas muchas veces concurrian en
tanto milicianos, y cuyo brigadier era precisamente el ayuntamiento): la percibian
como una autoridad legitima que tenia por funcién ocuparse del bienestar de toda la
comunidad, es decir, también del suyo. De ahf la nocién de] Cabildo como “padre”
de la poblacién. En México se Ilamaba “padres de la Patria” a ios capitulares,** rol
paternal que asimismo cxistia en cl imaginario portefio. El propio Cabildo lo expre-
saba con claridad en 1813: habfa que incluir en las fiestas mayas mas “demostracio-
nes que produzcan bienes reales al Pueblo y le hagan conocer las ventajas de un
gobierno Paternal”! Aparentemente la idea también se extendia entre la sociedad:
El Cabildo era Ja autoridad mds inmediata del pueblo. era la cabeza, el padre, y sus hi-
jos como a tal lo adoraban, lo respetaban, le tributaban un culto voluntario, una devo-
cién exaltadas*
80 Véase el uso de esta frase en AEC, serie IV, tomo V1, p. 433, Pero existen varias formalaciones si
milares, como evitar lo que “pudiera resultar perjuicio al publica” (ibid., tomo ¥, p. 223).
SI age, sene iV, tomo V (1812-1813), p. 601, Los acuerdos en cuestiones del abasto de carne y trigo
son muy oumerosos, Véanse por ejempto akc. serie 1V, come 1V (1810-811), pp. 280. 15. 675, 709, 719.
723. tomo V. pp. 223. 441. 466. 617, 622 (en el que se expresa Ia preocupacién de “acallar el clamor det
Pueblo” que genera la escasez}; tomo ¥i (1814-1815), pp. 28, 62, 135, 398, 405; tomo vii 1816-1817),
pp. 500, $28, 547, 572, 583; tomo Vitl (1818-1819), pp. 36, 41, 137, 172, 219, 383, 391, 412
82 Véunse AEC, serie 1V.tomo ¥, pp. 104 y 174; tomo Vit, 87, 189. 434, 636; asistencia u isundados de
Barracas. en tomo Vil, pp. 330-304, 355 y 384; un discurso del regidor Alvarez Jonte en mayo de 1812,
en AEC. tomo Vp. 216: los bandos. en AGN, x. 44 6 7 y 44 6 8, Gabiema: todos los comienzas de aio se
empleaba bastante tiempo en el nombramiento de los alcaldes de barrio.
83 A, Lempérigre, "Republica y publividad...".
Mage. serie Jv, tomo ¥. p. 565.
285 T.de Inarte, Menrorias, vol. 3. p. M1
LA PARTICIPACION POLITICA DE LA PLEBE URBANA DE BUENOS AIRES (1810-1820) 31
Durante los conflictos de 1820, un oficial sostuvo que “el Excelentisimo Cabildo
es nuestro Padre, y 4 el solo debemos obedecer”.*® Esta funcién paternal del Ca-
bildo de Buenos Aires parece haber sido decisiva para asegurarle la lealtad de Ia
plebe y ayuda a explicar su constante conexién a lo largo de los diez afios conside-
rados en este trabajo. RelaciGn fundamental: todas las peticiones de los movimien-
tos contemplados en la secciGn anterior se enviaron a la institucién municipal.
Asf ocurrid en las jornadas del 5 y 6 de abril de 1811 ~cuando, ademas, los ple-
beyos concurrieron liderados por los alcaldes de barrio de los cuarteles suburba-
nos-, y en las de septiembre de 1811 y octubre de 1812; en 1815 fue el Cabildo
el que condujo la resistencia a Alvear (cuando la institucién convocaba al pueblo
con su campana, el grueso de los portefios acudia a su Hamado), Fue asimismo el
referente de las agitaciones de 1820, que se abordaran mas adelante. La tradicio-
nal corporacién se volvid, en tanto institucién y mds alld de los nombres de sus
cambiantes integrantes, en la articuladora de una novedad: la participacién poli-
lica de la plebe urbana.
€) Los motines “auténomos”
Buena parte de la tropa para los ejércitos que el gobierno central utilizé para
combatir a los realistas 0 a los artiguistas se recluté en la ciudad de Buenos Ai-
res y sus alrededores. Las primeras divisiones del ejército regular creado en 1810
se formaron con base en las milicias surgidas de las invasiones inglesas, en las
que servfa una porcién de la plebe urbana. Més tarde, la ampliacién del ejército
implicé cl alistamicnto de vastas cantidades de habitantes de otras regiones del
ex virreinato, muchos de los cuales fueron enviados a servir a Buenos Aires, pe-
ro también acentus la presién reclutadora sobre Ios sectores bajos de ésta. Los
miembros de la plebe porteia fueron asimismo un componente sustancial de los
nuevos tercios civicos en que se dividi6 la milicia urbana una vez profesionaliza-
do el ejército, en fa cual debfan servir todos los adultos vecinos o avecindados.
Los tercios, originalmente organizados conforme a las zonas de la ciudad, se se-
pararon en un primero con una alta proporcién de “gente decente”, un segundo
formado sobre toda por plebeyos de los suburbios y un tercero integrado por par-
dos y morenos libres.8?
86 AGN, x, 29 106, 5M - Conspiracidn del 1° de octubre de 1820,p. 279.
87 Vicente Fidel Lopez, Historia de la Republica Argentina: Félix Best, Historia de las guerras ar
_yensinas, Buenos Aires, Peuser, 1960.
32 GABRIEL DI MEGLIO
Tanto en el ejéreito como en la milicia los plebeyos ocupaban los carges mas ba-
jos de la jerarquia militar: eran soldados, cabos y sargentos. Se los reconoce en la do-
‘cumentacién por no Hevar el “don” antes de su nombre, por ser casi undnimemente
analfabetos y por sus acupaciones (peones, jornaleros, zapateros, “de oficio ningu-
no”, etc.). Ser sargentos era el limite para su ascenso -salvo excepciones-; general-
mente los oficiales mas altos debian saber escribir y esto constitufa una barrera para
la gran mayoria de la plebe.*®
La experiencia militar hizo aparecer lazos horizontales inexistentes previamente
entre los miembros de la plebe. que empezaron a identificarse como integrantes de
un mismo cuerpo: orgullosos granaderos, orgullosos cazadores, o hiisares 0 civicos.
Esta identificacién interior con los cuerpos militares devino en rivalidades entre los
diferentes regimientos, y en frecuentes rifias entre cllos.% De estas identidades nue~
vas surgieron al mismo tiempo gavillas de desertores y/o ladrones —no wataré aqui
este tema por falta de espacio-, que se convirtieron en una caracteristica de la déca-
da en la ciudad y la campagia.”
Otra consecuencia de esta convivencia militar fue la aparicién de lo que denomi-
no “motines auténomos"; movimientos con objetivos concretos, promovidos y lide-
rados por sargentos, cabos y soldados, sin intervencién de miembros de Ja elite. El
primero fue protagonizado por cl Regimiento de Patricios (pese a su nombre, com-
puesto “en su mayor parte de jornaleros. artesanos y menestrales pobres” oriundos de
Buenos Aires)! en diciembre de 1811, en un intento de resistir cambios disciplina-
tios impuestos por el nueve comandante Manuel Belgrano cuando comenzzba el pro-
ceso de profesionalizacion del ejército. Entonces,
se levantaron los sargentos. cabos y soldadas, desobedecen a sus oficiales, los arrojan
del cuartet, insultan a sus jefes. y entre ellos mismos se nombran comandantes y ofi-
iales, y se disponen a sostener con las armas, sus peticiones, que hicieror al gobier-
no por un escrito presentado, en donde pedfan una tracalada de desatinos, imposibles
de ser admitidos. siendo entre ellos Ja mudanza de sus jetes, y nombrando asu arbitrio
‘otros.22
88] carge de sargento 2° cra el limite para los analfabetos, mientras que Jos sargentos |° sabéan cs-
cribir. Esto se explicita en un juicio en aGw, x, 29.9 6, sw, p22.
8 Los casos de ““quimeras” entre integrantes de distintos cuerpos son muchos; véanse como ejemplo
AGN. X, legajos 29.9 6, 3034 y 30 14, sit
50 Como ejemplos consigno a la banda de soldados detenida por robar una pulperfa céntsica (AGN. X,
29 15, SM, p. 371) y Ia tropa a bordo de una fragata que saqueé a un lanchén en ef Rio de la Plata (AGN,
x, 2996,5M.p. 39)
91 Razén por la cual el Cabildo kes costed trescientos uniformes a poco de formado el regimicnto, en
J. Beverina, Ef Virretnatta de lis Provincias Unidas det Rio de lat Plata, Sit organizacisn milter, Buenos
Aires, Circulo Militar, 1992, p. 336, .
924M, Beruli, Memorias curiosas..., 3809.
LA PARTICIPACION POLITICA DE LA PLEBE URBANA DE BUENOS AIRES (1810-1820) 33
La reacciGn de las autoridades fue efieaz y muy veloz. Tras ver rechazadas las pro-
puestas de rendicidn atacaron con otras tropas el cuartel donde se atrincheraban los
patrivios, obligdndolos a rendirse tras un violento combate.» No hubo miembros de
la elite conduciendo a la tropa, sino que fueron plebeyos (sargentos, cabos y solda-
dos) quienes dirigieron Ia protesta y decidieron usar las arias. A esto obedecieron la
rapidez de la reaccién del gobierno y el decidido ataque a poco de haber comenzado
cl levantamiento, asi como la fuerte represiGn: los diez cabecillas fueron “degrada-
dos, pasados por fas armas, puestos 4 la espectacion publica”; a otros se fos sancio-
nd con penas carcelarias.4 El regimiento, el mas prestigioso de Buenos Aires, fue
disuello y el término “patricios” Lue extendido a todas las tropas
Durante toda la década, la respuesta de las autoridades a
y contundente, Un intento de rebelidn de los granaderos de infanterfa cn F814 fue
violentamente castigado con el fusilamiento de tres cabecillas a dos horas de haber-
se iniciado, También se reaccioné ripidamente ante los motines de los civicos y la
compatiia de pardos y morenos durante 1813, cl de los artilleros en 1815, el del cjér-
cito de observacion en 1816 y el de los granaderos presos en Martin Garefa en
1818.95 En todos estos motines los Iideres fueron sargentos, cabos y soldados; el oti-
gen fue siempre algun reclamo concreto, pagos atrasados o algtin derecho ne respe-
tado por Jas autoridades. y nunca superaron el marco de un solo regimiento, pero
provocaron preocupacidn en los sucesives gobiernos y evidenciaron la tensién que
causaban entre la elite tas acciones plebeyas.
EL mas significative de los “motines auténomos” fue el ocurride en enero de
1819, cuando, ausente ka guarnicidn de Buenos Aires por haber ido a combatir a los
artiguistas a Santa Fe. el tercer tercio ivico, integrado por pardos y morenos. fue
convocado por e] Cabildo para acuartelarse, lo cual iba en contra de la tradivién de
la milicia hispanica de realizar el servicio sin ahandonar la residencia en los domici-
lios particulares.% Rumores y carteles conira ka medida comenzaron a circular en el
cuartel del tercio y fos sargentos, cabos y soldados se negaron a acudir a Ja plaza en
que el Cabildo planeaba realizar ta revista de las tropas y el anuncio. En cambio, ne-
gociaron hacer el encuentro en la Plaza Monserrat (en una zona habitada por gran
parte de la poblacitin negra de fa ciudad). All,
motines fue veloz
884. By W.R Robertson, Cartas... vol. 3 p. 168:
“A GBA, ob, cit. tome TI, p. 49, Fueron ahoreados cuatry sargentos, dos cabos y cuatro soldados. Otca
oeena de insurreetos fueron condenados a distintay penas de pristén,
95 En orden de exposicisn: Beruti, Memorias curiasas.... p. 3.859: AGN. X, 30.2.2. sa
TAS: AGN. X. 30.1 3, SAF Tetra "M™, 585; AGN, X. 30.13, Si tetra "M603, AG
S-T 87.
90 J, Marchena Femandes, Hjéneite y milicias en el nuunda colonial americuno. Madrid, Mapine. 1992,
Para lay osilicias en Buenos Aires véase C. Cansanello, “Las milicias surales bonaerenses entre #820 y
I830", en: Revista de Historie Regional, nam, 19, CNL, 1998,
34 GABRIEL DI MEGLIO
luego que Hlezaron a esta dispuso el Exmo Cabildo que se formase quadro lo que se veri-
fic6 y entrando el Cabiido en el Sefior Alcalde de Primer Voto tom6 fa voz y arengé al
Tercio haciéndole saber la resolucion Suprema y las razones poderosas que hevia para dis
poner el que se aquartelasen al Sueldo, a lo que todos contestaron tumultuosamente que
no querian siguiéndose a esto una descompasada griteria la que obligo a hacer tocar un re-
doble imponicndo silencio: que entonces dispuso el Exmo Cabildo que por medio de los
Sargentos y Cavos se presentasen y dijesen cuanto querian decir pero que se sosegasen y
guardasen silencio: que a esto salieron varios cabos y sargentos y hicieron oresente que
de ningun modo querian los ciudadanos consemir en ser aquartelados que cstaban hacien-
do un Servicio bastante activo pero que si era de necesidad aun se les pensionase mas que
Jo harian gustosos menos permitir el ser aquartelados: que a esto accedio el Exmo Cabil-
do y entonces ef Sargento Mayor despues de tomar la venia correspondiente mando des-
filar la compaitia de Granaderos y a los demas sovre esta para que se retirasen pero que
aunque asi lo verificaron al poco rato se sinti6 un tito a este se siguieron barios unos con
bala y otros sin ella como dando a saver que ya havian sido prevenidos.97
Sega un cabo que cumpti6 un rol activo en la protesta “la compafiia de Granaderos que-
ria seguir haciendo el Servicio como antes, y que aun les recargasen el Servicio si esto
era necesario pero que no combenian en ser aquartelados”,** mientras que un soldado
comenté a su oluscado capitan: “no es tumulto [...] queremos pedir fo que es de dere-
cho”. Otro sostuvo que en a plaza nadic lo impulsé a gritar, sino que “grito y desobe-
decio por su propio motibo y por seguir a los demas siguio con Ia grita y oposicion”.«®
Los acontecimientos no finalizaron con Jos hechos de la Plaza de Monserrat, si-
no que un grupo comenzé a organizar una reunién armada por la noche para conti-
nuar con Ja oposicién a ia medida. El conflicto dio lugar también a expresiones
radicales: algunos querfan “resistir el que los desarmasen y para irse acia las quin-
tas"I01 (“sus miras se adelantaban a mds altos fines”, dirfa Beruti).(°2 Un oficial arre:
16 al negro Santiago Manul, “quien en mi presencia exortaba a los negros a que
murieran en Defensa de su causa, ablando mil iniquidades del Govierno y demas au-
toridades”," informacion corroborada por un tendero, quien declaré que
57 AGN. x, 30.33. sit, declaracion del teniente coronel Don Nicolés Cabrera. Fl capitin Sosa agregs
que la mayoria habls “con modas al Exmo Cabildo menos el cabo Duarte que hasta lego el extrema de
quererle meter la mano por los ojos al Seftor Alcalde”.
58 AGN, X, 30 3 3, declaracién del cabo Pedro Duarte.
8 AGN, x, 303 3, declaracién del capitan Sosa,
100 AGN. x, 30 3-3, declaracién de un granadcro dei cual no consta el nombre, que era carpintero, Es
Hamativo que en una causa alguien asumiera su actuacidn de ese modo, cuando en general. al encontrar
se ante los jueces, fos acusados o testigos intentaban desligarse de lo ocurrido; véase A. Farge, ob. cit.
1) AGN. x, 3033, si, declaracton del granadero Segurola,
102 J, M, Beruti, Memarias curiosas.... p. 3.910.
108 AGN, x, Mi3 3, SM Informe al Gobernador Intendente.
LA PARTICIPACION POLITICA DE LA PLEBE URBANA DE BUENOS AIRES (1810-1820) 35
habiendo visto reunidos en la puerta de mi tienda varios negros changadores ablan-
do del suceso acaecido el 4 fixe mi atencion y presencie, que el negro Santiago Ma-
nul, con mucha energia, y bastante insolencia, mientras los otros estaban callados les
decia “aqui, no tenemos Padre ni Madre, vamos a morir en defensa de nuestros de-
rechos, El Govierno es un ingrato, no atiende a nuestros servicios, nos quiere hacer
esclavos, yo fut con seis cartuchos al quartel y por ef momento consegui quien me.
diese muchos”, agregando a esto mil expresiones que Ja decencia no me perriite es-
tampar.!61
Aunque nadie terminé muriendo en defensa de sus derechos, la idea circulé entre
miembros de la plebe —negroy changadores-. Santiago Manul reclamaba por los de-
rechos no respetados y acusaba al gobierno de ingrato, ,por qué ingrato? No atien-
de a nuestros servicios, Es decir, no reconocia lo que era de costumbre, pero
tampoco el papel que ellos habian cumplido en los nueve afios de revolucién y de
guerra. Al identificar cl acuartelamiento con ta esclavitud -nos quiere hacer escla~
vos~, se realzaba el antagonismo con el gobierno (sobre todo ante un auditorio com-
puesto por negros}.
La reunién nocturna se efectus en el hueco de la Concepeién también en la z0-
na de residencia de los morenos-, pero los asistentes fueron desarmados y presos
por civicos de caballerfa y vecinos. El hecho de que se tratara de un cuerpo inte-
grado por negros sin duda ayud6 a crear un temor que moviliz6 a aquellos Ultimos,
pero hay que enfatizar que las razones del conflicto no estuvieron relacionadas con
a cuestién étnica sino con el derecho de los milicianos. El gobierno, extremada-
mente debilitado hacia el fin de la década, sélo hizo las averiguaciones pertinentes
pero esta vez no condené a nadie. Este fue el altimo motin auténomo durante la
existencia de ese gobierno central. EI siguiente, que ya se daria en 1820 en combi-
nacién con la otra practica de intervencién plebeya, tendria efectos importantes en
la escena politica,
3. OCTUBRE DE 1820: MIEMBROS DE LA PLEBE EN ARMAS
El derrumbe del Directorio tras la batalla de Cepeda dio lugar a una etapa de fuer-
te conflicto politico en Buenos Aires. Ante el avance de las tropas suntafecinas y
entrerrianas que siguié a aquel combate, la poblacién portefia fue convocada por
el Cabildo para defender ta ciudad. Varios miembros de la plebe, dentro de las mi-
1G) jon, x, 30.3.3, 9M, declaracion de Manuel de Irigoyen,
46 GABRIEL DI MEGLIO
licias y los restos del e}ército, ocuparon el centro de la escena al instalarse masi-
vamente en la Plaza de la Victoria y sus cereanfas; Soler era en ese momento su
referente. En junio se repiti6 la situacion ante un nuevo ataque de Estanisiao L6-
pez (acompaiado por Carlos de Alvear); incluso cuando éste fracasé en tomar
Buenos Aires, Ia agitacién continué al levantarse el coronel Pagola y hacerse con
el poder durante un par de dias, apoyado por “los exaltados descamisados -os ci-
vicos—". 18
Pero la mas importante de las intervenciones de la plebe se dio e1 octubre,
cuando, tras haber sido rechazada Ia invasidn santafecina a la provincia, la flaman-
te Junta de Representantes decidié nombrar gobernador a Martin Rodriguez. La
pertenencia de este oficial al régimen directorial recién derrumbado geners entre
los milicianos de la ciudad un descontento que estallé el 1° de octubre, cuando el
segundo y el tercer tercio civico, mas e! batallén fijo (del ejército regular), se su-
blevaron dirigidos pur sus jefes. Se pronunciaron en contra de la faccidn directo
rial y marcharon de {us cuarteles de Retiro a la Plaza de Ia Victoria, lugar que
tomaron tras un breve combate, Rodriguez huy6 y el Cabildo se hizo cargo de la
situacién, desconociendo et nombramiento de aquél. Se organizé un Cabildo Abier-
to en el que impers el desorden, mientras Rodriguez organizaba fuerzas on la cam-
pafia y avanzaba sobre la ciudad reforzado por las tropas del comandante de
milicias Juan Manuel de Rosas. Los cfvicos se atrincheraron en la plaza principal
y se dispusieron a resistir.
Este episodio, ademiis de un entrentamiento entre sectores de 1a elite, fue el mo-
mento culminante de la participacidn de la plebe urbana en el proceso politico de
Buenos Aires que ahora conclufa, No eran ya los pasivos grupos que acempaiaron
en 1811 a los aicaldes de barrio a 1a Plaza de la Victoria, sino un actor que habia vi-
vide una década de politica y de participacidn en la milicia y el ejéreito, Esa expe-
riencia pormitié alos miembros de fa plebe, en la preearia legitimidad y el gran
desorden de 1820. ocupar temporariamente un importante lugar en la escena politi-
ca. Esto se hizo patente para la elite, que expresé esta vez una preocupaci6n mas mar-
cada que en anteriores “irrupciones” plebeya:
Los inteyrantes de las milicias y el batallén fijo no fueron Los inicos plebeyos
que tomaron parte del fevantamiento, sino que también se agregaron ot-us: se de-
nuncié que un esclavo que trabajaba en una panaderfa “fugs en Ja revolucion del 1°
de octubre [...] y se incorpord entre las gentes que se hallaban en la Plaza”.‘06 La
presencia plebeya en las calles portefias adquiria una dimensién nueva, que alarmé
al cronista Berutiz
18 Te bsiarte, Memorias, wol. Lp 325
(06 Pertencefa a D. Pedro Burelligo, AGN. x, 12 4 4, Solicitudes militares, 1821
107 JM. Beruti, Menurias euriasas.... p. 3934
LA PARTICIPACION POLITICA DE LA PLEBE URBANA DE BUENOS AIRES (1810-1820) 37
La patria se ve en una verdadera anarquia, lena de partidos y expuesta a ser victima
de la intima plebe, que se halla armada, insolente y deseosa Ue abatir a Ja gente decen-
te, artuinarlos e igualarlos a su calidad y miseria.
La decisiGn de Jos plebeyos se explicité en la resolucisn del conflicto. Los Iideres del
Jevantamiento entre otras Pagola ¢ Hilarién de la Quintana- depositaron sus esperan-
zas en que Dorrego, quien recién hubja retornado del exilio que le impusiera Pueyrre-
dén y habia gobernado por unos dias, que era a quien los civicos querian como
gobernador,4% acudiese a la ciudad con sus tropas y asegurara su triunfo. Sin embar-
go, Dorrego acaté lo resuelto por la Junta de Representantes, empujando a los capitu-
lares y los jefes militares del alzamiento ~que se vicron perdidos— a buscar un pacto
con Rodriguez, quien habia entrado a Buenos Aires con sus fuerzas y se disponia a
atacar la Plaza de la Victoria, dnieo punto controlado por los eivicos.2 Se realizaron
negociaciones pero Rodriguez queria ta rendicién ineondicional de los que ocupaban
la plaza.''° Hilaridn de la Quintana se entrevisté con el gobernador y quiso Iuege con-
veneer a los de la plaza para que marcharan hacia los cuarteles de Retir
Me dirigi a la recova, y hablando con firmeza y resolucidn a los efvicos, les Fice pre-
sente la nevesidad que habia evitar més derramamiento de sangre, y ellos, denostran-
do mucha oposicidn, se resistian al abandono de sus puestos [...] Don Angel Pacheco
contuvo a un civico que me iba a tirar.!1!
Mientras intentaba persuadirlos, Rodriguez atacé de improviso con su caballeria y
los eivieus comenzaron a resistir sin esperar 6rdenes:
E] oficial Gaeta, estaba conteniendo los eivicos del Terser tercio. que cargabaa as ar-
mas sin su conosimiento y que parecia no le obedecian.!12
Ouro oficial no pudo “comener a la gente y privar que se siguiese ct fuego que
ellos havian empesado sin su orden por hallarse comiendo”.!!5 mientras que De la
Quintana fue Hamad “traidor” y varios cfvicos hicieron fuego sobre él, pero se
108 Ast lo expresé Hilarion de la Quintana en “Manifiesto del coronet don Hilarién de fa Quintana, pa-
14 justficar su conducta ex los acaecimientos de tos dias 3. 4 y 5 de octubre de 1820, en la ciudac de Bue-
‘nos Aires. Copiado de los minieros 8 y 9 del Restaurador Tucumano” (de 1821). en: Biblioteca de Mavo,
tomo 1, vol, 2, p. 1398,
109 © Heras. “Iniciacién del gobiemo de Martin Rodriguez. El tumulto det t? al 5 de octubre ce 1820"
en: Hunanidudes, La Plata, FlyCE, UNt®, 1927, tomo VI
HO” Lamadrid, ob, cit. p. 248
1H. de ta Quintana, ob, cit. p. 1.400.
H2 Declaracidn de un oficial del Presidio que combatig contra los alzados, en AGN. x. 29 106, 5M.
13 Declaracién de Epitacio del Campo (que intentaha desligarse de Jos hechos), en AGN, X. 29 10 6, Sit
38 GABRIEL DI MEGLIO
salvé.t41 A otro oficial se le ordend “que todos se retirasen, y no obedeciendolo
los demas, lo exccuté el que confiesa’.!'5 Tras un primer combate, hubo nuevas
tatativas de rendicién con los civicos, pero
en vano algunas de su jefes y los parlamentarios Alzaga y Sauvidet manifestaban a la
: ella les amenazaba fusilarlos
chusma despechada que serfan pasados a cucl
se retiraban.!6
La lucha continué de forma cruenta, y causé entre tescientos y cuatrocientos mucr-
tos, hasta que los civicos fueron derrotados. 117
El desenlace del conflicto ilustra el grado de movilizacidn a la que hab‘a llegado
una parte de la plebe urbana: los jefes querfan negociar, la tropa no. La firmeza del
gobernador para forzar la represién es otro dato clave: el peso de ella recayé en la
tropa y no en sus lideres. Es que la inestabilidad politica que aquélla signi‘icaba era
el principal enemigo de los ex directoriales en octubre de 1820, Los sectores domi-
nantes de la economia, que necesitaban la paz para intentar una prosperidad que pa-
recfa posible, buscaron eliminar todo foco de desorden y en su enfrentamieato con el
sector mas “aventurero” surgido de la Revolucién (la faccién que contaba con apo-
yo popular) atacaron a io que lo volvfa peligroso: la plebe."'* Porque el principal res-
quemor que los militares y publicistas que formaban ese grupo causaban a lo mds
granado de la elite respondia a su posibilidad de movilizar a su favor a una porcién
de la plebe. De ahi que esa elite voleara su peso para procurar ta victoria de Rodri-
guez y que las tropas de la campafia entraran en la ciudad, librando una batalla que
ilama la atencién por lo sangrienta.
¢Cémo se explica la resistencia que la tropa miliciana (y la del batallén fijo) efec-
tu6 frente a la voluntad negociadora de sus jefes? A diferencia de los ante
tines militares dirigidos por plebeyos, en 1820 la motivacién mayor provino de la
politica. Las razones det apoyo al Cahildo y a Jos oficiales que lideraron 1a asonada
han sido esbozadas arriba. Ahora bien, esto no explica la resistencia de la tropa cuan-
V4 HL. de fa Quintana, ob. cit, p. 140!
115 Fue el tambor Felipe Gutisrrez. Los jueces no Ie creyeron que s¢ hubiese reticado y To condenaran
a muerte, pero es destacable que existid una orden no obedecida. En AGN, X, 29 10 6, Sf - Conspiracién
del I* de octubre de 1820, p. 275.
16 “Carta de José Maria Roxas a Manuel José Garcia” (15 de octubre de 1820), en: A. Saldias, Bue-
nos Aires eu ef Cenienario. Buenos Aires. Hyspamérica, tomo 1
17” Segdin Iriate, fueron 300 [Memorius. vol. 1. p. 368); ta otra cifra la dio Forbes [Once avis... p. 85].
En ambos casos se trata de vn nvimero alto para la poblacién de la ciudad
HS No me ocupo ayui de los motivos de la disputa facciosa intraelite en 1820. Estos han sido explora-
dos por F. Herrero, quien ubica el confficto en el enfrentamiento entre confederacionistas y centralistas.
proveniente de la década previa: en "Una revolucisn federal en Buenos Aires: octubre de 1820". cap. 8 de
1s doctoral, ob. cit.
LA PARTICIPACION POLITICA DE LA PLEBE URBANA DE BUENOS AIRES (1810-1820) 39
do el Cabildo y los oficiales iniciaron tratativas. Aqui hay que centrarse en la expe-
rivneia de los diez afios de guerra y politizacién, en las nuevas identidades goneradas
en el ejército y la milicia. En un afio tan complejo como 1820, donde hubo por mo-
mentos vacios de poder, la plebe enrolada en los cuerpos militares tomé como pro-
Pias las posiciones politicas de los capitulares y Jos oficiales de la oposicién, y luego
de una experiencia de diez aios de practicas de movilizacién, llegé a defenderlas in
transigentemente mas alld de la voluntad de sus dirigentes. Este fenémeno supers el
Ambito militar, segiin se percibe en el caso del esclavo fugado para incorporarse a los
amotinados. Es que la politizacién habfa alcanzado a una buena parte de la sociedad
Portefia, lo que se percibe en la aparicién de algunas peleas entre plebeyos por moti-
vos politicos, como la que envolvié a dos clientes de una pulperia por ctiticar uno y
defender el otro a Artigas o la que se dio entre dos soldados por haber insultado uno
de ellos al gobierno.!!9 También se advierte en la circulaci6n de rumores, que hacfan
que una conspiracién facciosa se descubriese a raiz de lo que un “dependiente” escu-
chara en una barberfa 0 lo que un pulpero oyera hablar mientras trabajaba, y en la en
tonacién de cantos patridticos -mezclados con “expresiones indecentes"— por parte
de nifios y jovenes a los que se recibia en las pulperfas (para preocupacién del Cabil-
do).!2° Otros datos son la sorpresa de un visitante norteamericano por la gran circu-
lacisn de periddicos y por Ia actitud de quienes los compraban: “si no saben leer,
requerir del primero que encuentren el hacerles ese favor",!2! 0 el uso por parte de
plebeyos de elementos de la nueva realidad, tal como hizo exitosamente la esposa del
granadero negro Manuel Pintos. cargado con grillos durante el proceso pur la con-
mocién de los civicos de 1819, para pedir que se los sacaran:
Yo entiendo, sefior Exmo, que esas duras prisiones que habia antes inventado ia ‘Tira:
nia, como instrumentos a proposito para afligir la humanidad, las tienen ya proscrip-
las y delestadas soleminemente nuestras Leyes Sabias, y liberales, adoptando solo las
que puedan bastar a {a seguridad de un reo de consequencia.
En octubre de 1820, la presencia de la plebe inguieté verdaderamente a la elite y de
ahi la alegria de quienes triunfaron (ademas de que parece haberse vivido un fogona-
zo de temor social ~al saqueo, al “desorden’’- entre la gente decente):
19 “Sumario formado contra Aniceto Martinez
AGN. X, 902 1 su,
120 Vease la denuncia de una conspiracién contra la reunién de la Asamblea de 1813 en AGN. X, 29 9
8. sit, B3*; para los cantos patridticos véase AEC, serie IV. tomo ¥, p. 294 (19 de agosto de 1812)
1S “Carta de M. Rodney al Secretario de Estado”, en: E. M. Brackenridge, Lu Independenisid... p.
322
122 AGN, x, 303.3, sa, Obviamente se recurria, en estos casos, a letrados que redactaban las peti=
AGN, X, 27 4 2a, Causas Critminales 1816-1822:
40 GABRIEL DI MEGLIO
Esta ha sido la Feliz terminaciGn del 5; pero {cual habria sido si vencen los contrarios?
En pocas palabras: 1° E] saqueo de Buenos Aires, pues la chusma estaba agolpada en
las esquinas envuelta en su poncho, esperanda el éxito; y si la intrepidez de los colo-
rados no venee en el dia, esa misma noche se les unem 4.6 6 mil hombres de Ia cana
Ila y es hecho de nosotros [subrayade original].!2*
Pronto s¢ iniciaron sumatios a los oficiales implicados, que en su mayorfa no fueron,
inculpados, mientras que Pagola se fug6 a Montevideo y De la Quintana fue perdo-
nado. Entre los escasos condenados estuvo el ya mencionado capitin Epitacio del
Campo (a prisién en las Islas Malvinas), quien buses desvincularse de lo acaecido
sosteniendo que participé obligado por la tropa y acepté “por considerarse capaz de
impedir Jos desordenes que pudieran ocasionarse, y se amenasavan, con al influx
que sobre ellos tenia”. Dijo que al concluir el levantamiento no se presents ante las
autoridades porque “temeroso de ser insultado por la pleve traté de ocultarse en su
casa”! Aunque hubo dos lideres condenados a muerte." la represién fue mas fuerte
con los miembros de la plebe que con los conductores, dado que las penas para éstos
fueron escasas pero la matanza de la tropa en Ia Plaza de la Victoria fue importante,
Rodriguez se consolidé como gobernador y, poco después. el Cabildo dejé de tener
jurisdiccién sobre las milicias civicas.
Lo que la elite queria desteuir era la movilizacion plebeya a favor de una faccién
“si entre nosotros hay alguno, como ha habido en tiempos anteriores, que quiera eri-
girse en wibuno de la plebe [...] que Giemble”.2 Encontrarfa una solucisn a ello en
Ja politica del Partido del Orden, que se afianzé en el poder tras los acontecimientos
de octubre.
4, CONCLUSIONES
La negativa de los soldados civicos —mayoritariamente plebeyos— a terminar con la
ocupacién armada de la Plaza de la Victoria, Hevada a cabo por ellos el 5 de octubre
de 1820, fue un simbolo: los miembros de la plebe, empecinados duefios transitorios
del espacio politico de Buenos Aires por excelencia, explicitaban el importante lugar
12) “Canta de José Maria Roxas..." ob cil, Véase tambien la nota 104.
LA AGN. x. 29 106, sar- Conspiracidn del J° de octubre de 1820
125 B] capitan Genaro Sulomon y el tambor mayor liceaciada Felipe Gutiérrez fueron “sente:
miverte porel gravisimo delito de principales fautores. ¥ cooperadores en ef tummulto”, en: G84, ob cit. 10°
aw Vp. 278.
126 Pyospecto sin fecha eft, en F. Herrero,
‘ob cit. p36
‘na revolueisn federal en Buenos Aires: octubre de 1820".
LA PARTICIPACION POLITICA DE LA PLEBE URBANA DE BUENOS AIRES (1810-1820) 41
que la Revoluciga, los enfrentamientos faceiosos y la movilizacién militar les dieron
dentro de la politica portefia de la década de 1810. Antes de Mayo era impensable
una situacisn semejante en fa pequefia capital virreinal, El nuevo escenaric creado
por la Revolucién habia dado lugar a un nuevo actor junto a los que Io ocuparon des-
de el principio.
El comienzo de la Revolucién y la guerra que le siguié generaron una politi-
zaciGn que abarcé a toda la sociedad y no sélo a la elite y los sectores medios; se
dio en los ambitos de sociabilidad popular, como pulperias y plazas, y no alcanzs
solamente a los plebcyos que formaron parte de los cuerpos militares 0 de episo-
dios facciosos, sino también a algunos que no lo hicieron, como varios esclavos y
mujeres.
Ahora bien, no todas las précticas politicas de integrantes de la plebe tuvieron el
mnismo sentido. La presencia en las fiestas y ceremonias organizatas por las autori-
dades se convirtié en un canal de cooptacién por parte de Ja elite que Hevé adelante
cl proceso revolucionario, asegurando la adhesién masiva de la sociedad portefia a la
nueva situacién politica, pero ese hecho no transformaba a la plebe en un “actor”. Es
to provino de otros dos elementos: a convocatoria por parte de fa elite para dirimir
sus conflictos internos y los efectos de la guerra, En el primer caso, iniciado con la
apelaci6n. en abril de 1844, a miembros de la plebe suburban por parte de una de
las faceiones en las que se habia dividido el grupo revolucionario para desplazar del
gobierno a la otra, 1a causa fue la imposibilidad de “desempatar" los enfrenamien-
tos empleando los medios institucionales propios del orden colonial -en un momento
de gran precariedad de la legitimidad-. E] éxito del recurso a los sectores subalter-
nos navido de la coyuntura aseguré su continuidad, propiciando la participacién de
miembros de la plebe en la nueva escena politica como un factor de poder, subordi-
nado pero por momentos fundamental. Ahora bien, esa primera movilizacién de
181], aunque dirigida “desde arriba”, debié acudir a un argumento que fuera popu-
lar entre los plebeyos la expulsidn de los espaioles peninsulares— para coneretarse.
Y, a partir de entonces, en todas las intervenciones de miembros de la plebe hubo una
racionalidad de su parte para actuar: la percepcidn de una paga, el deseo de expul-
sién de un gobemante impopular, la obediencia al Cabildo en tanto autoridad legiti-
ma. la protesta por un derecho ultrajado, el sostén de oficiales carismdticos y
propulsores de politicas agresivas
En cuam a la guerra, en la milicia efvica que reemplaz6 a la aparecida ‘ras los
ataques britdnicos, y en el ejército que se cred, basado en ésta, integrantes de la ple-
be trabaron relaciones inexistentes en Ja sociedad colonial, generando nuevas idemida-
des y solidaridades. De ahi surgieron los motines auténomos que jalonaron la década
y forjaron un ¢jercivio de movilizacién que, aunque ajeno a motivos politicos direc-
tos, excluia la intervencidn de la elite y se convirtié en una practica. La combinacién
de ambas practicas en 1820, con la realizacidn de un motin auténomo dentro de un
episodio faccioso iniviado por la elite, consolidé a la plebe como un actor poliico i
42. GABRIEL DI MEGLIO
soslayable de la politica portefia,!27 y la preocupacién generada con ello en Ia elite
desembocé en una violenta represién.
La participacidn politica de ta plebe se gesté en el ambito de las jerarquias de la
sociedad colonial: en abril de 1811 fueron Ios alealdes de barrio, notables de cada
cuartel, dependientes del Cabildo, los que condujeron a unos moderados plebeyos su-
burbanos a presentar cl petitorio. Pero luego las nuevas practicas se formaron a tra-
vés de lazos igualmente novedosos, que provenfan de nuevas situaciones y no de
relaciones sociales preexistentes: fue el caso de los contactos entre plebeyos en la mi-
licia y el ejército y de la influencia de oficiales carisméticos que no contaban con
clientelas antes de Ia Revoluci6n. Estas relaciones que posibilitaron la movilizaci6n
de los sectores subalternos, emergidas de la flamante vida politica, encontraron su re-
ferente legitimo en una de las instituciones més antiguas de la ciudad, el Cabildo. Es
decir que el nuevo actor de un escenario politico a su vez novedoso ingresd en éste
por medio de una serie de lazos en buena parte tambign inéditos, pero articulandose
al mismo tiempo a través de una legitimidad tradicional.
Terminada la década de 1810 tuvieron lugar varios cambios decisivos: la creacion
de un régimen representativo de alcance provincial y no solamente urbano, la supre-
sidn del Cabildo de Buenos Aires, la desmovilizacion de gran parte del ejército y la
milicia al coneluir Jos conflicts, la aparicién de un nuevo consenso entre Ia clite. To-
do esto modificé las précticas plebeyas de la década pero no las elimind; la década
de1 820 aparecerian otras. La participacion de la plebe urbana se transforms en un ele-
mento constitutivo de la politica portefia en los comienzos del perfodo independiente.
27 Es preciso recordar que no se trataba de toda ta plebe sino de los integrantes de ella que se movili-
zaban. No ¢s posible saber qué ocurtia can el resto a este respecto,
LA PARTICIPACION POLITICA DE LA PLEBE URBANA DE BUENOS AIRES (1810-1820) 43
RESUMEN
Con la Revolucion de Mayo de 1810 surgié una inédita vida poltica en la ciudad de Bucnos
Aires. En ella intervinieron diversos miembros de la plebe urbana, un grupo sumamenie hetero-
géneo que ocupaba el esculin mas bajo en la estratificacién social de la chudad. Este articulo
delinea las diversas formas de patticipacién plebeya: su presencia en las fiestas revaluciona-
tias, su movilizacién por parte de integrantes de lu elite para dirimir contlictos dentro de ésta,
su vinculaci6n con el Cabildo, 1a aparicién de motines militares dirigidos por plebcyos, Me-
diante estos canales la participacién de ta plebe urbana se transformé en un elemen'o consti-
tutive de la politica portefa en los comienzos del periodo independiente,
‘The May Revolution of 1810 gave birth to a new political life in the city of Buenos Aires, in
which different members of the urban plebe took part. The plebe was a highly heteragencous
group that occupied the lowest step in the social stratification of the city. This article outlines
the diverse aspects of that plebeian participation: its presence in the revolutionary celebrations,
its mobilization by members of the elite to adjust conflicts inside it, its relationship with the
Cabildo. the appearance of military mutinies led by plebeians. Through these ways the parti-
cipation of the urban plebe became a constitutive clement of the Buenos Aires” politics in the
beginnings of the independent period.
Palabras clave: Plebe urbana, Revolucién, Participacién politica, Conflictos intraelile, Cabil-
do, Motines militares,
También podría gustarte
- The 5AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life.De EverandThe 5AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life.Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (344)
- Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A MemoirDe EverandFriends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A MemoirCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2141)
- Your Next Five Moves: Master the Art of Business StrategyDe EverandYour Next Five Moves: Master the Art of Business StrategyCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (103)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDe EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (844)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDe EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3296)
- The Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happinessDe EverandThe Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happinessCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (810)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5810)
- The 7 Habits of Highly Effective People: 30th Anniversary EditionDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: 30th Anniversary EditionCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (41)
- The Courage to Be Disliked: The Japanese Phenomenon That Shows You How to Change Your Life and Achieve Real HappinessDe EverandThe Courage to Be Disliked: The Japanese Phenomenon That Shows You How to Change Your Life and Achieve Real HappinessCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (394)
- It Starts with Self-Compassion: A Practical Road MapDe EverandIt Starts with Self-Compassion: A Practical Road MapCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (189)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (20060)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelDe EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (5658)