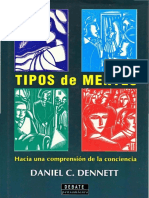Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
12 Peter Winch - Ciencia Social y Filosofía
12 Peter Winch - Ciencia Social y Filosofía
Cargado por
Túlio Henrique0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
30 vistas31 páginasjjgjgjghjhjhj
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentojjgjgjghjhjhj
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
30 vistas31 páginas12 Peter Winch - Ciencia Social y Filosofía
12 Peter Winch - Ciencia Social y Filosofía
Cargado por
Túlio Henriquejjgjgjghjhjhj
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 31
Con social
_y filosofia
_ Peter Winch
Amorrortu editores
Buenos Aires
Director de la biblioteca de filosofta, antropolog
agién, Pedro Geltman
The Idea of « Social Science and its Relation to Philoso-
‘phy, Peter Winch
Primera edicién en inglés, 1958; segunda edicién, 19635
séptima reimpresién, 1971
Traduceién, Marfa Rosa Vigané de Bonacalza
y fel.
Unica edicién en castellano autorizada por Roitledge &
Kegan Paul Ltd., Londres, y debidamente protegida en
todos los paises. Queda hecho el depésito que previene Ia
ley n° 11.723. © Todos los derechos reservados por Amo=
rrortu editores S.C. A., Luca 2223, Buenos Aires.
La reproduceién total o parcial deste libro en forina idén-
tica o modificada, escrita a maquina por el sistema multi-
graph, mimeégrafo, impreso, etc., no autorizada por los
editores, viola derechos reservados. Cualquier utilizacién
debe ser previamente solicitada.
Impreso en Ia Argentina, Printed in Argentina.
Bibliotece del
Institute Teonotégien Autoneme de Méxioe
Marina Nacional 250
México 17; DIF 4
20 ome
37249
Denn wenn es schon wakr ist, dass moralische Hondlungen,
sie migen 2u noch s0 verschiednen Zeiten, bey noch so
verschiednen Vatkern vorkommen, in sich betracktet immer
die nchmlichen bleiben: so haben doch darum die nehmi-
chen Handlungen nicht immer die nekmlichen Benennun-
en, und es ist ungerecht, irgend einer eine andere Benen-
nung 2u geben, als dic, welche sie zu ikren Zeiten, und
bey ihrem Volk =u haben pflogte.
(a.m to ge as assones morals son sempre
as misma sin que importn las diferencias entre ls Ep
any las sociedades en las que alla acontecen; sn em
bargo, lamas acciones no siempre tienen Ios mismos
nombres, yno es justo dar a cierta accén tm nombre di
tren el qe a en rp po yes pg
Gotthold Ephraim Lessing, Anti-Goeze.
imam
rpuoTeoa
Ue, ANGL LENE m,
wy
1. Fundamentos filosdficos
1, Propésitos y estrategia
Decir que las ciencias sociales estan en su infancia ha He~
gado a ser una perogrullada para los autores de libros de
texto relatives al tema, Sostendrén que esto es asi porque
las ciencias sociales no se apresuraron a emular a las ci
cias naturales y a emanciparse de la tutela sojuzgante de
Ia filosofia que hubo una época en la que no se distinguia,
claramente entre filosofia y ciencia natural, pero que gra-
cias a Ia transformacién de este estado de cosas, ocurrida
alrededor del siglo xvx, la ciencia natural progres6 a gran-
des saltos desde entonces. En cambio —se nos dice—, tal
revolucién no se produjo todavia en las ciencias sociales,
1 solo ahora esta en proceso de realizacién. Quiz la cien-
cia social atin no encontré su Newton, pero se estén crean-
do las condiciones necesarias para que surja un genio de
fsa magnitud, Se recomienda, sobre todo, que sigamos los
métodos de la ciencia natural mas que los de la filosofia
si queremos lograr algiin progreso significativo,
En esta monografia, me propongo examinar eriticamente
‘esa idea de la relacién entre los estudios sociales, Ia filo-
sofia y las ciencias naturales. Pero no se debe suponer por
ello que lo que debo decir puede alinearse junto a Jos mo
vimientos anticientificos reaccionarios que intentan retra~
sar el reloj, y que aparecieron y florecicron en algunos
Iugares desde los comienros de Ia ciencia. Mi tinico pro~
pésito es asegurar que el reloj marque el tiempo justo,
cualquiera que este sea. Por razones que mis adelante se
aclarardn, la filosofia no tiene derecho a ser anticienti
ca: si trata de scrlo, solo logrard ponerse en ridiculo. Esos:
ataques Ianzados por la filosofia son tan desagradables y
faltos de seriedad como intitiles y contrarios a ella misma.
Pero igualmente y por las mismas razones, la filosofia.
Ache estar alerta frente a las pretensiones extracientificas
de la ciencia, La ciencia es uno de los rasgos distintivos
mis importantes de Ia época actual, y esto tiende a volver
impopular al filésofo, quien puede enfrentar una reaceién
‘similar a Ia que enfrenta el que critica a la monarqufa,
Pero cuando la filosofia se convierta en un tema popular,
hhabra egado cl momento para que el filésofo considere
‘eudndo erré el camino,
Dije que mi propésito era examinar criticamente una con=
‘cepeién corriente de las relaciones entre In filosofia y los
‘estudios sociales, Camo dicha concepeién implica dos tér-
‘minos, una parte de este libro —que a algunos podré pa
recer desproporcionadamente grande—~ estar dedicada a
‘analizar cuestiones cuya conexién con la naturaleza de fos
testudlios sociales no es evidente a primera vista. El eriterio
{que intento sostener presupone una cierta concepeién. de
Ta filosofia, que muchos juzgarin tan herética como mi
concepeién de la ciencia social misma, En consccuencia,
Yy por irrelevante que pueda parecer en un principio, el
Anilisis de la indole de la filesofia constituye una parte
fesencial del tema del presente libro, Por lo tanto, seria
rresgoxo pasar por alto este capftulo inicial considerindolo
tun preémbulo tedioso e innecesari.
Lo dicho resultaré aun més convincente si esbozo breve-
‘mente la estrategia general del libro. Consistiré en una
guerra en das frentes: primero, una critica de algunas
ideas contemporéneas prevalecientes en torno de Ia na-
turaleza de la filosofia; segundo, una critica de ciertas
ideas aetuales dominantes acerca’ de la naturaleza de Tos
testudios sociales. La tictica principal seré una maniobra
Ge pitwas: se Hegaré al mismo punto argumentando des-
‘de tirecciones opuestas, Completando la analogia militar,
‘mi’ priticipal propésito bélico sera demostrar que los dos
frentes’ en’ apariencia diferentes en los cuales s¢ sostiene
In queitano son en absolute distintes; que aclarar ta na-
turaleda dela filosofia y Ia de Tos estuclios sociales:es equi~
valetite, pues todo estudio de la sociedad digno de mérito
debe poster cardcter filoséfico, y toda filosofia que valga
Ja pena, ocuparse de la indole ‘de'la sociedad humana,
|
|
|
|
i. eee
2, La «concepcién subordinada» de la filosofta
En honor de John Locke, uno de los genios que Ia presi-
den, lamaré « a esa idea de la
filosofia que pretenclo eriticar. Los partidarios de la mis.
ma citan a menudo con aprobacién el siguiente pasaje de
la
1a disineién de A. J. Ayer entre «pontifces> y ¢jomale-
ros» de la flosotia x2 hace eco del criteria de Locke; tam-
A. G.I. Flew, en su introduecién a Logic and Lan-
guage (Primera Serie), lo tractujo al idioma de la mas
Iodema discusién filoséfica, y tiene muchos puntos de
contacto con la concepeién de la filosofia sustentada por
Gilbert Ryle, quien la considera al6gica informal» [véase
G. Ryle, Dilemmas, Cambridge}.
Tntentar€ aislar algunos de los rags sobresalientes de este
caiterio que resulten de mayor relevancia para mils pro~
Désitos, En primer lugar, existe la idea de que ela fils
ha de distinguisse cle otras artes © eiencias mis por sus
métodos que por su tema>. [3] Es obvio que esto se derive
de la concepeién subordinada, ya que segim ésta Ta filoe
sofia no puede contribuir, por si misma, a ning enten-
dimiento positivo del mundo: eumple el papel puramente
negativo de eliminar los obstéculos que se interponen al
progreso dle nuestro entendimiento. Ta fuerza motriz de
«se progreso debe buscarse en métodos diferentes por com.
ul
pleto de todo lo que se encuentra en a Filosofia; ex deci,
fa cenela, Sega esta opinin, la ilo sun pardsito
de otras dsiplinass no Gene problema propio, si que
une tien para resolve es problemas planteados en
fl cur de invetigaciones no filosficas
Ta eoncepelén moderna de lo que constitye el eescombro
{pc estobe Ie marcha cel saber cx my semefente a Ta
de‘Toeke: ala sala Te correspond eliminar consio-
mes lgtics. De modo que e cua que © nos pre-
Senta semejante, en ciera medida, a lo siguiente, Los
Sientficos son os que adquiten auténticos Y nuevos co-
Steimfenton a traves de mctodor experimentalenY de ob-
Seocign. Bl lenguaje ¢6 una herramienta. indispensable
jars ete process como canter ot herent, pac
Re tener deectos pero tos que fe resulta peculiar son
ins comtadiccons logicas que tendo fe consideran
Tndloges ls falas mecieas de lay heeramientas mat
TinleneE meno de un taller te ocupa de eliminar cosas
os de os carburadoressfldsfo
liming contradiccones en el campo dseursvo
Me relerivé ahora. ota impleaciin de la concepeién
ibordinada, que se vinewla a To anterior. Si on prble-
ima de la fleofia provieen de afuea, se hace necesario
Dretar epecalatenlon al papel que fuegan la meafsea
Fin epatemologia dentro de la fisollas porgue, sien
Fuad resulter lausble decir que tos problemas de la fi
fvcla de la ciencta la sofia de a rein, la nsf
dietary ota ramas son planteados la fsa por la
‘Senta, a rein, el are, ete, no «del td obvio qui
fas problemas a la metafisca y la epistemolgin
ue estas dsciplinas son autGnomas om Fes
pecto amis problemas entonces la concep subordinada
—.—Uré de Moore fue aprox
Madame, tx siguiente, Levant sus mamnos una después
Toot dilendo: «Aqut hay una mano aqui ay oa
tee to tanto, al memes exsten dor objeton extern;
Poteecuenla, existe un mundo extemos. AL abordar el
{eins de esta'manera, Moore pascciaequiperar In pregut
te nate um mundo extemof» ala pregunta: «2 Exi
fea Slates eon un fnioo cue que surja de sus hoc
Tita Por rapuesto, esto quedarinprobado de manera
onclayente com la eahibiciin de dos rinocerontes. Pero
{e'elnign de argumento de Moore con la pregunta filo-
Uirienaceren de In existence un mundo extemo no cs
tan'aimpe como a relacién de 1a exhibicén de Tos dos
nor eon I tra pregun, y g atrsment
re ladsBlsbtea respecto de la exiteneia de un mondo
‘cemo abarea tanto ls dos manos mostradas por Moore
Sino uatguier otra cosa. La pregunta completa es: Los
Shjetos camo las dos manos de Moore, estan califeados
rae moradores de un mundo extemo? Ht no quite
Face que cl argumento de Moore eté completamente fac
te cust oso c consderalo prc
EXperimental, porque no se paroce a nada de lo que s¢
apaentes una spina expesimental. Moore no esta
tm haciendo un experimento; estaba recordendo algo a 58
hile, reeordandele de qué modo se emplea de hecho
Trexpresion cobjetoextemos, ¥ esto indicaba que el pro-
ola, no es probaro refutar la exsencin de
16
tun mundo de objetos extemos, sino més bien elucidar el
concepto de externalidad, Considero obvia la existencia
de una conexién entre este tema y el problema filoséfico
central acerca de la naturaleza general de la realidad.
4, EL interés del filésofo por of lenguaje
Lo expresado hasta el momento basta, respecto de la re-
lacién entre filosofia y ciencia, Pero aim debo sefialar por
‘qué no es preciso, ni deberfa serlo, que el rechazo de esa
cconcepcién del fildsofo como «maestro de las ciencias»
‘conduzea a la concepeién subordinada. Me he referido a
‘Moore, quien nos recuerda cémo se usan, de hecho, ciertas
expresiones, y he acentuado la importancia que tiene la
idea de elucidacién de un concepto en filovoffa. Estos son
modos dle expresién que, prima facie, encajan muy bien
en Ia concepcién subordinada, Y, en realidad, lo desacet
tado de esa concepcién en general ha de buscarse no tanto
en alguna doctrina falsa por completo como en un énfasis
sistemiticamente erréneo.
Los problemas filosbficos versan en buena medida acerca,
del uso correcto de ciertas expresiones lingiisticas; la clu-
cidacién dle un concepto implica también, en buena me-
dida, Ia aclaracién de confusiones lingifsticas. Sin em-
argo, el filésofo no se interesa en el uso correeto como
tal, ni todas las confusiones lingiisticas som igualmente re-
levantes para la filosofia, Solo lo son en enanto su andl
esta destinado a esclarecer el problema del grado de inte~
ligibilidad de la realidad,’ y qué diferencia constituiria
para Ia vida del hombre el hecho de que este pudiese
aprehender en cierta forma dicha realidad. De modo que
1 Reconezco que ee es un motte de hablar algo pompowo y antiguo
‘Lo empleo pata seal la diferencia entre el interés del filsofo ex
1a selidad §, por ejemplo, ef del clentifco. Aprovecho eta. opor
Lnidad porn expresar que’el exminiado aceeea del tipo de inter
‘que! flésofo tiene en ot lenguaje —expuesto en el panto siguiente
de a uta conferncis inédita de Re Rhces sobre «Philosphy
and Arts. me
7
: ae
debemos preguntar e6mo los problemas del lenguaje —y
{qué clases de problemas acerca de este— pueden guardar |
relacién con estos temas
[Preguntar sila realidad es inteligible implica preguntar
| qué relacién existe entre pensamiento y realidad. Consi-
\derar Ia naturaleza del pensamiento nos lleva también a
Jeonsiderar la naturaleza del lenguaje. Por lo tanto, In pre- |
gunta acerca de la inteligibilidad de la realidad esta inse-
parablemente ligada a esta otra: emo se conceta el len-
{euaje con la realidad, que significa decir algo. De hecho, el
interés del filésofo por el Ienguaje reside menos en Ia solu- |
‘ién de confusiones lingiisticas particulares por sf mismas
que en Ia solueién de confusiones accrea de la naturaleza
det lenguaje en general
Desazrollaré este punto en forma polémica, refiriéndome
al Vocabulary of Politics, de T. D. Weldon. La eleecién de
tste libro obedece al hecho de que en sus paginas Weldon
templea su interpretacién del interés que Ia filosofia presta
faje para sustentar una concepeidn de las velacio-
nes entre la filosofia y el estudio de la sociedad que se
‘pone fundamentalmente a Ia concepeién que se sostendré
cen esta monografia, El criterio de Weldon se basa en una.
interpretacién de los recientes desarrollos filos6ficos en
Inglaterra. Segin él, ocurrié que «los filésofos se volvieron
extremadamente conscientes del lenguaje. Llegaron a com-
prender que muchos de los problemas que sus predeceso- |
res hallaron insalvables no surgieron de algo misterioso 0
inexplicable en el mundo, sino de las excentricidades del
lenguaje con cl que intentaban describir el munclo» (35,
cap. I], En conseeuencia, los problemas de la filosofia so”
cial y’ politica surgen de las excentricidades del lenguaje
con el que se intenta describir las instituciones sociales y
politicas, més que de algo misterioso que residiria en esas
"mismas instituciones, En concordancia con Ia concepeién |
subordinada de la filosofia —que Weldon sigue aqui ficl-
mente considera que esta itima solo desempria ut |
papel por completo negative con respect. a una =e
i6n de la vida social. Son los métodos de la cien-
Fa, los que favorecen
,
|
w |
cualquier progreso positivo de esa comprensién, No existe
indicio alguno para creer que el andlisis de los problemas
ccentrales de la metafisica y la epistemologia, por sf mis
rmos, pueda arrojar alguna luz —como sostendré més ade-
ante— sobre la naturaleza de las sociedades humanas.
‘De hecho, esos problemas son desdefiosamente pucstas a
‘un Iado en el enunciado mismo de la posicién de Weldon,
joner desde el principio que es posible realizar una clara
distincién entre y «el lenguaje con el que in-
tentamos describir el mundo», hasta el punta de decir que
Jes problemas de la filosofia no surgen en absoluto del
primero sino tan solo del segundo, significa evadir el prox.
blema total de la filosofia
Sin duda, Weldon replicaria que este problema ya fue
planteado en un sentido favorable a su posicién por aque-
los filésofos que contribuyeron a los desarrollos de Tos que
habla. Pero, incluso si pasamos por alto el importante he-
ccho de que nunea se pueden plantear Ios problemas filo-
sifieos de esta manera, que no es posible, en la propia obra
filos6fica, car por sentada Ja obra de otros fil6sofos del
timo modo que cuando se trata de teorias cientificas
cestablecidas por otros hombres —incluso, repito, si pasa-
‘mos ¢sto por alto—, Ta obra de Witygenstein, quien en
forma més destacada ha eontribuido al desarrollo filosé-
fico en cuestién, solo scrfa interpretada erréneamente si
se considera que apoya el modo de expresarse de Weldon,
Esto es bastante abvio con 0 al Tractatus logico-
philosophicus de Wittgenstein, segiin se desprende de dos
s Tepresentativas. «Sacrificar Ia esencia de la proposi-
implica sactiticar la esencia de tocla descripcién, por
lo tanto, la esencia del mundo» (36, 54711]. «Que el maun-
do es mi mundo se demuestra por el hecho de que los
limites de mi tenguaje (del Gnico lenguaje que puedo com-
pprender) implican los limites dle mi mundo» [ibid., 5.62].
Excierto que, en el Tractatus, estas ideas se concctan con!
tuna teoria del lenguaje que Wittgenstein rechazé después
y-que Weldon también, rechazaria, Pero los métedos de
rgumnentacién de Wittgenstein en sus posteriores, Phileso~
phical Investigations. son igualmente incompatibles. con.
19 9
cualquier distineién facil entre el mundo y el lenguaje.
Esto resalta con claridad cuando abordla el concepto de
ver un objeto como algo: por ejemplo, ver la imagen
\
| for
de una flecha en vuclo. El siguiente pasaje es caracteris- |
tico de todo el enfoque de Wittgenstein:
«in el triéngulo, puedo ver ahora esto como vértice, aque-
Wo como base; luego esto otra como vértice, aquello otro |
como base, Es evidente que las palabras “ahora estoy vien-
€o esto como vértice” no pueden a la saz6n significar nada
para un estudiante que acaba de enfrentarse por primera
vyez con los conceptos de vértice, base, etc. Pero no quiero
que esto se entienda como una propesicién empfrica
"Ahora lo est viendo como eito”, “ahora como aquello”,
solo deberia decirse de alguien capaz de aplicar la figura
‘con bastante soltura para ciertos usos.
‘rato de esta experiencia es el dominio de una tée-
Pero qué extrafio que esa sea la condicién logica de que |
alguien tenga tal y cual experiencia! Después de todo, no
vamos a decir que s6lo se puede tener dolor de muelas si
se es capaz de hacer tal y cual cosa, De esto se deduce que
aqui no podemos estar utilizando el mismo concepto de
experiencia. Es un concepto diferente, aunque afin.
Solo si alguien puede hacer, o aprendié, 0 domina tal y cual
cosa, tiene sentido decir que tuvo esta experi
Y si esto suena algo extravagante, es menester pensar que
aqui esti modificado el concepto de ver. (A menudo es
necesaria una consideracién semejante pata librarse de
cierto sentimiento de vértigo en matematica.)
Hablamos, proferimos palabras, y solo despuds tenemos
tuna imagen de su vida> [37, IT, pag. xi].
(‘Bn consecuencia, no podemos decir, como Weldén, que los
| problemas de la flosofia surgen més del Ienguaje que del
‘mundo, porque al analizar filosficamente el lenguaje e3-
tamos analizando, de hecho, lo que se considera pertenc-
\eiente al mundo, Nuestra idea de lo que pertencce al
‘dominio de a realidad nos es dada en el Ienguaje que
20
usamos, Nuestros_conceptos.establecen para nosotros la
de Ja experiencia que tenemos del mundo. ‘Tal vez
yalga Ta pena recordar esa verdad trillada dle que cuando
fhablamos del mundo estamos hablando de lo que en ze:
dad entendemos por la expresi6n «el mundo»? es imposi-
ble dejar de lado los conceptos con los cuales pensamos
acerca del mundo, como Weldon tata de hacer en sus
‘caunciades relatives a la naturaleza de los problemas filo-
s6ficos. El mundo es para nosotros lo que se manifesta a
través de 60s conceptos. Esto no signifiea que nuestros
‘conceptos no pucdan cambiar; pero cuando lo hacen, nues-
{0 concepto del mundo también cambia.
5. Investigaciones conceptuales y empiricas
Este equivoco respecto del modo en que las formas filo~
séficas de tratar Jas confusiones Fingiifstieas son también
lucidaciones de Ia naturaleza de la realidad, nos leva a
las faltas de adecuacién de les métodes empleados en la
actualidad para abordar tales problemas. Los empiristas,.
como Weldon, subestiman sisteméticamente el alcance de
Jo que puede decirse a priori: para ellos, todos los enun-
ciados acerca de la realidad deben ser empiricos o, en caso
contrario, son infundados, y los enunciados a priori lo son
acerca del uso lingiifstica» y no eacerca de la realidad. »
Pero si es verdad que Ia sobrestimacion de lo a priori pone
‘en peligro la imtegridad de la ciencia —y contra ello luché
Iegitimamente Hume—, no es menos cierto que su sub-
cestimacién mutila a la filosofia; me refiero a confundir las
investigaciones canceptuales acerca de lo que tiene sentido
decir con las investigaciones empiricas, las cuales han de
atender a 1a experiencia para su solucién.
El siguiente pasaje, escrito precisamente por Hume, es un’
buen ejemplo del equivoco, Analiza el aleance y Ia natu-
taleca dle nuestro conocimiento acerea de lo que ocurrira
cn cl futuro, y sostiene que nada, en ese futuro, nos puede
‘er I6gicamente garantizaclo por el conocimiento que tene-,
mos de lo ocurrido en el pasado.
a
Se pretende en vano haber conocido la naturaleza de los
cuerpos en Ta experiencia pasada, Su naturaleza fotima
=-por tanto, todes sus efectos: influencias— puede cam-
biar sin que cambie ninguna de sus cualidades sensibles.
Esto ocurre algunas veces con algunos objetos; ¢por qué
no podria ocurtir siempre con todos los objetos? ¢Qué cla-
se de l6giea, qué proceso de argumentacién aseguran con-
tra este supuesto® [12, seceién IV, parte IT)
Aqui, Fh
ducta uniferme de algunos abjetos es una cuestion integra-
mente empitica y sujeta a la posibilidad de ser desharatada
fen cualquier momento por la experiencia futura, Io mismo
vale con respecto a un enunciado acerca de Ia conducta |
uniforme de todos los objetos. Dicho supuesto ex muy cons-
trictivo, y este carcter se deriva de una sana renuencia
a admitir que cualquiera pueda legislar @ priori can res-
3 supone que si un. enunciado acerea de la con |
pecto al curso de la experiencia futura, sobre la base de
consideraciones puramente légicas. ¥, por supuesto, no
podemos legislar de este modo contra'una ruptara en el
orden regular de Ja naturaleza, ruptura que imposiblite
€l trabajo cientifico y destroce el lenguaje, el pensamien-
to, ¢, incluso, la vidas. pero. podemos y debemos legislar
@ priori contra la posibilidad de desoribir una. situacién
tal en los:términos que Hume intenta usar, es decit, en
‘érminos de las propiedades de los objetos, sus causas
‘efectos. Porque estos términos ya no serian aplicables si
cl ofden de la naturaleza se desharatara de esa manera,
Y ai bien pueden producirse variaciones menores, 0 incluso
mayores, dentro de dicho orden, sin que se trastome todo.
nuestro aparato conceptual, de ello no se desprende que
podamos usar nuestro aparato existente (zy qué otro ha-
bremos de usar?) para deseribir una ruptura en el orden,
global de la naturaleza
Esto no es una simple sutilera verbal. El significado filo
‘séfico total de investigaciones como Ia de Hume es aclarar
Tos conceptes que son fundamentales para nuestra con-
cepcién de In realidad; por ejemplo, objeto, propiedad
de un objeto, causa y efecto, En una empresa de este tipo
cs de fundamental importancia sefalar que el uso de di
thas nociones presupone, necesariamente, la verdad invax
tiable de la mayoria de muestras generalizaciones accrea
de [a conducta del mind en que-vivimos.
Mas adelante, se hard aun més manifiesta ta importancia
de este tema para la filosofia de las ciencias sociales. Por
cjemplo, sestendré que muchos de los principales temas
{edtioos suscitados por esos estudios pertenecen més a la
filosofia que a In ciencia y, por lo tanto, deben solucio.
narse mediante un andlisis conceptual a prior! y no a tra
vés de la investigacién empiriea. A guisa de cjemplo, el
problema de Io que constituye la conductar social exige
tina elucidacién del concepto de conducta social, Al abor=
dar temas de este tipo, deberfa quedar fuera de cuestién
quello de «esperar para yer» Io que Ia investigacién em:
pica pueda mostramos; aqui se trata de escudrifiar las
implicaciones de los eonceptos que usamos.
6. EL papel fundamental de la epistemologia dentro
de la filosofia
Ahora puedo ofrecer un ‘ériterio alternativo respecto de
cbino se relacionan los problemas episteol6gicos y’filo-
féflens cén aquellos que corresponden a To que he deno-
Iminado disciplinas floséficas periféricas. Todo To dicho:
hasta aqui se basé en el supuesto de que lo verdaderamente
fundamental para In flosfia es el problema concemniente
a la natoraleza ¢ inteli
ver que este problema conduee, en primer Tugary & consi=
Aerar qué queremos decie con «inteigibilidady. ¢Qué im-
plica comprender algo, aprehender el sentido de algo?
‘Ahora bien, si atencemos a los contextos en los cuales se
‘emplean las nociones de comprensiém, de hacer intel
algo, encontraremos que las mismas difieren ampliamente.
‘Ademés, si examinamos y comparamos sos contextos,
pronto resulta evidente que, en ellos el uso de la nocién
de intcligiblidad es sistemfticamente ambiguo (segtin el
sentido que el profesor Ryle daa la frase); es decir, sa
2B
bilidad de la realidad. Es {cil {
significado varfa en forma sistemética y en eoncordancia,
con el contexto particular en el que se esta usando.
El cientifico, por ejemplo, trata de hacer més inteligible
1 mundo; pero lo mismo hacen el historiador, el profeta
religioso, y el artista, ¢ iqualmente el filésofo. ¥ aunque
podamos describir las actividades de todos estos pensado-
res en términos de los conceptos de comprensién ¢ inteli-
gibilidad, es evidente que en muchas y muy importantes,
formas Ids objetivos de cadla uno de ellos difieren de Ios
objetivos de cualquiera de los otros. Ya intenté, en el pun
‘to 3 de este capitulo, explicar someramente las diferencias,
que existen entre las clases de «comprensién de la reali-
dad> que buscan el filésofo y el cientifico, respectiva-
mente,
Esto no significa que solo estamos haciendo un juego de
palabras cuando hablamos de las actividades de todos es-
tos investigadores en términos de Ja nocién de hacer inte=
ligibles las cosas; al menos, no més que una conclusion,
xgenstein nos demuestra que no existe ningin conjunto de
propiedades comunes y peculiares a todas las actividades,
correctamente denominadas de esa manera {véase 37, T,
{pfgs. 66-71]. Es tan correcto decir que la ciencia, el arte,
Ja religién y Ia filosofia abordan el problema de hacer
inteligibles las cosas como decir que cl fitbol, el ajedrez,
el solitario y los saltos son, todos ellos, juegos. Pero asi
‘como seria disparatado decir que todas estas actividades
forman parte de un superjuego, si fuéramos lo suficiente-
mente inteligentes. para aprender a jugarlo, también to
seria suponer que los resultados de todas esas otras activi-
dades deberfan sumarse a una gran teorfa de la realidad
(como imaginaron algunos filésofos, con el corolario de
gue era su tarea descubriela)
(Por lo tanto, sein mi crterio Ia filosofia de la ciencia de=
herd ocuparse de la clase de comprensién buscada y comu-
nicadla por el cientifico; la filosofia de la religién, del modo
cémo Ia religi6n intenta presentar un cuadro inteligible
«del mundo, y asi con las demas. Y, por supuesto, estas
actividades y sus propésitos deberén compararse y con-
24
ilar con respecto a la palabra , cuando Witt-
|
|
ttuamente. La finalidad de tales investigacio-
s sera contribuir a nuestra comprensién de Io
‘que implica el concepto de inteligibilidad, de modo que
podlamos comprender mejor qué signifiea Hamar inteligi-
ble a la realidad, Para mis objetivo, es importante sefia-
Jar la gran diferencia existente entre esto y la eoncepeién
subordinacla. En particular, la filosoffa de la eiencia {0 dé\
cualquier estudio de que s¢ trate) se presenta aqui como
algo auténomo, no como un pardsito de la ciencia misma,
fn cuanto atafie al origen de sus problemas. La fuerza
rmotrz de la filosoffa de la ciencia proviene de las entrafias
de la filosofin mAs que del interior de la efencia. Y su pro-
pésito no es meramente negative —eliminar los ebstaculos
{que estorban el camino hacia la adquisicién de nuevos
conocimjentos cientificas— sino que tiene el carfcter po-
sitive de! una comprensién filoséfica acrecentada con res
pecto a lo que esta contenido en el eoncepto de int
bilidad. La diferencia entre estas eancepeiones no es sol,
verbal. :
A primera vista, pareceria que no ha quedado lugar para
tallsca y la epistemologia. Si el concepto de inteli-
iad, y también el de realidad, son sistematicamente
ambiguos segiin las diferentes disciplinas intclectuales, 1a
tarea [ilos6fica, que consiste en dar una explicacién de
«sas nociones, gno se desintegra en las filosofias de las di-
versas disciplinas en euestién? gNo sera que Ia idea de un
studio especial de la epistemologta descansa en el falso
concepto de que es posible reciucir todas las variedades
de la nocién de inteligibilidad @ un conjunto tinico de
criterios?
Esto implicaria extraer una conclusién false, aunque en
realidad proporcione una sana advertencia por parte de
1h epistemologia, contra la expectativa de la formulacién
de una serie de criterias de inteligibilidad. Antes bien, su
tarea consistré en deseribir las condiciones que deben sa
tisfacerse si es que ha de existr, al menos, algén criterio
de comprensién,
7. La epistemologia y la comprensién de Ia sociedad
Me gustaria dar aqui algunas indicaciones preliminares
respecto de e6mmo cs posible esperar que esta empresa epis-
temolgica se relacione con nuestra comprensién de la
vida social. Consideremos otra vez la formulacién de Bur-
net accrea del problema central de la filosofia. Dicho
autor pregunta qué diferencia entrafiaria para la vida del
hombre el hecho dle que su mente pueda tener contacto
con Ia realidad. Interpretemos primero esta pregunta del
‘modo mis superficialmente obvio: es evidente que los
hombres deciden c6mo se comportarin sobre Ia base de
su eriterio acerca de cudl es Ia situacién del mundo que
los rodea. Por ejemplo, alguien que tenga gue tomar un
tren al dia siguiente, muy temprano, pondré su desperta
dor a la hora que él cree corresponde al momento en que
Gicho tren parte. Si alguno se siente inclinado a objetar
teste ejemplo por su trivialidad, dejémoslo que reflexione
especto de la diferencia que entrafia para la vida humana
Ja existencia de despertadores y trenes que funcionan a
horario, de métodos para determinar la verdad de.Jos enun-
cciados con respecto a los turnos de Tos tenes, y asi sucesi-
Vamente, Aqui, el interés de la filosofia reside en esta
pregunta: gqué implica «tener conocimiento» de hechos
‘como estos, y cual es la naturaleza general de la conduct
‘que se adepta de acuerdo con dicho conocimiento?
Tal vez sea més clara la, naturaleza de esta pregunta si
se la compara con otra relativa a la importancia que tiene
para la vida humana conocer el mundo tal como ¢s en
Fealidad. Pienso ahora en Ja pregunta moral que tanto
preocupé a Ibsen en dramas como El pato salvaje y Es
Fpectros: zhasta qué punto es importante que un hombre
viva su vida con una clara conciencia de los hechos pro-
ppios de su situacién y de sus relaciones con los que lo ro-
dean? En Espectros se expone esta pregunta al considerar
Ja vida de un hombre que se va arruinando por ignorar
Ta verdad en toro de su herencia. HI pato’ salvaje parte
de una direceidn opuesta: aqui se trata de un hombre que
testd viviendo una vida perfectamente placentera, la cual,
26
sin embargo, se basa en un completo equivoco de Ins acti
fades que tienen hacia él las personas que conoce; debe
Nia desilusionarse y perturbar su felicidad en interés de
a verdad? Es necesario sefialar que nuestra eomprension
de ambos problemas depende de e6mo reconozeamos la
mportancia prima facie del hecho de comprender la
tuacién en la cual se vive la propia vida. En Et pato sal-
waje Do se pregunta si eso es importante, sino st es més
importante que ser feliz. S
‘Ahora bien, el interés del epistemdlogo en tales situaciones'
ser aclarar por qué wna comprension de ese tipo tendria,
fal importancia en la vida de un hombre, al mostrar lo
{que involucra su posesién, En términos kantianos, su intes
fs residird en la pregunta: ¢cémo es posible esa compren-
on (0, en realidad, cualquier comprensién)? Para res
ponder a esta pregunta es necesario exponer el papel
Central desempetiado por el concepto de comprensién en.
fas actividades caracteristicas de las sociedades humanas.
‘De este modo, el problema de determinar en qué consiste
tuna eamprensién de la realidad se funde con el problema
de la posible diferencia que implica para Ta vida del hom-
be la posesion de dicha comprensién, y esto a su ver en-
trafia considerar la naturaleza general de una sociedad
humana, analizar el concepto de sociedad humana.
Las relaciones sociales de un hombre con sus semejantes
se ven afectadas por sus ideas acerca de Ia realidad. Pero
‘ealeciadasy apenas si es una palabra suficientemente enér~
fica: las relaciones sociales son_expresiones de ideas acer-
tea de la yealidad, Por ejemplo, en las situaciones de Thsen,
las qué acabo de referirme, seria imposible deseribir las,
‘etitudes del personaje hacia quienes lo rodean si no es
fen términos de sus ideas acerca de lo que ellos piensan de
i, de To que han hecho en el pasado, de lo que pueden
hacer en el futuro, etc.; y en Espectros, sus ideas acerca,
ide e6ino esté bioldgicamente relacionado con ellos. Asi
mismo, un monje mantiene ciertas relaciones sociales ea
racteristicas con sus compafieros también monjes y con Ia
gente que esti fuera del monasterio, pero seria imposible
dar algo mas que una explicacién superficial de esas rela-
”
ciones sin tener en cuenta las ideas religiosas en torno de
Tas cuales gira Ia vida del monje.
‘Aqui se hace un poco mis evidente e6mo choca ta linea
de enfoque que estoy proponiendo con concepeiones s0-
ciolégicas bastante comunes, que también se encuentran,
por Io gencral, en los estudios sociales. Entra en conflic-
to, por ejemplo, con el criterio de E. Durkheim:
«Considero sumamente fractifera la idea de que Ia vida
social no deberia explicarse a través de las nociones de
Jos que participan en ella, sino mediante causas més pro-
fundas que la conciencia no percibe, y también pienso que
estas causas deben buscarse principalmente en Ia forma
como se agrupan los individuos asociacos. Pareceria que
solo de este modo la historia puede convertirse en una
tciencia, ¥ la sociologia misma, existir» [véase el andlisis,
que hace Durkheim de los Essais sur la conception mate~
Haliste de histoire, de A. Labriola, en Revue Philosophi-
que, diciembre de 1897},
‘También est& en pugna con Ia concepetén de von Wiese
acerca de la tarca de la sociologfa, que consistiria en ofre
cer una explicacién de la vida social chaciendo caso omiso
de los propésitos culturales de los individuos en sociedad,
a fin de estudiar las influencias que ejercen entre sf como
resultado de fa vida en comunidad» [véase 2, pag. 8].
Por supuesto, en este caso In pregunta crucial es hasta qué
punto se puede dar algén sentido a la idea de Durkheim
heerca de_ de dichos indi-
vviduos, 0 en qué medida tiene se
jque se inflayen mutuamente —segin la concepeién de von
Wiese—, hacienda abstraccién de los epropésitos cultura-
les» de los mismos. Trataré de abordar explicitamente ¢s-
' preguntas centrales en una etapa posterior de mi ar~
Tgumentacién. Por el momento, solo quiero sefialar que
posiciones como estas entran, de hecho, en conflicto con
Ih filosofia, considerada como un estudio de la naturaleza
del conocimiento que el hombre tiene de la realidad y de
28
io hablar de individuos
ta diferencia que implica para Ja vidachumana Ia posi
Tidad de dicho conocimiento,
8. Reglas: ef andlisis de Wittgenstein
Intentaré ahora explicitar con ms detalle cémo el anél
sis epistemolégico de la comprensién que el hombre tiene
Ge la realidad contribuye a aclarar la naturaleza de la
Sociedad humana y de las relaciones sociales entre los
hombres. Con tal fin, me propongo considerar, en parte, ,
fa luz arrojada sobre el problema epistemolégico por ef
anilisis que, en las Philosophical Investigations, hace
Wittgenstein en torno del concepto de seguir una regia.
Burnet habl6 del ¢eontacto» de la mente con la realidad.
‘Tomemos un €as0 prima facie obvio de dicho contacto, y
consideremos qué es Jo que implica. Supongamos que de-
seo saber en qué afio se escal6 por primera ver cl Everest;
pienso para mi: «El monte Everest se escal6 en 1953». Lo
‘que aqui deseo preguntar es, qué significa decir que estoy
‘gpensanco en el monte Everest»? ¢Gémo se relaciona mi
pensamiento con la cosa, o sea el monte Everest, acerca
fe la cual estoy pensando? Planteemos el problema de un
tmodo un poco més sutil atin, Para eliminar complicacio-
nnes en tomo de Ta funcién de las imagenes mentales en.
dichas situaciones, supondeé que expreso mi pensamiento
explicitamente, en palabras. Entonces, la pregunta apro-
pada es: Qué hace que el hecho de proferir las palabras,
monte Everest» posibilite decir que, con ellas, significa
tuna determinada cumbre de los Himalaya? Introduje el
teina de este modo algo indireeto para extraer Ia conexién
entre Ia pregunta acerca de Ia naturaleza del ¢contactor
{que la mente tiene con la realidad y Ia pregunta acerca,
de la naturaleza del significado. Elegf, como ejemplo de
tuna palabra que se usa para significar algo, un easo en el
‘que la palabra en cuestién es empleada para referinse a
algo, no porque asigne una prioridad I6gica 0 metafisica
texpecial a este tipo de significado, sino ‘inicamente porque,
‘en este caso, la conexién entre la pregunta acerca de la
9
naturaleza del significado y que alude 2 la relacién entre
pensamiento y realidad es particularmente notable.
Se puede dar una primera respuesta natural diciendo qu
soy capaz de significar lo que significa mediante las pax
Tabras emonte Everests, debido a que las mismas me han
sido definidas. Hay una variedad de modos en Tos que esto
puede haberse hecho: me pueden haber mostrado el mon-
te Everest en un mapa, me pueden haber dicho que es la
ntafia més alta del mundo, 0 pude haber volado sobre
Jos Himalaya en un aeroplane desde el cual me sefialaran
el Everest. A fin de climinar ulteriores complicaciones,
fn, © sea, para usar la termi
de Ia definiei6n ostensiva
Entonces, la posicién es esta, Me han sefialado el Everest
me han dicho que su nombre es «Everest», y en virtud de
esas acciones ocurridas en el pasado soy eapaz. ahora de sig-
nificar ‘mediante las palabras (37, T, pa, 225], De modo
{que ahora el problema es el siguiente: ¢émo ba de darse
eM sentido a la palabra «mismos?; 0: ¢En qué circuns-
tanclas tiene sentido decir que alguien esté siguiendo una
ia en Jo que hace?
Sipongamos que la palabra «Everest» me ha sido definida
otensivamente hace un momento. Podria pensarse que es
fablect desde el principio lo que ha de considerarse como
El aso correcto de esta palabra en el futuro, elaborando
Gna decisién consciente al efecto: «Usaré esta palabra solo
pata relisimme a esta montafia. Y, por supuesto, en el con
Texto del lenguaje que todos hablamos y comprendemos,
testo cs perfectamente inteligible, Pero, precisamente por~
(que presupone la institueién establecida del lenguaje que
Code hablames y comprendemos, no arroja ninguna luz
Sobre la dificultad filosofica. Obviamente, no nos est& per-
tnitido presuponer aquello cuya misma posiblidad esta-
mos investigando. Es tan dificil explicar lo que se quiere
decir por a continuacién de esas eifras, y de que pueda con-
fiar en ser considerade de un modo més que de otro por
‘casi todos mis lectores, es en si ma demostracién de lo
mismo. «Tendré Ia impresién de que la regla produce to-
das sus consecuencias por adelantado solo si las deduzco
‘como algo natural, Asi como es algo natural para mi lla~
mar “azul” a este color» [37, I, pag. 238), Debe entenderse
que estas observaciones no se limitan al caso de las formulas
matematicas, sino que se aplican a todos los casos en los
‘que se sigue una regla, Por ejemplo, se aplican al uso de
palabras como «Everest» y (32, pag. 85]
Strawson le parece totalmente absurcdo decir tal cosa
‘posicién es persuasiva porque, aparentemente, consi”
guid deseribir en forma coherente una situacién que, segén
Jos principios de Wittgenstein, tenia que ser indescriptible
por el hecho de resultar inconeebible. Pero esto es solo
aparente; en realidad, Strawson hizo una completa peti-
cién de principio. Su descripcién esta viciada desde el co-
‘mienzo, y no puetle contribuir al problema que se analiza,
por contener términos cuya aplicabilidad es precisamente
To que se cuestiona: términos como puede
articular un sonido cada vez que aparece una vaca; pero
Jo que necesitamos averiguar es qué hace de ese sonido una
palabra y qué hace de él la palabra para una vaca, Un
oro podria realizar los mismos movimientos y, sin em-
argo, no dirfamos que esté hablando (con comprensién).
‘Bis como si Strawson pensara: no hay ningGn problema
fen esto; ¢s precisamente el hombre quien hace que la se-
Fal se refiera a una sensaciény (0, en este caso, hace que
1 sonido se refiera a una vaca). [16, pag. 554,] Pero esto
dda lugar de inmediato a todas las dificultades analizadas
fen el punto 8 de este capitulo; lo que se cuestiona es, jus
mente, Ia naturaleza de Ia conexién entre una definicién
ial y el uso subsiguiente de un sonido.
‘A. J. Ayer objeta en forma muy semejante la posicién de
Wittgenstein, Al igual que Strawson, es propenso a des-
cribir las actividades de su hipotético Crusoe «no social
zado» en términos cuyo sentido deriva ce un contexto s0-
cial. Consideremos, por ejemplo, el siguiente pasaje
< en dicho contexto; y tod
|
tades referentes al sentido que hemos de atribuir ala no-
tin de igualdad surgen en forma particularmente aguda
gracias a la frase «tan diferente para él que (...) le bu
biera dado un nombre distinto>: sin duda, una «diferen-
cia suliciente> no es algo que se nos da en forma absoluta
fn cl objeto que se esta observandh, sino que solo adquiere
sentido a partir de la regla particular que se esté siguien-
do. Pero, para el argumento de Ayer cs esencial que estd
tenga un sentido independiente de toda regla particular,
pues lo que él intenta cs usarlo como fundamento sobre el
ual elaborar La posbilidad de una regla independiente
de todo contexto social “
‘Asimismo, Ayer sostiene que «alguien tuvo que ser el pri-
mer ser humano que usara un simbolo>. Con esto, lo que
(quiere dar a entender es que resulta evidente que las reslas
Secalmente establecidas no podian estar presupuestas en
{ite ws0, ¥, por supuesto, si Las cosas Fueran ast, las reglas
Stableeidas no pueden set un prerrequisito légicamente
necesario del uso de simbolos en general. El argumento es
xractivo, pero falaz, Del hecho de que debe haberse pro-
Gucido una transicién desde un estado de cosas donde no
existia lenguaje a otto donde sf existia, no se desprende
de ninguna manera la neeesidad de que haya cxistido ale
sin individuo que fuera el primero en usar el lenguaje
Esto es tan absurdo como suponer que alguien debe haber
sido el primer individuo que tomé parte en una contienda
de tiro de cuerda; en realidad, es aun mis absurdo, Lal
suposicién de que el lenguaje fue inventado por algin
individuo es totalmente disparatada, como bien lo mues-
tra R. Rhecs en su réplica a Ayer (28, pigs. 85-87). Poss
demos imaginar practicas que han emergido en forma gra-
dual de los primeros grupos de hombres, sin consideratlas
como la invencién del lenguaje, y solo cuando esas préeti:
tas han aleanzado cierto grado de complejidad —serfa
tun error preguntar qué grado, precisamente— se puede
decir que ese pueblo tiene tm lenguaje. Todo este problem,
‘entrafia una aplicacién de algo semejante al principio
+hegeliano de que un cambio en Ia cantidad lleva a una di-
ferencia en la calidad, lo eval analizarcmos més adelante
Hay un contra-argumento a la posicidn de Wittgenstein,
al cual Ayer parece atribuir importancia peculiar, pues lo
usa no solo en el articulo al que me he referido sino tam
bién en un libro publicado mis tarde, FI problema det
conocimiento. Uno de los argumentos més importantes de
‘Wittgenstein se expresa de esta manera:
(3, cap. 2, sceciéa V]. También
Strawson parece pensar que Wittgenstein esté expucsto a
tuna objecién de este tipo, pues pregunta mordazmente,
con respecto a los argumentos de este autor: «En reali:
dad, zestamos recordando siempre mal el uso de palabras
muy simples de nuestro lenguaje comin, y eorrigiéndonos
en atencién al uso que de elas hagan los ottor2> [32,
pis. 85)
Pero esta objecién implica un concepto erréaco; Wittgen=
seein no dice que todo acto de identifieacién necesite, de
hecho, um control adicional, en el sentido dle que minca
podamos quedar satisfechos eon nuesteos juicios. Eso leva
de manera tan obvia a un infinto proceso de regresin que
6 cificil imaginar que alguien lo mantenga sin que desce
crear wn sistema de escepticismo pirroniano total, lo cual
esti realmente muy lejos de ln intencién de Wittgenstein,
De hecho, Wittgenstein mismo insiste en que alas justifica
ciones, en alin momento, tienen que llegar a un fin»; y
‘sto 6s una piedra fundamental de muchas de sus doctr-
nas mis caracteristicas: por ejemplo, la forma de abordar
€{ modo «natural» en que, por lo comin, se siguen las re-
las. Ayer y Strawson comprendieron mal la insistencia
de Wittgenstein aczrea de que debe ser posible que el jui-
cio de un individuo singular sea controlado mediante cri=
{erios independientes (eriteries que sean establecidos con
independencia de la voluntad de ese individuo) ; tal con-
trol ha de hacerse realmente solo en circunstancias espe-
tiales. Pero el hecho de que sea posible hacerlo, i fuera
necesario, implica una diferencia con respecto lo que
pueda decirse acerca de aquellos casos en los que no es
Aecesario hacerlo. Un uso aislado del Ienguaje no cst
solo; tinicamente es inteligible dentro del contexto teneral
en cl cual se emplea el lenguaje, y una parte importante
de ese contexto es el procedimiento de correccién de erro-
Fes, en el caso de que ocurran, y de control, ante la s05-
pecha dle un error,
a
2. La naturaleza de la conducta
significaciva
1. Filosofia y sociologia
En el punto 7 del capitulo anterior intenté indiear, de un
modo general, e6mo puede esperarse que la filosofia —con-
siderada a Ja manera de un estudio de la naturaleza de
Ja comprensién que el hombre tiene de la realidad— acla-
re la naturaleza de las interrelaciones humanas en socie=
dad. El anilisis de Wittgenstein, hecho en los puntos 8
¥ 9, confirms esa presuncién, pues demostré que la elu-
cidacién filos6fica de la inteligencia humana, y las noc
nes que se asocian a ella, exige que las mismas sean ubi-
ccadas en el contexto de las interrelaciones de los hombres
cn sociedad. /kin la medida en que durante los diltimos afios
se ha producido una auténtica revolueién en Ia filosofia,
esa revolucién tal vez resida en el énfasis puesto en ese
hecho y en la profunda elaboracién de sus consecuencias,
‘que encontrames en la obra de Wittgenstein) «Lo que ha
de aceptarse, Io que esti dado, es —podria decirse— la
existencia de formas de vida» [37, II, xi, pig. 226c].
Dije anteriormente que la relacién entre la epistemologia
y_las ramas periféricas-de la filosofia consiste en que la
primera se ocupa de las condiciones generales que posibi-
Titan hablar de comprensién, y las segundas de las formas
peculiases que adopta la comprensién en clases particula-
res de contexto. La observacién de Wittgenstein sugiere
tuna posibilidad de expresar esto de otra manera: en tanto
has filosoffas de la ciencia, del arte, de La historia, etc.,
tendrian la tarea de elucidar Jas naturalezas peculiares
de esas formas de vida llamadas [20, pag. 456]. Pero los autores no trascienden la
‘bservacién del modo en que los concepts. particulares
pueden reflejar Ja vida peculiar de In sociedad donde se
fos utiliza, Nunca se analiza e6mo la existencia misma de
los conceptos depende de la vida de grupo. ¥ demuestran,
{que no comprenden la importancia de este problema cuan-
do hablan de conceptos «que coneretan generalizacioneso,
$74 ue cs imposible explcar qué son los conceptos en tér
Iinon de Ta nocién de una generalizaion, Las personas
no haa peo getervaconesy ngs nlyen en
conceptos? solo en vrtud de que poseen coneeptos pueden
hacer, de alguna manera, esas generaliaciones
2 Conducta significative
Por razones obvias, cuando Wittgenstein explica en qué
consiste segul
intencién de elucidar la naturaleza del |
ahora quicro mostrar es eémo esa explicacién puede acka.
rar otras formas de interaccién humana, ademés del Ien-
guaje. Es lgico que las formas de actividad en cuestién
una regia, lo hace principalmente con la
iguaje. Lo que
sean aquellas a las que resulte posible aplicar categorias |
andlogas; 0 sea, de las que podames decir con sentido
que poseen un significado, un cardcter simbilico, En té=
rminos de Max Weber, nos interesa la conducta. humana
«siempre que el sujeto’o los sujetos enlacen a ella un sen
tido (Sinn) subjetivor (33, cap. I]. Quisiera ahora consi-
derar qué implica esta idea de conducta significativa
Weber dice que el «sentido» del enal habla es algo «men-
tado subjetivamentes, y agrega que la nocién de conducta |
46
|
|
f
|
trial». Este es un caso paradigmatico de alguien que rea-
Jiea tuna accion por una raz6n, pero no implica negar que,
cen algunos casos, aun cuando N Ilevase a cabo ese proceso,
‘explicite de razonamiento, no sea posible discutir si la ra-
‘gin que ha dado es realmente Ia verdadera razin de su
Conducta, Pero, muy a menudo, no hay por qué dudar, y
Sino fuera ast la idea de una raxén para wna accién corre-
ra el riesgo de perder completamente su sentido, (E
punto adquiriré mayor importancia cuando, més adelan-
te, analice la obra de Pareto.)
Fi casa que tomé como paradigma no es el tinico que se
jneluye en el concepto de Weber, pero expone con clari-
dad un rasgo que creo posce importancia mas general, Sus
pongamos que un observador, O, proporciona la anterior
texplicacién respecto del voto de N en favor del laborisimo;
fen consecuencia, es necesario advertir que la validez de la
explicacién de O reside en el hecho de que los concepts,
{que aparecen en la misma deben ser comprendidos no solo
por O y sus oyentes, sino también por el propio N. Este
debe tener alguna idea de lo que significa «mantener la
paz industrials y de Ia conexién que existe entre esto ¥
la clase de gobierno que espera Ileque al poder si et Isbo-
sismo resulta clecto, (Es innecesario, para mis propésitos,
plantear la pregunta relativa al cardeter verdadero o falso
de las creencias de N cn un caso particular.)
No todos los casos de conducta significativa son tan claros
‘como este. Veamos algunos ejemplos intermedios. Antes de
‘emitir su voto, N puco no haberse formulado ninguna ra-
2én para votar como lo hace. Pero esto no excluye nece-
sariamente In posibilidad de decir que tiene una razén
para votar por el laborismo y de especificar esa razén.
fen este caso, asf como en cl paradigma, la aceptabilidad
de tal explicacién depende de la comprensién que tenga
NV de los conceptos contenidos en ella. Si N no comprende
el concepto de paz. industrial, no tiene sentido decir que
su ravén para hacer algo es un desco de ver fomentada la
paz industrial
Un tipo de ejemplo aun mis alejade de mi paradigma es
el que Freud analiza en Psicopatologia de ta vida cotidia~
a
que N’dcbe haber tenido una razén> aunque no Ia advire
tiera, y tal ver sugeriria que, inconscientemente, N asocié
Cl envio de In cars cm alge do a
dolorem que se eacesn om
m vide y qu due rath ie
Tepanf En Cnminos waberin
arientert) las aeciones que earserian en sslunode ate
dhopara cl obsenador ental Weber pacer hese sie
‘lord cste ipo cuando, al analzar exes lines Fable
de acconeseuyo sentido ean clare sola spa ct roe,
Sareea a earsctorvactn de Sian como alge canon
subjetivamentes; con mé: tel: que 1g
tmpleads por M. Ginsberg, quien parece supon ue lp
Gut Webet exh ticlendo & e's Conc fe eae
Togo con respeto ata conduct de. oes pearan deka
sea in slg you op prea
rompectea[véawe Uy pigs 158 y seu Bae cae
tomo de Weber et inuy comin tanto enise Se Cation
com ents sus vlgeimtones tena nc id
importancia del punto de visa aibjetioe puedes ceo
tie den mode mr nook exis lad
Sings comes ac que ute di qc
Fnchino lis explicaciona ue tipo Reudaney crutne
ssl errant flare por nets de on
eepto failnes para el mujetoy el elnervsdor No vee
dria sentido decit que N olvidé enviar una carta ay (por
ejemplo, en pago de una dea) para expresses
Umiento incoutiente que dante heel F tones cane
dieron' ete im sin casiderato' €, 0 N ao ee
Drende lo que siguien eae. asemdido pune, sob
ie Al tami ate a pom meena qe
tun edna expan de eae yo
cise de pear tan de qe pn
timo teonogcd la valten de Ta exis an prope
en realidad, para cllos esta ts cas una condieion neces
4
sra que se Ia pueda aceptar como la explicacién «co-
recta.
{La categoria de conducta significativa abarca también los
acciones para las cuales el sujeto no tiene ninguna «razin>
¢ «motivo, en cualquiera de los sentidos analizacios hasta
qui. En el primer capitulo de Economia y sociedad, We-
ber opone la accién significativa a la aceién «puramente
reactivad (bloss reaktin}, y dice que la conducta por com-
cto tradicional est en el limite entre ambas categoria.
Pero, como sefiala Talcott Parsons, Weber no es coherente
al expresar esto, A veces parece considerar la conducta
tradicional simplemente como una especie de hébito, mien-
tyas que en otros momentos Ia ve como «un tipo de accién
social, cuyo tradicionalismo consiste en la inmutabilidad
de ciertos caracteres esenciales, su inmunidad ante Ia erf-
tica racional o de otto tipo» (24, cap. XVI]. Se cita como
ejemplo la conducta econémica relacionada con un estin-
dar fijo de vida: la conducta a la que se da lugar cuando
tun individuo no explota un aumento de las eapacidades
productivas de su trabajo para elevar su estandar de vida,
sino qu, en cambio, trabaja menos. Parsons destaca que,
en este sentido, Ia tradicién tiene un carficter normativo,
¥ no debe cquipararse con el simpre hibito. Es decir, se
considera a Ia tradicién un estindar que rige las elecciones
tre acciones alternativas, Como tal, se ubica claramente
en Ia categoria de sinnhaft.
Sapongamos que N vota a favor del laborismo sin reflexio-
nar y sin ser capaz, en consecuencia, de proporcionar nin-
guna razén, por mvis que se lo presione, Supongamos que
simplemente esté siguiendo sin cuestionar cl ejemplo de su
padre y de sus amigos, quienes votaron siempre por el Iabo-
rismo, (Es necesario distinguir este caso de aquel otro en
el que la razén de N para votar a favor del laborismo resi-
de en el hecho de que su padre y sus amigos lo hicieron
siempre asf.) Ahora bien, aunque N no acttic aqui por
ninguna razén, su acto tiene, no obstante, un sentido defi-
jlo. Lo que hace no es tan solo estampar una marea en wn
pedazo de papel; esta emitiondo un voto. Y, entonces, quie-
ro preguntar qué es lo que da a su accién este sentido, y
49
no, por ejemplo, cl de un movimiento en un juego 0 el de
‘un momento en un ritual religioso. En términos mas gene-
rales, Zcon qué eriterios distinguimos los actos que tienen
tun sentido de los que no lo tienen?
En el articulo titulado R. Stammlers «Ueberwindwng» der
‘materialistischen Geschichtsaujfassung, Weber considera el
hipotético caso de das sores eno sociales que se encuentran
y, en un sentido puramente fsico, «intercambian> objetos
[véase 34], Sostiene que este acto se puede considerar un
intercambio econdmico solo si porta un sentido. Agrega que
las acciones actuales de ambos individuos leben levar apa~
rejada, o representar, una regulaciée de su futura conducta
La accién con un sentido es simbélica: armoniza con otras
acciones, pues compromete al snjeto a comportarse en ef
futuro de una determinada manera, y no de otra, Esa no-
cidn de cestar comprometido» es total y, obviamente, ade-
cuada, cuando nos ocupamos de las acciones que poseen
tuna significacién social inmediata, como intercambio eco-
némico 0 cumplimiento de promesas. Pero se aplica tam-
bién a la condueta significativa de naturaleza mas ¢priva-
da», Un ejemplo utilizado por Weber apoya esto: si N
coloca una tira cle papel entre las hojas de un libro, puede
decirse que est «usando un sefialador» solo si actiia con la
idea de emplear esa tira para sefialar el punto desde donde
debe continuar leyendo, Esto no implica la obligatoriedad
de que deba usarla realmente del mismo modo en el futuro
(aunque tal sea el caso paradigmtico) ; pero si no lo hace,
cs necesario buscar alguna explicaeién especial, como, por
ejemplo, que se alvidé, cambié de parecer o se cans6 del
bro.
TLa nocién de que lo que hago ahora me compromete a ha-
ccer alguna otra cosa en el futuro es idéntica, en cuanto a su
forma, a la conexién entre una definicién y el uso subsi-
guiente de la palabra definida, tema que analicé en el ca~
lo anterior. De esto se infiere que. To que hage ahora
puede comprometerme en el futuro solo si mi acto de este
momento implica la aplicacién de una regla. Ahora bien,
segtin lo sostenido en el diltimo capftulo, esto ¢s posible tini-
ccamente si el acto que se cuestiona guard relacién con un
contexto social, lo cual ha de ser ast incluso en lo que res-
feta ales actos mis privados si estos son sgnficatvos,
Qolvamos a Ny al ejercicio de su voto: la posibilidad de
‘ete se apoya en dos presuposiciones. En primer lugar, es
eeesario gue N viva en una sociedad con ciertas institu
ones politicas especificas —un parlamento constituido
fe una manera determinada y un gobiemo relacionado
fon el parlamento— también de una manera especfica
Si vive en una sociedad cuya estructura politica es patriar-
fal, resulta evidente que no tiene sentido decir que
1 un gobierno en especial, aunque su accién pueda re-
pda, por su aparienla, 2 Ia de-un votante en un pais
fon eobiemo clectivo. En segundo lugar, el mismo NV
ebe tener cierta familiaridad con esas instituciones, Su
cto debe constituir una participacién en la vida politica
del pais, lo cual presupone la neccsidad de que N sca
fonseiente de la relacién simbélica entre lo que esta hy
Gedo en ete momento y el gobemo ane couparé 3
ler después de las elecciones, La validez de esta condi-
pers coins laa en tov casas en
{que gobemantes fordneos impusieron ¢instituciones demo-
‘eraticas» en sociedades donde esas formas de conduccién
de la vida politica resultaban extrafias, Tal vez se pueda
{nducir a Jos habitantes de ese pafs para que realicen los
movimientos de marcar un pedazo de papel y meterlo en
Una caja pero, en el caso dle que las palabras conserven
algin significado, no puede decirse que menos
que. tengan cierta idea de la significacién de lo que estén
haciendo, Y esto es valido incluso en el caso de que el
gobierno que Iegue al poder lo haya, en realidad, como
resultado de los evotos» emiticos,
3, Actividades y preceptos
Sostuve que el andlisis de Ja conducta significativa debe
signar un papel fundamental a Ia nocién de regla; que
| toda conducta significativa —y, por lo tanto, toda con-
| ducta especificamente humana— est ipso facto regida
ll 6 Tee
por reglas. Puede objetarse que este modo de hablar em,
patia tna distincidn necesaria: en tanto que algunas clases
de actividad implican un particjpante que observa las re-
las, no ocurre Io mismo con otras clases de actividad,
Por ejemplo, es indudable que la vida del anarquista libre:
pensador no esti circunscripta por reglas, al menos de uy
modo semejante a Ia del monje o el soldado; ¢no es erré.
neo incluir estas formas tan diferentes de vida en una sole
categoria fundamental?
Ciertamente, tal objecién indica que debemos usar con
cuidado la nocién de regla, pero no que el moclo de hablar
ue hemos adoptado sea inadecuado o poco esclarecedor,
importante advertir que es tan legitimo decir que el amar.
quista sigue reglas en lo que hace como manifestar lo
‘mismo en el caso del monje. La diferencia entre estos dot
tipos de personas no reside en que uno sigue reglas y el
‘otz0 no, sino en las diversas clases de regla a la que se
adhiere, respectivamente, cada uno. La vida del monje
est4 circunscripta por reglas de conducta explicitas y delic
readas en forma estricta; no dejan casi nada librado a Ia
eleccién individual en las situaciones que demandan ace
ciéa. En cambio, el anarquista evita las normas explicitas
tanto como le es posible, y se enorgullece de tomar en euene
ta epor sf mismas> todas las demandas para la acciény
es decir, para él Ia eleccién no esti determinada de an
temano por la regla a la cual se adhiere, Pero esto no
significa que pueda climinar por completo la idea de una
regla, en lo que a la deseripeién de su condueta se refiere
No pademos hacerlo porque, si se me permite un significa:
tivo pleonasmo, el modo de vida anarquista es un modo
de vida. Por ejemplo, hay que distinguirla de la conducts
sin sentido de un loco frenético, El anarquista tiene razo-
nes para actuar camo lo hace; s¢ propone no estar regide
por normas rigidas y explicitas. Aunque conserva su liber
{ad de elecci6n, todavia se enfrenta a alternativas signifi«
cativas entre las cuales debe optar; las mismas estin guia-
as por consideraciones, y él puece tener buenas razones
para clegir un curso de accién antes que otro. ¥ estas no-
52
in el sentido en que yo me refiero a las reglas, resnlty
siones, que resultan esenciales para describir el modo de
fonducta del anarquista, presuponen Ia nocién de una
rela. F
‘sau puede ayudamos una analogia. Al aprender a escri-
pir inelés, se adquieren varias reglas gramaticales total-
mente convenidas de antemano; por ejemplo, que es in
correcto utilizar el verbo en singular a continuacién de
fin sujeto plural. Las mismas corresponden aproximada-
mente a las normas explicitas que rigen la vide monéstica.
Gn términos de una gramética correcta, no hay eleccién
centre «clos eran» y cellos era; si se puede escribir gra
jaticalmente, ni siquiera se plantea la pregunta de cual
fexpresién, entre esas dos, ha de usarse. Pero esta no es la
finica clase de cosas que se aprende; también se aprende
a seguir ciertos cénones estlistieos que, aunque guian el
modo de escribir, no imponen una manera determinada
dle escribir. Por Io tanto, las personas pueden tener estilos
literatios individuales, pero, dentro dle ciertos limites, solo
pueden escribir gramatica correcta o gramética incorrec~
ta. Y seria totalmente exr6neo coneluir, a partir de lo di-
tho, que el estilo literario no esté regido por ninguna reala;
fs algo que puede aprenderse, que puede analizarse, y cl
hhecho de que pueda aprenderse y analizarse es exencial
para nuestra eoncepcién del mismo.
Onizd la mejor manera de confirmar el punto en cues-
fin se logre a través del andlisis de un persuasive argu
mento en contra del mismo, expuesto por M. Oakeshott
fen una serie de articulos publicados en cl Cambridge
Journal.” Buena parte del argumento de Oakeshott coin-
‘Gide con cl eriterio relative a la condueta humana que
aqui sostenemos, y comenzaré considerando este tema an-
tes de aventurar algunas eriticas con respecto al resto.
El rechazo de Oakeshott hacia Io que él lama el equivoco
gracionalista» respecto de la naturaleza de la inteligencia
y tacionalidad humanas concuerda en gran medida con
ri opinién [véase 21]. Seqrin ese equivoco, la racionali-
thd de Ja conducta humana Mega a esta desde afuera, a
1 Reimpeeso en Rationaliom in Politics, Londees: Methuen, 1962
58
partir de funciones intelectuales que operan de acuerdg
2 leyes propias y que son, en principio, totalmente inde. |
pendientes de las formas particulares de actividad & las |
_-tuales, no obstante, pueden aplicarse, :
‘Aunque no analizado por Oakesbott, un buen ejemplo dal
tipo de criterio que objeta es la famosa afirmacion d
Hume acerca de que la razén es y solo debe ser esclava |
de las pasiones, y nunca puede pretender otro oficio még.
que el de servirlas y obcdlecerlas». Segiin esto, la_constis |
jucidn natural de las emociones de los hombres establess
Jos fines de In conducta hurniana; dados dlclios fii, e
oficio de la razén consiste principalmente en determinay
los medios adecua
entonces, que !
fen Ias sociedades humanas surgen de esta acei6n reciprocy
_emtze razén y pasion. Frente a esto, Oakeshott sefiala con
hhastante acierto: «. Y cvando ella le pregunta por qué debe ha-
cerlo, Aquiles contesta: «Porque se inficre légicamente de
fellas. Si Ay By C son verdaderas, Z debe ser verdadera
(D). Pienso que no me discutirés eso». La Tortuga con
‘euerda en aceptar D si Aquiles lo pone por escrito. Sobre-
viene entonces el siguiente didlogo. Aquiles dice:
«Ahora que aceptas A y By C y D, por supuesto acep~
tas 2”.
8-812", dijo la Tortuga inocentemente. “Aclaremos esto.
Yo acepto A y By Gy D. Supén que todavia me rehiiso
‘a aceptar Z”
“;Entonces la Légica te agarraré por el cuelto, y te obli-
gard a hacerlo!", contest6 triunfalmente Aquiles. “La Lé-
gica te dira: ‘No puedes dejar de hacerlo, Ahora que has
tceptado A y By Cy D, debes aceptar 2’. De modo que
ya ves; no tienes opcidn’”,
“Todo lo que la Légica tenga a bien decirme merece Ja
pena ponerlo por escrito”, dijo la Tortuga. “De modo que
35
anétalo en tu libreta, por favor. Lo lamaremos: (E) Si a
y By Cy D son verdaderas, Z debe ser verdaclera. Por
supuesto, hasta que no conceda ese, no tengo necesidad de
eonceder
. © sea que es un paso absolutamente necesa-
La historia termina algunos meses después, cuando ef na-
rador vuelve al lugar y encuentra que tx pareja sigue
sentada alli, La libreta esta casi Hena.
La moraleja de esto —si se me permite ser tan fastidioso
‘como para sefialarla— reside en que el proceso real de
‘extraccién de una inferencia, lo cual constituye después
de todo el corazén de la légica, es algo que no puede re
‘presentarse coma una formula logicas y que, ademés, una
justificacién suficiente para deducir una conclusi
tina serie de premisas consiste en ver que, de hec
sigue tal conclusién. Insistir en otra justificacién adicional
no implica ser extracauteloso, sino interpretar errénea~
‘mente Jo que es una deduecién. Y aprender a deducir no
implica tan solo el aprendizaje de relaciones légicas expli-
citas entre proposiciones; significa aprender a
‘Ahora bien, lo que plantea Oakeshott es, en realidad, hacer
‘una gencralizacién de todo esto: mientras Carroll solo
thabla de inferencia léxica. Oakeshott esta haciendo algo
semejante con respecto a las actividades humanas en ge-
sneral
4, Reglas y hébitos
[Lo expuesto concuerda muy bien con la posicién exbozada
en el capitulo 1. Los principios, los preceptos, las defini-
cones, las formulas, todas deben su sentido al contexto de
actividad social humana en el cual se aplican. Pero Oake-
Shott todavia quiere dar un paso més. Piensa que de esto
st sigue la posibilidad de describir adccuadamente Ja ma~
yor parte de la conducta humana en términos de Ia nocién
56
de hdbito 0 costumbre, y que ni la nocién de regla ni
fn de reflexividad son esenciales para esa tarea. Creo que
‘ato es un crrot por las razones que ahora intentaré dar.
fin The Tower of Babel, Oakeshott distingue dos formas.
ide moralidad: Ia que es «un habito de afecto y conducta>
mstituye «la aplicacién reflexiva de un criterio
|. Parece pensar que la moralidad chabitualy
puede cxistir haciendo abstraccién de la moralidad «re-
fexivas. Opina que, en el caso de Ia primera, las situa~
ciones se enfrentan éno mediante nuestra aplicacién cons
Gente a una regla de conducta, ni a través de un proceder
feconocido como expresién de un ideal moral, sino por
tuna actuacién concardante con detcrminado habito de
Conducta. Y estos hibitos no se aprenden por medio:
de preceptos, sino por ¢el hecho de vivir con gente que se
comporta habitualmente de una cierta manera. Oake~
Shott parece pensar que la linea divisoria entre In conducta
habitual y la regida por reglas depende de la aplicacién,
consciente o inconsciente de una regla.
Por el contrario, Jo que yo quicto decir es que la prueba
de que un hombre esté aplicando 0 no una regla en sus
facciones no reside en que podamos formular tal reela,
sino en averiguar si tiene sentido distinguir entre un modo
torrecto y uno err6neo de hacer las cosas, con respecto a
To que esté haciendo, Si se da el caso de que tenga sentido,
entonces también debe tenerlo decir que esté aplicando un
ceritetio en lo que hace, aunque no lo formule 0 no pueda,
tal ver, formularlo,
Aprender e6mo hacer algo no es exactamente copiar lo
{que algiin otto hace; se puede empezar asi, pero la esti-
macién que un maestro haga de la superior capacidad de
su alumno residiré en la habilidad de este Glkimo para
hhacer cosas que no sean una mera copia. Wittgenstein des
cribié muy bien esta situacién. Nos pide que pensemos em:
flguien a quien se Ie esié ensefiando la serie de mimeros
naturales. Es posible que en un primer momento tenga
‘que copiar Jo que su maestro ha escrito, guiando su mano,
Tuego se le solicitaré que haga elo mismo por sus propios
medios.
a
eY ya aqué tenemos una reaceién normal y una anorma)
por parte del oyente (.
nar que copia independientemente las cifras, pero no en
cl orden correcto: escribe una y otra al azar. Y, por Io
tanto, la comunicacién se detiene en es
‘mo, comete “errores” en cl orden —Ia diferencia entre este
‘caso y el primero ser4, por supuesto, de frecuencia—. O co
mete un error sistemdtico; par ejemplo, copia un nimera
si y otro no, o copia la serie 0, 1, 2, 3, 4, 5... de esta
forma: 1, 0, 3, 2, 5, 4... Aqui casi estamos tentados de
‘decir que comprendié mats [37, 1, 143]
{Lo que en este caso interesa es que tiene importanci
cl alumno reaccione al ejemplo de su maestro de una for-
ma y no de otra, No solo debe adquirir el habito de seguir
el ejemplo de su maestro, sino también la comprens
‘de que algunos modos de seguir ese ejemplo son permi-
sibles y otros no. Es decir, tiene que adquirir la eapacidad
cde aplicar un criterio; aprender no solo a hacer las cosas
del mismo modo que su maestro, sino también qué es lo
que cuenta como equivalente a ese modo.
Podemos destacar la importancia de esta distincién Me-
vando un paso adelante el ejemplo de Wittgenstein. Apren-
der la serie de nimeros naturales no cs exactamente
aprender a copiar una serie finita de cifras en el orden
en que se las haya presentado. Implica la capacidad de
seguir eseribiendo cifras que no fueron expuestas. Es decir,
cen cierto sentido implica hacer algo diferente a lo que st
hha mostrado originalmente; pero en relacién con la regla
‘que s¢ esta sigutiendo, esto equivale a . Pero +
fs importante sefalar que este es un modo de hablar an-
tropomérfico; requicre una referencia a actividades huma
far, y.A normas que aqui se aplican 2 Tos animales por
fnalogia. La relacion del perro con Tos seres humanos es
Jo tinieo que hace inteligible la afirmacién de que ese ani-
mal ha dominado ua trico; ninguna descripeién, por més
{etallada que sea, de la conducta canina en completo ais-
Jamiento de los seres humanos, puede actarat lo que vale
este modo de hablar.
Se implica lo mismo al sefialar que el hecho de que «siem-
pre hace el mismo tipo de casas al darse tal orden» es algo
Uccidido por N mis que por el perro. Realmente, seria
dlisparatado pensar que es el perro quien lo decide, EL
fmunciado de que el perro «siempre hace el mismo tipo
Ge cosas> tiene algdn sentido solo en relaci6n con Tos pro~
pésitos de N, que impliean ta nocién de truco
ero mientras que la adquisicién de un habito por parte
de um perro no o incluye en ninguna comprensi6n de. To
(que se quiere decir por chacer las mismas cosas en el mis-
tho tipo de ocasiones», esto es precisamente lo que ha de
comprender un ser humano antes de poder decir que él ha
Sdquiride una reela; y esto también estA involucrado en
In ardquisicién de aquellas formas de actividad que Oake-
shott quiere describir en términos de Ia nocién de habito.
‘Aqui hos puede ayudar una analogia de tipo Tegal. La
Gistincién hecha por Oakeshott entre las dos formas de
rmoralidad es muy semejante a la distincién entre derecho
tsctito y derecho consuetudinario, y Roseoe Pound adop:
ta, frente a esta viltima, una actitad algo andloga a Ia de
Oakeshott cuando afirma que el derecho escrito es a
aplicacién mecdniea de reglas», distinguiéndolo del con.
suetudinario, que entrafia (lo cual recuerd
el analisis de la politica que hace Oakeshott en términog
de [véase 22}). Tal ver esto constituya a
veces un modo provechoso de hablar, pero no nos debe
agar el hecho de que la interpretacién de precedentes
tanto como Ia aplicacién de leyes, implica seguir reglas
en el sentido con el que he utilizado aqut tal expresin,
Asi lo expresa O. Kahn-Freund: «No se puede hacer asa
‘omiso de un principio que vineula una decisién con otra,
to cual lleva al acto judicial més allé del campo de la pura
‘comodidad> [275 la referencia a Pound versa sobre su In
croduction to the Philosophy of Lazo, cap. TH. E. H. Ts
pproporciona una excelente y coneisa explicacién, acom-
pafiada de ejemplos, de eémo Ia interpretaeién de ls pres
‘eedentes judiciales implica la aplication de reglas: 14)
‘La importancia y naturaleza de la rela se ponen de
rmanifiesto solo cuando es necesario aplicar un precedente
anterior a un caso de indole nueva. El juee tiene que pre-
guniar qué implicaba aquella decision, y esa es uma
pregunta que carece de sentido fuera de un contexto don-
dle no se pueda considerar, sensatamente, a tal devisién
como Ia aplicacién, por mis inconsciente que sea, de una
reyla, Lo mismo vale para otras formas de actividad hu
mana diferentes del derecho, aunque es posible que en
ninguna otra parte las reglas’adopten una forma tan ex:
plicta. Podemos decir que la experiencia pasada resulta
Felevante para nuestra conducta actual solo porque las
acciones umanas ejemplifican reglas. Si solo fuera una
‘eucstién de habites, entonces nuestra condueta actual po-
dria estar influida, sin duda, por el modo en que hayamos
actuado en el pasado; pero esta serfa solamente una ine
fuencia causal. E} perro responde ahora a las érdenes de
W de una determinada manera a causa de lo que Ie oct
x1i6 en el pasado; si se me dice que continic Ia serie de
IRR
inGimeros naturales después cle 100, continfio de una ma~
era determinada a causa de mi entrenamiento anterior
‘Sin embargo, Ia frase «a causa de» se usa en forma dife:
rente en estas dos situaciones: el perro fue condicionado
para responder de un modo determinado, micntras que yo
fi la forma correcta de continuar sobre la base de lo que se
‘me ha ensefiado.
5, Reflexividad
‘Muchos de los enunciadlos expuestos por Oakeshott accrea
de los modos habituales de conducta se asemejan bastante
f lo que he sostenido con respecto a la conducta regida
por reglas.
La costumbre resulta siempre adaptable y susceptible all
‘matiz de la situacion, Esto podria parecer una afirmacién
paradéjica; se nos ha ensefiado que la costumbre es ciega.
Sin embargo, esto constituye cl insidioso resultado de una
observacién defectuosa; la eostumbre no es ciega, es solo
‘eciega como un topo>.* ¥ cualquiera que haya estudiado
‘una tradicién de canducta debida a la costumbre —o una
tradicién de cualquier otro tipo— sabe que tanto la rigi-
‘ez como Ia inestabilidad son extrafias a su carter. Ade-
‘mis, esta forma de vida moral es susceptible tanto de cam-
bio como de variacién local. En realidad, ninguna forma
tradicional de condueta, ninguna habilidad tradicional,
permanece fija para siempre; su historia es la de un cam-
bio continuo» [20].
Pese a ello, el problema planteado entre nosotros no es
simplemente verbal. En tanto que Oakeshott sostiene que
cl tipo de cambio y adaptabilidad del cual habla aqui se
produce con absoluta independencia de todo principio re
Flexivo, yo mantengo que la posibilidad de reflexién es
+ ts deci que a pear de su aparentecrguera, se orienta smuy bien
con respecte lo gue lo rodens Tin Ings Infrae tea as Bnd et
hat, eelogo como nn turcdlago>, (N del E)
esencial para esa clase de adaptabiidad, Sin esa pos
Tidad ‘no\nos estarfanos ocupando de conducta sighifica
Thanifetacién de un habito realmente ciego. Con esto no
Aero decir que Ta conductasignifcatvn sea tam soo Ta
pesta en vigor de principio reflexivos preenstente als
Prncipios sngen en el cupo de la notion y dnicamente
Fesiltaninteligibes on relacon a la conducta de I cue
Surgen. Pero, del mamo modo, la natualeza dest con
dicta de Ia cual surgen slo puede aprehenderse como una
encarnacin de aquells principios. La nocign de un pine
cipio (0 mixima) de conduta Ia nocin de acc sg
lea tin etree, fora bastante ir
Gee entrelazamiento de la nocin de replay la notin d
elo mismo> a que se refeia Witgenstin, 4
[Ain de comprender esto, consideremos uno de ls aspec-
tor que sefla Oakeshott respcto del contrast entre sus
dos pretendidas formas de moralidad, Dice que dilemas
tet spo «Oe debra hacer aqui? es probable que sla
se le presenten a alguien que esté tratando de seguir en for-
ma consciente teglas formulas de manera expla,
no a alguien que sign ircflexivamente un modo habitual
de eonducta, Pero bien puede ocurit qu, como sstone
Oakeshott, la necesidad de indagar en tales sentimientos
se presente con mis frecuencia y urgencia en alguien que
esté tratando de seguir una neglaexplcta sin conta, para
Su apliacién, con_un fundamento oftecido por Ia expe-
Fieneln couidtana, Sin embargo, los problemas de interpe-
tacién y conistncia —es decir, In problemas de efle-
sin seplantearin a alguien que tenga que sborda ana
Sitaaciin extratia'a su experiencia previa, Dichaycuestio:
nes surgirén con frecuencia en un ambiente social seta
{cambios répios, no porque los modes acostumbraces'y
tradicionates de eonucta se hayan quebrao, sino a casa
dela novedad de las stclone en las que han de levare
‘cabo dichos modos de condcta, Por supuesto, Ia tension
Feaullante puede conducra una upturn de las taticiones,
Gskeshoteopina qe la difcultad de ls costumbres occ
dentales reside en que «nuestra vida moral cayé bajo ol
62
dominio de la bisqueda de ideales, dominio ruinoso par:
{un modo establecido de conducta» [20]. Pero lo que resul-
fa rainoso para un modo establecido dle conducta, 0 de
Cualquier tipo, es un ambiente inestable. El tinico modo
Ge vida que puede realizar un desarrollo significative en
respuesta a los cambios ambientales es aquel que contiene
fen si mismo los medios de evaluar Ia significacién de la
Conducta que prescribe. Por supuesto, los hibitos pueden
fambién cambiar en respuesta a_condiciones variables.
Pero la historia humana no es precisamente un registro de
habitos variables, sino la historia de cémo los hombres tra~
taron de trasladar lo que consideraban importante en ss
modos de conducta a Jas nuevas situaciones que tenfan
que enfrentar.
La actitud de Oakeshott hacia la reflexividad es, de he=?
cho, incompatible con un aspecto muy importante que él
flestaca en los primeras pasos de su andlisis. Dice que la
da _moral es éconducta ante la cual existe una alter:
tivan, Ahora bien, aunque es cierto que tal (18, bro VI, cap. I). Por esta razin consider6
va Boon de fos estacios sociales no era mas qu wa
snare Ta filostfa de la ciencia. «Los métodos de inves-
igucién aplicables ala eiencia moral y social deben que-
dle dewergtes st logro enumerar y caracterizar los de 1a
| Cnc en'generae [bid.), Exo implica gue, pse al tt
Ul tro VE del Sistema de liza, Mill no cxee realmente
(que evsta tia -eldgcn de las iene morales». La logica
También podría gustarte
- Tipos de MenteDocumento222 páginasTipos de MenteGustavo Silva CarreroAún no hay calificaciones
- La Maquina de Los Memes PDFDocumento77 páginasLa Maquina de Los Memes PDFTúlio Henrique100% (2)
- Defendiendo El Racionalismo Al Ultranza HH Hoppe PDFDocumento43 páginasDefendiendo El Racionalismo Al Ultranza HH Hoppe PDFTúlio HenriqueAún no hay calificaciones
- Epistemologia e InvestigaciónDocumento18 páginasEpistemologia e InvestigaciónAlex CruzAún no hay calificaciones