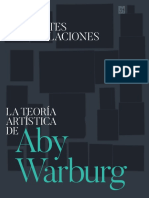Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Bienales Americanas de Arte (Kaiser Ind.) PDF
Bienales Americanas de Arte (Kaiser Ind.) PDF
Cargado por
Nicolas Licera Vidal0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas7 páginasTítulo original
Bienales Americanas de Arte (Kaiser Ind.).pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas7 páginasBienales Americanas de Arte (Kaiser Ind.) PDF
Bienales Americanas de Arte (Kaiser Ind.) PDF
Cargado por
Nicolas Licera VidalCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
Bienales Americanas de Arte de Cérdoba:
ptblicos y recepciones ‘?
Maria Cristina Rocca
Ricardo Panzetta
Las tres ediciones de la Bicnal Americana de Arte realizadas en Cérdoba (1962-
1964-1966) marcaron un hito en el arte nacional y latinoamericano modernos, al
_ convocar con exclusividad a artistas latinoamericanos, diferencidndose con ello de sus
similares y modelos: Venecia y San Pablo.
Cada una de las Bienales conformé hechos artisticos complejos explicitamente
yinculados a otras manifestaciones estéticas y no estéticas que se armonizaron
dialécticamente como un todo sincrénico. Junto con la expo
ién principal de pintura
que se realizaba en un recinto central durante un mes (y que luego era Ilevada en gira) se
Ilevaban a cabo una serie de actos paralelos tales como conferencias, obras de teatro,
‘actos musicales u otras exposiciones de arte o de artesanfas, expandidas por los distintos
ftecintos culturales de la ciudad, intensamente transitados por el piblico. :
Esta diversidad de manifestaciones art{sticas vividas en cl contexto singular de los
Afios sesenta, fueron objeto de un consumo ampliamente variado, tarito como los publicos
que lo realizaron y como los procesos de distribucién que los acompafiaron. Por eso, las
Bienales Americanas de Arte constituyen un muy apropiado segmento de estudio de
nuestra realidad artistica
para poner de manifiesto, al menos parcialmente como en
ste trabajo, la vinculacién fructifera entre estudios sociohistéricos y teoria del arte por
lun lado y por otro, las calidades del priblico y sus consumos y el grado de incidencia de
los mecanismos de distribucién sobre ambos.
En este estudio particular se usard indistintamente consumo y recepcidn. Sin em-
argo, es vitil considerar la recepcién como el conjunto de actos y procesos relacionales
y complejos realizados por el sujeto(el ptiblico) frente al objeto (sea éste artistico 0
stético), Hay que establecer ademas que ese ptblico es un agente receptor plural y
diverso.
Conviene distinguir el priblico no solamente como especializado 0 no especializado
103
(segiin la historia personal de participacién en hechos artisticos) sino también como
tradicional de arte y emergente atendiendo al sesgo novedoso que, en las Bienales, fue
aportado por ese sector mayoritatio de piblico que era también emergente en lo social y
en lo econdmico en el marco de desarrollo industrial acelerado que impusieron las politicas
desarrollistas la época.
E] pablico emergente representé un punto de inflexién con respecto al tradicional,
en tanto se pasaba répidamente del consumo artistico de élite a uno que era convocado
desde una naciente sociedad de consumo. Se trata de un puiblico masivo, con un bagaje
de educacién artistica escaso pero, en compensacién, muy deseoso de sumar:
y participar
en el “progreso cultural” que mostraba la nueva situacién del pais.
El factor més importante del proceso de la distribucién artistica producido en las
Bienales, era la empresa patrocinante, Industrias Kaiser Argentina (IKA) -subsidiaria de
Kaiser Industries de Estados Unidos-, productora de automéviles y considerada la més
importante de las muchas que formaban el cord6n industrial que rodeaba a la ciudad de
Cérdoba. Kaiser posefa una verdadera politica cultural (inscripta en las de la guerra firia)
que répidamente se impuso como propuesta positiva a gobiernos con escasa iniciativa
en ese sentido. Conté para la organizacién de los eventos con artistas locales que
canalizaron, con distintos grados de contradiccién ¢ independencia, intereses de los
artistas del Interior.
En los discursos de inauguracién de cada evento, James Mc Cloud, el presidente de
IKA, ratificaba la misma idea: “No hacemos solamente mecenazgo. Construimos jun-
tos. Y juntos hacemos cultura’®. En el mismo sentido el embajador de Chile, durante
su discurso en la inauguracién de la I Bienal sostenfa que los esfuerzos de desarrollo
industrial necesitaban de “una solidaridad de quehacer y de destino entre la empresa y la
comunidad”,
En el periodo previo a cada Bienal, la empresa desplegaba su aparato de propaganda
através de entrevistas radiales y televisivas, concursos de monumentos y afiches, discursos
y sobre todo conferencias y notas de prensa preparadas cuidadosamente, segiin el estilo
de los medios periodtsticos elegidos. Esto, de alguna manera iba condicionando la
recepcién en un marco particular donde IKA presentaba las exposiciones como tarea
ineludible de las empresas lideres de la industria, como vanguardias sociales y culturales.
Los “Salones IKA” (1958-1963) -cuya convocatoria se dirigié a artistas del Inte-
rior-, sirvieron como antecedente de la Bienales y constituyeron una exitosa etapa
104
preparatoria tanto para la empresa. como para los artistas que los habfan propuesto. Las
espectativas fueron creciendo en cantidad y calidad y modularon la experiencia receptiva
del ptblico, inscribiéndola en un movimiento que podria graficarse como ascendente, a
Ja ver que concéntrico y expansive.
Ala I Bienal asistieron artistas de Brasil, Uruguay, Chile y Argentina, elegidos por
un jurado de Seleccién y premiados por un jurado que tuvo siempre un nivel internacional
destacado, y garantizé el éxito de la estrategia de sumar el prestigio del arte y la cultura
al de la empresa. El puiblico asistente fue ordenado y respetuoso pero tambien, festivo y
critico. Atin cuando la prensa registra las distintas reacciones de rechazo 0 asombro ante
Jos cuadros informalistas 0 no figurativos, no dejé de certificar la gran cantidad de
personas dispuestas a consumir con avidez “lo actual”, “lo moderno”, “lo nuevo”. La
espectativa creada era tan grande que nadie queria perderse el acontecimiento. Los artistas
Jocales que participaban en la organizacién habfan tomado muy en cuenta esta posibilidad
desde la génesis de la idea de las Bienales, pensadas desde ellos como la utopia del arte
para la comunidad de Cérdoba®.
Ampliar el piiblico como objetivo, llevé a la empresa a trasladar la Bicnal al Museo
Municipal de Arte Moderno de Buenos Aires”. De tal forma que esta primera Bienal
estuvo un mes expuesta en Cérdoba y otro mes en Buenos Aires, donde ademas se
entregé la premiacién anunciada en Cérdoba, en “un céntrico hotel” y no en el Museo
Caraffa donde, a su ver, se realizé otro acto: el de inauguracién de la muestra principal.
Con estrategias de reiteracién de este tipo, la empresa ganaba mayor espacio en la prensa
yen el puiblico,
EI més importante y global resultado de la recepcién activa del puiblico fue la
denominacién de la II Bienal Americana de Arte como “Bienal de Cérdoba’, no sélo
por los argentinos sino también por otros paises latinoamericanos invitados. La intensa
participacién, creadora de lazos de pertenencia entre la ciudad y las Bienales, involucré
practicamente a todos los sectores sociales ¢ instituciones culturales, comenzando por la
Universidad Nacional de Cérdoba, sede de las dos tiltimas Bienales y organizadora desde
su Escuela de Artes de varias actividades simultaneas a la Bienal. Muchos actos paralelos
fueron incorporados al catélogo oficial, dando la impresién de ser organizados también
por IKA,
La empresa habia contribuido a crear estas espectativas con los medios habituales ya
citados y mejorando ese afio los Boletines que ya habfan circulado en la I Bienal, en los
105
que se informaba mediante recortes de prensa, del movimiento de la organizacién y de
paso, facilitaban la contabilidad de los centimetrajes dedicados a los eventos, considerados
propaganda indirecta y mucho ms efectiva para clevar el prestigio industrial asociandolo
con el artistico y cultural. A su vez la prensa en muchos casos contribufa a crear una
“épica numérica” sobre la importancia y la exclusividad organizativa de la empresa como
puede comprobarse revisando diarios y publicaciones de la época.
La ciudad, duefia ya de la Bienal, sc sintié orgullosa de sus hoteles totalmente
colmados de visitantes. “La furia expositora llegé al punto de convertir halls en hoteles,
pensiones y atin piezas de casas de familia en improvisadas galerias""”,
El ptiblico volvié a desbordar los célculos para los actos de cierre de la II Bienal, en
los cuales hubo propuestas artisticas para todas las edades oftecidos por teatristas,
titiriteros, misicos y bailarines. La prensa dio cuenta de la concurrencia de mil nifios y
cinco mil adultos durante esos actos.
Sin embargo, pese a los altos registros de asistencia en los informes evaluativos de la
11 Bienal y preparatorios de la III, uno de los asesores artisticos de la empresa, reflexionaba
sobre las paradojas de la exposicién principal de la Bienal: por un lado se registraban
criticas sobre la convicatoria exclusiva para pintura, dejando por fuera otras expresiones
mds contempordneas, y por el otro, el rechazo de sectores de opinién por la pintura
expuesta (no figurativa en la mayoria de los casos), por lo que se sugerfa ampliar la
convocatoria (tal como habfa sido la primitiva propuesta desde los artistas) 0, por lo
menos, “sumergir” la pinturaen un contexto de més exposiciones de gréfica, arquitectura,
etc.)
Mientras la empresa comenzaba a considerar las estrategias de recuperacién de todos
los hilos organizativos que habfan sido desbordados por la ciudad, diluyendo ast su
propia participacién, Bulgheroni, el Director de la Escuela de Artes se expresaba en
sentido contrario, demostrando la concurrencia entre la empresa y las demés instituciones
de la ciudad:
Hacemos notar que gran parte de estos actos {los paralelos) fueron
organizados por personas ¢ instituciones que nada tenfan que ver con IKA,
[ula Bienal] ya ha escapado un poco de manos de sus organizadores
para sentirse y ser casi patrimonio comin de todos los que trabajan en
favor de tan claros ideales (la unién de los pueblos}.
106
‘Asi las cosas, la III Bienal irrumpié con novedades, y no sélo por el cambio de
contexto politico dado por el golpe militar de Onganfa, que supuso la postegacién por
\unos meses de la inauguracién. En sus acostumbradas conferencias de prensa preparatorias
aparecié con noticias de alto impacto: fue anunciado con bombos y platillos el uso para
Ja organizacién de la Bienal del “método PERT” (Program Evaluation and Review ‘Tech-
nique), derivado militar norteamericano, para calcular cursos de accién bélica. Se
exhibieron enormes grificos con las actividades de la Bienal hechos con el método PERT,
en medio de un discurso de exaltacién de las tecnologfas de avanzada utilizadas por la
Oficina de Relaciones Ptiblicas de IKA. La empresa hacia este despliegue ante un puiblico
también convencido, en su mayorfa, que estabamos a punto de dejar el subdesarrollo
empleando esa tecnologia. Con esta bateria publicitaria se pasaba de “Bienal de Cérdoba”
a “Bienal IKA”. Por otro lado, todos los actos paralelos fueron controlados
cuidadosamente y no todos aparecicron en el catélogo oficial.
Ni todos los artistas que querfan participar desde propuestas diferentes a la pintura
tuvieron espacio. En la III Bienal es posible analizar las actitudes contradictorias del
piiblico frente a la presencia de dos acontecimientos inéditos y paralelos a la exposicién
principal: la Antibienal y las I Jornadas de Miisica Experimental. La primera autoconvocé
alos artistas que hacian propuestas diferentes a la pintura: instalaciones, objetos, acciones,
teatro, mtisica y en general muestras de cuestionamiento del concepto tradicional de
arte. Ocuparon ostentosa y estridentemente un espacio céntrico, mientras la exposicién
principal transcurria en la Ciudad Universitaria. Las reacciones del piblico ante semejante
y exdtica presencia -que ademas en varias acciones fue tomado como protagonista-,
varié entre la simpatia y la benevolencia de algunos, el esc4ndalo de muchos y las denuncias
la policta por escandalo, de pocos. La prensa registré el caso de los estudiantes, que
habfa ido a reclamar a los artistas participacién en la protesta contra la intervencidn de
la Universidad por Onganfa, y salieron haciendo declaraciones conjuntas que terminaban
con “patria sf colonia no”.
Las Jornadas de Musica Experimental se ubicaron también en el centro de la ciudad,
en una flamante y ultramoderna sala de cine. Aun cuando el clima de la ciudad estaba
enrarecido en esos dias por la muerte de Santiago Pampillén, estudiante y obrero de
IKA, victima de la represién acaecida casi al frente de lo que seria la sede de los mtisicos,
Ja gente considerd como suya la Bienal y se mantuvo en actitud abierta y receptiva. Para
sorpresa de organizadores y artistas, se llenaron las ochocientas butacas y hubo, ademds,
107
cuatrocientas personas paradas 0 sentadas en los pasillos, todos en respetuoso silencio,
escucharon atentamente las propuestas experimentales, Esta asistencia se registré durante
toda la semana que duraron las Jornadas a pesar de los extrafios golpes y sonidos, que |
iban desde la destruccién de un piano hasta el uso de las computadoras. Los muisicos
experimentaban con las posibilidades ofrecidas por la moderna tecnologia.
La rapida descripcién de las tres Bienales que antecede es suficiente como apoyatura
para proponer la existencia de cuatro tipos de consumo artistico y/o estético: trivial,
inercial, interpretativo y creativo.
El consumo trivial hace suyo lo accidental y llega, en el mejor de los casos a rozar
tangencialmente el hecho artistico. El consumo inercial responde a la inquietud “no
puedo perdérmelo”. Ambos tipos de recepcién pertenecen a piiblicos cuya voluntad es
movilizada desde fuera o que responden con prioridad a fines distintos y ajenos al hecho
artistico. Si el consumo inercial alcanza en el mejor de los casos ala descripcidn sintactica,
“cextual” de las obras y de los eventos, el consumo interpretativo abarca la gama que va
de lo contextual a lo intertextual. El consumo cteativo abarcarfa desde lo intrasistémico
a lo propositivo: se ejerce con la voluntad de retroalimentar la produccién artistica. El
consumo interpretativo puede alimentar la distribucién. Los cuatro tipos de consumo
retroalimentan la recepcién de nuevos hechos artisticos y estéticos.
La empresa al asociar su prestigio al del arte que experimentaba con la tecnologta,
como el cinetismo (premiado con el méximo galardén en las dos tiltimas Bienales),
subrayaba su rol y logré que el priblico le otorgase un enorme crédito. Al fin y al cabo las
Bienales eran un espacio democratico donde pod{a compartirse el optimismo. Ya para la
III Bienal, y sobre todo una vez terminada ésta, el golpe militar, el descreimiento de
cerrar la brecha de desarrollo, la obliteracién de los espacios democraticos, la incapacidad
de Kaiser para responder los reclamos internos de sus obreros y empleados, el enorme
grado de compromiso de Estados Unidos en aventuras bélicas, particularmente Vietman,
hiceron afticos lo que durante algunos afios funcioné como una conjuncién entre el
piiblico, los artistas modernos, la empresa (y su inscripcién en el programa exterior
norteamericano) y el Estado. Cada uno de los “astros” de la conjuncién tomé caminos
diferentes en 1966. Rota la “solidaridad de destinos”, quedé en la memoria colectiva,
sin embargo, cl nombre genérico de “Bienales de la Kaiser” para estos eventos que
ocuparon toda la ciudad. La influencia de los mecanismos de distribucidn es evidente.
Kaiser jugé su interés claramente. “No somos mecenas” repetia su presidente. Ese rol,
108
no obstante, contribuyé a la expansién de un espacio democratico donde confluyeron y
debatieron intereses contradictorios con altura y con pasién. Baste como ejemplo la
presencia de la Bienal y de la Antibienal en 1966. Las Bienales Americanas de Arte
produjeron tanto en sectores del ptiblico tradicional como en el piiblico emergente
procesos de crecimiento receptivo, pasando en numerosos casos de un consumo trivial 0
inercial a una actitud més critica, asf como también aguzé este sentido critico en los
consumos interpretativos 0 creativos. Para todos, en las Bienales se presentaron los espacios
posibles para dejar atrds a un receptor pasivo, ampliando sus capacidades sensitivas.
NOTAS:
1, Este trabajo presenta resultados parciales de la investigacién “Salones y Bicnales Kaiser. Cérdoba, 1958-1966”.
2, Realidad Areistica esté planceada aqui en el sentido que Juan Acha le da cn su Teorfa del Arte Latinoamericano. Cf
Juan Acha. £1 Arce y su Discribucién. México: UNAM, 1984. Especialmente el capitulo: “Notas para una Sociohistoria
de Nuestra Realidad Artistica”.
3, Coincidimos con Juan Acha en la necesidad de separar lo estético de lo artiscico, como el todo de las partes, aunque
ambos términos guardan una relacidn dialéctica. Lo estético hace referencia a lo que percibe toda sensibilidad humana,
mientras que lo artistico esté en relacién con un deverminado sistema de produccién y consumo. Cf. Juan Acha. Las
Culturas Estéticas de América Latina. México: UNAM, 1993.
4, Cft. Juan Acha. E/ Consumo Arthstico y sus Efectos. México: Editorial Trillas, 1988 y Dietrich Rall (comp.) En
Busca del Texto, Teot'a de la Recepcién Literaria. México: UNAM, 1987.
5. “La logica de las explosiones industriales empez6 a cumplirse... En 1960, la Capital ya tenia scisciencos mil almas,
y.antes de que finalizara la década recibié a otras doscientas mil almas nacidas en geografias distintas. A nivel provin-
ial, las cuatro mil industrias que existfan en 1939, se multiplicaron hasta superar las cuarenta mil en 1946”, “Conmocién
Industrial”. La Voz del Interior. Testigo y protagonista del Siglo, Edicién Especial. Cérdoba, 15/3/94. p.55.
6, Cfr. Catélogo III Bienal Americana de Arte.
7. “Discurso del Excmo. Sefior Embajador de Chile Don Sergio Gutiérrez Olivos en la inauguracién de la Primera
Bienal Americana de Arte en Cérdoba”. p.8. Archivo Especial de Industrias Kaiser Argentina.
8. Entrevista a Pedro Pont Vergés. Cérdoba, agosto, 1994,
9, El Director del Museo tuvo una amplia participacién en la difusién de la Bienal, ademas de integrat los jurados de
seleccién y premiacién.
10. Analisis, Buenos Aires, 5/10/64 en Boletin Noticias. Archivo Especial de IKA.
11. “Correspondencia Interna. Oscar Morafia a Ricardo Videla, Asunto: III Bienal. 25/11/64". Archivo Especial de
IKA.
12, “Conferencia del Arquitecto Bulgheroni en el Rotary Club”. [1965]. Archivo Especial IKA.
109
También podría gustarte
- TP 1 Pasaje y Contraste ESCULTURA I 2020Documento10 páginasTP 1 Pasaje y Contraste ESCULTURA I 2020Silvia TomasAún no hay calificaciones
- Aee 1Documento6 páginasAee 1Silvia TomasAún no hay calificaciones
- TP 1 Pasaje y Contraste ESCULTURA I 2020 PDFDocumento10 páginasTP 1 Pasaje y Contraste ESCULTURA I 2020 PDFSilvia TomasAún no hay calificaciones
- Instructivo de TesisDocumento1 páginaInstructivo de TesisSilvia TomasAún no hay calificaciones
- Catalogo Aby WarburgDocumento158 páginasCatalogo Aby WarburgSilvia Tomas88% (8)
- Analisis de Obra. Lucía GDocumento2 páginasAnalisis de Obra. Lucía GSilvia TomasAún no hay calificaciones
- Trabajo PrácticoDocumento1 páginaTrabajo PrácticoSilvia TomasAún no hay calificaciones
- Praz Los PrerrafaelitasDocumento3 páginasPraz Los PrerrafaelitasSilvia TomasAún no hay calificaciones
- La Perspectiva y La Corrección Óptica en La Pintura Mural 3.compressedDocumento101 páginasLa Perspectiva y La Corrección Óptica en La Pintura Mural 3.compressedSilvia Tomas100% (2)
- Pintura Francesa - SXVIII 2019Documento66 páginasPintura Francesa - SXVIII 2019Silvia TomasAún no hay calificaciones
- Publicacion Ensayo - Luis R Bras - Autora Silvia in S TomasDocumento34 páginasPublicacion Ensayo - Luis R Bras - Autora Silvia in S TomasSilvia TomasAún no hay calificaciones
- Cordoba La Divina Commedia Como Tema en Las Obras de William BlakeDocumento14 páginasCordoba La Divina Commedia Como Tema en Las Obras de William BlakeSilvia TomasAún no hay calificaciones
- Lo-Cómico-Y-La-Caricatura BaudelaireDocumento68 páginasLo-Cómico-Y-La-Caricatura Baudelaireaalgaze100% (1)
- Dossier Arte de AcciónDocumento61 páginasDossier Arte de AcciónSilvia TomasAún no hay calificaciones