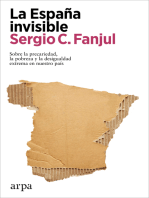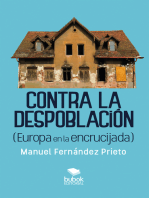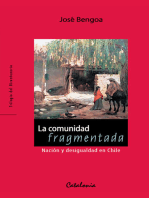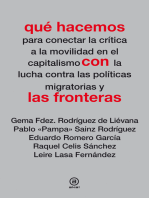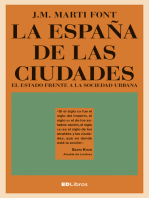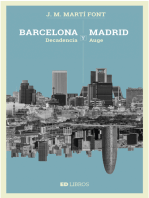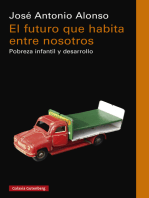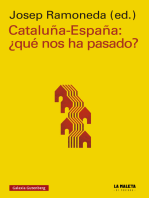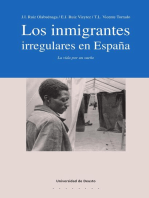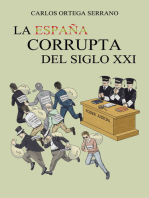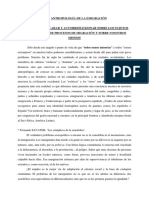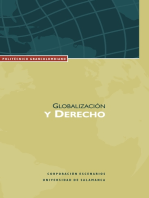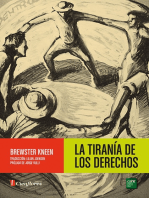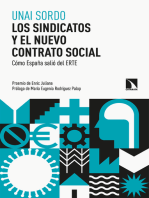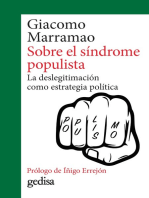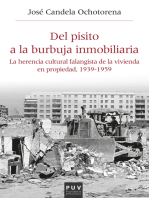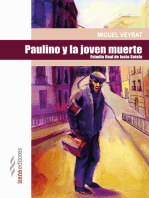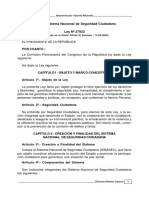Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Revuelta de Los Superfluos Beck 20051127elpepi - 14@17 PDF
Cargado por
OlibaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Revuelta de Los Superfluos Beck 20051127elpepi - 14@17 PDF
Cargado por
OlibaCopyright:
Formatos disponibles
EL PAS, domingo 27 de noviembre de 2005
OPININ / 15
Las lentes conceptuales para comprender la nacin estn cambiando. No basta con limitarse a Francia para localizar las causas de la quema de los suburbios franceses, ni sirven los conceptos en principio incuestionables de desempleo, pobreza y jvenes inmigrantes. De hecho, se est produciendo un nuevo tipo de conflicto del siglo XXI. La pregunta clave es la siguiente: qu ocurre con los que quedan excluidos del maravilloso nuevo mundo de la globalizacin? La globalizacin econmica ha llevado a una divisin del planeta que ha quebrado las fronteras nacionales, con lo que han aparecido centros muy industrializados de crecimiento acelerado al lado de desiertos improductivos, y stos no estn slo ah fuera en frica, sino tambin en Nueva York, Pars, Roma, Madrid y Berln. frica est en todas partes. Se ha convertido en un smbolo de la exclusin. Hay un frica real y muchas otras metafricas en Asia y en Suramrica, pero tambin en las metrpolis europeas donde las desigualdades del planeta en su tendencia globalizada y local van dejando su impronta tan particular. Y las definiciones de pobre y rico, que parecan eternas, se estn transformando. Los ricos de antes necesitaban a los pobres para convertirse en ricos. Los nuevos ricos de la globalizacin ya no necesitan a los pobres. Por eso los jvenes franceses son inmigrantes africanos y rabes que soportan, adems de la pobreza y del desempleo, una vida sin horizontes en los suburbios de las grandes metrpolis. Porque las nociones de pobreza y de desempleo, tal como nosotros las entendemos, proceden de las tensiones de poder de la sociedad de clases propia de un Estado nacional. Es de suponer que, para grupos cada vez ms extensos de la poblacin a lo ancho del planeta, es cada vez menos vlido que la pobreza es una consecuencia de la explotacin y que en este sentido sta sea til la pobreza de unos crea la riqueza de otros. Esta premisa histrica se ha roto. A la sombra de la globaliza-
La revuelta de los superfluos
ULRICH BECK
cin econmica, cada vez ms personas se encuentran en una situacin de desesperacin sin salida cuya caracterstica principal es y esto corta la respiracin que sencillamente ya no son necesarios. Ya no forman un ejrcito en la reserva (tal como los denominaba Marx) que presiona sobre el precio de la fuerza de trabajo humano. La economa tambin crece sin su contribucin. Los gobernantes tambin son elegidos sin sus votos. Los jvenes superfluos son ciudadanos sobre el papel, pero en realidad son no-ciudadanos y por ello una acusacin viviente a todos los dems. Tambin quedan fuera del mundo de las reivindicaciones de los trabajadores. Qu son para la sociedad? Un factor de gastos!. La poca utilidad que les queda es que se mueven por el odio y una violencia sin sentido; al final incluso provocan destrozos, y con este drama real que asusta a los ciudadanos ofrecen a los movimientos y polticos de derechas la posibilidad de destacarse. En Alemania, pero tambin en muchos otros pases, se cree de manera realmente obsesiva que hay que buscar las causas que llevan a los jvenes inmigrantes alborotadores a la violencia en las tradiciones culturales de origen de estos inmigrantes y en su religin. Los estudios empricos sobre esta cuestin, realizados por excelentes socilogos, demuestran lo contrario: no se trata de los inmigrantes que no se han integrado, sino de los que s lo han hecho. Mejor dicho: hay una contradiccin entre la asimilacin cultural y la marginacin social de estos jvenes, que alimenta su odio y su predisposicin a la violencia. Pues no se trata precisamente de inmigrantes anclados en su cultura de origen, sino de jvenes con pasaporte francs, que hablan perfectamente el francs y que han pasado por el sistema escolar francs, pero a los que, al mismo tiempo, la sociedad francesa de la igualdad los ha marginado en autnticos guetos superfluos en la periferia de las grandes ciudades. Los deseos y las opiniones de estos jvenes asimilados cuyos padres eran inmigrantes, apenas se distinguen de los de los grupos de la mis-
MXIMO
ma edad de sus pases de origen. Al contrario: estn bastante cerca de ellos, y precisamente por ello se aprecia el racismo que hay en la marginacin de estos grupos de jvenes heterogneos tan terriblemente agrios y, por lo dems, tan escandalosos. Se puede formular con una paradoja: una escasa integracin de la generacin de los padres desactiva los problemas y los conflictos, y una buena integracin de la generacin de los hijos los agrava. Los padres de los jvenes alborotadores, que emigraron del norte de frica y que siguen vinculados a su lugar de origen, compensan su integracin escasa y la discriminacin abierta con el ascenso social que, a pesar de todo, han vivido. Aceptan su condicin de marginados mejor que sus hijos, quienes han perdido el contacto con el lugar de origen africano, y ahora, heridos en su dignidad de franceses, estn creando su propio folclore con una Intifada francesa. Esto explica que los jvenes actores de la revuelta de los suburbios se refieran a su situacin en trminos de dignidad, derechos humanos y marginacin. Pero de manera sorprendente no se refieren en absoluto al trabajo, aunque no tengan. Las lites de la economa y de la poltica no desisten de la idea de pleno empleo. Por consiguiente, les afecta un extrao daltonismo que les impide medir la dimensin de la desesperacin que se extiende en los guetos superfluos, los cuales se ven aislados de una vida segura y ordenada mediante un trabajo remunerado. Tanto los partidos de la izquierda como los de la derecha, los nuevos y los viejos socialdemcratas, los neoliberales y los nostlgicos del Estado social no quieren admitir que en un contexto de aumento del desempleo hace tiempo que el trabajo ha pasado de ser un gran integrador a convertirse en un mecanismo de marginacin. Evidentemente, es falso afirmar que no hay suficiente para todo el mundo, pero el trabajo que antao creaba seguridades que se consideraban adquiridas disPasa a la pgina 17
CARTAS
AL DIRECTOR
Los textos destinados a esta seccin no deben exceder de 30 lneas mecanografiadas. Es imprescindible que estn firmados y que conste el domicilio, telfono y nmero de DNI o pasaporte de sus autores. EL PAS se reserva el derecho de publicar tales colaboraciones, as como de resumirlas o extractarlas. No se devolvern los originales no solicitados, ni se dar informacin sobre ellos. Correo electrnico: CartasDirector@elpais.es Una seleccin ms amplia de cartas puede encontrarse en: www.elpais.es
mediante conciertos educativos centros docentes cuya titularidad no es pblica. Los otros quieren que con el dinero pblico se financie slo a la escuela de titularidad pblica y que la religin salga del sistema educativo. Propongo una simbiosis sobre estos puntos: por un lado, eliminamos los conciertos (en un plazo razonable) destinando ese dinero a fortalecer una enseanza pblica de mayor calidad, y por otro, incluimos en ese sistema pblico fortalecido la enseanza evaluable de la religin (a elegir entre modalidad confesional o laica). Ricardo A. Pesado Llobat. Altea, Alicante
Pacto de educacin
Parece que hay una serie de escollos para acordar entre todos un modelo de sistema educativo de futuro. Los unos quieren que la asignatura de religin sea para todos, evaluable, y adems quieren que el Estado subvencione
Energa solar obligatoria, por fin!
Despus de 30 aos de democracia, por fin se legisla sobre el uso obligatorio de la energa solar. A partir del da 1 de enero, cualquier nueva construccin deber llevar instalaciones de energa solar tr-
mica para agua caliente sanitaria. Y ha tenido que ser tarde y a fuerza de ley. Por desgracia, durante estos aos han sido escassimas las constructoras que motu proprio han apostado por la energa solar en el pas de Europa donde ms sol se recibe (1.600 kilovatios hora por metro cuadrado al ao), pero donde menos se aprovecha. Por no hablar de los aislamientos acsticos y trmicos de las edificaciones. Es difcil que algn edificio cumpla la ley, y sin embargo los ciudadanos no solemos quejarnos. Si se edificara bioclimticamente, podramos ahorrar muchsima energa. Tengamos en cuenta, adems, que hay reservas de petrleo para tan slo 40 aos; de gas natural, para 60 aos, y de uranio (esencial para generar energa nuclear), para 40 aos. Pasar lo mismo con el agua? Los ecologistas (tan denostados inmerecidamente) llevan aos alertndonos. Paradjicamente, Espaa sigue siendo uno de los pases de Europa donde ms agua se consume (en torno a
200 litros por habitante y da) y donde ms barata es (3,51 euros por metro cbico en Holanda, frente a 1,54 euros en Espaa). Del consumo diario, el 32% de agua potable lo gastamos en el vter. Un autntico despilfarro. Por no hablar de los campos de golf, la obsesin por el csped, las piscinas individuales en lugar de comunitarias, etctera. Aqu el sentido comn debera imperar. Se nos ocurrira plantar cactus en mitad de la selva tropical o crear una playa con arena en Siberia? Y, sin embargo, existen soluciones para evitar este derroche. Un ejemplo es reutilizar las aguas grises (aguas ligeramente sucias provenientes de los fregaderos, baeras, lavadoras y otros usos) para el riego, la cisterna del vter, lavado de coches, limpieza de suelos, etctera. Todava no se ha implantado en Espaa y sospecho que habr que esperar otra ley al respecto. Esperemos que no haya que aguardar dcadas! Javier Hernndez Andrs. Granada.
Sistema mtrico decimal
Oigo continuamente en informativos y documentales, tanto en televisin como en radio o prensa escrita, que tal o cual estructura mide dos campos de ftbol. No tengo ni idea de cul es la superficie de un campo de ftbol. En Sevres (Pars) se encuentra el Museo de Pesas y Medidas, el corazn de la revolucin cientfica que supuso el sistema mtrico decimal, aceptado por todos los pases. Entendera que me informasen de medidas de superficie en metros cuadrados o hectreas. Se imaginan que para expresar el desplazamiento de un navo, los informadores dijesen 20 hipoptamos en vez de 5.000 toneladas mtricas? Expreso desde aqu mi deseo de que no se use ms el campo de ftbol como medida de superficie en las informaciones y volvamos al magnfico sistema mtrico decimal. Ricardo Martnez Ibez. Bilogo, profesor de ciencias naturales.
16 / OPININ
DEBATE
EL PAS, domingo 27 de noviembre de 2005
OLVIDA LA DEMOCRACIA ESPAOLA A LAS VCTIMAS DEL FRANQUISMO?
Mientras que en Torrejn de Ardoz se proceda a la exhumacin de los cadveres de las vctimas del terror rojo y del atesmo sovitico, inmoladas brbaramente por pelotones de asesinos y asalariados de Mosc (el noticiero alusivo puede escucharse en la banda sonora de Canciones para despus de una guerra, de Martn Patino), otros cadveres, otras vctimas de un terror convertido en poltica de Estado quedaban en cunetas, tapias de cementerios y fosas comunes. Mientras que en 1939 se conceda a la Asociacin de Familiares de los Mrtires de Paracuellos del Jarama una subvencin para la construccin de un altar religioso a la memoria de los cados por Dios y por Espaa, las familias de los vencidos tenan que esconder el luto por otros cados, muchos sin identificar, muchos sin haber sido registrados, la mayora sin ser entregados jams a sus deudos. Mientras que entre 1940 y 1945 la Espaa de Franco se inundaba de monumentos conmemorativos a los mrtires, a los hijos entregados por la causa de los sublevados aprobados todos ellos por la Direccin General de Arquitectura y la Vicesecretara de Educacin Popular de FET y de las JONS, otros hijos eran pasados por las armas, otros hermanos desaparecan en vida, vctimas de la dictadura que cerr su particular versin de la crisis europea de entreguerras con la mayor tasa de sangre y castigo, tanto en tiempos de guerra como, sobre todo, en tiempos de retrica paz. Y a esos otros hijos y hermanos nadie les dedicara jams una lpida, un altar o un monumento. Durante la dictadura franquista se desarroll en Espaa una doble poltica de la memoria y del memoricidio, dos caras de una misma moneda. Los cados en la Cruzada, empezando por Jos Antonio, siguiendo por mrtires y protomrtires como Ruiz de Alda o Calvo Sotelo y terminando por prcticamente cada uno de los fallecidos en los campos de batalla o asesinados en la espiral de violencia revolucionaria, ocuparon los espacios pblicos y se hicieron omnipresentes, exactamente en la misma medida que invisibles eran las otras vctimas. La legitimidad de
Omnipresentes o invisibles
JAVIER RODRIGO
la nueva Espaa provena de su victoria en la santa cruzada de liberacin, y los guardianes de esa legitimidad eran sus muertos. A ellos se deban, ante ellos respondan. Por ese motivo, sus cadveres fueron primero exhumados y, despus, inhumados en ceremoniales pblicos de masas. Por ello, sus muertes fueron convenientemente investigadas y juzgadas, generando un enorme fondo documental conocido como Causa General. Y por ello, sus nombres fueron inscritos en las paredes de las iglesias y sirvieron para dar nombre a las calles de las ciudades y los pueblos. Pero, a su vez, esa poltica de la memoria acarreaba consigo un consciente memoricidio. La omnipresencia de los cados contrast con la invisibilidad pblica de los asesinados republicanos, en los frentes y en las retaguardias. Sus desapariciones, fsicas y documentales, pretendan acabar con todo su rastro, incluida su memoria, generando as una suerte de memoria traumtica que el rgimen explot como uno de sus canales de coercin estructural y preventiva. Todo responda a esta lgica del memoricidio: por poner otro ejemplo, los prisioneros de guerra y los presos polticos empleados como mano de obra forzosa para la reconstruccin del pas lo estaran haciendo porque ellos mismos haban destruido Espaa. 1939, Espaa Ao Cero. Con las reconstrucciones franquistas, amparadas bajo el velo de la reeducacin y la redencin, se pretenda cerrar un ciclo histrico, el de la repblica y la guerra, para abrir otro, el de la paz, como si la dictadura de Franco no fuese consecuencia directa de la conflagracin blica. El epgono de semejante visin, tan viva en la actualidad, sera una dictadura que habra puesto los jalones necesarios para la llegada de la democracia. Puro memoricidio. Antes que esa democracia se instaurase en Espaa se haba decidido ya, por parte de la oposicin antifranquista y de no pocos disidentes del rgimen al que servan, que la Guerra Civil y sus terribles consecuencias no seran motivo de confrontacin poltica. Los orgenes de ese pacto por la no instrumentacin poltica del pasado (vulgo pacto de silencio o pacto por el olvido) se remontan por tanto a por lo menos quince aos antes de 1975, y provienen ms de la oposicin antifranquista que de un rgimen que, por otro lado, jams renunci a tener en la Guerra Civil y en sus cados una referencia mtica fundacional. Decidieron, sin embargo, no instrumentar polticamente el pasado, como han sealado Paloma Aguilar y Santos Juli: la legitimidad democrtica no prevendra del antifascismo, como en otros pases europeos, ni de la anterior experiencia al pasado. Lo que s hubo, basta observar las actuales demandas para constatarlo, fue una renuencia institucional a restituir y reparar en sus diferentes formas la dignidad a los otros cados, a los que nunca nadie rindi homenaje alguno. Una renuncia a poltica alguna de la memoria que, amparada en esa reconciliacin nacional, dejaba intactos smbolos, fsicos o no, de la guerra y la dictadura, en su afn de no herir sensibilidades ni reabrir heridas. De la omnipresencia de las vctimas se pasaba a su invisibilidad, pues ya no eran factor de legitimacin alguna. Pero, en el caso de los vencidos, se trataba de su segunda invisibilidad. En los ltimos aos, sin embargo, eso ha empezado a cambiar. Aunque haya quien crea que an hoy existe un silencio ensordecedor en torno al tema de las vctimas del franquismo, lo cierto es que su presencia pblica ha ido ltimamente en progresivo aumento, con el fin cercano de la memoria viva y el empuje de una generacin de nietos de la guerra que ni ha experimentado el franquismo ni particip en los debates y consensos que desembocaron en la democracia actual. Tan es as, por otro lado, que se ha hecho necesaria la reactivacin de los viejos mitos propagandsticos y autolegitimadores del franquismo (el tantas veces mal llamado proceso de recuperacin de la memoria tendra, por tanto, una sombra pegada: el tambin mal llamado revisionismo; nada que ver tiene, por tanto, este ltimo con debate acadmico alguno). En sus formas actuales y, tal vez, animado por el debate sobre la impunidad de los crmenes contra la humanidad que se gener a raz de la detencin de Pinochet en Londres, este proceso debe datarse en torno al 2000. El inicio del ms reciente ciclo de exhumaciones de fosas comunes en Espaa puso a la sociedad frente a un grave pro-
Los derechos humanos no entienden de generaciones, iras o ideologas
democrtica republicana, sino de la superacin del pasado, de la celebrada reconciliacin nacional. Y uno de los resultados de todo ello fue la ausencia de poltica alguna de la memoria durante el proceso de democratizacin. Esto es, la renuncia a acciones oficiales de restitucin, homenaje y reparacin a las vctimas, de pedagoga histrica y de conservacin de lugares de la memoria. Una renuncia que, no lo olvidemos, la oposicin de izquierdas no asumi como un dao irreparable. No es que no hubiese memoria de la Guerra Civil, pues de la guerra se habl y public durante esos aos, ni que hubiese un silencio atenazador en torno
blema. Cadveres y familiares, fosas y desaparecidos conformaban un mapa del terror del cual no se haba sido consciente hasta que esos crneos agujereados y esos huesos rescatados de la tierra salieron a la luz. Todo lo dems vino despus, desde la denuncia contra los restos fsicos y simblicos de la dictadura franquista en la sociedad democrtica, a la demanda de polticas concretas de restitucin, homenaje y dignificacin (incluso judicial) de las vctimas. Se trataba, y se trata, de acabar con la invisibilidad de los vencidos: de esos aproximadamente 150.000 fusilados, 350.000 internados en campos de concentracin, 300.000 presos en las crceles de la posguerra, 200.000 presos esclavizados. Al hilo de todo esto, se supo hace poco que la ley de memoria histrica anunciada hace ms de un ao por el Ejecutivo va a sufrir un serio movimiento de ralentizacin, segn informaba Carlos E. Cu en EL PAS. Y la razn esgrimida ha sido, una vez ms, la de no reabrir viejas heridas. Pero esta afirmacin necesita ser repensada varias veces. Las cicatrices que supuestamente se abriran son las de las familias de los (se calcula) 30.000 desaparecidos en las retaguardias sublevadas; las de los supervivientes de los campos de concentracin, batallones de trabajadores y crceles del franquismo; las de las mujeres y los hombres que sufrieron torturas, vejaciones sexuales, reeducacin, humillacin. Es decir, precisamente las de quienes demandan esas polticas de la memoria. Polticas para las que la democracia espaola est sobradamente preparada, por mucho que algunos crean que no es as. Hay quien piensa que con este proceso de revisin del pasado los nietos de la ira (R. de la Cierva dixit) hacen un flaco favor a sus abuelos. Olvidan e ignoran, sin embargo, que los derechos humanos no entienden de generaciones, iras o ideologas.
Javier Rodrigo es doctor en Historia Contempornea, visiting researcher en la London School of Economics and Political Science y autor de Cautivos. Campos de concentracin en la Espaa franquista, 1936-1947 (Crtica, 2005).
hidalg abneg sas y Ju muert tan, que c su ma comen que c vctim cin d dad n perdo franq con la testad ras. F que ll dos lo desen racue nio Pr decen nados nas. F que cu placa slo p de la hubo una f eligi da de del do Valle dijo q que ib presen dad, realid de los desen vi a religi matar cho co pa y mente smbo vctim de los para s Ah otros cualq
Es l trato lo qu hoy
Estn politizando los muertos de la Guerra Civil, a qu viene lo de sacarlos ahora?. Es sta una reaccin muy frecuente entre muchos espaoles, que no se limita a quienes aoran la dictadura de Franco. Hay en esta opinin dos elementos de base real que quiz no han sido abordados suficientemente ni por los historiadores ni por los poderes pblicos. El primer factor es el intento de apropiacin de las exhumaciones por parte de algunas asociaciones para fines partidistas, si tal se puede llamar el programa de sectas con ideologas marginales. Da pena, por ejemplo, ver a quienes tienen como smbolo el martillo y la hoz reclamar justicia y memoria para las vctimas del franquismo, como si los espantos del comunismo o no fuesen con ellos o no hubiesen existido. Hay, sin embargo, un segundo aspecto que s debemos tomar en cuenta y que est relacionado no ya con el olvido de la guerra, que nunca ha existido en Espaa, sino con nuestra inhabilidad o determinacin para ensearla de una manera clara, didctica, completa y accesible a todos los ciudadanos.
El secuestro del dolor
ANTONIO CAZORLA SNCHEZ
Esto ha provocado que mucha gente, aun entre el pblico informado, tenga una imagen incompleta de lo que el franquismo hizo con las vctimas de los dos bandos de la guerra. Demasiados ciudadanos no saben que es la diferencia del trato entre las vctimas lo que hace necesario hoy desenterrar, homenajear y compensar a los que perdieron la vida, el trabajo, sus propiedades o el futuro como resultado de la guerra, y que su padecimiento no fue porque eran del bando perdedor, sino porque la dictadura se ensa con ellos. Pese a que hay quien quiere ahora contextualizar, para relativizar, dichas polticas del franquismo, baste recordar que, durante su visita a Madrid en octubre de 1940, Heinrich Himmler, el lder nazi arquitecto del Holocausto, manifest su desaprobacin por la extensa e innecesaria represin del rgimen y su absurda falta de voluntad integradora hacia los perdedores. En esos momentos haba en Espaa unos 280.000 presos polticos. El bando franquista y el republicano cometieron decenas de miles de crmenes durante la guerra, prolongando la matanza en la posguerra (en el caso republicano, a travs de la guerrilla). Eso lo sabemos todos salvo, por supuesto, los fanticos. Lo que ya no sabe todo el mundo es que la dictadura se apropi del dolor colectivo, presentndolo y utilizndolo como si hubiese sido infligido slo por los otros, los mudos y los muertos, contra los buenos espaoles, que eran lgicamente los de su bando y, como mucho, los pobres desgraciados que, engaados, lucharon en las filas republicanas. Por eso, cados, excombatientes, ex cautivos, viudas y hurfanos de guerra slo fueron los suyos, y por eso se les reserv hasta el 80% de las plazas en las oposiciones al funcionariado y slo a ellos se les dieron pensiones y ayudas. Propiedades destruidas slo fueron consideradas las de los suyos, y, en consecuencia, las comisiones provinciales de reconstruccin slo indemnizaron a stos. A esta desigualdad oficial en el sufrimiento habra que aadir las sinecuras, trapisondas, prebendas e impunidades extraoficiales de que gozaron los vencedores desde los tiempos terribles del hambre hasta el ltimo da de la dictadura desarrollista, y aun despus. Y luego estn los muertos. A este respecto, una de las primeras medidas oficiales de los franquistas (septiembre de 1939) fue darse una
amnista, y eso que segn ellos los nicos crmenes que se haban cometido en la guerra fueron los de los rojos. Al absolverse de crmenes que decan no haber cometido, los franquistas, utilizando una lgica propia de Orwell, hicieron desaparecer oficialmente a sus vctimas, que as dejaron de existir tambin. El escarnio no acab ah, puesto que el mismo rgimen que daba inmunidad a los suyos decidi hacer un recuento oficial de la violencia y del dolor de los espaoles en su llamada Causa General, que ignor completamente el sufrimiento de los otros pero no escatim nada del de los suyos. A la apropiacin del dolor con fines partidistas se uni el insulto hacia las vctimas. En la Biblioteca Nacional hay una larga serie de libros de memorias de ex cautivos, mrtires, y quintacolumnistas en la que los rojos y especialmente las rojas son descritos casi sin excepcin como criminales y ladrones, degenerados, animales, rameras e hijos de tales, pervertidos, tiorras, sifilticos, sarnosos, traidores, horteras, vagos, ignorantes, etctera. Vctimas de estos seres infrahumanos fueron los otros: los
to fue la hist to, es distin el pri Cierto aprop pero t fuerzo porqu hacer se pu del su verda mente va ig trs d mune explic chos dolor a l. A estare con el do po cin d samen bando gar a verda escarn cin d que e impar
Hoy en ELPAIS.es los lectores pueden expresar su opinin y votar en la edicin digital sobre el tema a debate.
Anton de His versity
También podría gustarte
- Retorno A La Sociedad Del RiesgoDocumento5 páginasRetorno A La Sociedad Del RiesgovicenteAún no hay calificaciones
- ¡Ciudadanos, a las urnas!: Crónicas del mundo actualDe Everand¡Ciudadanos, a las urnas!: Crónicas del mundo actualAún no hay calificaciones
- Contra la despoblación: Europa en la encrucijadaDe EverandContra la despoblación: Europa en la encrucijadaAún no hay calificaciones
- Big Bang Estallido social 2019: Modelo derrumbado - sociedad rota - política inútilDe EverandBig Bang Estallido social 2019: Modelo derrumbado - sociedad rota - política inútilCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (6)
- La globalización desde abajo: La otra economía mundialDe EverandLa globalización desde abajo: La otra economía mundialAún no hay calificaciones
- La comunidad fragmentada: Nación y desigualdad en ChileDe EverandLa comunidad fragmentada: Nación y desigualdad en ChileCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- Resúmenes Seleccionados: Tulio Halperín Donghi: RESÚMENES SELECCIONADOSDe EverandResúmenes Seleccionados: Tulio Halperín Donghi: RESÚMENES SELECCIONADOSAún no hay calificaciones
- El otoño de la civilización: Textos para una revolución inevitableDe EverandEl otoño de la civilización: Textos para una revolución inevitableAún no hay calificaciones
- Un cambio de rumbo: Rosa Luxemburgo y Hannah ArendtDe EverandUn cambio de rumbo: Rosa Luxemburgo y Hannah ArendtAún no hay calificaciones
- La España de las ciudades: El Estado frente a la sociedad urbanaDe EverandLa España de las ciudades: El Estado frente a la sociedad urbanaAún no hay calificaciones
- El futuro que habita entre nosotros: Pobreza infantil y desarrolloDe EverandEl futuro que habita entre nosotros: Pobreza infantil y desarrolloAún no hay calificaciones
- Racismo, Cliches y Estereotipos PDFDocumento127 páginasRacismo, Cliches y Estereotipos PDFDdanielito DanielitoAún no hay calificaciones
- Cataluña-España: ¿Qué nos ha pasado?De EverandCataluña-España: ¿Qué nos ha pasado?Aún no hay calificaciones
- Los inmigrantes irregulares en EspañaDe EverandLos inmigrantes irregulares en EspañaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Aquí sí hay quien viva: Hacia una nueva cultura de la acogida IIDe EverandAquí sí hay quien viva: Hacia una nueva cultura de la acogida IIAún no hay calificaciones
- Fabricantes de MiseriaDocumento202 páginasFabricantes de Miseriapineda910100% (1)
- Ciberadaptados: Hacia una cultura en redDe EverandCiberadaptados: Hacia una cultura en redCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Tolerancia Cero. Entrevista A WacquantDocumento5 páginasTolerancia Cero. Entrevista A WacquantJimena AndersenAún no hay calificaciones
- Nosotros no estamos acá: Crónicas de migrantes en ChileDe EverandNosotros no estamos acá: Crónicas de migrantes en ChileCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Naturaleza, cultura y desigualdadesDe EverandNaturaleza, cultura y desigualdadesDaniel Fuentes CastroAún no hay calificaciones
- Tema 3.5 - Antropologia - de - La - EmigracionDocumento6 páginasTema 3.5 - Antropologia - de - La - EmigracionMiriamAún no hay calificaciones
- La comunidad reclamada: Identidades, utopías y memorias en la sociedad chilenaDe EverandLa comunidad reclamada: Identidades, utopías y memorias en la sociedad chilenaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Anarquia - El Libro Negro Del CapitalismoDocumento5 páginasAnarquia - El Libro Negro Del CapitalismoAlfonso CañonAún no hay calificaciones
- LO - Ciudadanía y Globalización. Una Reflexión Desde El Tercer Sector (Pp. 38-47) .Documento12 páginasLO - Ciudadanía y Globalización. Una Reflexión Desde El Tercer Sector (Pp. 38-47) .NatyBia Cordova MestanzaAún no hay calificaciones
- La impotencia democrática: Sobre la crisis política de EspañaDe EverandLa impotencia democrática: Sobre la crisis política de EspañaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Entrevista A PapillónDocumento5 páginasEntrevista A PapillónMirta GladysAún no hay calificaciones
- La Realidad Social de GuatemalaDocumento12 páginasLa Realidad Social de GuatemalaMario David Gomez CanelAún no hay calificaciones
- Los sindicatos y el nuevo contrato social: Cómo España salió del ERTEDe EverandLos sindicatos y el nuevo contrato social: Cómo España salió del ERTEAún no hay calificaciones
- Generaciones: Textos De Rigoberto Brito Chávez Y Pablo Salgado BritoDe EverandGeneraciones: Textos De Rigoberto Brito Chávez Y Pablo Salgado BritoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Cambio sin ruptura: Una conversación sobre el reformismoDe EverandCambio sin ruptura: Una conversación sobre el reformismoAún no hay calificaciones
- Eduardo Galeano Sobre La Sociedad de La IncomunicaciónDocumento6 páginasEduardo Galeano Sobre La Sociedad de La IncomunicaciónArtAún no hay calificaciones
- Sobre el síndrome populista: La deslegitimación como estrategia políticaDe EverandSobre el síndrome populista: La deslegitimación como estrategia políticaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- La clase trabajadora: ¿Sujeto de cambio en el siglo XXI?De EverandLa clase trabajadora: ¿Sujeto de cambio en el siglo XXI?José manuel RivasCalificación: 1 de 5 estrellas1/5 (1)
- Tiran al maricón. Los fantasmas "queer" de la democracia (1970-1988): Una interpretación de las subjetividades gays ante el Estado españolDe EverandTiran al maricón. Los fantasmas "queer" de la democracia (1970-1988): Una interpretación de las subjetividades gays ante el Estado españolAún no hay calificaciones
- La nueva clase dominante: Gestores, inversores y tecnólogos. Una historia del poder desde Colón y el Consejo de Indias hasta BlackRock y AmazonDe EverandLa nueva clase dominante: Gestores, inversores y tecnólogos. Una historia del poder desde Colón y el Consejo de Indias hasta BlackRock y AmazonAún no hay calificaciones
- El Libro Negro Del Capitalismo - Difunde La Idea Anarkista Anarkia Anarquista Anarquia - Okupa YDocumento5 páginasEl Libro Negro Del Capitalismo - Difunde La Idea Anarkista Anarkia Anarquista Anarquia - Okupa YFernando Forero NovoaAún no hay calificaciones
- Del pisito a la burbuja inmobiliaria: La herencia cultural falangista de la vivienda en propiedad, 1939-1959De EverandDel pisito a la burbuja inmobiliaria: La herencia cultural falangista de la vivienda en propiedad, 1939-1959Aún no hay calificaciones
- Aquellos maravillosos años: Escándalos de corrupción y despilfarro en España durante la última décadaDe EverandAquellos maravillosos años: Escándalos de corrupción y despilfarro en España durante la última décadaAún no hay calificaciones
- WACQUANT, Loïc, La Tolerancia Cero Es Mas Cara Que Palan Social - EntrevistaDocumento5 páginasWACQUANT, Loïc, La Tolerancia Cero Es Mas Cara Que Palan Social - EntrevistaDavid Enrique ValenciaAún no hay calificaciones
- El sabio, el mercader y el guerrero: Del rechazo del trabajo al surgimiento del cognitariadoDe EverandEl sabio, el mercader y el guerrero: Del rechazo del trabajo al surgimiento del cognitariadoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- 2.liderazgo y Comunicacion PDFDocumento20 páginas2.liderazgo y Comunicacion PDFdanielcurbeloAún no hay calificaciones
- Valores espirituales en espacios naturalesDocumento4 páginasValores espirituales en espacios naturalesOlibaAún no hay calificaciones
- Sobre A Libertad Religiosa en La Historia ConstitucionalDocumento56 páginasSobre A Libertad Religiosa en La Historia ConstitucionalOlibaAún no hay calificaciones
- Dirigentes Conectados en RedesDocumento1 páginaDirigentes Conectados en RedesOlibaAún no hay calificaciones
- Afirmaciones Tiempo Busqueda 1976 PDFDocumento6 páginasAfirmaciones Tiempo Busqueda 1976 PDFOlibaAún no hay calificaciones
- 2.liderazgo y Comunicacion PDFDocumento20 páginas2.liderazgo y Comunicacion PDFdanielcurbeloAún no hay calificaciones
- Liderazgo OrganizacionalDocumento12 páginasLiderazgo OrganizacionalOlibaAún no hay calificaciones
- Dinamica de Grupos - Nuevas Dinamicas y Juegos GrupalesDocumento69 páginasDinamica de Grupos - Nuevas Dinamicas y Juegos GrupalesTerapia Integral MonterreyAún no hay calificaciones
- Dinamica de Grupos - Nuevas Dinamicas y Juegos GrupalesDocumento69 páginasDinamica de Grupos - Nuevas Dinamicas y Juegos GrupalesTerapia Integral MonterreyAún no hay calificaciones
- Wadi Waqid Enclave Musulmán en La Pre-Cataluña PDFDocumento11 páginasWadi Waqid Enclave Musulmán en La Pre-Cataluña PDFOlibaAún no hay calificaciones
- Creer Es Comprometerse (José Maria González Ruiz)Documento72 páginasCreer Es Comprometerse (José Maria González Ruiz)Oliba100% (1)
- A Donde Va La Izquierda Europea Samir Nair PDFDocumento1 páginaA Donde Va La Izquierda Europea Samir Nair PDFOlibaAún no hay calificaciones
- Aàrició de de Pol Íticas Sociales Que Se Explican Por Los Procesos Simultáneos de DescentralizDocumento13 páginasAàrició de de Pol Íticas Sociales Que Se Explican Por Los Procesos Simultáneos de DescentralizOlibaAún no hay calificaciones
- Sacrificio de Animales en El IslamDocumento11 páginasSacrificio de Animales en El IslamOlibaAún no hay calificaciones
- Cloulas Ivan - Los Borgia-Libre PDFDocumento324 páginasCloulas Ivan - Los Borgia-Libre PDFOlibaAún no hay calificaciones
- Imaginarios Urbanos Benjamin BravoDocumento20 páginasImaginarios Urbanos Benjamin BravoOliba100% (1)
- Tercera Herida Identidad Daniel 2005 11 26 El Pais PDFDocumento2 páginasTercera Herida Identidad Daniel 2005 11 26 El Pais PDFOlibaAún no hay calificaciones
- El Financiamiento de Los Gobiernos Locales 2010 Union GL PDFDocumento98 páginasEl Financiamiento de Los Gobiernos Locales 2010 Union GL PDFOlibaAún no hay calificaciones
- Un Callejon Sin Salida Samir Nair 20051120elpepi - 14@18 PDFDocumento1 páginaUn Callejon Sin Salida Samir Nair 20051120elpepi - 14@18 PDFOlibaAún no hay calificaciones
- Nuevos Integrismos 20070703elpepi - 10@13 PDFDocumento2 páginasNuevos Integrismos 20070703elpepi - 10@13 PDFOlibaAún no hay calificaciones
- Manual Buenas Practicas Ajuntament de Madrid PDFDocumento236 páginasManual Buenas Practicas Ajuntament de Madrid PDFOlibaAún no hay calificaciones
- Diversidad Releigiosa Pais Vasco 2012 PDFDocumento52 páginasDiversidad Releigiosa Pais Vasco 2012 PDFOlibaAún no hay calificaciones
- Nostalgicos Trono y Altar Goytisolo 20070709elpepi - 12@15 PDFDocumento1 páginaNostalgicos Trono y Altar Goytisolo 20070709elpepi - 12@15 PDFOlibaAún no hay calificaciones
- Final Del Modelo Daniel Ineratity 20051113elpepi - 16@19 PDFDocumento2 páginasFinal Del Modelo Daniel Ineratity 20051113elpepi - 16@19 PDFOlibaAún no hay calificaciones
- Dios y El Cesar 20051112elpepi - 16@18 PDFDocumento3 páginasDios y El Cesar 20051112elpepi - 16@18 PDFOlibaAún no hay calificaciones
- Dios Como Problema 20050801elpepi - 8@11 PDFDocumento4 páginasDios Como Problema 20050801elpepi - 8@11 PDFOlibaAún no hay calificaciones
- Ciudadanos o Feligreses F Savater 2007 Juliol 4 PDFDocumento2 páginasCiudadanos o Feligreses F Savater 2007 Juliol 4 PDFOlibaAún no hay calificaciones
- WhitePaper ID SpanishVersionDocumento75 páginasWhitePaper ID SpanishVersionLuis Gómez CastroAún no hay calificaciones
- Acabar Con El Franquismo Cercas 20051129elpepi - 12@14 PDFDocumento1 páginaAcabar Con El Franquismo Cercas 20051129elpepi - 12@14 PDFOlibaAún no hay calificaciones
- Guía Estudios Sociales 6to GradoDocumento192 páginasGuía Estudios Sociales 6to GradoRigo Falconí CrespoAún no hay calificaciones
- Esquema MinisteriosDocumento5 páginasEsquema MinisteriosEugenia BernalAún no hay calificaciones
- Reformas a SAT fortalecen transparencia fiscalDocumento53 páginasReformas a SAT fortalecen transparencia fiscalLuisAún no hay calificaciones
- Cuadernillo Nuevo Militante 1Documento68 páginasCuadernillo Nuevo Militante 1Anonymous E8C86mC2Aún no hay calificaciones
- El primer civilismo peruano y su líder Manuel PardoDocumento4 páginasEl primer civilismo peruano y su líder Manuel PardoISABELA CLAUDIA SILLOCA CONDO DE OTAZUAún no hay calificaciones
- Ley Instituto Previsión Social PeriodistaDocumento26 páginasLey Instituto Previsión Social PeriodistaFernando CampolloAún no hay calificaciones
- Prueba PAU Primo de RiveraDocumento11 páginasPrueba PAU Primo de RiveraJose CalafatAún no hay calificaciones
- Texto EspañolDocumento7 páginasTexto EspañolAldden PortuguezAún no hay calificaciones
- Constitucion Del ZuliaDocumento18 páginasConstitucion Del ZuliacontribuyeconunlibroAún no hay calificaciones
- Tesis SerrullaDocumento274 páginasTesis SerrullaMellizosky CacatuoAún no hay calificaciones
- T. II REPÚBLICA, Con ReferenciasDocumento8 páginasT. II REPÚBLICA, Con ReferenciasLeireeta 222Aún no hay calificaciones
- Resumen Tema 12 La Segunda RepublicaDocumento7 páginasResumen Tema 12 La Segunda RepublicaCarolina BuniAún no hay calificaciones
- Avanzar DécimoDocumento9 páginasAvanzar DécimoWilliam Jose Oviedo SierraAún no hay calificaciones
- Carta para SenadoDocumento9 páginasCarta para SenadoAristegui NoticiasAún no hay calificaciones
- Los Mayores Traidores A España - Del Codicioso Lope de Aguirre Al Secesionista Pau ClarisDocumento5 páginasLos Mayores Traidores A España - Del Codicioso Lope de Aguirre Al Secesionista Pau ClarisRudy Fernado Gonzalez Escobar0% (1)
- Seguridad CiudadanaDocumento7 páginasSeguridad Ciudadanaalberto yslachin yañeAún no hay calificaciones
- La hegemonía de los Monagas: auge y caída de la oligarquía liberal venezolanaDocumento26 páginasLa hegemonía de los Monagas: auge y caída de la oligarquía liberal venezolanalaletradaAún no hay calificaciones
- Fisuras entre populismo y democracia en América LatinaDocumento8 páginasFisuras entre populismo y democracia en América LatinaPauloButticeAún no hay calificaciones
- Evolucion Constitucional GuatemaltecaDocumento11 páginasEvolucion Constitucional GuatemaltecaNycol RodriguezAún no hay calificaciones
- Grupo. 8.Documento35 páginasGrupo. 8.RonaldAún no hay calificaciones
- La Obra de José Del Río Como Modelo de La Comunicación ModernaDocumento523 páginasLa Obra de José Del Río Como Modelo de La Comunicación ModernaJuan IsazaAún no hay calificaciones
- Reforma Militar TA2Documento4 páginasReforma Militar TA2Ruth QuijahuamanAún no hay calificaciones
- Ley Orgánica de Seguridad y Defensa Nacional de Venezuela 1976Documento9 páginasLey Orgánica de Seguridad y Defensa Nacional de Venezuela 1976Cesar Moises Bolivar MedinaAún no hay calificaciones
- Ley Penal JuvenilDocumento45 páginasLey Penal Juvenilrvaallejo100% (1)
- 287 - LEG270ley de Profesionales en SaludDocumento257 páginas287 - LEG270ley de Profesionales en SaludmarimarthaAún no hay calificaciones
- MI HISTORIA MILITAR Y POLÍTICA 1810-1874 Antonio López de Santa AnnaDocumento108 páginasMI HISTORIA MILITAR Y POLÍTICA 1810-1874 Antonio López de Santa AnnaYurbaco MuseoAún no hay calificaciones
- La Masonería en PersonasDocumento398 páginasLa Masonería en Personascamilo100% (2)
- Gobierno de Vizcarra y Villanueva Le Prohíben de Manera Dictatorial A OSINERGMIN Reducir Las Tarifas Eléctricas de Millones de Familias Peruanas PobresDocumento100 páginasGobierno de Vizcarra y Villanueva Le Prohíben de Manera Dictatorial A OSINERGMIN Reducir Las Tarifas Eléctricas de Millones de Familias Peruanas PobresSurielAún no hay calificaciones
- Copia de CUESTIONARIO ESPAÑA, DICTADURA Y DEMOCRACIADocumento5 páginasCopia de CUESTIONARIO ESPAÑA, DICTADURA Y DEMOCRACIAPAIN-SxTurNAún no hay calificaciones
- El derecho de insurgencia, un arma constitucional para defender la democraciaDocumento9 páginasEl derecho de insurgencia, un arma constitucional para defender la democraciaDayan LunaAún no hay calificaciones