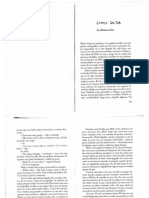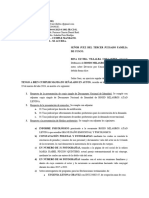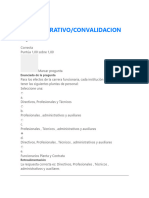Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
JFS Ideologia Fueros Metamorfosis Fuerismo H C 1990
JFS Ideologia Fueros Metamorfosis Fuerismo H C 1990
Cargado por
javierfseb0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
21 vistas27 páginasTítulo original
JFS_Ideologia_Fueros_Metamorfosis_Fuerismo_Hª_Cª_1990
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
21 vistas27 páginasJFS Ideologia Fueros Metamorfosis Fuerismo H C 1990
JFS Ideologia Fueros Metamorfosis Fuerismo H C 1990
Cargado por
javierfsebCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 27
Ideologa, Fueros y Modernizacin. .
La Metamorfosis del Fuerismo.
1: Hasta el Siglo XIX*
Javier Femndez Sebastin
Universidad del Pas Vasco Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
1
Pese a su escasa relevancia y su modesta dimensin de minifundios
ideolgicos si se las compara con las grandes corrientes del pensamiento po-
ltico de los ltimos siglos, las ideologas,en tomo a los fueros han venido
ocupando un lugar central en la historia moderna y contempornea del Pas
Vasco.
Las razones de esta centralidad y sustantividad en la vida pblica de las
provincias vascas de unos discursos ideolgiCos que, en principio, pueden ca-
lificarse de perifricos y adjetivos, no son difciles de adivinar. Puesto que la
funcin esencial del fuerismo ha sido siempre legitimar un subsistema insti-
tucional, fiscal y jurdico, fundamentando la burocracia provincial y su pecu-
Este trabajo y el siguiente -a cargo de la profesora M' Cruz Mina- tienen una cierta ilacin, puesto que in-
ciden en una temtica similar y sus premisas y lneas generales fueron planteadas coordinadamente. Sin em-
bargo. el desarrollo posterior diferenciado aconseja la publicacin por separado del texto de cada uno de los
ponentes. centrados en diferentes pocas. 101 orden de presentacin de las ponencias obedece estrictamente a
razones de secuencialidad cronolgica.
61
Javier Fernndez Sebastin
liar articulacin con el poder central (primero, con el monarca y luego con los
poderes supremos emanados de la soberana nacional), son esas mismas insti-
tuciones y lites quede algn. modo detentan pretenden seguir ejerciendo-
el "gobierno interior" de cada provincia las ms interesadas en reforzar sus ci-
mientos intelectuales, frente a las amenazas que para la permanencia esas
estructuras entraa la modernizacin poltica. Juntas y Diputaciones -y sus
rganos jurdicQs especializados- no slo instrumentalizan las construcciones
ideolgicas'fueristas: las alientan y las crean directamente. Basta echar una
ojeada a las actas y acuerdos de sus sesiones para comprobar la constante labor
de censura, dirigismo y tutela de ese preciado "patrimonio doctrinal colectivo"
de las provincias1.
El continuo proceso de adaptacin y puesta al da del corpus ideolgico
foral permite distinguir varios fuerismos sucesivos. Esa renovacinl
blamiento no se produce exclusivamente sobre el eje diacrnico; a partir de
finales del XVIII se da una pluralidad de opciones-operando simultneamente,
por cuanto las diferentes ideologas de base aplicarn a los textos forales
'diversas hermenuticas, generando un abanico defuerismosque, al final, slo
coincidirn en un plano abstracto y formal -la valoracin positiva y defensa
genrica de los fueros-, discrepando en casi todo lo dems. Esa variedad de
construcciones. tericas deriva, por una parte, de lo dilatado del perodo
histrico de vigencia de la foralidad: al atravesar por ideolgicos muy
cambiantes el foralismo va metabolizando determinados elementos del am-
biente cultural y del pensamiento poltico de cada poca (esta penetracin del
Zeitgeist es mxima teniendo en cuenta que los tratadistas y defensores de la
foralidad elaboran sus discursos coningredientesculturales muy heterclitos).
Di.rase que el ro del foralismo va coloreando sus aguas con las tonalidades. de
los cambiantes "terrenos intelectuales" PQf los que atraviesa (teologa poltica
y pactismo medievales, segunda escolstica del barroco, corrientes ilustradas y
liberales, conservadurismo y reaccin, doctrinas democrticas y socialistas.. ;).
Claro que,. desde otro punto de vista, la metamorfosis se hac{( necesaria y
obligada: la acumulacin de problemas a resolver derivados del inevitable
conflicto con laacuciante dinmica estatal y las redobladas demandas de legi-
timacin ponen ms de una vez a la foralidad -y a la doctrina que la sUstenta'-
ante una alternativa inaplazable: renovarse omorir. .
As pues, al menos tres factores explican la dilatada vida y el xito del
fuerismo durante cuatrosiglos (hasta fines del XIX):
lEn mi.tesis .de doctorado (Prensa y publicstica vasconavarra en la crisis del Antiguo Rgimen. Los
orgenes del periodismo y el despliegue de las ideologas polticas, yitoria,! 1989, pp. 74 ss.) ya
atencin sobre esa poltica de los magnates provinciales, que desllITol1aron una labor sistemtica de
de obras eruditas, historiogrficas y jurdicas que vinieran en apoyo de las prerrogativas
olvidarse de recompensar econmicamente a sus autores.
62
Ideologa, fueros y modernizacin... I: hasta el siglo XIX
1) La larga y excepcional perduracin de los regmenes forales vasconga-
dos y navarro si se comparan con los territorios histricos vecinos, quedando
singularizados en la Monarquahispnica. desde comienzos del XVIII como un
vestigio del pasado, un hecho institucional anmalo necesitado de especial le-
gitimacin. (Esta posesin prolongada ser precisamente, a pesar de la
circularidad y aparente tautologa del argumento, una de las ms repetidas ra7
zones de fondo para justificar la perpetuacin del fuero -y, llegado el caso,
para pedir su reintegracin-).
2) La probada flexibilidad de algunos de los elementos fundamentales del
ideario foral para ser interpretados en diferentes y variadas claves, lo que faci-
lita su adaptacin a las diversas doctrinas polticas y explica en gran medida el
carcter proteico del movimiento fuerista.
3) La capacidad por parte de la foralidad del Antiguo Rgimen para inte-
grar y conciliar intereses distintos y encontrados, favoreciendo en consecuen-
cia un cierto equilibrio interno y el fortalecimiento de los lazosintracomuni-
tarios. Los distintos sectores sociales (comerciantes, mayorazgos, campesi-
nado...) no dejan de obtener diversas ventajas y beneficios de las exenciones e
inmunidades de las provincias. En este sentido es determinante la hidalgua
universal de base territorial -conquista de principios del siglo XVI-, paraguas
que cobija a gran parte de la poblacin del Pas y que confiere a SIlS
detentadores un patrimonio comn, cifrado en la pertenencia a una suerte de
"solar colectivo". Ah estara la clave de la gran fuerza social del imaginario
colectivo vasco y de la pujanza de lo comunitario / corporativo / orgnico en
detrimento de lo individual 2.
Ahora bien, la hidalgua generalizada, ese "cementojurdico" que man-
tiene relativamente cohesionado a un conglomerado social por lo dems frac-
cionado y heterogneo, tiene, de cara a la dinmica de identidades colectivas
entre el imaginario vasco y el protonacionalismo 'espaol, consecuencias
contradictorias: de un lado estimula el particularismo, al propiciar la toma de
conciencia de pertenecer a un grupo territorialmente diferenciado y jurdica-
mente privilegiado; de otro, en tanto que hidalgua, inserta a los jijosdalgo
originarios vascongados y navarros en el ncleo castellano / espaol ms cas-
tizo: si hay un valor caracterstico de la mentalidad cristianqvieja de la Espaa
medieval y moderna es la llamada "limpieza de sangre". El fenmeno foral
conlleva, pues, inseparablemente las dos caras de la moneda: contra la extem-
pornea y quimrica versin que el nacionalismo dar del fuero (<<expresin
jurdica de la soberana originaria del pueblo vasco), parece claro que, en el
2 P. FERNANDEZ ALBALADE10 y. 1.M. PORTlLLOVALDS, "Hidalgua, fueros y constitucin poltica:
el caso de Guipzcoa", en Hidalgos & Hidalgua dans I'Espagne des XVle-XVIIlesiecles, Pars, C.N.R.S..
1989, pp. 149-165. ..
63
Javier Prnandez Sebastian
sistema tradicional, vasquismoy espaolismo van de la mano. Ambas ten-
dencias s.e implicarimutuamente hasta el punto de que, como no se cansarn
de repetir los ms exfmios, la peculiaridad ms preciada delosvascos
es su primigenio y sin tacha. Puesto que la historiografa
reciente ha insistido tanto en el fuerismocomo pre-nacionalismo vasco
elpunro de desdibujar el componente nacionalista espaol- no
estarde ms prestar alguna/atencin a la otra vertient de la cuestin.
11
Las ideologas fueristas presentan en conjunto dos aspectos fuertemente
interrelacionados: .
En primer trmino, suelen proporcionar una interpretacin global del es-
pritu o esencia del fuero, a partir de una exgesis -ms intuitiva y volunta-
rista que racitmal y analtica- de las reyopilaciones y prcticas forales. Mejor
que de foralidad (textos legales e instituciones concretas) puede hablarse en-
(onces de metaforalidad ("verdadero sentido" supuestamente implcito en la
primera). Se entra as, como ha sealado Javier Corcuera con aciert0
3
, en el
mundo del mito:. sa pretendida "sigriificacinprofunda" convierte al fuero en
una simplernscara, en un significante nebuloso capaz de evocar categoras y
conceptos ms o menos confusos -y connotaciones difusas a ellos asociados-
como "vasquidad", "democraciaancestral" , "tradicin", etc. De ah que, al es-
tudiar las realidades forales, no baste la reconstruccin que nos proporciona la
historiografa jurdica e institucional, siend imprescindible aadir la perspec-
tiva de los historiadores de las ideas y de la cultura.
Esa cambiante y contradictoria metaforalidad oscilar entre.
a) una visin tradicionalista, que hace equivaler el mantenimiento del
fuero a la preserva6in de la religin; lasaludable desigualdad entre colectivos
intrnsecamente diferentes, las costumbres puras y patriarcales de una vida ru-
ralidealizada, etc.; y . .
b) una visin progresiva,. izquierdizante,queatribuir posteriormente al
sistema foral caracteres de liberalismo, democracia, republican,mo,'federa-
lismo o comunismo [sic], segn los. casos.
A la primera lnea de pensamiento se le aade luego un factor
nacionalitario que altera radicalmente el panorama: los fueros vascos, dir Sa-
bino Arana, no son fueros, sino "cdigos nacionales". Ah ha dejado de haber
propiamente fuerismo. El componente mtico-simblico ha llegado a su
3 J. CRCUERA, "La. constitucionalizacin de los derechos histricos: fueros y. autonoma" ,Revista Espa-
ola de Derecho ConstituCional, nm.ll, 1984, pp. 9-38,especialnente pp. 1'0-14.' .
64
Ideologa, fueros y modernizacin... 1: hasta el siglo XIX
pice; el profeta del bizkaitarrismo despoja por complete} a los fueros de su
sustancia histrica: sencillamente han dejado de serlo.
Dentro de ambas interpretaciones globales -la "conservadora" y la "pro-
gresista"- pueden distinguirse una pluralidad de posiciones, sujetas, como de-
cimos, a constante evolucin. En el primer grupo -pese a que sus adalides
pretendan situarse a medio camino, en el centro poltico, el sesgo tradiciona-
lista es palpable--'- los moderados vern en los fueros una "libertad juiciosa",
vieja y venerable, frente a las alharacas de una desordenada y peligrosa libertad
moderna.
Pero, insistimos, las vagas apelaciones a los fueros tienen en todos estos
casos un valor ideolgico, metajurdico y metapositivo, que -como ocurriera
en el Antiguo Rgimen con las leyes fundamentales del reino, limitadoras del
poder soberano, tan manoseadas como imprecisas e indeterminadas
4
- aparecen
a menudo envueltos en una nube de misterio mayesttico.
Al servicio de esas visiones globalizadas, "sintticas" -que no suelen
proceder a verdaderos anlisis previos de la foralidad, siendo frecuentes las
aproximaciones deductivo/proyectivas- se hacen valer, en segundo lugar, una
serie de argumentos justificatorios. El examen de estos argumentos revela
poca variedad y renovacin: aunque aplicados a diferentes interpretaciones e
imgenes del fuero, los temas son bastante recurrentes. Se trata de discursos
que no pretenden nicamente inclinar el nimo de los lectores u oyentes hacia
esta o aquella versin esencialista del fuero; son a la vez -y, muchas veces,
principalmente-las fuentes ms o menos racionales o mticas de legitimacin
de las exenciones y privilegios vascos, la autovisin -a menudo institucio-
nal- de quienes pretenden reproducirlos -y, de paso, reproducirse como mino-
ra dirigente- en el tiempo. De modo que resumir esos alegatos -en los que se
mezclan componentes historicistas y legendarios, jurdicos y polticos, natu-
ralistas y filolgicos-, nos permite conocer la ltima razn de ser, las
"pruebas" y races profundas del hecho foral segn sus mismos valedores
5
.
Un primer grupo de justificaciones -que se contiene ya en los propios
cdigos forales- se relaciona con el gran tpico de la pobreza-del suelo. De
ah arranca, por ejemplo, la libertad de comercio: se haca precisa tal franqui-
4 J.A. MARAVALL, Estado moderno y mentalidad social. Madrid, Revista de Occidente. 1972, I. pp. 367
ss.
5 Es claro, sin embargo, que, en la mentalidad del viejo orden poltico, el privilegio no es un tipo de reali-
dad que necesite justificarse racionalmente a cada paso. Por el contrario -y es este un rasgo que han here-
dado las doctrinas polticas conservadoras de los dos ltimos siglos- la mera existencia y disfrute de un
derecho privativo, mxime si se trata de una prerrogativa muy enraizada. cuyos detentadores pueden alegar
larga posesin, es el mejor aval de su legitimidad. La crtica ilustrada, sin embargo, har pronto necesaria la
bsqueda de una cierta racionalidad al privilegio, y es ah donde, al decaer las alegaciones ligadas al origen
(la sangre y la cuna), de nuevo puedan ser operativos los motivos que apelan a los condicionamientos natura-
les (escasez agraria), y a la funcin O utilidad social (servicios o mritos especiales).
65
Javier Fernndez Sebastin
cia por las dificultades de los transportes terrestres y por ser Vizcaya tierra
montaosa do no se siembra ni coge pan ni otras vituallas (Fuero Nuevo de
Vizcaya, tt. 33, ley I); es tambin la esterilidad de la tierra y muy crecida
multiplicacin de gente en ella la que fuerza a muchos de los vizcanos a la
emigracin (ldem., tt. 1, ley XVI). Sera fcil espigar mltiples alusiones
en las obras de los tratadistas a esa escasa feracidad del suelo vasco. Bstenos
con este fragmento de Floranes que nos viene a la mano (escrito en 1776):
Todas estas libertades de Vizcaya... se deven entender como deca D. Luis de
Salazar, ms que gratuitas, desagravio de la ingratitud de la naturaleza, que
ciertamente di a aquellos naturales un Pas mui estril para su Mansin... .
El botn de muestra es vlido para recordar que, entre los abogados del fuero,
es lugar comn insistir en la idea de que sin las exenciones y ventajas en l
contenidos -entre otras, el "alivio de las contribuciones"- las dbiles estruc-
turas agrarias no permitiran sostener una poblacin en los territorios afora-
dos. Y que, por el contrario, es esa "constitucin privativa" la que no slo ha
permitido mantener a sus pobladores, sino que ha venido haciendo la felicidad
y el bienestar de los vascongados. Y no se olvide que estamos hablando de
unos territorios de alto valor estratgico para la corona.
Entramos as en un segundo venero de argumentos esgrimidos reiterada-
mente por las provincias: los destacados servicios prestados al Rey y su
fidelidad proverbial a la Monarqua. Advirtamos inmediatamente que es sta
una lnea de argumentacin de doble filo, no muy del agrado de los ms ac-
rrimos fueristas del XVIII y XIX. La dificultad consiste en explicar que los
fueros no son una concesin regia, pero sin dejar de reclamar a la vez el
manto protector del monarca en pago de esa acendrada lealtad -entre otras cosas
para rechazar los ataques ideolgicos a la foralidad
6
-.
Los vizcanos -volvemos al Fuero Nuevo de Vizcaya- son... privilegia-
dos de su Alteza por los muy grandes y leales servicios que hicieron y hacen
cada da a su Alteza por sus personas y haciendas, por mar y por tierra. El
mismo Floranes -por seguir citando al erudito montas antes mencionado-
insiste en que <<nuestros reyes los han mirado siempre con tanta benignidad y
estimado sus servicios voluntarios como un efecto de su distinguido amor a
los Soberanos.
6 Ya en el ltimo cuarto del XVI tiene lugar una enconada querella en torno a la legitimidad de la hidalgua
universal y a la propia significacin del Fuero de Vizcaya. Al publicar Juan Garca, fiscal de la audiencia de
Valladolid, un libro en el que negaba validez a la hidalgua general de los vizcanos (De hispaniarum nobili-
tate, Pincia:, 1588), el Seoro se dirigi al Rey para que ordenase que se borrase de la obra todo lo refe-
rente a Vizcaya. Adems, para dar cumplida respuesta a los ataques de Garca, se encarg allicenciado Poza
una obra generosamente remunerada (F. de SAGARMINAGA, El Gobierno y el Rgimen Foral del Seoro
de Vizcaya desde el reinado de Felipe segundo hasta la mayor edad de Isabel segunda, Bilbao, Tipografa
catlica de Jos de Astuy, 1892,1, pp. 78, 80, 86... ).
66
Ideologa, fueros y modernizacin... I: hasta el siglo XIX
En relacin con ello puede constatarse el hecho de que, en efecto, las pro-
vincias proporcionaron asiduamente gran cantidad de servidores, fieles secreta-
rios, militares y mandatarios de la burocracia de Espaa y las Indias. Adems,
siempre se mostraron muy adictas a la vieja dinasta catlico-austraca (desde
la batalla de Toro -en que los caballeros e infanzones vizcanos tomaron par-
tido, junto a los castellanoaragoneses, a favor de Fernando e Isabel-, hasta la
sublevacin de las Comunidades castellanas, que contribuyeron a sofocar), lo
que no les impidi optar por el bando que conseguira la victoria -el borb-
nico- en la decisiva coyuntura de la guerra de Sucesiri.
Otra circunstancia objetiva en la que conviene insistir es el alto valor es-
tratgico de un tramo fronterizo atravesado por el eje principal de comunica-
ciones entre la corte espaola y la francesa. Puesto que mantener importantes
contingentes armados acantonados en el territorio era altamente gravoso, inte-
resaba a la corona que la zona estuviera permanentemente autodefendida por
los hidalgos all avecindados. Las frecuentes guerras y escaramuzas interna-
cionales que tienen lugar en el escenario pirenaico occidental y en la costa
vascocantbrica explican sobradamente el inters de los reyes en fomentar la
poblacin y tratar con especial delicadeza y favor a los notables del Pas
7
. Re-
cprocamente, puede colegirse que los vascongados han de esforzarse ms que
el comn de los espaoles en la defensa del reino, puesto que son "hijos
privilegiados" del monarca. No es raro encontrar, en las representaciones y
comunicaciones que las instituciones provinciales dirigen a la corona, prrafos
en que se invocan estos razonamientos, apelando -a veces con visos de chan-
taje- a su celo en la guardia de las fronteras terrestres y martimas.
Por cierto que tanto la fidelidad tradicional como el sistema de milicias
forales van a conocer una grave crisis a fines del XVIII. Los sucesos acaecidos
en una parte de Guipzcoa durante la guerra contra la Convencin francesa da-
rn pie a que ambas cosas se pongan en cuestin: de un lado, se acusa de infi-
dencia y de traicin a los muncipes donostiarras y a 10$ junteros de Guetaria;
de otro, se empieza a dudar abiertamente de que el dispositivo de defensa foral
de las provincias resulte ya mnimamente eficaz. No obstante, la crisis de
confianza se supera y el tpico penetra en el XIX: Fernando VII apela en 1827
a las Provincias Vascongadas con el remoquete de suelo clsico de la fideli-
dad. A pesar del alzamiento carlista, la reina regente y luego Isabel II repeti-
rn asimismo muchas veces en sus alocuciones el clis de la fidelidad inalte-
rable de los leales vascongados.
Segn este planteamiento, las exenciones vascas -fiscales y militares-
estn lejos de ser concesiones gratuitas: antes bien, responden al principio
7 Felipe n, por ejemplo, recomienda a su sucesor en el testamento (1598) la conservacin de los privilegios
de los l'i:canos. encareciendo su fidelidad y su papel fundamental "en la conservacin de la Monarqua.
67
Javier Fernndez Sebastin
medieval -continuado por la monarqua estamental moderna- que correlaciona
derechos y servicios. La nobleza -y tambin la poblacin en general- de un
territorio puede resultar recompensada en virtud de especiales circunstancias o
de la aportacin continuada de determinados servicios que se demandan desde la
realeza. Dentro de esa misma lgica, al consolidarse los privilegios e
inmunidades, el rey est obligado a respetar y proteger lo que constituyen ya
derechos adquiridos de sus beneficiarios
8
.
Bastante distintas de las razones hasta ahora mencionadas -relativamente
objetivables y externamente evaluables-, podemos reunir en un tercer grupo
el arsenal de argumentos a los que ms propiamente cuadra el calificativo de
ideolgicos, derivados de la visin que los tratadistas vascos pretenden dar de
las provincias (lo que no excluye que muchos de los puntos de apoyo para
esta "autorrepresentacin colectiva" sean de procedencia fornea). Se trata de
una amplia panoplia de armas dialcticas de diverso tipo, de modo que un
examen mnimamente detallado de estos alegatos requerira un espacio del que
no disponemos. Conformmonos, pues, con un somero repaso de los ms
reiterados: autogobierno inmemorial y excelencia de los vascos; costumbre y
uso consolidado por el paso del tiempo; resistencia victoriosa frente a los su-
cesivos invasores que irrumpieron en la pennsula...
Ninguno de estos puntos puede contemplarse de forma aislada ms que a
efectos expositivos, puesto que cada uno de ellos remite constantemente a los
otros -y tambin a los temas y tpicos anteriormente enumerados-o En el es-
quema adjunto he tratado de visualizar grficamente algunas de esas relaciones
de mutua implicacin y dependencia.
La excelencia del linaje de las gentes de Vasconia va muy unida a las vir-
tudes y cualidades de su lengua privativa, que casi siempre -cuando se ensalza
la pureza y antigedad del idioma- acta como metonimia de sus hablantes, de
modo que el orgullo genealgico y la "nobleza de sangre" se mezclan a me-
nudo con las apologas y fantasas filolgicas. El etnocentrismo suele ir, en
nuestro caso, de la mano de la glotolatra.
El tema del autogobierno inmemorial se va definiendo poco a poco entre
los siglos XVI y XIX, y se conecta estrechamente con la doctrina del origen
consuetudinario del derecho foral. Puesto que los vizcanos se habran dado
Seor libremente mediante un pacto condicionado al respeto de las libertades
preexistentes al contrato, esas "libertades" comienzan a tomar forma de remo-
tos ordenamientos legales e instituciones estables de gobierno (para el caso de
8 Los privilegios concedidos en virtud de servicios prestados o por prestar, en un sistema tradicional de An-
tiguo Rgimen que, por principio, proclamaba la inviolabilidad de los derechos adquiridos, tienen, segn
observa A.M. HESPANHA, un carcter casi contractual [que] los situaba bajo la tutela del derecho de gentes
y los haca inatacables por la ley (Vsperas del Leviatn. Instituciones y poder poltico (Portugal, siglo
XVII), Madrid, Taurus, 1989, p. 399).
68
pobreza agraria
necesidad de la corona
de mantener poblado y
autodefendido el territorio
(valor estratgico zona
fronteriza)
$
( J
razones menos gratas
a la ortodoxia fora/ista
en e/ s, XVIII
LEGITIMACION TRADICIONAL DE LOS PRIVILEGIOS
ASOCIADOS AL REGIMEN fORAL VIZCAINO
hidalgua colectiva
I
gnesis consuetu'dinaria
o revelada del Fuero
Exenciones militares
POSESION PROlONGADA DE ESOS PRIVILEGIOS,
BAJO LA PROTECClON DEL REY
~
<::>
a
()(:
s'
'?
"" (:;
'"
'<
:=
~
....
;:s
O
I:l
"~
;:s
~
;:s-
I:l
'"
i:i
~
'"
OQ'
a
~
>..;
Javier Fernndez Sebastin
Vizcaya el primer Seor sera, as lo quiere la leyenda, un prncipe de origen
britnico: Froom -segn el Conde de Barcelos-, o Don Zura -segn la pos-
terior versin de Garca de Salazar-). Lo que empieza siendo un pacto medie-
val de behetra para la eleccin del Seor y luego una especie de reserva pro-
tectiva o lmite jurdico del Seoro de Vizcaya frente a la soberana del mo-
narca (quien, segn escribe Poza en 1589, [no puede] hacer ley salvo con-
sentimiento de todos los vizcanos en junta debajo del rbol de Guernica)
terminar por describirse en los textos del fuerismo intransigente casi como
un tratado internacional entre poderes paritarios y soberanos: de un lado, cada
una de las "Repblicas independientes vascas", y de otro, el rey de Castilla. A
fines del XIX, las corporaciones provinciales gestadas en los albores de la
Edad Moderna podrn compararse, a los ojos de los fueristas ms radicales -y
enseguida de los nacionalistas-, con Estados de caractersticas similares a los
de su tiempo.
No faltar quien se remonte ms all del fuero, afirmando que la antiqu-
sima nobleza, libertad y autonoma de los pases euskaros es una herencia tan
arcaica como perenne: ha existido siempre desde los tiempos ms lejanos, es
ingnita y no se le debe a nadie, sino a la naturaleza o a la espada (Sanadon,
1785. La referencia del autor de este texto a la espada es bien explcita de la
contundente lgica nobiliaria que lo anima, a lo Boulainvilliers: la nobleza se
gana con las armas; el poder y el derecho tienen en la fuerza su supremo ori-
gen histrico, y no necesitan de ms legitimaciones). Otros, ms moderados,
defendiendo lajusta "desigualdad legal" de las provincias vascongadas en el
seno del Estado constitucional espaol, aseguran que dicha situacin privile-
giada es obra de la naturaleza, la historia, el derecho y los poderes supremos
de la nacin (P. de Egaa, 1870).
Aqu entran en juego los relatos histricos que refieren cmo las provin-
. cias -a diferencia del resto de la pennsula- jams fueron holladas por las su-
cesivas oleadas de conquistadores. Y de nuevo se traen a colacin las condi-
ciones geogrficas: la fragosidad del terreno, responsable de la escasez agraria,
estimula el espritu indmito de los vascos (y, al tiempo, junto con la lengua
-escudo contra las asechanzas de la modernidad- resguarda las esencias
religiosas y la sencillez y probidad de las costumbres rurales
9
). Gracias a su
territorio inaccesible y apartado no fueron jams sometidos a poder extranjero
9 Un notable rural, en vsperas de la primera carlistada, basndose seguramente en el mito tubalista y ellla-
mado monotesmo primitivo, atribuye a la foralidad vascongada un origen divino: es casi una segunda Re-
velacin, un gobierno de Cristo con arreglo a leyes fijadas ya por los primeros padres. A los vascos -
pueblo elegido- les asign Dios un solar montaoso y spero para que los malos no les pudiesen corromper
su lengua y religim>, y el Espritu Santo les dict sus fueros, usos y costumbres (Julinde Churruca, 1830).
La mutua implicacin entre religin y fueros (la primera sera el fundamento de los segundos; los segundos,
la mejor proteccin de la primera) es uno de los motivos recurrentes en la literatura foral de inspiracin
tradicionalista e integrista.
70
Ideologa. fueros y moderni:acin... 1: hasta el siglo XIX
alguno. Ni Roma, ni los dominadores godos ni los musulmanes lograron
subyugar a los vascones. Esta vindicacin de independencia nativa y de depu-
rada limpieza de sangre (tampoco se habra producido contaminacin con casta
de moros ni de judos) cristaliza en varios mitemas que, como el cantabrismo,
la leyenda de don Zura o la batalla de Arrigorriaga, sirven para justificar la
hidalgua colectiva. El argumento de la "independencia" foraL que posterior-
mente se har extensivo respecto de Castilla (y, por ende, de la Monarqua es-
paola), es susceptible de una instrumentalizacin poltica plural; los prop-
sitos de quienes aducen la completa autonoma de cada cuerpo provincial pue-
den ser muy diferentes. Dos ejemplos opuestos y, si se quiere, extremos: 1)
las Juntas de Guetaria, en 1794, proclaman que Guipzcoa ha recobrado su
primitiva condicin de Repblica independiente -segn la ortodoxia foral lo
fue hasta 1200- para negociar de t a t con los revolucionarios franceses de
la Convencin un tratado de proteccin por parte de la Repblica gala; 2) el
tradicionalista Arstides de Artano durante el sexenio democrtico escribe
que los vizcanos, al quedar el Seoro acfalo -Isabel 11 ha sido expulsada-,
han recuperado su primitiva independencia y pueden elegir Seor por su
cuenta, de modo que optarn por el pretendiente don Carlos (VII). En el pri-
mer caso la doctrina foralista sirve a los pre-liberales guipuzcoanos para aso-
ciarse a la Revolucin francesa en su fase lgida; en el segundo la misma
doctrina es usada por los tradicionalistas vizcanos con el fin de desentenderse
de la Revolucin democrtica espaola. preservar los valores religiosos y
volver a la monarqua tradicional.
Con ocasin de la ley abolitoria de 1876 habr incluso quin se plantee,
desde esas mismas premisas, un cierto "separatismo blando" -muy alejado del
bizkaitarrismo radicalmente antiespaol que proclamar Arana Goiri veinte
aos ms tarde-o El anciano Juan de Tellitu y Antuano, miembro destacado
de una acomodada familia encartada, bajo los efectos de la gran conmocin que
se produjo en los medios fueristas del Pas a raz de los debates y
promulgacin del citado texto legaL se dirige reiteradamente a las Juntas de
Guernica urgiendo a las instituciones vizcanas para que soliciten al gobierno
la reparacin de los desafueros referidos [alusin a la ley de 21 de julio de
1876] o, [en caso contrario] se le reconozca el incuestionable derecho de
formar entre el Pirineo y el Ebro un Estado Yndependiente, a la manera de una
pequea Suiza, que, siendo declarado neutral, sirva al mismo tiempo de una
verdadera salvaguardia para Espaa, evitando por esta parte una invasin
Estrangera. Tellitu. al proponer su proyecto de EStado-tapn, apela al
derecho que tiene el Pas aforado a separarse, pacfica yamistosamente de la
Corona de Castilla. Todo ello, eso s, de manera pactada, respetuosa con el
Gobierno, sin salirse de los lmites de la ms estricta legalidad y el
comedimiento y con todos los miramientos de buenos hermanos y conci-
71
Javier Fernndez Sebasti':
liando la justicia con la conveniencia de la Nacin10.
Esta forma de "resistencia pacfica frente a la agresin externa" sera la
excepcin en el panorama histrico que nos pinta el legendismo fuerista: los
indgenas siempre lucharon con denuedo y herosmo contra cualquier riesgo de
perder sus libertades. No obstante, esos mismos vascongados reservan su in-
trepidez exclusivamente para combatir a las fuerzas exteriores que osen anular
su independencia. La fiereza guerrera slo se manifiesta "hacia afuera", y se
toma en extrema docilidad, sumisin y deferencia hacia dentro de la comuni-
dad, para con sus amadas instituciones y sus "seores naturales" (clrigos,
jaunchos, hacendado:;). En el XIX, los Trueba, Ortiz de Zrate, Egaa, Fermn
Caballero, etc., recogiendo un tema ya muy sobado por viajeros y foralistas
anteriores, se hacen lenguas de la "inslita subordinacin" de la masa campe-
sina a sus superiores, que tanto contrasta con el espritu de rebelda e insubor-
dinacin hacia los poderes econmicos y polticos que agita a las regiones
vecinas: La obediencia a las autoridades --escribe P. Egaa, en 1870- no es
en las montaas vascongadas un tributo arrancado por el temor, sino un
movimiento espontneo, tan tradicional y hereditario como las instituciones
de que directamente emana. Trueba, en fin, ensalza en esa misma fecha el
cario [sic] que une a propietarios e inquilinos.
En los distintos discursos fueristas se combinan de modo diverso los ar-
gumentos aqu enumerados. El mismo pasado es varias veces reinterpretado,
ponindose el nfasis en determinados episodios, personajes o gestas histri-
cas. El uso de unos u otros resortes argumentativos tiene que ver no slo con
el clima mentarde la poca y la ideologa del autor considerado, sino con el
efecto persuasivo que ste trata de lograr con su alegato (aunque el juego de
ideologas y realidades conoce a menudo caminos tortuosos). Es lgico, por
ejemplo, que cuando se pretende justificar un trato fiscal ms favorable para
las provincias vascas en el ochocientos resulta ms indicado apelar a los
grandes servicios rendidos al rey y a la patria por el Pas que a la acrisolada
hidalgua de sus naturales. La insistencia en uno u otro aspecto depende ade-
10 Todas las cartas estn fechadas en Valmaseda (los das 4 y 26 de mayo y 3 de diciembre de 1876 y, la ms
explcita, el 23 de marzo de 1877) y se dirigen a la Diputacin General del Seoro (ACJG, Rgimen Foral,
reg. 15, lego 1, nms. 43 y 71, y lego 2, nms. 41 y 118). Debo estas referencias a la amabilidad del joven
investigador Eduardo Alonso Olea. Las especulaciones en torno a la posibilidad de crear una "Suiza pire-
naica" venan de atrs: haca ms de cuarenta aos que Louis Viardot haba publicado artculos en este sen-
tido en la Revue des Deux Mondes. Pero una cosa son las lucubraciones periodsticas y los tanteos diplomti-
cos por parte de algunas cancilleras extranjeras (que ya fueron denunciados en el Senado por el progresista
donostiarra Joaqun M Ferrer, M C. MINA, Fueros y revolucin liberal en Navarra, Madrid, Alianza,
1981, p. 140, n.), carentes de cualquier eco o apoyo significativo en el Pas, y otra la voluntad interna de se-
cesin, producto del despecho poltico, que se hace explcita en hls' cartas de Tellitu. Despus de 1876 parece
que, en efecto, comienza tmidamente a articularse una cierta base social dispuesta a embarcarse en esa
aventura poltica. Arstides de Artano alude en 1885 a la idea separatista que empieza a germinar en las
regiones que fueron forales.
72
Ideologa, fueros y modernizacin... I: hasta el siglo XIX
ms en alto grado de las modas intelectuales del momento. Algunos viejos
temas que haban quedado arrumbados recobran actualidad desde una nueva p-
tica. Tal sucede con las razones de corte naturalista/fisiogrfico (pobreza del
suelo -que hemos visto se maneja desde la Edad Media-, dispersin del hbi-
tat...), muy gratas al espritu cientifista ilustrado (Aguirre, Bowles), y que,
tras un largo eclipse, volvern para seguir repitindose con profusin en el
XIX.
Algunas tesis se toman indefendibles y van decayendo para ser pronto
sustituidas por otras que cumplen una funcin equivalente. Es el caso del
cantabrismo, totalmente desacreditado ya en el XVIII en los medios cultos,
que va siendo discretamente abandonado a comienzos del XIX por los defen-
sores del fuero (Aranguren y Sobrado, Novia de Salcedo... ). El ocaso del vas-
cocantabrismo corre paralelo con la emergencia de un culto redoblado a la len-
gua vasca (que comienza en Larramendi y culmina con Astarloa). Segn cree-
mos, esta coincidencia tiene que ver con un desplazamiento del peso probato-
rio entre un eslabn y otro de la cadena argumentativa: la debilidad del eslabn
"cantabrista" se va a compensar con el prestigio del vascuence como "docu-
mento vivo" y "blasn supremo" de las gentes del Pas. El objetivo es en am-
bos casos el mismo: demostrar que Vasconia no fue jams sometida por los
romanos. El descrdito de la prueba histrica (los lmites orientales de Canta-
bria no incluan, segn demostraron varios eruditos entre los que destaca el P.
Flrez, las provincias vascas), da paso a la "prueba filolgica" (vasco-
iberismo): la pervivencia del euskera, argirn los apologistas del fuero, es la
mejor evidencia de que los vascos siempre conservaron su primitiva indepen-
dencia (transmutada luego en el concepto de "soberana originaria").
Adems, con los imprescindibles retoques y reajustes, ninguno de los ar-
gumentos parece perderse del todo: lo que el rigor histrico no da por bueno
vale para la literatura (que, por otra parte, se difunde ms y tiene una mayor
capacidad de movilizacin de conciencias que la historia positivista y acad-
mica). Valga un ejemplo: los fantsticos relatos del cantabrismo, desahucia-
dos por la historiografa, reaparecen en forma legendaria ms de cien aos
despus en las Tradiciones Vasco-Cntabras de Juan Venancio Araquistin.
III
Hasta comienzos del setecientos la foralidad se mantiene en equilibrio, no
sin algn momento de apuro, en el seno de la Monarqua austracista de agre-
gacin. A lo largo de muchas dcadas, los tratadistas -Garibay, Poza, Echave,
Henao...-, basndose en leyendas apcrifas, textos fragmentarios de la Anti-
gedad y crnicas medievales, van elaborando un amplio cuerpo de "dogmas
73
Javier Fernndez Sebastin
histricos", hasta constituir una verdadera "materia de Vasconia". Las mino-
ras oligrquicas -especialmente la nobleza territorial, que controla las institu-
ciones provinciales- son las beneficiarias principales del sistema, aunque ste
no deja de presentar ventajas generalizadas, derivadas del extendido estatus de
la hidalgua.
Pero en el ltimo tercio del siglo XVIII, coincidiendo con la generalizada
crisis del Antiguo Rgimen, el equilibrio se rompe. En el inicio de los pro-
blemas que finalmente abocarn a la ruptura del sistema estn al menos estas
tres circunstancias:
- El impacto del criticismo ilustrado, que sale al paso de las presunciones
ms descabelladas en tomo a la lengua vasca y, sobre todo, de los relatos fa-
bulosos supuestamente histricos;
- Las presiones de la Corona por recortar las exenciones fiscales de las
Provincias y de Navarra (sobre todo al final del siglo, cuando se desencadena
la ofensiva intelectual que, acogindose precisamente al espritu crtico de las
luces y a la necesidad de comprobacin documental de los derechos aducidos
-Diccionario Geogrfico-Histrico, Noticias histricas de Llorente-, pone en
un serio brete a los defensores del foralismo tradicional);
- Junto a ello, la propia dinmica endgena del entramado social de los
territorios aforados (que no es ajena, por supuesto, a los requerimientos ex-
genos que acaban de apuntarse). Las tentadoras perspectivas del comercio di-
recto con Amrica (desde 1778) y los problemas aduaneros y de mercado (ade-
ms de la minusrepresentacin del mundo mercantil Yburgus en las ins-
tituciones forales, frente al peso determinante de los hacendados) inclinan a
los intereses comerciales y manufactureros a transformar el statu qua: un anti-
fuerismo ms o menos virulento o solapado comienza a hacerse notar, espe-
cialmente entre los comerciantes y fabricantes donostiarras y bilbanos. Al-
gunos textos'de Foronda, Vargas Ponce, Vidarte, o de determinados sectores
de la Sociedad Bascongada expresan bien ese malestar. Cuando el enfrenta-
miento entre mercaderes y notables rurales se agudiza (guerra de la Conven-
cin, Zamacolada), el revisionismo foral aparece ms claramente. Ante la ob-
solescencia del viejo ordenamiento, era para muchos una evidencia la necesi-
dad de modificarlo, pero la sacralizacin del fuero confiere a la operacin un
calado ideolgico-simblico mucho mayor que el que tendra la simple actua-
lizacin tcnico-jurdica de unos textos legales. Es difcil hallar, sin embargo,
recusaciones in tato que, desde una perspectiva iusracionalista, codificadora, se
atrevan a presentar explcitamente el fuero como una antigualla que hubiera
que rechazar por haber quedado plenamente superada. Esa ausencia de crticas
radicales quiz derive en parte de las limitaciones de la Ilustracin jurdica
espaola, pero no deja de ser un ndice de que la cuestin foral haba llegado a
constituirse en un tema tab.
74
Ideologa, fueros y modernizacin... 1: hasta el siglo XIX
Conviene subrayar que la Ilustracin vasca no procedi a una verdadera
modernizacin ideolgica en este terreno. Entre las insuficiencias de los Ami-
gos del Pas hay que anotar su falta de rigor histrico frente a la mitografa
tradicional de los tratadistas. Las minoras cultas no aplicaron la razn crtica
a la visin dominante del p ~ s a d o vasco, seguramente por miedo a que se
resintiese todo el edificio institucional de los poderes provinciales, global-
mente favorable a esas mismas lites. Con pocas excepciones. no se produjo
-como ocurri en buena medida en otras partes- el saludable expurgo y depu-
racin de las muchas patraas y construcciones espurias que acompaaban
tradicionalmente a la historiografa vascongada. Quedaba as el campo abo-
nado para que los crticos forneos -los nombres de Mayans, Flrez, Risco,
Llorente, Gonzlez Arnao o Traggia son suficientemente evocadores al res-
pecto- procedieran a llenar en parte ese vaco. El dficit de historiografa ho-
mologable sobre el Pas que tantas veces se ha hecho notar -y que slo ha
comenzado a reducirse sustancialmente en las ltimas dcadas- tiene un origen
claro en esta "Ilustracin insuficiente", que podra estar asimismo en la raz de
la gran floracin decimonnica de literatura legendista y seudohistrica.
Lejos de cualquier decaimiento o criba significativa, la mitografa foral
experimenta un rearme en pleno siglo XVIII gracias a una personalidad tan
caracterizadamente antimoderna como la de Larramendi. El jesuita guipuzcoa-
no sistematiza el corpus ideolgico de los tratadistas de la poca de los Aus-
trias (radicalizando posiciones); refuerza el vnculo dialctico entre particula-
rismo y espaolismo (al primar la lectura pre-nacionalista de Larramendi -so-
bre todo el sueo separatista de las Provincias unidas del Pirineo- suele olvi-
darse que, para el clrigo andoaintarra, la principal singularidad, el ms precia-
do ttulo de los vascos es ser espaoles de primera -los nicos primitivos,
autctonos y legtimos espaoles-); y tiende un puente entre el pensamiento
tradicional del barroco -la segunda escolstica hispana- y el incipiente esp-
ritu pre-romntico (su concepcin orgnica de la sociedad o la importancia de
la lengua como elemento fundamental definitorio/excluyente de la colectivi-
dad/mayorazgo de los hidalgos guipuzcoanos, conectan con el antirraciona-
lismo y la nueva sensibilidad por la diversidad cultural y el espritu popular
que enseguida comenzar a abrirse paso de la mano de autores como Hamann,
Herder o Shleiennacher).
El cambio ms significativo, sin embargo, se produce cuando Manuel de
Aguirre expone. en las postrimeras del setecientos, una versin verdadera-
mente novedosa de la gnesis y del sentido profundo de la foralidad. En un
momento en que la sociedad y el poder poltico han dejado ya de concebirse
como algo "natural" -al modo aristotlico-tomista-, para atribuirles un origen
plenamente artificial, contractual, su reinterpretacin del fuero vizcano en
tnninos de "contrato social" rusoniano -con algunas adherencias de la teora
7",
Javier Fernndez Sebastin
federativa altusiana- supone un gran viraje, un planteamiento sobre bases
completamente distintas (vase el grfico adjunto), Por lo dems, "El Militar
PRIMER MODELO DE LEGITIMACION ccUBERAL-DEMOCRATICA
DE LOS FUEROS VASCOS
(MANUEL DE AGUIRRE, 1780)
clima hmedo, orografa y, sobre todo,
hbitat disperso ("esparcida y aislada
colocacin de sus casas y solares")
costumbres sencillas y
virtuosas (visin ednica
del Pas)
autogobierno ancestral
por medio de un contrato
social entre cabezas de familia:
sistema de sucesivas asambleas
(de la anteiglesia a la Junta general)
"
Los cdigos forales, emanados de la voluntad general de esas
asambleas democrticas,
hacen del Pas Vasco un islote de libertad moderna
en el ocano de la monarqua absoluta hispana,
Los vascos, sin embargo, son los sbditos ms leales a la
Corona (protectora de sus libertades)
76
Ideologa, fueros y modernizacin... 1: hasta el siglo XIX
Ingenuo" no es el nico en dar ese paso: con algunos matices, el juriscon-
sulto madrileo -oriundo guipuzcoano- Bernab Antonio de Egaa sugiere
tambin la existencia de un remoto contrato en el origen de los fueros de
Guipzcoa, en virtud del cual los habitantes de ese territorio abandonaron su
primitivo estado de naturaleza para edificar una sociedad civil. La antiqusima
legislacin emanada de ese pacto social sera precisamente el cdigo foral.
La compatibilidad de esta nueva hermenetica foral con las ideas revolu-
cionarias se pondr a prueba con ocasin de la irrupcin en el Pas de las tro-
pas republicanas francesas. No faltarn publicistas (Julin Negrete, Jos Mar-
chena...) que enseguida difundan en Espaa y en el extranjero ese foralismo de
nuevo cuo.' El fuero, lejos de ser una ley de raigambre medieval, resultado de
un pacto condicionado de sujecin a un Seor/monarca, en adelante va a ser
visto frecuentemente como el resultado de un autntico pacto fundacional de la
sociedad en la que rige, sociedad que, de paso, se describe como una democra-
cia de base rural. Superadas las teoras historicistas del pacto medieval y la
nocin de la translatio imperii de la comunidad al prncipe, que definiera la
neoescolstica, la teora del contractualismo poltico moderno dibuja un pacto
hipottico, una ficcin lgica explicativa del origen de la civitas.
Se comprende que el nuevo modelo de legitimacin, si bien es incompa-
tible con los mitos o dogmas histricos clsicos, no rompe con la idolatriza-
cin del fuero: antes bien, transforma y extiende esos sentimientos hacia sec-
tores socio-polticos en principio hostiles al Antiguo Rgimen.
La comparacin entre este primer foral-liberalismo y el foralismo tradi-
cional arroja algunas conclusiones interesantes. Un rpido vistazo a los dos
esquemas que acompaan a este texto es suficiente para comprobar la extrema
sencillez del modelo de Aguirre frente a la relativa complejidad de la legitima-
cin tradicional. Para el primero ya no se trata de defender privilegio alguno.
No hay, en consecuencia, relatos historicistas ni apelaciones a vetustos ttu
c
los de hidalgua, sino slo el "mito racional" necesario para fundamentar la
gnesis de las instituciones vascongadas. Pero la enorme diferencia que, prima
facie, parece separar ambos esquemas (la distancia que va de la visin hols-
tica, jerrquica y estamental de la comunidad orgnica a la moderna sociedad
poltica, agregado de individuos-ciudadanos donde cada uno posee una parte
alcuota del poder), no impide que un examen ms detenido revele algunas co-
rrespondencias y homologas. En las dos cabeceras encontramos una razn
geogrfica (pobreza del suelo/hbitat disperso): en ambos casos se dira que
subyace la ambicin intelectual por remontarse de la "historicidad" a la
"naturalidad" (muy en la lnea de Badina -libro V de Les Six Livres de la R-
publique- o de Montesquieu -L'esprit des loix-), haciendo de las condiciones
naturales el fundamento ms slido de la "constitucin interna" de la sociedad
-que estara secretamente regulada por un casi inconmovible "orden natural"-.
77
Javier Fernndez Sebastin
El tpico de la pureza y virtud de las costumbres rurales pasa de asociarse a la
figura del "labrador e hidalgo honrado", tpicamente cristiano-vieja, al nuevo
imaginario romntico del hon sauvage y de l'homme naturel rusoniano. (En
relacin con este punto, la tradicional visin idlica del Pas y de sus gentes
se queda corta frente a la Arcadia feliz que nos pinta Aguirre, cuyo discurso
parece prolongar la edad de oro desde los "tiempos patriarcales" hasta el pre-
sente... justamente en un momento en que la crisis econmica y social golpea
con dureza). La ficcin del contrato social entre los pobladores para superar el
estado natural e ingresar en el estado civil, no carece de alguna semejanza con
el discurso tradicional del autogobierno ancestral. En fin, abusando sin duda de
la analoga, el espritu brbaro e indmito podr reconvertirse en lucha heroica
contra el despotismo, de manera que las "libertades vascongadas" puedan ho-
mologarse con las libertades polticas liberales. Hasta el punto de ver retros-
pectivamente la hidalgua colectiva como si se tratase de un estatuto de ciuda-
dana prematuro.
La ambigedad es una vez ms la mejor garanta de permanente aggior-
namento del respaldo ideolgico foral. Tambin al aplicarle al sistema la teo-
ra de las formas de gobierno el resultado es notablemente verstil. Alonso de
Azevedo a fines del XVI asimil la constitucin vizcana al rgimen mixto,
combinacin del gobierno monrquico, aristocrtico y democrtico (Seor,
nobleza solariega, Juntas generales). Segn la situacin poltica y el clima
intelectual del momento, los defensores del fuero insistirn en unos u otros
elementos de la clsica tipologa tridica: los tratadistas del barroco subrayan
casi obsesivamente el aspecto monrquico y la fidelidad de los vizcanos hacia
el soberano; al menudear en el setecientos los desencuentros con la corona,
Larramendi preferir definir el rgimen guipuzcoano como una "aristocracia
mixta de democracia"; con el advenimiento de las teoras polticas ilustrado-
liberales, Aguirre despoja a la foralidad del baldn aristocrtico y habla ya de
una "democracia rural" pura.
El impacto de la Revolucin francesa y, enseguida, del 1808 espaol
provoca hondas transformaciones ideolgicas en ese gozne entre dos siglos.
La idea de fuero sobrevive al choque con las nuevas ideas y valores (libertad
poltica, igualdad jurdica, racionalidad administrativa), gracias a hombres
como Manuel de Aguirre, Sanadon, Diego de Lazcano, etc., que --con la indi-
recta colaboracin de revolucionarios como Tallien o Moncey- ponen las
primeras piedras para inventar una nueva tradicin: la del pasado democrtico
de los vascos. El efecto de los textos de estos y otros autores (pronto abunda-
rn los publicistas que valoran los fueros como espejo de "cdigos republica-
nos"), ms all de sus motivos e intenciones, es consolidar la tradicin insti-
tucional, inyectando nueva savia intelectual en el viejo tronco de la foralidad.
Al producirse el declive del antiguo rgimen poltico, la dificultad para los
78
Ideologa, fueros y modernizacin... 1: hasta el siglo XIX
neofueristas residir en explicar cmo los vascos han seguido siendo libres a
pesar de su larga y leal subordinacin a un monarca desptico o absoluto,
verdadera cuadratura del crculo de la teora que pretende ver en el fuero un ge-
neroso anticipo de la libertad moderna11.
Lo cierto es que en un momento en que, en los medios polticamente
avanzados, todo privilegio resulta odioso y ya no es de recibo la apelacin a
hidalguas ni noblezas de sangre, obras como las de Aguirre, Sanadon et alii
van a permitir cohonestar las viejas prerrogativas en el nuevo clima ideol-
gico, disfrazando los fueros de libertad y derecho natural y echando as las ba-
ses de la "solucin moderada" a la cuestin foral (que finalmente se har reali-
dad en los aos 40 del siglo XIX).
Cuando los liberales de las Cortes de Cdiz desempolven un mtico me-
dievalismo hispano para arropar su labor constituyente, la retrica de Arge-
Hes, Martnez Marina, etc. ver en los fueros vasconavarros un resto de la an-
tigua legislacin patria, ltimo islote democrtico que el diluvio del despo-
tismo no lograra anegar. As, cuando la Constitucin de 1812 anule total-
mente el entramado jurdico e institucional de las provincias vascas, se podr
decir que la nueva ley de leyes no es ms que la extensin del espritu foral a
toda Espaa. Al tiempo que las especulaciones vascoiberistas atribuyen al
euskera la calidad de primera lengua peninsular, los liberales ven en los fueros
vascongados el reducto postrero de las viejas libertades espaolas: todo contri-
buye a conceder a los vascos un papel preeminente en Espaa. Primeros po-
bladores y ltimos resistentes frente al despotismo gubernamental (como en
la antigedad lo fueron frente a las invasiones romana y musulmana, y como
lo sern en el futuro frente a las transformaciones polticas de la sociedad li-
beral-burguesa), se dira que ttulos tan sealados merecen compensacin y
trato preferente. Un "mesianismo de amplio espectro", que reivindica para los
vascos funciones polivalentes y an opuestas de redentores del resto de Espa-
II Los protagonistas de la primera fase de la Revolucin francesa fueron muy conscientes del doble y para-
djico papel que los cuerpos intermedios podan cumplir en una poca de crisis de la monarqua tradicional.
A la sagacidad del abate Sieyes no le pas desapercibida esa doble faz: "Se imaginan a s mismos -escribe en
su Essai Sl/r les privileges (1789)-, en tanto que cuerpo de privilegiados, necesarios a toda la sociedad que
vive bajo un rgimen monrquico. Si hablan con los jefes del gobierno. o con el propio monarca. se presen-
tan como el apoyo del trono y los defensores naturales del mismo en contra del pueblo: si. por el contrario.
hablan a la nacin, se convierten en autnticos defensores de un pueblo que. sin ellos. sera aplastado por el
despotismo (cito por la traduccin de M. Lorente y L. Vzquez. Madrid, Alianza. 1989. p. 651. "o sin ma-
tizaciones, podra predicarse algo bastante similar de unos regmenes forales que un da eran ensalzados
como el ms firme asidero de la corona para, al da siguiente. al cambiar las tornas polticas. revestirse
prcticamente sin solucin de continuidad con la vitola de "restos de la antigua libenad frente al despotismo
reinante por doquier. Unos meses antes que se publicara el folleto citado de Sieyes. un conde de '.'lirabeau
nada dispuesto a perpetuar bajo el rgimen constitucional las desigualdades jurdicas y fiscales en nombre del
respeto a las "libertades concretas", haba escrito "Guerre aux privilgis et aux privileges; les privileges
sont utiles contre les rois, mais sont dtestables contre les nations.
79
Javier Fernndez Sebastin
a, se hace valer en cada momento histrico con muy diferentes contenidos y
propsitos12.
En el XIX, a la vista del tradicionalismo reinante en las provincias, de los
resultados electorales y de la relativa paz social -gracias a la inslita su-
bordinacin de que hablbamos antes-, el Pas de los fueros adopta un pecu-
liar perfil de excepcional placidez y concordia; era, como dijo Ma y Plaquer,
un autntico oasis conservador en medio de las inclemencias de la revolucin
que agitaba a Espaa y a Europa. El propio Cnovas se refiri al Pas Vasco
con el epteto de sagrado asilo en las revoluciones.
Entre tanto, los nuevos aires del romanticismo poltico y los nacionalis-
mos esencialistas que se extienden por Europa llegan tambin al Pas (obras
como la de Humboldt, Erro, Zamcola, Moguel o Astarloa sealan ese desper-
tar): los fueros comenzarn entonces a considerarse por algunos como la ex-
presin jurdica del espritu del pueblo-comunidad en el que surgen, creador
autctono de un derecho y de una cultura original e irrepetible (pese a que los
textos forales pueden relacionarse en su raz -dejando a un lado la influencia
especficamente castellana- con la recepcin del derecho romano-cannico,
comn al Occidente bajomedieval). Es as como, desde una filosofa jurdica
prxima a la alemana Escuela Histrica del Derecho, la foralidad podr ser es-
grimida contra la soberana nacional del nuevo Estado liberal, planteando la
incompatibilidad -o, al menos, la difcil imbricacin- entre la "constitucin"
vizcana, alavesa, etc. y la Constitucin espaola del 12. (Tambin del es-
quema argumental alternativo, el de Aguirre, se colige que, as como el sis-
tema provincial tradicional mantena una tensin casi estructural con el mo-
narca, la nueva idealizacin liberalizante de la foralidad podra resultar de con-
flictiva articulacin en un sistema constitucional para toda Espaa -cmo
encajar la pequea voluntad general de los vizcanos, alaveses o guipuzcoa-
nos en la voluntad general del conjunto de la nacin?-).
* * *
Al tiempo que la fundamentacin arcaica-medieval del pacto con el Seor
comienza a dar paso parcialmente, desde finales del XVIII, a la teora poltica
racionalista del moderno contrato social -que al principio no pasa de ser una
extravagancia minoritaria, casi un cuerpo extrao en la secuencia de la cultura
foral-, la lnea dominante del fuerismo sigue siendo la representada por los
12 M' Cruz MINA ha dedicado un trabajo reciente a otra versin de este mesianismo -la del tradicionalismo
decimonnico, frente a la amenaza revolucionaria-, destacando de paso la flexibilidad de la utilizacin hist-
rica del mismo ("Navarro Villoslada: 'Amaya' o los vascos salvan a Espaa", Historia Contempornea, n 1,
1988, pp. 143-162).
80
Ideologa, fueros y modernizacin... 1: hasta el siglo XIX
jurisconsultos y letrados de las Diputaciones (autnticos "orculos" del fuero,
en expresin del corregidor Navascus). A destacar los vizcanos Fontecha y
Salazar, Aranguren y Sobrado y Novia de Salcedo, quienes, en una poca
ideolgicamente convulsa, se encargarn de llevar a cabo una sustancial reno-
vacin del foraltradicionalismo.
Pedro de Fontecha y Salazar, a mediados del XVIII, seala el inicio de una
tendencia ms juridicista que historicista. Sin dejar de lado la compilacin de
los tpicos fueristas al uso, uno de sus principales objetivos es colocar a las
instituciones privativas vascas (vizcanas, en este caso) fuera del debate sobre
el derecho histrico positivo, en un mbito ms resguardado de las regalas del
monarca: el de un cierto iusnaturalismo de "derecho internacional pblico" (el
ius inter gentes suareciano, aplicado a las relaciones entre distintas comunida-
des polticas "perfectas"). Fontecha llega a afirmar que los privilegios y exen-
ciones de Vizcaya son un derecho natural del Seoro ya constituido como
Estado o "Repblica libre" antes de su vinculacin con Castilla. El pacto fo-
ral tendra, pues, una base interestatal y paritaria, al haberse efectuado por dos
potencias distintas y soberanas que se comprometen a respetar lo acordado.
Segn sugiere Fontecha seran de aplicacin en este caso las normas del dere-
cho de gentes y, en especial, la clasula de fidelidad a los compromisos con-
trados (pacta sunt senanda). Su radical foralismo no obsta, sin embargo, para
que se manifieste como fervientemente adicto a la Monarqua espaola; el t-
tulo de su obra (Escudo de la ms constante f y lealtad) exime de mayores co-
mentarios en este sentido.
Cuando, en los primeros aos del XIX, estalla la gran polmica que pone
en el ms serio apuro a los fueristas y amenaza con desplomar todo el edificio
intelectual que tantos autores haban ido levantando a lo largo de siglos,
Aranguren -en su respuesta a Llorente-, profundizar en el surco de Fontecha:
segn el jurisconsulto baracalds, los fueros son las leyes fundamentales de
los vizcanos, ya constituidos como Estado cuando se vincularon por pacto
voluntario a la corona de Castilla. En consecuencia, el rey de Espaa tiene
soberana protectiva, no absoluta, sobre los vizcanos; aunque el monarca no
otorg los fueros, s est comprometido a protegerlos.
Frente a sus adversarios intelectuales, Juan Antonio Llorente mantiene en
sus Noticias histricas de las tres Provincias Vascongadas (1806-1808) una
actitud que podemos calificar de "positivista", tanto historiogrfica como ju-
rdicamente hablando: no existen ms pactos que aquellos que pueden probarse
con documentos y diplomas fehacientes, ni ms fueros que los que constan
por escritura. Acompaa su brillante despliegue de erudicin crtica de una
amplia coleccin de fuentes textuales e instrumentos diplomticos (tomos III
y IV), niega todo valor probatorio a las especulaciones jurdico-polticas ca-
rentes de respaldo documental y, en consecuencia, afirma con irona no exenta
81
Javier Fernndez Sebastin
de desdn que esos fantasmales Estados vascongados que, segn los fueristas,
pactaron con los Reyes de Castilla son comparables a la quijotesca Insula Ba-
ratara.
Pedro Novia de Salcedo responder de nuevo con argumentos de corte
iusnaturalista y reaccionario a los alegatos positivistas e ilustrados de Llo-
rente. En su monumental Defensa histrica, legislativa y econmica del Se-
oro de Vizcaya y provincias de Alava y Guipzcoa (obra escrita en 1829 y
publicada en 1851), el prcer bilbano -que gusta de acogerse a la categora
poltica burkeana de la prescripcin
13
, piedra angular del nuevo conservadu-
rismo postrevolucionario- apela constantemente a la tradicin y a la costum-
bre para intentar detener un proceso histrico que, inspirndose en las anr-
quicas doctrinas de los modernos sofistas, amenaza con nivelar las provin-
cias en nombre de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
El mismo autor introduce una mutacin argumental an ms significa-
tiva: a diferencia de la anterior literatura fuerista, que sola insistir en determi-
nados sucesos y fastos del pasado, en el alegato de Novia el peso principal ya
no descansa en el saber histrico, sino en las interpretaciones jurdicas (y, se-
cundariamente, en las especulaciones filolgicas). Novia de Salcedo llega in-
cluso a reconocer la carencia de suficientes manuscritos y ttulos probatorios,
pero, haciendo de la necesidad virtud, el patricio vizcano afirma que esa mis-
ma laguna documental es la mejor demostracin de la impar antigedad de las
prerrogativas y libertades vascongadas, anteriores a cualquier concesin real
l4
.
Que la luz del conocimiento no pueda penetrar en esa oscura noche de los
tiempos es un nuevo timbre de gloria para la foralidad. Al prestigio que en la
cosmovisin tradicional rodeaba a las cosas antiguas -que se reputaban de ex-
celentes por el mero hecho de serlo
I5
_, se une ahora la aureola de especial va-
13 Ya el P. Gabriel de Henao haba apelado a la prescripcin legallongissimi temporis>! (Averiguaciones de
las antigedades de Cantabria, 1689-1691) para sancionar el sometimiento de los guipuzcoanos a la soberana
real, conservando sus usos, costumbres, prerrogativas, exenciones, privilegios y franquezas.
14 El argumento de Novia recuerda en este punto a las razones esgrimidas por Joseph de Maistre al co-
mienzo de su Essai sur le principe gnrateur des constitutions politiques (1809), cuando, citando a J. Big-
non, afirma que las leyes fundamentales de Francia -y, en concreto, la ley slica- no estn escritas en ningn
libro, sino en el corazn de los franceses. Frente a las constituciones escritas del liberalismo, a las que
desprecia, esta carencia documental es, para el gran propagandista de la contrarrevolucin, un sello peculiar
de las <<leyes verdaderamente constitucionales, consagradas por la costumbre y anteriores a todo derecho
positivo.
15 El Antiguo Rgimen tiende intrnsecamente al estatismo, puesto que la mejor garanta de los derechos
subjetivos/adquiridos en que jurdicamente se basa es precisamente su antigedad (M. GARCIA PELAYO,
"La constitucin estamental", Revista de Estudios Polticos, XXIV, 1949, p. 114). En este sentido, la lgica
de "descubrimiento" y perpetuacin del derecho histrico -que, segn seal Kern, caracteriza a la mentali-
dad jurdica medieval- subyace tanto en la obra de Llorente como en las de sus adversarios, si bien el can-
nigo riojano se muestra mucho ms inclinado a admitir la iniciativa real en la creaciri/modificacin del de-
recho objetivo.
82
Ideologa, fueros y moderni::acin... 1: hasta el siglo XIX
loracin que el romanticismo arroja sobre todo lo incierto. desconocido y re-
cndito.
Idntico pathos romntico se manifiesta por entonces en las teoras sobre
los orgenes del euskera -y las consideraciones sobre el mundo primitivo
asociado a la lengua- debidas a las plumas de Astarloa y de Erro.
IV
La pervivencia de algunas de las tesis y temas tradicionales del fuerismo
en el imaginario colectivo y en las ideologas polticas de nuestro siglo con-
tribuye a perpetuar ese notable desfase entre el impulso econmico y las iner-
cias ideolgicas que -como sealara hace tiempo Julio Caro Baroja
l6
- ha
venido caracterizando histricamente al Pas Vasco: a la vez que se desarrollan
las. modernas industrias y tecnologas es patente el arcasmo ms rancio en la
esfera de las representaciones simblicas.
Esa falta de comps ha tenido por fuerza que dar origen a disfuncionalida-
des en el proceso global de desarrollo y modernizacin de la sociedad vasca. El
divorcio entre una economa dinmica y un universo mental fuertemente las-
trado por el pasado complica un tanto el estudio del caso desde los modelos
tericos de modernizacin, que presentan un panorama mucho ms acompa-
sado y homogneo entre los distintos subsistemas. En dichos modelos, las
esferas econmico-tcnica, socio-poltica e ideolgico-cultural suelen tratarse
como dimensiones inseparables y ms o menos convergentes de un mismo
fenmeno.
Lo cierto es que la modernizacin ideolgica -si por tal entendemos la
progresiva asuncin colectiva de un conjunto de rasgos y de valores tales
como la secularizacin y el individualismo, el contractualismo poltico y el
positivismo jurdico, la aceptacin de la legitimidad estatal, el aprecio por la
racionalidad administrativa y la participacin en las decisiones polticas, etc.-
slo de manera muy atenuada e imperfecta y con no pocas contradicciones y
considerable retraso logra penetrar en el universo mental de las lites y de la
poblacin en general.
En ello no hay que ver slo un problema de ideologas. La realidad pol-
tica no es ms alentadora al respecto. Atendiendo a la periodizacin simplifi-
cada que nos propone uno de los modelos ms difundidos de modernizacin
poltica, puede observarse que, tambin desde esa perspectiva, algo falla hist-
ricamente desde la base. El primer f 8 t ~ c t i o que cabe distinguir en dicho proceso
de modernizacin es la crisis de penetracin e integracin, que G. Pasquino ha
16 J. CARO BAROJA, Introduccin a la historia social y econmica del pueblo vasco, San Sebastin, Txer-
toa. 1974, pp. 27-28.
Javier Fernndez Sebastin
definido como el proceso a travs del cual nace un Estado ms o menos
centralizado... [que] trata de extender y reforzar su autoridad penetrando en los
diversos sectores de la sociedad, exigiendo y obteniendo para el poder central
la obediencia precedentemente debida a los centros de poder 10cales1? Pues
bien, no es ningn secreto que este proceso de transferencia de poder que lleva
al Estado a auto-arrogarse la plena soberana, a costa de la expropiacin de los
viejos poderes corporativos y provinciales -que, en la llamada "constitucin
estamental" mantenan una situacin de dualidad de poderes, en delicadoequili-
brio con la realeza-, por diversas causas tropez con obstculos particular-
mente importantes en las provincias exentas y en Navarra. El resultado hist-
ricamente constatable de este proceso es que laoralidad lograr aguantar con
relativo xito el tirn de la estatalidad en ciernes.
A lo largo del XIX la proliferacin de folletos, artculos periodsticos y
toda clase de publicstica menor de carcter fuerista -en el ms amplio sen-
tido- llega a formar una maraa casi inextricable de argumentos, razones y
sinrazones. Con frecuencia resulta difcil el anlisis pormenorizado y concreto
de las fuentes y la gnesis de cada argumento y la adscripcin detalo cual
idea a un autor o corriente de pensamiento. Los constantes intercambios y
prstamos entre las diversas interpretaciones del fuero abocan finalmente a un
conglomerado intelectual amorfo, fruto de una intertextualidad abigarrada que,
a primera vista, confiere al fuerismo -en cualquiera de sus versiones, inte-
grista, moderada o republicana- un carcter mostrenco y annimo de "creacin
colectiva". Los conceptos y alegatos fueristas, con independencia de su origen
e intencionalidad -a veces contradictoria-, se mezclan, acumulan y transfieren
de una a otra corriente. Autores tradicionalistas utilizan argumentos seudode-
mocrticos y viceversa. Contribuye a aumentar la confusin la caracterstica
polisemia e indeterminacin del lenguaje poltico-ideolgico; "libertad",
"igualdad", "tradicin", "independencia", "democracia"... son vocablos que
pueden denotar ideas muy diferentes y aun opuestas en los diferentes momen-
tos y discursos.
Paradjicamente, las instituciones forales -y, por extensin, el propio
Pas Vasco- representarn a la vez la quintaesencia de la Tradicin y el sm-
bolo de la Libertad por excelencia. (Tambin con posterioridad, desde otro
punto de vista, esas instituciones sern para algunos el smbolo y la cifra de
lo ms castizo y genuino de Espaa, mientras que para otros prefiguran el an-
tecedente y la raz de la voluntad independentista de la "nacin vasca" frente al
"Estado espaol"). Vasconia seguir siendo una reserva esencial (sea de tradi-
cin, sea de democracia), una "nueva Covadonga" inmejorablemente detada
17 "Modernizacin", en Diccionario de Poltica, N. BOBBIO y N. MATIEUCCI, dir., Mxico, Siglo XXI,
1982, n, pp. 1039-1040.
84
Ideologa, fueros y modernizacin... 1: hasta el siglo XIX
para verter las esencias que atesora sobre Espaa. Los ideales monrquicos,
tradicionalistas e integristas se sentirn tan cmodos con el terno foral como
podrn estarlo luego ciertos republicanos, federales y unitarios. En el "justo
medio", los hacendados y notables del partido moderado-fuerista (a mediados
de siglo estos dos trminos son en Vascongadas prcticamente equivalentes)
lograrn llevarse el gato al agua. Ellos sern los que administren y controlen
casi en exclusiva las provincias vascas durante la larga era isabelina. Un r-
gimen censitario muy restringido garantiza entonces en Espaa el gobierno de
los propietarios, con base fundamentalmente agraria. Esa estructura poltica
general encaja perfectamente con las tradiciones polticas forales: ya en el
trienio liberal hubo quien sugiri con toda claridad que el rgimen guipuzcoa-
no de los millares y de los vecinos concejantes -que combinaba a las mil
maravillas la teora igualitaria y la prctica oligrquica- poda servir de mo-
delo para organizar en toda la nacin el sistema electoral y las vas de partici-
pacin poltica (Ad"ertencia a los Hacendados, pliego publicado en Vitoria
entre 1820 y 1823; Exposicin de D. Jos de Churruca [a las Cortes] acerca de
las elecciones de Ayuntamientos Constitucionales en las Provincias Vascon-
gadas, 1821). Mxime cuando la doctrina foral tradicional de la "soberana
compartida" responde plenamente a la visin que sobre el papel del rey y de
las Cortes tienen nuestros doctrinarios.
Hasta los aos 30, los liberales vascos, en virtud de la retrica que
identificaba los fueros con un anticipo de liberalismo en tiempos de despo-
tismo, daban por supuesto que los regmenes forales deban desaparecer para
siempre una vez puesta en planta la Constitucin. A mediados de esa dcada,
sin embargo, habr quien proponga la posibilidad de acabar la guerra carlista
mediante una transaccin consistente en preservar los fueros al lado de la
Constitucin. Al producirse, en el verano de 1839, una coyuntura favorable
para dicho arreglo, se llegar al gran triunfo del fuerismo decimonnico: el
convenio de Oate-Vergara y la subsiguiente ley de 25 de octubre de ese mis-
mo ao, que hace posible la pervivencia de las instituciones privativas vascas
en el marco constitucional. En lugar de "constitucionalizarse" las provincias
--como queran los progresistas-, sern los fueros los que se incorporen tcita-
mente al acerbo legislativo del Estado liberal, que queda as desvirtuado en su
raz. La operacin se salda, pues, con el triunfo del moderantismo: la acepta-
cin del principio de legitimidad tradicional, histrica, que eclipsa en parte a
la nueva legitimidad liberal -soberana nacional-, no significa otra cosa. El
advenimiento de la nuemoralidad (1844-1876), versin revisada y ampliada
del sistema foral tradicional, supone ya el definitivo enquistamiento de la
cuestin foral en el corazn del sistema poltico espaol. Que el problema se
ha hecho finalmente crnico es, por lo dems, cosa sabida (tras la llamada
"ley abolitoria" de 1876, an pervive esa novsimaoralidad que son los con-
85
Javier Fernndez Sebastin
ciertos econmicos; en nuestros das, tampoco la Constitucin de 1978 carece
de una coletilla foral: el discutido respeto y amparo de los derechos histri-
cos a que aluden las disposiciones adicional primera y derogatoria segunda,
supone toda una repesca extempornea de este conflictivo asunto).
* * *
Aunque las variantes "progresistas" del fuerismo quieran convencernos de
lo contrario, la ideologa fuerista no puede considerarse globalmente en nin-
gn caso favorable a la modernizacin; con la mirada puesta en el pasado, al
servicio primero de las oligarquas locales, para verterse posteriormente en
moldes nacionalitarios, se trata de una ideologa inicialmente preestatal y pos-
teriormente antiestatal, pero siempre antimoderna. Su inspiracin quietista y
su papel resistencial se manifiestan ya en el XVIII -oposicin a las reformas
ms audaces de la monarqua ilustrada- y, sobre todo, en la siguiente centuria,
tratando de poner coto a la plenitud constitucional del moderno Estado liberal.
Siempre desde posiciones conservadoras, puesto que los valores jurdico-pol-
ticos a salvaguardar estn anclados en el pasado. Pese a las versiones izquier-
dizantes del fuerismo, los rasgos misonestas y arcaizantes tienen forzosamen-
te que predominar en una ideologa que, por definicin, proclama su atadura y
lealtad a la tradicin --cualquiera sean el disfraz con que se la quiera revestir-
y, consiguientemente, se apoya en la creencia de que las viejas leyes e institu-
ciones han de preferirse a las nuevas instituciones y cdigos que se proyectan
hacia el futuro.
Y, sin embargo, no es raro encontrarnos a los ms acrrimos fueristas
-incluso a los tradicionalistas: es el caso de Novia de Salcedo, Arstides de
Artano y tantos otros- impulsando y abanderando el reformismo econmi-
co, la especulacin financiera y la mejora de infraestructuras y comunicacio-
nes. S al comercio, la banca, los ferrocarriles y la industria -vienen a decir-,
pero no a la secularizacin, a la lucha de clases y a la prdida de los valores y
modos de vida tradicionales. Acaso esas minoras no eran conscientes de que
los cambios en la mentalidad y en las costumbres siguen inevitablemente a
las transformaciones socioeconmicas? Su pretensin de combinar el creci-
miento y la innovacin tcnica con el ms nostlgico inmovilismo en el pla-
no poltico-ideolgico parece apuntar a un objetivo virtualmente imposible:
transplantar al ambiente capitalista y urbano las relaciones sociales paternalis-
tas y deferentes del agro vasco, perpetuando un mundo en el que fuera posible
mantener contra viento y marea el coto cerrado de la poltica provincial para
un estrecho crculo de notables que todo lo manejan y administran apoyndose
en un magnfico trpode: a) las buenas relaciones de los ms egregios fueristas
con los "poderes supremos de la nacin"; b) una normativa y una prctica
86
Ideologa, fueros y modernizacin... 1: hasta el siglo XIX
electoral que, superpuesta a un entramado de lazos clientelares y de patro-
nazgo, dejaba el control de las corporaciones forales en manos de unos pocos;
y c) una mentalidad muy extendida que legitimaba internamente el sistema,
otorgando a ese dominio un respaldo social fuera de lo comn.
Dicho de otro modo, estos sectores apostaban por una modalidad de
"desarrollo sin modernizacin". El primer trmino de ese objetivo -el de-
sarrollo- fue ms o menos cubierto (1os historiadores de la economa se han
ocupado bastante de la cuestin); en cuanto a la modernizacin, si no consi-
guen evitarla totalmente, s lograron retardarla, frenarla y dificultarla en alto
grado. Y ello no slo en el Pas Vasco, puesto que los efectos de esa filosofa
y de esa accin poltica alcanzaron -desde el final de la primera guerra car-
lista- al conjunto de Espaa.
87
También podría gustarte
- Uso Indiscriminado de La Ciencia y La TecnologíaDocumento4 páginasUso Indiscriminado de La Ciencia y La TecnologíaMelissa Bernal25% (4)
- La Mitad Del Cielo - Claudie Broyelle (1973)Documento150 páginasLa Mitad Del Cielo - Claudie Broyelle (1973)MESP100% (4)
- La Vida en Los Desiertos MexicanosDocumento4 páginasLa Vida en Los Desiertos MexicanospedroAún no hay calificaciones
- Cabezas OlmecasDocumento47 páginasCabezas OlmecaspedroAún no hay calificaciones
- Adrian Rojze y Martin Gonzalez Samartin (2019) - Recuperar La Soberania MonetariaDocumento16 páginasAdrian Rojze y Martin Gonzalez Samartin (2019) - Recuperar La Soberania MonetariapedroAún no hay calificaciones
- Cerebro Emocional. LedouxDocumento4 páginasCerebro Emocional. LedouxpedroAún no hay calificaciones
- Fourier - Teoría de Los Cuatro MovimientosDocumento49 páginasFourier - Teoría de Los Cuatro MovimientospedroAún no hay calificaciones
- Violencia Canibalismo y Poder en FelipeDocumento7 páginasViolencia Canibalismo y Poder en FelipepedroAún no hay calificaciones
- London - Encender Una HogueraDocumento3 páginasLondon - Encender Una HoguerapedroAún no hay calificaciones
- TurismoDocumento237 páginasTurismopedroAún no hay calificaciones
- Salter - La Última NocheDocumento8 páginasSalter - La Última NochepedroAún no hay calificaciones
- La Doble Helice J Watson Biblioteca Cientifica Salvat 020 1993 PDFDocumento93 páginasLa Doble Helice J Watson Biblioteca Cientifica Salvat 020 1993 PDFpedro100% (1)
- La Vida Del Doctor Samuel JohnsonDocumento187 páginasLa Vida Del Doctor Samuel Johnsonpedro100% (1)
- DER-520 Presentación Tema 5 (2017)Documento12 páginasDER-520 Presentación Tema 5 (2017)LaRiissa De JesusAún no hay calificaciones
- S2 - PPT Factores Influyentes en Surgimiento Grupo NorteDocumento17 páginasS2 - PPT Factores Influyentes en Surgimiento Grupo Nortehector JHAún no hay calificaciones
- Demanda Laboral GuatemalaDocumento4 páginasDemanda Laboral GuatemalaBrayan Estuardo Garcia LopezAún no hay calificaciones
- La Guerra de Los Notarios 2Documento0 páginasLa Guerra de Los Notarios 2Noone ItdoesntexistAún no hay calificaciones
- Derecho ConstitucionalDocumento4 páginasDerecho ConstitucionalYusif Rodriguez AlvaradoAún no hay calificaciones
- Reconocimient - DeudasDocumento2 páginasReconocimient - DeudasRubenz ArjenAún no hay calificaciones
- CUMPLO MANDATO, SE ACCEDA, Rocio Milagros Atao LetonaDocumento2 páginasCUMPLO MANDATO, SE ACCEDA, Rocio Milagros Atao LetonaRodolfo Dragneel VillanuevaAún no hay calificaciones
- Seguridad Laboral PDFDocumento192 páginasSeguridad Laboral PDFCris Riffo Cerda100% (4)
- Caso CN Shaim Cenepa CondorcanquiDocumento4 páginasCaso CN Shaim Cenepa Condorcanquialdo passoni hinostrozaAún no hay calificaciones
- Examen - Estatuto AdministrativoDocumento20 páginasExamen - Estatuto Administrativojasmin96.jboAún no hay calificaciones
- ADMITIR A trámiteEXCEPCIONES DE CADUCIDAD y DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR DEL DEMANDANTEDocumento2 páginasADMITIR A trámiteEXCEPCIONES DE CADUCIDAD y DE FALTA DE LEGITIMIDAD PARA OBRAR DEL DEMANDANTEGerman Jaramillo VillarAún no hay calificaciones
- Alimentos Mayores FormatoDocumento3 páginasAlimentos Mayores FormatoManuel LobosAún no hay calificaciones
- Tema 11 Tabla Poder JudicialDocumento9 páginasTema 11 Tabla Poder JudicialpepeAún no hay calificaciones
- Resumen de Las Políticas Exteriores de EE - UUDocumento8 páginasResumen de Las Políticas Exteriores de EE - UUAmael Chacon RodriguezAún no hay calificaciones
- La Administración Pública y La Función PúblicaDocumento59 páginasLa Administración Pública y La Función PúblicaLenia Batres Guadarrama100% (1)
- Desplazamiento Interno Por en México: ViolenciaDocumento116 páginasDesplazamiento Interno Por en México: ViolenciaSamanthaAún no hay calificaciones
- Registros Procedentes AYU 2021 05 22Documento478 páginasRegistros Procedentes AYU 2021 05 22ppatinorodriguezAún no hay calificaciones
- Cuestionario Bases Fiscales.Documento3 páginasCuestionario Bases Fiscales.uchihaqueen100% (1)
- Cautelar Fuera de ProcesoDocumento5 páginasCautelar Fuera de ProcesoIdelso Daniel Mendo VizcondeAún no hay calificaciones
- ORDENANZA NroDocumento238 páginasORDENANZA NroDenisse Noboa GNAún no hay calificaciones
- SOLICITUD ACTO CONSTITUTIVO Aporte de BienesDocumento9 páginasSOLICITUD ACTO CONSTITUTIVO Aporte de BienesOscar Kalhil Rodriguez VelaAún no hay calificaciones
- Asi Piensan Los Bolivianos #143 Gallup InternationalDocumento18 páginasAsi Piensan Los Bolivianos #143 Gallup Internationalraul-barrios-938Aún no hay calificaciones
- El APRA y El Sistema Politico Peruano en Los Anos 30 Patricia Funes PDFDocumento13 páginasEl APRA y El Sistema Politico Peruano en Los Anos 30 Patricia Funes PDFsantiagoharispeAún no hay calificaciones
- El Mercado Comun CentroamericanoDocumento2 páginasEl Mercado Comun CentroamericanoJOSE DAVID REQUENO MARTINEZAún no hay calificaciones
- Fallo CarrascosaDocumento87 páginasFallo CarrascosaSerá JusticiaAún no hay calificaciones
- 1 Nombra Representante Legal SasDocumento2 páginas1 Nombra Representante Legal SasLEIJHO PINZONAún no hay calificaciones
- RRDPDocumento27 páginasRRDPLucas BritezAún no hay calificaciones
- El Eje Urbano en BoliviaDocumento62 páginasEl Eje Urbano en BoliviaMaria Rene Alvarado PazAún no hay calificaciones