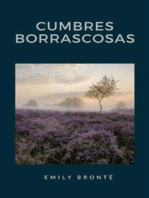Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Gabriel Garcia Marquez - Cien Años de Soledad
Cargado por
Dulce SiviraDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Gabriel Garcia Marquez - Cien Años de Soledad
Cargado por
Dulce SiviraCopyright:
Formatos disponibles
Gabriel Garca Mrquez
Cien aos de soledad
Para Jomi Garca Ascot y Mara Luisa Elio
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez
I
Muchos aos despus, frente al pelotn de fusilamiento, el coronel Aureliano Buenda haba de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llev a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caabrava construidas a la orilla de un ro de aguas difanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistricos. El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecan de nombre, y para mencionarlas haba que sealaras con el dedo. Todos los aos, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imn. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de gorrin, que se present con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostracin pblica de lo que l mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metlicos, y todo el mundo se espant al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caan de su sitio, y las maderas crujan por la desesperacin de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aun los objetos perdidos desde haca mucho tiempo aparecan por donde ms se les haba buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrs de los fierros mgicos de Melquades. Las cosas, tienen vida propia -pregonaba el gitano con spero acento-, todo es cuestin de despertarles el nima. Jos Arcadio Buenda, cuya desaforada imaginacin iba siempre ms lejos que el ingenio de la naturaleza, y aun ms all del milagro y la magia, pens que era posible servirse de aquella invencin intil para desentraar el oro de la tierra. Melquades, que era un hombre honrado, le previno: Para eso no sirve. Pero Jos Arcadio Buenda no crea en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, as que cambi su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes imantados. rsula Iguarn, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio domstico, no consigui disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replic su marido. Durante varios meses se empe en demostrar el acierto de sus conjeturas. Explor palmo a palmo la regin, inclusive el fondo del ro, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquades. Lo nico que logr desenterrar fue una armadura del siglo xv con todas sus partes soldadas por un cascote de xido, cuyo interior tena la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando Jos Arcadio Buenda y los cuatro hombres de su expedicin lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaban un catalejo y una lupa del tamao de un tambor, que exhibieron como el ltimo descubrimiento de los judos de Amsterdam. Sentaron una gitana en un extremo de la aldea e instalaron el catalejo a la entrada de la carpa. Mediante el pago de cinco reales, la gente se asomaba al catalejo y vea a la gitana al alcance de su mano. La ciencia ha eliminado las distancias, pregonaba Melquades. Dentro de poco, el hombre podr ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra, sin moverse de su casa. Un medioda ardiente hicieron una asombrosa demostracin con la lupa gigantesca: pusieron un montn de hierba seca en mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentracin de los rayos solares. Jos Arcadio Buenda, que an no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes, concibi la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra. Melquades, otra vez, trat de disuadirlo. Pero termin por aceptar los dos lingotes imantados y tres piezas de dinero colonial a cambio de la lupa. rsula llor de consternacin. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre haba acumulado en toda una vida de privaciones, y que ella haba enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasin para invertiras. Jos Arcadio Buenda no trat siquiera de consolarla, entregado por entero a sus experimentos tcticos con la abnegacin de un cientfico y aun a riesgo de su propia vida. Tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, se expuso l mismo a la concentracin de los rayos solares y sufri quemaduras que se convirtieron en lceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa. Pasaba largas horas en su cuarto, haciendo clculos sobre las posibilidades estratgicas de su arma novedosa, hasta que logr componer un manual de una asombrosa claridad didctica y un
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez poder de conviccin irresistible. Lo envi a las autoridades acompaado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos, al cuidado de un mensajero que atraves la sierra, y se extravi en pantanos desmesurados, remont ros tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el azote de las fieras, la desesperacin y la peste, antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo. A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, Jos Arcadio Buendia prometa intentarlo tan pronto como se lo ordenara el gobierno, con el fin de hacer demostraciones prcticas de su invento ante los poderes militares, y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar. Durante varios aos esper la respuesta. Por ltimo, cansado de esperar, se lament ante Melquades del fracaso de su iniciativa, y el gitano dio entonces una prueba convincente de honradez: le devolvi los doblones a cambio de la lupa, y le dej adems unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegacin. De su puo y letra escribi una apretada sntesis de los estudios del monje Hermann, que dej a su disposicin para que pudiera servirse del astrolabio, la brjula y el sextante. Jos Arcadio Buenda pas los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construy en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos. Habiendo abandonado por completo las obligaciones domsticas, permaneci noches enteras en el patio vigilando el curso de los astros, y estuvo a punto de contraer una insolacin por tratar de establecer un mtodo exacto para encontrar el medioda. Cuando se hizo experto en el uso y manejo de sus instrumentos, tuvo una nocin del espacio que le permiti navegar por mares incgnitos, visitar territorios deshabitados y trabar relacin con seres esplndidos, sin necesidad de abandonar su gabinete. Fue sa la poca en que adquiri el hbito de hablar a solas, pasendose por la casa sin hacer caso de nadie, mientras rsula y los nios se partan el espinazo en la huerta cuidando el pltano y la malanga, la yuca y el ame, la ahuyama y la berenjena. De pronto, sin ningn anuncio, su actividad febril se interrumpi y fue sustituida por una especie de fascinacin. Estuvo varios das como hechizado, repitindose a s mismo en voz baja un sartal de asombrosas conjeturas, sin dar crdito a su propio entendimiento. Por fin, un martes de diciembre, a la hora del almuerzo, solt de un golpe toda la carga de su tormento. Los nios haban de recordar por el resto de su vida la augusta solemnidad con que su padre se sent a la cabecera de la mesa, temblando de fiebre, devastado por la prolongada vigilia y por el encono de su imaginacin, y les revel su descubrimiento. -La tierra es redonda como una naranja. rsula perdi la paciencia. Si has de volverte loco, vulvete t solo -grit-. Pero no trates de inculcar a los nios tus ideas de gitano. Jos Arcadio Buenda, impasible, no se dej amedrentar por la desesperacin de su mujer, que en un rapto de clera le destroz el astrolabio contra el suelo. Construy otro, reuni en el cuartito a los hombres del pueblo y les demostr, con teoras que para todos resultaban incomprensibles, la posibilidad de regresar al punto de partida navegando siempre hacia el Oriente. Toda la aldea estaba convencida de que Jos Arcadio Buenda haba perdido el juicio, cuando lleg Melquades a poner las cosas en su punto. Exalt en pblico la inteligencia de aquel hombre que por pura especulacin astronmica haba construido una teora ya comprobada en la prctica, aunque desconocida hasta entonces en Macondo, y como una prueba de su admiracin le hizo un regalo que haba de ejercer una influencia terminante en el futuro de la aldea: un laboratorio de alquimia. Para esa poca, Melquades haba envejecido con una rapidez asombrosa. En sus primeros viajes pareca tener la misma edad de Jos Arcadio Buendia. Pero mientras ste conservaba su fuerza descomunal, que le permita derribar un caballo agarrndolo por las orejas, el gitano pareca estragado por una dolencia tenaz. Era, en realidad, el resultado de mltiples y raras enfermedades contradas en sus incontables viajes alrededor del mundo. Segn l mismo le cont a Jos Arcadio Buendia mientras lo ayudaba a montar el laboratorio, la muerte lo segua a todas partes, husmendole los pantalones, pero sin decidirse a darle el zarpazo final. Era un fugitivo de cuantas plagas y catstrofes haban flagelado al gnero humano. Sobrevivi a la pelagra en Persia, al escorbuto en el archipilago de Malasia, a la lepra en Alejandra, al beriberi en el Japn, a la peste bubnica en Madagascar, al terremoto de Sicilia y a un naufragio multitudinario en el estrecho de Magallanes. Aquel ser prodigioso que deca poseer las claves de Nostradamus, era un hombre lgubre, envuelto en un aura triste, con una mirada asitica que pareca conocer el otro lado de las cosas. Usaba un sombrero grande y negro, como las alas extendidas de un cuervo, y un chaleco de terciopelo patinado por el verdn de los siglos. Pero a pesar de su inmensa sabidura y de su mbito misterioso, tena un peso humano, una condicin terrestre que lo
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez mantena enredado en los minsculos problemas de la vida cotidiana. Se quejaba de dolencias de viejo, sufra por los ms insignificantes percances econmicos y haba dejado de rer desde haca mucho tiempo, porque el escorbuto le haba arrancado los dientes. El sofocante medioda en que revel sus secretos, Jos Arcadio Buenda tuvo la certidumbre de que aqul era el principio de una grande amistad. Los nios se asombraron con sus relatos fantsticos. Aureliano, que no tena entonces ms de cinco aos, haba de recordarlo por el resto de su vida como lo vio aquella tarde, sentado contra la claridad metlica y reverberante de la ventana, alumbrando con su profunda voz de rgano los territorios ms oscuros de la imaginacin, mientras chorreaba por sus sienes la grasa derretida por el calor. Jos Arcadio, su hermano mayor, haba de transmitir aquella imagen maravillosa, como un recuerdo hereditario, a toda su descendencia. rsula, en cambio, conserv un mal recuerdo de aquella visita, porque entr al cuarto en el momento en que Melquades rompi por distraccin un frasco de bicloruro de mercurio. -Es el olor del demonio -dijo ella. -En absoluto -corrigi Melquades-. Est comprobado que el demonio tiene propiedades sulfricas, y esto no es ms que un poco de solimn. Siempre didctico, hizo una sabia exposicin sobre las virtudes diablicas del cinabrio, pero rsula no le hizo caso, sino que se llev los nios a rezar. Aquel olor mordiente quedara para siempre en su memoria, vinculado al recuerdo de Melquades. El rudimentario laboratorio -sin contar una profusin de cazuelas, embudos, retortas, filtros y coladores- estaba compuesto por un atanor primitivo; una probeta de cristal de cuello largo y angosto, imitacin del huevo filosfico, y un destilador construido por los propios gitanos segn las descripciones modernas del alambique de tres brazos de Mara la juda. Adems de estas cosas, Melquades dej muestras de los siete metales correspondientes a los siete planetas, las frmulas de Moiss y Zsimo para el doblado del oro, y una serie de apuntes y dibujos sobre los procesos del Gran Magisterio, que permitan a quien supiera interpretarlos intentar la fabricacin de la piedra filosofal. Seducido por la simplicidad de las frmulas para doblar el oro, Jos Arcadio Buenda cortej a rsula durante varias semanas, para que le permitiera desenterrar sus monedas coloniales y aumentarlas tantas veces como era posible subdividir el azogile. rsula cedi, como ocurra siempre, ante la inquebrantable obstinacin de su marido. Entonces Jos Arcadio Buenda ech treinta doblones en una cazuela, y los fundi con raspadura de cobre, oropimente, azufre y plomo. Puso a hervir todo a fuego vivo en un caldero de aceite de ricino hasta obtener un jarabe espeso y pestilente ms parecido al caramelo vulgar que al oro magnfico. En azarosos y desesperados procesos de destilacin, fundida con los siete metales planetarios, trabajada con el mercurio hermtico y el vitriolo de Chipre, y vuelta a cocer en manteca de cerdo a falta de aceite de rbano, la preciosa herencia de rsula qued reducida a un chicharrn carbonizado que no pudo ser desprendido del fondo del caldero. Cuando volvieron los gitanos, rsula haba predispuesto contra ellos a toda la poblacin. Pero la curiosidad pudo ms que el temor, porque aquella vez los gitanos recorrieron la aldea haciendo un ruido ensordecedor con toda clase de instrumentos msicos, mientras el pregonero anunciaba la exhibicin del ms fabuloso hallazgo de los nasciancenos. De modo que todo el mundo se fue a la carpa, y mediante el pago de un centavo vieron un Melquades juvenil, repuesto, desarrugado, con una dentadura nueva y radiante. Quienes recordaban sus encas destruidas por el escorbuto, sus mejillas flccidas y sus labios marchitos, se estremecieron de pavor ante aquella prueba terminante de los poderes sobrenaturales del gitano. El pavor se convirti en pnico cuando Melquades se sac los dientes, intactos, engastados en las encas, y se los mostr al pblico por un instante un instante fugaz en que volvi a ser el mismo hombre decrpito de los aos anteriores y se los puso otra vez y sonri de nuevo con un dominio pleno de su juventud restaurada. Hasta el propio Jos Arcadio Buenda consider que los conocimientos de Melquades haban llegado a extremos intolerables, pero experiment un saludable alborozo cuando el gitano le explic a solas el mecanismo de su dentadura postiza. Aquello le pareci a la vez tan sencillo y prodigioso, que de la noche a la maana perdi todo inters en las investigaciones de alquimia; sufri una nueva crisis de mal humor, no volvi a comer en forma regular y se pasaba el da dando vueltas por la casa. En el mundo estn ocurriendo cosas increbles -le deca a rsula-. Ah mismo, al otro lado del ro, hay toda clase de aparatos mgicos, mientras nosotros seguimos viviendo como los burros. Quienes lo conocan desde los tiempos de la fundacin de Macondo, se asombraban de cunto haba cambiado bajo la influencia de Melquades.
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Al principio, Jos Arcadio Buenda era una especie de patriarca juvenil, que daba instrucciones para la siembra y consejos para la crianza de nios y animales, y colaboraba con todos, aun en el trabajo fsico, para la buena marcha de la comunidad. Puesto que su casa fue desde el primer momento la mejor de la aldea, las otras fueron arregladas a su imagen y semejanza. Tena una salita amplia y bien iluminada, un comedor en forma de terraza con flores de colores alegres, dos dormitorios, un patio con un castao gigantesco, un huerto bien plantado y un corral donde vivan en comunidad pacfica los chivos, los cerdos y las gallinas. Los nicos animales prohibidos no slo en la casa, sino en todo el poblado, eran los gallos de pelea. La laboriosidad de rsula andaba a la par con la de su marido. Activa, menuda, severa, aquella mujer de nervios inquebrantables, a quien en ningn momento de su vida se la oy cantar, pareca estar en todas partes desde el amanecer hasta muy entrada la noche, siempre perseguida por el suave susurro de sus pollerines de oln. Gracias a ella, los pisos de tierra golpeada, los muros de barro sin encalar, los rsticos muebles de madera construidos por ellos mismos estaban siempre limpios, y los viejos arcones donde se guardaba la ropa exhalaban un tibio olor de albahaca. Jos Arcadio Buenda, que era el hombre ms emprendedor que se vera jams en la aldea, haba dispuesto de tal modo la posicin de las casas, que desde todas poda llegarse al ro y abastecerse de agua con igual esfuerzo, y traz las calles con tan buen sentido que ninguna casa reciba ms sol que otra a la hora del calor. En pocos aos, Macondo fue una aldea ms ordenada y laboriosa que cualquiera de las conocidas hasta entonces por sus 300 habitantes. Era en verdad una aldea feliz, donde nadie era mayor de treinta aos y donde nadie haba muerto. Desde los tiempos de la fundacin, Jos Arcadio Buenda construy trampas y jaulas. En poco tiempo llen de turpiales, canarios, azulejos y petirrojos no slo la propia casa, sino todas las de la aldea. El concierto de tantos pjaros distintos lleg a ser tan aturdidor, que rsula se tap los odos con cera de abejas para no perder el sentido de la realidad. La primera vez que lleg la tribu de Melquades vendiendo bolas de vidrio para el dolor de cabeza, todo el mundo se sorprendi de que hubieran podido encontrar aquella aldea perdida en el sopor de la cinaga, y los gitanos confesaron que se haban orientado por el canto de los pjaros. Aquel espritu de iniciativa social desapareci en poco tiempo, arrastrado por la fiebre de los imanes, los clculos astronmicos, los sueos de trasmutacin y las ansias de conocer las maravillas del mundo. De emprendedor y limpio, Jos Arcadio Buenda se convirti en un hombre de aspecto holgazn, descuidado en el vestir, con una barba salvaje que rsula lograba cuadrar a duras penas con un cuchillo de cocina. No falt quien lo considerara vctima de algn extrao sortilegio. Pero hasta los ms convencidos de su locura abandonaron trabajo y familias para seguirlo, cuando se ech al hombro sus herramientas de desmontar, y pidi el concurso de todos para abrir una trocha que pusiera a Macondo en contacto con los grandes inventos. Jos Arcadio Buenda ignoraba por completo la geografa de la regin. Saba que hacia el Oriente estaba la sierra impenetrable, y al otro lado de la sierra la antigua ciudad de Riohacha, donde en pocas pasadas -segn le haba contado el primer Aureliano Buenda, su abuelo- sir Francis Drake se daba al deporte de cazar caimanes a caonazos, que luego haca remendar y rellenar de paja para llevrselos a la reina Isabel. En su juventud, l y sus hombres, con mujeres y nios y animales y toda clase de enseres domsticos, atravesaron la sierra buscando una salida al mar, y al cabo de veintisis meses desistieron de la empresa y fundaron a Macondo para no tener que emprender el camino de regreso. Era, pues, una ruta que no le interesaba, porque slo poda conducirlo al pasado. Al sur estaban los pantanos, cubiertos de una eterna nata vegetal, y el vasto universo de la cinaga grande, que segn testimonio de los gitanos careca de lmites. La cinaga grande se confunda al Occidente con una extensin acutica sin horizontes, donde haba cetceos de piel delicada con cabeza y torso de mujer, que perdan a los navegantes con el hechizo de sus tetas descomunales. Los gitanos navegaban seis meses por esa ruta antes de alcanzar el cinturn de tierra firme por donde pasaban las mulas del correo. De acuerdo con los clculos de Jos Arcadio Buenda, la nica posibilidad de contacto con la civilizacin era la ruta del Norte. De modo que dot de herramientas de desmonte y armas de cacera a los mismos hombres que lo acompaaron en la fundacin de Macondo; ech en una mochila sus instrumentos de orientacin y sus mapas, y emprendi la temeraria aventura. Los primeros das no encontraron un obstculo apreciable. Descendieron por la pedregosa ribera del ro hasta el lugar en que aos antes haban encontrado la armadura del guerrero, y all penetraron al bosque por un sendero de naranjos silvestres. Al trmino de la primera semana,
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez mataron y asaron un venado, pero se conformaron con comer la mitad y salar el resto para los prximos das. Trataban de aplazar con esa precaucin la necesidad de seguir comiendo guacamayas, cuya carne azul tena un spero sabor de almizcle. Luego, durante ms de diez das, no volvieron a ver el sol. El suelo se volvi blando y hmedo, como ceniza volcnica, y la vegetacin fue cada vez ms insidiosa y se hicieron cada vez ms lejanos los gritos de los pjaros y la bullaranga de los monos, y el mundo se volvi triste para siempre. Los hombres de la expedicin se sintieron abrumados por sus recuerdos ms antiguos en aquel paraso de humedad y silencio, anterior al pecado original, donde las botas se hundan en pozos de aceites humeantes y los machetes destrozaban lirios sangrientos y salamandras doradas. Durante una semana, casi sin hablar, avanzaron como sonmbulos por un universo de pesadumbre, alumbrados apenas por una tenue reverberacin de insectos luminosos y con los pulmones agobiados por un sofocante olor de sangre. No podan regresar, porque la trocha que iban abriendo a su paso se volva a cerrar en poco tiempo, con una vegetacin nueva que casi vean crecer ante sus ojos. No importa -deca Jos Arcadio Buenda-. Lo esencial es no perder la orientacin. Siempre pendiente de la brjula, sigui guiando a sus hombres hacia el norte invisible, hasta que lograron salir de la regin encantada. Era una noche densa, sin estrellas, pero la oscuridad estaba impregnada por un aire nuevo y limpio. Agotados por la prolongada travesa, colgaron las hamacas y durmieron a fondo por primera vez en dos semanas. Cuando despertaron, ya con el sol alto, se quedaron pasmados de fascinacin. Frente a ellos, rodeado de helechos y palmeras, blanco y polvoriento en la silenciosa luz de la maana, estaba un enorme galen espaol. Ligeramente volteado a estribor, de su arboladura intacta colgaban las piltrafas esculidas del velamen, entre jarcias adornadas de orqudeas. El casco, cubierto con una tersa coraza de rmora petrificada y musgo tierno, estaba firmemente enclavado en un suelo de piedras. Toda la estructura pareca ocupar un mbito propio, un espacio de soledad y de olvido, vedado a los vicios del tiempo y a las costumbres de los pjaros. En el interior, que los expedicionarios exploraron con un fervor sigiloso, no haba nada ms que un apretado bosque de flores. El hallazgo del galen, indicio de la proximidad del mar, quebrant el mpetu de Jos Arcadio Buenda. Consideraba como una burla de su travieso destino haber buscado el mar sin encontrarlo, al precio de sacrificios y penalidades sin cuento, y haberlo encontrado entonces sin buscarlo, atravesado en su camino como un obstculo insalvable. Muchos aos despus, el coronel Aureliano Buenda volvi a travesar la regin, cuando era ya una ruta regular del correo, y lo nico que encontr de la nave fue el costillar carbonizado en medio de un campo de amapolas. Slo entonces convencido de que aquella historia no haba sido un engendro de la imaginacin de su padre, se pregunt cmo haba podido el galen adentrarse hasta ese punto en tierra firme. Pero Jos Arcadio Buenda no se plante esa inquietud cuando encontr el mar, al cabo de otros cuatro das de viaje, a doce kilmetros de distancia del galen. Sus sueos terminaban frente a ese mar color de ceniza, espumoso y sucio, que no mereca los riesgos y sacrificios de su aventura. -Carajo! -grit-. Macondo est rodeado de agua por todas partes. La idea de un Macondo peninsular prevaleci durante mucho tiempo, inspirada en el mapa arbitrario que dibuj Jos Arcadio Buenda al regreso de su expedicin. Lo traz con rabia, exagerando de mala fe las dificultades de comunicacin, como para castigarse a s mismo por la absoluta falta de sentido con que eligi el lugar. Nunca llegaremos a ninguna parte -se lamentaba ante rsula-. Aqu nos hemos de pudrir en vida sin recibir los beneficios de la ciencia. Esa certidumbre, rumiada varios meses en el cuartito del laboratorio, lo llev a concebir el proyecto de trasladar a Macondo a un lugar ms propicio. Pero esta vez, rsula se anticip a sus designios febriles. En una secreta e implacable labor de hormiguita predispuso a las mujeres de la aldea contra la veleidad de sus hombres, que ya empezaban a prepararse para la mudanza. Jos Arcadio Buenda no supo en qu momento, ni en virtud de qu fuerzas adversas, sus planes se fueron enredando en una maraa de pretextos, contratiempos y evasivas, hasta convertirse en pura y simple ilusin. rsula lo observ con una atencin inocente, y hasta sinti por l un poco de piedad, la maana en que lo encontr en el cuartito del fondo comentando entre dientes sus sueos de mudanza, mientras colocaba en sus cajas originales las piezas del laboratorio. Lo dej terminar. Lo dej clavar las cajas y poner sus iniciales encima con un hisopo entintado, sin hacerle ningn reproche, pero sabiendo ya que l saba (porque se lo oy decir en sus sordos monlogos) que los hombres del pueblo no lo secundaran en su empresa. Slo cuando empez a
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez desmontar la puerta del cuartito, rsula se atrevi a preguntarle por qu lo haca, y l le contest con una cierta amargura: Puesto que nadie quiere irse, nos iremos solos. rsula no se alter. -No nos iremos -dijo-. Aqu nos quedamos, porque aqu hemos tenido un hijo. -Todava no tenemos un muerto -dijo l-. Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo la tierra. rsula replic, con una suave firmeza: -Si es necesario que yo me muera para que se queden aqu, me muero. Jos Arcadio Buenda no crey que fuera tan rgida la voluntad de su mujer. Trat de seducirla con el hechizo de su fantasa, con la promesa de un mundo prodigioso donde bastaba con echar unos lquidos mgicos en la tierra para que las plantas dieran frutos a voluntad del hombre, y donde se vendan a precio de baratillo toda clase de aparatos para el dolor. Pero rsula fue insensible a su clarividencia. -En vez de andar pensando en tus alocadas noveleras, debes ocuparte de tus hijos -replic-. Mralos cmo estn, abandonados a la buena de Dios, igual que los burros. Jos Arcadio Buenda tom al pie de la letra las palabras de su mujer. Mir a travs de la ventana y vio a los dos nios descalzos en la huerta soleada, y tuvo la impresin de que slo en aquel instante haban empezado a existir, concebidos por el conjuro de rsula. Algo ocurri entonces en su interior; algo misterioso y definitivo que lo desarraig de su tiempo actual y lo llev a la deriva por una regin inexplorada de los re cuerdos. Mientras rsula segua barriendo la casa que ahora estaba segura de no abandonar en el resto de su vida l permaneci contemplando a los nios con mirada absorta hasta que los ojos se le humedecieron y se los sec con el dorso de la mano, y exhal un hondo suspiro de resignacin. -Bueno -dijo-. Diles que vengan a ayudarme a sacar las cosas de los cajones. Jos Arcadio, el mayor de los nios, haba cumplido catorce aos. Tena la cabeza cuadrada, el pelo hirsuto y el carcter voluntarioso de su padre. Aunque llevaba el mismo impulso de crecimiento y fortaleza fsica, ya desde entonces era evidente que careca de imaginacin. Fue concebido y dado a luz durante la penosa travesa de la sierra, antes de la fundacin de Macondo, y sus padres dieron gracias al cielo al comprobar que no tena ningn rgano de animal. Aureliano, el primer ser humano que naci en Macondo, iba a cumplir seis aos en marzo. Era silencioso y retrado. Haba llorado en el vientre de su madre y naci con los ojos abiertos. Mientras le cortaban el ombligo mova la cabeza de un lado a otro reconociendo las cosas del cuarto, y examinaba el rostro de la gente con una curiosidad sin asombro. Luego, indiferente a quienes se acercaban a conocerlo, mantuvo la atencin concentrada en el techo de palma, que pareca a punto de derrumbarse bajo la tremenda presin de la lluvia. rsula no volvi a acordarse de la intensidad de esa mirada hasta un da en que el pequeo Aureliano, a la edad de tres aos, entr a la cocina en el momento en que ella retiraba del fogn y pona en la mesa una olla de caldo hirviendo. El nio, perplejo en la puerta, dijo: Se va a caer. La olla estaba bien puesta en el centro de la mesa, pero tan pronto como el nio hizo el anuncio, inici un movimiento irrevocable hacia el borde, como impulsada por un dinamismo interior, y se despedaz en el suelo. rsula, alarmada, le cont el episodio a su marido, pero ste lo interpret como un fenmeno natural. As fue siempre, ajeno a la existencia de sus hijos, en parte porque consideraba la infancia como un perodo de insuficiencia mental, y en parte porque siempre estaba demasiado absorto en sus propias especulaciones quimricas. Pero desde la tarde en que llam a los nios para que lo ayudaran a desempacar las cosas del laboratorio, les dedic sus horas mejores. En el cuartito apartado, cuyas paredes se fueron llenando poco a poco de mapas inverosmiles y grficos fabulosos, les ense a leer y escribir y a sacar cuentas, y les habl de las maravillas del mundo no slo hasta donde le alcanzaban sus conocimientos, sino forzando a extremos increbles los lmites de su imaginacin. Fue as como los nios terminaron por aprender que en el extremo meridional del frica haba hombres tan inteligentes y pacficos que su nico entretenimiento era sentarse a pensar, y que era posible atravesar a pie el mar Egeo saltando de isla en isla hasta el puerto de Salnica. Aquellas alucinantes sesiones quedaron de tal modo impresas en la memoria de los nios, que muchos aos ms tarde, un segundo antes de que el oficial de los ejrcitos regulares diera la orden de fuego al pelotn de fusilamiento, el coronel Aureliano Buenda volvi a vivir la tibia tarde de marzo en que su padre interrumpi la leccin de fsica, y se qued fascinado, con la mano en el aire y los ojos inmviles, oyendo a la distancia los pfanos y tambores y sonajas de los gitanos
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez que una vez ms llegaban a la aldea, pregonando el ltimo y asombroso descubrimiento de los sabios de Memphis. Eran gitanos nuevos. Hombres y mujeres jvenes que slo conocan su propia lengua, ejemplares hermosos de piel aceitada y manos inteligentes, cuyos bailes y msicas sembraron en las calles un pnico de alborotada alegra, con sus loros pintados de todos los colores que recitaban romanzas italianas, y la gallina que pona un centenar de huevos de oro al son de la pandereta, y el mono amaestrado que adivinaba el pensamiento, y la mquina mltiple que serva al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre, y el aparato para olvidar los malos recuerdos, y el emplasto para perder el tiempo, y un millar de invenciones ms, tan ingeniosas e inslitas, que Jos Arcadio Buenda hubiera querido inventar la mquina de la memoria para poder acordarse de todas. En un instante transformaron la aldea. Los habitantes de Macondo se encontraron de pronto perdidos en sus propias calles, aturdidos por la feria multitudinaria. Llevando un nio de cada mano para no perderlos en el tumulto, tropezando con saltimbanquis de dientes acorazados de oro y malabaristas de seis brazos, sofocado por el confuso aliento de estircol y sndalo que exhalaba la muchedumbre, Jos Arcadio Buenda andaba como un loco buscando a Melquades por todas partes, para que le revelara los infinitos secretos de aquella pesadilla fabulosa. Se dirigi a varios gitanos que no entendieron su lengua. Por ltimo lleg hasta el lugar donde Melquades sola plantar su tienda, y encontr un armenio taciturno que anunciaba en castellano un jarabe para hacerse invisible. Se haba tomado de un golpe una copa de la sustancia ambarina, cuando Jos Arcadio Buenda se abri paso a empujones por entre el grupo absorto que presenciaba el espectculo, y alcanz a hacer la pregunta. El gitano le envolvi en el clima atnito de su mirada, antes de convertirse en un charco de alquitrn pestilente y humeante sobre el cual qued flotando la resonancia de su respuesta: Melquades muri. Aturdido por la noticia, Jos Arcadio Buenda permaneci inmvil, tratando de sobreponerse a la afliccin, hasta que el grupo se dispers reclamado por otros artificios y el charco del armenio taciturno se evapor por completo. Ms tarde, otros gitanos le confirmaron que en efecto Melquades haba sucumbido a las fiebres en los mdanos de Singapur, y su cuerpo haba sido arrojado en el lugar ms profundo del mar de Java. A los nios no les interes la noticia. Estaban obstinados en que su padre los llevara a conocer la portentosa novedad de los sabios de Memphis, anunciada a la entrada de una tienda que, segn decan, perteneci al rey Salomn. Tanto insistieron, que Jos Arcadio Buenda pag los treinta reales y los condujo hasta el centro de la carpa, donde haba un gigante de torso peludo y cabeza rapada, con un anillo de cobre en la nariz y una pesada cadena de hierro en el tobillo, custodiando un cofre de pirata. Al ser destapado por el gigante, el cofre dej escapar un aliento glacial. Dentro slo haba un enorme bloque transparente, con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de colores la claridad del crepsculo. Desconcertado, sabiendo que los nios esperaban una explicacin inmediata, Jos Arcadio Buenda se atrevi a murmurar: -Es el diamante ms grande del mundo. -No -corrigi el gitano-. Es hielo. Jos Arcadio Buenda, sin entender, extendi la mano hacia el tmpano, pero el gigante se la apart. Cinco reales ms para tocarlo, dijo. Jos Arcadio Buenda los pag, y entonces puso la mano sobre el hielo, y la mantuvo puesta por varios minutos, mientras el corazn se le hinchaba de temor y de jbilo al contacto del misterio. Sin saber qu decir, pag otros diez reales para que sus hijos vivieran la prodigiosa experiencia. El pequeo Jos Arcadio se neg a tocarlo. Aureliano, en cambio, dio un paso hacia adelante, puso la mano y la retir en el acto. Est hirviendo, exclam asustado. Pero su padre no le prest atencin. Embriagado por la evidencia del prodigio, en aquel momento se olvid de la frustracin de sus empresas delirantes y del cuerpo de Melquades abandonado al apetito de los calamares. Pag otros cinco reales, y con la mano puesta en el tmpano, como expresando un testimonio sobre el texto sagrado, exclam: -ste es el gran invento de nuestro tiempo.
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez
II
Cuando el pirata Francis Drake asalt a Riohacha, en el siglo XVI, la bisabuela de rsula Iguarn se asust tanto con el toque de rebato y el estampido de los caones, que perdi el control de los nervios y se sent en un fogn encendido. Las quemaduras la dejaron convertida en una esposa intil para toda la vida. No poda sentarse sino de medio lado, acomodada en cojines, y algo extrao debi quedarle en el modo de andar, porque nunca volvi a caminar en pblico. Renunci a toda clase de hbitos sociales obsesionada por la idea de que su cuerpo despeda un olor a chamusquina. El alba la sorprenda en el patio sin atreverse a dormir, porque soaba que los ingleses con sus feroces perros de asalto se metan por la ventana del dormitorio y la sometan a vergonzosos tormentos con hierros al rojo vivo. Su marido, un comerciante aragons con quien tena dos hijos, se gast media tienda en medicinas y entretenimientos buscando la manera de aliviar sus terrores. Por ltimo liquid el negocio y llev la familia a vivir lejos del mar, en una ranchera de indios pacficos situada en las estribaciones de la sierra, donde le construy a su mujer un dormitorio sin ventanas para que no tuvieran por donde entrar los piratas de sus pesadillas. En la escondida ranchera viva de mucho tiempo atrs un criollo cultivador de tabaco, don Jos Arcadio Buenda, con quien el bisabuelo de rsula estableci una sociedad tan productiva que en pocos aos hicieron una fortuna. Varios siglos ms tarde, el tataranieto del criollo se cas con la tataranieta del aragons. Por eso, cada vez que rsula se sala de casillas con las locuras de su marido, saltaba por encima de trescientos aos de casualidades, y maldeca la hora en que Francis Drake asalt a Riohacha, Era un simple recurso de desahogo, porque en verdad estaban ligados hasta la muerte por un vnculo ms slido que el amor: un comn remordimiento de conciencia. Eran primos entre s. Haban crecido juntos en la antigua ranchera que los antepasados de ambos transformaron con su trabajo y sus buenas costumbres en uno de los mejores pueblos de la provincia. Aunque su matrimonio era previsible desde que vinieron al mundo, cuando ellos expresaron la voluntad de casarse sus propios parientes trataron de impedirlo. Tenan el temor de que aquellos saludables cabos de dos razas secularmente entrecruzadas pasaran por la vergenza de engendrar iguanas. Ya exista un precedente tremendo. Una ta de rsula, casada con un to de Jos Arcadio Buenda tuvo un hijo que pas toda la vida con unos pantalones englobados y flojos, y que muri desangrado despus de haber vivido cuarenta y dos aos en el ms puro estado de virginidad porque naci y creci con una cola cartilaginosa en forma de tirabuzn y con una escobilla de pelos en la punta. Una cola de cerdo que no se dej ver nunca de ninguna mujer, y que le costo la vida cuando un carnicero amigo le hizo el favor de cortrsela con una hachuela de destazar. Jos Arcadio Buenda, con la ligereza de sus diecinueve aos, resolvi el problema con una sola frase: No me importa tener cochinitos, siempre que puedan hablar. As que se casaron con una fiesta de banda y cohetes que dur tres das. Hubieran sido felices desde entonces si la madre de rsula no la hubiera aterrorizado con toda clase de pronsticos siniestros sobre su descendencia, hasta el extremo de conseguir que rehusara consumar el matrimonio. Temiendo que el corpulento y voluntarioso marido la violara dormida, rsula se pona antes de acostarse un pantaln rudimentario que su madre le fabric con lona de velero y reforzado con un sistema de correas entrecruzadas, que se cerraba por delante con una gruesa hebilla de hierro. As estuvieron varios meses. Durante el da, l pastoreaba sus gallos de pelea y ella bordaba en bastidor con su madre. Durante la noche, forcejeaban varias horas con una ansiosa violencia que ya pareca un sustituto del acto de amor, hasta que la intuicin popular olfate que algo irregular estaba ocurriendo, y solt el rumor de que rsula segua virgen un ao despus de casada, porque su marido era impotente. Jos Arcadio Buenda fue el ltimo que conoci el rumor. -Ya ves, rsula, lo que anda diciendo la gente -le dijo a su mujer con mucha calma. -Djalos que hablen -dijo ella-. Nosotros sabemos que no es cierto.
10
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez De modo que la situacin sigui igual por otros seis meses, hasta el domingo trgico en que Jos Arcadio Buenda le gano una pelea de gallos a Prudencio Aguilar. Furioso, exaltado por la sangre de su animal, el perdedor se apart de Jos Arcadio Buenda para que toda la gallera pudiera or lo que iba a decirle. -Te felicito -grit-. A ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer. Jos Arcadio Buenda, sereno, recogi su gallo. Vuelvo en seguida, dijo a todos. Y luego, a Prudencio Aguilar: -Y t, anda a tu casa y rmate, porque te voy a matar. Diez minutos despus volvi con la lanza cebada de su abuelo. En la puerta de la gallera, donde se haba concentrado medio pueblo, Prudencio Aguilar lo esperaba. No tuvo tiempo de defenderse. La lanza de Jos Arcadio Buenda, arrojada con la fuerza de un toro y con la misma direccin certera con que el primer Aureliano Buenda extermin a los tigres de la regin, le atraves la garganta. Esa noche, mientras se velaba el cadver en la gallera, Jos Arcadio Buenda entr en el dormitorio cuando su mujer se estaba poniendo el pantaln de castidad. Blandiendo la lanza frente a ella, le orden: Qutate eso. rsula no puso en duda la decisin de su marido. T sers responsable de lo que pase, murmur. Jos Arcadio Buenda clav la lanza en el piso de tierra. -Si has de parir iguanas, criaremos iguanas -dijo-. Pero no habr ms muertos en este pueblo por culpa tuya. Era una buena noche de junio, fresca y con luna, y estuvieron despiertos y retozando en la cama hasta el amanecer, indiferentes al viento que pasaba por el dormitorio, cargado con el llanto de los parientes de Prudencio Aguilar. El asunto fue clasificado como un duelo de honor, pero a ambos les qued un malestar en la conciencia. Una noche en que no poda dormir, rsula sali a tomar agua en el patio y vio a Prudencio Aguilar junto a la tinaja. Estaba lvido, con una expresin muy triste, tratando de cegar con un tapn de esparto el hueco de su garganta. No le produjo miedo, sino lstima. Volvi al cuarto a contarle a su esposo lo que haba visto, pero l no le hizo caso. Los muertos no salen dijo-. Lo que pasa es que no podemos con el peso de la conciencia. Dos noches despus, rsula volvi a ver a Prudencio Aguilar en el bao, lavndose con el tapn de esparto la sangre cristalizada del cuello. Otra noche lo vio pasendose bajo la lluvia. Jos Arcadio Buenda, fastidiado por las alucinaciones de su mujer, sali al patio armado con la lanza. All estaba el muerto con su expresin triste. -Vete al carajo -le grit Jos Arcadio Buenda-. Cuantas veces regreses volver a matarte. Prudencio Aguilar no se fue, ni Jos Arcadio Buenda se atrevi arrojar la lanza. Desde entonces no pudo dormir bien. Lo atormentaba la inmensa desolacin con que el muerto lo haba mirado desde la lluvia, la honda nostalgia con que aoraba a los vivos, la ansiedad con que registraba la casa buscando agua para mojar su tapn de esparto. Debe estar sufriendo mucho -le deca a rsula-. Se ve que est muy solo. Ella estaba tan conmovida que la prxima vez que vio al muerto destapando las ollas de la hornilla comprendi lo que buscaba, y desde entonces le puso tazones de agua por toda la casa. Una noche en que lo encontr lavndose las heridas en su propio cuarto, Jos Arcadio Buenda no pudo resistir ms. -Est bien, Prudencio -le dijo-. Nos iremos de este pueblo, lo ms lejos que podamos, y no regresaremos jams. Ahora vete tranquilo. Fue as como emprendieron la travesa de la sierra. Varios amigos de Jos Arcadio Buenda, jvenes como l, embullados con la aventura, desmantelaron sus casas y cargaron con sus mujeres y sus hijos hacia la tierra que nadie les haba prometido. Antes de partir, Jos Arcadio Buenda enterr la lanza en el patio y degoll uno tras otro sus magnficos gallos de pelea, confiando en que en esa forma le daba un poco de paz a Prudencio Aguilar. Lo nico que se llev rsula fue un bal con sus ropas de recin casada, unos pocos tiles domsticos y el cofrecito con las piezas de oro que hered de su padre. No se trazaron un itinerario definido. Solamente procuraban viajar en sentido contrario al camino de Riohacha para no dejar ningn rastro ni encontrar gente conocida. Fue un viaje absurdo. A los catorce meses, con el estmago estragado por la carne de mico y el caldo de culebras, rsula dio a luz un hijo con todas sus partes humanas. Haba hecho la mitad del camino en una hamaca colgada de un palo que dos hombres llevaban en hombros, porque la hinchazn le desfigur las piernas, y las varices se le reventaban como burbujas. Aunque daba lstima verlos con los vientres templados y los ojos lnguidos, los
11
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez nios resistieron el viaje mejor que sus padres, y la mayor parte del tiempo les result divertido. Una maana, despus de casi dos aos de travesa, fueron los primeros mortales que vieron la vertiente occidental de la sierra. Desde la cumbre nublada contemplaron la inmensa llanura acutica de la cinaga grande, explayada hasta el otro lado del mundo. Pero nunca encontraron el mar. Una noche, despus de varios meses de andar perdidos por entre los pantanos, lejos ya de los ltimos indgenas que encontraron en el camino, acamparon a la orilla de un ro pedregoso cuyas aguas parecan un torrente de vidrio helado. Aos despus, durante la segunda guerra civil, el coronel Aureliano Buenda trat de hacer aquella misma ruta para tomarse a Riohacha por sorpresa, y a los seis das de viaje comprendi que era una locura. Sin embargo, la noche en que acamparon junto al ro, las huestes de su padre tenan un aspecto de nufragos sin escapatoria, pero su nmero haba aumentado durante la travesa y todos estaban dispuestos (y lo consiguieron) a morirse de viejos. Jos Arcadio Buenda so esa noche que en aquel lugar se levantaba una ciudad ruidosa con casas de paredes de espejo. Pregunt qu ciudad era aquella, y le contestaron con un nombre que nunca haba odo, que no tena significado alguno, pero que tuvo en el sueo una resonancia sobrenatural: Macondo. Al da siguiente convenci a sus hombres de que nunca encontraran el mar. Les orden derribar los rboles para hacer un claro junto al ro, en el lugar ms fresco de la orilla, y all fundaron la aldea. Jos Arcadio Buendia no logr descifrar el sueo de las casas con paredes de espejos hasta el da en que conoci el hielo. Entonces crey entender su profundo significado. Pens que en un futuro prximo podran fabricarse bloques de hielo en gran escala, a partir de un material tan cotidiano como el agua, y construir con ellos las nuevas casas de la aldea. Macondo dejara de ser un lugar ardiente, cuyas bisagras y aldabas se torcan de calor, para convertirse en una ciudad invernal. Si no persever en sus tentativas de construir una fbrica de hielo, fue porque entonces estaba positivamente entusiasmado con la educacin de sus hijos, en especial la de Aureliano, que haba revelado desde el primer momento una rara intuicin alqumica. El laboratorio haba sido desempolvado. Revisando las notas de Melquades, ahora serenamente, sin la exaltacin de la novedad, en prolongadas y pacientes sesiones trataron de separar el oro de rsula del cascote adherido al fondo del caldero. El joven Jos Arcadio particip apenas en el proceso. Mientras su padre slo tena cuerpo y alma para el atanor, el voluntarioso primognito, que siempre fue demasiado grande para su edad, se convirti en un adolescente monumental. Cambi de voz. El bozo se le pobl de un vello incipiente. Una noche rsula entr en el cuarto cuando l se quitaba la ropa para dormir, y experiment un confuso sentimiento de vergenza y piedad: era el primer hombre que vea desnudo, despus de su esposo, y estaba tan bien equipado para la vida, que le pareci anormal. rsula, encinta por tercera vez, vivi de nuevo sus terrores de recin casada. Por aquel tiempo iba a la casa una mujer alegre, deslenguada, provocativa, que ayudaba en los oficios domsticos y saba leer el porvenir en la baraja. rsula le habl de su hijo. Pensaba que su desproporcin era algo tan desnaturalizado como la cola de cerdo del primo. La mujer solt una risa expansiva que repercuti en toda la casa como un reguero de vidrio. Al contrario dijo-. Ser feliz. Para confirmar su pronstico llev los naipes a la casa pocos das despus, y se encerr con Jos Arcadio en un depsito de granos contiguo a la cocina. Coloc las barajas con mucha calma en un viejo mesn de carpintera, hablando de cualquier cosa, mientras el muchacho esperaba cerca de ella ms aburrido que intrigado. De pronto extendi la mano y lo toc. Qu brbaro, dijo, sinceramente asustada, y fue todo lo que pudo decir. Jos Arcadio sinti que los huesos se le llenaban de espuma, que tena un miedo lnguido y unos terribles deseos de llorar. La mujer no le hizo ninguna insinuacin. Pero Jos Arcadio la sigui buscando toda la noche en el olor de humo que ella tena en las axilas y que se le qued metido debajo del pellejo. Quera estar con ella en todo momento, quera que ella fuera su madre, que nunca salieran del granero y que le dijera qu brbaro, y que lo volviera a tocar y a decirle qu brbaro. Un da no pudo soportar ms y fue a buscarla a su casa. Hizo una visita formal, incomprensible, sentado en la sala sin pronunciar una palabra. En ese momento no la dese. La encontraba distinta, enteramente ajena a la imagen que inspiraba su olor, como si fuera otra. Tom el caf y abandon la casa deprimido. Esa noche, en el espanto de la vigilia, la volvi a desear con una ansiedad brutal, pero entonces no la quera como era en el granero, sino como haba sido aquella tarde. Das despus, de un modo intempestivo, la mujer lo llam a su casa, donde estaba sola con su madre, y lo hizo entrar en el dormitorio con el pretexto de ensearle un truco de barajas. Entonces lo toc con tanta libertad que l sufri una desilusin despus del estremecimiento
12
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez inicial, y experiment ms miedo que placer. Ella le pidi que esa noche fuera a buscarla. l estuvo de acuerdo, por salir del paso, sabiendo que no seria capaz de ir. Pero esa noche, en la cama ardiente, comprendi que tena que ir a buscarla aunque no fuera capaz. Se visti a tientas, oyendo en la oscuridad la reposada respiracin de su hermano, la tos seca de su padre en el cuarto vecino, el asma de las gallinas en el patio, el zumbido de los mosquitos, el bombo de su corazn y el desmesurado bullicio del mundo que no haba advertido hasta entonces, y sali a la calle dormido. Deseaba de todo corazn que la puerta estuviera atrancada, y no simplemente ajustada, como ella le haba prometido. Pero estaba abierta. La empuj con la punta de los dedos y los goznes soltaron un quejido lgubre y articulado que tuvo una resonancia helada en sus entraas. Desde el instante en que entr, de medio lado y tratando de no hacer ruido, sinti el olor. Todava estaba en la salita donde los tres hermanos de la mujer colgaban las hamacas en posiciones que l ignoraba y que no poda determinar en las tinieblas, as que le faltaba atravesarla a tientas, empujar la puerta del dormitorio y orientarse all de tal modo que no fuera a equivocarse de cama. Lo consigui. Tropez con los hicos de las hamacas, que estaban ms bajas de lo que l haba supuesto, y un hombre que roncaba hasta entonces se revolvi en el sueo y dijo con una especie de desilusin: Era mircoles. Cuando empuj la puerta del dormitorio, no pudo impedir que raspara el desnivel del piso. De pronto, en la oscuridad absoluta, comprendi con una irremediable nostalgia que estaba completamente desorientado. En la estrecha habitacin dorman la madre, otra hija con el marido y dos nios, y la mujer que tal vez no lo esperaba. Habra podido guiarse por el olor si el olor no hubiera estado en toda la casa, tan engaoso y al mismo tiempo tan definido como haba estado siempre en su pellejo. Permaneci inmvil un largo rato, preguntndose asombrado cmo haba hecho para llegar a ese abismo de desamparo, cuando una mano con todos los dedos extendidos, que tanteaba en las tinieblas, le tropez la cara. No se sorprendi, porque sin saberlo lo haba estado esperando. Entonces se confi a aquella mano, y en un terrible estado de agotamiento se dej llevar hasta un lugar sin formas donde le quitaron la ropa y lo zarandearon como un costal de papas y lo voltearon al derecho y al revs, en una oscuridad insondable en la que le sobraban los brazos, donde ya no ola ms a mujer, sino a amonaco, y donde trataba de acordarse del rostro de ella y se encontraba con el rostro de rsula, confusamente consciente de que estaba haciendo algo que desde haca mucho tiempo deseaba que se pudiera hacer, pero que nunca se haba imaginado que en realidad se pudiera hacer, sin saber cmo lo estaba haciendo porque no saba dnde estaban los pies v dnde la cabeza, ni los pies de quin ni la cabeza de quin, y sintiendo que no poda resistir ms el rumor glacial de sus riones y el aire de sus tripas, y el miedo, y el ansia atolondrada de huir y al mismo tiempo de quedarse para siempre en aquel silencio exasperado y aquella soledad espantosa. Se llamaba Pilar Ternera. Haba formado parte del xodo que culmin con la fundacin de Macondo, arrastrada por su familia para separarla del hombre que la viol a los catorce aos y sigui amndola hasta los veintids, pero que nunca se decidi a hacer pblica la situacin porque era un hombre ajeno. Le prometi seguirla hasta el fin del mundo, pero ms tarde, cuando arreglara sus asuntos, y ella se haba cansado de esperarlo identificndolo siempre con los hombres altos y bajos, rubios y morenos, que las barajas le prometan por los caminos de la tierra y los caminos del mar, para dentro de tres das, tres meses o tres aos. Haba perdido en la espera la fuerza de los muslos, la dureza de los senos, el hbito de la ternura, pero conservaba intacta la locura del corazn, Trastornado por aquel juguete prodigioso, Jos Arcadio busc su rastro todas las noches a travs del laberinto del cuarto. En cierta ocasin encontr la puerta atrancada, y toc varias veces, sabiendo que si haba tenido el arresto de tocar la primera vez tena que tocar hasta la ltima, y al cabo de una espera interminable ella le abri la puerta. Durante el da, derrumbndose de sueo, gozaba en secreto con los recuerdos de la noche anterior. Pero cuando ella entraba en la casa, alegre, indiferente, dicharachera, l no tena que hacer ningn esfuerzo para disimular su tensin, porque aquella mujer cuya risa explosiva espantaba a las palomas, no tena nada que ver con el poder invisible que lo enseaba a respirar hacia dentro y a controlar los golpes del corazn, y le haba permitido entender por qu los hombres le tienen miedo a la muerte. Estaba tan ensimismado que ni siquiera comprendi la alegra de todos cuando su padre y su hermano alborotaron la casa con la noticia de que haban logrado vulnerar el cascote metlico y separar el oro de rsula. En efecto, tras complicadas y perseverantes jornadas, lo haban conseguido. rsula estaba feliz, y hasta dio gracias a Dios por la invencin de la alquimia, mientras la gente de la aldea se
13
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez apretujaba en el laboratorio, y les servan dulce de guayaba con galletitas para celebrar el prodigio, y Jos Arcadio Buenda les dejaba ver el crisol con el oro rescatado, como si acabara de inventaro. De tanto mostrarlo, termin frente a su hijo mayor, que en los ltimos tiempos apenas se asomaba por el laboratorio. Puso frente a sus ojos el mazacote seco y amarillento, y le pregunt: Qu te parece? Jos Arcadio, sinceramente, contest: -Mierda de perro. Su padre le dio con el revs de la mano un violento golpe en la boca que le hizo saltar la sangre y las lgrimas. Esa noche Pilar Ternera le puso compresas de rnica en la hinchazn, adivinando el frasco y los algodones en la oscuridad, y le hizo todo lo que quiso sin que l se molestara, para amarlo sin lastimarlo Lograron tal estado de intimidad que un momento despus, sin darse cuenta, estaban hablando en murmullos. -Quiero estar solo contigo -deca l-. Un da de estos le cuento todo a todo el mundo y se acaban los escondrijos. Ella no trat de apaciguarlo. -Sera muy bueno -dijo-. Si estamos solos, dejamos la lmpara encendida para vernos bien, y yo puedo gritar todo lo que quiera sin que nadie tenga que meterse y t me dices en la oreja todas las porqueras que se te ocurran. Esta conversacin, el rencor mordiente que senta contra su padre, y la inminente posibilidad del amor desaforado, le inspiraron una serena valenta. De un modo espontneo, sin ninguna preparacin, le cont todo a su hermano. Al principio el pequeo Aureliano slo comprenda el riesgo, la inmensa posibilidad de peligro que implicaban las aventuras de su hermano, pero no lograba concebir la fascinacin del objetivo. Poco a poco se fue contaminando de ansiedad. Se haca contar las minuciosas peripecias, se identificaba con el sufrimiento y el gozo del hermano, se senta asustado y feliz. Lo esperaba despierto hasta el amanecer, en la cama solitaria que pareca tener una estera de brasas, y seguan hablando sin sueo hasta la hora de levantarse, de modo que muy pronto padecieron ambos la misma somnolencia, sintieron el mismo desprecio por la alquimia y la sabidura de su padre, y se refugiaron en la soledad. Estos nios andan como zurumbticos -deca rsula-. Deben tener lombrices. Les prepar una repugnante pcima de paico machacado, que ambos bebieron con imprevisto estoicismo, y se sentaron al mismo tiempo en sus bacinillas once veces en un solo da, y expulsaron unos parsitos rosados que mostraron a todos con gran jbilo, porque les permitieron desorientar a rsula en cuanto al origen de sus distraimientos y languideces. Aureliano no slo poda entonces entender, sino que poda vivir como cosa propia las experiencias de su hermano, porque en una ocasin en que ste explicaba con muchos pormenores el mecanismo del amor, lo interrumpi para preguntarle: Qu se siente? Jos Arcadio le dio una respuesta inmediata: -Es como un temblor de tierra. Un jueves de enero, a las dos de la madrugada, naci Amaranta. Antes de que nadie entrara en el cuarto, rsula la examin minuciosamente. Era liviana y acuosa como una lagartija, pero todas sus partes eran humanas, Aureliano no se dio cuenta de la novedad sino cuando sinti la casa llena de gente. Protegido por la confusin sali en busca de su hermano, que no estaba en la cama desde las once, y fue una decisin tan impulsiva que ni siquiera tuvo tiempo de preguntarse cmo hara para sacarlo del dormitorio de Pilar Ternera. Estuvo rondando la casa varias horas, silbando claves privadas, hasta que la proximidad del alba lo oblig a regresar. En el cuarto de su madre, jugando con la hermanita recin nacida y con una cara que se le caa de inocencia, encontr a Jos Arcadio. rsula haba cumplido apenas su reposo de cuarenta das, cuando volvieron los gitanos. Eran los mismos saltimbanquis y malabaristas que llevaron el hielo. A diferencia de la tribu de Melquades, haban demostrado en poco tiempo que no eran heraldos del progreso, sino mercachifles de diversiones. Inclusive cuando llevaron el hielo, no lo anunciaron en funcin de su utilidad en la vida de los hombres, sino como una simple curiosidad de circo. Esta vez, entre muchos otros juegos de artificio, llevaban una estera voladora. Pero no la ofrecieron como un aporte fundamental al desarrollo del transporte, como un objeto de recreo. La gente, desde luego, desenterr sus ltimos pedacitos de oro para disfrutar de un vuelo fugaz sobre las casas de la aldea. Amparados por la deliciosa impunidad del desorden colectivo, Jos Arcadio y Pilar vivieron horas de desahogo. Fueron dos novios dichosos entre la muchedumbre, y hasta llegaron a sospechar que el amor poda ser un sentimiento ms reposado y profundo que la felicidad de-
14
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez saforada pero momentnea de sus noches secretas. Pilar, sin embargo, rompi el encanto. Estimulada por el entusiasmo con que Jos Arcadio disfrutaba de su compaa, equivoc la forma y la ocasin, y de un solo golpe le ech el mundo encima. Ahora si eres un hombre, le dijo. Y corno l no entendi lo que ella quera decirle, se lo explic letra por letra: -Vas a tener un hijo. Jos Arcadio no se atrevi a salir de su casa en varios das. Le bastaba con escuchar la risotada trepidante de Pilar en la cocina para correr a refugiarse en el laboratorio, donde los artefactos de alquimia haban revivido con la bendicin de rsula. Jos Arcadio Buenda recibi con alborozo al hijo extraviado y lo inici en la bsqueda de la piedra filosofal, que haba por fin emprendido. Una tarde se entusiasmaron los muchachos con la estera voladora que pas veloz al nivel de la ventana del laboratorio llevando al gitano conductor y a varios nios de la aldea que hacan alegres saludos con la mano, y Jos Arcadio Buenda ni siquiera la mir. Djenlos que sueen -dijo-. Nosotros volaremos mejor que ellos con recursos ms cientficos que ese miserable sobrecamas. A pesar de su fingido inters, Jos Arcadio no entendi nunca los podere5 del huevo filosfico, que simplemente le pareca un frasco mal hecho. No lograba escapar de su preocupacin. Perdi el apetito y el sueo, sucumbi al mal humor, igual que su padre ante el fracaso de alguna de sus empresas, y fue tal su trastorno que el propio Jos Arcadio Buenda lo relev de los deberes en el laboratorio creyendo que haba tomado la alquimia demasiado a pecho. Aureliano, por supuesto, comprendi que la afliccin del hermano no tena origen en la bsqueda de la piedra filosofal, pero no consigui arrancarle una confidencia. Rabia perdido su antigua espontaneidad. De cmplice y comunicativo se hizo hermtico y hostil. Ansioso de soledad, mordido por un virulento rencor contra el mundo, una noche abandon la cama como de costumbre, pero no fue a casa de Pilar Ternera, sino a confundirse con el tumulto de la feria. Despus de deambular por entre toda suerte de mquinas de artificio, Sin interesarse por ninguna, se fij en algo que no estaba en juego; una gitana muy joven, casi una nia, agobiada de abalorios, la mujer ms bella que Jos Arcadio haba visto en su vida. Estaba entre la multitud que presenciaba el triste espectculo del hombre que se convirti en vbora por desobedecer a sus padres. Jos Arcadio no puso atencin. Mientras se desarrollaba el triste interrogatorio del hombrevbora, se haba abierto paso por entre la multitud hasta la primera fila en que se encontraba la gitana, y se haba detenido detrs de ella. Se apret contra sus espaldas. La muchacha trat de separarse, pero Jos Arcadio se apret con ms fuerza contra sus espaldas. Entonces ella lo sinti. Se qued inmvil contra l, temblando de sorpresa y pavor, sin poder creer en la evidencia, y por ltimo volvi la cabeza y lo mir con una sonrisa trmula. En ese instante dos gitanos metieron al hombre-vbora en su jaula y la llevaron al interior de la tienda. El gitano que diriga el espectculo anunci: -Y ahora, seoras y seores, vamos a mostrar la prueba terrible de la mujer que tendr que ser decapitada todas las noches a esta hora durante ciento cincuenta aos, como castigo por haber visto lo que no deba. Jos Arcadio y la muchacha no presenciaron la decapitacin. Fueron a la carpa de ella, donde se besaron con una ansiedad desesperada mientras se iban quitando la ropa. La gitana se deshizo de sus corpios superpuestos, de sus numerosos pollerines de encaje almidonado, de su intil cors alambrado, de su carga de abalorios, y qued prcticamente convertida en nada. Era una ranita lnguida, de senos incipientes y piernas tan delgadas que no le ganaban en dimetro a los brazos de Jos Arcadio, pero tena una decisin y un calor que compensaban su fragilidad. Sin embargo, Jos Arcadio no poda responderle porque estaban en una especie de carpa pblica, por donde los gitanos pasaban con sus cosas de circo y arreglaban sus asuntos, y hasta se demoraban junto a la cama a echar una partida de dados. La lmpara colgada en la vara central iluminaba todo el mbito. En una pausa de las caricias, Jos Arcadio se estir desnudo en la cama, sin saber qu hacer, mientras la muchacha trataba de alentarlo. Una gitana de carnes esplndidas entr poco despus acompaada de un hombre que no hacia parte de la farndula, pero que tampoco era de la aldea, y ambos empezaron a desvestirse frente a la cama. Sin proponrselo, la mujer mir a Jos Arcadio y examin con una especie de fervor pattico su magnifico animal en reposo. -Muchacho -exclam-, que Dios te la conserve. La compaera de Jos Arcadio les pidi que los dejaran tranquilos, y la pareja se acost en el suelo, muy cerca de la cama.
15
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez La pasin de los otros despert la fiebre de Jos Arcadio. Al primer contacto, los huesos de la muchacha parecieron desarticularse con un crujido desordenado como el de un fichero de domin, y su piel se deshizo en un sudor plido y sus ojos se llenaron de lgrimas y todo su cuerpo exhal un lamento lgubre y un vago olor de lodo. Pero soport el impacto con una firmeza de carcter y una valenta admirables. Jos Arcadio se sinti entonces levantado en vilo hacia un estado de inspiracin serfica, donde su corazn se desbarat en un manantial de obscenidades tiernas que le entraban a la muchacha por los odos y le salan por la boca traducidas a su idioma. Era jueves. La noche del sbado Jos Arcadio se amarr un trapo rojo en la cabeza y se fue con los gitanos. Cuando rsula descubri su ausencia, lo busc por toda la aldea. En el desmantelado campamento de los gitanos no haba ms que un reguero de desperdicios entre las cenizas todava humeantes de los fogones apagados. Alguien que andaba por ah buscando abalorios entre la basura le dijo a rsula que la noche anterior haba visto a su hijo en el tumulto de la farndula, empujando una carretilla con la jaula del hombre-vbora. Se meti de gitano!, le grit ella a su marido, quien no haba dado la menor seal de alarma ante la desaparicin. -Ojal fuera cierto -dijo Jos Arcadio Buenda, machacando en el mortero la materia mil veces machacada y recalentada y vuelta a machacar-. As aprender a ser hombre. rsula pregunt por dnde se haban ido los gitanos. Sigui preguntando en el camino que le indicaron, y creyendo que todava tena tiempo de alcanzarlos, sigui alejndose de la aldea, hasta que tuvo conciencia de estar tan lejos que ya no pens en regresar. Jos Arcadio Buenda no descubri la falta de su mujer sino a las ocho de la noche, cuando dej la materia recalentndose en una cama de estircol, y fue a ver qu le pasaba a la pequea Amaranta que estaba ronca de llorar. En pocas horas reuni un grupo de hombres bien equipados, puso a Amaranta en manos de una mujer que se ofreci para amamantara, y se perdi por senderos invisibles en pos de rsula. Aureliano los acompa. Unos pescadores indgenas, cuya lengua desconocan, les indicaron por seas al amanecer que no haban visto pasar a nadie. Al cabo de tres das de bsqueda intil, regresaron a la aldea. Durante varias semanas, Jos Arcadio Buenda se dej vencer por la consternacin. Se ocupaba como una madre de la pequea Amaranta. La baaba y cambiaba de ropa, la llevaba a ser amamantada cuatro veces al da y hasta le cantaba en la noche las canciones que rsula nunca supo cantar. En cierta ocasin, Pilar Ternera se ofreci para hacer los oficios de la casa mientras regresaba rsula. Aureliano, cuya misteriosa intuicin se haba sensibilizado en la desdicha, experiment un fulgor de clarividencia al verla entrar. Entonces supo que de algn modo inexplicable ella tena la culpa de la fuga de su hermano y la consiguiente desaparicin de su madre, y la acos de tal modo, con una callada e implacable hostilidad, que la mujer no volvi a la casa. El tiempo puso las cosas en su puesto. Jos Arcadio Buenda y su hijo no supieron en qu momento estaban otra vez en el laboratorio, sacudiendo el polvo, prendiendo fuego al atanor, entregados una vez ms a la paciente manipulacin de la materia dormida desde haca varios meses en su cama de estircol. Hasta Amaranta, acostada en una canastilla de mimbre, observaba con curiosidad la absorbente labor de su padre y su hermano en el cuartito enrarecido por los vapores del mercurio. En cierta ocasin, meses despus de la partida de rsula, empezaron a suceder cosas extraas. Un frasco vaco que durante mucho tiempo estuvo olvidado en un armario se hizo tan pesado que fue imposible moverlo. Una cazuela de agua colocada en la mesa de trabajo hirvi sin fuego durante media hora hasta evaporarse por completo. Jos Arcadio Buenda y su hijo observaban aquellos fenmenos con asustado alborozo, sin lograr explicrselos, pero interpretndolos como anuncios de la materia. Un da la canastilla de Amaranta empez a moverse con un impulso propio y dio una vuelta completa en el cuarto, ante la consternacin de Aureliano, que se apresur a detenerla. Pero su padre no se alter. Puso la canastilla en su puesto y la amarr a la pata de una mesa, convencido de que el acontecimiento esperado era inminente. Fue en esa ocasin cuando Aureliano le oy decir: -Si no temes a Dios, tmele a los metales. De pronto, casi cinco meses despus de su desaparicin, volvi rsula. Lleg exaltada, rejuvenecida, con ropas nuevas de un estilo desconocido en la aldea. Jos Arcadio Buenda apenas si pudo resistir el impacto. Era esto -gritaba-. Yo sabia que iba a ocurrir. Y lo crea de veras, porque en sus prolongados encierros, mientras manipulaba la materia, rogaba en el fondo de su corazn que el prodigio esperado no fuera el hallazgo de la piedra filosofal, ni la liberacin
16
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez del soplo que hace vivir los metales, ni la facultad de convertir en oro las bisagras y cerraduras de la casa, sino lo que ahora haba ocurrido: el regreso de rsula. Pero ella no comparta su alborozo. Le dio un beso convencional, como si no hubiera estado ausente ms de una hora, y le dijo: -Asmate a la puerta. Jos Arcadio Buenda tard mucho tiempo para restablecerse la perplejidad cuando sali a la calle y vio la muchedumbre. No eran gitanos. Eran hombres y mujeres como ellos, de cabellos lacios y piel parda, que hablaban su misma lengua y se lamentaban de los mismos dolores. Traan mulas cargadas de cosas de comer, carretas de bueyes con muebles y utensilios domsticos, puros y simples accesorios terrestres puestos en venta sin aspavientos por los mercachifles de la realidad cotidiana. Venan del otro lado de la cinaga, a slo dos das de viaje, donde haba pueblos que reciban el correo todos los meses y conocan las mquinas del bienestar. rsula no haba alcanzado a los gitanos, pero encontr la ruta que su marido no pudo descubrir en su frustrada bsqueda de los grandes inventos.
17
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez
III
El hijo de Pilar Ternera fue llevado a casa de sus abuelos a las dos semanas de nacido. rsula lo admiti de mala gana, vencida una vez ms por la terquedad de su marido que no pudo tolerar la idea de que un retoo de su sangre quedara navegando a la deriva, pero impuso la condicin de que se ocultara al nio su verdadera identidad. Aunque recibi el nombre de Jos Arcadio, terminaron por llamarlo simplemente Arcadio para evitar confusiones. Haba por aquella poca tanta actividad en el pueblo y tantos trajines en la casa, que el cuidado de los nios qued relegado a un nivel secundario. Se los encomendaron a Visitacin, una india guajira que lleg al pueblo con un hermano, huyendo de una peste de insomnio que flagelaba a su tribu desde haca varios aos. Ambos eran tan dciles y serviciales que rsula se hizo cargo de ellos para que la ayudaran en los oficios domsticos. Fue as como Arcadio y Amaranta hablaron la lengua guajira antes que el castellano, y aprendieron a tomar caldo de lagartijas y a comer huevos de araas sin que rsula se diera cuenta, porque andaba demasiado ocupada en un prometedor negocio de animalitos de caramelo. Macondo estaba transformado. Las gentes que llegaron con rsula divulgaron la buena calidad de su suelo y su posicin privilegiada con respecto a la cinaga, de modo que la escueta aldea de otro tiempo se convirti muy pronto en un pueblo activo, con tiendas y talleres de artesana, y una ruta de comercio permanente por donde llegaran los primeros rabes de pantuflas y argollas en las orejas, cambiando collares de vidrio por guacamayas. Jos Arcadio Buenda no tuvo un instante de reposo. Fascinado por una realidad inmediata que entonces le result ms fantstica que el vasto universo de su imaginacin, perdi todo inters por el laboratorio de alquimia, puso a descansar la materia extenuada por largos meses de manipulacin, y volvi a ser el hombre emprendedor de los primeros tiempos que decida el trazado de las calles y la posicin de las nuevas casas, de manera que nadie disfrutara de privilegios que no tuvieran todos. Adquiri tanta autoridad entre los recin llegados que no se echaron cimientos ni se pararon cercas sin consultrselo, y se determin que fuera l quien dirigiera la reparticin de la tierra. Cuando volvieron los gitanos saltimbanquis, ahora con su feria ambulante transformada en un gigantesco establecimiento de juegos de suerte y azar, fueron recibidos con alborozo porque se pens que Jos Arcadio regresaba con ellos. Pero Jos Arcadio no volvi, ni llevaron al hombre-vbora que segn pensaba rsula era el nico que podra darles razn de su hijo, as que no se les permiti a los gitanos instalarse en el pueblo ni volver a pisarlo en el futuro, porque se los consider como mensajeros de la concupiscencia y la perversin. Jos Arcadio Buenda, sin embargo, fue explcito en el sentido de que la antigua tribu de Melquades, que tanto contribuy al engrandecimiento de la aldea can su milenaria sabidura y sus fabulosos inventos, encontrara siempre las puertas abiertas. Pero la tribu de Melquades, segn contaron los trotamundos, haba sido borrada de la faz de la tierra por haber sobrepasado los limites del conocimiento humano. Emancipado al menos por el momento de las torturas de la fantasa, Jos Arcadio Buenda impuso en poco tiempo un estado de orden y trabajo, dentro del cual slo se permiti una licencia: la liberacin de los pjaros que desde la poca de la fundacin alegraban el tiempo con sus flautas, y la instalacin en su lugar de relojes musicales en todas las casas. Eran unos preciosos relojes de madera labrada que los rabes cambiaban por guacamayas, y que Jos Arcadio Buenda sincroniz con tanta precisin, que cada media hora el pueblo se alegraba con los acordes progresivos de una misma pieza, hasta alcanzar la culminacin de un medioda exacto y unnime con el valse completo. Fue tambin Jos Arcadio Buenda quien decidi por esos aos que en las calles del pueblo se sembraran almendros en vez de acacias, y quien descubri sin revelarlos nunca las mtodos para hacerlos eternos. Muchos aos despus, cuando Macondo fue un campamento de casas de madera y techos de cinc, todava perduraban en las calles ms antiguas los almendros rotos y polvorientas, aunque nadie saba entonces quin los haba sembrado. Mientras su padre pona en arden el pueblo y su madre consolidaba el patrimonio domstico con su maravillosa industria de gallitos y peces azucarados que dos veces al da salan
18
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez de la casa ensartadas en palos de balso, Aureliano viva horas interminables en el laboratorio abandonada, aprendiendo por pura investigacin el arte de la platera. Se haba estirado tanto, que en poco tiempo dej de servirle la ropa abandonada por su hermano y empez a usar la de su padre, pero fue necesario que Visitacin les cosiera alforzas a las camisas y sisas a las pantalones, porque Aureliano no haba sacada la corpulencia de las otras. La adolescencia le haba quitada la dulzura de la voz y la haba vuelta silencioso y definitivamente solitario, pero en cambio le haba restituido la expresin intensa que tuvo en los ajos al nacer. Estaba tan concentrado en sus experimentos de platera que apenas si abandonaba el laboratorio para comer. Preocupada por su ensimismamiento, Jos Arcadio Buenda le dio llaves de la casa y un poco de dinero, pensando que tal vez le hiciera falta una mujer. Pero Aureliano gast el dinero en cida muritico para preparar agua regia y embelleci las llaves con un bao de oro. Sus exageraciones eran apenas comparables a las de Arcadio y Amaranta, que ya haban empezada a mudar los dientes y todava andaban agarrados toda el da a las mantas de los indios, tercos en su decisin de no hablar el castellano, sino la lengua guajira. No tienes de qu quejarte -le deca rsula a su marido-. Los hijos heredan las locuras de sus padres. Y mientras se lamentaba de su mala suerte, convencida de que las extravagancias de sus hijos eran alga tan espantosa coma una cola de cerdo, Aureliano fij en ella una mirada que la envolvi en un mbito de incertidumbre. -Alguien va a venir -le dijo. rsula, como siempre que l expresaba un pronstico, trat de desalentara can su lgica casera. Era normal que alguien llegara. Decenas de forasteras pasaban a diaria por Macondo sin suscitar inquietudes ni anticipar anuncios secretos. Sin embargo, por encima de toda lgica, Aureliano estaba seguro de su presagio. -No s quin ser -insisti-, pero el que sea ya viene en camino. El domingo, en efecto, lleg Rebeca. No tena ms de once aos. Haba hecho el penoso viaje desde Manaure con unos traficantes de pieles que recibieron el encargo de entregarla junto con una carta en la casa de Jos Arcadio Buenda, pero que no pudieron explicar con precisin quin era la persona que les haba pedido el favor. Todo su equipaje estaba compuesto por el baulito de la ropa un pequeo mecedor de madera can florecitas de calores pintadas a mano y un talego de lona que haca un permanente ruido de clac clac clac, donde llevaba los huesos de sus padres. La carta dirigida a Jos Arcadio Buenda estaba escrita en trminos muy cariosas por alguien que lo segua queriendo mucho a pesar del tiempo y la distancia y que se senta obligado por un elemental sentido humanitario a hacer la caridad de mandarle esa pobre huerfanita desamparada, que era prima de rsula en segundo grado y por consiguiente parienta tambin de Jos Arcadio Buenda, aunque en grado ms lejano, porque era hija de ese inolvidable amigo que fue Nicanor Ulloa y su muy digna esposa Rebeca Montiel, a quienes Dios tuviera en su santa reino, cuyas restas adjuntaba la presente para que les dieran cristiana sepultura. Tanto los nombres mencionados como la firma de la carta eran perfectamente legibles, pero ni Jos Arcadio Buenda ni rsula recordaban haber tenida parientes con esos nombres ni conocan a nadie que se llamara cama el remitente y mucha menos en la remota poblacin de Manaure. A travs de la nia fue imposible obtener ninguna informacin complementaria. Desde el momento en que lleg se sent a chuparse el dedo en el mecedor y a observar a todas con sus grandes ajos espantados, sin que diera seal alguna de entender lo que le preguntaban. Llevaba un traje de diagonal teido de negro, gastada por el uso, y unas desconchadas botines de charol. Tena el cabello sostenido detrs de las orejas can moas de cintas negras. Usaba un escapulario con las imgenes barradas por el sudor y en la mueca derecha un colmillo de animal carnvoro montada en un soporte de cobre cama amuleto contra el mal de ajo. Su piel verde, su vientre redondo y tenso como un tambor, revelaban una mala salud y un hambre ms viejas que ella misma, pera cuando le dieran de comer se qued can el plato en las piernas sin probarla. Se lleg inclusive a creer que era sordomuda, hasta que los indios le preguntaran en su lengua si quera un poco de agua y ella movi los ojos coma si los hubiera reconocido y dijo que si can la cabeza. Se quedaron con ella porque no haba ms remedio. Decidieran llamarla Rebeca, que de acuerda con la carta era el nombre de su madre, porque Aureliano tuvo la paciencia de leer frente a ella todo el santoral y no logr que reaccionara can ningn nombre. Como en aquel tiempo no haba cementerio en Macondo, pues hasta entonces no haba muerta nadie, conservaron la talega con los huesos en espera de que hubiera un lugar digno para sepultaras, y durante mucho tiempo estorbaron por todas partes y se les encontraba donde menos se supona, siempre con su
19
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez cloqueante cacareo de gallina clueca. Pas mucho tiempo antes de que Rebeca se incorporara a la vida familiar. Se sentaba en el mecedorcito a chuparse el dedo en el rincn ms apartado de la casa. Nada le llamaba la atencin, salvo la msica de los relojes, que cada media hora buscaba con ajos asustados, como si esperara encontrarla en algn lugar del aire. No lograron que comiera en varios das. Nadie entenda cmo no se haba muerta de hambre, hasta que los indgenas, que se daban cuenta de todo porque recorran la casa sin cesar can sus pies sigilosos, descubrieron que a Rebeca slo le gustaba comer la tierra hmeda del patio y las tortas de cal que arrancaba de las paredes con las uas. Era evidente que sus padres, o quienquiera que la hubiese criado, la haban reprendido por ese hbito, pues lo practicaba a escondidas y con conciencia de culpa, procurando trasponer las raciones para comerlas cuando nadie la viera. Desde entonces la sometieron a una vigilancia implacable. Echaban hiel de vaca en el patio y untaban aj picante en las paredes, creyendo derrotar con esos mtodos su vicio perniciosa, pero ella dio tales muestras de astucia e ingenio para procurarse la tierra, que rsula se vio forzada a emplear recursos ms drsticas. Pona jugo de naranja con ruibarbo en una cazuela que dejaba al serena toda la noche, y le daba la pcima al da siguiente en ayunas. Aunque nadie le haba dicho que aqul era el remedio especfico para el vicio de comer tierra, pensaba que cualquier sustancia amarga en el estmago vaco tena que hacer reaccionar al hgado. Rebeca era tan rebelde y tan fuerte a pesar de su raquitismo, que tenan que barbeara como a un becerro para que tragara la medicina, y apenas si podan reprimir sus pataletas y soportar los enrevesados jeroglficos que ella alternaba con mordiscas y escupitajos, y que segn decan las escandalizadas indgenas eran las obscenidades ms gruesas que se podan concebir en su idioma. Cuando rsula lo supo, complement el tratamiento con correazos. No se estableci nunca si lo que surti efecto fue el ruibarbo a las tollinas, o las dos cosas combinadas, pero la verdad es que en pocas semanas Rebeca empez a dar muestras de restablecimiento. Particip en los juegos de Arcadio y Amaranta, que la recibieron coma una hermana mayor, y comi con apetito sirvindose bien de los cubiertos. Pronto se revel que hablaba el castellano con tanta fluidez cama la lengua de los indios, que tena una habilidad notable para los oficias manuales y que cantaba el valse de los relojes con una letra muy graciosa que ella misma haba inventado. No tardaron en considerarla como un miembro ms de la familia. Era con rsula ms afectuosa que nunca lo fueron sus propios hijos, y llamaba hermanitos a Amaranta y a Arcadio, y to a Aureliano y abuelito a Jos Arcadio Buenda. De modo que termin por merecer tanto como los otros el nombre de Rebeca Buenda, el nico que tuvo siempre y que llev can dignidad hasta la muerte. Una noche, por la poca en que Rebeca se cur del vicio de comer tierra y fue llevada a dormir en el cuarto de los otros nios, la india que dorma con ellos despert par casualidad y oy un extrao ruido intermitente en el rincn. Se incorpor alarmada, creyendo que haba entrada un animal en el cuarto, y entonces vio a Rebeca en el mecedor, chupndose el dedo y con los ojos alumbrados como los de un gato en la oscuridad. Pasmada de terror, atribulada por la fatalidad de su destino, Visitacin reconoci en esos ojos los sntomas de la enfermedad cuya amenaza los haba obligada, a ella y a su hermano, a desterrarse para siempre de un reino milenario en el cual eran prncipes. Era la peste del insomnio. Cataure, el indio, no amaneci en la casa. Su hermana se qued, porque su corazn fatalista le indicaba que la dolencia letal haba de perseguira de todos modos hasta el ltimo rincn de la tierra. Nadie entendi la alarma de Visitacin. Si no volvemos a dormir, mejor -deca Jos Arcadio Buenda, de buen humor-. As nos rendir ms la vida. Pero la india les explic que lo ms temible de la enfermedad del insomnio no era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no senta cansancio alguno, sino su inexorable evolucin hacia una manifestacin ms crtica: el olvido. Quera decir que cuando el enfermo se acostumbraba a su estado de vigilia, empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia, luego el nombre y la nocin de las cosas, y por ltimo la identidad de las personas y aun la conciencia del propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado. Jos Arcadio Buenda, muerta de risa, consider que se trataba de una de tantas dolencias inventadas por la supersticin de los indgenas. Pero rsula, por si acaso, tom la precaucin de separar a Rebeca de los otros nios. Al cabo de varias semanas, cuando el terror de Visitacin pareca aplacado, Jos Arcadio Buenda se encontr una noche dando vueltas en la cama sin poder dormir. rsula, que tambin haba despertado, le pregunt qu le pasaba, y l le contest:
20
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Estoy pensando otra vez en Prudencia Aguilar. No durmieron un minuto, pero al da siguiente se sentan tan descansadas que se olvidaron de la mala noche. Aureliano coment asombrado a la hora del almuerzo que se senta muy bien a pesar de que haba pasado toda la noche en el laboratorio dorando un prendedor que pensaba regalarle a rsula el da de su cumpleaos. No se alarmaran hasta el tercer da, cuando a la hora de acostarse se sintieron sin sueo, y cayeran en la cuenta de que llevaban ms de cincuenta horas sin dormir. -Los nios tambin estn despiertos -dijo la india con su conviccin fatalista-. Una vez que entra en la casa, nadie escapa a la peste. Haban contrado, en efecto, la enfermedad del insomnio. rsula, que haba aprendido de su madre el valor medicinal de las plantas, prepar e hizo beber a todos un brebaje de acnito, pero no consiguieran dormir, sino que estuvieron todo el da soando despiertos. En ese estada de alucinada lucidez no slo vean las imgenes de sus propios sueos, sino que los unos vean las imgenes soadas por los otros. Era como si la casa se hubiera llenado de visitantes. Sentada en su mecedor en un rincn de la cocina, Rebeca so que un hombre muy parecido a ella, vestido de lino blanco y con el cuello de la camisa cerrado por un botn de aro, le llevaba una rama de rosas. Lo acompaaba una mujer de manas delicadas que separ una rosa y se la puso a la nia en el pelo. rsula comprendi que el hombre y la mujer eran los padres de Rebeca, pero aunque hizo un grande esfuerzo por reconocerlos, confirm su certidumbre de que nunca los haba visto. Mientras tanto, por un descuido que Jos Arcadio Buenda no se perdon jams, los animalitos de caramelo fabricados en la casa seguan siendo vendidos en el pueblo. Nias y adultos chupaban encantados los deliciosos gallitos verdes del insomnio, los exquisitos peces rosados del insomnio y los tiernos caballitos amarillos del insomnio, de modo que el alba del lunes sorprendi despierto a todo el pueblo. Al principio nadie se alarm. Al contrario, se alegraron de no dormir, porque entonces haba tanto que hacer en Macondo que el tiempo apenas alcanzaba. Trabajaron tanto, que pronto no tuvieran nada ms que hacer, y se encontraron a las tres de la madrugada con los brazos cruzados, contando el nmero de notas que tena el valse de los relajes. Los que queran dormir, no por cansancio, sino por nostalgia de los sueos, recurrieron a toda clase de mtodos agotadores. Se reunan a conversar sin tregua, a repetirse durante horas y horas los mismas chistes, a complicar hasta los lmites de la exasperacin el cuento del gallo capn, que era un juego infinito en que el narrador preguntaba si queran que les contara el cuento del gallo capn, y cuando contestaban que s, el narrador deca que no haba pedido que dijeran que s, sino que si queran que les contara el cuento del gallo capn, y cuando contestaban que no, el narrador deca que no les haba pedida que dijeran que no, sino que si queran que les contara el cuento del gallo capn, y cuando se quedaban callados el narrador deca que no les haba pedido que se quedaran callados, sino que si queran que les contara el cuento del gallo capn, Y nadie poda irse, porque el narrador deca que no les haba pedido que se fueran, sino que si queran que les contara el cuento del gallo capn, y as sucesivamente, en un crculo vicioso que se prolongaba por noches enteras. Cuando Jos Arcadio Buenda se dio cuenta de que la peste haba invadida el pueblo, reuni a las jefes de familia para explicarles lo que saba sobre la enfermedad del insomnio, y se acordaron medidas para impedir que el flagelo se propagara a otras poblaciones de la cinaga. Fue as como se quitaron a los chivos las campanitas que los rabes cambiaban por guacamayas y se pusieron a la entrada del pueblo a disposicin de quienes desatendan los consejos y splicas de los centinelas e insistan en visitar la poblacin. Todos los forasteros que por aquel tiempo recorran las calles de Macondo tenan que hacer sonar su campanita para que los enfermos supieran que estaba sano. No se les permita comer ni beber nada durante su estancia, pues no haba duda de que la enfermedad slo s transmita por la boca, y todas las cosas de comer y de beber estaban contaminadas de insomnio. En esa forma se mantuvo la peste circunscrita al permetro de la poblacin. Tan eficaz fue la cuarentena, que lleg el da en que la situacin de emergencia se tuvo por cosa natural, y se organiz la vida de tal modo que el trabajo recobr su ritmo y nadie volvi a preocuparse por la intil costumbre de dormir. Fue Aureliano quien concibi la frmula que haba de defenderlos durante varias meses de las evasiones de la memoria. La descubri por casualidad. Insomne experto, por haber sido uno de las primeros, haba aprendido a la perfeccin el arte de la platera. Un da estaba buscando el pequeo yunque que utilizaba para laminar los metales, y no record su nombre. Su padre se lo dijo: tas. Aureliano escribi el nombre en un papel que peg con goma en la base del yunquecito: tas. As estuvo seguro de no olvidarlo en el futuro. No se le ocurri que fuera aquella
21
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez la primera manifestacin del olvido, porque el objeto tena un nombre difcil de recordar. Pero pocos das despus descubri que tena dificultades para recordar casi todas las cosas del laboratorio. Entonces las marc con el nombre respectivo, de modo que le bastaba con leer la inscripcin para identificarlas. Cuando su padre le comunic su alarma por haber olvidado hasta los hechos ms impresionantes de su niez, Aureliano le explic su mtodo, y Jos Arcadio Buenda lo puso en prctica en toda la casa y ms tarde la impuso a todo el pueblo. Con un hisopo entintado marc cada cosa con su nombre: mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral y marc los animales y las plantas: vaca, chivo, puerca, gallina, yuca, malanga, guineo. Paca a poca, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que poda llegar un da en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Entonces fue ms explcito. El letrero que colg en la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestas a luchar contra el olvido: sta es la vaca, hay que ordearla todas las maanas para que produzca leche y a la leche hay que hervira para mezclarla con el caf y hacer caf con leche. As continuaron viviendo en una realidad escurridiza, momentneamente capturada por las palabras, pero que haba de fugarse sin remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita. En la entrada del camino de la cinaga se haba puesto un anuncio que deca Macondo y otro ms grande en la calle central que deca Dios existe. En todas las casas se haban escrita claves para memorizar los objetas y los sentimientos. Pero el sistema exiga tanta vigilancia y tanta fortaleza moral, que muchos sucumbieron al hechizo de una realidad imaginaria, inventada por ellos mismos, que les resultaba menos prctica pero ms reconfortante. Pilar Ternera fue quien ms contribuy a popularizar esa mistificacin, cuando concibi el artificio de leer el pasado en las barajas como antes haba ledo el futuro. Mediante ese recurso, los insomnes empezaron a vivir en un mundo construido por las alternativas inciertas de los naipes, donde el padre se recordaba apenas como el hombre moreno que haba llegada a principios de abril y la madre se recordaba apenas como la mujer triguea que usaba un anillo de oro en la mano izquierda, y donde una fecha de nacimiento quedaba reducida al ltimo martes en que cant la alondra en el laurel. Derrotado por aquellas prcticas de consolacin, Jos Arcadio Buenda decidi entonces construir la mquina de la memoria que una vez haba deseado para acordarse de los maravillosos inventos de los gitanos. El artefacto se fundaba en la posibilidad de repasar todas las maanas, y desde el principio hasta el fin, la totalidad de los conocimientos adquiridos en la vida. Lo imaginaba como un diccionario giratorio que un individuo situada en el eje pudiera operar mediante una manivela, de modo que en pocas horas pasaran frente a sus ojos las naciones ms necesarias para vivir. Haba logrado escribir cerca de catorce mil fichas, cuando apareci par el camino de la cinaga un anciano estrafalario con la campanita triste de los durmientes, cargando una maleta ventruda amarrada can cuerdas y un carrito cubierto de trapos negros. Fue directamente a la casa de Jas Arcadio Buenda. Visitacin no lo conoci al abrirle la puerta, y pens que llevaba el propsito de vender algo, ignorante de que nada poda venderse en un pueblo que se hunda sin remedio en el tremedal del olvido. Era un hombre decrpito. Aunque su voz estaba tambin cuarteada par la incertidumbre y sus manas parecan dudar de la existencia de las cosas, era evidente que venan del mundo donde todava los hombres podan dormir y recordar. Jos Arcadio Buenda lo encontr sentado en la sala, abanicndose con un remendado sombrero negra, mientras lea can atencin compasiva los letreros pegados en las paredes. Lo salud con amplias muestras de afecto, temiendo haberla conocido en otro tiempo y ahora no recordarlo. Pero el visitante advirti su falsedad. Se sinti olvidado, no con el olvido remediable del corazn, sino con otro olvido ms cruel e irrevocable que l conoca muy bien, porque era el olvido de la muerte. Entonces comprendi. Abri la maleta atiborrada de objetos indescifrables, y de entre ellos sac un maletn con muchos frascos. Le dio a beber a Jos Arcadio Buenda una sustancia de color apacible, y la luz se hizo en su memoria. Los ojos se le humedecieron de llanto, antes de verse a s mismo en una sala absurda donde los objetas estaban marcados, y antes de avergonzarse de las solemnes tonteras escritas en las paredes, y aun antes de reconocer al recin llegado en un deslumbrante resplandor de alegra. Era Melquades. Mientras Macondo celebraba la reconquista de los recuerdos, Jos Arcadio Buenda y Melquades le sacudieron el polvo a su vieja amistad. El gitano iba dispuesto a quedarse en el pueblo. Haba estado en la muerte, en efecto, pero haba regresada porque no pudo soportar la soledad. Repudiada par su tribu, desprovisto de toda facultad sobrenatural como castigo por su
22
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez fidelidad a la vida, decidi refugiarse en aquel rincn del mundo todava no descubierto por la muerte, dedicada a la explotacin de un laboratorio de daguerrotipia. Jos Arcadio Buenda no haba odo hablar nunca de ese invento. Pero cuando se vio a s mismo y a toda su familia plasmadas en una edad eterna sobre una lmina de metal tornasol, se qued mudo de estupor. De esa poca databa el oxidado daguerrotipo en el que apareci Jos Arcadio Buenda con el pelo erizada y ceniciento, el acartonada cuello de la camisa prendido con un botn de cobre, y una expresin de solemnidad asombrada, y que rsula describa muerta de risa como un general asustado. En verdad, Jos Arcadio Buenda estaba asustado la difana maana de diciembre en que le hicieron el daguerrotipo, porque pensaba que la gente se iba gastando poca a poca a medida que su imagen pasaba a las placas metlicas. Por una curiosa inversin de la costumbre, fue rsula quien le sac aquella idea de la cabeza, como fue tambin ella quien olvid sus antiguos resquemores y decidi que Melquades se quedara viviendo en la casa, aunque nunca permiti que le hicieran un daguerrotipo porque (segn sus propias palabras textuales) no quera quedar para burla de sus nietos. Aquella maana visti a los nios con sus rapas mejores, les empolv la cara y les dio una cucharada de jarabe de tutano a cada uno para que pudieran permanecer absolutamente inmviles durante casi das minutos frente a la aparatosa cmara de Melquades. En el daguerrotipo familiar, el nico que existi jams, Aureliano apareci vestido de terciopelo negra, entre Amaranta y Rebeca. Tena la misma languidez y la misma mirada clarividente que haba de tener aos ms tarde frente al pelotn de fusilamiento. Pero an no haba sentido la premonicin de su destino. Era un orfebre experto, estimado en toda la cinaga por el preciosismo de su trabajo. En el taller que comparta con el disparatado laboratorio de Melquades, apenas si se le oa respirar. Pareca refugiado en otro tiempo, mientras su padre y el gitano interpretaban a gritos las predicciones de Nostradamus, entre un estrpito de frascos y cubetas, y el desastre de los cidos derramados y el bromuro de plata perdido por los codazos y traspis que daban a cada instante. Aquella consagracin al trabajo, el buen juicio can que administraba sus intereses, le haban permitido a Aureliano ganar en poco tiempo ms dinero que rsula con su deliciosa fauna de caramelo, pero todo el mundo se extraaba de que fuera ya un hambre hecho y derecho y no se le hubiera conocido mujer. En realidad no la haba tenido. Meses despus volvi Francisco el Hombre, un anciano trotamundos de casi doscientos aos que pasaba con frecuencia por Macondo divulgando las canciones compuestas par l mismo. En ellas, Francisco el Hombre relataba con detalles minuciosos las noticias ocurridas en los pueblos de su itinerario, desde Manaure hasta los confines de la cinaga, de modo que si alguien tena un recado que mandar a un acontecimiento que divulgar, le pagaba das centavos para que lo incluyera en su repertorio. Fue as como se enter rsula de la muerte de su madre par pura casualidad, una noche que escuchaba las canciones con la esperanza de que dijeran algo de su hijo Jos Arcadio. Francisca el Hombre, as llamado porque derrot al diablo en un duelo de improvisacin de cantos, y cuyo verdadero nombre no conoci nadie, desapareci de Macondo durante la peste del insomnio y una noche reapareci sin ningn anuncio en la tienda de Catarino. Todo el pueblo fue a escucharlo para saber qu haba pasado en el mundo. En esa ocasin llegaron con l una mujer tan gorda que cuatro indios tenan que llevarla cargada en un mecedor, y una mulata adolescente de aspecto desamparado que la protega del sol con un paraguas. Aureliano fue esa noche a la tienda de Catarme. Encontr a Francisco el Hombre, como un camalen monoltico, sentado en medio de un crculo de curiosas. Cantaba las noticias con su vieja voz descordada, acompandose con el mismo acorden arcaico que le regal Sir Walter Raleigh en la Guayana, mientras llevaba el comps con sus grandes pies caminadores agrietados por el salitre. Frente a una puerta del fondo por donde entraban y salan algunos hombres, estaba sentada y se abanicaba en silencio la matrona del mecedor. Catarino, can una rosa de fieltro en la oreja, venda a la concurrencia tazones de guarapo fermentado, y aprovechaba la ocasin para acercarse a los hombres y ponerles la mano donde no deba. Hacia la media noche el calor era insoportable. Aureliano escuch las noticias hasta el final sin encontrar ninguna que le interesara a su familia. Se dispona a regresar a casa cuando la matrona le hizo una seal con la mano. -Entra t tambin -le dijo-. Slo cuesta veinte centavos. Aureliano ech una moneda en la alcanca que la matrona tena en las piernas y entr en el cuarto sin saber para qu. La mulata adolescente, con sus teticas de perra, estaba desnuda en la cama. Antes de Aureliano, esa noche, sesenta y tres hombres haban pasado por el cuarto. De tanto ser usado, y amasado en sudores y suspiros, el aire de la habitacin empezaba a convertirse en lodo. La muchacha quit la sbana empapada y le pidi a Aureliano que la tuviera de un lado. Pesaba como un lienzo. La
23
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez exprimieron, torcindola por los extremos, hasta que recobr su peso natural. Voltearan la estera, y el sudor sala del otro lado. Aureliano ansiaba que aquella operacin no terminara nunca. Conoca la mecnica terica del amar, pero no poda tenerse en pie a causa del desaliento de sus rodillas, y aunque tena la piel erizada y ardiente no poda resistir a la urgencia de expulsar el peso de las tripas. Cuando la muchacha acab de arreglar la cama y le orden que se desvistiera, l le hizo una explicacin atolondrada: Me hicieron entrar. Me dijeron que echara veinte centavos en la alcanca y que no me demorara. La muchacha comprendi su ofuscacin. Si echas otros veinte centavos a la salida, puedes demorarte un poca ms, dijo suavemente. Aureliano se desvisti, atormentado por el pudor, sin poder quitarse la idea de que su desnudez no resista la comparacin can su hermano. A pesar de los esfuerzas de la muchacha, l se sinti cada vez ms indiferente, y terriblemente sola. Echar otros veinte centavos, dijo con voz desolada. La muchacha se lo agradeci en silencio. Tena la espalda en carne viva. Tena el pellejo pegado a las costillas y la respiracin alterada por un agotamiento insondable. Dos aos antes, muy lejos de all, se haba quedado dormida sin apagar la vela y haba despertado cercada por el fuego. La casa donde viva can la abuela que la haba criada qued reducida a cenizas. Desde entonces la abuela la llevaba de pueblo en pueblo, acostndola por veinte centavos, para pagarse el valor de la casa incendiada. Segn los clculos de la muchacha, todava la faltaban unos diez aos de setenta hombres por noche, porque tena que pagar adems los gastos de viaje y alimentacin de ambas y el sueldo de los indios que cargaban el mecedor. Cuando la matrona toc la puerta por segunda vez, Aureliano sali del cuarto sin haber hecho nada, aturdido por el deseo de llorar. Esa noche no pudo dormir pensando en la muchacha, con una mezcla de deseo y conmiseracin. Senta una necesidad irresistible de amarla y protegerla. Al amanecer, extenuado por el insomnio y la fiebre, tom la serena decisin de casarse con ella para liberarla del despotismo de la abuela y disfrutar todas las noches de la satisfaccin que ella le daba a setenta hombres. Pera a las diez de la maana, cuando lleg a la tienda de Catarino, la muchacha se haba ido del pueblo. El tiempo aplac su propsito atolondrado, pero agrav su sentimiento de frustracin. Se refugi en el trabajo. Se resign a ser un hombre sin mujer toda la vida para ocultar la vergenza de su inutilidad. Mientras tanto, Melquades termin de plasmar en sus placas todo lo que era plasmable en Macondo, y abandon el laboratorio de daguerrotipia a los delirios de Jos Arcadio Buenda, quien haba resuelto utilizarlo para obtener la prueba cientfica de la existencia de Dios. Mediante un complicada proceso de exposiciones superpuestas tomadas en distintos lugares de la casa, estaba segura de hacer tarde o temprano el daguerrotipo de Dios, si exista, o poner trmino de una vez por todas a la suposicin de su existencia. Melquades profundiz en las interpretaciones de Nostradamus. Estaba hasta muy tarde, asfixindose dentro de su descolorido chaleco de terciopelo, garrapateando papeles con sus minsculas manas de gorrin, cuyas sortijas haban perdido la lumbre de otra poca. Una noche crey encontrar una prediccin sobre el futuro de Macondo. Sera una ciudad luminosa, con grandes casas de vidrio, donde no quedaba ningn rastro de la estirpe de las Buenda. Es una equivocacin -tron Jos Arcadio Buenda-. No sern casas de vidrio sino de hielo, coma yo lo so y siempre habr un Buenda, por los siglos de los siglos. En aquella casa extravagante, rsula pugnaba por preservar el sentido comn, habiendo ensanchado el negocio de animalitos de caramelo con un horno que produca toda la noche canastos y canastos de pan y una prodigiosa variedad de pudines, merengues y bizcochuelos, que se esfumaban en pocas horas por los vericuetos de la cinaga. Haba llegado a una edad en que tena derecho a descansar, pero era, sin embargo, cada vez ms activa. Tan ocupada estaba en sus prsperas empresas, que una tarde mir por distraccin hacia el patio, mientras la india la ayudaba a endulzar la masa, y vio das adolescentes desconocidas y hermosas bardando en bastidor a la luz del crepsculo. Eran Rebeca y Amaranta. Apenas se haban quitado el luto de la abuela, que guardaron con inflexible rigor durante tres aos, y la ropa de color pareca haberles dado un nuevo lugar en el mundo. Rebeca, al contrario de lo que pudo esperarse, era la ms bella. Tena un cutis difano, unos ojos grandes y reposados, y unas manos mgicas que parecan elaborar con hilos invisibles la trama del bordado. Amaranta, la menor, era un poco sin gracia, pero tena la distincin natural, el estiramiento interior de la abuela muerta. Junta a ellas, aunque ya revelaba el impulso fsico de su padre, Arcadio pareca una nia. Se haba dedicado a aprender el arte de la platera con Aureliano, quien adems lo haba enseado a leer y escribir. rsula se dio cuenta de pronto que la casa se haba llenado de gente, que sus hijos estaban a punto de casarse y tener hijos, y que se veran obligadas a dispersarse por falta
24
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez de espacio. Entonces sac el dinero acumulado en largos aos de dura labor, adquiri compromisos con sus clientes, y emprendi la ampliacin de la casa. Dispuso que se construyera una sala formal para las visitas, otra ms cmoda y fresca para el uso diario, un comedor para una mesa de doce puestas donde se sentara la familia con todos sus invitados; nueve dormitorios con ventanas hacia el patio y un largo corredor protegido del resplandor del medioda por un jardn de rasas, con un pasamanos para poner macetas de helechos y tiestos de begonias. Dispuso ensanchar la cocina para construir das hornos, destruir el viejo granero donde Pilar Ternera le ley el porvenir a Jos Arcadio, y construir otro das veces ms grande para que nunca faltaran los alimentos en la casa. Dispuso construir en el patio, a la sombra del castao, un bao para las mujeres y otra para los hombres, y al fondo una caballeriza grande, un gallinero alambrado, un establo de ordea y una pajarera abierta a los cuatro vientos para que se instalaran a su gusta los pjaros sin rumbo. Seguida por docenas de albailes y carpinteros, como si hubiera contrado la fiebre alucinante de su esposa, rsula ordenaba la posicin de la luz y la conducta del calor, y reparta el espacio sin el menor sentido de sus lmites. La primitiva construccin de los fundadores se llen de herramientas y materiales, de obreros agobiados por el sudar, que le pedan a todo el mundo el favor de no estorbar, sin pensar que eran ellos quienes estorbaban, exasperados por el talego de huesas humanos que los persegua por todas partes can su sorda cascabeleo. En aquella incomodidad, respirando cal viva y melaza de alquitrn, nadie entendi muy bien cmo fue surgiendo de las entraas de la tierra no slo la casa ms grande que habra nunca en el pueblo, sino la ms hospitalaria y fresca que hubo jams en el mbito de la cinaga. Jos Arcadio Buenda, tratando de sorprender a la Divina Providencia en medio del cataclismo, fue quien menos lo entendi. La nueva casa estaba casi terminada cuando rsula lo sac de su mundo quimrico para informarle que haba orden de pintar la fachada de azul, y no de blanca como ellos queran. Le mostr la disposicin oficial escrita en un papel. Jos Arcadio Buenda, sin comprender lo que deca su esposa, descifr la firma. -Quin es este tipo? -pregunt. -El corregidor -dijo rsula desconsolada-. Dicen que es una autoridad que mand el gobierno. Don Apolinar Moscote, el corregidor, haba llegado a Macondo sin hacer ruido. Se baj en el Hotel de Jacob -instalado por uno de los primeras rabes que llegaron haciendo cambalache de chucheras por guacamayas- y al da siguiente alquil un cuartito con puerta hacia la calle, a dos cuadras de la casa de los Buenda. Puso una mesa y una silla que les compr a Jacob, clav en la pared un escudo de la repblica que haba trado consigo, y pint en la puerta el letrero: Corregidor. Su primera disposicin fue ordenar que todas las casas se pintaran de azul para celebrar el aniversario de la independencia nacional. Jos Arcadio Buenda, con la copia de la orden en la mano, lo encontr durmiendo la siesta en una hamaca que haba colgada en el escueto despacho. Usted escribi este papel?, le pregunt. Don Apolinar Moscote, un hombre maduro, tmido, de complexin sangunea, contest que s. Can qu derecho?, volvi a preguntar Jos Arcadio Buenda. Don Apolinar Moscote busc un papel en la gaveta de la mesa y se lo mostr: He sido nombrada corregidor de este pueblo. Jos Arcadio Buenda ni siquiera mir el nombramiento. -En este pueblo no mandamos con papeles -dijo sin perder la calma-. Y para que lo sepa de una vez, no necesitamos ningn corregidor porque aqu no hay nada que corregir. Ante la impavidez de don Apolinar Mascote, siempre sin levantar la voz, hizo un pormenorizada recuento de cmo haban fundado la aldea, de cmo se haban repartido la tierra, abierto los caminos e introducido las mejoras que les haba ido exigiendo la necesidad, sin haber molestado a gobierno alguno y sin que nadie los molestara. Somos tan pacficos que ni siquiera nos hemos muerto de muerte natural -dijo-. Ya ve que todava no tenemos cementerio. No se doli de que el gobierno no los hubiera ayudado. Al contrario, se alegraba de que hasta entonces las hubiera dejado crecer en paz, y esperaba que as los siguiera dejando, porque ellas no haban fundado un pueblo para que el primer advenedizo les fuera a decir lo que deban hacer. Don Apolinar Moscote se haba puesto un saco de dril, blanco como sus pantalones, sin perder en ningn momento la pureza de sus ademanes. -De modo que si usted se quiere quedar aqu, como otro ciudadana comn y corriente, sea muy bienvenido -concluy Jos Arcadio Buenda-. Pero si viene a implantar el desorden obligando a la gente que pinte su casa de azul, puede agarrar sus corotos y largarse por donde vino. Porque mi casa ha de ser blanca como una paloma. Don Apolinar Moscote se puso plido. Dio un paso atrs y apret las mandbulas para decir con una cierta afliccin:
25
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez -Quiero advertirle que estoy armado. Jos Arcadio Buenda no supo en qu momento se le subi a las manos la fuerza juvenil con que derribaba un caballo. Agarr a don Apolinar Moscote par la solapa y lo levant a la altura de sus ajos. -Esto lo hago -le dijo- porque prefiero cargarlo vivo y no tener que seguir cargndolo muerto por el resto de mi vida. As la llev por la mitad de la calle, suspendido por las solapas, hasta que lo puso sobre sus das pies en el camino de la cinaga. Una semana despus estaba de regreso con seis soldados descalzos y harapientos, armados con escopetas, y una carreta de bueyes donde viajaban su mujer y sus siete hijas. Ms tarde llegaran otras das carretas con los muebles, los bales y los utensilios domsticas. Instal la familia en el Hotel de Jacob, mientras consegua una casa, y volvi a abrir el despacho protegido por los soldados. Los fundadores de Macondo, resueltos a expulsar a los invasores, fueron can sus hijas mayores a ponerse a disposicin de Jos Arcadio Buenda. Pera l se opuso, segn explic, porque don Apolinar Moscote haba vuelto can su mujer y sus hijas, y no era cosa de hombres abochornar a otros delante de su familia. As que decidi arreglar la situacin por las buenas. Aureliano lo acompa. Ya para entonces haba empezado a cultivar el bigote negro de puntas engomadas, y tena la voz un poco estentrea que haba de caracterizarlo en la guerra. Desarmadas, sin hacer caso de la guardia, entraron al despacho del corregidor. Don Apolinar Moscote no perdi la serenidad. Les present a dos de sus hijas que se encontraban all por casualidad: Amparo, de diecisis aos, morena como su madre, y Remedios, de apenas nueve aos, una preciosa nia can piel de lirio y ojos verdes. Eran graciosas y bien educadas. Tan pronto cama ellos entraron, antes de ser presentadas, les acercaron sillas para que se sentaran. Pera ambas permanecieron de pie. -Muy bien, amiga -dijo Jos Arcadio Buenda-, usted se queda aqu, pero no porque tenga en la puerta esos bandoleros de trabuco, sino por consideracin a su seora esposa y a sus hijas. Don Apolinar Moscote se desconcert, pero Jos Arcadio Buenda no le dio tiempo de replicar. Slo le ponemos das condiciones -agreg-. La primera: que cada quien pinta su casa del color que le d la gana. La segunda: que los soldados se van en seguida. Nosotros le garantizamos el orden. El corregidor levant la mano derecha can todas los dedos extendidos. -Palabra de honor? -Palabra de enemigo -dijo Jos Arcadio Buenda. Y aadi en un tono amargo-: Porque una cosa le quiero decir: usted y yo seguimos siendo enemigas. Esa misma tarde se fueran los soldados. Pacos das despus Jos Arcadio Buenda le consigui una casa a la familia del corregidor. Todo el mundo qued en paz, menos Aureliano. La imagen de Remedios, la hija menor del corregidor, que por su edad hubiera podido ser hija suya, le qued doliendo en alguna parte del cuerpo. Era una sensacin fsica que casi le molestaba para caminar, como una piedrecita en el zapato.
26
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez
IV
La casa nueva, blanca como una paloma, fue estrenada con un baile. rsula haba concebido aquella idea desde la tarde en que vio a Rebeca y Amaranta convertidas en adolescentes, y casi puede decirse que el principal motivo de la construccin fue el deseo de procurar a las muchachas un lugar digno donde recibir las visitas. Para que nada restara esplendor a ese propsito, trabaj coma un galeote mientras se ejecutaban las reformas, de modo que antes de que estuvieran terminadas haba encargado costosas menesteres para la decoracin y el servicio, y el invento maravilloso que haba de suscitar el asombro del pueblo y el jbilo de la juventud: la pianola. La llevaron a pedazos, empacada en varios cajones que fueron descargados junto con los muebles vieneses, la cristalera de Bohemia, la vajilla de la Compaa de las Indias, los manteles de Holanda y una rica variedad de lmparas y palmatorias, y floreros, paramentos y tapices. La casa importadora envi por su cuenta un experto italiana, Pietro Crespi, para que armara y afinara la pianola, instruyera a los compradores en su manejo y las enseara a bailar la msica de moda impresa en seis rollos de papel. Pietro Crespi era joven y rubio, el hombre ms hermoso y mejor educada que se haba visto en Macondo, tan escrupuloso en el vestir que a pesar del calor sofocante trabajaba con la almilla brocada y el grueso saca de pao oscuro. Empapado en sudar, guardando una distancia reverente con los dueos de la casa, estuvo varias semanas encerrado en la sala, con una consagracin similar a la de Aureliano en su taller de orfebre. Una maana, sin abrir la puerta, sin convocar a ningn testigo del milagro, coloc el primer rollo en la pianola, y el martilleo atormentador y el estrpito constante de los listones de madera cesaron en un silencio de asombro, ante el orden y la limpieza de la msica. Todos se precipitaron a la sala. Jos Arcadio Buenda pareci fulminado no por la belleza de la meloda, sino par el tecleo autnomo de la pianola, e instal en la sala la cmara de Melquades con la esperanza de obtener el daguerrotipo del ejecutante invisible. Ese da el italiano almorz con ellos. Rebeca y Amaranta, sirviendo la mesa, se intimidaron con la fluidez con que manejaba los cubiertos aquel hombre anglico de manos plidas y sin anillos. En la sala de estar, contigua a la sala de visita, Pietro Crespi las ense a bailar. Les indicaba los pasos sin tocarlas, marcando el comps con un metrnomo, baja la amable vigilancia de rsula, que no abandon la sala un solo instante mientras sus hijas reciban las lecciones. Pietro Crespi llevaba en esos das unos pantalones especiales, muy flexibles y ajustados, y unas zapatillas de baile. No tienes por qu preocuparte tanto -le deca Jos Arcadio Buenda a su mujer-. Este hombre es marica. Pero ella no desisti de la vigilancia mientras no termin el aprendizaje y el italiano se march de Macondo. Entonces empez la organizacin de la fiesta. rsula hizo una lista severa de los invitados, en la cual los nicos escogidos fueron los descendientes de los fundadores, salvo la familia de Pilar Ternera, que ya haba tenido otros dos hijos de padres desconocidos. Era en realidad una seleccin de clase, slo que determinada por sentimientos de amistad, pues los favorecidos no slo eran los ms antiguos allegados a la casa de Jos Arcadio Buenda desde antes de emprender el xodo que culmin con la fundacin de Macondo, sino que sus hijos y nietos eran los compaeros habituales de Aureliano y Arcadio desde la infancia, y sus hijas eran las nicas que visitaban la casa para bordar con Rebeca y Amaranta. Don Apolinar Moscote, el gobernante benvolo cuya actuacin se reduca a sostener con sus escasos recursos a dos policas armados con bolillos de palo, era una autoridad ornamental. Para sobrellevar los gastos domsticos, sus hijas abrieron un taller de costura, donde lo mismo hacan flores de fieltro que bocadillos de guayaba y esquelas de amor por encargo. Pero a pesar de ser recatadas y serviciales, las ms bellas del pueblo y las ms diestras en los bailes nuevos, no consiguieron que se les tomara en cuenta para la fiesta. Mientras rsula y las muchachas desempacaban muebles, pulan las vajillas y colgaban cuadros de doncellas en barcas cargadas de rosas, infundiendo un soplo de vida nueva a los espacios pelados que construyeron los albailes, Jos Arcadio Buenda renunci a la persecucin de la imagen de Dios, convencido de su inexistencia, y destrip la pianola para descifrar su magia
27
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez secreta. Dos das antes de la fiesta, empantanado en un reguero de clavijas y martinetes sobrantes, chapuceando entre un enredijo de cuerdas que desenrollaba por un extremo y se volvan a enrollar por el otro, consigui malcomponer el instrumento. Nunca hubo tantos sobresaltos y correndillas como en aquellos das, pero las nuevas lmparas de alquitrn se encendieron en la fecha y a la hora previstas. La casa se abri, todava olorosa a resinas y a cal hmeda, y los hijos y nietos de los fundadores conocieron el corredor de los helechos y las begonias, los aposentos silenciosos, el jardn saturado por la fragancia de las rosas, y se reunieron en la sala de visita frente al invento desconocido que haba sido cubierto con una sbana blanca. Quienes conocan el pianoforte, popular en otras poblaciones de la cinaga, se sintieron un poco descorazonados, pero ms amarga fue la desilusin de rsula cuando coloc el primer rollo para que Amaranta y Rebeca abrieran el baile, y el mecanismo no funcion. Melquades, ya casi ciego, desmigajndose de decrepitud, recurri a las artes de su antiqusima sabidura para tratar de componerlo. Al fin Jos Arcadio Buenda logr mover por equivocacin un dispositivo atascado, y la msica sali primero a borbotones, y luego en un manantial de notas enrevesadas. Golpeando contra las cuerdas puestas sin orden ni concierto y templadas con temeridad, los martinetes se desquiciaron. Pero los porfiados descendientes de los veintin intrpidos que desentraaron la sierra buscando el mar por el Occidente, eludieron los escollos del trastrueque meldico, y el baile se prolong hasta el amanecer. Pietro Crespi volvi a componer la pianola. Rebeca y Amaranta lo ayudaron a ordenar las cuerdas y lo secundaron en sus risas por lo enrevesado de los valses. Era en extremo afectuoso, y de ndole tan honrada, que rsula renunci a la vigilancia. La vspera de su viaje se improvis con la pianola restaurada un baile para despedirlo, y l hizo con Rebeca una demostracin virtuosa de las danzas modernas. Arcadio y Amaranta los igualaron en gracia y destreza. Pero la exhibicin fue interrumpida porque Pilar Ternera, que estaba en la puerta con los curiosos, se pele a mordiscos y tirones de pelo con una mujer que se atrevi a comentar que el joven Arcadio tena nalgas de mujer. Hacia la medianoche, Pietro Grespi se despidi con un discursito sentimental y prometi volver muy pronto. Rebeca lo acompa hasta la puerta, y luego de haber cerrado la casa y apagado las lmparas, se fue a su cuarto a llorar. Fue un llanto inconsolable que se prolong por varios das, y cuya causa no conoci ni siquiera Amaranta. No era extrao su hermetismo. Aunque pareca expansiva y cordial, tena un carcter solitario y un corazn impenetrable. Era una adolescente esplndida, de huesos largos y firmes, pero se empecinaba en seguir usando el mecedorcito de madera con que lleg a la casa, muchas veces reforzado y ya desprovisto de brazos. Nadie haba descubierto que an a esa edad, conservaba el hbito de chuparse el dedo. Por eso no perda ocasin de encerrarse en el bao, y haba adquirido la costumbre de dormir con la cara vuelta contra la pared. En las tardes de lluvia, bordando con un grupo de amigas en el corredor de las begonias, perda el hilo de la conversacin y una lgrima de nostalgia le salaba el paladar cuando vea las vetas de tierra hmeda y los montculos de barro construidos por las lombrices en el jardn. Esos gustos secretos, derrotados en otro tiempo por las naranjas con ruibarbo, estallaron en un anhelo irreprimible cuando empez a llorar. Volvi a comer tierra. La primera vez lo hizo casi por curiosidad, segura de que el mal sabor sera el mejor remedio contra la tentacin. Y en efecto no pudo soportar la tierra en la boca. Pero insisti, vencida por el ansia creciente, y poco a poco fue rescatando el apetito ancestral, el gusto de los minerales primarios, la satisfaccin sin resquicios del alimento original. Se echaba puados de tierra en los bolsillos, y los coma a granitos sin ser vista, con un confuso sentimiento de dicha y de rabia, mientras adiestraba a sus amigas en las puntadas ms difciles y conversaba de otros hombres que no merecan el sacrificio de que se comiera por ellos la cal de las paredes. 'Los puados de tierra hacan menos remoto y ms cierto al nico hombre que mereca aquella degradacin, como si el suelo que l pisaba con sus finas botas de charol en otro lugar del mundo, le transmitiera a ella el peso y la temperatura de su sangre en un sabor mineral que dejaba un rescoldo spero en la boca y un sedimento de paz en el corazn. Una tarde, sin ningn motivo, Amparo Moscote pidi permiso para conocer la casa. Amaranta y Rebeca, desconcertadas por la visita imprevista, la atendieron con un formalismo duro. Le mostraron la mansin reformada, le hicieron or los rollos de la pianola y le ofrecieron naranjada con galletitas. Amparo dio una leccin de dignidad, de encanto personal, de buenas maneras, que impresion a rsula en los breves instantes en que asisti a la visita. Al cabo de dos horas, cuando la conversacin empezaba a languidecer, Amparo aprovech un descuido de Amaranta y le entreg una carta a Rebeca. Ella alcanz a ver el nombre de la muy distinguida seorita doa Rebeca Buenda, escrito
28
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez con la misma letra metdica, la misma tinta verde y la misma disposicin preciosista de las palabras con que estaban escritas las instrucciones de manejo de la pianola, y dobl la carta con la punta de los dedos y se la escondi en el corpio mirando a Amparo Moscote con una expresin de gratitud sin trmino ni condiciones y una callada promesa de complicidad hasta la muerte. La repentina amistad de Amparo Moscote y Rebeca Buenda despert las esperanzas de Aureliano. El recuerdo de la pequea Remedios no haba dejado de torturara, pero no encontraba la ocasin de verla. Cuando paseaba por el pueblo con sus amigos ms prximos, Magnfico Visbal y Gerineldo Mrquez -hijos de los fundadores de iguales nombres-, la buscaba con mirada ansiosa en el taller de costura y slo vea a las hermanas mayores. La presencia de Amparo Moscote en la casa fue como una premonicin. Tiene que venir con ella -se deca Aureliano en voz baja-. Tiene que venir. Tantas veces se lo repiti, y con tanta conviccin, que una tarde en que armaba en el taller un pescadito de oro, tuvo la certidumbre de que ella haba respondido a su llamado. Poco despus, en efecto, oy la vocecita infantil, y al levantar la vista con el corazn helado de pavor, vio a la nia en la puerta con vestido de organd rosado y botitas blancas. -Ah no entres, Remedios -dijo Amparo Moscote en el corredor-. Estn trabajando. Pero Aureliano no le dio tiempo de atender. Levant el pescadito dorado prendido de una cadenita que le sala por la boca, y le dijo: -Entra. Remedios se aproxim e hizo sobre el pescadito algunas preguntas, que Aureliano no pudo contestar porque se lo impeda un asma repentina. Quera quedarse para siempre, junto a ese cutis de lirio, junto a esos ojos de esmeralda, muy cerca de esa voz que a cada pregunta le deca seor con el mismo respeto con que se lo deca a su padre. Melquades estaba en el rincn, sentado al escritorio, garabateando signos indescifrables. Aureliano lo odi. No pudo hacer nada, salvo decirle a Remedios que le iba a regalar el pescadito, y la nia se asust tanto con el ofrecimiento que abandon a toda prisa el taller. Aquella tarde perdi Aureliano la recndita paciencia con que haba esperado la ocasin de verla, Descuid el trabajo. La llam muchas veces, en desesperados esfuerzos de concentracin, pero Remedios no respondi. La busc en el taller de sus hermanas, en los visillos de su casa, en la oficina de su padre, pero solamente la encontr en la imagen que saturaba su propia y terrible soledad. Pasaba horas enteras con Rebeca en la sala de visita escuchando los valses de la pianola. Ella los escuchaba porque era la msica con que Pietro Crespi la haba enseado a bailar. Aureliano los escuchaba simplemente porque todo, hasta la msica, le recordaba a Remedios. La casa se llen de amor. Aureliano lo expres en versos que no tenan principio ni fin. Los escriba en los speros pergaminos que le regalaba Melquades, en las paredes del bao, en la piel de sus brazos, y en todos apareca Remedios transfigurada: Remedios en el aire soporfero de las dos de la tarde, Remedios 8n la callada respiracin de las rosas, Remedios en la clepsidra secreta de las polillas, Remedios en el vapor del pan al amanecer, Remedios en todas partes y Remedios para siempre. Rebeca esperaba el amor a las cuatro de la tarde bordando junto a la ventana. Saba que la mula del correo no llegaba sino cada quince das, pero ella la esperaba siempre, convencida de que iba a llegar un da cualquiera por equivocacin. Sucedi todo lo contrario: una vez la mula no lleg en la fecha prevista. Loca de desesperacin, Rebeca se levant a media noche y comi puados de tierra en el jardn, con una avidez suicida, llorando de dolor y de furia, masticando lombrices tiernas y astillndose las muelas con huesos de caracoles. Vomit hasta el amanecer. Se hundi en un estado de postracin febril, perdi la conciencia, y su corazn se abri en un delirio sin pudor. rsula, escandalizada, forz la cerradura del bal, y encontr en el fondo, atadas con cintas color de rosa, las diecisis cartas perfumadas y los esqueletos de hojas y ptalos conservados en libros antiguos y las mariposas disecadas que al tocarlas se convirtieron en polvo. Aureliano fue el nico capaz de comprender tanta desolacin. Esa tarde, mientras rsula trataba de rescatar a Rebeca del manglar del delirio, l fue con Magnfico Visbal y Gerineldo Mrquez a la tienda de Catarino. El establecimiento haba sido ensanchado con una galera de cuartos de madera donde vivan mujeres solas olorosas a flores muertas. Un conjunto de acorden y tambores ejecutaba las canciones de Francisco el Hombre, que desde haca varios aos haba desaparecido de Macondo. Los tres amigos bebieron guarapo fermentado. Magnfico y Gerineldo, contemporneos de Aureliano, pero ms diestros en las cosas del mundo, beban metdicamente con las mujeres sentadas en las piernas. Una de ellas, marchita y con la dentadura orificada, le
29
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez hizo a Aureliano una caricia estremecedora. l la rechaz. Haba descubierto que mientras ms beba ms se acordaba de Remedios, pero soportaba mejor la tortura de su recuerdo. No supo en qu momento empez a flotar. Vio a sus amigos y a las mujeres navegando en una reverberacin radiante, sin peso ni volumen, diciendo palabras que no salan de sus labios y haciendo seales misteriosas que no correspondan a sus gestos. Catarino le puso una mano en la espalda y le dijo: Van a ser las once. Aureliano volvi la cabeza, vio el enorme rostro desfigurado con una flor de fieltro en la oreja, y entonces perdi la memoria, como en los tiempos del olvido, y la volvi a recobrar en una madrugada ajena y en un cuarto que le era completamente extrao, donde estaba Pilar Ternera en combinacin, descalza, desgreada, alumbrndolo con una lmpara y pasmada de incredulidad. -1Aureliano! Aureliano se afirm en los pies y levant la cabeza. Ignoraba cmo haba llegado hasta all, pero saba cul era el propsito, porque lo llevaba escondido desde la infancia en un estanco inviolable del corazn. -Vengo a dormir con usted -dijo. Tena la ropa embadurnada de fango y de vmito. Pilar Ternera, que entonces viva solamente con sus dos hijos menores, no le hizo ninguna pregunta. Lo llev a la cama. Le limpi la cara con un estropajo hmedo, le quit la ropa, y luego se desnud por completo y baj el mosquitero para que no la vieran sus hijos si despertaban. Se haba cansado de esperar al hombre que se qued, a los hombres que se fueron, a los incontables hombres que erraron el camino de su casa confundidos por la incertidumbre de las barajas. En la espera se le haba agrietado la piel, se le haban vaciado los senos, se le haba apagado el rescoldo del corazn. Busc a Aureliano en la oscuridad, le puso la mano en el vientre y lo bes en el cuello con una ternura maternal. Mi pobre niito, murmur. Aureliano se estremeci. Con una destreza reposada, sin el menor tropiezo, dej atrs los acantilados del dolor y encontr a Remedios convertida en un pantano sin horizontes, olorosa a animal crudo y a ropa recin planchada. Cuando sali a flote estaba llorando. Primero fueron unos sollozos involuntarios y entrecortados. Despus se vaci en un manantial desatado, sintiendo que algo tumefacto y doloroso se haba reventado en su interior. Ella esper, rascndole la cabeza con la yema de los dedos, hasta que su cuerpo se desocup de la materia oscura que no lo dejaba vivir. Entonces Pilar Ternera le pregunt: Quin es? Y Aureliano se lo dijo. Ella solt la risa que en otro tiempo espantaba a las palomas y que ahora ni siquiera despertaba a los nios. Tendrs que acabar de criara, se burl. Pero debajo de la burla encontr Aureliano un remanso de comprensin. Cuando abandon el cuarto, dejando all no slo la incertidumbre de su virilidad sino tambin el peso amargo que durante tantos meses soport en el corazn, Pilar Ternera le haba hecho una promesa espontnea. -Voy a hablar con la nia -le dijo-, y vas a ver que te la sirvo en bandeja. Cumpli. Pero en un mal momento, porque la casa haba perdido la paz de otros das. Al descubrir la pasin de Rebeca, que no fue posible mantener en secreto a causa de sus gritos, Amaranta sufri un acceso de calenturas. Tambin ella padeca la espina de un amor solitario. Encerrada en el bao se desahogaba del tormento de una pasin sin esperanzas escribiendo cartas febriles que se conformaba con esconder en el fondo del bal. rsula apenas si se dio abasto para atender a las dos enfermas. No consigui en prolongados e insidiosos interrogatorios averiguar las causas de la postracin de Amaranta. Por ltimo, en otro instante de inspiracin, forz la cerradura del bal y encontr las cartas atadas con cintas de color de rosa, hinchadas de azucenas frescas y todava hmedas de lgrimas, dirigidas y nunca enviadas a Pietro Crespi. Llorando de furia maldijo la hora en que se le ocurri comprar la pianola, prohibi las clases de bordado y decret una especie de luto sin muerto que haba de prolongarse hasta que las hijas desistieron de sus esperanzas. Fue intil la intervencin de Jos Arcadio Buenda, que haba rectificado su primera impresin sobre Pietro Crespi, y admiraba su habilidad para el manejo de las mquinas musicales. De modo que cuando Pilar Ternera le dijo a Aureliano que Remedios estaba decidida a casarse, l comprendi que la noticia acabara de atribular a sus padres. Pero le hizo frente a la situacin. Convocados a la sala de visita para una entrevista formal, Jos Arcadio Buenda y rsula escucharon impvidos la declaracin de su hijo. Al conocer el nombre de la novia, sin embargo, Jos Arcadio Buenda enrojeci de indignacin. El amor es una peste -tron. Habiendo tantas muchachas bonitas y decentes, lo nico que se te ocurre es casarte con la hija del enemigo. Pero rsula estuvo de acuerdo con la eleccin. Confes su afecto hacia las siete hermanas Moscote, por su hermosura, su laboriosidad, su recato y su buena educacin, y celebr
30
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez el acierto de su hijo. Vencido por el entusiasmo de su mujer, Jos Arcadio Buenda puso entonces una condicin: Rebeca, que era la correspondida, se casara con Pietro Crespi. rsula llevara a Amaranta en un viaje a la capital de la provincia, cuando tuviera tiempo, para que el contacto con gente distinta la aliviara de su desilusin. Rebeca recobr la salud tan pronto como se enter del acuerdo, y escribi a su novio una carta jubilosa que someti a la aprobacin de sus padres y puso al correo sin servirse de intermediarios. Amaranta fingi aceptar la decisin y poco a poco se restableci de las calenturas, pero se prometi a s misma que Rebeca se casara solamente pasando por encima de su cadver. El sbado siguiente, Jos Arcadio Buenda se puso el traje de pao oscuro, el cuello de celuloide y las botas de gamuza que haba estrenado la noche de la fiesta, y fue a pedir la mano de Remedios Moscote. El corregidor y su esposa lo recibieron al mismo tiempo complacidos y conturbados, porque ignoraban el propsito de la visita imprevista, y luego creyeron que l haba confundido el nombre de la pretendida. Para disipar el error, la madre despert a Remedios y la llev en brazos a la sala, todava atarantada de sueo. Le preguntaron si en verdad estaba decidida a casarse, y ella contest lloriqueando que solamente quera que la dejaran dormir. Jos Arcadio Buenda, comprendiendo el desconcierto de los Moscote, fue a aclarar las cosas con Aureliano. Cuando regres, los esposos Moscote se haban vestido con ropa formal, haban cambiado la posicin de los muebles y puesto flores nuevas en los floreros, y lo esperaban en compaa de sus hijas mayores. Agobiado por la ingratitud de la ocasin y por la molestia del cuello duro, Jos Arcadio Buenda confirm que, en efecto, Remedios era la elegida. Esto no tiene sentido -dijo consternado don Apolinar Moscote-. Tenemos seis hijas ms, todas solteras y en edad de merecer, que estaran encantadas de ser esposas dignsimas de caballeros serios y trabajadores como su hijo, y Aurelito pone sus ojos precisamente en la nica que todava se arma en la cama. Su esposa, una mujer bien conservada, de prpados y ademanes afligidos, le reproch su incorreccin. Cuando terminaron de tomar el batido de frutas, haban aceptado complacidos la decisin de Aureliano. Slo que la seora de Moscote suplicaba el favor de hablar a solas con rsula. Intrigada, protestando de que la enredaran en asuntos de hombres, pero en realidad intimidada por la emocin, rsula fue a visitarla al da siguiente. Media hora despus regres con la noticia de que Remedios era impber. Aureliano no lo consider como un tropiezo grave. Haba esperado tanto, que poda esperar cuanto fuera necesario, hasta que la novia estuviera en edad de concebir. La armona recobrada slo fue interrumpida por la muerte de Melquades. Aunque era un acontecimiento previsible, no lo fueron las circunstancias. Pocos meses despus de su regreso se haba operado en l un proceso de envejecimiento tan apresurado y critico, que pronto se le tuvo por uno de esos bisabuelos intiles que deambulan como sombras por los dormitorios, arrastrando los pies, recordando mejores tiempos en voz alta, y de quienes nadie se ocupa ni se acuerda en realidad hasta el da en que amanecen muertos en la cama. Al principio, Jos Arcadio Buenda lo secundaba en sus tareas, entusiasmado con la novedad de la daguerrotipia y las predicciones de Nostradamus. Pero poco a poco lo fue abandonando a su soledad, porque cada vez se les haca ms difcil la comunicacin. Estaba perdiendo la vista y el odo, pareca confundir a los interlocutores con personas que conoci en pocas remotas de la humanidad, y contestaba a las preguntas con un intrincado batiburrillo de idiomas. Caminaba tanteando el aire, aunque se mova por entre las cosas con una fluidez inexplicable, como si estuviera dotado de un instinto de orientacin fundado en presentimientos inmediatos. Un da olvid ponerse la dentadura postiza, que dejaba de noche en un vaso de agua junto a la cama, y no se la volvi a poner. Cuando rsula dispuso la ampliacin de la casa, le hizo construir un cuarto especial contiguo al taller de Aureliano, lejos de los ruidos y el trajn domsticos, con una ventana inundada de luz y un estante donde ella misma orden los libros casi deshechos por el polvo y las polillas, los quebradizos papeles apretados de signos indescifrables y el vaso con la dentadura postiza donde haban prendido unas plantitas acuticas de minsculas flores amarillas. El nuevo lugar pareci agradar a Melquades, porque no volvi a vrsele ni siquiera en el comedor. Slo iba al taller de Aureliano, donde pasaba horas y horas garabateando su literatura enigmtica en los pergaminos que llev consigo y que parecan fabricados en una materia rida que se resquebrajaba como hojaldres. All tomaba los alimentos que Visitacin le llevaba dos veces al da, aunque en los ltimos tiempos perdi el apetito y slo se alimentaba de legumbres. Pronto adquiri el aspecto de desamparo propio de los vegetarianos. La piel se le cubri de un musgo tierno, semejante al que prosperaba en el chaleco anacrnico que no se quit jams, y su respiracin exhal un tufo
31
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez de animal dormido. Aureliano termin por olvidarse de l, absorto en la redaccin de sus versos, pero en cierta ocasin crey entender algo de lo que deca en sus bordoneantes monlogos, y le prest atencin. En realidad, lo nico que pudo aislar en las parrafadas pedregosas, fue el insistente martilleo de la palabra equinoccio equinoccio equinoccio, y el nombre de Alexander Von Humboldt. Arcadio se aproxim un poco ms a l cuando empez a ayudar a Aureliano en la platera. Melquades correspondi a aquel esfuerzo de comunicacin soltando a veces frases en castellano que tenan muy poco que ver con la realidad. Una tarde, sin embargo, pareci iluminado por una emocin repentina. Aos despus, frente al pelotn de fusilamiento, Arcadio haba de acordarse del temblor con que Melquades le hizo escuchar varias pginas de su escritura impenetrable, que por supuesto no entendi, pero que al ser ledas en voz alta parecan encclicas cantadas. Luego sonri por primera vez en mucho tiempo y dijo en castellano: Cuando me muera, quemen mercurio durante tres das en mi cuarto. Arcadio se lo cant a Jos Arcadio Buenda, y ste trat de obtener una informacin ms explcita, pero slo consigui una respuesta: He alcanzado la inmortalidad. Cuando la respiracin de Melquades empez a oler, Arcadio lo llev a baarse al ro los jueves en la maana. Pareci mejorar. Se desnudaba y se meta en el agua junto con las muchachos, y su misterioso sentido de orientacin le permita eludir los sitios profundos y peligrosos. Somos del agua, dijo en cierta ocasin. As pas mucho tiempo sin que nadie lo viera en la casa, salvo la noche en que hizo un conmovedor esfuerzo por componer la pianola, y cuando iba al ro con Arcadio llevando bajo el brazo la totuma y la bola de jabn de corozo envueltas en una toalla. Un jueves, antes de que lo llamaran para ir al ro, Aureliano le oy decir: He muerto de fiebre en los mdanos de Singapur. Ese da se meti en el agua par un mal camino y no lo encontraron hasta la maana siguiente, varios kilmetros ms abajo, varado en un recodo luminoso y con un gallinazo solitario parado en el vientre. Contra las escandalizadas protestas de rsula, que lo llor con ms dolor que a su propio padre, Jos Arcadio Buenda se opuso a que lo enterraran. Es inmortal -dijo- y l mismo revel la frmula de la resurreccin. Revivi el olvidado atanor y puso a hervir un caldero de mercurio junto al cadver que poco a poco se iba llenado de burbujas azules. Don Apolinar Moscote se atrevi a recordarle que un ahogado insepulto era un peligro para la salud pblica. Nada de eso, puesto que est vivo, fue la rplica de Jos Arcadio Buenda, que complet las setenta y dos horas de sahumerios mercuriales cuando ya el cadver empezaba a reventarse en una floracin lvida, cuyos silbidos tenues impregnaron la casa de un vapor pestilente. Slo entonces permiti que lo enterraran, pero no de cualquier modo, sino con los honores reservados al ms grande benefactor de Macondo. Fue el primer entierro y el ms concurrido que se vio en el pueblo, superado apenas un siglo despus por el carnaval funerario de la Mam Grande. Lo sepultaran en una tumba erigida en el centro del terreno que destinaron para el cementerio, con una lpida donde qued escrito lo nico que se supo de l: MESQUADES. Le hicieron sus nueve noches de velorio. En el tumulto que se reuna en el patio a tomar caf, contar chistes y jugar barajas, Amaranta encontr una ocasin de confesarle su amor a Pietro Crespi, que pocas semanas antes haba formalizado su compromiso con Rebeca y estaba instalando un almacn de instrumentos msicos y juguetes de cuerda, en el mismo sector donde vegetaban los rabes que en otro tiempo cambiaban baratijas por guacamayas, y que la gente conoca coma la calle de los Turcos. El italiano, cuya cabeza cubierta de rizos charoladas suscitaba en las mujeres una irreprimible necesidad de suspirar, trat a Amaranta como una chiquilla caprichosa a quien no vala la pena tomar demasiado en cuenta. Tengo un hermano menor -le dijo-. Va a venir a ayudarme en la tienda. Amaranta se sinti humillada y le dijo a Pietro Crespi con un rencor virulenta, que estaba dispuesta a impedir la boda su hermana aunque tuviera que atravesar en la puerta su propio cadver. Se impresion tanto el italiano con el dramatismo de la amenaza, que no resisti la tentacin de comentarla con Rebeca. Fue as como el viaje de Amaranta, siempre aplazado par las ocupaciones de rsula, se arregl en menos de una semana. Amaranta no opuso resistencia, pero cuando le dio a Rebeca el beso de despedida, le susurr al odo: -No te hagas ilusiones. Aunque me lleven al fin del mundo encontrar la manera de impedir que te cases, as tenga que matarte. Con la ausencia de rsula, can la presencia invisible de Melquades que continuaba su deambular sigiloso por las cuartos, la casa pareci enorme y vaca. Rebeca haba quedado a cargo del orden domstico, mientras la india se ocupaba de la panadera. Al anochecer, cuando llegaba Pietro Crespi precedido de un fresco hlito de espliego y llevando siempre un juguete de
32
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez regalo, su novia le reciba la visita en la sala principal can puertas y ventanas abiertas para estar a salvo de toda suspicacia. Era una precaucin innecesaria, porque el italiano haba demostrado ser tan respetuoso que ni siquiera tocaba la mano de la mujer que seria su esposa antes de un ao. Aquellas visitas fueron llenando la casa de juguetes prodigiosos. Las bailarinas de cuerda, las cajas de msica, los manas acrbatas, los caballos trotadores, los payasos tamborileros, la rica y asombrosa fauna mecnica que llevaba Pietro Crespi, disiparan la afliccin de Jos Arcadio Buenda por la muerte de Melquades, y la transportaron de nuevo a sus antiguas tiempos de alquimista. Viva entonces en un paraso de animales destripados, de mecanismos deshechos, tratando de perfeccionaras can un sistema de movimiento continua fundado en los principios del pndulo. Aureliano, por su parte, haba descuidado el taller para ensear a leer y escribir a la pequea Remedios. Al principia, la nia prefera sus muecas al hambre que llegaba todas las tardes, y que era el culpable de que la separaran de sus juegos para baarla y vestirla y sentara en la sala a recibir la visita. Pero la paciencia y la devocin de Aureliano terminaron par seducirla, hasta el punto de que pasaba muchas horas con l estudiando el sentido de las letras y dibujando en un cuaderno con lpices de colores casitas can vacas en los corrales y sales redondos con rayas amarillas que se ocultaban detrs de las lomas. Slo Rebeca era infeliz con la amenaza de Amaranta. Conoca el carcter de su hermana, la altivez de su espritu, y la asustaba la virulencia de su rencor. Pasaba horas enteras chupndose el dedo en el bao, aferrndose a un agotador esfuerzo de voluntad para no comer tierra. En busca de un alivio a la zozobra llam a Pilar Ternera para que le leyera el porvenir. Despus de un sartal de imprecisiones convencionales, Pilar Ternera pronostic: -No sers feliz mientras tus padres permanezcan insepultos. Rebeca se estremeci. Cama en el recuerdo de un sueo se vio a s misma entrando a la casa, muy nia, con el bal y el mecedorcito de madera y un talego cuyo contenido no conoci jams. Se acord de un caballero calvo, vestido de lino y con el cuello de la camisa cerrado con un botn de aro, que nada tena que ver con el rey de capas. Se acord de una mujer muy joven y muy bella, de manos tibias y perfumadas, que nada tenan en comn can las manos reumticas de la sota de oros, y que le pona flores en el cabello para sacarla a pasear en la tarde por un pueblo de calles verdes. -No entienda -dijo. Pilar Ternera pareci desconcertada: -Yo tampoco, pero eso es lo que dicen las cartas. Rebeca qued tan preocupada con el enigma, que se lo cant a Jos Arcadio Buenda y ste la reprendi por dar crdito a pronsticos de barajas, pera se dio a la silenciosa tarea de registrar armarios y bales, remover muebles y voltear camas y entabladas, buscando el talega de huesos. Recordaba no haberla visto desde los tiempos de la reconstruccin. Llam en secreta a los albailes y una de ellas revel que haba emparedado el talego en algn dormitorio porque le estorbaba para trabajar. Despus de varios das de auscultaciones, can la oreja pegada a las paredes, percibieron el clac clac profundo. Perforaron el muro y all estaban los huesos en el talego intacto. Ese mismo da lo sepultaron en una tumba sin lpida, improvisada junta a la de Melquades, y Jas Arcadio Buenda regres a la casa liberado de una carga que por un momento pes tanto en su conciencia como el recuerdo de Prudencio Aguilar. Al pasar por la cocina le dio un beso en la frente a Rebeca. -Qutate las malas ideas de la cabeza -le dijo-. Sers feliz. La amistad de Rebeca abri a Pilar Ternera las puertas de la casa, cerradas por rsula desde el nacimiento de Arcadio. Llegaba a cualquier hora del da, como un tropel de cabras, y descargaba su energa febril en los oficios ms pesados. A veces entraba al taller y ayudaba a Arcadio a sensibilizar las lminas del daguerrotipo con una eficacia y una ternura que terminaron par confundirlo. Lo aturda esa mujer. La resolana de su piel, su alar a humo, el desorden de su risa en el cuarto oscuro, perturbaban su atencin y la hacan tropezar con las cosas. En cierta ocasin Aureliano estaba all, trabajando en orfebrera, y Pilar Ternera se apoy en la mesa para admirar su paciente laboriosidad. De pronto ocurri. Aureliano comprob que Arcadio estaba en el cuarto oscuro, antes de levantar la vista y encontrarse can los ojos de Pilar Ternera, cuyo pensamiento era perfectamente visible, como expuesto a la luz del medioda. -Bueno -dijo Aureliano-. Dgame qu es. Pilar Ternera se mordi los labios can una sonrisa triste. -Que eres bueno para la guerra -dijo-. Donde pones el ojo pones el plomo.
33
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Aureliano descans con la comprobacin del presagio. Volvi a concentrarse en su trabaja, como si nada hubiera pasado, y su voz adquiri una repasada firmeza. -Lo reconozco -dijo-. Llevar mi nombre. Jos Arcadio Buenda consigui par fin lo que buscaba: conect a una bailarina de cuerda el mecanismo del reloj, y el juguete bail sin interrupcin al comps de su propia msica durante tres das. Aquel hallazgo lo excit mucho ms que cualquiera de sus empresas descabelladas. No volvi a comer. No volvi a dormir. Sin la vigilancia y los cuidados de rsula se dej arrastrar por su imaginacin hacia un estado de delirio perpetuo del cual no se volvera a recuperar. Pasaba las noches dando vueltas en el cuarto, pensando en voz alta, buscando la manera de aplicar los principios del pndulo a las carretas de bueyes, a las rejas del arado, a toda la que fuera til puesto en movimiento. Lo fatig tanto la fiebre del insomnio, que una madrugada no pudo reconocer al anciano de cabeza blanca y ademanes inciertos que entr en su dormitorio. Era Prudencio Aguilar. Cuando por fin lo identific, asombrado de que tambin envejecieran los muertos, Jos Arcadio Buenda se sinti sacudido por la nostalgia. Prudencio -exclam-, cmo has venido a parar tan lejos! Despus de muchos aos de muerte, era tan intensa la aoranza de las vivos, tan apremiante la necesidad de compaa, tan aterradora la proximidad de la otra muerte que exista dentro de la muerte, que Prudencio Aguilar haba terminado por querer al peor de sus enemigas. Tena mucho tiempo de estar buscndolo. Les preguntaba por l a los muertos de Riohacha, a los muertos que llegaban del Valle de Upar, a los que llegaban de la cinaga, y nadie le daba razn, porque Macondo fue un pueblo desconocido para los muertos hasta que lleg Melquades y lo seal con un puntito negro en las abigarrados mapas de la muerte. Jos Arcadio Buenda convers con Prudencio Aguilar hasta el amanecer. Pocas horas despus, estragado par la vigilia, entr al taller de Aureliano y le pregunt: Qu da es hay? Aureliano le contest que era martes. Eso mismo pensaba ya -dijo Jos Arcadio Buenda-. Pera de pronto me he dado cuenta de que sigue siendo lunes, como ayer. Mira el cielo, mira las paredes, mira las begonias. Tambin hoy es lunes. Acostumbrada a sus manas, Aureliano no le hizo caso. Al da siguiente, mircoles, Jos Arcadio Buenda volvi al taller. Esta es un desastre -dijo-. Mira el aire, oye el zumbido del sol, igual que ayer y antier. Tambin hoy es lunes. Esa noche, Pietro Crespi lo encontr en el corredor, llorando con el llantito sin gracia de los viejos, llorando par Prudencio Aguilar, por Melquades, por los padres de Rebeca, por su pap y su mam, por todos los que poda recordar y que entonces estaban solos en la muerte. Le regal un aso de cuerda que caminaba en das patas por un alambre, pero no consigui distraerla de su obsesin. Le pregunt qu haba pasado con el proyecto que le expuso das antes, sobre la posibilidad de construir una mquina de pndulo que le sirviera al hombre para volar, y l contest que era imposible porque el pndulo poda levantar cualquier cosa en el aire pero no poda levantarse a s mismo. El jueves volvi a aparecer en el taller con un doloroso aspecto de tierra arrasada. La mquina del tiempo se ha descompuesto -casi solloz- y rsula y Amaranta tan lejos! Aureliano lo reprendi coma a un nio y l adapt un aire sumiso. Pas seis horas examinando las cosas, tratando de encontrar una diferencia con el aspecto que tuvieron el da anterior, pendiente de descubrir en ellas algn cambio que revelara el transcurso del tiempo. Estuvo toda la noche en la cama con los ojos abiertas, llamando a Prudencio Aguilar, a Melquades, a todos los muertos, para que fueran a compartir su desazn. Pero nadie acudi. El viernes, antes de que se levantara nadie, volvi a vigilar la apariencia de la naturaleza, hasta que no tuvo la menor duda de que segua siendo lunes. Entonces agarr la tranca de una puerta y con la violencia salvaje de su fuerza descomunal destroz hasta convertirlos en polvo los aparatos de alquimia, el gabinete de daguerrotipia, el taller de orfebrera, gritando como un endemoniado en un idioma altisonante y fluido pero completamente incomprensible. Se dispona a terminar con el resto de la casa cuando Aureliano pidi ayuda a los vecinos. Se necesitaron diez hombres para tumbara, catorce para amarrara, veinte para arrastrarlo hasta el castao del patio, donde la dejaron atado, ladrando en lengua extraa y echando espumarajos verdes por la baca. Cuando llegaron rsula y Amaranta todava estaba atado de pies y manos al tronco del castao, empapada de lluvia y en un estado de inocencia total. Le hablaran, y l las mir sin reconocerlas y les dijo alga incomprensible. rsula le solt las muecas y los tobillos, ulceradas por la presin de las sagas, y lo dej amarrado solamente por la cintura. Ms tarde le construyeron un cobertizo de palma para protegerlo del sol y la lluvia.
34
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez
Aureliano Buenda y Remedios Moscote se casaron un domingo de marzo ante el altar que el padre Nicanor Reyna hizo construir en la sala de visitas. Fue la culminacin de cuatro semanas de sobresaltos en casa de los Moscote, pues la pequea Remedios lleg a la pubertad antes de superar los hbitos de la infancia. A pesar de que la madre la haba aleccionado sobre los cambios de la adolescencia, una tarde de febrero irrumpi dando gritos de alarma en la sala donde sus hermanas conversaban con Aureliano, y les mostr el calzn embadurnado de una pasta achocolatada. Se fij un mes para la boda. Apenas si hubo tiempo de ensearla a lavarse, a vestirse sola, a comprender los asuntos elementales de un hogar. La pusieron a orinar en ladrillos calientes para corregirle el hbito de mojar la cama. Cost trabajo convencerla de la inviolabilidad del secreto conyugal, porque Remedios estaba tan aturdida y al mismo tiempo tan maravillada con la revelacin, que quera comentar con todo el mundo los pormenores de la noche de bodas. Fue un esfuerzo agotador, pero en la fecha prevista para la ceremonia la nia era tan diestra en las cosas del mundo como cualquiera de sus hermanas. Don Apolinar Moscote la llev del brazo por la calle adornada con flores y guirnaldas, entre el estampido de los cohetes y la msica de varias bandas, y ella saludaba con la mano y daba las gracias con una sonrisa a quienes le deseaban buena suerte desde las ventanas. Aureliano, vestido de pao negro, con los mismos botines de charol con ganchos metlicos que haba de llevar pocos aos despus frente al pelotn de fusilamiento, tena una palidez intensa y una bola dura en la garganta cuando recibi a su novia en la puerta de la casa y la llev al altar. Ella se comport con tanta naturalidad, con tanta discrecin, que no perdi la compostura ni siquiera cuando Aureliano dej caer el anillo al tratar de ponrselo. En medio del murmullo y el principio de confusin de los convidados, ella mantuvo en alto el brazo con el mitn de encaje y permaneci con el anular dispuesto, hasta que su novio logr parar el anillo con el botn para que no siguiera rodando hasta la puerta, y regres ruborizado al altar. Su madre y sus hermanas sufrieron tanto con el temor de que la nia hiciera una incorreccin durante la ceremonia, que al final fueron ellas quienes cometieron la impertinencia de cargarla para darle un beso. Desde aquel da se revel el sentido de responsabilidad, la gracia natural, el reposado dominio que siempre haba de tener Remedios ante las circunstancias adversas. Fue ella quien de su propia iniciativa puso aparte la mejor porcin que cort del pastel de bodas y se la llev en un plato con un tenedor a Jos Arcadio Buenda. Amarrado al tronco del castao, encogido en un banquito de madera bajo el cobertizo de palmas, el enorme anciano descolorido por el sol y la lluvia hizo una vaga sonrisa de gratitud y se comi el pastel con los dedos masticando un salmo ininteligible. La nica persona infeliz en aquella celebracin estrepitosa, que se prolong hasta el amanecer del lunes, fue Rebeca Buenda. Era su fiesta frustrada. Por acuerdo de rsula, su matrimonio deba celebrarse en la misma fecha, pero Pietro Crespi recibi el viernes una carta con el anuncio de la muerte inminente de su madre. La boda se aplaz. Pietro Crespi se fue para la capital de la provincia una hora despus de recibir la carta, y en el camino se cruz con su madre que lleg puntual la noche del sbado y cant en la boda de Aureliano el aria triste que haba preparado para la boda de su hijo. Pietro Crespi regres a la media noche del domingo a barrer las cenizas de la fiesta, despus de haber reventado cinco caballos en el camino tratando de estar en tiempo para su boda. Nunca se averigu quin escribi la carta. Atormentada por rsula, Amaranta llor de indignacin y jur su inocencia frente al altar que los carpinteros no haban acabado de desarmar. El padre Nicanor Reyna -a quien don Apolinar Moscote haba llevado de la cinaga para que oficiara la boda- era un anciano endurecido por la ingratitud de su ministerio. Tena la piel triste, casi en los puros huesos, y el vientre pronunciado y redondo y una expresin de ngel viejo que era ms de inocencia que de bondad. Llevaba el propsito de regresar a su parroquia despus de la boda, pero se espant con la aridez de los habitantes de Macondo, que prosperaban en el escndalo, sujetos a la ley natural, sin bautizar a los hijos ni santificar las fiestas. Pensando que a ninguna tierra le haca tanta falta la simiente de Dios, decidi quedarse una semana ms para cristianizar a circuncisos y gentiles, legalizar concubinarios y sacramentar moribundos. Pero nadie 35
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez le prest atencin. Le contestaban que durante muchos aos haban estado sin cura, arreglando negocios del alma directamente con Dios, y haban perdido la malicia del pecado mortal. Cansado de predicar en el desierto, el padre Nicanor se dispuso a emprender la construccin de un templo, el ms grande del mundo con santos de tamao natural y vidrios de colores en las paredes, para que fuera gente desde Roma a honrar a Dios en el centro de la impiedad. Andaba por todas partes pidiendo limosnas con un platillo de cobre. Le daban mucho, pero l quera ms, porque el templo deba tener una campana cuyo clamor sacara a flote a los ahogados. Suplic tanto, que perdi la voz. Sus huesos empezaron a llenarse de ruidos. Un sbado, no habiendo recogido ni siquiera el valor de las puertas, se dej confundir por la desesperacin. Improvis un altar en la plaza y el domingo recorri el pueblo con una campanita, como en los tiempos del insomnio, convocando a la misa campal. Muchos fueron por curiosidad. Otros por nostalgia. Otros para que Dios no fuera a tomar como agravio personal el desprecio a su intermediario. As que a las ocho de la maana estaba medio pueblo en la plaza, donde el padre Nicanor cant los evangelios con voz lacerada por la splica. Al final, cuando los asistentes empezaron a desbandarse, levant los brazos en seal de atencin. -Un momento -dijo-. Ahora vamos a presenciar una prueba irrebatible del infinito poder de Dios. El muchacho que haba ayudado a misa le llev una taza de chocolate espeso y humeante que l se tom sin respirar. Luego se limpi los labios con un pauelo que sac de la manga, extendi los brazos y cerr los ojos. Entonces el padre Nicanor se elev doce centmetros sobre el nivel del suelo. Fue un recurso convincente. Anduvo varios das por entre las casas, repitiendo la prueba de la levitacin mediante el estmulo del chocolate, mientras el monaguillo recoga tanto dinero en un talego, que en menos de un mes emprendi la construccin del templo. Nadie puso en duda el origen divino de la demostracin, salvo Jos Arcadio Buenda, que observ sin inmutarse el tropel de gente que una maana se reuni en torno al castao para asistir una vez ms a la revelacin. Apenas se estir un poco en el banquillo y se encogi de hombros cuando el padre Nicanor empez a levantarse del suelo junto con la silla en que estaba sentado. -Hoc est simplicisimun -dijo Jos Arcadio Buenda-: homo iste statum quartum materiae invenit. El padre Nicanor levant la mano y las cuatro patas de la silla se posaron en tierra al mismo tiempo. -Nego -dijo-. Factum hoc existentiam Dei probat sine dubio. Fue as como se supo que era latn la endiablada jerga de Jos Arcadio Buenda. El padre Nicanor aprovech la circunstancia de ser la nica persona que haba podido comunicarse con l, para tratar de infundir la fe en su cerebro trastornado. Todas las tardes se sentaba junto al castao, predicando en latn, pero Jos Arcadio Buenda se empecin en no admitir vericuetos retricos ni transmutaciones de chocolate, y exigi como nica prueba el daguerrotipo de Dios. El padre Nicanor le llev entonces medallas y estampitas y hasta una reproduccin del pao de la Vernica, pero Jos Arcadio Buenda los rechaz por ser objetos artesanales sin fundamento cientfico. Era tan terco, que el padre Nicanor renunci a sus propsitos de evangelizacin y sigui visitndolo por sentimientos humanitarios. Pero entonces fue Jos Arcadio Buenda quien tom la iniciativa y trat de quebrantar la fe del cura con martingalas racionalistas. En cierta ocasin en que el padre Nicanor llev al castao un tablero y una caja de fichas para invitarlo a jugar a las damas, Jos Arcadio Buenda no acept, segn dijo, porque nunca pudo entender el sentido de una contienda entre dos adversarios que estaban de acuerdo en los principios. El padre Nicanor, que jams haba visto de ese modo el juego de damas, no pudo volverlo a jugar. Cada vez ms asombrado de la lucidez de Jos Arcadio Buenda, le pregunt cmo era posible que lo tuvieran amarrado de un rbol. -Hoc est simplicisimun -contest l-: porque estoy loco. Desde entonces, preocupado por su propia fe, el cura no volvi a visitarlo, y se dedic por completo a apresurar la construccin del templo. Rebeca sinti renacer la esperanza. Su porvenir estaba condicionado a la terminacin de la obra, desde un domingo en que el padre Nicanor almorzaba en la casa y toda la familia sentada a la mesa habl de la solemnidad y el esplendor que tendran los actos religiosos cuando se construyera el templo. La ms afortunada ser Rebeca, dijo Amaranta. Y como Rebeca no entendi lo que ella quera decirle, se lo explic con una sonrisa inocente: -Te va a tocar inaugurar la iglesia con tu boda.
36
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Rebeca trat de anticiparse a cualquier comentario. Al paso que llevaba la construccin, el templo no estara terminado antes de diez aos. El padre Nicanor no estuvo de acuerdo: la creciente generosidad de los fieles permita hacer clculos ms optimistas. Ante la sorda indignacin de Rebeca, que no pudo terminar el almuerzo, rsula celebr la idea de Amaranta y contribuy con un aporte considerable para que se apresuraran los trabajos. El padre Nicanor consider que con otro auxilio como ese el templo estara listo en tres aos. A partir de entonces Rebeca no volvi a dirigirle la palabra a Amaranta, convencida de que su iniciativa no haba tenido la inocencia que ella supo aparentar. Era lo menos grave que poda hacer -le replic Amaranta en la virulenta discusin que tuvieron aquella noche-. As no tendr que matarte en los prximos tres aos. Rebeca acept el reto. Cuando Pietro Crespi se enter del nuevo aplazamiento, sufri una crisis de desilusin, pero Rebeca le dio una prueba definitiva de lealtad. Nos fugaremos cuando t lo dispongas, le dijo. Pietro Crespi, sin embargo, no era hombre de aventuras. Careca del carcter impulsivo de su novia, y consideraba el respeto a la palabra empeada como un capital que no se poda dilapidar. Entonces Rebeca recurri a mtodos ms audaces. Un viento misterioso apagaba las lmparas de la sala de visita y rsula sorprenda a los novios besndose en la oscuridad. Pietro Crespi le daba explicaciones atolondradas sobre la mala calidad de las modernas lmparas de alquitrn y hasta ayudaba a instalar en la sala sistemas de iluminacin ms seguros. Pero otra vez fallaba el combustible o se atascaban las mechas, y rsula encontraba a Rebeca sentada en las rodillas del novio. Termin por no aceptar ninguna explicacin. Deposit en la india la responsabilidad de la panadera y se sent en un mecedor a vigilar la visita de los novios, dispuesta a no dejarse derrotar por maniobras que ya eran viejas en su juventud. Pobre mam -deca Rebeca con burlona indignacin, viendo bostezar a rsula en el sopor de las visitas-. Cuando se muera saldr penando en ese mecedor. Al cabo de tres meses de amores vigilados, aburrido con la lentitud de la construccin que pasaba a inspeccionar todos los das, Pietro Crespi resolvi darle al padre Nicanor el dinero que le haca falta para terminar el templo. Amaranta no se impacient. Mientras conversaba con las amigas que todas las tardes iban a bordar o tejer en el corredor, trataba de concebir nuevas triquiuelas. Un error de clculo ech a perder la que consider ms eficaz: quitar las bolitas de naftalina que Rebeca haba puesto a su vestido de novia antes de guardarlo en la cmoda del dormitorio. Lo hizo cuando faltaban menos de dos meses para la terminacin del templo. Pero Rebeca estaba tan impaciente ante la proximidad de la boda, que quiso preparar el vestido con ms anticipacin de lo que haba previsto Amaranta. Al abrir la cmoda y desenvolver primero los papeles y luego el lienzo protector, encontr el raso del vestido y el punto del velo y hasta la corona de azahares pulverizados por las polillas. Aunque estaba segura de haber puesto en el envoltorio dos puados de bolitas de naftalina, el desastre pareca tan accidental que no se atrevi a culpar a Amaranta. Faltaba menos de un mes para la boda, pero Amparo Moscote se comprometi a coser un nuevo vestido en una semana. Amaranta se sinti desfallecer el medioda lluvioso en que Amparo entr a la casa envuelta en una espumarada de punto para hacerle a Rebeca la ltima prueba del vestido. Perdi la voz y un hilo de sudor helado descendi por el cauce de su espina dorsal. Durante largos meses haba temblado de pavor esperando aquella hora, porque si no conceba el obstculo definitivo para la boda de Rebeca, estaba segura de que en el ltimo instante, cuando hubieran fallado todos los recursos de su imaginacin, tendra valor para envenenara. Esa tarde, mientras Rebeca se ahogaba de calor dentro de la coraza de raso que Amparo Moscote iba armando en su cuerpo con un millar de alfileres y una paciencia infinita, Amaranta equivoc varias veces los puntos del crochet y se pinch el dedo con la aguja, pero decidi con espantosa frialdad que la fecha sera el ltimo viernes antes de la boda, y el modo sera un chorro de ludano en el caf. Un obstculo mayor, tan insalvable como imprevisto, oblig a un nuevo e indefinido aplazamiento. Una semana antes de la fecha fijada para la boda, la pequea Remedios despert a media noche empapada en un caldo caliente que explot en sus entraas con una especie de eructo desgarrador, y muri tres das despus envenenada por su propia sangre con un par de gemelos atravesados en el vientre. Amaranta sufri una crisis de conciencia. Haba suplicado a Dios con tanto fervor que algo pavoroso ocurriera para no tener que envenenar a Rebeca, que se sinti culpable por la muerte de Remedios. No era ese el obstculo por el que tanto haba suplicado. Remedios haba llevado a la casa un soplo de alegra. Se haba instalado con su esposo en una alcoba cercana al taller, que decor con las muecas y juguetes de su infancia reciente, y su alegre vitalidad desbordaba las cuatro paredes de la alcoba y pasaba como un ventarrn de
37
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez buena salud por el corredor de las begonias. Cantaba desde el amanecer. Fue ella la nica persona que se atrevi a mediar en las disputas de Rebeca y Amaranta. Se ech encima la dispendiosa tarea de atender a Jos Arcadio Buenda. Le llevaba los alimentos, lo asista en sus necesidades cotidianas, lo lavaba con jabn y estropajo, le mantena limpio de piojos y liendres los cabellos y la barba, conservaba en buen estado el cobertizo de palma y lo reforzaba con lonas impermeables en tiempos de tormenta. En sus ltimos meses haba logrado comunicarse con l en frases de latn rudimentario. Cuando naci el hijo de Aureliano y Pilar Ternera y fue llevado a la casa y bautizado en ceremonia ntima con el nombre de Aureliano Jos, Remedios decidi que fuera considerado como su lujo mayor. Su instinto maternal sorprendi a rsula. Aureliano, por su parte, encontr en ella la justificacin que le haca falta para vivir. Trabajaba todo el da en el taller y Remedios le llevaba a media maana un tazn de caf sin azcar. Ambos visitaban todas las noches a los Moscote. Aureliano jugaba con el suegro interminables partidos de domin, mientras Remedios conversaba con sus hermanas o trataba con su madre asuntos de gente mayor. El vnculo con los Buenda consolid en el pueblo la autoridad de don Apolinar Moscote. En frecuentes viajes a la capital de la provincia consigui que el gobierno construyera una escuela para que la atendiera Arcadio, que haba heredado el entusiasmo didctico del abuelo. Logr por medio de la persuasin que la mayora de las casas fueran pintadas de azul para la fiesta de la independencia nacional. A instancias del padre Nicanor dispuso el traslado de la tienda de Catarino a una calle apartada, y clausur varios lugares de escndalo que prosperaban en el centro de la poblacin. Una vez regres con seis policas armados de fusiles a quienes encomend el mantenimiento del orden, sin que nadie se acordara del compromiso original de no tener gente armada en el pueblo. Aureliano se complaca de la eficacia de su suegro. Te vas a poner tan gordo como l, le decan sus amigos. Pero el sedentarismo que acentu sus pmulos y concentr el fulgor de sus ojos, no aument su peso ni alter la parsimonia de su carcter, y por el contrario endureci en sus labios la lnea recta de la meditacin solitaria y la decisin implacable. Tan hondo era el cario que l y su esposa haban logrado despertar en la familia de ambos, que cuando Remedios anunci que iba a tener un hijo, hasta Rebeca y Amaranta hicieron una tregua para tejer en lana azul, por si naca varn, y en lana rosada, por si naca mujer. Fue ella la ltima persona en que pens Arcadio, pocos aos despus, frente al pelotn de fusilamiento. rsula dispuso un duelo de puertas y ventanas cerradas, sin entrada ni salida para nadie como no fuera para asuntos indispensables; prohibi hablar en voz alta durante un ano, y puso el daguerrotipo de Remedios en el lugar en que se vel el cadver, con una cinta negra terciada y una lmpara de aceite encendida para siempre. Las generaciones futuras, que nunca dejaron extinguir la lmpara, haban de desconcertarse ante aquella nia de faldas rizadas, botitas blancas y lazo de organd en la cabeza, que no lograban hacer coincidir con la imagen acadmica de una bisabuela. Amaranta se hizo cargo de Aureliano Jos. Lo adopt como un hijo que haba de compartir su soledad, y aliviarla del ludano involuntario que echaron sus splicas desatinadas en el caf de Remedios. Pietro Crespi entraba en puntillas al anochecer, con una cinta negra en el sombrero, y haca una visita silenciosa a una Rebeca que pareca desangrarse dentro del vestido negro con mangas hasta los puos. Habra sido tan irreverente la sola idea de pensar en una nueva fecha para la boda, que el noviazgo se convirti en una relacin eterna, un amor de cansancio que nadie volvi a cuidar, como si los enamorados que en otros das descomponan las lmparas para besarse hubieran sido abandonados al albedro de la muerte. Perdido el rumbo, completamente desmoralizada, Rebeca volvi a comer tierra. De pronto cuando el duelo llevaba tanto tiempo que ya se haban reanudado las sesiones de punto de cruz- alguien empuj la puerta de la calle a las dos de la tarde, en el silencio mortal del calor, y los horcones se estremecieron con tal fuerza en los cimientos, que Amaranta y sus amigas bordando en el corredor, Rebeca chupndose el dedo en el dormitorio, rsula en la cocina, Aureliano en el taller y hasta Jos Arcadio Buenda bajo el castao solitario, tuvieron la impresin de que un temblor de tierra estaba desquiciando la casa. Llegaba un hombre descomunal. Sus espaldas cuadradas apenas si caban por las puertas. Tena una medallita de la Virgen de los Remedios colgada en el cuello de bisonte, los brazos y el pecho completamente bordados de tatuajes crpticos, y en la mueca derecha la apretada esclava de cobre de los niosen-cruz. Tena el cuero curtido por la sal de la intemperie, el pelo corto y parado como las crines de un mulo, las mandbulas frreas y la mirada triste. Tena un cinturn dos veces ms grueso que la cincha de un caballo, botas con polainas y espuelas y con los tacones herrados, y su
38
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez presencia daba la impresin trepidatoria de un sacudimiento ssmico. Atraves la sala de visitas y la sala de estar, llevando en la mano unas alforjas medio desbaratadas, y apareci como un trueno en el corredor de las begonias, donde Amaranta y sus amigas estaban paralizadas con las agujas en el aire. Buenas, les dijo l con la voz cansada, y tir las alforjas en la mesa de labor y pas de largo hacia el fondo de la casa. Buenas, le dijo a la asustada Rebeca que lo vio pasar por la puerta de su dormitorio. Buenas, le dijo a Aureliano, que estaba con los cinco sentidos alertas en el mesn de orfebrera. No se entretuvo con nadie. Fue directamente a la cocina, y all se par por primera vez en el trmino de un viaje que haba empezado al otro lado del mundo. Buenas, dijo. rsula se qued una fraccin de segundo con la boca abierta, lo mir a los ojos, lanz un grito y salt a su cuello gritando y llorando de alegra. Era Jos Arcadio. Regresaba tan pobre como se fue, hasta el extremo de que rsula tuvo que darle dos pesos para pagar el alquiler del caballo. Hablaba el espaol cruzado con jerga de marineros. Le preguntaron dnde haba estado, y contest: Por ah. Colg la hamaca en el cuarto que le asignaron y durmi tres das. Cuando despert, y despus de tomarse diecisis huevos crudos, sali directamente hacia la tienda de Catarino, donde su corpulencia monumental provoc un pnico de curiosidad entre las mujeres. Orden msica y aguardiente para todos por su cuenta. Hizo apuestas de pulso con cinco hombres al mismo tiempo. Es imposible, decan, al convencerse de que no lograban moverle el brazo. Tiene nios-en-cruz. Catarino, que no crea en artificios de fuerza, apost doce pesos a que no mova el mostrador. Jos Arcadio lo arranc de su sitio, lo levant en vilo sobre la cabeza y lo puso en la calle. Se necesitaron once hombres para meterlo. En el calor de la fiesta exhibi sobre el mostrador su masculinidad inverosmil, enteramente tatuada con una maraa azul y roja de letreros en varios idiomas. A las mujeres que lo asediaron con su codicia les pregunt quin pagaba ms. La que tena ms ofreci veinte pesos. Entonces l propuso rifarse entre todas a diez pesos el nmero. Era un precio desorbitado, porque la mujer ms solicitada ganaba ocho pesos en una noche, pero todas aceptaron. Escribieron sus nombres en catorce papeletas que metieron en un sombrero, y cada mujer sac una. Cuando slo faltaban por sacar dos papeletas, se estableci a quines correspondan. -Cinco pesos ms cada una -propuso Jos Arcadio- y me reparto entre ambas. De eso viva. Le haba dado sesenta y cinco veces la vuelta al mundo, enrolado en una tripulacin de marineros aptridas. Las mujeres que se acostaron con l aquella noche en la tienda de Catarino lo llevaron desnudo a la sala de baile para que vieran que no tena un milmetro del cuerpo sin tatuar, por el frente y por la espalda, y desde el cuello hasta los dedos de los pies. No lograba incorporarse a la familia. Dorma todo el da y pasaba la noche en el barrio de tolerancia haciendo suertes de fuerza. En las escasas ocasiones en que rsula logr sentarlo a la mesa, dio muestras de una simpata radiante, sobre todo cuando contaba sus aventuras en pases remotos. Haba naufragado y permanecido dos semanas a la deriva en el mar del Japn, alimentndose con el cuerpo de un compaero que sucumbi a la insolacin, cuya carne salada y vuelta a salar y cocinada al sol tena un sabor granuloso y dulce. En un medioda radiante del Golfo de Bengala su barco haba vencido un dragn de mar en cuyo vientre encontraron el casco, las hebillas y las armas de un cruzado. Haba visto en el Caribe el fantasma de la nave corsario de Vctor Hugues, con el velamen desgarrado por los vientos de la muerte, la arboladura carcomida por cucarachas de mar y equivocado para siempre el rumbo de la Guadalupe. rsula lloraba en la mesa como si estuviera leyendo las cartas que nunca llegaron, en las cuales relataba Jos Arcadio sus hazaas y desventuras. Y tanta casa aqu, hijo mo -sollozaba-. Y tanta comida tirada a los puercos Pero en el fondo no poda concebir que el muchacho que llevaron los gitanos fuera el mismo atarvn que se coma medio lechn en el almuerzo y cuyas ventosidades marchitaban flores. Algo similar le ocurra al resto de la familia. Amaranta no poda disimular la repugnancia que le producan en la mesa sus eructos bestiales. Arcadio, que nunca conoci el secreto de su filiacin, apenas si contestaba a las preguntas que l le haca con el propsito evidente de conquistar sus afectos. Aureliano trat de revivir los tiempos en que dorman en el mismo cuarto, procur restaurar la complicidad de la infancia, pero Jos Arcadio los haba olvidado porque la vida del mar le satur la memoria con demasiadas cosas que recordar. Slo Rebeca sucumbi al primer impacto. La tarde en que lo vio pasar frente a su dormitorio pens que Pietro Crespi era un currutaco de alfeique junto a aquel protomacho cuya respiracin volcnica se perciba en toda la casa. Buscaba su proximidad con cualquier pretexto. En cierta ocasin Jos Arcadio la mir el cuerpo con una atencin descarada, y le dijo: Eres muy mujer, hermanita. Rebeca perdi el dominio de s misma. Volvi a comer tierra y cal de las paredes con la avidez de otros
39
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez das, y se chup el dedo con tanta ansiedad que se le form un callo en el pulgar. Vomit un lquido verde con sanguijuelas muertas. Pas noches en vela tiritando de fiebre, luchando contra el delirio, esperando, hasta que la casa trepidaba con el regreso de Jos Arcadio al amanecer. Una tarde, cuando todos dorman la siesta, no resisti ms y fue a su dormitorio. Lo encontr en calzoncillos, despierto, tendido en la hamaca que haba colgado de los horcones con cables de amarrar barcos. La impresion tanto su enorme desnudez tarabiscoteada que sinti el impulso de retroceder. Perdone -se excus-. No saba que estaba aqu. Pero apag la voz para no despertar a nadie. Ven ac, dijo l. Rebeca obedeci. Se detuvo junto a la hamaca, sudando hielo, sintiendo que se le formaban nudos en las tripas, mientras Jos Arcadio le acariciaba los tobillos con la yema de los dedos, y luego las pantorrillas y luego los muslos, murmurando: Ay, hermanita: ay, hermanita. Ella tuvo que hacer un esfuerzo sobrenatural para no morirse cuando una potencia ciclnica asombrosamente regulada la levant por la cintura y la despoj de su intimidad con tres zarpazos y la descuartiz como a un pajarito. Alcanz a dar gracias a Dios por haber nacido, antes de perder la conciencia el placer inconcebible de aquel dolor insoportable, chapaleando en el pantano humeante de la hamaca que absorbi como un papel secante la explosin de su sangre. Tres das despus se casaron en la misa de cinco. Jos Arcadio haba ido el da anterior a la tienda de Pietro Crespi. Lo haba encontrado dictando una leccin de ctara y no lo llev aparte para hablarle. Me caso con Rebeca, le dijo. Pietro Crespi se puso plido, le entreg la ctara a uno de los discpulos, y dio la clase por terminada. Cuando quedaron solos en el saln atiborrado de instrumentos msicos y juguetes de cuerda, Pietro Crespi dijo: -Es su hermana. -No me importa -replic Jos Arcadio. Pietro Crespi se enjug la frente con el pauelo impregnado de espliego. -Es contra natura -explic- y, adems, la ley lo prohibe. Jos Arcadio se impacient no tanto con la argumentacin como con la palidez de Pietro Crespi. -Me cago dos veces en natura -dijo-. Y se lo vengo a decir para que no se tome la molestia de ir a preguntarle nada a Rebeca. Pero su comportamiento brutal se quebrant al ver que a Pietro Crespi se le humedecan los ojos. -Ahora -le dijo en otro tono-, que si lo que le gusta es la familia, ah le queda Amaranta. El padre Nicanor revel en el sermn del domingo que Jos Arcadio y Rebeca no eran hermanos. rsula no perdon nunca lo que consider como una inconcebible falta de respeto, y cuando regresaron de la iglesia prohibi a los recin casados que volvieran a pisar la casa. Para ella era como si hubieran muerto. As que alquilaron una casita frente al cementerio y se instalaron en ella sin ms muebles que la hamaca de Jos Arcadio. La noche de bodas a Rebeca le mordi el pie un alacrn que se haba metido en su pantufla. Se le adormeci la lengua, pero eso no impidi que pasaran una luna de miel escandalosa. Los vecinos se asustaban con los gritos que despertaban a todo el barrio hasta ocho veces en una noche, y hasta tres veces en la siesta, y rogaban que una pasin tan desaforada no fuera a perturbar la paz de los muertos. Aureliano fue el nico que se preocup por ellos. Les compr algunos muebles y les proporcion dinero, hasta que Jos Arcadio recuper el sentido de la realidad y empez a trabajar las tierras de nadie que colindaban con el patio de la casa. Amaranta, en cambio, no logr superar jams su rencor contra Rebeca, aunque la vida le ofreci una satisfaccin con que no haba soado: por iniciativa de rsula, que no saba cmo re-parar la vergenza, Pietro Crespi sigui almorzando los martes en la casa, sobrepuesto al fracaso con una serena dignidad. Conserv la cinta negra en el sombrero como una muestra de aprecio por la familia, y se complaca en demostrar su afecto a rsula llevndole regalos exticos: sardinas portuguesas, mermelada de rosas turcas y, en cierta ocasin, un primoroso mande Manila. Amaranta lo atenda con una cariosa diligencia. Adivinaba sus gustos, le arrancaba los hilos descosidos en los puos de la camisa, y bord una docena de pauelos con sus iniciales para el da de su cumpleaos. Los martes, despus del almuerzo, mientras ella bordaba en el corredor, l le haca una alegre compaa. Para Pietro Crespi, aquella mujer que siempre consider y trat como una nia, fue una revelacin. Aunque su tipo careca de gracia, tena una rara sensibilidad para apreciar las cosas del mundo, y una ternura secreta. Un martes, cuando nadie dudaba de que tarde o temprano tena que ocurrir,
40
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Pietro Crespi le pidi que se casara con l. Ella no interrumpi su labor. Esper a que pasara el caliente rubor de sus orejas e imprimi a su voz un sereno nfasis de madurez. -Por supuesto, Crespi -dijo-, pero cuando uno se conozca mejor. Nunca es bueno precipitar las cosas. rsula se ofusc. A pesar del aprecio que le tena a Pietro Crespi, no lograba establecer si su decisin era buena o mala desde el punto de vista moral, despus del prolongado y ruidoso noviazgo con Rebeca. Pero termin por aceptarlo como un hecho sin calificacin, porque nadie comparti sus dudas. Aureliano, que era el hombre de la casa, la confundi ms con su enigmtica y terminante opinin: -stas no son horas de andar pensando en matrimonios. Aquella opinin que rsula slo comprendi algunos meses despus era la nica sincera que poda expresar Aureliano en ese momento, no slo con respecto al matrimonio, sino a cualquier asunto que no fuera la guerra. l mismo, frente al pelotn de fusilamiento, no haba de entender muy bien cmo se fue encadenando la serie de sutiles pero irrevocables casualidades que lo llevaron hasta ese punto. La muerte de Remedios no le produjo la conmocin que tema. Fue ms bien un sordo sentimiento de rabia que paulatinamente se disolvi en una frustracin solitaria y pasiva, semejante a la que experiment en los tiempos en que estaba resignado a vivir sin mujer. Volvi a hundirse en el trabajo, pero conserv la costumbre de jugar domin con su suegro. En una casa amordazada por el luto, las conversaciones nocturnas consolidaron la amistad de los dos hombres. Vuelve a casarte, Aurelito -le deca el suegro-. Tengo seis hijas para escoger. En cierta ocasin, en vsperas de las elecciones, don Apolinar Moscote regres de uno de sus frecuentes viajes, preocupado por la situacin poltica del pas. Los liberales estaban decididos a lanzarse a la guerra. Como Aureliano tena en esa poca nociones muy confusas sobre las diferencias entre conservadores y liberales, su suegro le daba lecciones esquemticas. Los liberales, le deca, eran masones; gente de mala ndole, partidaria de ahorcar a los curas, de implantar el matrimonio civil y el divorcio, de reconocer iguales derechos a los hijos naturales que a los legtimos, y de despedazar al pas en un sistema federal que despojara de poderes a la autoridad suprema. Los conservadores, en cambio, que haban recibido el poder directamente de Dios, propugnaban por la estabilidad del orden pblico y la moral familiar; eran los defensores de la fe de Cristo, del principio de autoridad, y no estaban dispuestos a permitir que el pas fuera descuartizado en entidades autnomas. Por sentimientos humanitarios, Aureliano simpatizaba con la actitud liberal respecto de los derechos de los hijos naturales, pero de todos modos no entenda cmo se llegaba al extremo de hacer una guerra por cosas que no podan tocarse con las manos. Le pareci una exageracin que su suegro se hiciera enviar para las elecciones seis soldados armados con fusiles, al mando de un sargento, en un pueblo sin pasiones polticas. No slo llegaron, sino que fueron de casa en casa decomisando armas de cacera, machetes y hasta cuchillos de cocina, antes de repartir entre los hombres mayores de veintin aos las papeletas azules con los nombres de los candidatos conservadores, y las papeletas rojas con los nombres de los candidatos liberales. La vspera de las elecciones el propio don Apolinar Moscote ley un bando que prohiba desde la medianoche del sbado, y por cuarenta y ocho horas, la venta de bebidas alcohlicas y la reunin de ms de tres personas que no fueran de la misma familia. Las elecciones transcurrieron sin incidentes. Desde las ocho de la maana del domingo se instal en la plaza la urna de madera custodiada por los seis soldados. Se vot con entera libertad, como pudo comprobarlo el propio Aureliano, que estuvo casi todo el da con su suegro vigilando que nadie votara ms de una vez. A las cuatro de la tarde, un repique de redoblante en la plaza anunci el trmino de la jornada, y don Apolinar Moscote sell la urna con una etiqueta cruzada con su firma. Esa noche, mientras jugaba domin con Aureliano, le orden al sargento romper la etiqueta para contar los votos. Haba casi tantas papeletas rojas como azules, pero el sargento slo dej diez rojas y complet la diferencia con azules. Luego volvieron a sellar la urna con una etiqueta nueva y al da siguiente a primera hora se la llevaron para la capital de la provincia. Los liberales irn a la guerra, dijo Aureliano. Don Apolinar no desatendi sus fichas de domin. Si lo dices por los cambios de papeletas, no irn -dijo-. Se dejan algunas rojas para que no haya reclamos. Aureliano comprendi las desventajas de la oposicin. Si yo fuera liberal -dijo- ira a la guerra por esto de las papeletas. Su suegro lo mir por encima del marco de los anteojos. -Ay, Aurelito -dijo-, si t fueras liberal, aunque fueras mi yerno, no hubieras visto el cambio de las papeletas.
41
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Lo que en realidad caus indignacin en el pueblo no fue el resultado de las elecciones, sino el hecho de que los soldados no hubieran devuelto las armas. Un grupo de mujeres habl con Aureliano para que consiguiera con su suegro la restitucin de los cuchillos de cocina. Don Apolinar Moscote le explic, en estricta reserva, que los soldados se haban llevado las armas decomisadas como prueba de que los liberales se estaban preparando para la guerra. Lo alarm el cinismo de la declaracin. No hizo ningn comentario, pero cierta noche en que Gerineldo Mrquez y Magnfico Visbal hablaban con otros amigos del incidente de los cuchillos, le preguntaron si era liberal o conservador. Aureliano no vacil: -Si hay que ser algo, seria liberal -dijo-, porque los conservadores son unos tramposos. Al da siguiente, a instancias de sus amigos, fue a visitar al doctor Alirio Noguera para que le tratara un supuesto dolor en el hgado. Ni siquiera saba cul era el sentido de la patraa. El doctor Alirio Noguera haba llegado a Macondo pocos aos antes con un botiqun de globulitos sin sabor y una divisa mdica que no convenci a nadie: Un Clavo saca otro clavo. En realidad era un farsante. Detrs de su inocente fachada de mdico sin prestigio se esconda un terrorista que tapaba con unas cligas de media pierna las cicatrices que dejaron en sus tobillos cinco aos de cepo. Capturado en la primera aventura federalista, logr escapar a Curazao disfrazado con el traje que ms detestaba en este mundo: una sotana. Al cabo de un prolongado destierro, embullado por las exaltadas noticias que llevaban a Curazao los exiliados de todo el Caribe, se embarc en una goleta de contrabandistas y apareci en Riohacha con los frasquitos de glbulos que no eran ms que de azcar refinada, y un diploma de la Universidad de Leipzig falsificado por l mismo. Llor de desencanto. El fervor federalista, que los exiliados definan como un polvorn a punto de estallar, se haba disuelto en una vaga ilusin electoral. Amargado por el fracaso, ansioso de un lugar seguro donde esperar la vejez, el falso homepata se refugi en Macondo. En el estrecho cuartito atiborrado de frascos vacos que alquil a un lado de la plaza vivi varios aos de los enfermos sin esperanzas que despus de haber probado todo se consolaban con glbulos de azcar. Sus instintos de agitador permanecieron en reposo mientras don Apolinar Moscote fue una autoridad decorativa. El tiempo se le iba en recordar y en luchar contra el asma. La proximidad de las elecciones fue el hilo que le permiti encontrar de nuevo la madeja de la subversin. Estableci contacto con la gente joven del pueblo, que careca de formacin poltica, y se empe en una sigilosa campaa de instigacin. Las numerosas papeletas rojas que aparecieron en la urna, y que fueron atribuidas por don Apolinar Moscote a la novelera propia de la juventud, eran parte de su plan: oblig a sus discpulos a votar para convencerlos de que las elecciones eran una farsa. Lo nico eficaz -deca- es la violencia. La mayora de los amigos de Aureliano andaban entusiasmados con la idea de liquidar el orden conservador, pero nadie se haba atrevido a incluirlo en los planes, no slo por sus vnculos con el corregidor, sino por su carcter solitario y evasivo. Se saba, adems, que haba votado azul por indicacin del suegro. As que fue una simple casualidad que revelara sus sentimientos polticos, y fue un puro golpe de curiosidad el que lo meti en la ventolera de visitar al mdico para tratarse un dolor que no tena. En el cuchitril oloroso a telaraa alcanforada se encontr con una especie de iguana polvorienta cuyos pulmones silbaban al respirar. Antes de hacerle ninguna pregunta el doctor lo llev a la ventana y le examin por dentro el prpado inferior. No es ah, dijo Aureliano, segn le haban indicado. Se hundi el hgado con la punta de los dedos, y agreg: Es aqu donde tengo el dolor que no me deja dormir. Entonces el doctor Noguera cerr la ventana con el pretexto de que haba mucho sol, y le explic en trminos simples por qu era un deber patritico asesinar a los conservadores. Durante varios das llev Aureliano un frasquito en el bolsillo de la camisa. Lo sacaba cada dos horas, pona tres globulitos en la palma de la mano y se los echaba de golpe en la boca para disolverlos lentamente en la lengua. Don Apolinar Moscote se burl de su fe en la homeopata, pero quienes estaban en el complot re-conocieron en l a uno ms de los suyos. Casi todos los hijos de los fundadores estaban implicados, aunque ninguno saba concretamente en qu consista la accin que ellos mismos tramaban. Sin embargo, el da en que el mdico le revel el secreto a Aureliano, ste le sac el cuerpo a la conspiracin. Aunque entonces estaba convencido de la urgencia de liquidar al rgimen conservador, el plan lo horroriz. El doctor Noguera era un mstico del atentado personal. Su sistema se reduca a coordinar una serie de acciones individuales que en un golpe maestro de alcance nacional liquidara a los funcionarios del rgimen con sus respectivas familias, sobre todo a los nios, para exterminar el conservatismo en la semilla. Don Apolinar Moscote, su esposa y sus seis hijas, por supuesto, estaban en la lista.
42
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez -Usted no es liberal ni es nada -le dijo Aureliano sin alterarse-. Usted no es ms que un matarife. -En ese caso -replic el doctor con igual calma- devulveme el frasquito. Ya no te hace falta. Slo seis meses despus supo Aureliano que el doctor lo haba desahuciado como hombre de accin, por ser un sentimental sin porvenir, con un carcter pasivo y una definida vocacin solitaria. Trataron de cercarlo temiendo que denunciara la conspiracin. Aureliano los tranquiliz: no dira una palabra, pero la noche en que fueran a asesinar a la familia Moscote lo encontraran a l defendiendo la puerta. Demostr una decisin tan convincente, que el plan se aplaz para una fecha indefinida. Fue por esos das que rsula consult su opinin sobre el matrimonio de Pietro Crespi y Amaranta, y l contest que las tiempos no estaban para pensar en eso. Desde haca una semana llevaba bajo la camisa una pistola arcaica. Vigilaba a sus amigos. Iba par las tardes a tomar el caf con Jos Arcadio y Rebeca, que empezaban a ordenar su casa, y desde las siete jugaba domin con el suegro. A la hora del almuerzo conversaba con Arcadio, que era ya un adolescente monumental, y lo encontraba cada vez ms exaltado can la inminencia de la guerra. En la escuela, donde Arcadio tena alumnos mayores que l revueltos can nios que apenas empezaban a hablar, haba prendido la fiebre liberal. Se hablaba de fusilar al padre Nicanor, de convertir el templo en escuela, de implantar el amor libre. Aureliano procur atemperar sus mpetus. Le recomend discrecin y prudencia. Sordo a su razonamiento sereno, a su sentido de la realidad, Arcadio le reproch en pblico su debilidad de carcter, Aureliano esper. Par fin, a principios de diciembre, rsula irrumpi trastornada en el taller. -Estall la guerra! En efecto, haba estallado desde haca tres meses. La ley marcial imperaba en todo el pas. El nico que la supo a tiempo fue don Apolinar Moscote, pero no le dio la noticia ni a su mujer, mientras llegaba el pelotn del ejrcito que haba de ocupar el pueblo por sorpresa. Entraron sin ruido antes del amanecer, can das piezas de artillera ligera tiradas por mulas, y establecieron el cuartel en la escuela. Se impuso el toque de queda a las seis de la tarde. Se hizo una requisa ms drstica que la anterior, casa por casa, y esta vez se llevaron hasta las herramientas de labranza. Sacaron a rastras al doctor Noguera, la amarraron a un rbol de la plaza y la fusilaron sin frmula de juicio. El padre Nicanor trat de impresionar a las autoridades militares can el milagro de la levitacin, y un soldado lo descalabr de un culatazo. La exaltacin liberal se apag en un terror silencioso. Aureliano, plido, hermtico, sigui jugando domin con su suegro. Comprendi que a pesar de su ttulo actual de jefe civil y militar de la plaza, don Apolinar Moscote era otra vez una autoridad decorativa. Las decisiones las tomaba un capitn del ejrcito que todas las maanas recaudaba una manlieva extraordinaria para la defensa del orden pblico. Cuatro soldados al mando suyo arrebataron a su familia una mujer que haba sido mordida por un perro rabioso y la mataron a culatazos en plena calle. Un domingo, dos semanas despus de la ocupacin, Aureliano entr en la casa de Gerineldo Mrquez y con su parsimonia habitual pidi un tazn de caf sin azcar. Cuando los dos quedaron solos en la cocina, Aureliano imprimi a su voz una autoridad que nunca se le haba conocido. Prepara los muchachos -dijo-. Nos vamos a la guerra. Gerineldo Mrquez no lo crey. -Con qu armas? -pregunt. -Con las de ellos -contest Aureliano. El martes a medianoche, en una operacin descabellada, veintin hombres menores de treinta aos al mando de Aureliano Buenda, armados con cuchillos de mesa y hierros afilados, tomaron por sorpresa la guarnicin, se apoderaron de las armas y fusilaron en el patio al capitn y los cuatro soldados que haban asesinado a la mujer. Esa misma noche, mientras se escuchaban las descargas del pelotn de fusilamiento, Arcadio fue nombrado jefe civil y militar de la plaza. Los rebeldes casados apenas tuvieron tiempo de despedirse de sus esposas, a quienes abandonaron a sus propios recursos. Se fueron al amanecer, aclamados por la poblacin liberada del terror, para unirse a las fuerzas del general revolucionario Victorio Medina, que segn las ltimas noticias andaba por el rumbo de Manaure. Antes de irse, Aureliano sac a don Apolinar Moscote de un armario. Usted se queda tranquilo, suegro -le dijo-. El nuevo gobierno garantiza, bajo palabra de honor, su seguridad personal y la de su familia. Don Apolinar Moscote tuvo dificultades para identificar aquel conspirador de botas altas y fusil terciado a la espalda con quien haba jugado domin hasta las nueve de la noche. -Esto es un disparate, Aurelito -exclam.
43
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez -Ningn disparate -dijo Aureliano-. Es la guerra. Y no me vuelva a decir Aurelito, que ya soy el coronel Aureliano Buenda.
44
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez
VI
El coronel Aureliano Buenda promovi treinta y dos levantamientos armados y los perdi todos. Tuvo diecisiete hijos varones de diecisiete mujeres distintas, que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche, antes de que el mayor cumpliera treinta y cinco aos. Escap a catorce atentados, a setenta y tres emboscadas y a un pelotn de fusilamiento. Sobrevivi a una carga de estricnina en el caf que habra bastado para matar un caballo. Rechaz la Orden del Mrito que le otorg el presidente de la repblica. Lleg a ser comandante general de las fuerzas revolucionarias, con jurisdiccin y mando de una frontera a la otra, y el hombre ms temido por el gobierno, pero nunca permiti que le tomaran una fotografa. Declin la pensin vitalicia que le ofrecieron despus de la guerra y vivi hasta la vejez de los pescaditos de oro que fabricaba en su taller de Macondo. Aunque pele siempre al frente de sus hombres, la nica herida que recibi se la produjo l mismo despus de firmar la capitulacin de Neerlandia que puso trmino a casi veinte aos de guerras civiles. Se dispar un tiro de pistola en el pecho y el proyectil le sali por la espalda sin lastimar ningn centro vital. Lo nico que qued de todo eso fue una calle con su nombre en Macondo. Sin embargo, segn declar pocos aos antes de morir de viejo, ni siquiera eso esperaba la madrugada en que se fue con sus veintin hombres a reunirse con las fuerzas del general Victorio Medina. -Ah te dejamos a Macondo -fue todo cuanto le dijo a Arcadio antes de irse-. Te lo dejamos bien, procura que lo encontremos mejor. Arcadio le dio una interpretacin muy personal a la recomendacin. Se invent un uniforme con galones y charreteras de mariscal, inspirado en las lminas de un libro de Melquades, y se colg al cinto el sable con borlas doradas del capitn fusilado. Emplaz las dos piezas de artillera a la entrada del pueblo, uniform a sus antiguos alumnos, exacerbados por sus proclamas incendiarias, y los dej vagar armados por las calles para dar a los forasteros una impresin de invulnerabilidad. Fue un truco de doble filo, porque el gobierno no se atrevi a atacar la plaza durante diez meses, pero cuando lo hizo descarg contra ella una fuerza tan desproporcionada que liquid la resistencia en media hora. Desde el primer da de su mandato Arcadio revel su aficin por los bandos. Ley hasta cuatro diarios para ordenar y disponer cuanto le pasaba por la cabeza. Implant el servicio militar obligatorio desde los dieciocho aos, declar de utilidad pblica los animales que transitaban por las calles despus de las seis de la tarde e impuso a los hombres mayores de edad la obligacin de usar un brazal rojo. Recluy al padre Nicanor en la casa cural, bajo amenaza de fusilamiento, y le prohibi decir misa y tocar las campanas como no fuera para celebrar las victorias liberales. Para que nadie pusiera en duda la severidad de sus propsitos, mand que un pelotn de fusilamiento se entrenara en la plaza pblica disparando contra un espantapjaros. Al principio nadie lo tom en serio. Eran, al fin de cuentas, los muchachos de la escuela jugando a gente mayor. Pero una noche, al entrar Arcadio en la tienda de Catarino, el trompetista de la banda lo salud con un toque de fanfarria que provoc las risas de la clientela, y Arcadio lo hizo fusilar por irrespeto a la autoridad. A quienes protestaron, los puso a pan y agua con los tobillos en un cepo que instal en un cuarto de la escuela. Eres un asesino! -le gritaba rsula cada vez que se enteraba de alguna nueva arbitrariedad-. Cuando Aureliano lo sepa te va a fusilar a ti y yo ser la primera en alegrarme. Pero todo fue intil. Arcadio sigui apretando los torniquetes de un rigor innecesario, hasta convertirse en el ms cruel de los gobernantes que hubo nunca en Macondo. Ahora sufran la diferencia -dijo don Apolinar Moscote en cierta ocasin-. Esto es el paraso liberal. Arcadio lo supo. Al frente de una patrulla asalt la casa, destroz los muebles, vapule a las hijas y se llev a rastras a don Apolinar Moscote. Cuando rsula irrumpi en el patio del cuartel, despus de haber atravesado el pueblo clamando de vergenza y blandiendo de rabia un rebenque alquitranado, el propio Arcadio se dispona a dar la orden de fuego al pelotn de fusilamiento. -Atrvete, bastardo! -grit rsula. Antes de que Arcadio tuviera tiempo de reaccionar, le descarg el primer vergajazo. Atrvete, asesino -gritaba-. Y mtame tambin a m, hijo de mala madre. As no tendr ojos para llorar la vergenza de haber criado un fenmeno. Azotndolo sin misericordia, lo persigui hasta el fondo
45
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez del patio, donde Arcadio se enroll como un caracol. Don Apolinar Moscote estaba inconsciente, amarrado en el poste donde antes tenan al espantapjaros despedazado por los tiros de entrenamiento. Los muchachos del pelotn se dispersaron, temerosos de que rsula terminara desahogndose con ellos. Pero ni siquiera los mir. Dej a Arcadio con el uniforme arrastrado, bramando de dolor y rabia, y desat a don Apolinar Moscote para llevarlo a su casa. Antes de abandonar el cuartel, solt a los presos del cepo. A partir de entonces fue ella quien mand en el pueblo. Restableci la misa dominical, suspendi el uso de los brazales rojos y descalific los bandos atrabiliarios. Pero a despecho de su fortaleza, sigui llorando la desdicha de su destino. Se sinti tan sola, que busc la intil compaa del marido olvidado bajo el castao. Mira en lo que hemos quedado -le deca, mientras las lluvias de junio amenazaban con derribar el cobertizo de palma-. Mira la casa vaca, nuestros hijos desperdigados por el mundo, y nosotros dos solos otra vez como al principio. Jos Arcadio Buenda, hundido en un abismo de inconsciencia, era sordo a sus lamentos. Al comienzo de su locura anunciaba con latinajos apremiantes sus urgencias cotidianas. En fugaces escampadas de lucidez, cuando Amaranta le llevaba la comida, l le comunicaba sus pesares ms molestos y se prestaba con docilidad a sus ventosas y sinapismos. Pero en la poca en que rsula fue a lamentarse a su lado haba perdido todo contacto con la realidad. Ella lo baaba por partes sentado en el banquito, mientras le daba noticias de la familia. Aureliano se ha ido a la guerra, hace ya ms de cuatro meses, y no hemos vuelto a saber de l -le deca, restregndole la espalda con un estropajo enjabonado. Jos Arcadio volvi, hecho un hombrazo ms alto que t y todo bordado en punto de cruz, pero slo vino a traer la vergenza a nuestra casa. Crey observar, sin embargo, que su marido entristeca con las malas noticias. Entonces opt por mentirle. No me creas lo que te digo -deca, mientras echaba cenizas sobre sus excrementos para recogerlos con la pala-. Dios quiso que Jos Arcadio y Rebeca se casaran, y ahora son muy felices. Lleg a ser tan sincera en el engao que ella misma acab consolndose con sus propias mentiras. Arcadio ya es un hombre serio -deca-, y muy valiente, y muy buen mozo con su uniforme y su sable. Era como hablarle a un muerto, porque Jos Arcadio Buenda estaba ya fuera del alcance de toda preocupacin. Pero ella insisti. Lo vea tan manso, tan indiferente a todo, que decidi soltarlo. l ni siquiera se movi del banquito. Sigui expuesto al sol y la lluvia, como si las sogas fueran innecesarias, porque un dominio superior a cualquier atadura visible lo mantena amarrado al tronco del castao. Hacia el mes de agosto, cuando el invierno empezaba a eternizarse, rsula pudo por fin darle una noticia que pareca verdad. -Fjate que nos sigue atosigando la buena suerte -le dijo-. Amaranta y el italiano de la pianola se van a casar. Amaranta y Pietro Crespi, en efecto, haban profundizado en la amistad, amparados por la confianza de rsula, que esta vez no crey necesario vigilar las visitas. Era un noviazgo crepuscular. El italiano llegaba al atardecer, con una gardenia en el ojal, y le traduca a Amaranta sonetos de Petrarca. Permanecan en el corredor sofocado por el organo y las rosas, l leyendo y ella tejiendo encaje de bolillo, indiferentes a los sobresaltos y las malas noticias de la guerra, hasta que los mosquitos los obligaban a refugiarse en la sala. La sensibilidad de Amaranta, su discreta pero envolvente ternura haban ido urdiendo en torno al novio una telaraa invisible, que l tena que apartar materialmente con sus dedos plidos y sin anillos para abandonar la casa a las ocho. Haban hecho un precioso lbum con las tarjetas postales que Pietro Crespi reciba de Italia. Eran imgenes de enamorados en parques solitarios, con vietas de corazones flechados y cintas doradas sostenidas por palomas. Yo conozco este parque en Florencia -deca Pietro Crespi repasando las postales-. Uno extiende la mano y los pjaros bajan a comer. A veces, ante una acuarela de Venecia, la nostalgia transformaba en tibios aromas de flores el olor de fango y mariscos podridos de los canales. Amaranta suspiraba, rea, soaba con una segunda patria de hombres y mujeres hermosos que hablaban una lengua de nios, con ciudades antiguas de cuya pasada grandeza slo quedaban los gatos entre los escombros. Despus de atravesar el ocano en su bsqueda, despus de haberlo confundido con la pasin en los manoseos vehementes de Rebeca, Pietro Crespi haba encontrado el amor. La dicha trajo consigo la prosperidad. Su almacn ocupaba entonces casi una cuadra, y era un invernadero de fantasa, con reproducciones del campanario de Florencia que daban la hora con un concierto de carillones, y cajas musicales de Sorrento, y polveras de China que cantaban al destaparas tonadas de cinco notas, y todos los instrumentos msicos que se podan imaginar y todos los artificios de cuerda que se podan concebir. Bruno Crespi, su hermano menor, estaba al frente del almacn, porque l no se daba
46
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez abasto para atender la escuela de msica. Gracias a l, la calle de los Turcos, con su deslumbrante exposicin de chucheras, se transform en un remanso meldico para olvidar las arbitrariedades de Arcadio y la pesadilla remota de la guerra. Cuando rsula dispuso la reanudacin de la misa dominical, Pietro Crespi le regal al templo un armonio alemn, organiz un coro infantil y prepar un repertorio gregoriano que puso una nota esplndida en el ritual taciturno del padre Nicanor. Nadie pona en duda que hara Amaranta una esposa feliz. Sin apresurar los sentimientos, dejndose arrastrar por la fluidez natural del corazn, llegaron a un punto en que slo hacia falta fijar la fecha de la boda. No encontraran obstculos. rsula se acusaba ntimamente de haber torcido con aplazamientos reiterados el destino de Rebeca, y no estaba dispuesta a acumular remordimientos. El rigor del luto por la muerte de Remedios haba sido relegado a un lugar secundario por la mortificacin de la guerra, la ausencia de Aureliano, la brutalidad de Arcadio y la expulsin de Jos Arcadio y Rebeca. Ante la inminencia de la boda, el propio Pietro Crespi haba insinuado que Aureliano Jos, en quien foment un cario casi paternal, fuera considerado como su hijo mayor. Todo haca pensar que Amaranta se orientaba hacia una felicidad sin tropiezos. Pero al contrario de Rebeca, ella no revelaba la menor ansiedad. Con la misma paciencia con que abigarraba manteles y teja primores de pasamanera y bordaba pavorreales en punto de cruz, esper a que Pietro Crespi no soportara ms las urgencias del corazn. Su hora lleg con las lluvias aciagas de octubre. Pietro Crespi le quit del regazo la canastilla de bordar y le apret la mano entre las suyas. No soporto ms esta espera -le dijo-. Nos casamos el mes entrante. Amaranta no tembl al contacto de sus manos de hielo. Retir la suya, como un animalito escurridizo, y volvi a su labor. -No seas ingenuo, Crespi -sonri-, ni muerta me casar contigo. Pietro Crespi perdi el dominio de s mismo. Llor sin pudor, casi rompindose los dedos de desesperacin, pero no logr quebrantarla. No pierdas el tiempo -fue todo cuanto dijo Amaranta-. Si en verdad me quieres tanto, no vuelvas a pisar esta casa. rsula crey enloquecer de vergenza. Pietro Crespi agot los recursos de la splica. Lleg a increbles extremos de humillacin. Llor toda una tarde en el regazo de rsula, que hubiera vendido el alma por consolarlo. En noches de lluvia se le vio merodear por la casa con un paraguas de seda, tratando de sorprender una luz en el dormitorio de Amaranta. Nunca estuvo mejor vestido que en esa poca. Su augusta cabeza de emperador atormentado adquiri un extrao aire de grandeza. Importun a las amigas de Amaranta, las que iban a bordar en el corredor, para que trataran de persuadirla. Descuid los negocios. Pasaba el da en la trastienda, escribiendo esquelas desatinadas, que haca llegar a Amaranta con membranas de ptalos y mariposas disecadas, y que ella devolva sin abrir. Se encerraba horas y horas a tocar la ctara. Una noche cant. Macondo despert en una especie de estupor, angelizado por una ctara que no mereca ser de este mundo y una voz como no poda concebirse que hubiera otra en la tierra con tanto amor. Pietro Crespi vio entonces la luz en todas las ventanas del pueblo, menos en la de Amaranta. El dos de noviembre, da de todos los muertos, su hermano abri el almacn y encontr todas las lmparas encendidas y todas las cajas musicales destapadas y todos los relojes trabados en una hora interminable, y en medio de aquel concierto disparatado encontr a Pietro Crespi en el escritorio de la trastienda, con las muecas cortadas a navaja y las dos manos metidas en una palangana de benju. rsula dispuso que se le velara en la casa. ~ padre Nicanor se opona a los oficios religiosos y a la sepultura en tierra sagrada. rsula se le enfrent. De algn modo que ni usted ni yo podemos entender, ese hombre era un santo -dijo-. As que lo voy a enterrar, contra su voluntad, junto a la tumba de Melquades. Lo hizo, con el respaldo de todo el pueblo, en funerales magnficos. Amaranta no abandon el dormitorio. Oy desde su cama el llanto de rsula, los pasos y murmullos de la multitud que invadi la casa, los aullidos de las plaideras, y luego un hondo silencio oloroso a flores pisoteadas. Durante mucho tiempo sigui sintiendo el hlito de lavanda de Pietro Crespi al atardecer, pero tuvo fuerzas para no sucumbir al delirio. rsula la abandon. Ni siquiera levant los ojos para apiadarse de ella, la tarde en que Amaranta entr en la cocina y puso la mano en las brasas del fogn, hasta que le doli tanto que no sinti ms dolor, sino la pestilencia de su propia carne chamuscada. Fue una cura de burro para el remordimiento. Durante varios das anduvo por la casa con la mano metida en un tazn con claras de huevo, y cuando sanaron las quema duras pareci como si las claras de huevo hubieran cicatrizado tambin las lceras de su corazn. La nica huella ex-terna que le dej la tragedia fue la venda de gasa negra que se puso en la mano quemada, y que haba de llevar hasta la muerte.
47
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Arcadio dio una rara muestra de generosidad, al proclamar mediante un bando el duelo oficial por la muerte de Pietro Crespi. rsula lo interpret como el regreso del cordero extraviado. Pero se equivoc. Haba perdido a Arcadio, no desde que visti el uniforme militar, sino desde siempre. Crea haberlo criado como a un hijo, como cri a Rebeca, sin privilegios ni discriminaciones. Sin embargo, Arcadio era un nio solitario y asustado durante la peste del insomnio, en medio de la fiebre utilitaria de rsula, de los delirios de Jos Arcadio Buenda, del hermetismo de Aureliano, de la rivalidad mortal entre Amaranta y Rebeca. Aureliano le ense a leer y escribir, pensando en otra cosa, como lo hubiera hecho un extrao. Le regalaba su ropa, para que Visitacin la redujera, cuando ya estaba de tirar. Arcadio sufra con sus zapatos demasiado grandes, con sus pantalones remendados, con sus nalgas de mujer. Nunca logr comunicarse con nadie mejor que lo hizo con Visitacin y Cataure en su lengua. Melquades fue el nico que en realidad se ocup de l, que le haca escuchar sus textos incomprensibles y le daba instrucciones sobre el arte de la daguerrotipia. Nadie se imaginaba cunto llor su muerte en secreto, y con qu desesperacin trat de revivirlo en el estudio intil de sus papeles. La escuela, donde se le pona atencin y se le respetaba, y luego el poder, con sus bandos terminantes y su uniforme de gloria, lo liberaron del peso de una antigua amargura. Una noche, en la tienda de Catarino, alguien se atrevi a decirle: No mereces el apellido que llevas. Al contrario de lo que todos esperaban, Arcadio no lo hizo fusilar. -A mucha honra -dijo-, no soy un Buenda. Quienes conocan el secreto de su filiacin, pensaron por aquella rplica que tambin l estaba al corriente, pero en realidad no lo estuvo nunca. Pilar Ternera, su madre, que le haba hecho hervir la sangre en el cuarto de daguerrotipia, fue para l una obsesin tan irresistible como lo fue primero para Jos Arcadio y luego para Aureliano. A pesar de que haba perdido sus encantos y el esplendor de su risa, l la buscaba y la encontraba en el rastro de su olor de humo. Poco antes de la guerra, un medioda en que ella fue ms tarde que de costumbre a buscar a su hijo menor a la escuela, Arcadio la estaba esperando en el cuarto donde sola hacer la siesta, y donde despus instal el cepo. Mientras el nio jugaba en el patio, l esper en la hamaca, temblando de ansiedad, sabiendo que Pilar Ternera tena que pasar por ah. Lleg. Arcadio la agarr por la mueca y trat de meterla en la hamaca. No puedo, no puedo -dijo Pilar Ternera horrorizada-. No te imaginas cmo quisiera complacerte, pero Dios es testigo que no puedo. Arcadio la agarr por la cintura con su tremenda fuerza hereditaria, y sinti que el mundo se borraba al contacto de su piel. No te hagas la santa -deca-. Al fin, todo el mundo sabe que eres una puta. Pilar se sobrepuso al asco que le inspiraba su miserable destino. -Los nios se van a dar cuenta -murmur-. Es mejor que esta noche dejes la puerta sin tranca. Arcadio la esper aquella noche tiritando de fiebre en la hamaca. Esper sin dormir, oyendo los grillos alborotados de la madrugada sin trmino y el horario implacable de los alcaravanes, cada vez ms convencido de que lo haban engaado. De pronto, cuando la ansiedad se haba descompuesto en rabia, la puerta se abri. Pocos meses despus, frente al pelotn de fusilamiento, Arcadio haba de revivir los pasos perdidos en el saln de clases, los tropiezos contra los escaos, y por ltimo la densidad de un cuerpo en las tinieblas del cuarto y los latidos del aire bombeado por un corazn que no era el suyo. Extendi la mano y encontr otra mano con dos sortijas en un mismo dedo, que estaba a punto de naufragar en la oscuridad. Sinti la nervadura de sus venas, el pulso de su infortunio, y sinti la palma hmeda con la lnea de la vida tronchada en la base del pulgar por el zarpazo de la muerte. Entonces comprendi que no era esa la mujer que esperaba, porque no ola a humo sino a brillantina de florecitas, y tena los senos inflados y ciegos con pezones de hombre, y el sexo ptreo y redondo como una nuez, y la ternura catica de la inexperiencia exaltada. Era virgen y tena el nombre inverosmil de Santa Sofa de la Piedad. Pilar Ternera le haba pagado cincuenta pesos, la mitad de sus ahorros de toda la vida, para que hiciera lo que estaba haciendo. Arcadio la haba visto muchas veces, atendiendo la tiendecita de vveres de sus padres, y nunca se haba fijado en ella, porque tena la rara virtud de no existir por completo sino en el momento oportuno. Pero desde aquel da se enrosc como un gato al calor de su axila. Ella iba a la escuela a la hora de la siesta, con el consentimiento de sus padres, a quienes Pilar Ternera haba pagado la otra mitad de sus ahorros. Ms tarde, cuando las tropas del gobierno los desalojaron del local, se amaban entre las latas de manteca y los sacos de maz de la trastienda. Por la poca en que Arcadio fue nombrado jefe civil y militar, tuvieron una hija.
48
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Los nicos parientes que se enteraron, fueron Jos Arcadio y Rebeca, con quienes Arcadio mantena entonces relaciones ntimas, fundadas no tanto en el parentesco como en la complicidad. Jos Arcadio haba doblegado la cerviz al yugo matrimonial. El carcter firme de Rebeca, la voracidad de su vientre, su tenaz ambicin, absorbieron la descomunal energa del marido, que de holgazn y mujeriego se convirti en un enorme animal de trabajo. Tenan una casa limpia y ordenada. Rebeca la abra de par en par al amanecer, y el viento de las tumbas entraba por las ventanas y sala por las puertas del patio, y dejaba las paredes blanqueadas y los muebles curtidos por el salitre de los muertos. El hambre de tierra, el doc doc de los huesos de sus padres, la impaciencia de su sangre frente a la pasividad de Pietro Crespi, estaban relegados al desvn de la memoria. Todo el da bordaba junto a la ventana, ajena a la zozobra de la guerra, hasta que los potes de cermica empezaban a vibrar en el aparador y ella se levantaba a calentar la comida, mucho antes de que aparecieran los esculidos perros rastreadores y luego el coloso de polainas y espuelas y con escopeta de dos caones, que a veces llevaba un venado al hombro y casi siempre un sartal de conejos o de patos silvestres. Una tarde, al principio de su gobierno, Arcadio fue a visitarlos de un modo intempestivo. No lo vean desde que abandonaron la casa, pero se mostr tan carioso y familiar que lo invitaron a compartir el guisado. Slo cuando tomaban el caf revel Arcadio el motivo de su visita: haba recibido una denuncia contra Jos Arcadio. Se deca que empez arando su patio y haba seguido derecho por las tierras contiguas, derribando cercas y arrasando ranchos con sus bueyes, hasta apoderarse por la fuerza de los mejores predios del contorno. A los campesinos que no haba despojado, porque no le interesaban sus tierras, les impuso una contribucin que cobraba cada sbado con los perros de presa y la escopeta de dos caones. No lo neg. Fundaba su derecho en que las tierras usurpadas haban sido distribuidas por Jos Arcadio Buenda en los tiempos de la fundacin, y crea posible demostrar que su padre estaba loco desde entonces, puesto que dispuso de un patrimonio que en realidad perteneca a la familia. Era un alegato innecesario, porque Arcadio no haba ido a hacer justicia. Ofreci simplemente crear una oficina de registro de la propiedad para que Jos Arcadio legalizara los ttulos de la tierra usurpada, con la condicin de que delegara en el gobierno local el derecho de cobrar las contribuciones. Se pusieron de acuerdo. Aos despus, cuando el coronel Aureliano Buenda examin los ttulos de propiedad, encontr que estaban registradas a nombre de su hermano todas las tierras que se divisaban desde la colina de su patio hasta el horizonte, inclusive el cementerio, y que en los once meses de su mandato Arcadio haba cargado no slo con el dinero de las contribuciones, sino tambin con el que cobraba al pueblo por el derecho de enterrar a los muertos en predios de Jos Arcadio. rsula tard varios meses en saber lo que ya era del dominio pblico, porque la gente se lo ocultaba para no aumentarle el sufrimiento. Empez por sospecharlo. Arcadio est construyendo una casa -le confi con fingido orgullo a su marido, mientras trataba de meterle en la boca una cucharada de jarabe de totumo. Sin embargo, suspir involuntariamente: No s por qu todo esto me huele mal. Ms tarde, cuando se enter de que Arcadio no slo haba terminado la casa sino que se haba encargado un mobiliario viens, confirm la sospecha de que estaba disponiendo de los fondos pblicos. Eres la vergenza de nuestro apellido, le grit un domingo despus de misa, cuando lo vio en la casa nueva jugando barajas con sus oficiales. Arcadio no le prest atencin. Slo entonces supo rsula que tena una hija de seis meses, y que Santa Sofa de la Piedad, con quien viva sin casarse, estaba otra vez encinta. Resolvi escribirle al coronel Aureliano Buenda, en cualquier lugar en que se encontrara, para ponerlo al corriente de la situacin. Pero los acontecimientos que se precipitaron por aquellos das no slo impidieron sus propsitos, sino que la hicieron arrepentirse de haberlos concebido. La guerra, que hasta entonces no haba sido ms que una palabra para designar una circunstancia vaga y remota, se concret en una realidad dramtica. A fines de febrero lleg a Macondo una anciana de aspecto ceniciento, montada en un burro cargado de escobas. Pareca tan inofensiva, que las patrullas de vigilancia la dejaron pasar sin preguntas, como uno ms de los vendedores que a menudo llegaban de los pueblos de la cinaga. Fue directamente al cuartel. Arcadio la recibi en el local donde antes estuvo el saln de clases, y que entonces estaba transformado en una especie de campamento de retaguardia, con hamacas enrolladas y colgadas en las argollas y petates amontonados en los rincones, y fusiles y carabinas y hasta escopetas de cacera dispersos por el suelo. La anciana se cuadr en un saludo militar antes de identificarse: -Soy el coronel Gregorio Stevenson.
49
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Llevaba malas noticias. Los ltimos focos de resistencia liberal, segn dijo, estaban siendo exterminados. El coronel Aureliano Buenda, a quien haba dejado batindose en retirada por los lados de Riohacha, le encomend la misin de hablar con Arcadio. Deba entregar la plaza sin resistencia, poniendo como condicin que se respetaran bajo palabra de honor la vida y las propiedades de los liberales. Arcadio examin con una mirada de conmiseracin a aquel extrao mensajero que habra podido confundirse con una abuela fugitiva. -Usted, por supuesto, trae algn papel escrito -dijo. -Por supuesto -contest el emisario-, no lo traigo. Es fcil comprender que en las actuales circunstancias no se lleve encima nada comprometedor. Mientras hablaba, se sac del corpio y puso en la mesa un pescadito de oro. Creo que con esto ser suficiente, dijo. Arcadio comprob que en efecto era uno de los pescaditos hechos por el coronel Aureliano Buenda. Pero alguien poda haberlo comprado antes de la guerra, o haberlo robado, y no tena por tanto ningn mrito de salvoconducto. El mensajero lleg hasta el extremo de violar un secreto de guerra para acreditar su identidad. Revel que iba en misin a Curazao, donde esperaba reclutar exiliados de todo el Caribe y adquirir armas y pertrechos suficientes para intentar un desembarco a fin de ao. Confiando en ese plan, el coronel Aureliano Buenda no era partidario de que en aquel momento se hicieran sacrificios intiles. Arcadio fue inflexible. Hizo encarcelar al mensajero, mientras comprobaba su identidad, y resolvi defender la plaza hasta la muerte. No tuvo que esperar mucho tiempo. Las noticias del fracaso liberal fueron cada vez ms concretas. A fines de marzo, en una madrugada de lluvias prematuras, la calma tensa de las semanas anteriores se resolvi abruptamente con un desesperado toque de corneta, seguido de un caonazo que desbarat la torre del templo. En realidad, la voluntad de resistencia de Arcadio era una locura. No dispona de ms de cincuenta hombres mal armados, con una dotacin mxima de veinte cartuchos cada uno. Pero entre ellos, sus antiguos alumnos, excitados con proclamas altisonantes, estaban decididos a sacrificar el pellejo por una causa perdida. En medio del tropel de botas, de rdenes contradictorias, de caonazos que hacan temblar la tierra, de disparos atolondrados y de toques de corneta sin sentido, el supuesto coronel Stevenson consigui hablar con Arcadio. Evteme la indignidad de morir en el cepo con estos trapes de mujer -le dijo-. Si he de morir, que sea peleando. Logr convencerlo. Arcadio orden que le entregaran un arma con veinte cartuchos y lo dejaron con cinco hombres defendiendo el cuartel, mientras l iba con su estado mayor a ponerse al frente de la resistencia. No alcanz a llegar al camino de la cinaga. Las barricadas haban sido despedazadas y los defensores se batan al descubierto en las calles, primero hasta donde les alcanzaba la dotacin de los fusiles, y luego con pistolas contra fusiles y por ltimo cuerpo a cuerpo. Ante la inminencia de la derrota, algunas mujeres se echaron a la calle armadas de palos y cuchillos de cocina. En aquella confusin, Arcadio encontr a Amaranta que andaba buscndolo como una loca, en camisa de dormir, con dos viejas pistolas de Jos Arcadio Buenda. Le dio su fusil a un oficial que haba sido desarmado en la refriega, y se evadi con Amaranta por una calle adyacente para llevarla a casa rsula estaba en la puerta, esperando, indiferente a las descargas que haban abierto una tronera en la fachada de la casa vecina. La lluvia ceda, pero las calles estaban resbaladizas y blandas como jabn derretido, y haba que adivinar las distancias en la oscuridad. Arcadio dej a Amaranta con rsula y trat de enfrentarse a do8 soldados que soltaron una andanada ciega desde la esquina. Las viejas pistolas guardadas muchos aos en un ropero no ;f~cionaron. Protegiendo a Arcadio con su cuerpo, rsula intent arrastrarlo hasta la casa. -Ven, por Dios -le gritaba-. Ya basta de locuras! Los soldados los apuntaron. -Suelte a ese hombre, seora -grit uno de ellos-, o no respondemos! Arcadio empuj a rsula hacia la casa y se entreg. Poco despus terminaron los disparos y empezaron a repicar las campanas. La resistencia haba sido aniquilada en menos de media hora. Ni uno solo de los hombres de Arcadio sobrevivi al asalto, pero antes de morir se llevaron por delante a trescientos soldados. El ltimo baluarte fue el cuartel. Antes de ser atacado, el supuesto coronel Gregorio Stevenson puso en libertad a los presos y orden a sus hombres que salieran a batirse en la calle. La extraordinaria movilidad y la puntera certera con que dispar sus veinte cartuchos por las diferentes ventanas, dieron la impresin de que el cuartel estaba bien resguardado, y los atacantes lo despedazaron a caonazos. El capitn que dirigi la operacin se asombr de encontrar los escombros desiertos, y un solo hombre en calzoncillos, muerto, con el
50
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez fusil sin carga, todava agarrado por un brazo que haba sido arrancado de cuajo. Tena una frondosa cabellera de mujer enrollada en la nuca con una peineta, y en el cuello un escapulario con un pescadito de oro. Al voltearlo con la puntera de la bota para alumbrarle la cara, el capitn se qued perplejo. Mierda, exclam. Otros oficiales se acercaron. Miren dnde vino a aparecer este hombre -les dijo el capitn-. Es Gregorio Stevenson, Al amanecer, despus de un consejo de guerra sumario, Arcadio fue fusilado contra el muro del cementerio. En las dos ltimas horas de su vida no logr entender por qu haba desaparecido el miedo que lo atorment desde la infancia. Impasible, sin preocuparse siquiera por demostrar su reciente valor, escuch los interminables cargos de la acusacin. Pensaba en rsula, que a esa hora deba estar bajo el castao tomando el caf con Jos Arcadio Buenda. Pensaba en su hija de ocho meses, que an no tena nombre, y en el que iba a nacer en agosto, Pensaba en Santa Sofa de la Piedad, a quien la noche anterior dej salando un venado para el almuerzo del sbado, y aor su cabello chorreado sobre los hombros y sus pestaas que parecan artificiales. Pensaba en su gente sin sentimentalismos, en un severo ajuste de cuentas con la vida, empezando a comprender cunto quera en realidad a las personas que ms haba odiado. El presidente del consejo de guerra inici su discurso final, antes de que Arcadio cayera en la cuenta de que habran transcurrido dos horas. Aunque los cargos comprobados no tuvieran sobrados mritos deca el presidente-, la temeridad irresponsable y criminal con que el acusado empuj a sus subordinados a una muerte intil, bastara para merecerle la pena capital. En la escuela desportillada donde experiment por primera vez la seguridad del poder, a pocos metros del cuarto donde conoci la incertidumbre del amor, Arcadio encontr ridculo el formalismo de la muerte. En realidad no le importaba la muerte sino la vida, y por eso la sensacin que experiment cuando pronunciaron la sentencia no fue una sensacin de miedo sino de nostalgia. No habl mientras no le preguntaron cul era su ltima voluntad. -Dganle a mi mujer -contest con voz bien timbrada- que le ponga a la, nia el nombre de rsula -hizo una pausa y confirm-: rsula, como la abuela. Y dganle tambin que si el que va a nacer nace varn, que le pongan Jos Arcadio, pero no por el to, sino por el abuelo. Antes de que lo llevaran al paredn, el padre Nicanor trat de asistirlo. No tengo nada de qu arrepentirme, dijo Arcadio, y se puso a las rdenes del pelotn despus de tomarse una taza de caf negro. El jefe del pelotn, especialista en ejecuciones sumarias, tena un nombre que era mucho ms que una casualidad: capitn Roque Carnicero. Camino del cementerio, bajo la llovizna persistente, Arcadio observ que en el horizonte despuntaba un mircoles radiante. La nostalgia se desvaneca con la niebla y dejaba en su lugar una inmensa curiosidad. Slo cuando le ordenaron ponerse de espaldas al muro, Arcadio vio a Rebeca con el pelo mojado y un vestido de flores rosadas abriendo la casa de par en par. Hizo un esfuerzo para que le reconociera. En efecto, Rebeca mir casualmente hacia el muro y se qued paralizada de estupor, y apenas pudo reaccionar para hacerle a Arcadio una seal de adis con la mano. Arcadio le contest en la misma forma. En ese instante lo apuntaron las bocas ahumadas de los fusiles y oy letra por letra las encclicas cantadas de Melquades y sinti los pasos perdidos de Santa Bofia de la Piedad, virgen, en el saln de clases, y experiment en la nariz la misma dureza de hielo que le haba llamado la atencin en las fosas nasales del cadver de Remedios. Ah, carajo! -alcanz a pensar-, se me olvid decir que si naca mujer la pusieran Remedios. Entonces, acumulado en un zarpazo desgarrador, volvi a sentir todo el terror que le atorment en la vida. El capitn dio la orden de fuego. Arcadio apenas tuvo tiempo de sacar el pecho y levantar la cabeza sin comprender de dnde flua el lquido ardiente que le quemaba los muslos. -Cabrones! -grit-. Viva el partido liberal!
51
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez
VII
En mayo termin la guerra. Dos semanas antes de que el gobierno hiciera el anuncio oficial, en una proclama altisonante que prometa un despiadado castigo para los promotores de la rebelin, el coronel Aureliano Buenda cay prisionero cuando estaba a punto de alcanzar la frontera occidental disfrazado de hechicero indgena. De los veintin hombres que lo siguieron en la guerra, catorce murieron en combate, seis estaban heridos, y slo uno lo acompaaba en el momento de la derrota final: el coronel Gerineldo Mrquez. La noticia de la captura fue dada en Macondo con un bando extraordinario. Est vivo -le inform rsula a su marido-. Roguemos a Dios para que sus enemigos tengan clemencia. Despus de tres das de llanto, una tarde en que bata un dulce de leche en la cocina, oy claramente la voz de su hijo muy cerca del odo. Era Aureliano -grit, corriendo hacia el castao para darle la noticia al esposo-. No s cmo ha sido el milagro, pero est vivo y vamos a verlo muy pronto. Lo dio por hecho. Hizo lavar los pisos de la casa y cambiar la posicin de los muebles. Una semana despus, un rumor sin origen que no sera respaldado por el bando, confirm dramticamente el presagio. El coronel Aureliano Buenda haba sido condenado a muerte, y la sentencia sera ejecutada en Macondo, para escarmiento de la poblacin. Un lunes, a las diez y veinte de la maana, Amaranta estaba vistiendo a Aureliano Jos, cuando percibi un tropel remoto y un toque de corneta, un segundo antes de que rsula irrumpiera en el cuarto con un grito: Ya lo traen. La tropa pugnaba por someter a culatazos a la muchedumbre desbordada. rsula y Amaranta corrieron hasta la esquina, abrindose paso a empellones, y entonces lo vieron. Pareca un pordiosero. Tena la ropa desgarrada, el cabello y la barba enmaraados, y estaba descalzo. Caminaba sin sentir el polvo abrasante, con las manos amarradas a la espalda con una soga que sostena en la cabeza de su montura un oficial de a caballo. Junto a l, tambin astroso y derrotado, llevaban al coronel Gerineldo Mrquez. No estaban tristes. Parecan ms bien turbados por la muchedumbre que gritaba a la tropa toda clase de improperios. -Hijo mo! -grit rsula en medio de la algazara, y le dio un manotazo al soldado que trat de detenerla. El caballo del oficial se encabrit. Entonces el coronel Aureliano Buenda se detuvo, trmulo, esquiv los brazos de su madre y fij en sus ojos una mirada dura. -Vyase a casa, mam -dijo-. Pida permiso a las autoridades y venga a verme a la crcel. Mir a Amaranta, que permaneca indecisa a dos pasos detrs de rsula, y le sonri al preguntarle: Qu te pas en la mano? Amaranta levant la mano con la venda negra. Una quemadura, dijo, y apart a rsula para que no la atropellaran los caballos. La tropa dispar. Una guardia especial rode a los prisioneros y los llev al trote al cuartel. Al atardecer, rsula visit en la crcel al coronel Aureliano Buenda. Haba tratado de conseguir el permiso a travs de don Apolinar Moscote, pero ste haba perdido toda autoridad frente a la omnipotencia de los militares. El padre Nicanor estaba postrado por una calentura heptica. Los padres del coronel Gerineldo Mrquez, que no estaba condenado a muerte, haban tratado de verlo y fueron rechazados a culatazos. Ante la imposibilidad de conseguir intermediarios, convencida de que su hijo sera fusilado al amanecer, rsula hizo un envoltorio con las cosas que quera llevarle y fue sola al cuartel. -Soy la madre del coronel Aureliano Buenda -se anunci. Los centinelas le cerraron el paso. De todos modos voy a entrar -les advirti rsula-. De manera que si tienen orden de disparar, empiecen de una vez. Apart a uno de un empelln y entr a la antigua sala de clases, donde un grupo de soldados desnudos engrasaban sus armas, Un oficial en uniforme de campaa, sonrosado, con lentes de cristales muy gruesos y ademanes ceremoniosos, hizo a los centinelas una seal para que se retiraran. -Soy la madre del coronel Aureliano Buenda -repiti rsula. -Usted querr decir -corrigi el oficial con una sonrisa amable- que es la seora madre del seor Aureliano Buenda.
52
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez rsula reconoci en su modo de hablar rebuscado la cadencia lnguida de la gente del pramo, los cachacos. -Como usted diga, seor -admiti-, siempre que me permita verlo. Haba rdenes superiores de no permitir visitas a los condenados a muerte, pero el oficial asumi la responsabilidad de concederle una entrevista de quince minutos. rsula le mostr lo que llevaba en el envoltorio: una muda de ropa limpia los botines que se puso su hijo para la boda, y el dulce de leche que guardaba para l desde el da en que presinti su regreso. Encontr al coronel Aureliano Buenda en el cuarto del cepo, tendido en un catre y con los brazos abiertos, porque tena las axilas empedradas de golondrinos. Le haban permitido afeitarse. El bigote denso de puntas retorcidas acentuaba la angulosidad de sus pmulos. A rsula le pareci que estaba ms plido que cuando se fue, un poco ms alto y ms solitario que nunca. Estaba enterado de los pormenores de la casa: el suicidio de Pietro Crespi, las arbitrariedades y el fusilamiento de Arcadio, la impavidez de Jos Arcadio Buenda bajo el castao. Saba que Amaranta haba consagrado su viudez de virgen a la crianza de Aureliano Jos, y que ste empezaba a dar muestras de muy buen juicio y lea y escriba al mismo tiempo que aprenda a hablar. Desde el momento en que entr al cuarto, rsula se sinti cohibida por la madurez de su hijo, por su aura de dominio, por el resplandor de autoridad que irradiaba su piel. Se sorprendi que estuviera tan bien informado. Ya sabe usted que soy adivino -brome l. Y agreg en serio-: Esta maana, cuando me trajeron, tuve la impresin de que ya haba pasado por todo esto. En verdad, mientras la muchedumbre tronaba a su paso, l estaba concentrado en sus pensamientos, asombrado de la forma en que haba envejecido el pueblo en un ao. Los almendros tenan las hojas rotas. Las casas pintadas de azul, pintadas luego de rojo y luego vueltas a pintar de azul, haban terminado por adquirir una coloracin indefinible. -Qu esperabas? -suspir rsula-. El tiempo pasa. -As es -admiti Aureliano-, pero no tanto. De este modo, la visita tanto tiempo esperada, para la que ambos haban preparado las preguntas e inclusive previsto las respuestas, fue otra vez la conversacin cotidiana de siempre. Cuando el centinela anunci el trmino de la entrevista, Aureliano sac de debajo de la estera del catre un rollo de papeles sudados. Eran sus versos. Los inspirados por Remedios, que haba llevado consigo cuando se fue, y los escritos despus, en las azarosas pausas de la guerra. Promtame que no los va a leer nadie -dijo-. Esta misma noche encienda el horno con ellos. rsula lo prometi y se incorpor para darle un beso de despedida. -Te traje un revlver -murmur. El coronel Aureliano Buendia comprob que el centinela no estaba a la vista. No me sirve de nada -replic en voz baja-. Pero dmelo, no sea que la registren a la salida. rsula sac el revlver del corpio y l lo puso debajo de la estera del catre. Y ahora no se despida -concluy con un nfasis calmado-. No suplique a nadie ni se rebaje ante nadie. Hgase el cargo que me fusilaron hace mucho tiempo. rsula se mordi los labios para no llorar. -Ponte piedras calientes en los golondrinos -dijo. Dio media vuelta y sali del cuarto. El coronel Aureliano Buenda permaneci de pie, pensativo, hasta que se cerr la puerta. Entonces volvi a acostarse con los brazos abiertos. Desde el principio de la adolescencia, cuando empez a ser consciente de sus presagios, pens que la muerte haba d< anunciarse con una seal definida, inequvoca, irrevocable, pero le faltaban pocas horas para morir, y la seal no llegaba. En cierta ocasin una mujer muy bella entr a su campamento de Tucurinca y pidi a los centinelas que le permitieran verlo. La dejaron pasar, porque conocan el fanatismo de algunas madres que enviaban a sus hijas al dormitorio de los guerreros ms notables, segn ellas mismas decan, para mejorar la raza. El coronel Aureliano Buenda estaba aquella noche terminando e poema del hombre que se haba extraviado en la lluvia, cuando la muchacha entr al cuarto. l le dio la espalda para poner la hoja en la gaveta con llave donde guardaba sus versos. Y entonces lo sinti. Agarr la pistola en la gaveta sin volver la cara. -No dispare, por favor -dijo. Cuando se volvi con la pistola montada, la muchacha haba bajado la suya y no saba qu hacer. As haba logrado eludir cuatro de once emboscadas. En cambio, alguien que nunca fu capturado entr una noche al cuartel revolucionario de Manaure y asesin a pualadas a su intimo amigo, el coronel Magnfico Visbal, a quien haba cedido el catre para que sudar una calentura. A pocos metros, durmiendo en una hamaca e el mismo cuarto, l no se dio cuenta de
53
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez nada. Eran intiles sus esfuerzos por sistematizar los presagios. Se presentaban d pronto, en una rfaga de lucidez sobrenatural, como una conviccin absoluta y momentnea, pero inasible. En ocasione eran tan naturales, que no las identificaba como presagios sin cuando se cumplan. Otras veces eran terminantes y no se cumplan. Con frecuencia no eran ms que golpes vulgares de supersticin. Pero cuando lo condenaron a muerte y le pidieron expresar su ltima voluntad, no tuvo la menor dificultad par identificar el presagio que le inspir la respuesta: -Pido que la sentencia se cumpla en Macondo -dijo. El presidente del tribunal se disgust. -No sea vivo, Buenda -le dijo-. Es una estratagema par ganar tiempo. -Si no la cumplen, all ustedes -dijo el coronel-, pero esa es mi ltima voluntad. Desde entonces lo haban abandonado los presagios. El da en que rsula lo visit en la crcel, despus de mucho pensar, lleg a la conclusin de que quiz la muerte no se anunciara aquella vez, porque no dependa del azar sino de la voluntad de sus verdugos. Pas la noche en vela atormentado por el dolor de los golondrinos. Poco antes del alba oy pasos en el corredor. Ya vienen, se dijo, y pens sin motivo en Jos Arcadio Buenda, que en aquel momento estaba pensando en l, bajo la madrugada lgubre del castao. No sinti miedo, ni nostalgia, sino una rabia intestinal ante la idea de que aquella muerte artificiosa no le permitira conocer el final de tantas cosas que dejaba sin terminar. La puerta se abri y entr el centinela con un tazn de caf. Al da siguiente a la misma hora todava estaba como entonces, rabiando con el dolor de las axilas, y ocurri exactamente lo mismo. El jueves comparti el dulce de leche con los centinelas y se puso la ropa limpia, que le quedaba estrecha, y los botines de charol. Todava el viernes no lo haban fusilado. En realidad, no se atrevan a ejecutar la sentencia. La rebelda del pueblo hizo pensar a los militares que el fusilamiento del coronel Aureliano Buenda tendra graves consecuencias polticas no slo en Macondo sino en todo el mbito de la cinaga, as que consultaron a las autoridades de la capital provincial. La noche del sbado, mientras esperaban la respuesta, el capitn Roque Carnicero fue con otros oficiales a la tienda de Catarino. Slo una mujer, casi presionada con amenazas, se atrevi a llevarlo al cuarto. No se quieren acostar con un hombre que saben que se va a morir -le confes ella-. Nadie sabe cmo ser, pero todo el mundo anda diciendo que el oficial que fusile al coronel Aureliano Buenda, y todos los soldados del pelotn, uno por uno, sern asesinados sin remedio, tarde o temprano, as se escondan en el fin del mundo. El capitn Roque Carnicero lo coment con los otros oficiales, y stos lo comentaron con sus superiores. El domingo, aunque nadie lo haba revelado con franqueza, aunque ningn acto militar haba turbado la calma tensa de aquellos das, todo el pueblo saba que los oficiales estaban dispuestos a eludir con toda clase de pretextos la responsabilidad de la ejecucin. En el correo del lunes lleg la orden oficial: la ejecucin deba cumplirse en el trmino de veinticuatro horas. Esa noche los oficiales metieron en una gorra siete papeletas con sus nombres, y el inclemente destino del capitn Roque Carnicero lo seal con la papeleta premiada. La mala suerte no tiene resquicios dijo l con profunda amargura-. Nac hijo de puta y muero hijo de puta. A las cinco de la maana eligi el pelotn por sorteo, lo form en el patio, y despert al condenado con una frase premonitoria: -Vamos Buenda -le dijo-. Nos lleg la hora. -As que era esto -replic el coronel-. Estaba soando que se me haban reventado los golondrinos. Rebeca Buenda se levantaba a las tres de la madrugada desde que supo que Aureliano sera fusilado. Se quedaba en el dormitorio a oscuras, vigilando por la ventana entreabierta el muro del cementerio, mientras la cama en que estaba sentada se estremeca con los ronquidos de Jos Arcadio. Esper toda semana con la misma obstinacin recndita con que en otra poca esperaba las cartas de Pietro Crespi. No lo fusilarn aqu -le deca Jos Arcadio-. Lo fusilarn a media noche en cuartel para que nadie sepa quin form el pelotn, y lo enterrarn all mismo. Rebeca sigui esperando. Son tan brutos que lo fusilarn aqu -deca-. Tan segura estaba, que haba previsto la forma en que abrira la puerta para decirle adis con la mano. No lo van a traer por la calle -insista Jos Arcadio-, con slo seis soldados asustados, sabiendo que gente est dispuesta a todo. Indiferente a la lgica de su marido, Rebeca continuaba en la ventana. -Ya vers que son as de brutos -deca-. El martes a las cinco de la maana Jos Arcadio haba tomado el caf y soltado los perros, cuando Rebeca cerr la ventana se agarr de la cabecera de la cama para no caer. Ah lo trae suspir-. Qu hermoso est. Jos Arcadio se asom a la ventana, y lo vio, trmulo en la claridad
54
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez del alba, con unos pantalones que haban sido suyos en la juventud. Estaba ya de espaldas al muro y tena las manos apoyadas en la cintura porque los nudos ardientes de las axilas le impedan bajar los brazos Tanto joderse uno -murmuraba el coronel Aureliano Buenda-. Tanto joderse para que lo maten a uno seis maricas si poder hacer nada, Lo repeta con tanta rabia, que casi parece fervor, y el capitn Roque Carnicero se conmovi porque crey que estaba rezando. Cuando el pelotn lo apunt, la rabia se haba materializado en una sustancia viscosa y amarga que le adormeci la lengua y lo oblig a cerrar los ojos. Entonces desapareci el resplandor de aluminio del amanecer, y volvi verse a s mismo, muy nio, con pantalones cortos y un lazo en el cuello, y vio a su padre en una tarde esplndida conducindolo al interior de la carpa, y vio el hielo. Cuando oy el grito, crey que era orden final al pelotn. Abri los ojos con una curiosidad de escalofro, esperando encontrarse con la trayectoria incandescente de los proyectiles, pero slo encontr capitn Roque Carnicero con los brazos en alto, y a Jos Arcadio atravesando la calle con su escopeta pavorosa lista para disparar. -No haga fuego -le dijo el capitn a Jos Arcadico. Usted viene mandado por la Divina Providencia. All empez otra guerra. El capitn Roque Carnicero y sus seis hombres se fueron con el coronel Aureliano Buenda a liberar al general revolucionario Victorio Medina, condenado a muerte en Riohacha. Pensaron ganar tiempo atravesando la sierra por el camino que sigui Jos Arcadio Buenda para fundar a Macondo, pero antes de una semana se convencieron de que era una empresa imposible. De modo que tuvieron que hacer la peligrosa ruta de las estribaciones, sin ms municiones que las del pelotn de fusilamiento. Acampaban cerca de los pueblos, y uno de ellos, con un pescadito de oro en la mano, entraba disfrazado a pleno da y hacia contacto con los liberales en reposo, que a la maana siguiente salan a cazar y no regresaban nunca. Cuando avistaron a Riohacha desde un recodo de la sierra, el general Victorio Medina haba sido fusilado. Los hombres del coronel Aureliano Buenda lo proclamaron jefe de las fuerzas revolucionarias del litoral del Caribe, con el grado de general. l asumi el cargo, pero rechaz el ascenso, y se puso a s mismo la condicin de no aceptarlo mientras no derribaran el rgimen conservador. Al cabo de tres meses haban logrado armar a ms de mil hombres, pero fueron exterminados. Los sobrevivientes alcanzaron la frontera oriental. La prxima vez que se supo de ellos haban desembarcado en el Cabo de la Vela, procedentes del archipilago de las Antillas, y un parte del gobierno divulgado por telgrafo y publicado en bandos jubilosos por todo el pas, anunci la muerte del coronel Aureliano Buenda. Pero dos das despus, un telegrama mltiple que casi le dio alcance al anterior, anunciaba otra rebelin en los llanos del sur. As empez la leyenda de la ubicuidad del coronel Aureliano Buenda. Informaciones simultneas y contradictorias lo declaraban victorioso en Villanueva, derrotado en Guacamayal, demorado por los indios Motilones, muerto en una aldea de la cinaga y otra vez sublevado en Urumita. Los dirigentes liberales que en aquel momento estaban negociando una participacin en el parlamento, lo sealaron como un aventurero sin representacin de partido. El gobierno nacional lo asimil a la categora de bandolero y puso a su cabeza un precio de cinco mil pesos. Al cabo de diecisis derrotas, el coronel Aureliano Buenda sali de la Guajira con dos mil indgenas bien armados, y la guarnicin sorprendida durante el sueo abandon Riohacha. All estableci su cuartel general, y proclam la guerra total contra el rgimen. La primera notificacin que recibi del gobierno fue la amenaza de fusilar al coronel Gerineldo Mrquez en el trmino de cuarenta y ocho horas, si no se replegaba con sus fuerzas hasta la frontera oriental. El coronel Roque Carnicero, que entonces era jefe de su estado mayor, le entreg el telegrama con un gesto de consternacin, pero l lo ley con imprevisible alegra. Qu bueno! -exclam-. Ya tenemos telgrafo en Macondo. Su respuesta fue terminante. En tres meses esperaba establecer su cuartel general en Macondo. Si entonces no encontraba vivo al coronel Gerineldo Mrquez, fusilara sin frmula de juicio a toda la oficialidad que tuviera prisionera en ese momento, empezando por los generales, e impartira rdenes a sus subordinados para que procedieran en igual forma hasta el trmino de la guerra. Tres meses despus, cuando entr victorioso a Macondo, el primer abrazo que recibi en el camino de la cinaga fue el del coronel Gerineldo Mrquez. La casa estaba llena de nios. rsula haba recogido a Santa Sofa de la Piedad, con la hija mayor y un par de gemelos que nacieron cinco meses despus del fusilamiento de Arcadio. Contra la ltima voluntad del fusilado, bautiz a la nia con el nombre de Remedios. Estoy segura que eso fue lo que Arcadio quiso decir -aleg-. No la pondremos rsula, porque se sufre
55
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez mucho con ese nombre. A los gemelos les puso Jos Arcadio Segundo y Aureliano Segundo. Amaranta se hizo cargo de todos. Coloc asientitos de madera en la sala, y estableci un parvulario con otros nios de familias vecinas. Cuando regres el coronel Aureliano Buenda, entre estampidos de cohetes y repiques de campanas, un coro infantil le dio la bienvenida en la casa. Aureliano Jos, largo como su abuelo, vestido de oficial revolucionario, le rindi honores militares. No todas las noticias eran buenas. Un ao despus de la fuga del coronel Aureliano Buenda, Jos Arcadio y Rebeca se fueron a vivir en la casa construida por Arcadio. Nadie se enter de su intervencin para impedir el fusilamiento. En la casa nueva, situada en el mejor rincn de la plaza, a la sombra de un almendro privilegiado con tres nidos de petirrojos, con una puerta grande para las visitas V cuatro ventanas para la luz, establecieron un hogar hospitalario. Las antiguas amigas de Rebeca, entre ellas cuatro hermanas Moscote que continuaban solteras, reanudaron las sesiones de bordado interrumpidas aos antes en el corredor de las begonias. Jos Arcadio sigui disfrutando de las tierras usurpadas cuyos ttulos fueron reconocidos por el gobierno conservador. Todas las tardes se le vea regresar a caballo, con sus perros montunos y su escopeta de dos caones, y un sartal de conejos colgados en la montura. Una tarde de septiembre, ante la amenaza de una tormenta, regres a casa ms temprano que de costumbre. Salud a Rebeca en el comedor, amarr los perros en el patio, colg los conejos en la cocina para sacarlos ms tarde y fue al dormitorio a cambiarse de ropa. Rebeca declar despus que cuando su marido entr al dormitorio ella se encerr en el bao y no se dio cuenta de nada. Era una versin difcil de creer, pero no haba otra ms verosmil, y nadie pudo concebir un motivo para que Rebeca asesinara al hombre que la haba hecho feliz. Ese fue tal vez el nico misterio que nunca se esclareci en Macondo. Tan pronto como Jos Arcadio cerr la puerta del dormitorio, el estampido de un pistoletazo retumb la casa. Un hilo de sangre sali por debajo de la puerta, atraves la sala, sali a la calle, sigui en un curso directo por los andenes disparejos, descendi escalinatas y subi pretiles, pas de largo por la calle de los Turcos, dobl una esquina a la derecha y otra a la izquierda, volte en ngulo recto frente a la casa de los Buenda, pas por debajo de la puerta cerrada, atraves la sala de visitas pegado a las paredes para no manchar los tapices, sigui por la otra sala, eludi en una curva amplia la mesa del comedor, avanz por el corredor de las begonias y pas sin ser visto por debajo de la silla de Amaranta que daba una leccin de aritmtica a Aureliano Jos, y se meti por el granero y apareci en la cocina donde rsula se dispona a partir treinta y seis huevos para el pan. -Ave Mara Pursima! -grit rsula. Sigui el hilo de sangre en sentido contrario, y en busca de su origen atraves el granero, pas por el corredor de las begonias donde Aureliano Jos cantaba que tres y tres son seis y seis y tres son nueve, y atraves el comedor y las salas y sigui en lnea recta por la calle, y dobl luego a la derecha y despus a la izquierda hasta la calle de los Turcos, sin recordar que todava llevaba puestos el delantal de hornear y las babuchas caseras, y sali a la plaza y se meti por la puerta de una casa donde no haba estado nunca, y empuj la puerta del dormitorio y casi se ahog con el olor a plvora quemada, y encontr a Jos Arcadio tirado boca abajo en el suelo sobre las polainas que se acababa de quitar, y vio el cabo original del hilo de sangre que ya haba dejado de fluir de su odo derecho. No encontraron ninguna herida en su cuerpo ni pudieron localizar el arma. Tampoco fue posible quitar el penetrante olor a plvora del cadver. Primero lo lavaron tres veces con jabn y estropajo, despus lo frotaron con sal y vinagre, luego con ceniza y limn, y por ltimo lo metieron en un tonel de leja y lo dejaron reposar seis horas. Tanto lo restregaron que los arabescos del tatuaje empezaban a decolorarse. Cuando concibieron el recurso desesperado de sazonarlo con pimienta y comino y hojas de laurel y hervirlo un da entero a fuego lento ya haba empezado a descomponerse y tuvieron que enterrarlo a las volandas. Lo encerraron hermticamente en un atad especial de dos metros y treinta centmetros de largo y un metro y diez centmetros de ancho, reforzado por dentro con planchas de hierro y atornillado con pernos de acero, y aun as se perciba el olor en las calles por donde pas el entierro. El padre Nicanor, con el hgado hinchado y tenso como un tambor, le ech la bendicin desde la cama. Aunque en los meses siguientes reforzaron la tumba con muros superpuestos y echaron entre ellos ceniza apelmazada, aserrn y cal viva, el cementerio sigui oliendo a plvora hasta muchos aos despus, cuando los ingenieros de la compaa bananera recubrieron la sepultura con una coraza de hormign. Tan pronto como sacaron el cadver, Rebeca cerr las puertas de su casa y se enterr en vida, cubierta con una gruesa costra de desdn que ninguna tentacin
56
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez terrenal consigui romper. Sali a la calle en una ocasin, ya muy vieja, con unos zapatos color de plata antigua y un sombrero de flores minsculas, por la poca en que pas por el pueblo el Judo Errante y provoc un calor tan intenso que los pjaros rompan las alambreras de las ventanas para morir en los dormitorios. La ltima vez que alguien la vio con vida fue cuando mat de un tiro certero a un ladrn que trat de forzar la puerta de su casa. Salvo Argnida, su criada y confidente, nadie volvi a tener contacto con ella desde entonces. En un tiempo se supo que escriba cartas al Obispo, a quien consideraba como su primo hermano, pero nunca se dijo que hubiera recibido respuesta. El pueblo la olvid. A pesar de su regreso triunfal, el coronel Aureliano Buenda no se entusiasmaba con las apariencias. Las tropas del gobierno abandonaban las plazas sin resistencia, y eso suscitaba en la poblacin liberal una ilusin de victoria que no convena defraudar, pero los revolucionarios conocan la verdad, y ms que nadie el coronel Aureliano Buenda. Aunque en ese momento mantena ms de cinco mil hombres bajo su mando y dominaba dos estados del litoral, tena conciencia de estar acorralado contra el mar, y metido en una situacin poltica tan confusa que cuando orden restaurar la torre de la iglesia desbaratada por un caonazo del ejrcito, el padre Nicanor coment en su lecho de enfermo: Esto es un disparate: los defensores de la fe de Cristo destruyen el templo y los masones lo mandan componer. Buscando una tronera de escape pasaba horas y horas en la oficina telegrfica, conferenciando con los jefes de otras plazas, y cada vez sala con la impresin ms definida de que la guerra estaba estancada. Cuando se reciban noticias de nuevos triunfos liberales se proclamaban con bandos de jbilo, pero l meda en los mapas su verdadero alcance, y comprenda que sus huestes estaban penetrando en la selva, defendindose de la malaria y los mosquitos, avanzando en sentido contrario al de la realidad. Estamos perdiendo el tiempo -se quejaba ante sus oficiales-. Estaremos perdiendo el tiempo mientras los carbones del partido estn mendigando un asiento en el congreso. En noches de vigilia, tendido boca arriba en la hamaca que colgaba en el mismo cuarto en que estuvo condenado a muerte, evocaba la imagen de los abogados vestidos de negro que abandonaban el palacio presidencial en el hielo de la madrugada con el cuello de los abrigos levantado hasta las orejas, frotndose las manos, cuchicheando, refugindose en los cafetines lgubres del amanecer, para especular sobre lo que quiso decir el presidente cuando dijo que s, o lo que quiso decir cuando dijo que no, y para suponer inclusive lo que el presidente estaba pensando cuando dijo una cosa enteramente distinta, mientras l espantaba mosquitos a treinta y cinco grados de temperatura, sintiendo aproximarse al alba temible en que tendra que dar a sus hombres la orden de tirarse al mar. Una noche de incertidumbre en que Pilar Ternera cantaba en el patio con la tropa, l pidi que le leyera el porvenir en las barajas. Cudate la boca -fue todo lo que sac en claro Pilar Ternera despus de extender y recoger los naipes tres veces-. No s lo que quiere decir, pero la seal es muy clara: cudate la boca. Dos das despus alguien le dio a un ordenanza un tazn de caf sin azcar, y el ordenanza se lo pas a otro, y ste a otro, hasta que lleg de mano en mano al despacho del coronel Aureliano Buenda. No haba pedido caf, pero ya que estaba ah, el coronel se lo tom. Tena una carga de nuez vmica suficiente para matar un caballo. Cuando lo llevaron a su casa estaba tieso y arqueado y tena la lengua partida entre los dientes. rsula se lo disput a la muerte. Despus de limpiarle el estmago con vomitivos, lo envolvi en frazadas calientes y le dio claras de huevos durante dos das, hasta que el cuerpo estragado recobr la temperatura normal. Al cuarto da estaba fuera de peligro. Contra su voluntad, presionado por rsula y los oficiales, permaneci en la cama una semana ms. Slo entonces supo que no haban quemado sus versos. No me quise precipitar -le explic rsula-. Aquella noche, cuando iba a prender el horno, me dije que era mejor esperar que trajeran el cadver. En la neblina de la convalecencia, rodeado de las polvorientas muecas de Remedios, el coronel Aureliano Buendia evoc en la lectura de sus versos los instantes decisivos de su existencia. Volvi a escribir. Durante muchas horas, al margen de los sobresaltos de una guerra sin futuro, resolvi en versos rimados sus experiencias a la orilla de la muerte. Entonces sus pensamientos se hicieron tan claros, que pudo examinarlos al derecho y al revs. Una noche le pregunt al coronel Gerineldo Mrquez: -Dime una cosa, compadre: por qu ests peleando? -Por qu ha de ser, compadre contest el coronel Genireldo Mrquez-: por el gran partido liberal.
57
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez -Dichoso t que lo sabes contest l-. Yo, por mi parte, apenas ahora me doy cuenta que estoy peleando por orgullo. -Eso es malo -dijo el coronel Gerineldo Mrquez. Al coronel Aureliano Buendia le divirti su alarma. Naturalmente -dijo-. Pero en todo caso, es mejor eso, que no saber por qu se pelea. Lo mir a los ojos, y agreg sonriendo: -O que pelear como t por algo que no significa nada para nadie. Su orgullo le haba impedido hacer contactos con los grupos armados del interior del pas, mientras los dirigentes del partido no rectificaran en pblico su declaracin de que era un bandolero. Saba, sin embargo, que tan pronto como pusiera de lado esos escrpulos rompera el crculo vicioso de la guerra. La convalecencia le permiti reflexionar. Entonces consigui que rsula le diera el resto de la herencia enterrada y sus cuantiosos ahorros; nombr al coronel Gerineldo Mrquez jefe civil y militar de Macondo, y se fue a establecer contacto con los grupos rebeldes del interior. El coronel Gerineldo Mrquez no slo era el hombre de ms confianza del coronel Aureliano Buenda, sino que rsula lo reciba como un miembro de la familia. Frgil, tmido, de una buena educacin natural, estaba, sin embargo, mejor constituido para la guerra que para el gobierno. Sus asesores polticos lo enredaban con facilidad en laberintos tericos. Pero consigui imponer en Macondo el ambiente de paz rural con que soaba el coronel Aureliano Buendia para morirse de viejo fabricando pescaditos de oro. Aunque viva en casa de sus padres, almorzaba donde rsula dos o tres veces por semana. Inici a Aureliano Jos en el manejo de las armas de fuego, le dio una instruccin militar prematura y durante varios meses lo llev a vivir al cuartel, con el consentimiento de rsula, para que se fuera haciendo hombre. Muchos aos antes, siendo casi un nio, Gerineldo Mrquez haba declarado su amor a Amaranta. Ella estaba entonces tan ilusionada con su pasin solitaria por Pietro Crespi, que se ri de l. Gerineldo Mrquez esper. En cierta ocasin le envi a Amaranta un papelito desde la crcel, pidindole el favor de bordar una docena de pauelos de batista con las iniciales de su padre. Le mand el dinero. Al cabo de una semana, Amaranta le llev a la crcel la docena de pauelos bordados, junto con el dinero, y se quedaron varias horas hablando del pasado. Cuando salga de aqu me casar contigo, le dijo Gerineldo Mrquez al despedirse. Amaranta se ri, pero sigui pensando en l mientras enseaba a leer a los nios, y dese revivir para l su pasin juvenil por Pietro Crespi. Los sbados, da de visita a los presos, pasaba por casa de los padres de Gerineldo Mrquez y los acompaaba a la crcel. Uno de esos sbados, rsula se sorprendi al verla en la cocina, esperando a que salieran los bizcochos del horno para escoger los mejores y envolverlos en una servilleta que haba bordado para la ocasin. -Csate con l -le dijo-. Difcilmente encontrars otro hombre como ese. Amaranta fingi una reaccin de disgusto. -No necesito andar cazando hombres -replic-. Le llevo estos bizcochos a Gerineldo porque me da lstima que tarde o temprano lo van a fusilar. Lo dijo sin pensarlo, pero fue por esa poca que el gobierno hizo pblica la amenaza de fusilar al coronel Gerineldo Mrquez si las fuerzas rebeldes no entregaban a Riohacha. Las visitas se suspendieron. Amaranta se encerr a llorar, agobiada por un sentimiento de culpa semejante al que la atorment cuando muri Remedios, como si otra vez hubieran sido sus palabras irreflexivas las responsables de una muerte. Su madre la consol. Le asegur que el coronel Aureliano Buenda hara algo por impedir el fusilamiento, y prometi que ella misma se encargara de atraer a Gerineldo Mrquez, cuando terminara la guerra. Cumpli la promesa antes del trmino previsto. Cuando Gerineldo Mrquez volvi a la casa investido de su nueva dignidad de jefe civil y militar, lo recibi como a un hijo, concibi exquisitos halagos para retenerlo, y rog con todo el nimo de su corazn que recordara su propsito de casarse con Amaranta. Sus splicas parecan certeras. Los das en que iba a almorzar a la casa, el coronel Gerineldo Mrquez se quedaba la tarde en el corredor de las begonias jugando damas chinas con Amaranta. rsula les llevaba caf con leche y bizcochos y se haca cargo de los nios para que no los molestaran. Amaranta, en realidad, se esforzaba por encender en su corazn las cenizas olvidadas de su pasin juvenil. Con una ansiedad que lleg a ser intolerable esper los das de almuerzos, las tardes de damas chinas, y el tiempo se le iba volando en compaa de aquel guerrero de nombre nostlgico cuyos dedos temblaban imperceptiblemente al mover las fichas. Pero el da en que el coronel Gerineldo Mrquez le reiter su voluntad de casarse, ella lo rechaz.
58
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez -No me casar con nadie -le dijo-, pero menos contigo. Quieres tanto a Aureliano que te vas a casar conmigo porque no puedes casarte con l. El coronel Gerineldo Mrquez era un hombre paciente. Volver a insistir -dijo-. Tarde o temprano te convencer. Sigui visitando la casa. Encerrada en el dormitorio, mordiendo un llanto secreto, Amaranta se meta los dedos en los odos para no escuchar la voz del pretendiente que le contaba a rsula las ltimas noticias de la guerra, y a pesar de que se mora por verlo, tuvo fuerzas para no salir a su encuentro. El coronel Aureliano Buenda dispona entonces de tiempo para enviar cada dos semanas un informe pormenorizado a Macondo. Pero slo una vez, casi ocho meses despus de haberse ido, le escribi a rsula. Un emisario especial llev a la casa un sobre lacrado, dentro del cual haba un papel escrito con la caligrafa preciosista del coronel: Cuiden mucho a pap porque se va a morir. rsula se alarm: Si Aureliano lo dice, Aureliano lo sabe, dijo. Y pidi ayuda para llevar a Jos Arcadio Buenda a su dormitorio. No slo era tan pesado como siempre, sino que en 511 prolongada estancia bajo el castao haba desarrollado la facultad de aumentar de peso voluntariamente, hasta el punto de que siete hombres no pudieron con l y tuvieron que llevarlo a rastras a la cama. Un tufo de hongos tiernos, de flor de palo, de antigua y reconcentrada intemperie impregn el aire del dormitorio cuando empez a respirarlo el viejo colosal macerado por el sol y la lluvia. Al da siguiente no amaneci en la cama. Despus de buscarlo por todos los cuartos, rsula lo encontr otra vez bajo el castao. Entonces lo amarraron a la cama. A pesar de su fuerza intacta, Jos Arcadio Buenda no estaba en condiciones de luchar. Todo le daba lo mismo. Si volvi al castao no fue por su voluntad sino por una costumbre del cuerpo. rsula lo atenda, le daba de comer, le llevaba noticias de Aureliano. Pero en realidad, la nica persona con quien l poda tener contacto desde haca mucho tiempo, era Prudencio Aguilar. Ya casi pulverizado por la profunda decrepitud de la muerte, Prudencio Aguilar iba dos veces al da a conversar con l. Hablaban de gallos. Se prometan establecer un criadero de animales magnficos, no tanto por disfrutar de unas victorias que entonces no les haran falta, sino por tener algo con qu distraerse en los tediosos domingos de la muerte. Era Prudencio Aguilar quien lo limpiaba, le daba de comer y le llevaba noticias esplndidas de un desconocido que se llamaba Aureliano y que era coronel en la guerra. Cuando estaba solo, Jos Arcadio Buenda se consolaba con el sueo de los cuartos infinitos. Soaba que se levantaba de la cama, abra la puerta y pasaba a otro cuarto igual, con la misma cama de cabecera de hierro forjado, el mismo silln de mimbre y el mismo cuadrito de la Virgen de los Remedios en la pared del fondo. De ese cuarto pasaba a otro exactamente igual, cuya puerta abra para pasar a otro exactamente igual, y luego a otro exactamente igual, hasta el infinito. Le gustaba irse de cuarto en cuarto, como en una galera de espejos paralelos, hasta que Prudencio Aguilar le tocaba el hombro. Entonces regresaba de cuarto en cuarto, despertando hacia atrs, recorriendo el camino inverso, y encontraba a Prudencio Aguilar en el cuarto de la realidad. Pero una noche, dos semanas despus de que lo llevaron a la cama, Prudencio Aguilar le toc el hombro en un cuarto intermedio, y l se qued all para siempre, creyendo que era el cuarto real. A la maana siguiente rsula le llevaba el desayuno cuando vio acercarse un hombre por el corredor. Era pequeo y macizo, con un traje de pao negro y un sombrero tambin negro, enorme, hundido hasta los ojos taciturnos. Dios mo -pens rsula-. Hubiera jurado que era Melquades. Era Cataure, el hermano de Visitacin, que haba abandonado la casa huyendo de la peste del insomnio, y de quien nunca se volvi a tener noticia. Visitacin le pregunt por qu haba vuelto, y l le contest en su lengua solemne: -He venido al sepelio del rey. Entonces entraron al cuarto de Jos Arcadio Buenda, lo sacudieron con todas sus fuerzas, le gritaron al odo, le pusieron un espejo frente a las fosas nasales, pero no pudieron despertarlo. Poco despus, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el atad, vieron a travs de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo en una tormenta silenciosa, y cubrieron los techos y atascaron las puertas, y sofocaron a los animales que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo, que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta, y tuvieron que despejaras con palas y rastrillos para que pudiera pasar el entierro.
59
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez
VIII
Sentada en el mecedor de mimbre, con la labor interrumpida en el regazo, Amaranta contemplaba a Aureliano Jos con el mentn embadurnado de espuma, afilando la navaja barbera en la penca para afeitarse por primera vez. Se sangr las espinillas, se cort el labio superior tratando de modelarse un bigote de pelusas rubias, y despus de todo qued igual que antes, pero el laborioso proceso le dej a Amaranta la impresin de que en aquel instante haba empezado a envejecer. -Ests idntico a Aureliano cuando tena tu edad -dijo-. Ya eres un hombre. Lo era desde haca mucho tiempo, desde el da ya lejano en que Amaranta crey que an era un nio y sigui desnudndose en el bao delante de l, como lo haba hecho siempre, como se acostumbr a hacerlo desde que Pilar Ternera se lo entreg para que acabara de criarlo. La primera vez que l la vio, lo nico que le llam la atencin fue la profunda depresin entre los senos. Era entonces tan inocente que pregunt qu le haba pasado, y Amaranta fingi excavarse el pecho con la punta de los dedos y contest: Me sacaron tajadas y tajadas y tajadas. Tiempo despus, cuando ella se restableci del suicidio de Pietro Crespi y volvi a baarse con Aureliano Jos, ste ya no se fij en la depresin, sino que experiment un estremecimiento desconocido ante la visin de los senos esplndidos de pezones morados. Sigui examinndola, descubriendo palmo a palmo el milagro de su intimidad, y sinti que su piel se erizaba en la contemplacin, como se erizaba la piel de ella al contacto del agua. Desde muy nio tena la costumbre de abandonar la hamaca para amanecer en la cama de Amaranta, cuyo contacto tena la virtud de disipar el miedo a la oscuridad. Pero desde el da en que tuvo conciencia de su desnudez, no era el miedo a la oscuridad lo que lo impulsaba a meterse en su mosquitero, sino el anhelo de sentir la respiracin tibia de Amaranta al amanecer. Una madrugada, por la poca en que ella rechaz al coronel Gerineldo Mrquez, Aureliano Jos despert con la sensacin de que le faltaba el aire. Sinti los dedos de Amaranta como unos gusanitos calientes y ansiosos que buscaban su vientre. Fingiendo dormir cambi de posicin para eliminar toda dificultad, y entonces sinti la mano sin la venda negra buceando como un molusco ciego entre las algas de su ansiedad. Aunque aparentaron ignorar lo que ambos saban, y lo que cada uno saba que el otro saba, desde aquella noche quedaron mancornados por una complicidad inviolable. Aureliano Jos no poda conciliar el sueo mientras no escuchaba el valse de las doce en el reloj de la sala, y la madura doncella cuya piel empezaba a entristecer no tena un instante de sosiego mientras no senta deslizarse en el mosquitero aquel sonmbulo que ella haba criado, sin pensar que sera un paliativo para su soledad. Entonces no slo durmieron juntos, desnudos, intercambiando caricias agotadoras, sino que se perseguan por los rincones de la casa y se encerraban en los dormitorios a cualquier hora, en un permanente estado de exaltacin sin alivio. Estuvieron a punto de ser sorprendidos por rsula, una tarde en que entr al granero cuando ellos empezaban a besarse. Quieres mucho a tu ta?, le pregunt ella de un modo inocente a Aureliano Jos. l contest que s. Haces bien, concluy rsula, y acab de medir la harina para el pan y regres a la cocina. Aquel episodio sac a Amaranta del delirio. Se dio cuenta de que haba llegado demasiado lejos, de que ya no estaba jugando a los besitos con un nio, sino chapaleando en una pasin otoal, peligrosa y sin porvenir, y la cort de un tajo. Aureliano Jos, que entonces terminaba su adiestramiento militar, acab por admitir la realidad y se fue a dormir al cuartel. Los sbados iba con los soldados a la tienda de Catarino. Se consolaba de su abrupta soledad, de su adolescencia prematura, con mujeres olorosas a flores muertas que l idealizaba en las tinieblas y las converta en Amaranta mediante ansiosos esfuerzos de imaginacin. Poco despus empezaron a recibirse noticias contradictorias de la guerra. Mientras el propio gobierno admita los progresos de la rebelin, los oficiales de Macondo tenan informes confidenciales de la inminencia de una paz negociada. A principios de abril, un emisario especial se identific ante el coronel Gerineldo Mrquez. Le confirm que, en efecto, los dirigentes del partido haban establecido contactos con jefes rebeldes del interior, y estaban en vsperas de concertar el armisticio a cambio de tres ministerios para los liberales, una representacin minoritaria en el parlamento y la amnista general para los rebeldes que depusieran las armas. El
60
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez emisario llevaba una orden altamente confidencial del coronel Aureliano Buenda, que estaba en desacuerdo con los trminos del armisticio. El coronel Gerineldo Mrquez deba seleccionar a cinco de sus mejores hombres y prepararse para abandonar con ellos el pas. La orden se cumpli dentro de la ms estricta resea. Una semana antes de que se anunciara el acuerdo, y en medio de una tormenta de rumores contradictorios, el coronel Aureliano Buenda y diez oficiales de confianza, entre ellos el coronel Roque Carnicero, llegaron sigilosamente a Macondo despus de la medianoche, dispersaron la guarnicin, enterraron las armas y destruyeron los archivos. Al amanecer haban abandonado el pueblo con el coronel Gerineldo Mrquez y sus cinco oficiales. Fue una operacin tan rpida y confidencial, que rsula no se enter de ella sino a ltima hora, cuando alguien dio unos golpecitos en la ventana de su dormitorio y murmur: Si quiere ver al coronel Aureliano Buenda, asmese ahora mismo a la puerta. rsula salt de la cama y sali a la puerta en ropa de dormir, y apenas alcanz a percibir el galope de la caballada que abandonaba el pueblo en medio de una muda polvareda. Slo al da siguiente se enter de que Aureliano Jos se haba ido con su padre. Diez das despus de que un comunicado conjunto del gobierno y la oposicin anunci el trmino de la guerra, se tuvieron noticias del primer levantamiento armado del coronel Aureliano Buenda en la frontera occidental. Sus fuerzas escasas y mal armadas fueron dispersadas en menos de una semana. Pero en el curso de ese ano, mientras liberales y conservadores trataban de que el pas creyera en la reconciliacin, intent otros siete alzamientos. Una noche caone a Riohacha desde una goleta, y la guarnicin sac de sus camas y fusil en represalia a los catorce liberales ms conocidos de la poblacin. Ocup por ms de quince das una aduana fronteriza, y desde all dirigi a la nacin un llamado a la guerra general. Otra de sus expediciones se perdi tres meses en la selva, en una disparatada tentativa de atravesar ms de mil quinientos kilmetros de territorios vrgenes para proclamar Ja guerra en los suburbios de la capital. En cierta ocasin estuvo a menos de veinte kilmetros de Macondo, y fue obligado por las patrullas del gobierno a internarse en las montaas muy cerca de la regin encantada donde su padre encontr muchos aos antes el fsil de un galen espaol. Por esa poca muri Visitacin. Se dio el gusto de morirse de muerte natural, despus de haber renunciado a un trono por temor al insomnio, y su ltima voluntad fue que desenterraran de debajo de su cama el sueldo ahorrado en ms de veinte aos, y se lo mandaran al coronel Aureliano Buenda para que siguiera la guerra. Pero rsula no se tom el trabajo de sacar ese dinero, porque en aquellos das se rumoraba que el coronel Aureliano Buenda haba sido muerto en un desembarco cerca de la capital provincial. El anuncio oficial -el cuarto en menos de dos aos- fue tenido por cierto durante casi seis meses, pues nada volvi a saberse de l. De pronto, cuando ya rsula y Amaranta haban superpuesto un nuevo luto a los anteriores, lleg una noticia inslita. El coronel Aureliano Buenda estaba vivo, pero aparentemente haba desistido de hostigar al gobierno de su pas, y se haba sumado al federalismo triunfante en otras repblicas del Caribe. Apareca con nombres distintos cada vez ms lejos de su tierra. Despus haba de saberse que la idea que entonces lo animaba era la unificacin de las fuerzas federalistas de la Amrica Central, para barrer con los regmenes conservadores desde Alaska hasta la Patagonia. La primera noticia directa que rsula recibi de l, varios aos despus de haberse ido, fue una carta arrugada y borrosa que le lleg de mano en mano desde Santiago de Cuba. -Lo hemos perdido para siempre -exclam rsula al leerla-. Por ese camino pasar la Navidad en el fin del mundo. La persona a quien se lo dijo, que fue la primera a quien mostr la carta, era el general conservador Jos Raquel Moncada, alcalde de Macondo desde que termin la guerra. Este Aureliano -coment el general Moncada-, lstima que no sea conservador. Lo admiraba de veras. Como muchos civiles conservadores, Jos Raquel Moncada haba hecho la guerra en defensa de su partido y haba alcanzado el ttulo de general en el campo de batalla, aunque careca de vocacin militar. Al contrario, tambin como muchos de sus copartidarios, era antimilitarista. Consideraba a la gente de armas como holgazanes sin principios, intrigantes y ambiciosos, expertos en enfrentar a los civiles para medrar en el desorden. Inteligente, simptico, sanguneo, hombre de buen comer y fantico de las peleas de gallos, haba sido en cierto momento el adversario ms temible del coronel Aureliano Buenda. Logr imponer su autoridad sobre los militares de carrera en un amplio sector del litoral. Cierta vez en que se vio forzado por conveniencias estratgicas a abandonar una plaza a las fuerzas del coronel Aureliano Buenda, le dej a ste dos cartas. En una de ellas, muy extensa, lo invitaba a una campaa conjunta para
61
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez humanizar la guerra. La otra carta era para su esposa, que viva en territorio liberal, y la dej con la splica de hacerla llegar a su destino. Desde entonces, aun en los perodos ms encarnizados de la guerra, los dos comandantes concertaron treguas para intercambiar prisioneros. Eran pausas con un cierto ambiente festivo que el general Moncada aprovechaba para ensear a jugar a ajedrez al coronel Aureliano Buenda. Se hicieron grandes amigos. Llegaron inclusive a pensar en la posibilidad de coordinar a los elementos populares de ambos partidos para liquidar la influencia de los militares y los polticos profesionales, e instaurar un rgimen humanitario que aprovechara lo mejor de cada doctrina. Cuando termin la guerra, mientras el coronel Aureliano Buenda se escabulla por los desfiladeros de la subversin permanente, el general Moncada fue nombrado corregidor de Macondo. Visti su traje civil, sustituy a los militares por agentes de la polica desarmados, hizo respetar las leyes de amnista y auxili a algunas familias de liberales muertos en campaa. Consigui que Macondo fuera erigido en municipio y fue por tanto su primer alcalde, y cre un ambiente de confianza que hizo pensar en la guerra como en una absurda pesadilla del pasado. El padre Nicanor, consumido por las fiebres hepticas, fue reemplazado por el padre Coronel, a quien llamaban El Cachorro, veterano de la primera guerra federalista. Bruno Crespi, casado con Amparo Moscote, y cuya tienda de juguetes e instrumentos musicales no se cansaba de prosperar, construy un teatro, que las compaas espaolas incluyeron en sus itinerarios. Era un vasto saln al aire libre, con escaos de madera, un teln de terciopelo con mscaras griegas, y tres taquillas en forma de cabezas de len por cuyas bocas abiertas se vendan los boletos. Fue tambin por esa poca que se restaur el edificio de la escuela. Se hizo cargo de ella don Melchor Escalona, un maestro viejo mandado de la cinaga, que haca caminar de rodillas en el patio de caliche a los alumnos desaplicados y les haca comer aj picante a los lenguaraces, con la complacencia de los padres. Aureliano Segundo y Jos Arcadio Segundo, los voluntariosos gemelos de Santa Sofa de la Piedad, fueron los primeros que se sentaron en el saln de clases con sus pizarras y sus gises y sus jarritos de aluminio marcados con sus nombres. Remedios, heredera de la belleza pura de su madre, empezaba a ser conocida como Remedios, la bella. A pesar del tiempo, de los lutos superpuestos y las aflicciones acumuladas, rsula se resista a envejecer. Ayudada por Santa Bofia de la Piedad haba dado un nuevo impulso a su industria de repostera, y no slo recuper en pocos aos la fortuna que su hijo se gast en la guerra, sino que volvi a atiborrar de oro puro los calabazos enterrados en el dormitorio. Mientras Dios me d vida -sola decir- no faltar la plata en esta casa de locos. As estaban las cosas, cuando Aureliano Jos desert de las tropas federalistas de Nicaragua, se enrol en la tripulacin de un buque alemn, y apareci en la cocina de la casa, macizo como un caballo, prieto y peludo como un indio, y con la secreta determinacin de casarse con Amaranta. Cuando Amaranta lo vio entrar, sin que l hubiera dicho nada, supo de inmediato por qu haba vuelto. En la mesa no se atrevan a mirarse a la cara. Pero dos semanas despus del regreso estando rsula presente, l fij sus ojos en los de ella y le dijo: Siempre pensaba mucho en ti. Amaranta le hua. Se prevena contra los encuentros casuales. Procuraba no separarse de Remedios, la bella. Le indign el rubor que dor sus mejillas el da en que el sobrino le pregunt hasta cundo pensaba llevar la venda negra en la mano, porque interpret la pregunta como una alusin a su virginidad. Cuando l lleg, ella pas la aldaba en su dormitorio, pero durante tantas noches percibi sus ronquidos pacficos en el cuarto contiguo, que descuid esa precaucin. Una madrugada, casi dos meses despus del regreso lo sinti entrar en el dormitorio. Entonces, en vez de huir, en vez de gritar como lo haba previsto, se dej saturar por una suave sensacin de descanso. Lo sinti deslizarse en el mosquitero, como lo haba hecho cuando era nio, como lo haba hecho desde siempre, y no pudo reprimir el sudor helado y el crotaloteo de los dientes cuando se dio cuenta de que l estaba completamente desnudo. Vete -murmur, ahogndose de curiosidad-. Vete o me pongo a gritar. Pero Aureliano Jos 5<ba entonces lo que tena que hacer, porque ya no era un nill0 asustado por la oscuridad sino un animal de campamento. Desde aquella noche se reiniciaron las sordas batallas sin consecuencias que se prolongaban hasta el amanecer. Soy tu ta -murmuraba Amaranta, agotada-. Es casi como si fuera tu madre, no slo por la edad, sino porque lo nico que me falt fue darte de mamar. Aureliano escapaba al alba y regresaba a la madrugada siguiente, cada vez ms excitado por la comprobacin de que ella no pasaba la aldaba. No haba dejado de desearla un solo instante. La encontraba en los oscuros dormitorios de los pueblos vencidos, sobre todo en los ms abyectos, y la materializaba en el tufo de la sangre seca en las vendas de los heridos, en el pavor instantneo del peligro de muerte, a toda hora y en todas partes. Haba huido de ella tratando de aniquilar su
62
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez recuerdo no slo con la distancia, sino con un encarnizamiento aturdido que sus compaeros de armas calificaban de temeridad, pero mientras ms revolcaba su imagen en el muladar de la guerra, ms la guerra se pareca a Amaranta. As padeci el exilio, buscando la manera de matarla con su propia muerte, hasta que le oy contar a alguien el viejo cuento del hombre que se cas con una ta que adems era su prima y cuyo hijo termin siendo abuelo de s mismo. -Es que uno se puede casar con una ta? -pregunt l, asombrado. -No slo se puede -le contest un soldado- sino que estamos haciendo esta guerra contra los curas para que uno se pueda casar con su propia madre. Quince das despus desert. Encontr a Amaranta ms ajada que en el recuerdo, ms melanclica y pudibunda, y ya doblando en realidad el ltimo cabo de la madurez, pero ms febril que nunca en las tinieblas del dormitorio y ms desafiante que nunca en la agresividad de su resistencia. Eres un bruto -le deca Amaranta, acosada por sus perros de presa-. No es cierto que se le pueda hacer esto a una pobre ta, como no sea con dispensa especial del Papa. Aureliano Jos prometa ir a Roma, prometa recorrer a Europa de rodillas, y besar las sandalias del Sumo Pontfice slo para que ella bajara sus puentes levadizos. -No es slo eso-rebata Amaranta-. Es que nacen los hijos con cola de puerco. Aureliano Jos era sordo a todo argumento. -Aunque nazcan armadillos -suplicaba. Una madrugada, vencido por el dolor insoportable de la virilidad reprimida, fue a la tienda de Catarino. Encontr una mujer de senos flccidos, cariosa y barata, que le apacigu el vientre por algn tiempo. Trat de aplicarle a Amaranta el tratamiento del desprecio. La vea en el corredor, cosiendo en una mquina de manivela que haba aprendido a manejar con habilidad admirable, y ni siquiera le diriga la palabra. Amaranta se sinti liberada de un lastre, y ella misma no comprendi por qu volvi a pensar entonces en el coronel Gerineldo Mrquez, por qu evocaba con tanta nostalgia las tardes de damas chinas, y por qu lleg inclusive a desearlo como hombre de dormitorio. Aureliano Jos no se imaginaba cunto terreno haba perdido, la noche en que no pudo resistir ms la farsa de la indiferencia, y volvi al cuarto de Amaranta. Ella lo rechaz con una determinacin inflexible, inequvoca, y ech para siempre la aldaba del dormitorio. Pocos meses despus del regreso de Aureliano Jos, se present en la casa una mujer exuberante, perfumada de jazmines, con un nio de unos cinco aos. Afirm que era hijo del coronel Aureliano Buenda y lo llevaba para que rsula lo bautizara. Nadie puso en duda el origen de aquel nio sin nombre: era igual al coronel, por los tiempos en que lo llevaron a conocer el hielo. La mujer cont que haba nacido con los ojos abiertos mirando a la gente con criterio de persona mayor, y que le asustaba su manera de fijar la mirada en las cosas sin parpadear. Es idntico -dijo rsula-. Lo nico que falta es que haga rodar las sillas con slo mirarlas. Lo bautizaron con el nombre de Aureliano, y con el apellido de su madre, porque la ley no le permita llevar el apellido del padre mientras ste no lo reconociera. El general Moncada sirvi de padrino. Aunque Amaranta insisti en que se lo dejaran para acabar de criarlo, la madre se opuso. rsula ignoraba entonces la costumbre de mandar doncellas a los dormitorios de los guerreros, como se les soltaba gallinas a los gallos finos, pero en el curso de ese ao se enter: nueve hijos ms del coronel Aureliano Buenda fueron llevados a la casa para ser bautizados. El mayor, un extrao moreno de ojos verdes que nada tena que ver con la familia paterna, haba pasado de los diez aos. Llevaron nios de todas las edades, de todos los colores, pero todos varones, y todos con un aire de soledad que no permita poner en duda el parentesco. Slo dos se distinguieron del montn. Uno, demasiado grande para su edad, que hizo aicos los floreros y varias piezas de la vajilla, porque sus manos parecan tener la propiedad de despedazar todo lo que tocaban. El otro era un rubio con los mismos ojos garzos de su madre, a quien haban dejado el cabello largo y con bucles, como a una mujer. Entr a la casa con mucha familiaridad, como si hubiera sido criado en ella, y fue directamente a un arcn del dormitorio de rsula, y exigi: Quiero la bailarina de cuerda. rsula se asust. Abri el arcn, rebusc entre los anticuados y polvorientos objetos de los tiempos de Melquiades y encontr envuelta en un par de medias la bailarina de cuerda que alguna vez llev Pietro Crespi a la casa, y de la cual nadie haba vuelto a acordarse. En menos de doce aos bautizaron con ~ nombre de Aureliano, y con el apellido de la madre, a todos los hijos que disemin el coronel a lo largo y a le ancho de sus territorios de guerra; diecisiete. Al principio, rsula les llenaba los bolsillos de dinero y Amaranta intentaba quedarse con ellos. Pero terminaron por limitarse a hacerles un regalo y a servirles de madrinas.
63
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Cumplimos con bautizarlos, deca rsula, anotando en una libreta el nombre y la direccin de las madres y el lugar y fecha de nacimiento de los nios. Aureliano ha de llevar bien sus cuentas, as que ser l quien tome las determinaciones cuando regrese. En el curso de un almuerzo, comentando con el general Moncada aquella desconcertante proliferacin, expres el deseo de que el coronel Aureliano Buenda volviera alguna vez para reunir a todos sus hijos en la casa. -No se preocupe, comadre -dijo enigmticamente el general Moncada-. Vendr ms pronto de lo que usted se imagina. Lo que el general Moncada saba, y que no quiso revelar en el almuerzo, era que el coronel Aureliano Buenda estaba ya en camino para ponerse al frente de la rebelin ms prolongada, radical y sangrienta de cuantas se haban intentado hasta entonces. La situacin volvi a ser tan tensa como en los meses que precedieron a la primera guerra. Las rias de gallos, animadas por el propio alcalde, fueron suspendidas. El capitn Aquiles Ricardo, comandante de la guarnicin, asumi en la prctica el poder municipal. Los liberales lo sealaron como un provocador. Algo tremendo va a ocurrir -le deca rsula a Aureliano Jos. No salgas a la calle despus de las seis de la tarde. Eran splicas intiles. Aureliano Jos, al igual que Arcadio en otra poca, haba dejado de pertenecerle. Era como si el regreso a la casa, la posibilidad de existir sin molestarse por las urgencias cotidianas, hubieran despertado en l la vocacin concupiscente y desidiosa de su to Jos Arcadio. Su pasin por Amaranta se extingui sin dejar cicatrices. Andaba un poco al garete, jugando billar, sobrellevando su soledad con mujeres ocasionales, saqueando los resquicios donde rsula olvidaba el dinero traspuesto. Termin por no volver a la casa sino para cambiarse de ropa. Todos son iguales -se lamentaba rsula-. Al principio se cran muy bien, son obedientes y formales y parecen incapaces de matar una mosca, y apenas les sale la barba se tiran a la perdicin. Al contrario de Arcadio, que nunca conoci su verdadero origen, l se enter de que era hijo de Pilar Ternera, quien le haba colgado una hamaca para que hiciera la siesta en su casa. Eran, ms que madre e hijo, cmplices en la soledad. Pilar Ternera haba perdido el rastro de toda esperanza. Su risa haba adquirido tonalidades de rgano, sus senos haban sucumbido al tedio de las caricias eventuales, su vientre y sus muslos haban sido vctimas de su irrevocable destino de mujer repartida, pero su corazn envejeca sin amargura. Gorda, lenguaraz, con nfulas de matrona en desgracia, renunci a la ilusin estril de las barajas y encontr un remanso de consolacin en los amores ajenos. En la casa donde Aureliano Jos dorma la siesta, las muchachas del vecindario reciban a sus amantes casuales. Me prestas el cuarto, Pilar, le decan simplemente, cuando ya estaban dentro. Por supuesto, deca Pilar. Y si alguien estaba presente, le explicaba: -Soy feliz sabiendo que la gente es feliz en la cama. Nunca cobraba el servicio. Nunca negaba el favor, como no se lo neg a los incontables hombres que la buscaron hasta en el crepsculo de su madurez, sin proporcionarle dinero ni amor, y slo algunas veces placer. Sus cinco hijas, herederas de una semilla ardiente, se perdieron por los vericuetos de la vida desde la adolescencia. De los dos varones que alcanz a pillar, uno muri peleando en las huestes del coronel Aureliano Buenda y otro fue herido y capturado a los catorce aos, cuando intentaba robarse un huacal de gallinas en un pueblo de la cinaga. En cierto modo, Aureliano Jos file el hombre alto y moreno que durante medio siglo le anunci el rey de copas, y que como todos los enviados de las barajas lleg a su corazn cuando ya estaba marcado por el signo de la muerte. Ella lo vio en los naipes. -No salgas esta noche -le dijo-. Qudate a dormir aqu, que Carmelita Montiel se ha cansado de rogarme que la meta en tu cuarto. Aureliano Jos no capt el profundo sentido de splica que tena aquella oferta. -Dile que me espere a la medianoche -dijo. Se fue al teatro, donde una compaa espaola anunciaba El pual del Zorro, que en realidad era la obra de Zorrilla con el nombre cambiado por orden del capitn Aquiles Ricardo, porque los liberales les llamaban godos a los conservadores. Slo en el momento de entregar el boleto en la puerta, Aureliano Jos se dio cuenta de que el capitn Aquiles Ricardo, con dos soldados armados de fusiles, estaba cateando a la concurrencia. Cuidado, capitn -le advirti Aureliano Jos-. Todava no ha nacido el hombre que me ponga las manos encima. El capitn intent catearlo por la fuerza, y Aureliano Jos, que andaba desarmado, se ech a correr. Los soldados desobedecieron la orden de disparar. Es un Buenda, explic uno de ellos. Ciego de furia, el capitn le arrebat entonces el fusil, se abri en el centro de la calle, y apunt. -Cabrones! -alcanz a gritar-. Ojal fuera el coronel Aureliano Buenda.
64
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Carmelita Montiel, una virgen de veinte aos, acababa de baarse con agua de azahares y estaba regando hojas de romero en la cama de Pilar Ternera, cuando son el disparo. Aureliano Jos estaba destinado a conocer con ella la felicidad que le neg Amaranta, a tener siete hijos y a morirse de viejo en sus brazos, pero la bala de fusil que le entr por la espalda y le despedaz el pecho, estaba dirigida por una mala interpretacin de las barajas. El capitn Aquiles Ricardo, que era en realidad quien estaba destinado a morir esa noche, muri en efecto cuatro horas antes que Aureliano Jos. Apenas son el disparo fue derribado por dos balazos simultneos, cuyo origen no se estableci nunca, y un grito multitudinario estremeci la noche. -Viva el partido liberal! Viva el coronel Aureliano Buenda! A las doce, cuando Aureliano Jos acab de desangrarse y Carmelita Montiel encontr en blanco los naipes de su porvenir, ms de cuatrocientos hombres haban desfilado frente al teatro y haban descargado sus revlveres contra el cadver abandonado del capitn Aquiles Ricardo. Se necesit una patrulla para poner en una carretilla el cuerpo apelmazado de plomo, que se desbarataba como un pan ensopado. Contrariado por las impertinencias del ejrcito regular, el general Jos Raquel Moncada moviliz sus influencias polticas, volvi a vestir el uniforme y asumi la jefatura civil y militar de Macondo. No esperaba, sin embargo, que su actitud conciliatoria pudiera impedir lo inevitable. Las noticias de septiembre fueron contradictorias. Mientras el gobierno anunciaba que mantena el control en todo el pas, los liberales reciban informes secretos de levantamientos armados en el interior. El rgimen no admiti el estado de guerra mientras no se proclam en un bando que se le haba seguido consejo de guerra en ausencia al coronel Aureliano Buenda y haba sido condenado a muerte. Se ordenaba cumplir la sentencia a la primera guarnicin que lo capturara. Esto quiere decir que ha vuelto, se alegr rsula ante el general Moncada. Pero l mismo lo ignoraba. En realidad, el coronel Aureliano Buenda estaba en el pas desde haca ms de un mes. Precedido de rumores contradictorios, supuesto al mismo tiempo en los lugares ms apartados, el propio general Moncada no crey en su regreso sino cuando se anunci oficialmente que se haba apoderado de dos estados del litoral. La felicito, comadre -le dijo a rsula, mostrndole el telegrama-. Muy pronto lo tendr aqu. rsula se preocup entonces por primera vez. Y usted qu har, compadre?, pregunt. El general Moncada se haba hecho esa pregunta muchas veces. -Lo mismo que l, comadre -contest-: cumplir con mi deber, El primero de octubre, al amanecer, el coronel Aureliano Buenda con mil hombres bien armados atac a Macondo y la guarnicin recibi la orden de resistir hasta el final. A medioda, mientras el general Moncada almorzaba con rsula, un caonazo rebelde que retumb en todo el pueblo pulveriz la fachada de la tesorera municipal. Estn tan bien armados como nosotros suspir el general Moncada-, pero adems pelean con ms ganas. A las dos de la tarde, mientras la tierra temblaba con los caonazos de ambos lados, se despidi de rsula con la certidumbre de que estaba librando una batalla perdida. -Ruego a Dios que esta noche no tenga a Aureliano en la casa -dijo-. Si es as, dle un abrazo de mi parte, porque yo no espero verlo ms nunca. Esa noche fue capturado cuando trataba de fugarse de Macondo, despus de escribirle una extensa carta al coronel Aureliano Buenda, en la cual le recordaba los propsitos comunes de humanizar la guerra, y le deseaba una victoria definitiva contra la corrupcin de los militares y las ambiciones de los polticos de ambos partidos. Al da siguiente el coronel Aureliano Buenda almorz con l en casa de rsula, donde fue recluido hasta que un consejo de guerra revolucionario decidiera su destino. Fue una reunin familiar. Pero mientras los adversarios olvidaban la guerra para evocar recuerdos del pasado, rsula tuvo la sombra impresin de que su hijo era un intruso. La haba tenido desde que lo vio entrar protegido por un ruidoso aparato militar que volte los dormitorios al derecho y al revs hasta convencerse de que no haba ningn riesgo. El coronel Aureliano Buenda no slo lo acept, sino que imparti rdenes de una severidad terminante, y no permiti que nadie se le acercara a menos de tres metros, ni siquiera rsula, mientras los miembros de su escolta no terminaron de establecer las guardias alrededor de la casa. Vesta un uniforme de dril ordinario, sin insignias de ninguna clase, y unas botas altas con espuelas embadurnadas de barro y sangre seca. Llevaba al cinto una escuadra con la funda desabrochada, y la mano siempre apoyada en la culata revelaba la misma tensin vigilante y resuelta de la mirada. Su cabeza, ahora con entradas profundas, pareca horneada a fuego lento.
65
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Su rostro cuarteado por la sal del Caribe haba adquirido una dureza metlica. Estaba preservado contra la vejez inminente por una vitalidad que tena algo que ver con la frialdad de las entraas. Era ms alto que cuando se fue, ms plido y seo, y manifestaba los primeros sntomas de resistencia a la nostalgia. Dios mo -se dijo rsula, alarmada-. Ahora parece un hombre capaz de todo. Lo era. El rebozo azteca que le llev a Amaranta, las evocaciones que hizo en el almuerzo, las divertidas ancdotas que cont, eran simples rescoldos de su humor de otra poca. No bien se cumpli la orden de enterrar a los muertos en la fosa comn, asign al coronel Roque Carnicero la misin de apresurar los juicios de guerra, y l se empe en la agotadora tarea de imponer las reformas radicales que no dejaran piedra sobre piedra en la revenida estructura del rgimen conservador. Tenemos que anticiparnos a los polticos del partido -deca a sus asesores-. Cuando abran los ojos a la realidad se encontrarn con los hechos consumados. Fue entonces cuando decidi revisar los ttulos de propiedad de la tierra, hasta cien aos atrs, y descubri las tropelas legalizadas de su hermano Jos Arcadio. Anul los registros de una plumada. En un ltimo gesto de cortesa, desatendi sus asuntos por una hora y visit a Rebeca para ponerla al corriente de su determinacin. En la penumbra de la casa, la viuda solitaria que en un tiempo fue Ja confidente de sus amores reprimidos, y cuya obstinacin le salv la vida, era un espectro del pasado. Cerrada de negro hasta los puos, con el corazn convertido en cenizas, apenas si tena noticias de la guerra. El coronel Aureliano Buenda tuvo la impresin de que la fosforescencia de sus huesos traspasaba la piel, y que ella se mova a travs de una atmsfera de fuegos fatuos, en un aire estancado donde an se perciba un recndito olor a plvora. Empez por aconsejarle que moderara el rigor de su luto, que ventilara la casa, que le perdonara al mundo la muerte de Jos Arcadio. Pero ya Rebeca estaba a salvo de toda vanidad. Despus de buscarla intilmente en el sabor de la tierra, en las cartas perfumadas de Pietro Crespi, en la cama tempestuosa de su marido, haba encontrado la paz en aquella casa donde los recuerdos se materializaron por la fuerza de la evocacin implacable, y se paseaban como seres humanos por los cuartos clausurados. Estirada en su mecedor de mimbre, mirando al coronel Aureliano Buendia como si fuera l quien pareciera un espectro del pasado Rebeca ni si quiera se conmovi con la noticia de que las tierras usurpadas por Jos Arcadio seran restituidas a sus dueos legtimos -Se har lo que t dispongas, Aureliano suspiro Siempre cre, y lo confirmo ahora, que eres un descastado. La revisin de los ttulos de propiedad se consum al mismo tiempo que los juicios sumarios, presididos por el coronel Gerineldo Mrquez, y que concluyeron con el fusilamiento de toda la oficialidad del ejrcito regular prisionera de los revolucionarios. El ltimo consejo de guerra fue el del general Jos Raquel Moncada. rsula intervino. Es el mejor gobernante que hemos tenido en Macondo -le dijo al coronel Aureliano Buenda-. Ni siquiera tengo nada que decirte de su buen corazn, del afecto que nos tiene, porque t lo conoces mejor que nadie. El coronel Aureliano Buenda fij en ella una mirada de re-probacin: -No puedo arrogarme la facultad de administrar justicia -replic-. Si usted tiene algo que decir, dgalo ante el consejo de guerra. rsula no slo lo hizo, sino que llev a declarar a todas las madres de los oficiales revolucionarios que vivan en Macondo. Una por una, las viejas fundadoras del pu6blo, varias de las cuales haban participado en la temeraria travesa de la sierra, exaltaron las virtudes del general Moncada. rsula fue la ltima en el desfile. Su dignidad luctuosa, el peso de su nombre, la convincente vehemencia de su declaracin hicieron vacilar por un momento el equilibrio de la justicia. Ustedes han tomado muy en serio este juego espantoso, y han hecho bien, porque estn cumpliendo con su deber -dijo a los miembros del tribunal-. Pero no olviden que mientras Dios nos d vida, nosotras seguiremos siendo madres, y por muy revolucionarios que sean tenemos derecho de bajarles los pantalones y darles una cueriza a la primera falta de respeto. El jurado se retir a deliberar cuando todava resonaban estas palabras en el mbito de la escuela convertida en cuartel. A la media noche, el general Jos Raquel Moncada fue sentenciado a muerte. El coronel Aureliano Buenda, a pesar de las violentas recriminaciones de rsula, se neg a conmutarle la pena. Poco antes del amanecer, visit al sentenciado en el cuarto del cepo. -Recuerda, compadre -le dijo-, que no te fusilo yo. Te fusila la revolucin. El general Moncada ni siquiera se levant del catre al verlo entrar. -Vete a la mierda, compadre -replic.
66
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Hasta ese momento, desde su regreso, el coronel Aureliano Buenda no se haba concedido la oportunidad de verlo con el corazn. Se asombr de cunto haba envejecido, del temblor de sus manos, de la conformidad un poco rutinaria con que esperaba la muerte, y entonces experiment un hondo desprecio por s mismo que confundi con un principio de misericordia. -Sabes mejor que yo -dijo- que todo consejo de guerra es una farsa, y que en verdad tienes que pagar los crmenes de otros, porque esta vez vamos a ganar la guerra a cualquier precio. T, en mi lugar, no hubieras hecho lo mismo? El general Moncada se incorpor para limpiar los gruesos anteojos de carey con el faldn de la camisa. Probablemente -dijo-. Pero lo que me preocupa no es que me fusiles, porque al fin y al cabo, para la gente como nosotros esto es la muerte natural. Puso los lentes en la cama y se quit el reloj de leontina. Lo que me preocupa -agreg- es que de tanto odiar a los militares, de tanto combatirlos, de tanto pensar en ellos, has terminado por ser igual a ellos. Y no hay un ideal en la vida que merezca tanta abyeccin. Se quit el anillo matrimonial y la medalla de la Virgen de los Remedios y los puso juntos con los lentes y el reloj. -A este paso -concluy- no slo sers el dictador ms desptico y sanguinario de nuestra historia, sino que fusilars a mi comadre rsula tratando de apaciguar tu conciencia. El coronel Aureliano Buenda permaneci impasible. El general Moncada le entreg entonces los lentes, la medalla, el reloj y el anillo, y cambi de tono. -Pero no te hice venir para regaarte -dijo-. Quera suplicarte el favor de mandarle estas cosas a mi mujer. El coronel Aureliano Buenda se las guard en los bolsillos. -Sigue en Manaure? -Sigue en Manaure -confirm el general Moncada-, en la misma casa detrs de la iglesia donde mandaste aquella carta. -Lo har con mucho gusto, Jos Raquel -dijo el coronel Aureliano Buenda. Cuando sali al aire azul de neblina, el rostro se le humedeci como en otro amanecer del pasado, y slo entonces comprendi por qu haba dispuesto que la sentencia se cumpliera en el patio, y no en el muro del cementerio. El pelotn, formado frente a la puerta, le rindi honores de jefe de estado. -Ya pueden traerlo -orden.
67
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez
IX
El coronel Gerineldo Mrquez fue el primero que percibi el vaco de la guerra. En su condicin de jefe civil y militar de Macondo sostena dos veces por semana conversaciones telegrficas con el coronel Aureliano Buenda. Al principio, aquellas entrevistas determinaban el curso de una guerra de carne y hueso cuyos contornos perfectamente definidos permitan establecer en cualquier momento el punto exacto en que se encontraba, y prever sus rumbos futuros. Aunque nunca se dejaba arrastrar al terreno de las confidencias, ni siquiera por sus amigos ms prximos, el coronel Aureliano Buenda conservaba entonces el tono familiar que permita identificarlo al otro extremo de la lnea. Muchas veces prolong las conversaciones ms all del trmino previsto y las dej derivar hacia comentarios de carcter domstico. Poco a poco, sin embargo, y a medida que la guerra se iba intensificando y extendiendo, su imagen se fue borrando en un universo de irrealidad. Los puntos y rayas de su voz eran cada vez ms remotos e inciertos, y se unan y combinaban para formar palabras que paulatinamente fueron perdiendo todo sentido. El coronel Gerineldo Mrquez se limitaba entonces a escuchar, abrumado por la impresin de estar en contacto telegrfico con un desconocido de otro mundo. -Comprendido, Aureliano -conclua en el manipulador-. Viva el partido liberal! Termin por perder todo contacto con la guerra. Lo que en otro tiempo fue una actividad real, una pasin irresistible de su juventud, se convirti para l en una referencia remota: un vaco. Su nico refugio era el costurero de Amaranta. La visitaba todas las tardes. Le gustaba contemplar sus manos mientras rizaba espumas de oln en la mquina de manivela que haca girar Remedios, la bella. Pasaban muchas horas sin hablar, conformes con la compaa recproca, pero mientras Amaranta se complaca ntimamente en mantener vivo el fuego de su devocin, l ignoraba cules eran los secretos designios de aquel corazn indescifrable. Cuando se conoci la noticia de su regreso, Amaranta se haba ahogado de ansiedad. Pero cuando lo vio entrar en la casa confundido con la ruidosa escolta del coronel Aureliano Buenda, y lo vio maltratado por el rigor del destierro, envejecido por la edad y el olvido, sucio de sudor y polvo, oloroso a rebao, feo, con el brazo izquierdo en cabestrillo, se sinti desfallecer de desilusin. Dios mo -pens-: no era ste el que esperaba. Al da siguiente, sin embargo, l volvi a la casa afeitado y limpio, con el bigote perfumado de agua de alhucema y sin el cabestrillo ensangrentado. Le llevaba un breviario de pastas nacaradas. -Qu raros son los hombres -dijo ella, porque no encontr otra cosa que decir-. Se pasan la vida peleando contra los curas y regalan libros de oraciones. Desde entonces, aun en los das ms crticos de la guerra, la visit todas las tardes. Muchas veces, cuando no estaba presente Remedios, la bella, era l quien le daba vueltas a la rueda de la mquina de coser. Amaranta se senta turbada por la perseverancia, la lealtad, la sumisin de aquel hombre investido de tanta autoridad, que, sin embargo, se despojaba de sus armas en la sala para entrar indefenso al costurero. Pero durante cuatro aos l le reiter su amor, y ella encontr siempre la manera de rechazarlo sin herirlo, porque aunque no consegua quererlo ya no poda vivir sin l. Remedios, la bella, que pareca indiferente a todo, y de quien se pensaba que era retrasada mental, no fue insensible a tanta devocin, e intervino en favor del coronel Gerineldo Mrquez. Amaranta descubri de pronto que aquella nia que haba criado, que apenas despuntaba a la adolescencia, era ya la criatura ms bella que se haba visto en Macondo. Sinti renacer en su corazn el rencor que en otro tiempo experiment contra Rebeca, y rogndole a Dios que no la arrastrara hasta el extremo de desearle la muerte, la desterr del costurero. Fue por esa poca que el coronel Gerineldo Mrquez empez a sentir el hasto de la guerra. Apel a sus reservas de persuasin, a su inmensa y reprimida ternura, dispuesto a renunciar por Amaranta a una gloria que le haba costado el sacrificio de sus mejores aos. Pero no logr convencerla. Una tarde de agosto, agobiada por el peso insoportable de su propia obstinacin, Amaranta se encerr en el dormitorio a llorar su soledad hasta la muerte, despus de darle la respuesta definitiva a su pretendiente tenaz: -Olvidmonos para siempre -le dijo-, ya somos demasiado viejos para estas cosas.
68
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez El coronel Gerineldo Mrquez acudi aquella tarde a un llamado telegrfico del coronel Aureliano Buenda. Fue una conversacin rutinaria que no haba de abrir ninguna brecha en la guerra estancada. Al terminar, el coronel Gerineldo Mrquez contempl las calles desoladas, el agua cristalizada en los almendros, y se encontr perdido en la soledad. -Aureliano -dijo tristemente en el manipulador-, est lloviendo en Macondo. Hubo un largo silencio en la lnea. De pronto, los aparatos saltaron con los signos despiadados del coronel Aureliano Buenda. -No seas pendejo, Gerineldo -dijeron los signos-. Es natural que est lloviendo en agosto. Tenan tanto tiempo de no verse, que el coronel Gerineldo Mrquez se desconcert con la agresividad de aquella reaccin. Sin embargo, dos meses despus, cuando el coronel Aureliano Buenda volvi a Macondo, el desconcierto se transform en estupor. Hasta rsula se sorprendi de cunto haba cambiado. Lleg sin ruido, sin escolta, envuelto en una manta a pesar del calor, y con tres amantes que instal en una misma casa, donde pasaba la mayor parte del tiempo tendido en una hamaca. Apenas si lea los despachos telegrficos que informaban de operaciones rutinarias. En cierta ocasin el coronel Gerineldo Mrquez le pidi instrucciones para la evacuacin de una localidad fronteriza que amenazaba con convertirse en un conflicto internacional. -No me molestes por pequeeces -le orden l-. Consltalo con la Divina Providencia. Era tal vez el momento ms critico de la guerra. Los terratenientes liberales, que al principio apoyaban la revolucin, haban suscrito alianzas secretas con los terratenientes conservadores para impedir la revisin de los ttulos de propiedad. Los polticos que capitalizaban la guerra desde el exilio haban repudiado pblicamente las determinaciones drsticas del coronel Aureliano Buenda, pero hasta esa desautorizacin pareca tenerlo sin cuidado. No haba vuelto a leer sus versos, que ocupaban ms de cinco tomos, y que permanecan olvidados en el fondo del bal. De noche, o a la hora de la siesta, llamaba a la hamaca a una de sus mujeres y obtena de ella una satisfaccin rudimentaria, y luego dorma con un sueo de piedra que no era perturbado por el ms ligero indicio de preocupacin. Slo l saba entonces que su aturdido corazn estaba condenado para siempre a la incertidumbre. Al principio, embriagado por la gloria del regreso, por las victorias inverosmiles, se haba asomado al abismo de la grandeza. Se complaca en mantener a la diestra al duque de Marlborough, su gran maestro en las artes de la guerra, cuyo atuendo de pieles y uas de tigre suscitaban el respeto de los adultos y el asombro de los nios. Fue entonces cuando decidi que ningn ser humano, ni siquiera rsula, se le aproximara a menas de tres metros. En el centro del crculo de tiza que sus edecanes trazaban dondequiera que l llegara, y en el cual slo l poda entrar, decida con rdenes breves e inapelables el destino del mundo. La primera vez que estuvo en Manaure despus del fusilamiento del general Moncada se apresur a cumplir la ltima voluntad de su vctima, y la viuda recibi los lentes, la medalla, el reloj y el anillo, pero no le permiti pasar de la puerta. -No entre, coronel -le dijo-. Usted mandar en su guerra, pero yo mando en mi casa. El coronel Aureliano Buenda no dio ninguna muestra de rencor, pero su espritu slo encontr el sosiego cuando su guardia personal saque y redujo a cenizas la casa de la viuda. Cudate el corazn, Aureliano -le deca entonces el coronel Gerineldo Mrquez-. Te ests pudriendo vivo. Por esa poca convoc una segunda asamblea de los principales comandantes rebeldes. Encontr de todo: idealistas, ambiciosos, aventureros, resentidos sociales y hasta delincuentes comunes. Haba, inclusive, un antiguo funcionario conservador refugiado en la revuelta para escapar a un juicio por malversacin de fondos. Muchos no saban ni siquiera por qu peleaban. En medio de aquella muchedumbre abigarrada, cuyas diferencias de criterio estuvieron a punto de provocar una explosin interna, se destacaba una autoridad tenebrosa: el general Tefilo Vargas. Era un indio puro, montaraz, analfabeto, dotado de una malicia taciturna y una vocacin mesinica que suscitaba en sus hombres un fanatismo demente. El coronel Aureliano Buenda promovi la reunin con el propsito de unificar el mando rebelde contra las maniobras de los polticos. El general Tefilo Vargas se adelant a sus intenciones: en pocas horas desbarat la coalicin de los comandantes mejor calificados y se apoder del mando central. Es una fiera de cuidado -les dijo el coronel Aureliano Buenda a sus oficiales-. Para nosotros, ese hombre es ms peligroso que el ministro de la Guerra. Entonces un capitn muy joven que siempre se haba distinguido por su timidez levant un ndice cauteloso: -Es muy simple, coronel -propuso-: hay que matarlo.
69
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez El coronel Aureliano Buenda no se alarm por la frialdad de la proposicin, sino por la forma en que se anticip una fraccin de segundo a su propio pensamiento. -No esperen que yo d esa orden -dijo. No la dio, en efecto. Pero quince das despus el general Tefilo Vargas fue despedazado a machetazos en una emboscada y el coronel Aureliano Buenda asumi el mando central. La misma noche en que su autoridad fue reconocida por todos los comandos rebeldes, despert sobresaltado, pidiendo a gritos una manta. Un fro interior que le rayaba las huesos y lo mortificaba inclusive a pleno salle impidi dormir bien varias meses, hasta que se le convirti en una costumbre. La embriaguez del poder empez a descomponerse en rfagas de desazn. Buscando un remedio contra el fro, hizo fusilar al joven oficial que propuso el asesinato del general Tefilo Vargas. Sus rdenes se cumplan antes de ser impartidas, aun antes de que l las concibiera, y siempre llegaban mucho ms lejos de donde l se hubiera atrevido a hacerlas llegar. Extraviado en la soledad de su inmenso poder, empez a perder el rumbo. Le molestaba la gente que lo aclamaba en los pueblos vencidos, y que le pareca la misma que aclamaba al enemigo. Por todas partes encontraba adolescentes que lo miraban con sus propios ojos, que hablaban con su propia voz, que lo saludaban con la misma desconfianza con que l los saludaba a ellos, y que decan ser sus hijos. Se sinti disperso, repetido, y ms solitario que nunca. Tuvo la conviccin de que sus propios oficiales le mentan. Se pele con el duque de Marlborough. El mejor amigo sola decir entonces- es el que acaba de morir. Se cans de la incertidumbre, del crculo vicioso de aquella guerra eterna que siempre lo encontraba a l en el mismo lugar, slo que cada vez ms viejo, ms acabado, ms sin saber por qu, ni cmo, ni hasta cundo. Siempre haba alguien fuera del circulo de tiza. Alguien a quien le haca falta dinero, que tena un hijo con tos ferina o que quera irse a dormir para siempre porque ya no poda soportar en la boca el sabor a mierda de la guerra y que, sin embargo, se cuadraba con sus ltimas reservas de energa para informar: Todo normal, mi coronel. Y la normalidad era precisamente lo ms espantoso de aquella guerra infinita: que no pasaba nada. Solo, abandonado por los presagios, huyendo del fro que haba de acompaarlo hasta la muerte, busc un ltimo refugio en Macondo, al calor de sus recuerdos ms antiguos. Era tan grave su desidia que cuando le anunciaron la llegada de una comisin de su partido autorizada para discutir la encrucijada de la guerra, l se dio vuelta en la hamaca sin despertar por completo. -Llvenlos donde las putas -dijo. Eran seis abogados de levita y chistera que soportaban con un duro estoicismo el bravo sol de noviembre. rsula los hosped en la casa. Se pasaban la mayor parte del da encerrados en el dormitorio, en concilibulos hermticos, y al anochecer pedan una escolta y un conjunto de acordeones y tomaban por su cuenta la tienda de Catarino. No los molesten -ordenaba el coronel Aureliano Buenda-. Al fin y al cabo, yo s lo que quieren. A principios de diciembre, la entrevista largamente esperada, que muchos haban previsto coma una discusin interminable, se resolvi en menos de una hora. En la calurosa sala de visitas, junto al espectro de la pianola amortajada con una sbana blanca, el coronel Aureliano Buenda no se sent esta vez dentro del crculo de tiza que trazaron sus edecanes. Ocup una silla entre sus asesores polticos, y envuelto en la manta de lana escuch en silencio las breves propuestas de los emisarios. Pedan, en primer trmino, renunciar a la revisin de los ttulos de propiedad de la tierra para recuperar el apoyo de los terratenientes liberales. Pedan, en segundo trmino, renunciar a la lucha contra la influencia clerical para obtener el respaldo del pueblo catlico. Pedan, por ltimo, renunciar a las aspiraciones de igualdad de derechos entre los hijos naturales y los legtimos para preservar la integridad de los hogares. -Quiere decir -sonri el coronel Aureliano Buenda cuando termin la lectura- que slo estamos luchando por el poder. -Son reformas tcticas -replic uno de los delegados-. Por ahora, lo esencial es ensanchar la base popular de la guerra. Despus veremos. Uno de los asesores polticos del coronel Aureliano Buenda se apresur a intervenir. -Es un contrasentido -dijo-. Si estas reformas son buenas, quiere decir que es bueno el rgimen conservador. Si con ellas logramos ensanchar la base popular de la guerra, como dicen ustedes, quiere decir que el rgimen tiene una amplia base popular. Quiere decir, en sntesis, que durante casi veinte aos hemos estado luchando contra los sentimientos de la nacin.
70
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Iba a seguir, pero el coronel Aureliano Buenda lo interrumpi con una seal. No pierda el tiempo, doctor -dijo-. Lo importante es que desde este momento slo luchamos por el poder. Sin dejar de sonrer, tom los pliegos que le entregaron los delegados y se dispuso a firmar. -Puesto que es as -concluy-, no tenemos ningn inconveniente en aceptar. Sus hombres se miraron consternados. -Me perdona, coronel -dijo suavemente el coronel Genireldo Mrquez-, pero esto es una traicin. El coronel Aureliano Buenda detuvo en el aire la pluma entintada, y descarg sobre l todo el peso de su autoridad. -Entrgueme sus armas -orden. El coronel Gerineldo Mrquez se levant y puso las armas en la mesa. -Presntese en el cuartel -le orden el coronel Aureliano Buenda-. Queda usted a disposicin de los tribunales revolucionarios. Luego firm la declaracin y entreg las pliegas a las emisarias, dicindoles: -Seores, ah tienen sus papeles. Que les aprovechen. Dos das despus, el coronel Gerineldo Mrquez, acusado de alta traicin, fue condenado a muerte. Derrumbado en su hamaca, el coronel Aureliano Buenda fue insensible a las splicas de clemencia. La vspera de la ejecucin, desobedeciendo la arden de no molestarlo, rsula lo visit en el dormitorio. Cerrada de negro, investida de una rara solemnidad, permaneci de pie los tres minutos de la entrevista. S que fusilars a Gerineldo -dijo serenamente-, y no puedo hacer nada por impedirlo. Pero una cosa te advierto: tan pronto como vea el cadver, te lo juro por los huesos de mi padre y mi madre, por la memoria de Jos Arcadio Buenda, te lo juro ante Dios, que te he de sacar de donde te metas y te matar con mis propias manos. Antes de abandonar el cuarto, sin esperar ninguna rplica, concluy: -Es lo mismo que habra hecho si hubieras nacido con cola de puerco. Aquella noche interminable, mientras el coronel Gerineldo Mrquez evocaba sus tardes muertas en el costurero de Amaranta, el coronel Aureliano Buenda rasgu durante muchas horas, tratando de romperla, la dura cscara de su soledad. Sus nicos instantes felices, desde la tarde remota en que su padre lo llev a conocer el hielo, haban transcurrido en el taller de platera, donde se le iba el tiempo armando pescaditos de oro. Haba tenido que promover 32 guerras, y haba tenido que violar todos sus pactos con la muerte y revolcarse como un cerdo en el muladar de la gloria, para descubrir con casi cuarenta aos de retraso los privilegios de la simplicidad. Al amanecer, estragado por la tormentosa vigilia, apareci en el cuarto del cepo una hora antes de la ejecucin. Termin la farsa, compadre -le dijo al coronel Gerineldo Mrquez-. Vmonos de aqu, antes de que acaben de fusilarte los mosquitos. El coronel Gerineldo Mrquez no pudo reprimir el desprecio que le inspiraba aquella actitud. -No, Aureliano -replic-. Vale ms estar muerto que verte convertido en un chafarote. -No me vers -dijo el coronel Aureliano Buenda-. Ponto los zapatos y aydame a terminar con esta guerra de mierda. Al decirlo, no imaginaba que era ms fcil empezar una guerra que terminarla. Necesit casi un ao de rigor sanguinario para forzar al gobierno a proponer condiciones de paz favorables a los rebeldes, y otro ao para persuadir a sus partidarios de la conveniencia de aceptarlas. Lleg a inconcebibles extremos de crueldad para sofocar las rebeliones de sus propios ofciales, que se resistan a feriar la victoria y termin apoyndose en fuerzas enemigas para acabar de someterlos. Nunca fue mejor guerrero que entonces. La certidumbre de que por fin peleaba por su propia liberacin, y no por ideales abstractos, por consignas que los polticos podan voltear al derecho y al revs segn las circunstancias, le infundi un entusiasmo enardecido. El coronel Gerineldo Mrquez, que luch por el fracaso con tanta conviccin y tanta lealtad como antes haba luchado por el triunfo, le reprochaba su temeridad intil. No te preocupes -sonrea l-. Morirse es mucho ms difcil de lo que uno cree. En su caso era verdad. La seguridad de que su da estaba sealado lo invisti de una inmunidad misteriosa, una inmortalidad a trmino fijo que lo hizo invulnerable a los riesgos de la guerra, y le permiti finalmente conquistar una derrota que era mucho ms difcil, mucho ms sangrienta y costosa que la victoria. En casi veinte aos de guerra, el coronel Aureliano Buenda haba estado muchas veces en la casa, pero el estado de urgencia en que llegaba siempre, el aparato militar que lo acompaaba a
71
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez todas partes, el aura de leyenda que doraba su presencia y a la cual no fue insensible ni la propia rsula, terminaron por convertirlo en un extrao. La ltima vez que estuvo en Macondo, y tom una casa para sus tres concubinas, no se le vio en la suya sino dos o tres veces, cuando tuvo tiempo de aceptar invitaciones a comer. Remedios, la bella, y los gemelos nacidos en plena guerra, apenas si lo conocan. Amaranta no lograba conciliar la imagen del hermano que pas la adolescencia fabricando pescaditos de oro, con la del guerrero mtico que haba interpuesto entre l y el resto de la humanidad una distancia de tres metros. Pero cuando se conoci la proximidad del armisticio y se pens que l regresaba otra vez convertido en un ser humano, rescatado por fin para el corazn de los suyos, los afectos familiares aletargados por tanto tiempo renacieron con ms fuerza que nunca. -Al fin -dijo rsula- tendremos otra vez un hombre en la casa. Amaranta fue la primera en sospechar que lo haban perdido para siempre. Una semana antes del armisticio, cuando l entr en la casa sin escolta, precedido por dos ordenanzas descalzos que depositaron en el corredor los aperos de la mula y el bal de los versos, nico saldo de su antiguo equipaje imperial, ella lo vio pasar frente al costurero y lo llam. El coronel Aureliano Buenda pareci tener dificultad para reconocerla. -Soy Amaranta -dijo ella de buen humor, feliz de su regreso, y le mostr la mano con la venda negra-. Mira. El coronel Aureliano Buenda le hizo la misma sonrisa de la primera vez en que la vio con la venda, la remota maana en que volvi a Macondo sentenciado a muerte. -Qu horror -dijo-, cmo se pasa el tiempo! El ejrcito regular tuvo que proteger la casa. Lleg vejado, escupido, acusado de haber recrudecido la guerra slo para venderla ms cara. Temblaba de fiebre y de fro y tena otra vez las axilas empedradas de golondrinos. Seis meses antes, cuando oy hablar del armisticio, rsula haba abierto y barrido la alcoba nupcial, y haba quemado mirra en los rincones, pensando que l regresara dispuesto a envejecer despacio entre las enmohecidas muecas de Remedios. Pero en realidad, en los dos ltimos aos l le haba pagado sus cuotas finales a la vida, inclusive la del envejecimiento. Al pasar frente al taller de platera, que rsula haba preparado con especial diligencia, ni siquiera advirti que las llaves estaban puestas en el candado. No percibi los minsculos y desgarradores destrozos que el tiempo haba hecho en la casa, y que despus de una ausencia tan prolongada habran parecido un desastre a cualquier hombre que conservara vivos sus recuerdos. No le dolieron las peladuras de cal en las paredes, ni los sucios algodones de telaraa en los rincones, ni el polvo de las begonias, ni las nervaduras del comejn en las vigas, ni el musgo de los quicios, ni ninguna de las trampas insidiosas que le tenda la nostalgia. Se sent en el corredor, envuelto en la manta y sin quitarse las botas, como esperando apenas que escampara, y permaneci toda la tarde viendo llover sobre las begonias. rsula comprendi entonces que no lo tendra en la casa por mucho tiempo. Si no es la guerra -pens- slo puede ser la muerte. Fue una suposicin tan ntida, tan convincente, que la identific como un presagio. Esa noche, en la cena, el supuesto Aureliano Segundo desmigaj el pan con la mano derecha y tom la sopa con la izquierda. Su hermano gemelo, el supuesto Jos Arcadio Segundo, desmigaj el pan con la mano izquierda y tom la sopa con la derecha. Era tan precisa la coordinacin de sus movimientos que no parecan dos hermanos sentados el uno frente al otro, sino un artificio de espejos. El espectculo que los gemelos haban concebido desde que tuvieron conciencia de ser iguales fue repetido en honor del recin llegado. Pero el coronel Aureliano Buenda no lo advirti. Pareca tan ajeno a todo que ni siquiera se fij en Remedios, la bella, que pas desnuda hacia el dormitorio. rsula fue la nica que se atrevi a perturbar su abstraccin. -Si has de irte otra vez -le dijo a mitad de la cena-, por lo menos trata de recordar cmo ramos esta noche. Entonces el coronel Aureliano Buenda se dio cuenta, sin asombro, que rsula era el nico ser humano que haba logrado desentraar su miseria, y por primera vez en muchos anos se atrevi a mirarla a la cara. Tena la piel cuarteada, los dientes carcomidos, el cabello marchito y sin color, y la mirada atnita. La compar con el recuerdo ms antiguo que tena de ella, la tarde en que l tuvo el presagio de que una olla de caldo hirviendo iba a caerse de la mesa, y la encontr despedazada. En un instante descubri los araazos, los verdugones, las mataduras, las lceras y cicatrices que haba dejado en ella ms de medio siglo de vida cotidiana, y comprob que esos estragos no suscitaban en l ni siquiera un sentimiento de piedad. Hizo entonces un ltimo
72
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez esfuerzo para buscar en su corazn el sitio donde se le haban podrido los afectos, y no pudo encontrarlo. En otra poca, al menos, experimentaba un confuso sentimiento de vergenza cuando sorprenda en su propia piel el olor de rsula, y en ms de una ocasin sinti sus pensamientos interferidos por el pensamiento de ella. Pero todo eso haba sido arrasado por la guerra. La propia Remedios, su esposa, era en aquel momento la imagen borrosa de alguien que pudo haber sido su hija. Las incontables mujeres que conoci en el desierto del amor, y que dispersaron su simiente en todo el litoral, no haban dejado rastro alguno en sus sentimientos. La mayora de ellas entraba en el cuarto en la oscuridad y se iban antes del alba, y al da siguiente eran apenas un poco de tedio en la memoria corporal. El nico afecto que prevaleca contra el tiempo y la guerra, fue el que sinti por su hermano Jos Arcadio, cuando ambos eran nios, y no estaba fundado en el amor, sino en la complicidad. -Perdone -se excus ante la peticin de rsula-. Es que esta guerra ha acabado con todo. En los das siguientes se ocup de destruir todo rastro de su paso por el mundo. Simplific el taller de platera hasta slo dejar los objetos impersonales, regal sus ropas a los ordenanzas y enterr sus armas en el patio con el mismo sentido de penitencia con que su padre enterr la lanza que dio muerte a Prudencio Aguilar. Slo conserv una pistola, y con una sola bala. rsula no intervino. La nica vez que lo disuadi fue cuando l estaba a punto de destruir el daguerrotipo de Remedios que se conservaba en la sala, alumbrado por una lmpara eterna. Ese retrato dej de pertenecerte hace mucho tiempo -le dijo-. Es una reliquia de familia. La vspera del armisticio, cuando ya no quedaba en la casa un solo objeto que permitiera recordarlo, llev a la panadera el bal con los versos en el momento en que Santa Bofia de la Piedad se preparaba para encender el horno. -Prndalo con esto -le dijo l, entregndole el primer rollo de papeles amarillento-. Arde mejor, porque son cosas muy viejas. Santa Sofa de la Piedad, la silenciosa, la condescendiente, la que nunca contrari ni a sus propios hijos, tuvo la impresin de que aquel era un acto prohibido. -Son papeles importantes -dijo. -Nada de eso -dijo el coronel-. Son cosas que se escriben para uno mismo. -Entonces -dijo ella- qumelos usted mismo, coronel. No slo lo hizo, sino que despedaz el bal con una hachuela y ech las astillas al fuego. Horas antes, Pilar Ternera haba estado a visitarlo. Despus de tantos aos de no verla, el coronel Aureliano Buenda se asombr de cunto haba envejecido y engordado, y de cunto haba perdido el esplendor de su risa, pero se asombr tambin de la profundidad que haba logrado en la lectura de las barajas. Cudate la boca, le dijo ella, y l se pregunt si la otra vez que se lo dijo, en el apogeo de la gloria, no haba sido una visin sorprendentemente anticipada de su destino. Poco despus, cuando su mdico personal acab de extirparle los golondrinos, l le pregunt sin demostrar un inters particular cul era el sitio exacto del corazn. El mdico lo auscult y le pint luego un circulo en el pecho con un algodn sucio de yodo. El martes del armisticio amaneci tibio y lluvioso. El coronel Aureliano Buenda apareci en la cocina antes de las cinco y tom su habitual caf sin azcar. Un da como este viniste al mundo -le dijo rsula-. Todos se asustaron con tus ojos abiertos. l no le puso atencin, porque estaba pendiente de los aprestos de tropa, los toques de corneta y las voces de mando que estropeaban el alba. Aunque despus de tantos aos de guerra deban parecerle familiares, esta vez experiment el mismo desaliento en las rodillas, y el mismo cabrilleo de la piel que haba experimentado en su juventud en presencia de una mujer desnuda. Pens confusamente, al fin capturado en una trampa de la nostalgia, que tal vez si se hubiera casado con ella hubiera sido un hombre sin guerra y sin gloria, un artesano sin nombre, un animal feliz. Ese estremecimiento tardo, que no figuraba en sus previsiones, le amarg el desayuno. A las siete de la maana, cuando el coronel Gerineldo Mrquez fue a buscarlo en compaa de un grupo de oficiales rebeldes, lo encontr ms taciturno que nunca, ms pensativo y solitario. rsula trat de echarle sobre los hombros una manta nueva. Qu va a pensar el gobierno -le dijo-. Se imaginarn que te has rendido porque ya no tenias ni con qu comprar una manta. Pero l no la acept. Ya en la puerta, viendo que segua la lluvia, se dej poner un viejo sombrero de fieltro de Jos Arcadio Buenda. -Aureliano -le dijo entonces rsula-, promteme que si te encuentras por ah con la mala hora, pensars en tu madre.
73
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez l le hizo una sonrisa distante, levant la mano con todos los dedos extendidos, y sin decir una palabra abandon la casa y se enfrent a los gritos, vituperios y blasfemias que haban de perseguirlo hasta la salida del pueblo. rsula pas la tranca en la puerta decidida a no quitarla en el resto de su vida. Nos pudriremos aqu dentro -pens-. Nos volveremos ceniza en esta casa sin hombres, pero no le daremos a este pueblo miserable el gusto de vernos llorar. Estuvo toda la maana buscando un recuerdo de su hijo en los ms secretos rincones, y no pudo encontrarlo. El acto se celebr a veinte kilmetros de Macondo, a la sombra de una ceiba gigantesca en torno a la cual haba de fundarse ms tarde el pueblo de Neerlandia. Los delegados del gobierno y los partidos, y la comisin rebelde que entreg las armas, fueron servidos por un bullicioso grupo de novicias de hbitos blancos, que parecan un revuelo de palomas asustadas por la lluvia. El coronel Aureliano Buenda lleg en una mula embarrada. Estaba sin afeitar, ms atormentado por el dolor de los golondrinos que por el inmenso fracaso de sus sueos, pues haba llegado al trmino de toda esperanza, ms all de la gloria y de la nostalgia de la gloria. De acuerdo con lo dispuesto por l mismo, no hubo msica, ni cohetes, ni campanas de jbilo, ni vtores, ni ninguna otra manifestacin que pudiera alterar el carcter luctuoso del armisticio. Un fotgrafo ambulante que tom el nico retrato suyo que hubiera podido conservarse, fue obligado a destruir las placas sin revelaras. El acto dur apenas el tiempo indispensable para que se estamparan las firmas. En torno de la rstica mesa colocada en el centro de una remendada carpa de circo, donde se sentaron los delegados, estaban los ltimos oficiales que permanecieron fieles al coronel Aureliano Buenda. Antes de tomar las firmas, el delegado personal del presidente de la repblica trat de leer en voz alta el acta de la rendicin, pero el coronel Aureliano Buenda se opuso. No perdamos el tiempo en formalismos, dijo, y se dispuso a firmar los pliegos sin leerlos. Uno de sus oficiales rompi entonces el silencio soporfero de la carpa. -Coronel -dijo-, hganos el favor de no ser el primero en firmar. El coronel Aureliano Buenda accedi. Cuando el documento dio la vuelta completa a la mesa, en medio de un silencio tan ntido que habran podido descifrarse las firmas por el garrapateo de la pluma en el papel, el primer lugar estaba todava en blanco. El coronel Aureliano Buenda se dispuso a ocuparlo. -Coronel -dijo entonces otro de sus oficiales-, todava tiene tiempo de quedar bien. Sin inmutarse, el coronel Aureliano Buenda firm la primera copia. No haba acabado de firmar la ltima cuando apareci en la puerta de la carpa un coronel rebelde llevando del cabestro una mula cargada con dos bales. A pesar de su extremada juventud, tena un aspecto rido y una expresin paciente. Era el tesorero de la revolucin en la circunscripcin de Macondo. Haba hecho un penoso viaje de seis das, arrastrando la mula muerta de hambre, para llegar a tiempo al armisticio. Con una parsimonia exasperante descarg los bales, los abri, y fue poniendo en la mesa, uno por uno, setenta y dos ladrillos de oro. Nadie recordaba la existencia de aquella fortuna. En el desorden del ltimo ao, cuando el mando central salt en pedazos y la revolucin degener en una sangrienta rivalidad de caudillos, era imposible determinar ninguna responsabilidad. El oro de la rebelin, fundido en bloques que luego fueron recubiertos de barro cocido, qued fuera de todo control. El coronel Aureliano Buenda hizo incluir los setenta y dos ladrillos de oro en el inventario de la rendicin, y clausur el acto sin permitir discursos. El esculido adolescente permaneci frente a l, mirndolo a los ojos con sus serenos ojos color de almbar. -Algo ms? -le pregunt el coronel Aureliano Buenda. El joven coronel apret los dientes. -El recibo -dijo. El coronel Aureliano Buenda se lo extendi de su puo y letra. Luego tom un vaso de limonada y un pedazo de bizcocho que repartieron las novicias, y se retir a una tienda de campaa que le haban preparado por si quera descansar. All se quit la camisa, se sent en el borde del catre, y a las tres y cuarto de la tarde se dispar un tiro de pistola en el circulo de yodo que su mdico personal le haba pintado en el pecho. A esa hora, en Macondo, rsula destap la olla de la leche en el fogn, extraada de que se demorara tanto para hervir, y la encontr llena de gusanos -Han matado a Aureliano! -exclam. Mir hacia el patio, obedeciendo a una costumbre de su soledad, y entonces vio a Jos Arcadio Buenda, empapado, triste de lluvia y mucho ms viejo que cuando muri. Lo han matado a
74
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez traicin -precis rsula- y nadie le hizo la caridad de cerrarle los ojos. Al anochecer vio a travs de las lgrimas los raudos y luminosos discos anaranjados que cruzaron el cielo como una exhalacin, y pens que era una seal de la muerte. Estaba todava bajo el castao, sollozando en las rodillas de su esposo, cuando llevaron al coronel Aureliano Buenda envuelto en la manta acartonada de sangre seca y con los ojos abiertos de rabia. Estaba fuera de peligro. El proyectil sigui una trayectoria tan limpia que el mdico le meti por el pecho y le sac por la espalda un cordn empapado de yodo. Esta es mi obra maestra -le dijo satisfecho-. Era el nico punto por donde poda pasar una bala sin lastimar ningn centro vital. El coronel Aureliano Buenda se vio rodeado de novicias misericordiosas que entonaban salmos desesperados por el eterno descanso de su alma, y entonces se arrepinti de no haberse dado el tiro en el paladar como lo tena previsto, slo por burlar el pronstico de Pilar Ternera. -Si todava me quedara autoridad -le dijo al doctor-, lo hara fusilar sin frmula de juicio. No por salvarme la vida, sino por hacerme quedar en ridculo. El fracaso de la muerte le devolvi en pocas horas el prestigio perdido. Los mismos que inventaron la patraa de que haba vendido la guerra por un aposento cuyas paredes estaban construidas con ladrillos de oro, definieron la tentativa de suicidio como un acto de honor, y lo proclamaron mrtir. Luego, cuando rechaz la Orden del Mrito que le otorg el presidente de la repblica, hasta sus ms encarnizados rivales desfilaron por su cuarto pidindole que desconociera los trminos del armisticio y promoviera una nueva guerra. La casa se llen de regalos de desagravio. Tardamente impresionado por el respaldo masivo de sus antiguos compaeros de armas, el coronel Aureliano Buenda no descart la posibilidad de complacerlos. Al contrario, en cierto momento pareci tan entusiasmado con la idea de una nueva guerra que el coronel Gerineldo Mrquez pens que slo esperaba un pretexto para proclamarla. El pretexto se le ofreci, efectivamente, cuando el presidente de la repblica se neg a asignar las pensiones de guerra a los antiguos combatientes, liberales o conservadores, mientras cada expediente no fuera revisado por una comisin especial, y la ley de asignaciones aprobada por el congreso. Esto es un atropello -tron el coronel Aureliano Buenda-. Se morirn de viejos esperando el correo. Abandon por primera vez el mecedor que rsula le compr para la convalecencia, y dando vueltas en la alcoba dict un mensaje terminante para el presidente de la repblica. En ese telegrama, que nunca fue publicado, denunciaba la primera violacin del tratado de Neerlandia y amenazaba con proclamar la guerra a muerte si la asignacin de las pensiones no era resuelta en el trmino de quince das. Era tan justa su actitud, que permita esperar, inclusive, la adhesin de los antiguos combatientes conservadores. Pero la nica respuesta del gobierno fue el refuerzo de la guardia militar que se haba puesto en la puerta de la casa, con el pretexto de protegerla, y la prohibicin de toda clase de visitas. Medidas similares se adoptaron en todo el pas con otros caudillos de cuidado. Fue una operacin tan oportuna, drstica y eficaz, que dos meses despus del armisticio, cuando el coronel Aureliano Buenda fue dado de alta, sus instigadores ms decididos estaban muertos o expatriados, o haban sido asimilados para siempre por la administracin pblica. El coronel Aureliano Buenda abandon el cuarto en diciembre, y le bast con echar una mirada al corredor para no volver a pensar en la, guerra. Con una vitalidad que pareca imposible a sus aos, rsula haba vuelto a rejuvenecer la casa. Ahora van a ver quin soy yo -dijo cuando supo que su hijo vivira-. No habr una casa mejor, ni ms abierta a todo el mundo, que esta casa de locos. La hizo lavar y pintar, cambi los muebles, restaur el jardn y sembr flores nuevas, y abri puertas y ventanas para que entrara hasta los dormitorios la deslumbrante claridad del verano. Decret el trmino de los numerosos lutos superpuestos, y ella misma cambi los viejos trajes rigurosos por ropas juveniles. La msica de la pianola volvi a alegrar la casa. Al orla, Amaranta se acord de Pietro Crespi, de su gardenia crepuscular y su olor de lavanda, y en el fondo de su marchito corazn floreci un rencor limpio, purificado por el tiempo. Una tarde en que trataba de poner orden en la sala, rsula pidi ayuda a los soldados que custodiaban la casa. El joven comandante de la guardia les concedi el permiso. Poco a poco, rsula les fue asignando nuevas tareas. Los invitaba a comer, les regalaba ropas y zapatos y les enseaba a leer y escribir. Cuando el gobierno suspendi la vigilancia, uno de ellos se qued viviendo en la casa, y estuvo a su servicio por muchos aos. El da de Ao Nuevo, enloquecido por los desaires de Remedios, la bella, el joven comandante de la guardia amaneci muerto de amor junto a su ventana.
75
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez
X
Aos despus, en su lecho de agona, Aureliano Segundo haba de recordar la lluviosa tarde de junio en que entr en el dormitorio a conocer a su primer hijo. Aunque era lnguido y llorn, sin ningn rasgo de un Buenda, no tuvo que pensar dos veces para ponerle nombre. -Se llamar Jos Arcadio -dijo. Fernanda del Carpio, la hermosa mujer con quien se haba casado el ao anterior, estuvo de acuerdo. En cambio rsula no pudo ocultar un vago sentimiento de zozobra. En la larga historia de la familia, la tenaz repeticin de los nombres le haba permitido sacar conclusiones que le parecan terminantes. Mientras los Aurelianos eran retrados, pero de mentalidad lcida, los Jos Arcadio eran impulsivos y emprendedores, pero estaban marcados por un signo trgico. Los nicos casos de clasificacin imposible eran los de Jos Arcadio Segundo y Aureliano Segundo. Fueron tan parecidos y traviesos durante la infancia que ni la propia Santa Sofa de la Piedad poda distinguirlos. El da del bautismo, Amaranta les puso esclavas con sus respectivos nombres y los visti con ropas de colores distintos marcadas con las iniciales de cada uno, pero cuando empezaron a asistir a la escuela optaron por cambiarse la ropa y las esclavas y por llamarse ellos mismos con los nombres cruzados. El maestro Melchor Escalona, acostumbrado a conocer a Jos Arcadio Segundo por la camisa verde, perdi los estribos cuando descubri que ste tena la esclava de Aureliano Segundo, y que el otro deca llamarse, sin embargo, Aureliano Segundo a pesar de que tena la camisa blanca y la esclava marcada con el nombre de Jos Arcadio Segundo. Desde entonces no se saba con certeza quin era quin. Aun cuando crecieron y la vida los hizo diferentes, rsula segua preguntndose si ellos mismos no habran cometido un error en algn momento de su intrincado juego de confusiones, y haban quedado cambiados para siempre. Hasta el principio de la adolescencia fueron dos mecanismos sincrnicos. Despertaban al mismo tiempo, sentan deseos de ir al bao a la misma hora, sufran los mismos trastornos de salud y hasta sonaban las mismas cosas. En la casa, donde se crea que coordinaban sus actos por el simple deseo de confundir, nadie se dio cuenta de la realidad hasta un da en que Santa Sofa de la Piedad le dio a uno un vaso de limonada, y ms tard en probarlo que el otro en decir que le faltaba azcar. Santa Sofa de la Piedad, que en efecto haba olvidado ponerle azcar a la limonada, se lo cont a rsula. As son todos -dijo ella, sin sorpresa-. Locos de nacimiento. El tiempo acab de desordenar las cosas. El que en los juegos de confusin se qued con el nombre de Aureliano Segundo se volvi monumental como el abuelo, y el que se qued con el nombre de Jos Arcadio Segundo se volvi seo como el coronel, y lo nico que conservaron en comn fue el aire solitario de la familia. Tal vez fue ese entrecruzamiento de estaturas, nombres y caracteres lo que le hizo sospechar a rsula que estaban barajados desde la infancia. La diferencia decisiva se revel en plena guerra cuando Jos Arcadio Segundo le pidi al coronel Gerineldo Mrquez que lo llevara a ver los fusilamientos. Contra el parecer de rsula, sus deseos fueron satisfechos. Aureliano Segundo, en cambio, se estremeci ante la sola idea de presenciar una ejecucin. Prefera la casa. A los doce aos le pregunt a rsula qu haba en el cuarto clausurado. Papeles -le contest ella-. Son los libros de Melquades y las cosas raras que escriba en sus ltimos aos. La respuesta, en vez de tranquilizarlo, aument su curiosidad. Insisti tanto, prometi con tanto ahnco no maltratar las cosas, que rsula le dio las llaves. Nadie haba vuelto a entrar al cuarto desde que sacaron el cadver de Melquades y pusieron en la puerta el candado cuyas piezas se soldaron con la herrumbre. Pero cuando Aureliano Segundo abri las ventanas entr una luz familiar que pareca acostumbrada a iluminar el cuarto todos los das, y no haba el menor rastro de polvo o telaraa, sino que todo estaba barrido y limpio, mejor barrido y ms limpio que el da del entierro, y la tinta no se haba secado en el tintero ni el xido haba alterado el brillo de los metales, ni se haba extinguido el rescoldo del atanor donde Jos Arcadio Buenda vaporiz el mercurio. En los anaqueles estaban los libros empastados en una materia acartonada y plida como la piel humana curtida, y estaban los manuscritos intactos. A pesar del encierro de muchos aos, el aire pareca ms puro que en el resto de la casa. Todo era tan reciente, que varias semanas despus, cuando rsula entr al cuarto con un cubo de agua y
76
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez una escoba para lavar los pisos, no tuvo nada que hacer. Aureliano Segundo estaba abstrado en la lectura de un libro. Aunque careca de pastas y el ttulo no apareca por ninguna parte, el nio gozaba con la historia de una mujer que se sentaba a la mesa y slo coma granos de arroz que prenda con alfileres, y con la historia del pescador que le pidi prestado a su vecino un plomo para su red y el pescado con que lo recompens ms tarde tena un diamante en el estmago, y con la lmpara que satisfaca los deseos y las alfombras que volaban. Asombrado, le pregunt a rsula si todo aquello era verdad, y ella le content que s, que muchos aos antes los gitanos llevaban a Macondo las lmparas maravillosas y las esteras voladoras. -Lo que pasa -suspir- es que el mundo se va acabando poco a poco y ya no vienen esas cosas. Cuando termin el libro, muchos de cuyos cuentos estaban inconclusos porque faltaban pginas, Aureliano Segundo se dio a la tarea de descifrar los manuscritos. Fue imposible. Las letras parecan ropa puesta a secar en un alambre, y se asemejaban ms a la escritura musical que a la literaria. Un medioda ardiente, mientras escrutaba los manuscritos, sinti que no estaba solo en el cuarto. Contra la reverberacin de la ventana, sentado con las manos en las rodillas, estaba Melquades. No tena ms de cuarenta aos. Llevaba el mismo chaleco anacrnico y el sombrero de alas de cuervo, y por sus sienes plidas chorreaba la grasa del cabello derretida por el calor, como lo vieron Aureliano y Jos Arcadio cuando eran nios. Aureliano Segundo lo reconoci de inmediato, porque aquel recuerdo hereditario se haba transmitido de generacin en generacin, y haba llegado a l desde la memoria de su abuelo. -Salud -dijo Aureliano Segundo. -Salud, joven -dijo Melquades. Desde entonces, durante varios aos, se vieron casi todas las tardes. Melquades le hablaba del mundo, trataba de infundirle su vieja sabidura, pero se neg a traducir los manuscritos. Nadie debe conocer su sentido mientras no hayan cumplido cien aos, explic. Aureliano Segundo guard para siempre el secreto de aquellas entrevistas. En una ocasin sinti que su mundo privado se derrumbaba, porque rsula entr en el momento en que Melquades estaba en el cuarto. Pero ella no lo vio. -Con quin hablas? -le pregunt. -Con nadie -dijo Aureliano Segundo. -As era tu bisabuelo -dijo rsula-. Tambin l hablaba solo. Jos Arcadio Segundo, mientras tanto, haba satisfecho la ilusin de ver un fusilamiento. Por el resto de su vida recordara el fogonazo lvido de los seis disparos simultneos y el eco del estampido que se despedaz por los montes, y la sonrisa triste y los ojos perplejos del fusilado, que permaneci erguido mientras la camisa se le empapaba de sangre, y que segua sonriendo an cuando lo desataron del poste y lo metieron en un cajn lleno de cal. Est vivo -pens l-. Lo van a enterrar vivo. Se impresion tanto, que desde entonces detest las prcticas militares y la guerra, no por las ejecuciones sino por la espantosa costumbre de enterrar vivos a los fusilados. Nadie supo entonces en qu momento empez a tocar las campanas en la torre, y a ayudarle a misa al padre Antonio Isabel, sucesor de El Cachorro, y a cuidar gallos de pelea en el patio de la casa cural. Cuando el coronel Gerineldo Mrquez se enter, lo reprendi duramente por estar aprendiendo oficios repudiados por los liberales. La cuestin -contest l- es que a m me parece que he salido conservador. Lo crea como si fuera una determinacin de la fatalidad. El coronel Gerineldo Mrquez, escandalizado, se lo cont a rsula. -Mejor -aprob ella-. Ojal se meta de cura, para que Dios entre por fin a esta casa. Muy pronto se supo que el padre Antonio Isabel lo estaba preparando para la primera comunin. Le enseaba el catecismo mientras le afeitaba el pescuezo a los gallos. Le explicaba con ejemplos simples, mientras ponan en sus nidos a las gallinas cluecas, cmo se le ocurri a Dios en el segundo da de la creacin que los pollos se formaran dentro del huevo. Desde entonces manifestaba el prroco los primeros sntomas del delirio senil que lo llev a decir, aos ms tarde, que probablemente el diablo haba ganado la rebelin contra Dios, y que era aqul quien estaba sentado en el trono celeste, sin revelar su verdadera identidad para atrapar a los incautos. Fogueado por la intrepidez de su preceptor, Jos Arcadio Segundo lleg en pocos meses a ser tan ducho en martingalas teolgicas para confundir al demonio, como diestro en las trampas de la gallera. Amaranta le hizo un traje de lino con cuello y corbata, le compr un par de zapatos blancos y grab su nombre con letras doradas en el lazo del sirio. Dos noches antes de la primera comunin, el padre Antonio Isabel se encerr con l en la sacrista para confesarlo, con la
77
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez ayuda de un diccionario de pecados. Fue una lista tan larga, que el anciano prroco, acostumbrado a acostarse a las seis, se qued dormido en el silln antes de terminar. El interrogatorio fue para Jos Arcadio Segundo una revelacin. No le sorprendi que el padre le preguntara si haba hecho cosas malas con mujer, y contest honradamente que no, pero se desconcert con la pregunta de si las haba hecho con animales. El primer viernes de mayo comulg torturado por la curiosidad. Ms tarde le hizo la pregunta a Petronio, el enfermo sacristn que viva en la torre y que segn decan se alimentaba de murcilagos, y Petronio le const: Es que hay cristianos corrompidos que hacen sus cosas con las burras. Jos Arcadio Segundo sigui demostrando tanta curiosidad, pidi tantas explicaciones, que Petronio perdi la paciencia. -Yo voy los martes en la noche -confes-. Si prometes no decrselo a nadie, el otro martes te llevo. El martes siguiente, en efecto, Petronio baj de la torre con un banquito de madera que nadie supo hasta entonces para qu serva, y llev a Jos Arcadio Segundo a una huerta cercana. El muchacho se aficion tanto a aquellas incursiones nocturnas, que pas mucho tiempo antes de que se le viera en la tienda de Catarino. Se hizo hombre de gallos. Te llevas esos animales a otra parte -le orden rsula la primera vez que lo vio entrar con sus finos animales de pelea-. Ya los gallos han trado demasiadas amarguras a esta casa para que ahora vengas t a traernos otras. Jos Arcadio Segundo se los llev sin discusin, pero sigui crindolos donde Pilar Ternera, su abuela, que puso a su disposicin cuanto le haca falta, a cambio de tenerlo en la casa. Pronto demostr en la gallera la sabidura que le infundi el padre Antonio Isabel, y dispuso de suficiente dinero no slo para enriquecer sus cras, sino para procurarse satisfacciones de hombre. rsula lo comparaba en aquel tiempo con su hermano y no poda entender cmo los dos gemelos que parecieron una sola persona en la infancia haban terminado por ser tan distintos. La perplejidad no le dur mucho tiempo, porque muy pronto empez Aureliano Segundo a dar muestras de holgazanera y disipacin. Mientras estuvo encerrado en el cuarto de Melquades fue un hombre ensimismado, como lo fue el coronel Aureliano Buenda en su juventud. Pero poco antes del tratado de Neerlandia una casualidad lo sac de su ensimismamiento y lo enfrent a la realidad del mundo. Una mujer joven, que andaba vendiendo nmeros para la rifa de un acorden, lo salud con mucha familiaridad. Aureliano Segundo no se sorprendi porque ocurra con frecuencia que lo confundieran con su hermano. Pero no aclar el equvoco, ni siquiera cuando la muchacha trat de ablandarle el corazn con lloriqueos, y termin por llevarlo a su cuarto. Le tom tanto cario desde aquel primer encuentro, que hizo trampas en la rifa para que l se ganara el acorden. Al cabo de dos semanas, Aureliano Segundo se dio cuenta de que la mujer se haba estado acostando alternativamente con l y con su hermano, creyendo que eran el mismo hombre, y en vez de aclarar la situacin se las arregl para prolongarla. No volvi al cuarto de Melquiades. Pasaba las tardes en el patio, aprendiendo a tocar de odas el acorden, contra las protestas de rsula que en aquel tiempo haba prohibido la msica en la casa a causa de los lutos, y que adems menospreciaba el acorden como un instrumento propio de los vagabundos herederos de Francisco el Hombre. Sin embargo, Aureliano Segundo lleg a ser un virtuoso del acorden y sigui sindolo despus de que se cas y tuvo hijos y fue uno de los hombres ms respetados de Macondo. Durante casi dos meses comparti la mujer con su hermano. Lo vigilaba, le descompona los planes, y cuando estaba seguro de que Jos Arcadio Segundo no visitara esa noche la amante comn, se iba a dormir con ella. Una maana descubri que estaba enfermo. Dos das despus encontr a su hermano aferrado a una viga del bao empapado en sudor y llorando a lgrima viva, y entonces comprendi. Su hermano le confes que la mujer lo haba repudiado por llevarle lo que ella llamaba una enfermedad de la mala vida. Le cont tambin cmo trataba de curarlo Pilar Ternera. Aureliano Segundo se someti a escondidas a los ardientes lavados de permanganato y las aguas diurticas, y ambos se curaron por separado despus de tres meses de sufrimientos secretos. Jos Arcadio Segundo no volvi a ver a la mujer. Aureliano Segundo obtuvo su perdn y se qued con ella hasta la muerte. Se llamaba Petra Cotes. Haba llegado a Macondo en plena guerra, con un marido ocasional que viva de las rifas, y cuando el hombre muri, ella sigui con el negocio. Era una mulata limpia y joven, con unos ojos amarillos y almendrados que le daban a su rostro la ferocidad de una pantera, pero tena un corazn generoso y una magnfica vocacin para el amor. Cuando rsula se dio cuenta de que Jos Arcadio Segundo era gallero y Aureliano Segundo tocaba el acorden en las fiestas ruidosas de su concubina, crey enloquecer de confusin. Era como si en ambos se
78
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez hubieran concentrado los defectos de la familia y ninguna de sus virtudes. Entonces decidi que nadie volviera a llamarse Aureliano y Jos Arcadio. Sin embargo, cuando Aureliano Segundo tuvo su primer hijo, no se atrevi a contrariarlo. -De acuerdo -dijo rsula-, pero con una condicin: yo me encargo de criarlo. Aunque ya era centenaria y estaba a punto de quedarse ciega por las cataratas, conservaba intactos el dinamismo fsico, la integridad del carcter y el equilibrio mental. Nadie mejor que ella para formar al hombre virtuoso que haba de restaurar el prestigio de la familia, un hombre que nunca hubiera odo hablar de la guerra, los gallos de pelea, las mujeres de mala vida y las empresas delirantes, cuatro calamidades que, segn pensaba rsula, haban determinado la decadencia de su estirpe. ste ser cura -prometi solemnemente-. Y si Dios me da vida, ha de llegar a ser Papa. Todos rieron al orla, no slo en el dormitorio, sino en toda la casa, donde estaban reunidos los bulliciosos amigotes de Aureliano Segundo. La guerra, relegada al desvn de los malos recuerdos, fue momentneamente evocada con los taponazos del champaa. -A la salud del Papa -brind Aureliano Segundo. Los invitados brindaron a coro. Luego el dueo de casa toc el acorden, se reventaron cohetes y se ordenaron tambores de jbilo para el pueblo. En la madrugada, los invitados ensopados en champaa sacrificaron seis vacas y las pusieron en la calle a disposicin de la muchedumbre. Nadie se escandaliz. Desde que Aureliano Segundo se hizo cargo de la casa, aquellas festividades eran cosa corriente, aunque no existiera un motivo tan justo como el nacimiento de un Papa. En pocos aos, sin esfuerzos, a puros golpes de suerte, haba acumulado una de las ms grandes fortunas de la cinaga, gracias a la proliferacin sobrenatural de sus animales. Sus yeguas paran trillizos, las gallinas ponan dos veces al da, y los cerdos engordaban con tal desenfreno, que nadie poda explicarse tan desordenada fecundidad, como no fuera por artes de magia. Economiza ahora -le deca rsula a su atolondrado bisnieto-. Esta suerte no te va a durar toda la vida. Pero Aureliano Segundo no le pona atencin. Mientras ms destapaba champaa para ensopar a sus amigos, ms alocadamente paran sus animales, y ms se convenca l de que su buena estrella no era cosa de su conducta sino influencia de Petra Cotes, su concubina, cuyo amor tena la virtud de exasperar a la naturaleza. Tan persuadido estaba de que era ese el origen de su fortuna, que nunca tuvo a Petra Cotes lejos de sus cras, y aun cuando se cas y tuvo hijos, sigui viviendo con ella con el consentimiento de Fernanda. Slido, monumental como sus abuelos, pero con un gozo vital y una simpata irresistible que ellos no tuvieron, Aureliano Segundo apenas si tena tiempo de vigilar sus ganados. Le bastaba con llevar a Petra Cotes a sus criaderos, y pasearla a caballo por sus tierras, para que todo animal marcado con su hierro sucumbiera a la peste irremediable de la proliferacin. Como todas las cosas buenas que les ocurrieron en su larga vida, aquella fortuna desmandada tuvo origen en la casualidad. Hasta el final de las guerras, Petra Cotes segua sostenindose con el producto de sus rifas, y Aureliano Segundo se las arreglaba para saquear de vez en cuando las alcancas de rsula. Formaban una pareja frvola, sin ms preocupaciones que la de acostarse todas las noches, aun en las fechas prohibidas, y retozar en la cama hasta el amanecer. Esa mujer ha sido tu perdicin -le gritaba rsula al bisnieto cuando lo vea entrar a la casa como un sonmbulo-. Te tiene tan embobado, que un da de estos te ver retorcindote de clicos, con un sapo metido en la barriga. Jos Arcadio Segundo, que demor mucho tiempo para descubrir la suplantacin, no lograba entender la pasin de su hermano. Recordaba a Petra Cotes como una mujer convencional, ms bien perezosa en la cama, y completamente desprovista de recursos para el amor. Sordo al clamor de rsula y a las burlas de su hermano, Aureliano Segundo slo pensaba entonces en encontrar un oficio que le permitiera sostener una casa para Petra Cotes, y morirse con ella, sobre ella y debajo de ella, en una noche de desafuero febril. Cuando el coronel Aureliano Buenda volvi a abrir el taller, seducido al fin por los encantos pacficos de la vejez, Aureliano Segundo pens que sera un buen negocio dedicarse a la fabricacin de pescaditos de oro. Pas muchas horas en el cuartito caluroso viendo cmo las duras lminas de metal, trabajadas por el coronel con la paciencia inconcebible del desengao, se iban convirtiendo poco a poco en escamas doradas. El oficio le pareci tan laborioso, y era tan persistente y apremiante el recuerdo de Petra Cotes, que al cabo de tres semanas desapareci del taller. Fue en esa poca que le dio a Petra Cotes por rifar conejos. Se reproducan y se volvan adultos con tanta rapidez, que apenas daban tiempo para vender los nmeros de la rifa. Al principio, Aureliano Segundo no advirti las alarmantes proporciones de la proliferacin. Pero una noche, cuando ya nadie en el
79
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez pueblo quera or hablar de las rifas de conejos, sinti un estruendo en la pared del patio. No te asustes -dijo Petra Cotes-. Son los conejos. No pudieron dormir ms, atormentados por el trfago de los animales. Al amanecer, Aureliano Segundo abri la puerta y vio el patio empedrado de conejos, azules en el resplandor del alba. Petra Cotes, muerta de risa, no resisti la tentacin de hacerle una broma. -Estos son los que nacieron anoche -dijo. -Qu horror! -dijo l-. Por qu no pruebas con vacas? Pocos das despus, tratando de desahogar su patio, Petra Cotes cambi los conejos por una vaca, que dos meses ms tarde pari trillizos. As empezaron las cosas. De la noche a la maana, Aureliano Segundo se hizo dueo de tierras y ganados, y apenas si tena tiempo de ensanchar las caballerizas y pocilgas desbordadas. Era una prosperidad de delirio que a l mismo le causaba risa, y no poda menos que asumir actitudes extravagantes para descargar su buen humor. Aprtense, vacas, que la vida es corta, gritaba. rsula se preguntaba en qu enredos se haba metido, si no estara robando, si no haba terminado por volverse cuatrero, y cada vez que lo vea destapando champaa por el puro placer de echarse la espuma en la cabeza, le reprochaba a gritos el desperdicio. Lo molest tanto, que un da en que Aureliano Segundo amaneci con el humor rebosado, apareci con un cajn de dinero, una lata de engrudo y una brocha, y cantando a voz en cuello las viejas canciones de Francisco el Hombre, empapel la casa por dentro y por fuera, y de arriba abajo, con billetes de a peso. La antigua mansin, pintada de blanco desde los tiempos en que llevaron la pianola, adquiri el aspecto equivoco de una mezquita. En medio del alboroto de la familia, del escndalo de rsula, del jbilo del pueblo que abarrot la calle para presenciar la glorificacin del despilfarro, Aureliano Segundo termin por empapelar desde la fachada hasta la cocina, inclusive los baos y dormitorios y arroj los billetes sobrantes en el patio. -Ahora -dijo finalmente- espero que nadie en esta casa me vuelva a hablar de plata. As fue. rsula hizo quitar los billetes adheridos a las grandes tortas de cal, y volvi a pintar la casa de blanco. Dios mo -suplicaba-. Haznos tan pobres como ramos cuando fundamos este pueblo, no sea que en la otra vida nos vayas a cobrar esta dilapidacin. Sus splicas fueron escuchadas en sentido contrario. En efecto, uno de los trabajadores que desprenda los billetes tropez por descuido con un enorme San Jos de yeso que alguien haba dejado en la casa en los ltimos aos de la guerra, y la imagen hueca se despedaz contra el suelo. Estaba atiborrada de monedas de oro. Nadie recordaba quin haba llevado aquel santo de tamao natural. Lo trajeron tres hombres -explic Amaranta-. Me pidieron que lo guardramos mientras pasaba la lluvia, y yo les dije que lo pusieran ah, en el rincn, donde nadie fuera a tropezar con l, y ah lo pusieron con mucho cuidado, y ah ha estado desde entonces, porque nunca volvieron a buscarlo. En los ltimos tiempos, Ursula le haba puesto velas y se haba postrado ante l, sin sospechar que en lugar de un santo estaba adorando casi doscientos kilogramos de oro. La tarda comprobacin de su involuntario paganismo agrav su desconsuelo. Escupi el espectacular montn de monedas, lo meti en tres sacos de lona, y lo enterr en un lugar secreto, en espera de que tarde o temprano los tres desconocidos fueran a reclamara. Mucho despus, en los aos difciles de su decrepitud, rsula sola intervenir en las conversaciones de los numerosos viajeros que entonces pasaban por la casa, y les preguntaba si durante la guerra no haban dejado all un San Jos de yeso para que lo guardaran mientras pasaba la lluvia. Estas cosas, que tanto consternaban a rsula, eran corrientes en aquel tiempo. Macondo naufragaba en una prosperidad de milagro. Las casas de barro y caabrava de los fundadores haban sido reemplazadas por construcciones de ladrillo, con persianas de madera y pisos de cemento, que hacan ms llevadero el calor sofocante de las dos de la tarde. De la antigua aldea de Jos Arcadio Buenda slo quedaban entonces los almendros polvorientos destinados a resistir a las circunstancias ms arduas y el ro de aguas difanas cuyas piedras prehistricas fueron pulverizadas por las enloquecidas almdenas de Jos Arcadio Segundo, cuando se empe en despejar el cauce para establecer un servicio de navegacin. Fue un sueo delirante, comparable apenas a los de su bisabuelo, porque el lecho pedregoso y los numerosos tropiezos de la corriente impedan el trnsito desde Macondo hasta el mar. Pero Jos Arcadio Segundo, en un imprevisto arranque de temeridad, se empecin en el proyecto. Hasta entonces no haba dado ninguna muestra de imaginacin. Salvo su precaria aventura con Petra Cotes, nunca se le haba conocido mujer. rsula lo tena como el ejemplar ms apagado que haba dado la familia en toda su historia, incapaz de destacarse ni siquiera como alborotador de galleras, cuando el coronel Aureliano Buenda le cont la historia del galen espaol encallado a doce kilmetros del mar,
80
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez cuyo costillar carbonizado vio l mismo durante la guerra. El relato, que a tanta gente durante tanto tiempo le pareci fantstico, fue una revelacin para Jos Arcadio Segundo. Remat sus gallos al mejor postor, reclut hombres y compr herramientas, y se empe en la descomunal empresa de romper piedras, excavar canales, despejar escollos y hasta emparejar cataratas. Ya esto me lo s de memoria -gritaba rsula-. Es como si el tiempo diera vueltas en redondo y hubiramos vuelto al principio. Cuando estim que el ro era navegable, Jos Arcadio Segundo hizo a su hermano una exposicin pormenorizada de sus planes, y ste le dio el dinero que le haca falta para su empresa. Desapareci por mucho tiempo. Se haba dicho que su proyecto de comprar un barco no era ms que una triquiuela para alzarse con el dinero del hermano, cuando se divulg la noticia de que una extraa nave se aproximaba al pueblo. Los habitantes de Macondo, que ya no recordaban las empresas colosales de Jos Arcadio Buenda, se precipitaron a la ribera y vieron con ojos pasmados de incredulidad la llegada del primer y ltimo barco que atrac jams en el pueblo. No era ms que una balsa de troncos, arrastrada mediante gruesos cables por veinte hombres que caminaban por la ribera. En la proa, con un brillo de satisfaccin en la mirada, Jos Arcadio Segundo diriga la dispendiosa maniobra. Junto con l llegaba un grupo de matronas esplndidas que se protegan del sol abrasante con vistosas sombrillas y tenan en los hombros preciosos paolones de seda, y ungentos de colores en el rostro, flores naturales en el cabello, y serpientes de oro en los brazos y diamantes en los dientes. La balsa de troncos fue el nico vehculo que Jos Arcadio Segundo pudo remontar hasta Macondo, y slo por una vez, pero nunca reconoci el fracaso de su empresa sino que proclam su hazaa como una victoria de la voluntad. Rindi cuentas escrupulosas a su hermano, y muy pronto volvi a hundirse en la rutina de los gallos. Lo nico que qued de aquella desventurada iniciativa fue el soplo de renovacin que llevaron las matronas de Francia, cuyas artes magnficas cambiaron los mtodos tradicionales del amor, y cuyo sentido del bienestar social arras con la anticuada tienda de Catarino y transform la calle en un bazar de farolitos japoneses y organillos nostlgicos. Fueron ellas las promotoras del carnaval sangriento que durante tres das hundi a Macondo en el delirio, y cuya nica consecuencia perdurable fue haberle dado a Aureliano Segundo la oportunidad de conocer a Fernanda del Carpio. Remedios, la bella, fue proclamada reina. rsula, que se estremeca ante la belleza inquietante de la bisnieta, no pudo impedir la eleccin. Hasta entonces haba conseguido que no saliera a la calle, como no fuera para ir a misa con Amaranta, pero la obligaba a cubrirse la cara con una mantilla negra. Los hombres menos piadosos, los que se disfrazaban de curas para decir misas sacrlegas en la tienda de Catarino, asistan a la iglesia con el nico propsito de ver aunque fuera un instante el rostro de Remedios, la bella, de cuya hermosura legendaria se hablaba con un fervor sobrecogido en todo el mbito de la cinaga. Pas mucho tiempo antes de que lo consiguieran, y ms les hubiera valido que la ocasin no llegara nunca, porque la mayora de ellos no pudo recuperar jams la placidez del sueo. El hombre que lo hizo posible, un forastero, perdi para siempre la serenidad, se enred en los tremedales de la abyeccin y la miseria, y aos despus fue despedazado por un tren nocturno cuando se qued dormido sobre los rieles. Desde el momento en que se le vio en la iglesia, con un vestido de pana verde y un chaleco bordado, nadie puso en duda que iba desde muy lejos, tal vez de una remota ciudad del exterior, atrado por la fascinacin mgica de Remedios, la bella. Era tan hermoso, tan gallardo y reposado, de una prestancia tan bien llevada, que Pietro Crespi junto a l habra parecido un sietemesino, y muchas mujeres murmuraron entre sonrisas de despecho que era l quien verdaderamente mereca la mantilla. No altern con nadie en Macondo. Apareca al amanecer del domingo, como un prncipe de cuento, en un caballo con estribos de plata y gualdrapas de terciopelo, y abandonaba el pueblo despus de la misa. Era tal el poder de su presencia, que desde la primera vez que se le vio en la iglesia todo el mundo dio por sentado que entre l y Remedios, la bella, se haba establecido un duelo callado y tenso, un pacto secreto, un desafo irrevocable cuya culminacin no poda ser solamente el amor sino tambin la muerte. El sexto domingo, el caballero apareci con una rosa amarilla en la mano. Oy la misa de pie, como lo haca siempre, y al final se interpuso al paso de Remedios, la bella, y le ofreci la rosa solitaria. Ella la recibi con un gesto natural, como si hubiera estado preparada para aquel homenaje, y entonces se descubri el rostro por un instante y dio las gracias con una sonrisa. Fue todo cuanto hizo. Pero no slo para el caballero, sino para todos los hombres que tuvieron el desdichado privilegio de vivirlo, aquel fue un instante eterno.
81
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez El caballero instalaba desde entonces la banda de msica junto a la ventana de Remedios, la bella, y a veces hasta el amanecer. Aureliano Segundo fue el nico que sinti por l una compasin cordial, y trat de quebrantar su perseverancia. No pierda ms el tiempo -le dijo una noche-. Las mujeres de esta casa son peores que las mulas. Le ofreci su amistad, lo invit a baarse en champaa, trat de hacerle entender que las hembras de su familia tenan entraas de pedernal, pero no consigui vulnerar su obstinacin. Exasperado por las interminables noches de msica, el coronel Aureliano Buenda lo amenaz con curarle la afliccin a pistoletazos. Nada lo hizo desistir, salvo su propio y lamentable estado de desmoralizacin. De apuesto e impecable se hizo vil y harapiento. Se rumoraba que haba abandonado poder y fortuna en su lejana nacin, aunque en verdad no se conoci nunca su origen. Se volvi hombre de pleitos, pendenciero de cantina, y amaneci revolcado en sus propias excrecencias en la tienda de Catarino. Lo ms triste de su drama era que Remedios, la bella, no se fij en l ni siquiera cuando se presentaba a la iglesia vestido de prncipe. Recibi la rosa amarilla sin la menor malicia, ms bien divertida por la extravagancia del gesto, y se levant la mantilla para verle mejor la cara y no para mostrarle la suya. En realidad, Remedios, la bella, no era un ser de este mundo. Hasta muy avanzada la pubertad, Santa Sofa de la Piedad tuvo que baarla y ponerle la ropa, y aun cuando pudo valerse por s misma haba que vigilarla para que no pintara animalitos en las paredes con una varita embadurnada de su propia caca. Lleg a los veinte aos sin aprender a leer y escribir, sin servirse de los cubiertos en la mesa, pasendose desnuda por la casa, porque su naturaleza se resista a cualquier clase de convencionalismos. Cuando el joven comandante de la guardia le declar su amor, lo rechaz sencillamente porque la asombr frivolidad. Fjate qu simple es -le dijo a Amaranta-. Dice que se est muriendo por mi, como si yo fuera un clico miserere. Cuando en efecto lo encontraron muerto junto a su ventana, Remedios, la bella, confirm su impresin inicial. -Ya ven -coment-. Era completamente simple. Pareca como si una lucidez penetrante le permitiera ver la realidad de las cosas ms all de cualquier formalismo. Ese era al menos el punto de vista del coronel Aureliano Buenda, para quien Remedios, la bella, no era en modo alguno retrasada mental, como se crea, sino todo lo contrario. Es como si viniera de regreso de veinte aos de guerra, sola decir. rsula, por su parte, le agradeca a Dios que hubiera premiado a la familia con una criatura de una pureza excepcional, pero al mismo tiempo la conturbaba su hermosura, porque le pareca una virtud contradictoria, una trampa diablica en el centro de la candidez. Fue por eso que decidi apartarla del mundo, preservarla de toda tentacin terrenal, sin saber que Remedios, la bella, ya desde el vientre de su madre, estaba a salvo de cualquier contagio. Nunca le pas por la cabeza la idea de que la eligieran reina de la belleza en el pandemnium de un carnaval. Pero Aureliano Segundo, embullado con la ventolera de disfrazarse de tigre, llev al padre Antonio Isabel a la casa para que convenciera a rsula de que el carnaval no era una fiesta pagana, como ella deca, sino una tradicin catlica. Finalmente convencida, aunque a regaadientes, dio el consentimiento para la coronacin. La noticia de que Remedios Buenda iba a ser la soberana del festival, rebas en pocas horas los lmites de la cinaga, lleg hasta lejanos territorios donde se ignoraba el inmenso prestigio de su belleza, y suscit la inquietud de quienes todava consideraban su apellido como un smbolo de la subversin. Era una inquietud infundada. Si alguien resultaba inofensivo en aquel tiempo, era el envejecido y desencantado coronel Aureliano Buenda, que poco a poco haba ido perdiendo todo contacto con la realidad de la nacin. Encerrado en su taller, su nica relacin con el resto del mundo era el comercio de pescaditos de oro. Uno de los antiguos soldados que vigilaron su casa en los primeros das de la paz, iba a venderlos a las poblaciones de la cinaga, y regresaba cargado de monedas y de noticias. Que el gobierno conservador, deca, con el apoyo de los liberales, estaba reformando el calendario para que cada presidente estuviera cien aos en el poder. Que por fin se haba firmado el concordato con la Santa Sede, y que haba venido desde Roma un cardenal con una corona de diamantes y en un trono de oro macizo, y que los ministros liberales se haban hecho retratar de rodillas en el acto de besarle el anillo. Que la corista principal de una compaa espaola, de paso por la capital, haba sido secuestrada en su camerino por un grupo de enmascarados, y el domingo siguiente haba bailado desnuda en la casa de verano del presidente de la repblica. No me hables de poltica -le deca el coronel-. Nuestro asunto es vender pescaditos. El rumor pblico de que no quera saber nada de la situacin del pas porque se estaba enriqueciendo con su taller, provoc las risas de rsula
82
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez cuando lleg a sus odos. Con su terrible sentido prctico, ella no poda entender el negocio del coronel, que cambiaba los pescaditos por monedas de oro, y luego converta las monedas de oro en pescaditos, y as sucesivamente, de modo que tena que trabajar cada vez ms a medida que ms venda, para satisfacer un crculo vicioso exasperante. En verdad, lo que le interesaba a l no era el negocio sino el trabajo. Le haca falta tanta concentracin para engarzar escamas, incrustar minsculos rubes en los ojos, laminar agallas y montar timones, que no le quedaba un solo vaco para llenarlo con la desilusin de la guerra. Tan absorbente era la atencin que le exiga el preciosismo de su artesana, que en poco tiempo envejeci ms que en todos los aos de guerra, y la posicin le torci la espina dorsal y la milimetra le desgast la vista, pero la concentracin implacable lo premi con la paz del espritu. La ltima vez que se le vio atender algn asunto relacionado con la guerra, fue cuando un grupo de veteranos de ambos partidos solicit su apoyo para la aprobacin de las pensiones vitalicias, siempre prometidas y siempre en el punto de partida. Olvdense de eso -les dijo l-. Ya ven que yo rechac mi pensin para quitarme la tortura de estara esperando hasta la muerte. Al principio, el coronel Gerineldo Mrquez lo visitaba al atardecer, y ambos se sentaban en la puerta de la calle a evocar el pasado. Pero Amaranta no pudo soportar los recuerdos que le suscitaba aquel hombre cansado cuya calvicie lo precipitaba al abismo de una ancianidad prematura, y lo atorment con desaires injustos, hasta que no volvi sino en ocasiones especiales, y desapareci finalmente anulado por la parlisis. Taciturno, silencioso, insensible al nuevo soplo de vitalidad que estremeca la casa, el coronel Aureliano Buenda apenas si comprendi que el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Se levantaba a las cinco despus de un sueo superficial, tomaba en la cocina su eterno tazn de caf amargo, se encerraba todo el da en el taller, y a las cuatro de la tarde pasaba por el corredor arrastrando un taburete, sin fijarse siquiera en el incendio de los rosales, ni en el brillo de la hora, ni en la impavidez de Amaranta, cuya melancola hacia un ruido de marmita perfectamente perceptible al atardecer, y se sentaba en la puerta de la calle hasta que se lo permitan los mosquitos. Alguien se atrevi alguna vez a perturbar su soledad. -Cmo est, coronel? -le dijo al pasar. -Aqu -contest l-. Esperando que pase mi entierro. De modo que la inquietud causada por la reaparicin pblica de su apellido, a propsito del reinado de Remedios, la bella, careca de fundamento real. Muchos, sin embargo, no lo creyeron as. Inocente de la tragedia que lo amenazaba, el pueblo se desbord en la plaza pblica, en una bulliciosa explosin de alegra. El carnaval haba alcanzado su ms alto nivel de locura, Aureliano Segundo haba satisfecho por fin su sueo de disfrazarse de tigre y andaba feliz entre la muchedumbre desaforada, ronco de tanto roncar, cuando apareci por el camino de la cinaga una comparsa multitudinaria llevando en andas doradas a la mujer ms fascinante que hubiera podido concebir la imaginacin. Por un momento, los pacficos habitantes de Macondo se quitaron las mscaras para ver mejor la deslumbrante criatura con corona de esmeraldas y capa de armio, que pareca investida de una autoridad legtima, y no simplemente de una soberana de lentejuelas y papel crespn. No falt quien tuviera la suficiente clarividencia para sospechar que se trataba de una provocacin. Pero Aureliano Segundo se sobrepuso de inmediato a la perplejidad, declar huspedes de honor a los recin llegados, y sent salomnicamente a Remedios, la bella, y a la reina intrusa en el mismo pedestal. Hasta la medianoche, los forasteros disfrazados de beduinos participaron del delirio y hasta lo enriquecieron con una pirotecnia suntuosa y unas virtudes acrobticas que hicieron pensar en las artes de los gitanos. De pronto, en el paroxismo de la fiesta, alguien rompi el delicado equilibrio. -Viva el partido liberal! -grit-. Viva el coronel Aureliano Buenda! Las descargas de fusilera ahogaron el esplendor de los fuegos artificiales, y los gritos de terror anularon la msica, y el jbilo fue aniquilado por el pnico. Muchos aos despus seguira afirmndose que la guardia real de la soberana intrusa era un escuadrn del ejrcito regular que debajo de sus ricas chilabas escondan fusiles de reglamento. El gobierno rechaz el cargo en un bando extraordinario y prometi una investigacin terminante del episodio sangriento. Pero la verdad no se esclareci 1 nunca, y prevaleci para siempre la versin de que la guardia real, sin provocacin de ninguna ndole, tom posiciones de combate a una sea de su comandante y dispar sin piedad contra la muchedumbre. Cuando se restableci la calma, no quedaba en el pueblo uno solo de los falsos beduinos, y quedaron tendidos en la plaza, entre muertos y heridos, nueve payasos, cuatro colombinas, diecisiete reyes de baraja, un diablo, tres msicos, dos Pares
83
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez de Francia y tres emperatrices japonesas. En la confusin del pnico, Jos Arcadio Segundo logr poner a salvo a Remedios, la bella, y Aureliano Segundo llev en brazos a la casa a la soberana intrusa, con el traje desgarrado y la capa de armio embarrada de sangre. Se llamaba Fernanda del Carpio. La haban seleccionado como la ms hermosa entre las cinco mil mujeres ms hermosas del pas, y la haban llevado a Macondo con la promesa de nombrarla reina de Madagascar. rsula se ocup de ella como si fuera una hija. El pueblo, en lugar de poner en duda su inocencia, se compadeci de su candidez. Seis meses despus de la masacre, cuando se restablecieron los heridos y se marchitaron las ltimas flores en la fosa comn, Aureliano Segundo fue a buscarla a la distante ciudad donde viva con su padre, y se cas con ella en Macondo, en una fragorosa parranda de veinte das.
84
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez
XI
El matrimonio estuvo a punto de acabarse a los dos meses porque Aureliano Segundo, tratando de desagraviar a Petra Cotes, le hizo tomar un retrato vestida de reina de Madagascar. Cuando Fernanda lo supo volvi a hacer sus bales de recin casada y se march de Macondo sin despedirse. Aureliano Segundo la alcanz en el camino de la cinaga. Al cabo de muchas splicas y propsitos de enmienda logr llevarla de regreso a la casa, y abandon a la concubina. Petra Cotes, consciente de su fuerza, no dio muestras de preocupacin. Ella lo haba hecho hombre. Siendo todava un nio lo sac del cuarto de Melquades, con la cabeza llena de ideas fantsticas y sin ningn contacto con la realidad, y le dio un lugar en el mundo. La naturaleza lo haba hecho reservado y esquivo, con tendencias a la meditacin solitaria, y ella le haba moldeado el carcter opuesto, vital, expansivo, desabrochado, y le haba infundido el jbilo de vivir y el placer de la parranda y el despilfarro, hasta convertirlo, por dentro y por fuera, en el hombre con que haba soado para ella desde la adolescencia. Se haba casado, pues, como tarde o temprano se casan los hijos. l no se atrevi a anticiparle la noticia. Asumi una actitud tan infantil frente a la situacin que finga falsos rencores y resentimientos imaginarios, buscando el modo de que fuera Petra Cotes quien provocara la ruptura. Un da en que Aureliano Segundo le hizo un reproche injusto, ella eludi la trampa y puso las cosas en su puesto. -Lo que pasa -dijo- es que te quieres casar con la reina. Aureliano Segundo, avergonzado, fingi un colapso de clera, se declar incomprendido y ultrajado, y no volvi a visitarla. Petra Cotes, sin perder un solo instante su magnfico dominio de fiera en reposo, oy la msica y los cohetes de la boda, el alocado bullicio de la parranda pblica, como si todo eso no fuera ms que una nueva travesura de Aureliano Segundo. A quienes se compadecieron de su suerte, los tranquiliz con una sonrisa. No se preocupen -les dijo-. A m las reinas me hacen los mandados, A una vecina que le llev velas compuestas para que alumbrara con ellas el retrato del amante perdido, le dijo con una seguridad enigmtica: -La nica vela que lo har venir est siempre encendida. Tal como ella lo haba previsto, Aureliano Segundo volvi a su casa tan pronto como pas la luna de miel. Llev a sus amigotes de siempre, un fotgrafo ambulante y el traje y la capa de armio sucia de sangre que Fernanda haba usado en el carnaval. Al calor de la parranda que se prendi esa tarde, hizo vestir de reina a Petra Cotes, la coron soberana absoluta y vitalicia de Madagascar, y reparti copias del retrato entre sus amigos. Ella no slo se prest al juego, sino que se compadeci ntimamente de l, pensando que deba estar muy asustado cuando concibi aquel extravagante recurso de reconciliacin. A las siete de la noche, todava vestida de reina, lo recibi en la cama. Tena apenas dos meses de casado, pero ella se dio cuenta enseguida de que las cosas no andaban bien en el lecho nupcial, y experiment el delicioso placer de la venganza consumada. Dos das despus, sin embargo, cuando l no se atrevi a volver, sino que mand un intermediario para que arreglara los trminos de la separacin, ella comprendi que iba a necesitar ms paciencia de la prevista, porque l pareca dispuesto a sacrificarse por las apariencias. Tampoco entonces se alter. Volvi a facilitar las cosas con una sumisin que confirm la creencia generalizada de que era una pobre mujer, y el nico recuerdo que conserv de Aureliano Segundo fue un par de botines de charol que, segn l mismo haba dicho, eran los que quera llevar puestos en el atad. Los guard envueltos en trapos en el fondo de un bal, y se prepar para apacentar una espera sin desesperacin. -Tarde o temprano tiene que venir -se dijo-, aunque slo sea a ponerse estos botines. No tuvo que esperar tanto como supona. En realidad Aureliano Segundo comprendi desde la noche de bodas que volvera a casa de Petra Cotes mucho antes de que tuviera necesidad de ponerse los botines de charol: Fernanda era una mujer perdida para el mundo. Haba nacido y crecido a mil kilmetros del mar, en una ciudad lgubre por cuyas callejuelas de piedra traqueteaban todava, en noches de espantos, las carrozas de los virreyes. Treinta y dos campanarios tocaban a muerto a las seis de la tarde. En la casa seorial embaldosada de losas sepulcrales jams se conoci el sol. El aire haba muerto en los cipreses del patio, en las plidas
85
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez colgaduras de los dormitorios, en las arcadas rezumantes del jardn de los nardos. Fernanda no tuvo hasta la pubertad otra noticia del que los melanclicos ejercicios de piano ejecutados en alguna casa vecina por alguien que durante aos y aos se permiti el albedro de no hacer la siesta. En el cuarto de su madre enferma, verde y amarilla bajo la polvorienta luz de los vitrales, escuchaba las escalas metdicas, tenaces, descorazonadas, y pensaba que esa msica estaba en el mundo mientras ella se consuma tejiendo coronas de palmas fnebres. Su madre, sudando la calentura de las cinco, le hablaba del esplendor del pasado. Siendo muy nia, una noche de luna, Fernanda vio una hermosa mujer vestida de blanco que atraves el jardn hacia el oratorio. Lo que ms le inquiet de aquella visin fugaz fue que la sinti exactamente igual a ella, como si se hubiera visto a s misma con veinte aos de anticipacin. Es tu bisabuela, la reina -le dijo su madre en las treguas de la tos-. Se muri de un mal aire que le dio al cortar una vara de nardos. Muchos aos despus, cuando empez a sentirse igual a su bisabuela, Fernanda puso en duda la visin de la infancia, pero la madre la reproch su incredulidad. -Somos inmensamente ricos y poderosos -le dijo-. Un da sers reina. Ella lo crey, aunque slo ocupaban la larga mesa con manteles de lino y servicios de plata, para tomar una taza de chocolate con agua y un pan de dulce. Hasta el da de la boda so con un reinado de leyenda, a pesar de que su padre, don Fernando, tuvo que hipotecar la casa para comprarle el ajuar. No era ingenuidad ni delirio de grandeza. As la educaron. Desde que tuvo uso de razn recordaba haber hecho sus necesidades en una bacinilla de oro con el escudo de armas de la familia. Sali de la casa por primera vez a los doce aos, en un coche de caballos que slo tuvo que recorrer dos cuadras 11 para llevarla al convento. Sus compaeras de clases se sorprendieron de que la tuvieran apartada, en una silla de espaldar muy alto, y de que ni siquiera se mezclara con ellas durante el recreo. Ella es distinta -explicaban las monjas-. Va a ser reina. Sus compaeras lo creyeron, porque ya entonces era la doncella ms hermosa, distinguida y discreta que haban visto jams. Al cabo de ocho aos, habiendo aprendido a versificar en latn, a tocar el clavicordio, a conversar de cetrera con los caballeros y de apologtica con los arzobispos, a dilucidar asuntos de estado con los gobernantes extranjeros y asuntos de Dios con el Papa, volvi a casa de sus padres a tejer palmas fnebres. La encontr saqueada. Quedaban apenas los muebles indispensables, los candelabros y el servicio de plata, porque los tiles domsticos haban sido vendidos, uno a uno, para sufragar los gastos de su educacin. Su madre haba sucumbido a la calentura de las cinco. Su padre, don Fernando, vestido de negro, con el cuello laminado y una leontina de oro atravesada en el pecho, le daba los lunes una moneda de plata para los gastos domsticos, y se llevaba las coronas fnebres terminadas la semana anterior. Pasaba la mayor parte del da encerrado en el despacho, y en las pocas ocasiones en que sala a la calle regresaba antes de las seis, para acompaarla a rezar el rosario. Nunca llev amistad ntima con nadie. Nunca oy hablar de las guerras que desangraron el pas. Nunca dej de or los ejercicios de piano a las tres de la tarde. Empezaba inclusive a perder la ilusin de ser reina, cuando sonaron dos aldabonazos perentorios en el portn, y le abri a un militar apuesto, de ademanes ceremoniosos, que tena una cicatriz en la mejilla y una medalla de oro en el pecho. Se encerr con su padre en el despacho. Dos horas despus, su padre fue a buscarla al costurero. Prepare sus cosas -le dijo-. Tiene que hacer un largo viaje. Fue as como la llevaron a Macondo. En un solo da, con un zarpazo brutal, la vida le ech encima todo el peso de una realidad que durante aos le haban escamoteado sus padres. De regreso a casa se encerr en el cuarto a llorar, indiferente a las splicas y explicaciones de don Fernando, tratando de borrar la quemadura de aquella burla inaudita. Se haba prometido no abandonar el dormitorio hasta la muerte, cuando Aureliano Segundo lleg a buscarla. Fue un golpe de suerte inconcebible, porque en el aturdimiento de la indignacin, en la furia de la vergenza, ella le haba mentido para que nunca conociera su verdadera identidad. Las nicas pistas reales de que dispona Aureliano Segundo cuando sali a buscarla eran su inconfundible diccin del pramo y su oficio de tejedora de palmas fnebres. La busc sin piedad. Con la temeridad atroz con que Jos Arcadio Buenda atraves la sierra para fundar a Macondo, con el orgullo ciego con que el coronel Aureliano Buenda promovi sus guerras intiles, con la tenacidad insensata con que rsula asegur la supervivencia de la estirpe, as busc Aureliano Segundo a Fernanda, sin un solo instante de desaliento. Cuando pregunt dnde vendan palmas fnebres, lo llevaron de casa en casa para que escogiera las mejores. Cuando pregunt dnde estaba la mujer ms bella que se haba dado sobre la tierra, todas las madres le llevaron a sus hijas. Se extravi por desfiladeros de niebla, por tiempos reservados al olvido, por laberintos de desilusin. Atraves un pramo amarillo
86
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez donde el eco repeta los pensamientos y la ansiedad provocaba espejismos premonitorios. Al cabo de semanas estriles, lleg a una ciudad desconocida donde todas las campanas tocaban a muerto. Aunque nunca los haba visto, ni nadie se los haba descrito, reconoci de inmediato los muros carcomidos por la sal de los huesos, los decrpitos balcones de maderas destripadas por los hongos, y clavado en el portn y casi borrado por la lluvia el cartoncito ms triste del mundo: Se venden palmas fnebres. Desde entonces hasta la maana helada en que Fernanda abandon la casa al cuidado de la Madre Superiora apenas si hubo tiempo para que las monjas cosieran el ajuar, y metieran en seis bales los candelabros, el servicio de plata y la bacinilla de oro, y los incontables e inservibles destrozos de una catstrofe familiar que haba tardado dos siglos en consumarse. Don Fernando declin la invitacin de acompaarlos. Prometi ir ms tarde, cuando acabara de liquidar sus compromisos, y desde el momento en que le ech la bendicin a su hija volvi a encerrarse en el despacho, a escribirle las esquelas con vietas luctuosas y el escudo de armas de la familia que haban de ser el primer contacto humano que Fernanda y su padre tuvieran en toda la vida. Para ella, esa fue la fecha real de su nacimiento. Para Aureliano Segundo fue casi al mismo tiempo el principio y el fin de la felicidad. Fernanda llevaba un precioso calendario con llavecitas doradas en el que su director espiritual haba marcado con tinta morada las fechas de abstinencia venrea. Descontando la Semana Santa, los domingos, las fiestas de guardar, los primeros viernes, los retiros, los sacrificios y los impedimentos cclicos, su anuario til quedaba reducido a 42 das desperdigados en una maraa de cruces moradas. Aureliano Segundo, convencido de que el tiempo echara por tierra aquella alambrada hostil, prolong la fiesta de la boda ms all del trmino previsto. Agotada de tanto mandar al basurero botellas vacas de brandy y champaa para que no congestionaran la casa, y al mismo tiempo intrigada de que los recin casados durmieran a horas distintas y en habitaciones separadas mientras continuaban los cohetes y la msica y los sacrificios de reses, rsula record su propia experiencia y se pregunt si Fernanda no tendra tambin un cinturn de castidad que tarde o temprano provocara las burlas del pueblo y diera origen a una tragedia. Pero Fernanda le confes que simplemente estaba dejando pasar dos semanas antes de permitir el primer contacto con su esposo. Transcurrido el trmino, en efecto, abri la puerta de su dormitorio con la resignacin al sacrificio con que lo hubiera hecho una vctima expiatoria, y Aureliano Segundo vio a la mujer ms bella de la tierra, con sus gloriosos ojos de animal asustado y los largos cabellos color de cobre extendidos en la almohada. Tan fascinado estaba con la visin, que tard un instante en darse cuenta de que Fernanda se haba puesto un camisn blanco, largo hasta los tobillos y con mangas hasta los puos, y con un ojal grande y redondo primorosamente ribeteado a la altura del vientre. Aureliano Segundo no pudo reprimir una explosin de risa. -Esto es lo ms obsceno que he visto en mi vida -grit, con una carcajada que reson en toda la casa-. Me cas con una hermanita de la caridad. Un mes despus, no habiendo conseguido que la esposa se quitara el camisn, se fue a hacer el retrato de Petra Cotes vestida de reina. Ms tarde, cuando logr que Fernanda regresara a casa, ella cedi a sus apremios en la fiebre de la reconciliacin, pero no supo proporcionarle el reposo con que l soaba cuando fue a buscarla a la ciudad de los treinta y dos campanarios. Aureliano Segundo slo encontr en ella un hondo sentimiento de desolacin. Una noche, poco antes de que naciera el primer hijo, Fernanda se dio cuenta de que su marido haba vuelto en secreto al lecho de Petra Cotes. -As es -admiti l. Y explic en un tono de postrada resignacin-: tuve que hacerlo, para que siguieran pariendo los animales. Le hizo falta un poco de tiempo para convencerla de tan peregrino expediente, pero cuando por fin lo consigui, mediante pruebas que parecieron irrefutables, la nica promesa que le impuso Fernanda fue que no se dejara sorprender por la muerte en la cama de su concubina. As continuaron viviendo los tres, sin estorbarse, Aureliano Segundo puntual y carioso con ambas, Petra Cotes pavonendose de la reconciliacin, y Fernanda fingiendo que ignoraba la verdad. El pacto no logr, sin embargo, que Fernanda se incorporara a la familia. En vano insisti rsula para que tirara la golilla de lana con que se levantaba cuando haba hecho el amor, y que provocaba los cuchicheos de los vecinos. No logr convencerla de que utilizara el bao, o el beque nocturno, y de que le vendiera la bacinilla de oro al coronel Aureliano Buenda para que la convirtiera en pescaditos. Amaranta se sinti tan incmoda con su diccin viciosa, y con su hbito
87
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez de usar un eufemismo para designar cada cosa, que siempre hablaba delante de ella en jerigonza. -Esfetafa -deca- esfe defe lasfa quefe lesfe tifiefenenfe asfacofo afa sufu profopifiafa mifierfedafa. Un da, irritada con la burla, Fernanda quiso saber qu era lo que deca Amaranta, y ella no us eufemismos para contestarle. -Digo -dijo- que t eres de las que confunden el culo con las tmporas. Desde aquel da no volvieron a dirigirse la palabra. Cuando las obligaban las circunstancias, se mandaban recados, o se decan las cosas indirectamente. A pesar de la visible hostilidad la familia, Fernanda no renunci a la voluntad de imponer los hbitos de sus mayores. Termin con la costumbre de comer en la cocina, y cuando cada quien tena hambre, e impuso la obligacin de hacerlo a horas exactas en la mesa grande del comedor arreglada con manteles de lino, y con los candelabros y el servicio de plata. La solemnidad de un acto que rsula haba considerado siempre como el ms sencillo de la vida cotidiana cre un ambiente de estiramiento contra el cual se revel primero que nadie el callado Jos Arcadio Segundo. Pero la costumbre se impuso, as como la de rezar el rosario antes de la cena, y llam tanto la atencin de los vecinos, que muy pronto circul el rumor de que los Buenda no se sentaban a la mesa como los otros mortales, sino que haban convertido el acto de comer en una misa mayor. Hasta las supersticiones de rsula, surgidas ms bien de la inspiracin momentnea que de la tradicin, entraron en conflicto con las que Fernanda hered de sus padres, y que estaban perfectamente definidas y catalogadas para cada ocasin. Mientras rsula disfrut del dominio pleno de sus facultades, subsistieron algunos de los antiguos hbitos y la vida de la familia conserv una cierta influencia de sus corazonadas, pero cuando perdi la vista y el peso de los aos la releg a un rincn, el crculo de rigidez iniciado por Fernanda desde el momento en que lleg termin por cerrarse completamente, y nadie ms que ella determin el destino de la familia. El negocio de repostera y animalitos de caramelo, que Santa Sofa de la Piedad mantena por voluntad de rsula, era considerado por Fernanda como una actividad indigna, y no tard en liquidarlo. Las puertas de la casa, abiertas de par en par desde el amanecer hasta la hora de acostarse, fueron cerradas durante la siesta, con el pretexto de que el sol recalentaba los dormitorios, y finalmente se cerraron para siempre. El ramo de sbila y el pan que estaban colgados en el dintel desde los tiempos de la fundacin fueron reemplazados por un nicho del Corazn de Jess. El coronel Aureliano Buenda alcanz a darse cuenta de aquellos cambios y previ sus consecuencias. Nos estamos volviendo gente fina -protestaba-. A este paso, terminaremos peleando otra vez contra el rgimen conservador, pero ahora para poner un rey en su lugar. Fernanda, con muy buen tacto, se cuid de no tropezar con l. Le molestaba ntimamente su espritu independiente, su resistencia a toda forma de rigidez social. La exasperaban sus tazones de caf a las cinco, el desorden de su taller, su manta deshilachada y su costumbre de sentarse en la puerta de la calle al atardecer. Pero tuvo que permitir esa pieza suelta del mecanismo familiar, porque tena la certidumbre de que el viejo coronel era un animal apaciguado por los aos y la desilusin, que en un arranque de rebelda senil podra desarraigar los cimientos de la casa. Cuando su esposo decidi ponerle al primer hijo el nombre del bisabuelo, ella no se atrevi a oponerse, porque slo tena un ao de haber llegado. Pero cuando naci la primera hija expres sin reservas su determinacin de que se llamara Renata, como su madre. rsula haba resuelto que se llamara Remedios. Al cabo de una tensa controversia, en la que Aureliano Segundo actu como mediador divertido, la bautizaron con el nombre de Renata Remedios, pero Fernanda la sigui llamando Renata a secas, mientras la familia de su marido y todo el pueblo siguieron llamndola Meme, diminutivo de Remedios. Al principio, Fernanda no hablaba de su familia, pero con el tiempo empez a idealizar a su padre. Hablaba de l en la mesa como un ser excepcional que haba renunciado a toda forma de vanidad, y se estaba convirtiendo en santo. Aureliano Segundo, asombrado de la intempestiva magnificacin del suegro, no resista a la tentacin de hacer pequeas burlas a espaldas de su esposa. El resto de la familia sigui el ejemplo. La propia rsula, que era en extremo celosa de la armona familiar y que sufra en secreto con las fricciones domsticas, se permiti decir alguna vez que el pequeo tataranieto tena asegurado su porvenir pontifical, porque era nieto de santo e hijo de reina y de cuatrero. A pesar de aquella sonriente conspiracin, los nios se acostumbraron a pensar en el abuelo como en un ser legendario, que les transcriba versos piadosos en las cartas y les mandaba en cada Navidad un cajn de regalos que apenas si caba
88
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez por la puerta de la calle. Eran, en realidad, los ltimos desperdicios del patrimonio seorial. Con ellos se construy en el dormitorio de los nios un altar con santos de tamao natural, cuyos ojos de vidrio les impriman una inquietante apariencia de vida y cuyas ropas de pao artsticamente bordadas eran mejores que las usadas jams por ningn habitante de Macondo. Poco a poco, el esplendor funerario de la antigua y helada mansin se fue trasladando a la luminosa casa de los Buenda. Ya nos han mandado todo el cementerio familiar -coment Aureliano Segundo en cierta ocasin-. Slo faltan los sauces y las losas sepulcrales. Aunque en los cajones no lleg nunca nada que sirviera a los nios para jugar, stos pasaban el ao esperando a diciembre, porque al fin y al cabo los anticuados y siempre imprevisibles regalos constituan una novedad en la casa. En la dcima Navidad, cuando ya el pequeo Jos Arcadio se preparaba para viajar al seminario, lleg con ms anticipacin que en los aos anteriores el enorme cajn del abuelo, muy bien clavado e impermeabilizado con brea, y dirigido con el habitual letrero de caracteres gticos a la muy distinguida seora doa Fernanda del Carpio de Buenda. Mientras ella lea la carta en el dormitorio, los nios se apresuraron a abrir la caja. Ayudados como de costumbre por Aureliano Segundo, rasparon los sellos de brea, desclavaron la tapa, sacaron el aserrn protector, y encontraron dentro un largo cofre de plomo cerrado con pernos de cobre. Aureliano Segundo quit los ocho pernos, ante la impaciencia de los nios, y apenas tuvo tiempo de lanzar un grito y hacerlos a un lado, cuando levant la plataforma de plomo y vio a don Fernando vestido de negro y con un crucifijo en el pecho, con la piel reventada en eructos pestilentes y cocinndose a fuego lento en un espumoso y borboritante caldo de perlas vivas. Poco despus del nacimiento de la nia, se anunci el inesperado jubileo del coronel Aureliano Buenda, ordenado por el gobierno para celebrar un nuevo aniversario del tratado de Neerlandia. Fue una determinacin tan inconsecuente con la poltica oficial, que el coronel se pronunci violentamente contra ella y rechaz el homenaje. Es la primera vez que oigo la palabra jubileo deca-. Pero cualquier cosa que quiera decir, no puede ser sino una burla. El estrecho taller de orfebrera se llen de emisarios. Volvieron, mucho ms viejos y mucho ms solemnes, los abogados de trajes oscuros que en otro tiempo revolotearon como cuervos en torno al coronel. Cuando ste los vio aparecer, como en otro tiempo llegaban a empantanar la guerra, no pudo soportar el cinismo de sus panegricos. Les orden que lo dejaran en paz, insisti que l no era un prcer de la nacin como ellos decan, sino un artesano sin recuerdos, cuyo nico sueo era morirse de cansancio en el olvido y la miseria de sus pescaditos de oro. Lo que ms le indign fue la noticia de que el propio presidente de la repblica pensaba asistir a los actos de Macondo para imponerle la Orden del Mrito. El coronel Aureliano Buenda le mand a decir, palabra por palabra, que esperaba con verdadera ansiedad aquella tarda pero merecida ocasin de darle un tiro no para cobrarle las arbitrariedades y anacronismos de su rgimen, sino por faltarle el respeto a un viejo que no le haca mal a nadie. Fue tal la vehemencia con que pronunci la amenaza, que el presidente de la repblica cancel el viaje a ltima hora y le mand la condecoracin con un representante personal. El coronel Gerineldo Mrquez, asediado por presiones de toda ndole, abandon su lecho de paraltico para persuadir a su antiguo compaero de armas. Cuando ste vio aparecer el mecedor cargado por cuatro hombres y vio sentado en l, entre grandes almohadas, al amigo que comparti sus Victorias e infortunios desde la juventud, no dud un solo instante de que haca aquel esfuerzo para expresarle su solidaridad. Pero cuando conoci el verdadero propsito de su visita, lo hizo sacar del taller. -Demasiado tarde me convenzo -le dijo- que te habra hecho un gran favor si te hubiera dejado fusilar. De modo que el jubileo se llev a cabo sin asistencia de ninguno de los miembros de la familia. Fue una casualidad que coincidiera con la semana de carnaval, pero nadie logr quitarle al coronel Aureliano Buenda la empecinada idea de que tambin aquella coincidencia haba sido prevista por el gobierno para recalcar la crueldad de la burla. Desde el taller solitario oy las msicas marciales, la artillera de aparato, las campanas del Te Deum, y algunas frases de los discursos pronunciados frente a la casa cuando bautizaron la calle con su nombre. Los ojos se le humedecieron de indignacin, de rabiosa impotencia, y por primera vez desde la derrota se doli de no tener los arrestos de la juventud para promover una guerra sangrienta que borrara hasta el ltimo vestigio del rgimen conservador. No se haban extinguido los ecos del homenaje, cuando rsula llam a la puerta del taller. -No me molesten -dijo l-. Estoy ocupado. -Abre -insisti rsula con voz cotidiana-. Esto no tiene nada que ver con la fiesta.
89
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Entonces el coronel Aureliano Buenda quit la tranca, y vio en la puerta diecisiete hombres de los ms variados aspectos, de todos los tipos y colores, pero todos con un aire solitario que habra bastado para identificarlos en cualquier lugar de la tierra. Eran sus hijos. Sin ponerse de acuerdo, sin conocerse entre s, haban llegado desde los ms apartados rincones del litoral cautivados por el ruido del jubileo. Todos llevaban con orgullo el nombre de Aureliano, y el apellido de su madre. Durante los tres das que permanecieron en la casa, para satisfaccin de rsula y escndalo de Fernanda, ocasionaron trastornos de guerra. Amaranta busc entre antiguos papeles la libreta de cuentas donde rsula haba apuntado los nombres y las fechas de nacimiento y bautismo de todos, y agreg frente al espacio correspondiente a cada uno el domicilio actual. Aquella lista habra permitido hacer una recapitulacin de veinte aos de guerra. Habran podido reconstruirse con ella los itinerarios nocturnos del coronel, desde la madrugada en que sali de Macondo al frente de veintin hombres hacia una rebelin quimrica, hasta que regres por ltima vez envuelto en la manta acartonada de sangre. Aureliano Segundo no desperdici la ocasin de festejar a los primos con una estruendosa parranda de champaa y acorden, que se interpret como un atrasado ajuste de cuentas con el carnaval malogrado por el jubileo. Hicieron aicos media vajilla, destrozaron los rosales persiguiendo un toro para mantearlo, mataron las gallinas a tiros, obligaron a bailar a Amaranta los valses tristes de Pietro Crespi, consiguieron que Remedios, la bella, se pusiera unos pantalones de hombre para subirse a la cucaa, y soltaron en el comedor un cerdo embadurnado de sebo que revolc a Fernanda, pero nadie lament los percances, porque la casa se estremeci con un terremoto de buena salud. El coronel Aureliano Buenda, que al principio los recibi con desconfianza y hasta puso en duda la filiacin de algunos, se divirti con sus locuras, y antes de que se fueran le regal a cada uno un pescadito de oro. Hasta el esquivo Jos Arcadio Segundo les ofreci una tarde de gallos, que estuvo a punto de terminar en tragedia, porque varios de los Aurelianos eran tan duchos en componendas de galleras que descubrieron al primer golpe de vista las triquiuelas del padre Antonio Isabel Aureliano Segundo, que vio las ilimitadas perspectivas de parranda que ofreca aquella desaforada parentela, decidi que todos se quedaran a trabajar con l. El nico que acepto fue Aureliano Triste, un mulato grande con los mpetus y el espritu explorador del abuelo, que ya haba probado fortuna en medio mundo, y le daba lo mismo quedarse en cualquier parte Los otros, aunque todava estaban solteros, consideraban resuelto su destino. Todos eran artesanos hbiles, hombres de su casa gente de paz. El mircoles de ceniza, antes de que volvieran a dispersarse en el litoral, Amaranta consigui que se pusieran ropas dominicales y la acompaaran a la iglesia Mas divertidos que piadosos, se dejaron conducir hasta el comulgatorio donde el padre Antonio Isabel les puso en la frente la cruz de ceniza De regreso a casa, cuando el menor quiso limpiarse la frente descubri que la mancha era indeleble, y que lo eran tambin las de sus hermanos. Probaron con agua y jabn con tierra y estropajo, y por ltimo con piedra pmez y leja y no con siguieron borrarse la cruz. En cambio, Amaranta y los dems que fueron a misa se la quitaron sin dificultad. As van mejor -los despidi rsula-. De ahora en adelante nadie podr confundirlos. Se fueron en tropel, precedidos por la banda de msicos y reventando cohetes, y dejaron en el pueblo la impresin de que la estirpe de los Buenda tena semillas para muchos siglos. Aureliano Triste, con su cruz de ceniza en la frente, instal en las afueras del pueblo la fbrica de hielo con que so Jos Arcadio Buenda en sus delirios de inventor. Meses despus de su llegada, cuando ya era conocido y apreciado, Aureliano Triste andaba buscando una casa para llevar a su madre y a una hermana soltera (que no era hija del coronel) y se interes por el casern decrpito que pareca abandonado en una esquina de la plaza. Pregunt quin era el dueo. Alguien le dijo que era una casa de nadie, donde en otro tiempo vivi una viuda solitaria que se alimentaba de tierra y cal de las paredes, y que en sus ltimos aos slo se le vio dos veces en la calle con un sombrero de minsculas flores artificiales y unos zapatos color de plata antigua, cuando atraves la plaza hasta la oficina de correos para mandarle cartas al obispo. Le dijeron que su nica compaera fue una sirvienta desalmada que mataba perros y gatos y cuanto animal penetraba a la casa, y echaba los cadveres en mitad de la calle para fregar al pueblo con la hedentina de la putrefaccin. Haba pasado tanto tiempo desde que el sol momific el pellejo vaco del ltimo animal, que todo el mundo daba por sentado que la duea de casa y la sirvienta haban muerto mucho antes de que terminaran las guerras, y que si todava la casa estaba en pie era porque no haban tenido en aos recientes un invierno riguroso o un viento demoledor. Los goznes desmigajados por el xido, las puertas apenas sostenidas por cmulos de telaraa, las ventanas soldadas por la humedad y el piso roto por la
90
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez hierba y las flores silvestres, en cuyas grietas anidaban los lagartos y toda clase de sabandijas, parecan confirmar la versin de que all no haba estado un ser humano por lo menos en medio siglo. Al impulsivo Aureliano Triste no le hacan falta tantas pruebas para proceder. Empuj con el hombro la puerta principal, y la carcomida armazn de madera se derrumb sin estrpito, en un callado cataclismo de polvo y tierra de nidos de comejn. Aureliano Triste permaneci en el umbral, esperando que se desvaneciera la niebla, y entonces vio en el centro de la sala a la esculida mujer vestida todava con ropas del siglo anterior, con unas pocas hebras amarillas en el crneo pelado, y con unos ojos grandes, an hermosos, en los cuales se haban apagado las ltimas estrellas de la esperanza, y el pellejo del rostro agrietado por la aridez de la soledad. Estremecido por la visin de otro mundo, Aureliano Triste apenas se dio cuenta de que la mujer lo estaba apuntando con una anticuada pistola de militar. -Perdone -murmuro. Ella permaneci inmvil en el centro de la sala atiborrada de cachivaches, examinando palmo a palmo al gigante de espaldas cuadradas con un tatuaje de ceniza en la frente, y a travs de la neblina del polvo lo vio en la neblina de otro tiempo, con una escopeta de dos caones terciada a la espalda y no sartal de conejos en la mano. -Por el amor de Dios -exclam en voz baja-, no es justo que ahora me vengan con este recuerdo! -Quiero alquilar la casa -dijo Aureliano Triste. La mujer levant entonces la pistola, apuntando con pulso firme la cruz de ceniza, y mont el gatillo con una determinacin inapelable. -Vyase -orden. Aquella noche, durante la cena, Aureliano Triste le cont el episodio a la familia, y rsula llor de consternacin. Dios santo -exclam apretndose la cabeza con las manos-. Todava est viva! El tiempo, las guerras, los incontables desastres cotidianos la haban hecho olvidarse de Rebeca. La nica que no haba perdido un solo instante la conciencia de que estaba viva, pudrindose en su sopa de larvas, era la implacable y envejecida Amaranta. Pensaba en ella al amanecer, cuando el hielo del corazn la despertaba en la cama solitaria, y pensaba en ella cuando se jabonaba los senos marchitos y el vientre macilento, y cuando se pona los blancos pollerines y corpios de oln de la vejez, y cuando se cambiaba en la mano la venda negra de la terrible expiacin. Siempre, a toda hora dormida y despierta, en los instantes ms sublimes y en los mas abyectos, Amaranta pensaba en Rebeca, porque la soledad le haba seleccionado los recuerdos, y haba incinerado los entorpece dores montones de basura nostlgica que la vida haba acumulado en su corazn, y haba purificado, magnificado y eternizado los otros, los ms amargos. Por ella sabia Remedios la bella, de la existencia de Rebeca. Cada vez que pasaban por la casa decrpita le contaba un incidente ingrato una fbula de oprobio, tratando en esa forma de que su extenuante rencor fuera compartido por la sobrina, y por consiguiente prolongado ms all de la muerte, pero no consigui sus propsitos porque Remedios era inmune a toda clase de sentimientos apasionados, y mucho ms a los ajenos. rsula, en cambio, que haba sufrido un proceso contrario al de Amaranta, evoc a Rebeca con un recuerdo limpio de impurezas, pues la imagen de la criatura de lstima que llevaron a la casa con el talego de huesos de sus padres prevaleci sobre la ofensa que la hizo indigna de continuar vinculada al tronco familiar. Aureliano Segundo resolvi que haba que llevarla a la casa y protegerla pero su buen propsito fue frustrado por la inquebrantable intransigencia de Rebeca, que haba necesitado muchos anos de sufrimiento y miseria para conquistar los privilegios de la soledad y no estaba dispuesta a renunciar a ellos a cambio de una vejez perturbada por los falsos encantos de la misericordia. En febrero, cuando volvieron los diecisis hijos del coronel Aureliano Buenda, todava marcados con la cruz de ceniza, Aureliano Triste les habl de Rebeca en el fragor de la parranda, y en medio da restauraron la apariencia de la casa, cambiaron puertas y ventanas, pintaron la fachada de colores alegres, apuntalaron las paredes y vaciaron cemento nuevo en el piso, pero no obtuvieron autorizacin para continuar las reformas en el interior. Rebeca ni siquiera se asom a la puerta. Dej que terminaran la atolondrada restauracin, y luego hizo un clculo de los costos y les mand con Argnida, la vieja sirvienta que segua acompandola, un puado de monedas retiradas de la circulacin desde la ltima guerra, y que Rebeca segua creyendo tiles. Fue entonces cuando se supo hasta qu punto inconcebible haba llegado su desvinculacin con el mundo, y se comprendi que sera imposible rescatarla de su empecinado encierro mientras le quedara un aliento de vida.
91
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez En la segunda visita que hicieron a Macondo los hijos del coronel Aureliano Buenda, otro de ellos, Aureliano Centeno, se qued trabajando con Aureliano Triste. Era uno de los primeros que haban llegado a la casa para el bautismo, y rsula y Amaranta lo recordaban muy bien porque haba destrozado en pocas horas cuanto objeto quebradizo pas por sus manos. El tiempo haba moderado su primitivo impulso de crecimiento, y era un hombre de estatura mediana marcado con cicatrices de viruela, pero su asombroso poder de destruccin manual continuaba intacto. Tantos platos rompi, inclusive sin tocarlos, que Fernanda opt por comprarle un servicio de peltre antes de que liquidara las ltimas piezas de su costosa vajilla, y aun los resistentes platos metlicos estaban al poco tiempo desconchados y torcidos. Pero a cambio de aquel poder irremediable, exasperante inclusive para l mismo, tena una cordialidad que suscitaba la confianza inmediata, y una estupenda capacidad de trabajo. En poco tiempo increment de tal modo la produccin de hielo, que rebas el mercado local, y Aureliano Triste tuvo que pensar en la posibilidad de extender el negocio a otras poblaciones de la cinaga. Fue entonces cuando concibi el paso decisivo no slo para la modernizacin de su industria, sino para vincular la poblacin con el resto del mundo. -Hay que traer el ferrocarril -dijo. Fue la primera vez que se oy esa palabra en Macondo. Ante el dibujo que traz Aureliano Triste en la mesa, y que era un descendiente directo de los esquemas con que Jos Arcadio Buenda ilustr el proyecto de la guerra solar, rsula confirm su impresin de que el tiempo estaba dando vueltas en redondo. Pero al contrario de su abuelo, Aureliano Triste no perda el sueo ni el apetito, ni atormentaba a nadie con crisis de mal humor, sino que conceba los proyectos ms desatinados como posibilidades inmediatas, elaboraba clculos racionales sobre costos y plazos y los llevaba a trmino sin intermedios de exasperacin. Aureliano Segundo, que si algo tena del bisabuelo y algo le faltaba del coronel Aureliano Buenda era una absoluta impermeabilidad para el escarmiento, solt el dinero para llevar el ferrocarril con la misma frivolidad con que lo solt para la absurda compaa de navegacin del hermano. Aureliano Triste consult el calendario y se fue el mircoles siguiente para estar de vuelta cuando pasaran las lluvias. No se tuvieron ms noticias. Aureliano Centeno, desbordado por las abundancias de la fbrica, haba empezado ya a experimentar la elaboracin de hielo con base de jugos de frutas en lugar de agua, y sin saberlo ni proponrselo concibi los fundamentos esenciales de la invencin de los helados, pensando en esa forma diversificar la produccin de una empresa que supona suya, porque el hermano no daba seales de regreso despus de que pasaron las lluvias y transcurri todo un verano sin noticias. A principios del otro invierno, sin embargo, una mujer que lavaba ropa en el ro a la hora de ms calor, atraves la calle central lanzando alaridos en un alarmante estado de conmocin. -Ah viene -alcanz a explicar- un asunto espantoso como una cocina arrastrando un pueblo. En ese momento la poblacin fue estremecida por un silbato de resonancias pavorosas y una descomunal respiracin acezante. Las semanas precedentes se haba visto a las cuadrillas que tendieron durmientes y rieles, y nadie les prest atencin porque pensaron que era un nuevo artificio de los gitanos que volvan con su centenario y desprestigiado dale que dale de pitos y sonajas pregonando las excelencias de quin iba a saber qu pendejo menjunje de jarapellinosos genios jerosolimitanos. Pero cuando se restablecieron del desconcierto de los silbatazos y resoplidos, todos los habitantes se echaron a la calle y vieron a Aureliano Triste saludando con la mano desde la locomotora, y vieron hechizados el tren adornado de flores que por primera vez llegaba con ocho meses de retraso. El inocente tren amarillo que tantas incertidumbres y evidencias, y tantos halagos y desventuras, y tantos cambios, calamidades y nostalgias haba de llevar a Macondo.
92
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez
XII
Deslumbrada por tantas y tan maravillosas invenciones, la gente de Macondo no saba por dnde empezar a asombrarse, Se trasnochaban contemplando las plidas bombillas elctricas alimentadas por la planta que llev Aureliano Triste en el segundo viaje del tren, y a cuyo obsesionante tumtum cost tiempo y trabajo acostumbrarse. Se indignaron con las imgenes vivas que el prspero comerciante don Bruno Crespi proyectaba en el teatro con taquillas de bocas de len, porque un personaje muerto y sepultado en una pelcula, y por cuya desgracia se derramaron lgrimas de afliccin, reapareci vivo y convertido en rabe en la pelcula siguiente. El pblico que pagaba dos centavos para compartir las vicisitudes de los personajes, no piado soportar aquella burla inaudita y rompi la silletera. El alcalde, a instancias de don Bruno Crespi, explic mediante un bando que el cine era una mquina de ilusin que no mereca los desbordamientos pasionales del pblico. Ante la desalentadora explicacin, muchos estimaron que haban sido vctimas de un nuevo y aparatoso asunto de gitanos, de modo que optaron por no volver al cine, considerando que ya tenan bastante con sus propias penas para llorar por fingidas desventuras de seres imaginarios. Algo semejante ocurri con los gramfonos de cilindros que llevaron las alegres matronas de Francia en sustitucin de los anticuados organillos, y que tan hondamente afectaron por un tiempo los intereses de la banda de msicos. Al principio, la curiosidad multiplic la clientela de la calle prohibida, y hasta se supo de seoras respetables que se disfrazaron de villanos para observar de cerca la novedad del gramfono, pero tanto y de tan cerca lo observaron, que muy pronto llegaron a la conclusin de que no era un molino de sortilegio, como todos pensaban y como las matronas decan, sino un truco mecnico que no poda compararse con algo tan conmovedor tan humano y tan lleno de verdad cotidiana como una banda de msicos. Fue una desilusin tan grave, que cuando los gramfonos se popularizaron hasta el punto de que hubo uno en cada casa, todava no se les tuvo como objetos para entretenimiento de adultos sino como una cosa buena para que la destriparan los nios En cambio cuando alguien del pueblo tuvo oportunidad de comprobar la cruda realidad del telfono instalado en la estacin del ferrocarril, que a causa de la manivela se consideraba como una versin rudimentaria del gramfono, hasta los mas incrdulos se desconcertaron. Era como si Dios hubiera resuelto poner a prueba toda capacidad de asombro, y mantuviera a los habitantes de Macondo en un permanente vaivn entre el alborozo y el desencanto, la duda y la revelacin, hasta el extremo de que ya nadie poda saber a ciencia cierta dnde estaban los lmites de la realidad. Era un intrincado frangollo de verdades y espejismos, que convulsion de impaciencia al espectro de Jos Arcadio Buenda bajo el castao y lo oblig a caminar por toda la casa aun a pleno da. Desde que el ferrocarril fue inaugurado oficialmente y empez a llegar con regularidad los mircoles a las once, y se construy la primitiva estacin de madera con un escritorio, el telfono y una ventanilla para vender los pasajes, se vieron por las calles de Macondo hombres y mujeres que fingan actitudes comunes y corrientes, pero que en realidad parecan gente de circo. En un pueblo escaldado por el escarmiento de los gitanos no haba un buen porvenir para aquellos equilibristas del comercio ambulante que con igual desparpajo ofrecan una olla pitadora que un rgimen de vida para la salvacin del alma al sptimo da; pero entre los que se dejaban convencer por cansancio y los incautos de siempre, obtenan estupendos beneficios. Entre esas criaturas de farndula, con pantalones de montar y polainas, sombrero de corcho, espejuelos con armaduras de acero, ojos de topacio y pellejo de gallo fino, uno de tantos mircoles lleg a Macondo y almorz en la casa el rechoncho y sonriente mster Herbert. Nadie lo distingui en la mesa mientras no se comi el primer racimo de bananos. Aureliano Segundo lo haba encontrado por casualidad, protestando en espaol trabajoso porque no haba un cuarto libre en el Hotel de Jacob, y como lo haca con frecuencia con muchos forasteros se lo llev a la casa. Tena un negocio de globos cautivos, que haba llevado por medio mundo con excelentes ganancias, pero no haba conseguido elevar a nadie en Macondo porque consideraban ese invento como un retroceso, despus de haber visto y probado las esteras voladoras de los gitanos. Se iba, pues, en el prximo tren. Cuando llevaron a la mesa el atigrado racimo de
93
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez banano que solan colgar en el comedor durante el almuerzo, arranc la primera fruta sin mucho entusiasmo. Pero sigui comiendo mientras hablaba, saboreando, masticando, ms bien con distraccin de sabio que con deleite de buen comedor, y al terminar el primer racimo suplic que le llevaran otro. Entonces sac de la caja de herramientas que siempre llevaba consigo un pequeo estuche de aparatos pticos. Con la incrdula atencin de un comprador de diamantes examin meticulosamente un banano seccionando sus partes con un estilete especial, pesndolas en un granatorio de farmacutico y calculando su envergadura con un calibrador de armero. Luego sac de la caja una serie de instrumentos con los cuales midi la temperatura, el grado de humedad de la atmsfera y la intensidad de la luz. Fue una ceremonia tan intrigante, que nadie comi tranquilo esperando que mster Herbert emitiera por fin un juicio revelador, pero no dijo nada que permitiera vislumbrar sus intenciones. En los das siguientes se le vio con una malta y una canastilla cazando mariposas en los alrededores del pueblo. El mircoles lleg un grupo de ingenieros, agrnomos, hidrlogos, topgrafos y agrimensores que durante varias semanas exploraron los mismos lugares donde mster Herbert cazaba mariposas. Ms tarde lleg el seor Jack Brown en un vagn suplementario que engancharon en la cola del tren amarillo, y que era todo laminado de plata, con poltronas de terciopelo episcopal y techo de vidrios azules. En el vagn especial llegaron tambin, revoloteando en torno al seor Brown, los solemnes abogados vestidos de negro que en otra poca siguieron por todas partes al coronel Aureliano Buenda, y esto hizo pensar a la gente que los agrnomos, hidrlogos, topgrafos y agrimensores, as como mster Herbert con sus globos cautivos y sus mariposas de colores, y el seor Brown con su mausoleo rodante y sus feroces perros alemanes, tenan algo que ver con la guerra. No hubo, sin embargo, mucho tiempo para pensarlo, porque los suspicaces habitantes de Macondo apenas empezaban a preguntarse qu cuernos era lo que estaba pasando, cuando ya el pueblo se haba transformado en un campamento de casas de madera con techos de cinc, poblado por forasteros que llegaban de medio mundo en el tren, no slo en los asientos y plataformas, sino hasta en el techo de los vagones. Los gringos, que despus llevaron mujeres lnguidas con trajes de muselina y grandes sombreros de gasa, hicieron un pueblo aparte al otro lado de la lnea del tren, con calles bordeadas de palmeras, casas con ventanas de redes metlicas, mesitas blancas en las terrazas y ventiladores de aspas colgados en el cielorraso, y extensos prados azules con pavorreales y codornices. El sector estaba cercado por una malta metlica, como un gigantesco gallinero electrificado que en los frescos meses del verano amaneca negro de golondrinas achicharradas. Nadie saba an qu era lo que buscaban, o si en verdad no eran ms que filntropos, y ya haban ocasionado un trastorno colosal, mucho ms perturbador que el de los antiguos gitanos, pero menos transitorio y comprensible. Dotados de recursos que en otra poca estuvieron reservados a la Divina Providencia modificaron el rgimen de lluvias, apresuraron el ciclo de las cosechas, y quitaron el ro de donde estuvo siempre y lo pusieron con sus piedras blancas y sus corrientes hela das en el otro extremo de la poblacin, detrs del cementerio. Fue en esa ocasin cuando construyeron una fortaleza de hormign sobre la descolorida tumba de Jos Arcadio, para que el olor a plvora del cadver no contaminara las aguas. Para los forasteros que llegaban sin amor, convirtieron la calle de las cariosas matronas de Francia en un pueblo ms extenso que el otro, y un mircoles de gloria llevaron un tren cargado de putas inverosmiles, hembras babilnicas adiestradas en recursos inmemoriales, y provistas de toda clase de ungentos y dispositivos para estimular a los inermes despabilar a los tmidos, saciar a los voraces, exaltar a los modestos escarmentar a los mltiples y corregir a los solitarios La Calle de los Turcos, enriquecida con luminosos almacenes de ultra marinos que desplazaron los viejos bazares de colorines bordoneaba la noche del sbado con las muchedumbres de aventureros que se atropellaban entre las mesas de suerte y azar los mostradores de tiro al blanco, el callejn donde se adivinaba el porvenir y se interpretaban los sueos, y las mesas de fritangas y bebidas, que amanecan el domingo desparramadas por el suelo, entre cuerpos que a veces eran de borrachos felices y casi siempre de curiosos abatidos por los disparos, trompadas, navajinas y botellazos de la pelotera. Fue una invasin tan tumultuosa e intempestiva, que en los primeros tiempos fue imposible caminar por la calle con el estorbo de los muebles y los bales, y el trajn de carpintera de quienes paraban sus casas en cualquier terreno pelado sin permiso de nadie, y el escndalo de las parejas que colgaban sus hamacas entre los almendros y hacan el amor bajo los toldos, a pleno da y a la vista de todo el mundo. El nico rincn de serenidad fue establecido por los pacficos negros antillanos que construyeron una calle marginal, con casas de madera sobre
94
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez pilotes, en cuyos prticos se sentaban al atardecer cantando himnos melanclicos en su farragoso papiamento. Tantos cambios ocurrieron en tan poco tiempo, que ocho meses despus de la visita de mster Herbert los antiguos habitantes de Macondo se levantaban temprano a conocer su propio pueblo. -Miren la vaina que nos hemos buscado sola decir entonces el coronel Aureliano Buenda-, no mas por invitar un gringo a comer guineo. Aureliano Segundo, en cambio, no caba de contento con la avalancha de forasteros. La casa se llen de pronto de huspedes desconocidos, de invencibles parranderos mundiales, y fue preciso agregar dormitorios en el patio, ensanchar el comedor y cambiar la antigua mesa por una de diecisis puestos, con nuevas vajillas y servicios, y aun as hubo que establecer turnos para almorzar. Fernanda tuvo que atragantarse sus escrpulos y atender como a reyes a invitados de la ms perversa condicin, que embarraban con sus botas el corredor, se orinaban en el jardn, extendan sus petates en cualquier parte para hacer la siesta, y hablaban sin fijarse en susceptibilidades de damas ni remilgos de caballeros. Amaranta se escandaliz de tal modo con la invasin de la plebe, que volvi a comer en la cocina como en los viejos tiempos. El coronel Aureliano Buenda, persuadido de que la mayora de quienes entraban a saludarlo en el taller no lo hacan por simpata o estimacin, sino por la curiosidad de conocer una reliquia histrica, un fsil de museo, opt por encerrarse con tranca y no se le volvi a ver sino en muy escasas ocasiones sentado en la puerta de la calle. rsula, en cambio, aun en los tiempos en que ya arrastraba los pies y caminaba tanteando en las paredes, experimentaba un alborozo pueril cuando se aproximaba la llegada del tren. Hay que hacer carne y pescado, ordenaba a las cuatro cocineras, que se afanaban por estar a tiempo bajo la imperturbable direccin de Santa Sofa de la Piedad. Hay que hacer de todo -insista- porque nunca se sabe qu quieren comer los forasteros. El tren llegaba a la hora de ms calor. Al almuerzo, la casa trepidaba con un alboroto de mercado, y los sudorosos comensales, que ni siquiera saban quines eran sus anfitriones, irrumpan en tropel para ocupar los mejores puestos en la mesa, mientras las cocineras tropezaban entre s con las enormes ollas de sopa, los calderos de carnes, las bangaas de legumbres, las bateas de arroz, y repartan con cucharones inagotables los toneles de limonada. Era tal el desorden, que Fernanda se exasperaba con la idea de que muchos coman dos veces, y en ms de una ocasin quiso desahogarse en improperios de verdulera porque algn comensal confundido le peda la cuenta. Haba pasado ms de un ao desde la visita de mster Herbert, y lo nico que se saba era que Tos gringos pensaban sembrar banano en la regin encantada que Jos Arcadio Buenda y sus hombres haban atravesado buscando la ruta de los grandes inventos. Otros dos hijos del coronel Aureliano Buenda, con su cruz de ceniza en la frente, llegaron arrastrados por aquel eructo volcnico, y justificaron su determinacin con una frase que tal vez explicaba las razones de todos. -Nosotros venimos -dijeron- porque todo el mundo viene. Remedios, la bella, fue la nica que permaneci inmune a la peste del banano. Se estanc en una adolescencia magnfica, cada vez ms impermeable a los formalismos, ms indiferente a la malicia y la suspicacia, feliz en un mundo propio de realidades simples. No entenda por qu las mujeres se complicaban la vida con corpios y pollerines, de modo que se cosi un balandrn de caamazo que sencillamente se meta por la cabeza y resolva sin ms trmites el problema del vestir, sin quitarle la impresin de estar desnuda, que segn ella entenda las cosas era la nica forma decente de estar en casa. La molestaron tanto para que se cortara el cabello de lluvia que ya le daba a las pantorrillas, y para que se hiciera moos con peinetas y trenzas con lazos colorados, que simplemente se rap la cabeza y les hizo pelucas a los santos. Lo asombroso de su instinto simplificador era que mientras ms se desembarazaba de la moda buscando la comodidad, y mientras ms pasaba por encima de los convencionalismos en obediencia a la espontaneidad, ms perturbadora resultaba su belleza increble y ms provocador su comportamiento con los hombres. Cuando los hijos del coronel Aureliano Buenda estuvieron por primera vez en Macondo, rsula record que llevaban en las venas la misma sangre de la bisnieta, y se estremeci con un espanto olvidado. Abre bien los ojos -la previni-. Con cualquiera de ellos, los hijos te saldrn con cola de puerco. Ella hizo tan poco caso de la advertencia, que se visti de hombre y se revolc en arena para subirse en la cucaa, y estuvo a punto de ocasionar una tragedia entre los diecisiete primos trastornados por el insoportable espectculo. Era por eso que ninguno de ellos dorma en la casa cuando visitaban el pueblo, y los cuatro que se haban quedado vivan por disposicin de rsula en cuartos de alquiler. Sin embargo, Remedios, la bella, se habra muerto de risa si hubiera conocido aquella
95
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez precaucin. Hasta el ltimo instante en que estuvo en la tierra ignor que su irreparable destino de hembra perturbadora era un desastre cotidiano. Cada vez que apareca en el comedor, contrariando las rdenes de rsula, ocasionaba un pnico de exasperacin entre los forasteros. Era demasiado evidente que estaba desnuda por completo bajo el burdo camisn, y nadie poda entender que su crneo pelado y perfecto no era un desafo, y que no era una criminal provocacin el descaro con que se descubra 105 muslos para quitarse el calor, y el gusto con que se chupaba Tos dedos despus de comer con las manos. Lo que ningn miembro de la familia supo nunca, fue que los forasteros no tardaron en darse cuenta de que Remedios, la bella, soltaba un hlito de perturbacin, una rfaga de tormento, que segua siendo perceptible varias horas despus de que ella haba pasado. Hombres expertos en trastornos de amor, probados en el mundo entero, afirmaban no haber padecido jams una ansiedad semejante a la que produca el olor natural de Remedios, la bella. En el corredor de las begonias, en la sala de visitas, en cualquier lugar de la casa, poda sealarse el lugar exacto en que estuvo y el tiempo transcurrido desde que dej de estar. Era un rastro definido, inconfundible, que nadie de la casa poda distinguir porque estaba incorporado desde haca mucho tiempo a los olores cotidianos, pero que los forasteros identificaban de inmediato. Por eso eran ellos los nicos que entendan que el joven comandante de la guardia se hubiera muerto de amor, y que un caballero venido de otras tierras se hubiera echado a la desesperacin. Inconsciente del mbito inquietante en que se mova, del insoportable estado de ntima calamidad que provocaba a su paso, Remedios, la bella, trataba a los hombres sin la menor malicia y acababa de trastornarlos con sus inocentes complacencias. Cuando rsula logr imponer la orden de que comiera con Amaranta en la cocina para que no la vieran los forasteros, ella se sinti ms cmoda porque al fin y al cabo quedaba a salvo de toda disciplina. En realidad, le daba lo mismo comer en cualquier parte, y no a horas fijas sino de acuerdo con las alternativas de su apetito. A veces se levantaba a almorzar a las tres de la madrugada, dorma todo el da, y pasaba varios meses con los horarios trastrocados, hasta que algn incidente casual volva a ponerla en orden. Cuando las cosas andaban mejor, se levantaba a las once de la maana, y se encerraba hasta dos horas completamente desnuda en el bao, matando alacranes mientras se despejaba del denso y prolongado sueo. Luego se echaba agua de la alberca con una totuma. Era un acto tan prolongado, tan meticuloso, tan rico en situaciones ceremoniales, que quien no la conociera bien habra podido pensar que estaba entregada a una merecida adoracin de su propio cuerpo. Para ella, sin embargo, aquel rito solitario careca de toda sensualidad, y era simplemente una manera de perder el tiempo mientras le daba hambre. Un da, cuando empezaba a baarse, un forastero levant una teja del techo y se qued sin aliento ante el tremendo espectculo de su desnudez. Ella vio los ojos desolados a travs de las tejas rotas y no tuvo una reaccin de vergenza, sino de alarma. -Cuidado -exclam-. Se va a caer. -Nada ms quiero verla -murmur el forastero. -Ah, bueno -dijo ella-. Pero tenga cuidado, que esas tejas estn podridas. El rostro del forastero tena una dolorosa expresin de estupor, y pareca batallar sordamente contra sus impulsos primarios para no disipar el espejismo. Remedios, la bella, pens que estaba sufriendo con el temor de que se rompieran las tejas, y se ba ms de prisa que de costumbre para que el hombre no siguiera en peligro. Mientras se echaba agua de la alberca, le dijo que era un problema que el techo estuviera en ese estado, pues ella crea que la cama de hojas podridas por la lluvia era lo que llenaba el bao de alacranes. El forastero confundi aquella chchara con una forma de disimular la complacencia, de modo que cuando ella empez a jabonarse cedi a la tentacin de dar un paso adelante. -Djeme jabonarla -murmur. -Le agradezco la buena intencin -dijo ella-, pero me basto con mis dos manos. -Aunque sea la espalda -suplic el forastero. -Sera una ociosidad -dijo ella-. Nunca se ha visto que la gente se jabone la espalda. Despus, mientras se secaba, el forastero le suplic con los ojos llenos de lgrimas que se casara con l. Ella le contest sinceramente que nunca se casara con un hombre tan simple que perda casi una hora, y hasta se quedaba sin almorzar, slo por ver baarse a una mujer. Al final, cuando se puso el balandrn, el hombre no pudo soportar la comprobacin de que en efecto no se pona nada debajo, como todo el mundo sospechaba, y se sinti marcado para siempre con el hierro ardiente de aquel secreto. Entonces quit dos tejas ms para descolgarse en el interior del bao.
96
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez -Est muy alto -lo previno ella, asustada-. Se va a matar! Las tejas podridas se despedazaron en un estrpito de desastre, y el hombre apenas alcanz a lanzar un grito de terror, y se rompi el crneo y muri sin agona en el piso de cemento. Los forasteros que oyeron el estropicio en el comedor, y se apresuraron a llevarse el cadver, percibieron en su piel el sofocante olor de Remedios, la bella. Estaba tan compenetrado con El cuerpo, que las grietas del crneo no manaban sangre sino un aceite ambarino impregnado de aquel perfume secreto, y entonces comprendieron que el olor de Remedios, la bella, segua torturando a los hombres ms all de la muerte, hasta el polvo de sus huesos. Sin embargo, no relacionaron aquel accidente de horror con los otros dos hombres que haban muerto por Remedios, la bella. Faltaba todava una vctima para que los forasteros, y muchos de los antiguos habitantes de Macondo, dieran crdito a la leyenda de que Remedios Buenda no exhalaba un aliento de amor, sino un flujo mortal La ocasin de comprobarlo se present meses despus una tarde en que Remedios, la bella, fue con un grupo de amigas a conocer las nuevas plantaciones. Para la gente de Macondo era una distraccin reciente recorrer las hmedas e interminables avenidas bordeadas de bananos, donde el silencio pareca llevado de otra parte, todava sin usar, y era por eso tan torpe para transmitir la voz. A veces no se entenda muy bien lo dicho a medio metro de distancia, y, sin embargo, resultaba perfectamente comprensible al otro extremo de la plantacin. Para las muchachas de Macondo aquel juego novedoso era motivo de risas y sobresaltos, de sustos y burlas, y por las noches se hablaba del paseo como de una experiencia de sueo. Era tal el prestigio de aquel silencio, que rsula no tuvo corazn para privar de la diversin a Remedios, la bella, y le permiti ir una tarde, siempre que se pusiera un sombrero y un traje adecuado. Desde que el grupo de amigas entr a la plantacin, el aire se impregn de una fragancia mortal. Los hombres que trabajaban en las zanjas se sintieron posedos por una rara fascinacin, amenazados por un peligro invisible, y muchos sucumbieron a los terribles deseos de llorar. Remedios, la bella, y, sus espantadas amigas, lograron refugiarse en una casa prxima cuando estaban a punto de ser asaltadas por un tropel de machos feroces. Poco despus fueron rescatadas por los cuatro Aurelianos, cuyas cruces de ceniza infundan un respeto sagrado, como si fueran una marca de casta, un sello de invulnerabilidad. Remedios, la bella, no le cont a nadie que uno de los hombres, aprovechando el tumulto, le alcanz a agredir El vientre con una mano que ms bien pareca una garra de guila aferrndose al borde de un precipicio. Ella se enfrent al agresor en una especie de deslumbramiento instantneo, y vio los ojos desconsolados que quedaron impresos en su corazn como una brasa de lstima. Esa noche, el hombre se jact de su audacia y presumi de su suerte en la Calle de los Turcos, minutos antes de que la patada de un caballo le destrozara el pecho, y una muchedumbre de forasteros lo viera agonizar en mitad de la calle, ahogndose en vmitos de sangre. La suposicin de que Remedios, la bella, posea poderes de muerte, estaba entonces sustentada por cuatro hechos irrebatibles. Aunque algunos hombres ligeros de palabra se complacan en decir que bien vala sacrificar la vida por una noche de amor con tan conturbadora mujer, la verdad fue que ninguno hizo esfuerzos por conseguirlo. Tal vez, no slo para rendirla sino tambin para conjurar sus peligros, habra bastado con un sentimiento tan primitivo y simple como el amor, pero eso fue lo nico que no se le ocurri a nadie. rsula no volvi o ocuparse de ella. En otra poca, cuando todava no renunciaba al propsito de salvarla para el mundo, procur que se interesara por los asuntos elementales de la casa. Los hombres piden ms de lo que t crees -le deca enigmticamente. Hay mucho que cocinar, mucho que barrer, mucho que sufrir por pequeeces, adems de lo que crees. En el fondo se engaaba a si misma tratando de adiestrara para la felicidad domstica, porque estaba convencida de que una vez satisfecha la pasin, no haba un hombre sobre la tierra capaz de soportar as fuera por un da una negligencia que estaba ms all de toda comprensin. El nacimiento del ltimo Jos Arcadio, y su inquebrantable voluntad de educarlo para Papa, terminaron por hacerla desistir de sus preocupaciones por la bisnieta. La abandon a su suerte, confiando que tarde o temprano ocurriera un milagro, y que en este mundo donde haba de todo hubiera tambin un hombre con suficiente cachaza para cargar con ella. Ya desde mucho antes, Amaranta haba renunciado a toda tentativa de convertirla en una mujer til. Desde las tardes olvidadas del costurero, cuando la sobrina apenas se interesaba por darle vuelta a la manivela de la mquina de coser, lleg a la conclusin simple de que era boba. Vamos a tener que rifarte, le deca, perpleja ante su impermeabilidad a la palabra de los hombres. Ms tarde, cuando rsula se empe en que Remedios, la bella, asistiera a misa con la cara cubierta con una mantilla, Amaranta pens que aquel recurso misterioso re-
97
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez sultara tan provocador, que muy pronto habra un hombre lo bastante intrigado como para buscar con paciencia el punto dbil de su corazn. Pero cuando vio la forma insensata en que despreci a un pretendiente que por muchos motivos era ms apetecible que un prncipe, renunci a toda esperanza. Fernanda no hizo siquiera la tentativa de comprenderla. Cuando vio a Remedios, la bella, vestida de reina en el carnaval sangriento, pens que era una criatura extraordinaria. Pero cuando la vio comiendo con las manos, incapaz de dar una respuesta que no fuera un prodigio de simplicidad, lo nico que lament fue que los bobos de familia tuvieran una vida tan larga. A pesar de que el coronel Aureliano Buenda segua creyendo y repitiendo que Remedios, la bella, era en realidad el ser ms lcido que haba conocido jams, y que lo demostraba a cada momento con su asombrosa habilidad para burlarse de todos, la abandonaron a la buena de Dios. Remedios, la bella, se qued vagando por el desierto de la soledad, sin cruces a cuestas, madurndose en sus sueos sin pesadillas, en sus baos interminables, en sus comidas sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios sin recuerdos, hasta una tarde de marzo en que Fernanda quiso doblar en el jardn sus sbanas de bramante, y pidi ayuda a las mujeres de la casa. Apenas haban empezado, cuando Amaranta advirti que Remedios, la bella, estaba transparentada por una palidez intensa. -Te sientes mal? -le pregunt. Remedios, la bella, que tena agarrada la sbana por el otro extremo, hizo una sonrisa de lstima. -Al contrario -dijo-, nunca me he sentido mejor. Acab de decirlo, cuando Fernanda sinti que un delicado viento de luz le arranc las sbanas de las manos y las despleg en toda su amplitud. Amaranta sinti un temblor misterioso en los encajes de sus pollerinas y trat de agarrarse de la sbana para no caer, en el instante en que Remedios, la bella, empezaba a elevarse. rsula, ya casi ciega, fue la nica que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable, y dej las sbanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la bella, que le deca adis con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sbanas que suban con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y las dalias, y pasaban con ella a travs del aire donde terminaban las cuatro de la tarde, y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podan alcanzarla ni los ms altos pjaros de la memoria. Los forasteros, por supuesto, pensaron que Remedios, la bella, haba sucumbido por fin a su irrevocable destino de abeja reina, y que su familia trataba de salvar la honra con la patraa de la levitacin. Fernanda, mordida por la envidia, termin por aceptar el prodigio, y durante mucho tiempo sigui rogando a Dios que le devolviera las sbanas. La mayora crey en el milagro, y hasta se encendieron velas y se rezaron novenarios. Tal vez no se hubiera vuelto a hablar de otra cosa en mucho tiempo, si el brbaro exterminio de los Aurelianos no hubiera sustituido el asombro por el espanto. Aunque nunca lo identific como un presagio, el coronel Aureliano Buenda haba previsto en cierto modo el trgico final de sus hijos. Cuando Aureliano Serrador y Aureliano Arcaya, los dos que llegaron en el tumulto, manifestaron la voluntad de quedarse en Macondo, su padre trat de disuadirlos. No entenda qu iban a hacer en un pueblo que de la noche a la maana se haba convertido en un lugar de peligro. Pero Aureliano Centeno y Aureliano Triste, apoyados por Aureliano Segundo, les dieron trabajo en sus empresas. El coronel Aureliano Buenda tena motivos todava muy confusos para no patrocinar aquella determinacin. Desde que vio al seor Brown en el primer automvil que lleg a Macondo -un convertible anaranjado con una corneta que espantaba a los perros con sus ladridos-, el viejo guerrero se indign con los serviles aspavientos de la gente, y se dio cuenta de que algo haba cambiado en la ndole de los hombres desde los tiempos en que abandonaban mujeres e hijos y se echaban una escopeta al hombro para irse a la guerra. Las autoridades locales, despus del armisticio de Neerlandia, eran alcaldes sin iniciativa, jueces decorativos, escogidos entre los pacficos y cansados conservadores de Macondo. Este es un rgimen de pobres diablos comentaba el coronel Aureliano Buenda cuando vea pasar a los policas descalzos armados de bolillos de palo-. Hicimos tantas guerras, y todo para que no nos pintaran la casa de azul. Cuando lleg la compaa bananera, sin embargo, los funcionarios locales fueron sustituidos por forasteros autoritarios, que el seor Brown se llev a vivir en el gallinero electrificado, para que gozaran, segn explic, de la dignidad que corresponda a su investidura, y no padecieran el calor y los mosquitos y las incontables incomodidades y privaciones del pueblo. Los antiguos policas fueron reemplazados por sicarios de machetes. Encerrado en el taller, el coronel Aureliano Buenda
98
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez pensaba en estos cambios, y por primera vez en sus callados aos de soledad lo atorment la definida certidumbre de que haba sido un error no proseguir la guerra hasta sus ltimas consecuencias. Por esos das, un hermano del olvidado coronel Magnfico Visbal llev su nieto de siete aos a tomar un refresco en los carritos de la plaza, y porque el nio tropez por accidente con un cabo de la polica y le derram el refresco en el uniforme, el brbaro lo hizo picadillo a machetazos y decapit de un tajo al abuelo que trat de impedirlo. Todo el pueblo vio pasar al decapitado cuando un grupo de hombres lo llevaban a su casa, y la cabeza arrastrada que una mujer llevaba cogida por el pelo, y el talego ensangrentado donde haban metido los pedazos de nio. Para el coronel Aureliano Buenda fue el lmite de la expiacin. Se encontr de pronto padeciendo la misma indignacin que sinti en la juventud, frente al cadver de la mujer que fue muerta a palos porque la mordi un perro con mal de rabia. Mir a los grupos de curiosos que estaban frente a la casa y con su antigua voz estentrea, restaurada por un hondo desprecio contra s mismo, les ech encima la carga de odio que ya no poda soportar en el corazn. -Un da de estos -grit- voy a armar a mis muchachos para que acaben con estos gringos de mierda! En el curso de esa semana, por distintos lugares del litoral, sus diecisiete hijos fueron cazados como conejos por criminales invisibles que apuntaron al centro de sus cruces de ceniza. Aureliano Triste sala de la casa de su madre a las siete de la noche, cuando un disparo de fusil surgido de la oscuridad le perfor la frente. Aureliano Centeno fue encontrado en la hamaca que sola colgar en la fbrica, con un punzn de picar hielo clavado hasta la empuadura entre las cejas. Aureliano Serrador haba dejado a su novia en casa de sus padres despus de llevarla al cine, y regresaba por la iluminada calle de los Turcos cuando alguien que nunca fue identificado entre la muchedumbre dispar un tiro de revlver que lo derrib dentro de un caldero de manteca hirviendo. Pocos minutos despus, alguien llam a la puerta del cuarto donde Aureliano Arcaya estaba encerrado con una mujer, y le grit: Aprate, que estn matando a tus hermanos. La mujer que estaba con l cont despus que Aureliano Arcaya salt de la cama y abri la puerta, y fue esperado con una descarga de muser que le desbarat el crneo. Aquella noche de muerte, mientras la casa se preparaba para velar los cuatro cadveres, Fernanda recorri el pueblo como una loca buscando a Aureliano Segundo, a quien Petra Cotes encerr en un ropero creyendo que la consigna de exterminio inclua a todo el que llevara el nombre del coronel. No le dej salir hasta el cuarto da, cuando los telegramas recibidos de distintos lugares del litoral permitieron comprender que la saa del enemigo invisible estaba dirigida solamente contra los hermanos marcados con cruces de ceniza. Amaranta busc la libreta de cuentas donde haba anotado los datos de los sobrinos, y a medida que llegaban los telegramas iba tachando nombres, hasta que slo qued el del mayor. Lo recordaban muy bien por el contraste de su piel oscura con los grandes ojos verdes. Se llamaba Aureliano Amador, era carpintero, y viva en un pueblo perdido en las estribaciones de la sierra. Despus de esperar dos semanas el telegrama de su muerte, Aureliano Segundo le mand un emisario para prevenirlo, pensando que ignoraba la amenaza que pesaba sobre l. El emisario regres con la noticia de que Aureliano Amador estaba a salvo. La noche del exterminio haban ido a buscarlo dos hombres a su casa, y haban descargado sus revlveres contra l, pero no le haban acertado a la cruz de ceniza. Aureliano Amador logr saltar la cerca del patio, y se perdi en los laberintos de la sierra que conoca palmo a palmo gracias a la amistad de los indios con quienes comerciaba en maderas. No haba vuelto a saberse de l. Fueron das negros para el coronel Aureliano Buenda. El presidente de la repblica le dirigi un telegrama de psame, en el que prometa una investigacin exhaustiva, y renda homenaje a los muertos. Por orden suya, el alcalde se present al entierro con cuatro coronas fnebres que pretendi colocar sobre los atades, pero el coronel lo puso en la calle. Despus del entierro, redact y llev personalmente un telegrama violento para el presidente de la repblica, que el telegrafista se neg a tramitar. Entonces lo enriqueci con trminos de singular agresividad, lo meti en un sobre y lo puso al correo. Como le haba ocurrido con la muerte de su esposa, como tantas veces le ocurri durante la guerra con la muerte de sus mejores amigos, no experimentaba un sentimiento de pesar, sino una rabia ciega y sin direccin, una extenuante impotencia. Lleg hasta denunciar la complicidad del padre Antonio Isabel, por haber marcado a sus hijos con ceniza indeleble para que fueran identificados por sus enemigos. El decrpito sacerdote que ya no hilvanaba muy bien las ideas y empezaba a espantar a los feligreses con las
99
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez disparatadas interpretaciones que intentaba en el plpito, apareci una tarde en la casa con el tazn donde preparaba las cenizas del mircoles, y trat de ungir con ellas a toda la familia para demostrar que se quitaban con agua. Pero el espanto de la desgracia haba calado tan hondo, que ni la misma Fernanda se prest al experimento, y nunca ms se vio un Buenda arrodillado en el comulgatorio el mircoles de ceniza. El coronel Aureliano Buenda no logr recobrar la serenidad en mucho tiempo. Abandon la fabricacin de pescaditos, coma a duras penas, y andaba como un sonmbulo por toda la casa, arrastrando la manta y masticando una clera sorda. Al cabo de tres meses tena el pelo ceniciento, el antiguo bigote de puntas engomadas chorreando sobre los labios sin color, pero en cambio sus ojos eran otra vez las dos brasas que asustaron a quienes lo vieron nacer y que en otro tiempo hacan rodar las sillas con slo mirarlas. En la furia de su tormento trataba intilmente de provocar los presagios que guiaron su juventud por senderos de peligro hasta el desolado yermo de la gloria. Estaba perdido, extraviado en una casa ajena donde ya nada ni nadie le suscitaba el menor vestigio de afecto. Una vez abri el cuarto de Melquades, buscando los rastros de un pasado anterior a la guerra, y slo encontr los escombros, la basura, los montones de porquera acumulados por tantos aos de abandono. En las pastas de los libros que nadie haba vuelto a leer, en los viejos pergaminos macerados por la humedad haba prosperado una flora lvida, y en el aire que haba sido el ms puro y luminoso de la casa flotaba un insoportable olor de recuerdos podridos. Una maana encontr a rsula llorando bajo el castao, en las rodillas de su esposo muerto. El coronel Aureliano Buenda era el nico habitante de la casa que no segua viendo al potente anciano agobiado por medio siglo de intemperie. Saluda a tu padre, le dijo rsula. l se detuvo un instante frente al castao, y una vez ms comprob que tampoco aquel espacio vaco le suscitaba ningn afecto. -Qu dice? -pregunt. -Est muy triste -contest rsula- porque cree que te vas a morir. -Dgale -sonri el coronel- que uno no se muere cuando debe, sino cuando puede. El presagio del padre muerto removi el ltimo rescoldo de soberbia que le quedaba en el corazn, pero l lo confundi con un repentino soplo de fuerza. Fue por eso que asedi a rsula para que le revelara en qu lugar del patio estaban enterradas las monedas de oro que encontraron dentro del San Jos de yeso. Nunca lo sabrs -le dijo ella, con una firmeza inspirada en un viejo escarmiento-. Un da -agreg- ha de aparecer el dueo de esa fortuna, y slo l podr desenterrara. Nadie saba por qu un hombre que siempre fue tan desprendido haba empezado a codiciar el dinero con semejante ansiedad, y no las modestas cantidades que le habran bastado para resolver una emergencia, sino una fortuna de magnitudes desatinadas cuya sola mencin dej sumido en un mar de asombro a Aureliano Segundo. Los viejos copartidarios a quienes acudi en demanda de ayuda, se escondieron para no recibirlo. Fue por esa poca que se le oy decir: La nica diferencia actual entre liberales y conservadores, es que los liberales van a misa de cinco y los conservadores van a misa de ocho. Sin embargo, insisti con tanto ahnco, suplic de tal modo, quebrant a tal punto sus principios de dignidad, que con un poco de aqu y otro poco de all, deslizndose por todas partes con una diligencia sigilosa y una perseverancia despiadada, consigui reunir en ocho meses ms dinero del que rsula tena enterrado. Entonces visit al enfermo coronel Gerineldo Mrquez para que lo ayudara a promover la guerra total. En un cierto momento, el coronel Gerineldo Mrquez era en verdad el nico que habra podido mover, aun desde su mecedor de paraltico, los enmohecidos hilos de la rebelin. Despus del armisticio de Neerlandia, mientras el coronel Aureliano Buenda se refugiaba en el exilio de sus pescaditos de oro, l se mantuvo en contacto con los oficiales rebeldes que le fueron fieles hasta la derrota. Hizo con ellos la guerra triste de la humillacin cotidiana, de las splicas y los memoriales, del vuelva maana, del ya casi, del estamos estudiando su caso con la debida atencin; la guerra perdida sin remedio contra los muy atentos y seguros servidores que deban asignar y no asignaron nunca las pensiones vitalicias. La otra guerra, la sangrienta de veinte aos, no les caus tantos estragos como la guerra corrosiva del eterno aplazamiento. El propio coronel Gerineldo Mrquez, que escap a tres atentados, sobrevivi a cinco heridas y sali ileso de incontables batallas, sucumbi al asedio atroz de la espera y se hundi en la derrota miserable de la vejez, pensando en Amaranta entre los rombos de luz de una casa prestada. Los ltimos veteranos de quienes se tuvo noticia aparecieron retratados en un peridico, con la cara
100
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez levantada de indignidad, junto a un annimo presidente de la repblica que les regal unos botones con su efigie para que los usaran en la solapa, y les restituy una bandera sucia de sangre y de plvora para que la pusieran sobre sus atades. Los otros, los ms dignos, todava esperaban una carta en la penumbra de la caridad pblica, murindose de hambre, sobreviviendo de rabia, pudrindose de viejos en la exquisita mierda de la gloria. De modo que cuando el coronel Aureliano Buenda lo invit a promover una conflagracin mortal que arrasara con todo vestigio de un rgimen de corrupcin y de escndalo sostenido por el invasor extranjero, el coronel Gerineldo Mrquez no pudo reprimir un estremecimiento de compasin. -Ay, Aureliano -suspir-, ya saba que estabas viejo, pero ahora me doy cuenta que ests mucho ms viejo de lo que pareces.
101
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez
XIII
En el aturdimiento de los ltimos aos, rsula haba dispuesto de muy escasas treguas para atender a la formacin papal de Jos Arcadio, cuando ste tuvo que ser preparado a las volandas para irse al seminario. Meme, su hermana, repartida entre la rigidez de Fernanda y las amarguras de Amaranta, lleg casi al mismo tiempo a la edad prevista para mandarla al colegio de las monjas donde haran de ella una virtuosa del clavicordio. rsula se senta atormentada por graves dudas acerca de la eficacia de los mtodos con que haba templado el espritu del lnguido aprendiz de Sumo Pontfice, pero no le echaba la culpa a su trastabillante vejez ni a los nubarrones que apenas le permitan vislumbrar el contorno de las cosas, sino a algo que ella misma no lograba definir pero que conceba confusamente como un progresivo desgaste del tiempo. Los aos de ahora ya no vienen como los de antes, sola decir, sintiendo que la realidad cotidiana se le escapaba de las manos. Antes, pensaba, los nios tardaban mucho para crecer. No haba sino que recordar todo el tiempo que se necesit para que Jos Arcadio, el mayor, se fuera con los gitanos, y todo lo que ocurri antes de que volviera pintado como una culebra y hablando como un astrnomo, y las cosas que ocurrieron en la casa antes de que Amaranta y Arcadio olvidaran la lengua de los indios y aprendieran el castellano. Haba que ver las de sol y sereno que soport el pobre Jos Arcadio Buenda bajo el castao, y todo lo que hubo que llorar su muerte antes de que llevaran moribundo a un coronel Aureliano Buenda que despus de tanta guerra y despus de tanto sufrir por l, an no cumpla cincuenta aos. En otra poca, despus de pasar todo el da haciendo animalitos de caramelo, todava le sobraba tiempo para ocuparse de los nios, para verles en el blanco del ojo que estaban necesitando una pcima de aceite de ricino. En cambio, ahora, cuando no tena nada que hacer y andaba con Jos Arcadio acaballado en la cadera desde el amanecer hasta la noche, la mala clase del tiempo le haba obligado a dejar cosas a medias. La verdad era que rsula se resista a envejecer aun cuando ya haba perdido la cuenta de su edad, y estorbaba por todos lados, y trataba de meterse en todo, y fastidiaba a los forasteros con la preguntadora de si no haban dejado en la casa, por los tiempos de la guerra, un San Jos de yeso para que lo guardara mientras pasaba la lluvia. Nadie supo a ciencia cierta cundo empez a perder la vista. Todava en sus ltimos aos, cuando ya no poda levantarse de la cama, pareca simplemente que estaba vencida por la decrepitud, pero nadie descubri que estuviera ciega. Ella lo haba notado desde antes del nacimiento de Jos Arcadio. Al principio crey que se trataba de una debilidad transitoria, y tomaba a escondidas jarabe de tutano y se echaba miel de abeja en los ojos, pero muy pronto se fue convenciendo de que se hunda sin remedio en las tinieblas, hasta el punto de que nunca tuvo una nocin muy clara del invento de la luz elctrica, porque cuando instalaron los primeros focos slo alcanz a percibir el resplandor. No se lo dijo a nadie, pues habra sido un reconocimiento pblico de su inutilidad. Se empe en un callado aprendizaje de las distancias de las cosas, y de las voces de la gente, para seguir viendo con la memoria cuando ya no se lo permitieran las sombras de las cataratas. Ms tarde haba de descubrir el auxilio imprevisto de los olores, que se definieron en las tinieblas con una fuerza mucho ms convincente que los volmenes y el color, y la salvaron definitivamente de la vergenza de una renuncia. En la oscuridad del cuarto poda ensartar la aguja y tejer un ojal, y saba cundo estaba la leche a punto de hervir, Conoci con tanta seguridad el lugar en que se encontraba cada cosa, que ella misma se olvidaba a veces de que estaba ciega. En cierta ocasin, Fernanda alborot la casa porque haba perdido su anillo matrimonial, y rsula lo encontr en una repisa del dormitorio de los nios. Sencillamente, mientras los otros andaban descuidadamente por todos lados, ella los vigilaba con sus cuatro sentidos para que nunca la tomaran por sorpresa, y al cabo de algn tiempo descubri que cada miembro de la familia repeta todos los das, sin darse cuenta, los mismos recorridos, los mismos actos, y que casi repeta las mismas palabras a la misma hora. Slo cuando se salan de esa meticulosa rutina corran el riesgo de perder algo. De modo que cuando oy a Fernanda consternada porque haba perdido el anillo, rsula record que lo nico distinto que haba hecho aquel da era asolear las esteras de los nios porque Meme haba descubierto una chinche la noche anterior. Como los
102
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez nios asistieron a la limpieza, rsula pens que Fernanda haba puesto el anillo en el nico lugar en que ellos no podan alcanzarlo: la repisa. Fernanda, en cambio, lo busc nicamente en los trayectos de su itinerario cotidiano, sin saber que la bsqueda de las cosas perdidas est entorpecida por los hbitos rutinarios, y es por eso que cuesta tanto trabajo encontrarlas. La crianza de Jos Arcadio ayud a rsula en la tarea agotadora de mantenerse al corriente de los mnimos cambios de la casa. Cuando se daba cuenta de que Amaranta estaba vistiendo a los santos del dormitorio, finga que le enseaba al nio las diferencias de los colores. -Vamos a ver -le deca-, cuntame de qu color est vestido San Rafael Arcngel. En esa forma, el nio le daba la informacin que le negaban sus ojos, y mucho antes de que l se fuera al seminario ya poda rsula distinguir por la textura los distintos colores de la ropa de los santos. A veces ocurran accidentes imprevistos. Una tarde estaba Amaranta bordando en el corredor de las begonias, y rsula tropez con ella. -Por el amor de Dios -protest Amaranta-, fjese por donde camina. -Eres t -dijo rsula-, la que ests sentada donde no debe ser. Para ella era cierto. Pero aquel da empez a darse cuenta de algo que nadie haba descubierto, y era que en el transcurso del ao el sol iba cambiando imperceptiblemente de posicin, y quienes se sentaban en el corredor tenan que ir cambiando de lugar poco a poco y sin advertirlo. A partir de entonces, rsula no tena sino que recordar la fecha para conocer el lugar exacto en que estaba sentada Amaranta. Aunque el temblor de las manos era cada vez ms perceptible y no poda con el peso de los pies, nunca se vio su menudita figura en tantos lugares al mismo tiempo. Era casi tan diligente como cuando llevaba encima todo el peso de la casa. Sin embargo, en la impenetrable soledad de la decrepitud dispuso de tal clarividencia para examinar hasta los ms insignificantes acontecimientos de la familia, que por primera vez vio con claridad las verdades que sus ocupaciones de otro tiempo le haban impedido ver. Por la poca en que preparaban a Jos Arcadio para el seminario, ya haba hecho una recapitulacin infinitesimal de la vida de la casa desde la fundacin de Macondo, y haba cambiado por completo la opinin que siempre tuvo de sus descendientes. Se dio cuenta de que el coronel Aureliano Buenda no le haba perdido el cario a la familia a causa del endurecimiento de la guerra, como ella crea antes, sino que nunca haba querido a nadie, ni siquiera a su esposa Remedios o a las incontables mujeres de una noche que pasaron por su vida, y mucho menos a sus hijos. Vislumbr que no haba hecho tantas guerras por idealismo, como todo el mundo crea, ni haba renunciado por cansancio a la victoria inminente, como todo el mundo creta, sino que haba ganado y perdido por el mismo motivo, por pura y pecaminosa soberbia. Lleg a la conclusin de que aquel hijo por quien ella habra dado la vida, era simplemente un hombre incapacitado para el amor. Una noche, cuando lo tena en el vientre, lo oy llorar. Fue un lamento tan definido, que Jos Arcadio Buenda despert a su lado y se alegr con la idea de que el nio iba a ser ventrlocuo. Otras personas pronosticaron que sera adivino. Ella, en cambio, se estremeci con la certidumbre de que aquel bramido profundo era un primer indicio de la temible cola de cerdo, y rog a Dios que le dejara morir la criatura en el vientre. Pero la lucidez de la decrepitud le permiti ver, y as lo repiti muchas veces, que el llanto de los nios en el vientre de la madre no es un anuncio de ventriloquia ni de facultad adivinatoria, sino una seal inequvoca de incapacidad para el amor. Aquella desvalorizacin de la imagen del hijo le suscit de un golpe toda la compasin que le estaba debiendo. Amaranta, en cambio, cuya dureza de corazn la espantaba, cuya concentrada amargura la amargaba, se le esclareci en el ltimo examen como la mujer ms tierna que haba existido jams, y comprendi con una lastimosa clarividencia que las injustas torturas a que haba sometido a Pietro Crespi no eran dictadas por una voluntad de venganza, como todo el mundo crea, ni el lento martirio con que frustr la vida del coronel Gerineldo Mrquez haba sido determinado por la mala hiel de su amargura, como todo el mundo crea, sino que ambas acciones haban sido una lucha a muerte entre un amor sin medidas y una cobarda invencible, y haba triunfado finalmente el miedo irracional que Amaranta le tuvo siempre a su propio y atormentado corazn. Fue por esa poca que rsula empez a nombrar a Rebeca, a evocara con un viejo cario exaltado por el arrepentimiento tardo y la admiracin repentina, habiendo comprendido que solamente ella, Rebeca, la que nunca se aument de su leche sino de la tierra de la tierra y la cal de las paredes, la que no llev en las venas sangre de sus venas sino la sangre desconocida de los desconocidos cuyos huesos seguan cloqueando en la tumba, Rebeca, la del corazn impaciente, la del vientre desaforado, era la nica que tuvo la valenta sin frenos que rsula haba deseado para su estirpe.
103
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez -Rebeca -deca, tanteando las paredes-, qu injustos hemos sido contigo! En la casa, sencillamente, crean que desvariaba, sobre todo desde que le dio por andar con el brazo derecho levantado, como el arcngel Gabriel. Fernanda se dio cuenta, sin embargo, de que haba un sol de clarividencia en las sombras de ese desvaro, pues rsula poda decir sin titubeos cunto dinero se haba gastado en la casa durante el ltimo ao. Amaranta tuvo una idea semejante cierto da en que su madre meneaba en la cocina una olla de sopa, y dijo de pronto, sin saber que la estaban oyendo, que el molino de maz que le compraron a los primeros gitanos, y que haba desaparecido desde antes de que Jos Arcadio le diera sesenta y cinco veces la vuelta al mundo, estaba todava en casa de Pilar Ternera. Tambin casi centenaria, pero entera y gil a pesar de la inconcebible gordura que espantaba a los nios como en otro tiempo su risa espantaba a, las palomas, Pilar Ternera no se sorprendi del acierto de rsula, porque su propia experiencia empezaba a indicarle que una vejez alerta puede ser ms atinada que las averiguaciones de barajas. Sin embargo, cuando rsula se dio cuenta de que no le haba alcanzado el tiempo para consolidar la vocacin de Jos Arcadio, se dej aturdir por la consternacin. Empez a cometer errores, tratando de ver con los ojos las cosas que la intuicin le permita ver con mayor claridad. Una maana le ech al nio en la cabeza el contenido de un tintero creyendo que era agua florida. Ocasion tantos tropiezos con la terquedad de intervenir en todo, que se sinti trastornada por rfagas de mal humor, y trataba de quitarse las tinieblas que por fin la estaban enredando como un camisn de telaraa. Fue entonces cuando se le ocurri que su torpeza no era la primera victoria de la decrepitud y la oscuridad, sino una falla del tiempo. Pensaba que antes, cuando Dios no haca con los meses y los aos las mismas trampas que hacan los turcos al medir una yarda de percal, las cosas eran diferentes. Ahora no slo crecan los nios ms de prisa, sino que hasta los sentimientos evolucionaban de otro modo. No bien Remedios, la bella, haba subido al cielo en cuerpo y alma, y ya la desconsiderada Fernanda andaba refunfuando en los rincones porque se haba llevado las sbanas. No bien se haban enfriado los cuerpos de los Aurelianos en sus tumbas, y ya Aureliano Segundo tena otra vez la casa prendida, llena de borrachos que tocaban el acorden y se ensopaban en champaa, como si no hubieran muerto cristianos sino perros, y como si aquella casa de locos que tantos dolores de cabeza y tantos animalitos de caramelo haba costado, estuviera predestinada a convertirse en un basurero de perdicin. Recordando estas cosas mientras alistaban el bal de Jos Arcadio, rsula se preguntaba si no era preferible acostarse de una vez en la sepultura y que le echaran la tierra encima, y le preguntaba a Dios, sin miedo, si de verdad crea que la gente estaba hecha de fierro para soportar tantas penas y mortificaciones; y preguntando y preguntando iba atizando su propia ofuscacin, y senta unos irreprimibles deseos de soltarse a despotricar como un forastero, y de permitirse por fin un instante rebelda, el instante tantas veces anhelado y tantas veces aplazado de meterse la resignacin por el fundamento, y cagarse de una vez en todo, y sacarse del corazn los infinitos montones de malas palabras que haba tenido que atragantarse en todo un siglo de conformidad. -Carajo! -grit. Amaranta, que empezaba a meter la ropa en el bal, crey que la haba picado un alacrn. -Dnde est! -pregunt alarmada. -Qu? -El animal! -aclar Amaranta. rsula se puso un dedo en el corazn. -Aqu -dijo. Un jueves a las dos de la tarde, Jos Arcadio se fue al seminario. rsula haba de evocarlo siempre como lo imagin al despedirlo, lnguido y serio y sin derramar una lgrima, como ella le haba enseado, ahogndose de calor dentro del vestido de pana verde con botones de cobre y un lazo almidonado en el cuello. Dej el comedor impregnado de la penetrante fragancia de agua de florida que ella le echaba en la cabeza para poder seguir su rastro en la casa. Mientras dur el almuerzo de despedida, la familia disimul el nerviosismo con expresiones de jbilo, y celebr con exagerado entusiasmo las ocurrencias del padre Antonio Isabel. Pero cuando se llevaron el bal forrado de terciopelo con esquinas de plata, fue como si hubieran sacado de la casa un atad. El nico que se neg a participar en la despedida fue el coronel Aureliano Buenda. -Esta era la ltima vaina que nos faltaba -refunfu-: un Papa!
104
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Tres meses despus, Aureliano Segundo y Fernanda llevaron a Meme al colegio, y regresaron con un clavicordio que ocup el lugar de la pianola. Fue por esa poca que Amaranta empez a tejer su propia mortaja. La fiebre del banano se haba apaciguado. Los antiguos habitantes de Macondo se encontraban arrinconados por los advenedizos, trabajosamente asidos a sus precarios recursos de antao, pero reconfortados en todo caso por la impresin de haber sobrevivido a un naufragio. En la casa siguieron recibiendo invitados a almorzar, y en realidad no se restableci la antigua rutina mientras no se fue, aos despus, la compaa bananera. Sin embargo, hubo cambios radicales en el tradicional sentido de hospitalidad, porque entonces era Fernanda quien impona sus leyes. Con rsula relegada a las tinieblas, y con Amaranta abstrada en la labor del sudario, la antigua aprendiza de reina tuvo libertad para seleccionar a los comensales e imponerles las rgidas normas que le inculcaran sus padres. Su severidad hizo de la casa un reducto de costumbres revenidas, en un pueblo convulsionado por la vulgaridad con que los forasteros despilfarraban sus fciles fortunas. Para ella, sin ms vueltas, la gente de bien era la que no tena nada que ver con la compaa bananera. Hasta Jos Arcadio Segundo, su cuado, fue vctima de su celo discriminatorio, porque en el embullamiento de la primera hora volvi a rematar sus estupendos gallos de pelea y se emple de capataz en la compaa bananera. -Que no vuelva a pisar este hogar -dijo Fernanda-, mientras tenga la sarna de los forasteros. Fue tal la estrechez impuesta en la casa, que Aureliano Segundo se sinti definitivamente ms cmodo donde Petra Cotes. Primero, con el pretexto de aliviarle la carga a la esposa, traslad las parrandas. Luego, con el pretexto de que los animales estaban perdiendo fecundidad, traslad los establos y caballerizas. Por ltimo, con el pretexto de que en casa de la concubina haca menos calor, traslad la pequea oficina donde atenda sus negocios. Cuando Fernanda se dio cuenta de que era una viuda a quien todava no se le haba muerto el marido, ya era demasiado tarde para que las cosas volvieran a su estado anterior. Aureliano Segundo apenas si coma en la casa, y las nicas apariencias que segua guardando, como las de dormir con la esposa, no bastaban para convencer a nadie. Una noche, por descuido, lo sorprendi la maana en la cama de Petra Cotes. Fernanda, al contrario de lo que l esperaba. no le hizo el menor reproche ni solt el ms leve suspiro de resentimiento, pero ese mismo da le mand a casa de la concubina sus dos bales de ropa. Los mand a pleno sol y con instrucciones de llevarlos por la mitad de la calle, para que todo el mundo los viera, creyendo que el marido descarriado no podra soportar la vergenza y volvera al redil con la cabeza humillada. Pero aquel gesto heroico fue apenas una prueba ms de lo mal que conoca Fernanda no slo el carcter de su marido, sino la ndole de una comunidad que nada tena que ver con la de sus padres, porque todo el que vio pasar los bales se dijo que al fin y al cabo esa era la culminacin natural de una historia cuyas intimidades no ignoraba nadie, y Aureliano Segundo celebr la libertad regalada con una parranda de tres das. Para mayor desventaja de la esposa, mientras ella empezaba a hacer una mala madurez con sus sombras vestiduras talares, sus medallones anacrnicos y su orgullo fuera de lugar, la concubina pareca reventar en una segunda juventud, embutida en vistosos trajes de seda natural y con los ojos atigrados por la candela de la reivindicacin. Aureliano Segundo volvi a entregarse a ella con la fogosidad de la adolescencia, como antes, cuando Petra Cotes no lo quera por ser l sino porque lo confunda con su hermano gemelo, y acostndose con ambos al mismo tiempo pensaba que Dios le haba deparado la fortuna de tener un hombre que haca el amor como si fueran dos. Era tan apremiante la pasin restaurada, que en ms de una ocasin se miraron a los ojos cuando se disponan a comer, y sin decirse nada taparon los platos y se fueron a morirse de hambre y de amor en el dormitorio. Inspirado en las cosas que haba visto en sus furtivas visitas a las matronas francesas, Aureliano Segundo le compr a Petra Cotes una cama con baldaqun arzobispal, y puso cortinas de terciopelo en las ventanas y cubri el cielorraso y las paredes del dormitorio con grandes espejos de cristal de roca. Se le vio entonces ms parrandero y botarate que nunca. En el tren, que llegaba todos los das a las once, reciba cajas y ms cajas de champaa y de brandy. Al regreso de la estacin arrastraba a la cumbiamba improvisada a cuanto ser humano encontraba a su paso, nativo o forastero, conocido o por conocer, sin distinciones de ninguna clase. Hasta el escurridizo seor Brown, que slo alternaba en lengua extraa, se dej seducir por las tentadoras seas que le haca Aureliano Segundo, y varias veces se emborrach a muerte en casa de Petra Cotes y hasta hizo que los feroces perros alemanes que lo acompaaban a todas partes bailaran canciones texanas que l mismo masticaba de cualquier modo al comps del acorden.
105
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez -Aprtense vacas -gritaba Aureliano Segundo en el paroxismo de la fiesta-. Aprtense que la vida es corta. Nunca tuvo mejor semblante, ni lo quisieron ms, ni fue ms desaforado el paritorio de sus animales. Se sacrificaban tantas reses, tantos cerdos y gallinas en las interminables parrandas, que la tierra del patio se volvi negra y lodosa de tanta sangre. Aquello era un eterno tiradero de huesos y tripas, un muladar de sobras, y haba que estar quemando recmaras de dinamita a todas horas para que los gallinazos no les sacaran los ojos a los invitados. Aureliano Segundo se volvi gordo, violceo, atortugado, a consecuencia de un apetito apenas comparable al de Jos Arcadio cuando regres de la vuelta al mundo. El prestigio de su desmandada voracidad, de su inmensa capacidad de despilfarro, de su hospitalidad sin precedente, rebas los lmites de la cinaga y atrajo a los glotones mejor calificados del litoral. De todas partes llegaban tragaldabas fabulosos para tomar parte en los irracionales torneos de capacidad y resistencia que se organizaban en casa de Petra Cotes. Aureliano Segundo fue el comedor invicto, hasta el sbado de infortunio en que apareci Camila Sagastume, una hembra totmica conocida en el pas entero con el buen nombre de La Elefanta. El duelo se prolong hasta el amanecer del martes. En las primeras veinticuatro horas, habiendo despachado una ternera con yuca, ame y pltanos asados, y adems una caja y media de champaa, Aureliano Segundo tena la seguridad de la victoria. Se vea ms entusiasta, ms vital que la imperturbable adversaria, poseedora de un estilo evidentemente ms profesional, pero por lo mismo menos emocionante para el abigarrado pblico que desbord la casa. Mientras Aureliano Segundo coma a dentelladas, desbocado por la ansiedad del triunfo, La Elefanta seccionaba la carne con las artes de un cirujano, y la coma sin prisa y hasta con un cierto placer. Era gigantesca y maciza, pero contra la corpulencia colosal prevaleca la ternura de la femineidad, y tena un rostro tan hermoso, unas manos tan finas y bien cuidadas y un encanto personal tan irresistible, que cuando Aureliano Segundo la vio entrar a la casa coment en voz baja que hubiera preferido no hacer el torneo en la mesa sino en la cama. Ms tarde, cuando la vio consumir el cuadril de la ternera sin violar una sola regla de la mejor urbanidad, coment seriamente que aquel delicado, fascinante e insaciable proboscidio era en cierto modo la mujer ideal. No estaba equivocado. La fama de quebrantahuesos que precedi a La Elefanta careca de fundamento. No era trituradora de bueyes, ni mujer barbada en un circo griego, como se deca, sino directora de una academia de canto. Haba aprendido a comer siendo ya una respetable madre de familia, buscando un mtodo para que sus hijos se alimentaran mejor y no mediante estmulos artificiales del apetito sino mediante la absoluta tranquilidad del espritu. Su teora, demostrada en la prctica, se fundaba en el principio de que una persona que tuviera perfectamente arreglados todos los asuntos de su conciencia, poda comer sin tregua hasta que la venciera el cansancio. De modo que fue por razones morales, y no por inters deportivo, que desatendi la academia y el hogar para competir con un hombre cuya fama de gran comedor sin principios le haba dado la vuelta al pas. Desde la primera vez que lo vio, se dio cuenta de que a Aureliano Segundo no lo perdera el estmago sino el carcter. Al trmino de la primera noche, mientras La Elefanta continuaba impvida, Aureliano Segundo se estaba agotando de tanto hablar y rer. Durmieron cuatro horas. Al despertar, se bebi cada uno el jugo de cincuenta naranjas, ocho litros de caf y treinta huevos crudos. Al segundo amanecer, despus de muchas horas sin dormir y habiendo despachado dos cerdos, un racimo de pltanos y cuatro cajas de champaa, La Elefanta sospech que Aureliano Segundo, sin saberlo, haba descubierto el mismo mtodo que ella, pero por el camino absurdo de la irresponsabilidad total. Era, pues, ms peligroso de lo que ella pensaba. Sin embargo, cuando Petra Cotes llev a la mesa dos pavos asados, Aureliano Segundo estaba a un paso de la congestin. -Si no puede, no coma ms -dijo La Elefanta-. Quedamos empatados. Lo dijo de corazn, comprendiendo que tampoco ella poda comer un bocado ms por el remordimiento de estar propiciando la muerte del adversario. Pero Aureliano Segundo lo interpret como un nuevo desafo, y se atragant de pavo hasta ms all de su increble capacidad. Perdi el conocimiento. Cay de bruces en el plato de huesos, echando espumarajos de perro por la boca, y ahogndose en ronquidos de agona. Sinti, en medio de las tinieblas, que lo arrojaban desde lo ms alto de una torre hacia un precipicio sin fondo, y en un ltimo fogonazo de lucidez se dio cuenta de que al trmino de aquella inacabable cada lo estaba esperando la muerte. -Llvenme con Fernanda -alcanz a decir.
106
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Los amigos que lo dejaron en la casa creyeron que le haba cumplido a la esposa la promesa de no morir en la cama de la concubina. Petra Cotes haba embetunado los botines de charol que l quera tener puestos en el atad, y ya andaba buscando a alguien que los llevara, cuando fueron a decirle que Aureliano Segundo estaba fuera de peligro. Se restableci, en efecto, en menos de una semana, y quince das despus estaba celebrando con una parranda sin precedentes el acontecimiento de la supervivencia. Sigui viviendo en casa de Petra Cotes, pero visitaba a Fernanda todos los das y a veces se quedaba a comer en familia, como si el destino hubiera invertido la situacin, y lo hubiera dejado de esposo de la concubina y de amante de la esposa. Fue un descanso para Fernanda. En los tedios del abandono, sus nicas distracciones eran los ejercicios de clavicordio a la hora de la siesta, y las cartas de sus hijos. En las detalladas esquelas que les mandaba cada quince das, no haba una sola lnea de verdad. Les ocultaba sus penas. Les escamoteaba la tristeza de una casa que a pesar de la luz sobre las begonias, a pesar de la sofocacin de las dos de la tarde, a pesar de las frecuentes rfagas de fiesta que llegaban de la calle, era cada vez ms parecida a la mansin colonial de sus padres. Fernanda vagaba sola entre tres fantasmas vivos y el fantasma muerto de Jos Arcadio Buenda, que a veces iba a sentarse con una atencin inquisitiva en la penumbra de la sala, mientras ella tocaba el clavicordio. El coronel Aureliano Buenda era una sombra. Desde la ltima vez que sali a la calle a proponerle una guerra sin porvenir al coronel Gerineldo Mrquez, apenas si abandonaba el taller para orinar bajo el castao. No reciba ms visitas que las del peluquero cada tres semanas. Se alimentaba de cualquier cosa que le llevaba rsula una vez al da, y aunque segua fabricando pescaditos de oro con la misma pasin de antes, dej de venderlos cuando se enter de que la gente no los compraba como joyas sino como reliquias histricas. Haba hecho en el patio una hoguera con las muecas de Remedios, que decoraban su dormitorio desde el da de su matrimonio. La vigilante rsula se dio cuenta de lo que estaba haciendo su hijo, pero no pudo impedirlo. -Tienes un corazn de piedra -le dijo. -Esto no es asunto del corazn -dijo l-. El cuarto se est llenando de polillas. Amaranta teja su mortaja. Fernanda no entenda por qu le escriba cartas ocasionales a Meme, y hasta le mandaba regalos, y en cambio ni siquiera quera hablar de Jos Arcadio. Se morirn sin saber por qu, contest Amaranta cuando ella le hizo la pregunta a travs de rsula, y aquella respuesta sembr en su corazn un enigma que nunca pudo esclarecer. Alta, espadada, altiva, siempre vestida con abundantes pollerines de espuma y con un aire de distincin que resista a los aos y a los malos recuerdos, Amaranta pareca llevar en la frente la cruz de ceniza de la virginidad. En realidad la llevaba en la mano, en la venda negra que no se quitaba ni para dormir, y que ella misma lavaba y planchaba. La vida se le iba en bordar el sudario. Se hubiera dicho que bordaba durante el da y desbordaba en la noche, y no con la esperanza de derrotar en esa forma la soledad, sino todo lo contrario, para sustentara. La mayor preocupacin que tena Fernanda en sus aos de abandono, era que Meme fuera a pasar las primeras vacaciones y no encontrar a Aureliano Segundo en la casa. La congestin puso trmino a aquel temor. Cuando Memo volvi, sus padres se haban puesto de acuerdo no slo para que la nia creyera que Aureliano Segundo segua siendo un esposo domesticado, sino tambin para que no notara la tristeza de la casa. Todos los aos, durante dos meses, Aureliano Segundo representaba su papel de marido ejemplar, y promova fiestas con helados y galletitas, que la alegre y vivaz estudiante amenizaba con el clavicordio. Era evidente desde entonces que haba heredado muy poco del carcter de la madre. Pareca ms bien una segunda versin de Amaranta, cuando sta no conoca a la amargura y andaba alborotando la casa con sus pasos de baile, a los doce, a los catorce aos, antes de que la pasin secreta por Pietro Crespi torciera definitivamente el rumbo de su corazn. Pero al contrario de Amaranta, al contrario de todos, Memo no revelaba todava el sino solitario de la familia, y pareca enteramente conforme con el mundo, aun cuando se encerraba en la sala a las dos de la tarde a practicar el clavicordio con una disciplina inflexible. Era evidente que le gustaba la casa, que pasaba todo el ao soando con el alboroto de adolescentes que provocaba su llegada, y que no andaba muy lejos de la vocacin festiva y los desafueros hospitalarios de su padre. El primer signo de esa herencia calamitosa se revel en las terceras vacaciones, cuando Memo apareci en la casa con cuatro monjas y sesenta y ocho compaeras de clase, a quienes invit a pasar una semana en familia, por propia iniciativa y sin ningn anuncio. -Qu desgracia! -se lament Fernanda-. Esta criatura es tan brbara como su padre!
107
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Fue preciso pedir camas y hamacas a los vecinos, establecer nueve turnos en la mesa, fijar horarios para el bao y conseguir cuarenta taburetes prestados para que las nias de uniformes azules y botines de hombre no anduvieran todo el da revoloteando de un lado a otro. La invitacin fue un fracaso, porque las ruidosas colegialas apenas acababan de desayunar cuando ya tenan que empezar los turnos para el almuerzo, y luego para la cena, y en toda la semana slo pudieron hacer un paseo a las plantaciones. Al anochecer, las monjas estaban agotadas, incapacitadas para moverse, para impartir una orden ms, y todava el tropel de adolescentes incansables estaba en el patio cantando desabridos himnos escolares. Un da estuvieron a punto de atropellar a rsula, que se empeaba en ser til precisamente donde ms estorbaba. Otro da, las monjas armaron un alboroto porque el coronel Aureliano Buenda orin bajo el castao sin preocuparse de que las colegialas estuvieran en el patio. Amaranta estuvo a punto de sembrar el pnico, porque una de las monjas entr a la cocina cuando ella estaba salando la sopa, y lo nico que se le ocurri fue preguntar qu eran aquellos puados de polvo blanco. -Arsnico -dijo Amaranta. La noche de su llegada, las estudiantes se embrollaron de tal modo tratando de ir al excusado antes de acostarse, que a la una de la madrugada todava estaban entrando las ltimas. Fernanda compr entonces setenta y dos bacinillas, pero slo consigui convertir en un problema matinal el problema nocturno, porque desde el amanecer haba frente al excusado una larga fila de muchachas, cada una con su bacinilla en la mano, esperando turno para lavarla. Aunque algunas sufrieron calenturas y a varias se les infectaron las picaduras de los mosquitos, la mayora demostr una resistencia inquebrantable frente a las dificultades ms penosas, y aun a la hora de ms calor correteaban en el jardn. Cuando por fin se fueron, las flores estaban destrozadas, los muebles partidos y las paredes cubiertas de dibujos y letreros, pero Fernanda les perdon los estragos en el alivio de la partida. Devolvi las camas y taburetes prestados y guard las setenta y dos bacinillas en el cuarto de Melquades. La clausurada habitacin, en torno a la cual gir en otro tiempo la vida espiritual de la casa, fue conocida desde entonces como el cuarto de las bacinillas. Para el coronel Aureliano Buenda, ese era el nombre ms apropiado, porque mientras el resto de la familia segua asombrndose de que la pieza de Melquades fuera inmune al polvo y la destruccin, l la vea convertida en un muladar. De todos modos, no pareca importarle quin tena la razn, y si se enter del destino del cuarto fue porque Fernanda estuvo pasando y perturbando su trabajo una tarde entera para guardar las bacinillas. Por esos das reapareci Jos Arcadio Segundo en la casa. Pasaba de largo por el corredor, sin saludar a nadie, y se encerraba en el taller a conversar con el coronel. A pesar de que no poda verlo, rsula analizaba el taconeo de sus botas de capataz, y se sorprenda de la distancia insalvable que lo separaba de la familia, inclusive del hermano gemelo con quien jugaba en la infancia ingeniosos juegos de confusin, y con el cual no tena ya ningn rasgo comn. Era lineal, solemne, y tena un estar pensativo, y una tristeza de sarraceno, y un resplandor lgubre en el rostro color de otoo. Era el que ms se pareca a su madre, Santa Sofa de la Piedad. rsula se reprochaba la tendencia a olvidarse de l al hablar de la familia, pero cuando lo sinti de nuevo en la casa, y advirti que el coronel lo admita en el taller durante las horas de trabajo, volvi a examinar sus viejos recuerdos, y confirm la creencia de que en algn momento de la infancia se haba cambiado con su hermano gemelo, porque era l y no el otro quien deba llamarse Aureliano. Nadie conoca los pormenores de su vida. En un tiempo se supo que no tena una residencia fija, que criaba gallos en casa de Pilar Ternera, y que a veces se quedaba a dormir all, pero que casi siempre pasaba la noche en los cuartos de las matronas francesas. Andaba al garete, sin afectos, sin ambiciones, como una estrella errante en el sistema planetario de rsula. En realidad, Jos Arcadio Segundo no era miembro de la familia, ni lo sera jams de otra, desde la madrugada distante en que el coronel Gerineldo Mrquez lo llev al cuartel, no para que viera un fusilamiento, sino para que no olvidara en el resto de su vida la sonrisa triste y un poco burlona del fusilado. Aqul no era slo su recuerdo ms antiguo, sino el nico de su niez. El otro, el de un anciano con un chaleco anacrnico y un sombrero de alas de cuervo que contaba maravillas frente a una ventana deslumbrante, no lograba situarlo en ninguna poca. Era un recuerdo incierto, enteramente desprovisto de enseanzas o nostalgia, al contrario del recuerdo del fusilado, que en realidad haba definido el rumbo de su vida, y regresaba a su memoria cada vez ms ntido a medida que envejeca, como si el transcurso del tiempo lo hubiera ido aproximando. rsula trat de aprovechar a Jos Arcadio Segundo para que el coronel Aureliano Buenda abandonara su encierro. Convncelo de que vaya al cine -le deca-. Aunque no le
108
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez gusten las pelculas tendr por lo menos una ocasin de respirar aire puro. Pero no tard en darse cuenta de que l era tan insensible a sus splicas como hubiera podido serlo el coronel, y que estaban acorazados por la misma impermeabilidad a los afectos. Aunque nunca supo, ni lo supo nadie, de qu hablaban en los prolongados encierros del taller, entendi que fueran ellos los nicos miembros de la familia que parecan vinculados por las afinidades. La verdad es que ni Jos Arcadio Segundo hubiera podido sacar al coronel de su encierro. La invasin escolar haba rebasado los lmites de su paciencia. Con el pretexto de que el dormitorio nupcial estaba a merced de las polillas a pesar de la destruccin de las apetitosas muecas de Remedios, colg una hamaca en el taller, y entonces lo abandon solamente para ir al patio a hacer sus necesidades. rsula no consegua hilvanar con l una conversacin trivial. Saba que no miraba los platos de comida, sino que los pona en un extremo del mesn mientras terminaba el pescadito, y no le importaba si la sopa se llenaba de nata y se enfriaba la carne. Se endureci cada vez ms desde que el coronel Gerineldo Mrquez se neg a secundario en una guerra senil. Se encerr con tranca dentro de s mismo, y la familia termin por pensar en l como si hubiera muerto. No se le volvi a ver una reaccin humana, hasta un once de octubre en que sali a la puerta de la calle para ver el desfile de un circo. Aquella haba sido para el coronel Aureliano Buenda una jornada igual a todas las de sus ltimos aos. A las cinco de la madrugada lo despert el alboroto de los sapos y los grillos en el exterior del muro. La llovizna persista desde el sbado, y l no hubiera tenido necesidad de or su minucioso cuchicheo en las hojas del jardn, porque de todos modos lo hubiera sentido en el fro de los huesos. Estaba, como siempre, arropado con la manta de lana, y con los largos calzoncillos de algodn crudo que segua usando por comodidad, aunque a causa de su polvoriento anacronismo l mismo los llamaba calzoncillos de godo. Se puso los pantalones estrechos, pero no se cerr las presillas ni se puso en el cuello de la camisa el botn de oro que usaba siempre, porque tena el propsito de darse un bao. Luego se puso la manta en la cabeza, como un capirote, se pein con los dedos el bigote chorreado, y fue a orinar en el patio. Faltaba tanto para que saliera el sol que Jos Arcadio Buenda dormitaba todava bajo el cobertizo de palmas podridas por la llovizna. l no lo vio, como no lo haba visto nunca, ni oy la frase incomprensible que le dirigi el espectro de su padre cuando despert sobresaltado por el chorro de orn caliente que le salpicaba los zapatos. Dej el bao para ms tarde, no por el fro y la humedad, sino por la niebla opresiva de octubre. De regreso al taller percibi el olor de pabilo de los fogones que estaba encendiendo Santa Sofa de la Piedad, y esper en la cocina a que hirviera el caf para llevarse su tazn sin azcar. Santa Sofa de la Piedad le pregunt, como todas las maanas, en qu da de la semana estaban, y l contest que era martes, once de octubre. Viendo a la impvida mujer dorada por el resplandor del fuego, que ni en ese ni en ningn otro instante de su vida pareca existir por completo, record de pronto que un once de octubre, en plena guerra, lo despert la certidumbre brutal de que la mujer con quien haba dormido estaba muerta. Lo estaba, en realidad, y no olvidaba la fecha porque tambin ella le haba preguntado una hora antes en qu da estaban. A pesar de la evocacin, tampoco esta vez tuvo conciencia de hasta qu punto lo haban abandonado los presagios, y mientras herva el caf sigui pensando por pura curiosidad, pero sin el ms insignificante riesgo de nostalgia, en la mujer cuyo nombre no conoci nunca, y cuyo rostro no vio con vida porque haba llegado hasta su hamaca tropezando en la oscuridad. Sin embargo, en el vaco de tantas mujeres como llegaron a su vida en igual forma, no record que fue ella la que en el delirio del primer encuentro estaba a punto de naufragar en sus propias lgrimas, y apenas una hora antes de morir haba jurado amarlo hasta la muerte. No volvi a pensar en ella, ni en ninguna otra, despus de que entr al taller con la taza humeante, y encendi la luz para contar los pescaditos de oro que guardaba en un tarro de lata. Haba diecisiete. Desde que decidi no venderlos, segua fabricando dos pescaditos al da, y cuando completaba veinticinco volva a fundirlos en el crisol para empezar a hacerlos de nuevo. Trabaj toda la maana absorto, sin pensar en nada, sin darse cuenta de que a las diez arreci la lluvia y alguien pas frente al taller gritando que cerraran las puertas para que no se inundara la casa. y sin darse cuenta ni siquiera de s mismo hasta que rsula entr con el almuerzo y apag la luz. -Qu lluvia! -dijo rsula. -Octubre -dijo l. Al decirlo, no levant la vista del primer pescadito del da, porque estaba engastando los rubes de los ojos. Slo cuando lo termin y lo puso con los otros en el tarro, empez a tomar la sopa. Luego se comi, muy despacio, el pedazo de carne guisada con cebolla, el arroz blanco y las
109
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez tajadas de pltano fritas, todo junto en el mismo plato. Su apetito no se alteraba ni en las mejores ni en las ms duras circunstancias. Al trmino del almuerzo experiment la zozobra de la ociosidad. Por una especie de supersticin cientfica, nunca trabajaba, ni lea, ni se baaba, ni haca el amor antes de que transcurrieran dos horas de digestin, y era una creencia tan arraigada que varias veces retras operaciones de guerra para no someter la tropa a los riesgos de una congestin. De modo que se acost en la hamaca, sacndose la cera de los odos con un cortaplumas, y a los pocos minutos se qued dormido. So que entraba en una casa vaca, de paredes blancas, y que lo inquietaba la pesadumbre de ser el primer ser humano que entraba en ella. En el sueo record que haba soado lo mismo la noche anterior y en muchas noches de los ltimos aos, y supo que la imagen se habra borrado de su memoria al despertar, porque aquel sueo recurrente tena la virtud de no ser recordado sino dentro del mismo sueo. Un momento despus, en efecto, cuando el peluquero llam a la puerta del taller, el coronel Aureliano Buenda despert con la impresin de que involuntariamente se haba quedado dormido por breves segundos, y que no haba tenido tiempo de soar nada. -Hoy no -le dijo al peluquero-. Nos vemos el viernes. Tena una barba de tres das, moteada de pelusas blancas, pero no crea necesario afeitarse si el viernes se iba a cortar el pelo y poda hacerlo todo al mismo tiempo. El sudor pegajoso de la siesta indeseable revivi en sus axilas las cicatrices de los golondrinos. Haba escampado, pero an no sala el sol. El coronel Aureliano Buenda emiti un eructo sonoro que le devolvi al paladar la acidez de la sopa, y que fue como una orden del organismo para que se echara la manta en los hombros y fuera al excusado. All permaneci ms del tiempo necesario, acuclillado sobre la densa fermentacin que suba del cajn de madera, hasta que la costumbre le indic que era hora de reanudar el trabajo. Durante el tiempo que dur la espera volvi a recordar que era martes, y que Jos Arcadio Segundo no haba estado en el taller porque era da de pago en las fincas de la compaa bananera. Ese recuerdo, como todos los de los ltimos aos, lo llev sin que viniera a cuento a pensar en la guerra. Record que el coronel Gerineldo Mrquez le haba prometido alguna vez conseguirle un cabal lo con una estrella blanca en la frente, y que nunca se haba vuelto a hablar de eso. Luego deriv hacia episodios dispersos, pero los evoc sin calificarlos, porque a fuerza de no poder pensar en otra cosa haba aprendido a pensar en fro, para que los recuerdos ineludibles no le lastimaran ningn sentimiento. De regreso al taller, viendo que el aire empezaba a secar, decidi que era un buen momento para baarse, pero Amaranta se le haba anticipado. As que empez el segundo pescadito del da. Estaba engarzando la cola cuando el sol sali con tanta fuerza que la claridad cruji como un balandro. El aire lavado por la llovizna de tres das se llen de hormigas voladoras. Entonces cay en la cuenta de que tena deseos de orinar, y los estaba aplazando hasta que acabara de armar el pescadito. Iba para el patio, a las cuatro y diez, cuando oy los cobres lejanos, los retumbos del bombo y el jbilo de los nios, y por primera vez desde su juventud pis conscientemente una trampa de la nostalgia, y revivi la prodigiosa tarde de gitanos en que su padre lo llev a conocer el hielo. Santa Sofa de la Piedad abandon lo que estaba haciendo en la cocina y corri hacia la puerta. -Es el circo -grit. En vez de ir al castao, el coronel Aureliano Buenda fue tambin a la puerta de la calle y se mezcl con los curiosos que contemplaban el desfile. Vio una mujer vestida de oro en el cogote de un elefante. Vio un dromedario triste. Vio un oso vestido de holandesa que marcaba el comps de la msica con un cucharn y una cacerola. Vio los payasos haciendo maromas en la cola del desfile, y le vio otra vez la cara a su soledad miserable cuando todo acab de pasar, y no qued sino el luminoso espacio en la calle, y el aire lleno de hormigas voladoras, y unos cuantos curiosos asomados al precipicio de la incertidumbre. Entonces fue al castao, pensando en el circo, y mientras orinaba trat de seguir pensando en el circo, pero ya no encontr el recuerdo. Meti la cabeza entre los hombros, como un pollito, y se qued inmvil con la frente apoyada en el tronco del castao. La familia no se enter hasta el da siguiente, a las once de la maana, cuando Santa Sofa de la Piedad fue a tirar la basura en el traspatio y le llam la atencin que estuvieran bajando los gallinazos.
110
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez
XIV
Las ltimas vacaciones de Meme coincidieron con el luto por la muerte del coronel Aureliano Buenda. En la casa cerrada no haba lugar para fiestas. Se hablaba en susurros, se coma en silencio, se rezaba el rosario tres veces al da, y hasta los ejercicios de clavicordio en el calor de la siesta tenan una resonancia fnebre. A pesar de su secreta hostilidad contra el coronel, fue Fernanda quien impuso el rigor de aquel duelo, impresionada por la solemnidad con que el gobierno exalt la memoria del enemigo muerto. Aureliano Segundo volvi como de costumbre a dormir en la casa mientras pasaban las vacaciones de su hija, y algo debi hacer Fernanda para recuperar sus privilegios de esposa legtima, porque el ao siguiente encontr Meme una hermanita recin nacida, a quien bautizaron contra la voluntad de la madre con el nombre de Amaranta rsula. Meme haba terminado sus estudios. El diploma que la acreditaba como concertista de clavicordio fue ratificado por el virtuosismo con que ejecut temas populares del siglo XVII en la fiesta organizada para celebrar la culminacin de sus estudios, y con la cual se puso trmino al duelo. Los invitados admiraron, ms que su arte, su rara dualidad. Su carcter frvolo y hasta un poco infantil no pareca adecuado para ninguna actividad seria, pero cuando se sentaba al clavicordio se transformaba en una muchacha diferente, cuya madurez imprevista le daba un aire de adulto. As fue siempre. En verdad no tena una vocacin definida, pero haba logrado las ms altas calificaciones mediante una disciplina inflexible, para no contrariar a su madre. Habran podido imponerle el aprendizaje de cualquier otro oficio y los resultados hubieran sido los mismos. Desde muy nia le molestaba el rigor de Fernanda, su costumbre de decidir por los dems, y habra sido capaz de un sacrificio mucho ms duro que las lecciones de clavicordio, slo por no tropezar con su intransigencia. En el acto de clausura la impresin de que el pergamino con letras gticas y maysculas historiadas la liberaba de un compromiso que haba aceptado no tanto por obediencia como por comodidad, y crey que a partir de entonces ni la porfiada Fernanda volvera a preocuparse por un instrumento que hasta las monjas consideraban como un fsil de museo. En los primeros aos crey que sus clculos eran errados, porque despus de haber dormido a media ciudad no slo en la sala de visitas, sino en cuantas veladas benficas, sesiones escolares y conmemoraciones patriticas se celebraban en Macondo, su madre sigui invitando a todo recin llegado que supona capaz de apreciar las virtudes de la hija. Slo despus de la muerte de Amaranta, cuando la familia volvi a encerrarse por un tiempo en el luto, pudo Meme clausurar el clavicordio y olvidar la llave en cualquier ropero, sin que Fernanda se molestara en averiguar en qu momento ni por culpa de quin se haba extraviado. Meme resisti las exhibiciones con el mismo estoicismo con que se consagr al aprendizaje. Era el precio de su libertad. Fernanda estaba tan complacida con su docilidad y tan orgullosa de la admiracin que despertaba su arte, que nunca se opuso a que tuviera la casa llena de amigas, y pasara la tarde en las plantaciones y fuera al cine con Aureliano Segundo o con seoras de confianza, siempre que la pelcula hubiera sido autorizada en el plpito por el padre Antonio Isabel. En aquellos ratos de esparcimiento se revelaban los verdaderos gustos de Meme. Su felicidad estaba en el otro extremo de la disciplina, en las fiestas ruidosas, en los comadreos de enamorados, en los prolongados encierros con sus amigas, donde aprendan a fumar y conversaban de asuntos de hombres, y donde una vez se les pas la mano con tres botellas de ron de caa y terminaron desnudas midindose y comparando las partes de sus cuerpos. Meme no olvidara jams la noche en que entr en la casa masticando rizomas de regaliz, y sin que advirtieran su trastorno se sent a la mesa en que Fernanda y Amaranta cenaban sin dirigirse la palabra. Haba pasado dos horas tremendas en el dormitorio de una amiga, llorando de risa y de miedo, y en el otro lado de la crisis haba encontrado el raro sentimiento de valenta que le hizo falta para fugarse del colegio y decirle a su madre con esas o con otras palabras que bien poda ponerse una lavativa de clavicordio. Sentada en la cabecera de la mesa, tomando un caldo de pollo que le caa en el estmago como un elixir de resurreccin, Meme vio entonces a Fernanda y Amaranta envueltas en el halo acusador de la realidad. Tuvo que hacer un grande esfuerzo para no echarles en cara
111
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez sus remilgos, su pobreza de espritu, sus delirios de grandeza. Desde las segundas vacaciones se haba enterado de que su padre slo viva en la casa por guardar las apariencias, y conociendo a Fernanda como la conoca y habindoselas arreglado ms tarde para conocer a Petra Cotes, le concedi la razn a su padre. Tambin ella hubiera preferido ser la hija de la concubina. En el embotamiento del alcohol, Meme pensaba con deleite en el escndalo que se habra suscitado si en aquel momento hubiera expresado sus pensamientos, y fue tan intensa la ntima satisfaccin de la picarda, que Fernanda la advirti. -Qu te pasa? -pregunt. -Nada -contest Meme-. Que apenas ahora descubro cunto las quiero. Amaranta se asust con la evidente carga de odio que llevaba la declaracin. Pero Fernanda se sinti tan conmovida que crey volverse loca cuando Meme despert a medianoche con la cabeza cuarteada por el dolor, y ahogndose en vmitos de hiel. Le dio un frasco de aceite de castor, le puso cataplasmas en el vientre y bolsas de hielo en la cabeza, y la oblig a cumplir la dieta y el encierro de cinco das ordenados por el nuevo extravagante mdico francs que, despus de examinarla ms de dos horas, lleg a la conclusin nebulosa de que tena un trastorno propio de mujer. Abandonada por la valenta, en un miserable estado de desmoralizacin, a Meme no le qued otro recurso que aguantar. rsula, ya completamente ciega, pero todava activa y lcida, fue la nica que intuy el diagnstico exacto. Para m -pens-, estas son las mismas cosas que les dan a los borrachos. Pero no slo rechaz la idea, sino que se reproch la ligereza de pensamiento. Aureliano Segundo sinti un retortijn de conciencia cuando vio el estado de postracin de Meme, y se prometi ocuparse ms de ella en el futuro. Fue as como naci la relacin de alegre camaradera entre el padre y la hija, que lo liber a l por un tiempo de la amarga soledad de las parrandas, y la liber a ella de la tutela de Fernanda sin tener que provocar la crisis domstica que ya pareca inevitable. Aureliano Segundo aplazaba entonces cualquier compromiso para estar con Meme, por llevarla al cine o al circo, y le dedicaba la mayor parte de su ocio. En los ltimos tiempos, el estorbo de la obesidad absurda que ya no le permita amarrarse los cordones de los zapatos, y la satisfaccin abusiva de toda clase de apetitos, haban empezado a agriarle el carcter. El descubrimiento de la hija le restituy la antigua jovialidad, y el gusto de estar con ella lo iba apartando poco a poco de la disipacin. Meme despuntaba en una edad frutal. No era bella, como nunca lo fue Amaranta, pero en cambio era simptica, descomplicada, y tena la virtud de caer bien desde el primer momento. Tena un espritu moderno que lastimaba la anticuada sobriedad y el mal disimulado corazn cicatero de Fernanda, y que en cambio Aureliano Segundo se complaca en patrocinar. Fue l quien resolvi sacarla del dormitorio que ocupaba desde nia, y donde los pvidos ojos de los santos seguan alimentando sus terrores de adolescente, y le amuebl un cuarto con una cama tronal, un tocador amplio y cortinas de terciopelo, sin caer en la cuenta de que estaba haciendo una segunda versin del aposento de Petra Gotes. Era tan prdigo con Meme que ni siquiera saba cunto dinero le proporcionaba, porque ella misma se lo sacaba de los bolsillos, y la mantena al tanto de cuanta novedad embellecedora llegaba a los comisariatos de la compaa bananera. El cuarto de Meme se llen de almohadillas de piedra pmez para pulirse las uas, rizadores de cabellos, brilladores de dientes, colirios para languidecer la mirada, y tantos y tan novedosos cosmticos y artefactos de belleza que cada vez que Fernanda entraba en el dormitorio se escandalizaba con la idea de que el tocador de la hija deba ser igual al de las matronas francesas. Sin embargo, Fernanda andaba en esa poca con el tiempo dividido entre la pequea Amaranta rsula, que era caprichosa y enfermiza, y una emocionante correspondencia con los mdicos invisibles. De modo que cuando advirti la complicidad del padre con la hija, la nica promesa que le arranc a Aureliano Segundo fue que nunca llevara a Meme a casa de Petra Cotes. Era una advertencia sin sentido, porque la concubina estaba tan molesta con la camaradera de su amante con la hija que no quera saber nada de ella. La atormentaba un temor desconocido, como si el instinto le indicara que Meme, con slo desearlo, podra conseguir lo que no pudo conseguir Fernanda: privarla de un amor que ya consideraba asegurado hasta la muerte. Por primera vez tuvo que soportar Aureliano Segundo las caras duras y las virulentas cantaletas de la concubina, y hasta temi que sus trados y llevados bales hicieran el camino de regreso a casa de la esposa. Esto no ocurri. Nadie conoca mejor a un hombre que Petra Cotes a su amante, y saba que los bales se quedaran donde los mandaran, porque si algo detestaba Aureliano Segundo era complicarse la vida con rectificaciones y mudanzas. De modo que los bales se quedaron donde estaban, y Petra Cotes se empe en reconquistar al marido afilando las nicas armas con que no
112
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez poda disputrselo la hija. Fue tambin un esfuerzo innecesario, porque Meme no tuvo nunca el propsito de intervenir en los asuntos de su padre, y seguramente si lo hubiera hecho habra sido en favor de la concubina. No le sobraba tiempo para molestar a nadie. Ella misma barra el dormitorio y arreglaba la cama, como le ensearon las monjas. En la maana se ocupaba de su ropa, bordando en el corredor o cosiendo en la vieja mquina de manivela de Amaranta. Mientras los otros hacan la siesta, practicaba dos horas el clavicordio, sabiendo que el sacrificio diario mantendra calmada a Fernanda. Por el mismo motivo segua ofreciendo conciertos en bazares eclesisticos y veladas escolares, aunque las solicitudes eran cada vez menos frecuentes. Al atardecer se arreglaba, se pona sus trajes sencillos y sus duros borcegues, y si no tena algo que hacer con su padre iba a casas de amigas, donde permaneca hasta la hora de la cena. Era excepcional que Aureliano Segundo no fuera a buscarla entonces para llevarla al cine. Entre las amigas de Meme haba tres jvenes norteamericanas que rompieron el cerco del gallinero electrificado y establecieron amistad con muchachas de Macondo. Una de ellas era Patricia Brown. Agradecido con la hospitalidad de Aureliano Segundo, el seor Brown le abri a Meme las puertas de su casa y la invit a los bailes de los sbados, que eran los nicos en que los gringos alternaban con los nativos. Cuando Fernanda lo supo, se olvid por un momento de Amaranta rsula y los mdicos invisibles, y arm todo un melodrama. Imagnate -le dijo a Meme- lo que va a pensar el coronel en su tumba. Estaba buscando, por supuesto, el apoyo de rsula. Pero la anciana ciega, al contrario de lo que todos esperaban, consider que no haba nada reprochable en que Meme asistiera a los bailes y cultivara amistad con las norteamericanas de su edad, siempre que conservara su firmeza de criterio y no se dejara convertir a la religin protestante. Meme capt muy bien el pensamiento de la tatarabuela, y al da siguiente de los bailes se levantaba ms temprano que de costumbre para ir a misa. La oposicin de Fernanda resisti hasta el da en que Meme la desarm con la noticia de que los norteamericanos queran orla tocar el clavicordio. El instrumento fue sacado una vez ms de la casa y llevado a la del seor Brown, donde, en efecto, la joven concertista recibi los aplausos ms sinceros y las felicitaciones ms entusiastas. Desde entonces no slo la invitaron a los bailes, sino tambin a los baos dominicales en la piscina, y a almorzar una vez por semana. Meme aprendi a nadar como una profesional, a jugar al tenis y a comer jamn de Virginia con rebanadas de pia. Entre bailes, piscina y tenis, se encontr de pronto desenredndose en ingls. Aureliano Segundo se entusiasm tanto con los progresos de la hija que le compr a un vendedor viajero una enciclopedia inglesa en seis volmenes y con numerosas lminas de colores, que Meme lea en sus horas libres. La lectura ocup la atencin que antes destinaba a los comadreos de enamorados o a los encierros experimentales con sus amigas, no porque se lo hubiera impuesto como disciplina, sino porque ya haba perdido todo inters en comentar misterios que eran del dominio pblico. Recordaba la borrachera como una aventura infantil, y le pareca tan divertida que se la cont a Aureliano Segundo, y a ste le pareci ms divertida que a ella. Si tu madre lo supiera, le dijo, ahogndose de risa, como le deca siempre que ella le haca una confidencia. l le haba hecho prometer que con la misma confianza lo pondra al corriente de su primer noviazgo, y Meme le haba contado que simpatizaba con un pelirrojo norteamericano que fue a pasar vacaciones con sus padres. Qu barbaridad -ri Aureliano Segundo-. Si tu madre lo supiera. Pero Meme le cont tambin que el muchacho haba regresado a su pas y no haba vuelto a dar seales de vida. Su madurez de criterio afianz la paz domstica. Aureliano Segundo dedicaba entonces ms horas a Petra Cotes, y aunque ya el cuerpo y el alma no le daban para parrandas como las de antes, no perda ocasin de promoveras y de desenfundar el acorden, que ya tena algunas teclas amarradas con cordones de zapatos. En la casa, Amaranta bordaba su interminable mortaja, y rsula se dejaba arrastrar por la decrepitud hacia el fondo de las tinieblas, donde lo nico que segua siendo visible era el espectro de Jos Arcadio Buenda bajo el castao. Fernanda consolid su autoridad. Las cartas mensuales a su hijo Jos Arcadio no llevaban entonces una lnea de mentira, y solamente le ocultaba su correspondencia con los mdicos invisibles, que le haban diagnosticado un tumor benigno en el intestino grueso y estaban preparndola para practicarle una intervencin teleptica. Se hubiera dicho que en la cansada mansin de los Buenda haba paz y felicidad rutinaria para mucho tiempo si la intempestiva muerte de Amaranta no hubiera promovido un nuevo escndalo. Fue un acontecimiento inesperado. Aunque estaba vieja y apartada de todos, todava se notaba firme y recta, v con la salud de piedra que tuvo siempre. Nadie conoci su pensamiento desde la tarde en que rechaz definitivamente al coronel Gerineldo Mrquez y se encerr a llorar. Cuando
113
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez sali, haba agotado todas sus lgrimas. No se le vio llorar con la subida al cielo de Remedios, la bella, ni con el exterminio de los Aurelianos, ni con la muerte del coronel Aureliano Buenda, que era la persona que ms quiso en este mundo, aunque slo pudo demostrrselo cuando encontraron su cadver bajo el castao. Ella ayud a levantar el cuerpo. Lo visti con sus arreos de guerrero, lo afeit, lo pein, y le engom el bigote mejor que l mismo no lo haca en sus aos de gloria. Nadie pens que hubiera amor en aquel acto, porque estaban acostumbrados a la familiaridad de Amaranta con los ritos de la muerte. Fernanda se escandalizaba de que no entendiera las relaciones del catolicismo con la vida, sino nicamente sus relaciones con la muerte, como si no fuera una religin, sino un prospecto de convencionalismos funerarios. Amaranta estaba demasiado enredada en el berenjenal de sus recuerdos para entender aquellas sutilezas apologticas. Haba llegado a la vejez con todas sus nostalgias vivas. Cuando escuchaba los valses de Pietro Crespi senta los mismos deseos de llorar que tuvo en la adolescencia, como si el tiempo y los escarmientos no sirvieran de nada. Los rollos de msica que ella misma haba echado a la basura con el pretexto de que se estaban pudriendo con la humedad, seguan girando y golpeando martinetes en su memoria. Haba tratado de hundirlos en la pasin pantanosa que se permiti con su sobrino Aureliano Jos, y haba tratado de refugiarse en la proteccin serena y viril del coronel Gerineldo Mrquez, pero no haba conseguido derrotarlos ni con el acto ms desesperado de su vejez, cuando baaba al pequeo Jos Arcadio tres aos antes de que lo mandaran al seminario, y lo acariciaba no como poda hacerlo una abuela con un nieto, sino como lo hubiera hecho una mujer con un hombre, como se contaba que lo hacan las matronas francesas, y como ella quiso hacerlo con Pietro Crespi, a los doce, los catorce aos, cuando lo vio con sus pantalones de baile y la varita mgica con que llevaba el comps del metrnomo. A veces le dola haber dejado a su paso aquel reguero de miseria, y a veces le daba tanta rabia que se pinchaba los dedos con las agujas, pero ms le dola y ms rabia le daba y ms la amargaba el fragante y agusanado guayabal de amor que iba arrastrando hacia la muerte. Como el coronel Aureliano Buenda pensaba en la guerra, sin poder evitarlo, Amaranta pensaba en Rebeca. Pero mientras su hermano haba conseguido esterilizar los recuerdos, ella slo haba conseguido escaldarlos. Lo nico que le rog a Dios durante muchos aos fue que no le mandara el castigo de morir antes que Rebeca. Cada vez que pasaba por su casa y adverta los progresos de la destruccin se complaca con la idea de que Dios la estaba oyendo. Una tarde, cuando cosa en el corredor, la asalt la certidumbre de que ella estara sentada en ese lugar, en esa misma posicin y bajo esa misma luz, cuando le llevaran la noticia de la muerte de Rebeca. Se sent a esperarla, como quien espera una carta, y era cierto que en una poca arrancaba botones para volver a pegarlos, de modo que la ociosidad no hiciera ms larga y angustiosa la espera. Nadie se dio cuenta en la casa de que Amaranta teji entonces una preciosa mortaja para Rebeca. Ms tarde, cuando Aureliano Triste cont que la haba visto convertida en una imagen de aparicin, con la piel cuarteada y unas pocas hebras amarillentas en el crneo, Amaranta no se sorprendi, porque el espectro descrito era igual al que ella imaginaba desde haca mucho tiempo. Haba decidido restaurar el cadver de Rebeca, disimular con parafina los estragos del rostro y hacerle una peluca con el cabello de los santos. Fabricara un cadver hermoso, con la mortaja de lino y un atad forrado de peluche con vueltas de prpura, y lo pondra a disposicin de los gusanos en unos funerales esplndidos. Elabor el plan con tanto odio que la estremeci la idea de que lo habra hecho de igual modo si hubiera sido con amor, pero no se dej aturdir por la confusin, sino que sigui perfeccionando los detalles tan minuciosamente que lleg a ser ms que una especialista, una virtuosa en los ritos de la muerte. Lo nico que no tuvo en cuenta en su plan tremendista fue que, a pesar de sus splicas a Dios, ella poda morirse primero que Rebeca. As ocurri, en efecto. Pero en el instante final Amaranta no se sinti frustrada, sino por el contrario liberada de toda amargura, porque la muerte le depar el privilegio de anunciarse con varios aos de anticipacin. La vio un medioda ardiente, cosiendo con ella en el corredor, poco despus de que Meme se fue al colegio. La reconoci en el acto, y no haba nada pavoroso en la muerte, porque era una mujer vestida de azul con el cabello largo, de aspecto un poco anticuado, y con un cierto parecido a Pilar Ternera en la poca en que las ayudaba en los oficios de cocina. Varias veces Fernanda estuvo presente y no la vio, a pesar de que era tan real, tan humana, que en alguna ocasin le pidi a Amaranta el favor de que le ensartara una aguja. La muerte no le dijo cundo se iba a morir ni si su hora estaba sealada antes que la de Rebeca, sino que le orden empezar a tejer su propia mortaja el prximo seis de abril. La autoriz para que la hiciera tan complicada y primorosa como ella quisiera, pero tan honradamente como hizo la de Rebeca, y le
114
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez advirti que haba de morir sin dolor, ni miedo, ni amargura, al anochecer del da en que la terminara. Tratando de perder la mayor cantidad posible de tiempo, Amaranta encarg las hilazas de lino bayal y ella misma fabric el lienzo. Lo hizo con tanto cuidado que solamente esa labor le llev cuatro aos. Luego inici el bordado. A medida que se aproximaba el trmino ineludible, iba comprendiendo que slo un milagro le permitira prolongar el trabajo ms all de la muerte de Rebeca, pero la misma concentracin le proporcion la calma que le haca falta para aceptar la idea de una frustracin. Fue entonces cuando entendi el crculo vicioso de los pescaditos de oro del coronel Aureliano Buenda. El mundo se redujo a la superficie de su piel, y el interior qued a salvo de toda amargura. Le doli no haber tenido aquella revelacin muchos aos antes, cuando an fuera posible purificar los recuerdos y reconstruir el universo bajo una luz nueva, y evocar sin estremecerse el olor de espliego de Pietro Crespi al atardecer, y rescatar a Rebeca de su salsa de miseria, no por odio ni por amor, sino por la comprensin sin medidas de la soledad. El odio que advirti una noche en las palabras de Meme no la conmovi porque la afectara, sino porque se sinti repetida en otra adolescencia que pareca tan limpia como debi parecer la suya y que, sin embargo, estaba ya viciada por el rencor. Pero entonces era tan honda la conformidad con su destino que ni siquiera la inquiet la certidumbre de que estaban cerradas todas las posibilidades de rectificacin. Su nico objetivo fue terminar la mortaja. En vez de retardara con preciosismos intiles, como lo hizo al principio, apresur la labor. Una semana antes calcul que dara la ltima puntada en la noche del cuatro de febrero, y sin revelarle el motivo le sugiri a Meme que anticipara un concierto de clavicordio que tena previsto para el da siguiente, pero ella no le hizo caso. Amaranta busc entonces la manera de retrasarse cuarenta y ocho horas, y hasta pens que la muerte la estaba complaciendo, porque en la noche del cuatro de febrero una tempestad descompuso la planta elctrica. Pero al da siguiente, a las ocho de la maana, dio la ltima puntada en la labor ms primorosa que mujer alguna haba terminado jams, y anunci sin el menor dramatismo que morira al atardecer. No slo previno a la familia, sino a toda la poblacin, porque Amaranta se haba hecho a la idea de que se poda reparar una vida de mezquindad con un ltimo favor al mundo, y pens que ninguno era mejor que llevarles cartas a los muertos. La noticia de que Amaranta Buenda zarpaba al crepsculo llevando el correo de la muerte se divulg en Macondo antes del medioda, y a las tres de la tarde haba en la sala un cajn lleno de cartas. Quienes no quisieron escribir le dieron a Amaranta recados verbales que ella anot en una libreta con el nombre y la fecha de muerte del destinatario, No se preocupe -tranquilizaba a los remitentes-. Lo primero que har al llegar ser preguntar por l, y le dar su recado. Pareca una farsa. Amaranta no revelaba trastorno alguno, ni el ms leve signo de dolor, y hasta se notaba un poco rejuvenecida por el deber cumplido. Estaba tan derecha y esbelta como siempre. De no haber sido por los pmulos endurecidos y la falta de algunos dientes, habra parecido mucho menos vieja de lo que era en realidad. Ella misma dispuso que se metieran las cartas en una caja embreada, e indic la manera como deba colocarse en la tumba para preservarla mejor de la humedad. En la maana haba llamado a un carpintero que le tom las medidas para el atad, de pie, en la sala, como si fueran para un vestido. Se le despert tal dinamismo en las ltimas horas que Fernanda se estaba burlando de todos. rsula, con la experiencia de que los Buenda se moran sin enfermedad, no puso en duda que Amaranta haba tenido el presagio de la muerte, pero en todo caso la atorment el temor de que en el trajn de las cartas y la ansiedad de que llegaran pronto los ofuscados remitentes la fueran a enterrar viva. As que se empe en despejar la casa, disputndose a gritos con los intrusos, y a las cuatro de la tarde lo haba conseguido. A esa hora, Amaranta acababa de repartir sus cosas entre los pobres, y slo haba dejado sobre el severo atad de tablas sin pulir la muda de ropa y las sencillas babuchas de pana que haba de llevar en la muerte. No pas por alto esa precaucin, al recordar que cuando muri el coronel Aureliano Buenda hubo que comprarle un par de zapatos nuevos, porque ya slo le quedaban las pantuflas que usaba en el taller. Poco antes de las cinco, Aureliano Segundo fue a buscar a Meme para el concierto, y se sorprendi de que la casa estuviera preparada para el funeral. Si alguien pareca vivo a esa hora era la serena Amaranta, a quien el tiempo le haba alcanzado hasta para rebanarse los callos. Aureliano Segundo y Meme se despidieron de ella con adioses de burla, y le prometieron que el sbado siguiente haran la parranda de la resurreccin. Atrado por las voces pblicas de que Amaranta Buenda estaba recibiendo cartas para los muertos, el padre Antonio Isabel lleg a las cinco con el vitico, y tuvo que esperar ms de quince minutos a que la moribunda saliera del bao. Cuando la vio aparecer con un camisn de madapoln y el cabello suelto en la espalda, el decrpito prroco crey que era una burla, y
115
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez despach al monaguillo. Pens, sin embargo, aprovechar la ocasin para confesar a Amaranta despus de casi veinte aos de reticencia. Amaranta replic, sencillamente, que no necesitaba asistencia espiritual de ninguna clase porque tena la conciencia limpia. Fernanda se escandaliz. Sin cuidarse de que no la oyeran, se pregunt en voz alta qu espantoso pecado habra cometido Amaranta cuando prefera una muerte sacrlega a la vergenza de una confesin. Entonces Amaranta se acost, y oblig a rsula a dar testimonio pblico de su virginidad. -Que nadie se haga ilusiones -grit, para que la oyera Fernanda-. Amaranta Buenda se va de este mundo como vino. No se volvi a levantar. Recostada en almohadones, como si de veras estuviera enferma, teji sus largas trenzas y se las enroll sobre las orejas, como la muerte le haba dicho que deba estar en el atad. Luego le pidi a rsula un espejo, y por primera vez en ms de cuarenta aos vio su rostro devastado por la edad y el martirio, y se sorprendi de cunto se pareca a la imagen mental que tena de si misma. rsula comprendi por el silencio de la alcoba que habla empezado a oscurecer. -Despdete de Fernanda -le suplic-. Un minuto de reconciliacin tiene ms mrito que toda una vida de amistad. -Ya no vale la pena -replic Amaranta. Meme no pudo no pensar en ella cuando encendieron las luces del improvisado escenario y empez la segunda parte del programa. A mitad de la pieza alguien le dio la noticia al odo, y el acto se suspendi. Cuando lleg a la casa, Aureliano Segundo tuvo que abrirse paso a empujones por entre la muchedumbre, para ver el cadver de la anciana doncella, fea y de mal color, con la venda negra en la mano y envuelta en la mortaja primorosa. Estaba expuesto en la sala junto al cajn del correo. rsula no volvi a levantarse despus de las nueve noches de Amaranta. Santa Sofa de la Piedad se hizo cargo de ella. Le llevaba al dormitorio la comida, y el agua de bija para que se lavara, y la mantena al corriente de cuanto pasaba en Macondo. Aureliano Segundo la visitaba con frecuencia, y le llevaba ropas que ella pona cerca de la cama, junto con las cosas ms indispensables para el vivir diario, de modo que en poco tiempo se haba construido un mundo al alcance de la mano. Logr despertar un gran afecto en la pequea Amaranta rsula, que era idntica a ella, y a quien ense a leer. Su lucidez, la habilidad para bastarse de s misma, hacan pensar que estaba naturalmente vencida por el peso de los cien aos, pero aunque era evidente que andaba mal de la vista nadie sospech que estaba completamente ciega. Dispona entonces de tanto tiempo y de tanto silencio interior para vigilar la vida de la casa, que fue ella la primera en darse cuenta de la callada tribulacin de Memo. -Ven ac -le dijo-. Ahora que estamos solas, confisale a esta pobre vieja lo que te pasa. Memo eludi la conversacin con una risa entrecortada. rsula no insisti, pero acab de confirmar sus sospechas cuando Memo no volvi a visitarla. Saba que se arreglaba ms temprano que de costumbre, que no tena un instante de sosiego mientras esperaba la hora de salir a la calle, que pasaba noches enteras dando vueltas en la cama en el dormitorio contiguo, y que la atormentaba el revoloteo de una mariposa. En cierta ocasin le oy decir que iba a verse con Aureliano Segundo, y rsula se sorprendi de que Fernanda fuera tan corta de imaginacin que no sospech nada cuando su marido fue a la casa a preguntar por la hija. Era demasiado evidente que Memo andaba en asuntos sigilosos, en compromisos urgentes, en ansiedades reprimidas, desde mucho antes de la noche en que Fernanda alborot la casa porque la encontr besndose con un hombre en el cine. La propia Meme andaba entonces tan ensimismada que acus a rsula de haberla denunciado. En realidad se denunci a s misma. Desde haca tiempo dejaba a su paso un reguero de pistas que habran despertado al ms dormido, y si Fernanda tard tanto en descubrirlas fue porque tambin ella estaba obnubilada por sus relaciones secretas con los mdicos invisibles. Aun as termin por advertir los hondos silencios, los sobresaltos intempestivos, las alternativas del humor y las contradicciones de la hija. Se empe en una vigilancia disimulada pero implacable. La dej ir con sus amigas de siempre, la ayud a vestirse para las fiestas del sbado, y jams le hizo una pregunta impertinente que pudiera alertara. Tena ya muchas pruebas de que Meme haca cosas distintas de las que anunciaba, y todava no dej vislumbrar sus sospechas, en espera de la ocasin decisiva. Una noche, Meme le anunci que iba al cine con su padre. Poco despus, Fernanda oy los cohetes de la parranda y el inconfundible acorden de Aureliano Segundo por el rumbo de Petra Cotes. Entonces se visti, entr al cine, y en la penumbra de las
116
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez lunetas reconoci a su hija. La aturdidora emocin del acierto le impidi ver al hombre con quien se estaba besando, pero alcanz a percibir su voz trmula en medio de la rechifla y las risotadas ensordecedoras del pblico. Lo siento, amor, le oy decir, y sac a Meme del saln sin decirle una palabra, y le someti a la vergenza de llevarla por la bulliciosa calle de los Turcos, y la encerr con llave en el dormitorio. Al da siguiente, a las seis de la tarde, Fernanda reconoci la voz del hombre que fue a visitarla. Era joven, cetrino, con unos ojos oscuros y melanclicos que no le habran sorprendido tanto si hubiera conocido a los gitanos, y un aire de ensueo que a cualquier mujer de corazn menos rgido le habra bastado para entender los motivos de su hija. Vesta de lino muy usado, con zapatos defendidos desesperadamente con cortezas superpuestas de blanco de cinc, y llevaba en la mano un canotier comprado el ltimo sbado. En su vida no estuvo ni estara ms asustado que en aquel momento, pero tena una dignidad y un dominio que lo ponan a salvo de la humillacin, y una prestancia legtima que slo fracasaba en las manos percudidas y las uas astilladas por el trabajo rudo. A Fernanda, sin embargo, le bast el verlo una vez para intuir su condicin de menestral. Se dio cuenta de que llevaba puesta su nica muda de los domingos, y que debajo de la camisa tena la piel carcomida por la sarna de la compaa bananera. No le permiti hablar. No le permiti siquiera pasar de la puerta que un momento despus tuvo que cerrar porque la casa estaba llena de mariposas amarillas. -Lrguese -le dijo-. Nada tiene que venir a buscar entre la gente decente. Se llamaba Mauricio Babilonia. Haba nacido y crecido en Macondo, y era aprendiz de mecnico en los talleres de la compaa bananera. Meme lo haba conocido por casualidad, una tarde en que fue con Patricia Brown a buscar el automvil para dar un paseo por las plantaciones. Como el chfer estaba enfermo, lo encargaron a l de conducirlas, y Meme pudo al fin satisfacer su deseo de sentarse junto al volante para observar de cerca el sistema de manejo. Al contrario del chfer titular, Mauricio Babilonia le hizo una demostracin prctica. Eso fue por la poca en que Meme empez a frecuentar la casa del seor Brown, y todava se consideraba indigno de damas el conducir un automvil. As que se conform con la informacin terica y no volvi a ver a Mauricio Babilonia en varios meses. Ms tarde haba de recordar que durante el paseo le llam la atencin su belleza varonil, salvo la brutalidad de las manos, pero que despus haba comentado con Patricia Brown la molestia que le produjo su seguridad un poco altanera. El primer sbado en que fue al cine con su padre, volvi a ver a Mauricio Babilonia con su muda de lino, sentado a poca distancia de ellos, y advirti que l se desinteresaba de la pelcula por volverse a mirarla, no tanto por verla como para que ella notara que la estaba mirando. A Meme le molest la vulgaridad de aquel sistema. Al final, Mauricio Babilonia se acerc a saludar a Aureliano Segundo, y slo entonces se enter Meme de que se conocan, porque l haba trabajado en la primitiva planta elctrica de Aureliano Triste, y trataba a su padre con una actitud de subalterno. Esa comprobacin la alivi del disgusto que le causaba su altanera. No se haban visto a solas, ni se haban cruzado una palabra distinta del saludo, la noche en que so que l la salvaba de un naufragio y ella no experimentaba un sentimiento de gratitud sino de rabia. Era como haberle dado una oportunidad que l deseaba, siendo que Meme anhelaba lo contrario, no slo con Mauricio Babilonia, sino con cualquier otro hombre que se interesara en ella. Por eso le indign tanto que despus del sueo, en vez de detestarlo, hubiera experimentado una urgencia irresistible de verlo. La ansiedad se hizo ms intensa en el curso de la semana, y el sbado era tan apremiante que tuvo que hacer un grande esfuerzo para que Mauricio Babilonia no notara al saludarla en el cine que se le estaba saliendo el corazn por la boca. Ofuscada por una confusa sensacin de placer y rabia, le tendi la mano por primera vez, y slo entonces Mauricio Babilonia se permiti estrechrsela. Meme alcanz en una fraccin de segundo a arrepentirse de su impulso, pero el arrepentimiento se transform de inmediato en una satisfaccin cruel, al comprobar que tambin la mano de l estaba sudorosa y helada. Esa noche comprendi que no tendra un instante de sosiego mientras no le demostrara a Mauricio Babilonia la vanidad de su aspiracin, y pas la semana revoloteando en torno de esa ansiedad. Recurri a toda clase de artimaas intiles para que Patricia Brown la llevara a buscar el automvil. Por ltimo, se vali del pelirrojo norteamericano que por esa poca fue a pasar vacaciones en Macondo, y con el pretexto de conocer los nuevos modelos de automviles se hizo llevar a los talleres. Desde el momento en que lo vio, Meme dej de engaarse a s misma, y comprendi que lo que pasaba en realidad era que no poda soportar los deseos de estar a solas con Mauricio Babilonia, y la indign la certidumbre de que ste lo haba comprendido al verla llegar.
117
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez -Vine a ver los nuevos modelos -dijo Meme. -Es un buen pretexto -dijo l. Meme se dio cuenta de que se estaba achicharrando en la lumbre de su altivez, y busc desesperadamente una manera de humillarlo. Pero l no le dio tiempo. No se asuste -le dijo en voz baja-. No es la primera vez que una mujer se vuelve loca por un hombre. Se sinti tan desamparada que abandon el taller sin ver los nuevos modelos, y pas la noche de extremo a extremo dando vueltas en la cama y llorando de indignacin. El pelirrojo norteamericano, que en realidad empezaba a interesarle, le pareci una criatura en paales. Fue entonces cuando cay en la cuenta de las mariposas amarillas que precedan las apariciones de Mauricio Babilonia. Las haba visto antes, sobre todo en el taller de mecnica, y haba pensado que estaban fascinadas por el olor de la pintura. Alguna vez las haba sentido revoloteando sobre su cabeza en la penumbra del cine. Pero cuando Mauricio Babilonia empez a perseguira, como un espectro que slo ella identificaba en la multitud, comprendi que las mariposas amarillas tenan algo que ver con l. Mauricio Babilonia estaba siempre en el pblico de los conciertos, en el cine, en la misa mayor, y ella no necesitaba verlo para descubrirlo, porque se lo indicaban las mariposas. Una vez Aureliano Segundo se impacient tanto con el sofocante aleteo, que ella sinti el impulso de confiarle su secreto, como se lo haba prometido, pero el instinto le indic que esta vez l no iba a rer como de costumbre: Qu dira tu madre si lo supiera. Una maana, mientras podaban las rosas, Fernanda lanz un grito de espanto e hizo quitar a Meme del lugar en que estaba, y que era el mismo del jardn donde subi a los cielos Remedios, la bella. Haba tenido por un instante la impresin de que el milagro iba a repetirse en su hija, porque la haba perturbado un repentino aleteo. Eran las mariposas. Meme las vio, como si hubieran nacido de pronto en la luz, y el corazn le dio un vuelco. En ese momento entraba Mauricio Babilonia con un paquete que, segn dijo, era un regalo de Patricia Brown. Meme se atragant el rubor, asimil la tribulacin, y hasta consigui una sonrisa natural para pedirle el favor de que lo pusiera en el pasamanos porque tena los dedos sucios de tierra. Lo nico que not Fernanda en el hombre que pocos meses despus haba de expulsar de la casa sin recordar que lo hubiera visto alguna vez, fue la textura biliosa de su piel. -Es un hombre muy raro -dijo Fernanda-. Se le ve en la cara que se va a morir. Meme pens que su madre haba quedado impresionada por las mariposas. Cuando acabaron de podar el rosal, se lav las manos y llev el paquete al dormitorio para abrirlo. Era una especie de juguete chino, compuesto por cinco cajas concntricas, y en la ltima una tarjeta laboriosamente dibujada por alguien que apenas saba escribir: Nos vemos el sbado en el cine. Meme sinti el estupor tardo de que la caja hubiera estado tanto tiempo en el pasamanos al alcance de la curiosidad de Fernanda, y aunque la halagaba la audacia y el ingenio de Mauricio Babilonia, la conmovi su ingenuidad de esperar que ella le cumpliera la cita. Meme saba desde entonces que Aureliano Segundo tena un compromiso el sbado en la noche. Sin embargo, el fuego de la ansiedad la abras de tal modo en el curso de la semana, que el sbado convenci a su padre de que la dejara sola en el teatro y volviera por ella al terminar la funcin. Una mariposa nocturna revolote sobre su cabeza mientras las luces estuvieron encendidas. Y entonces ocurri. Cuando las luces se apagaron, Mauricio Babilonia se sent a su lado. Meme se sinti chapaleando en un tremedal de zozobra, del cual slo poda rescatarla, como haba ocurrido en el sueo, aquel hombre oloroso a aceite de motor que apenas distingua en la penumbra. -Si no hubiera venido -dijo l-, no me hubiera visto ms nunca. Meme sinti el peso de su mano en la rodilla, y supo que ambos llegaban en aquel instante al otro lado del desamparo. -Lo que me choca de ti -sonri- es que siempre dices precisamente lo que no se debe. Se volvi loca por l. Perdi el sueo y el apetito, y se hundi tan profundamente en la soledad, que hasta su padre se le convirti en un estorbo. Elabor un intrincado enredo de compromisos falsos para desorientar a Fernanda, perdi de vista a sus amigas, salt por encima de los convencionalismos para verse con Mauricio Babilonia a cualquier hora y en cualquier parte. Al principio le molestaba su rudeza. La primera vez que se vieron a solas, en los prados desiertos detrs del taller de mecnica, l la arrastr sin misericordia a un estado animal que la dej extenuada. Tard algn tiempo en darse cuenta de que tambin aquella era una forma de la ternura, y fue entonces cuando perdi el sosiego, y no viva sino para l, trastornada por la ansiedad de hundirse en su entorpecedor aliento de aceite refregado con leja. Poco antes de la muerte de Amaranta tropez de pronto con un espacio de lucidez dentro de la locura, y tembl
118
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez ante la incertidumbre del porvenir. Entonces oy hablar de una mujer que haca pronsticos de barajas, y fue a visitarla en secreto. Era Pilar Ternera. Desde que sta la vio entrar, conoci los recnditos motivos de Meme. Sintate, -le dijo-. No necesito de barajas para averiguar el porvenir de un Buenda. Meme ignoraba, y lo ignor siempre, que aquella pitonisa centenaria era su bisabuela. Tampoco lo hubiera credo despus del agresivo realismo con que ella le revel que la ansiedad del enamoramiento no encontraba reposo sino en la cama. Era el mismo punto de vista de Mauricio Babilonia, pero Meme se resista a darle crdito, pues en el fondo supona que estaba inspirado en un mal criterio de menestral. Ella pensaba entonces que el amor de un modo derrotaba al amor de otro modo, porque estaba en la ndole de los hombres repudiar el hambre una vez satisfecho el apetito. Pilar Ternera no slo disip el error, sino que le ofreci la vieja cama de lienzo donde ella concibi a Arcadio, el abuelo de Meme, y donde concibi despus a Aureliano Jos. Le ense adems cmo prevenir la concepcin indeseable mediante la vaporizacin de cataplasmas de mostaza, y le dio recetas de bebedizos que en casos de percances hacan expulsar hasta los remordimientos de conciencia. Aquella entrevista le infundi a Meme el mismo sentimiento de valenta que experiment la tarde de la borrachera. La muerte de Amaranta, sin embargo, la oblig a aplazar la decisin. Mientras duraron las nueve noches, ella no se apart un instante de Mauricio Babilonia, que andaba confundido con la muchedumbre que invadi la casa. Vinieron luego el luto prolongado y el encierro obligatorio, y se separaron por un tiempo. Fueron das de tanta agitacin interior, de tanta ansiedad irreprimible y tantos anhelos reprimidos, que la primera tarde en que Meme logr salir fue directamente a la casa de Pilar Ternera. Se entreg a Mauricio Babilonia sin resistencia, sin pudor, sin formalismos, y con una vocacin tan fluida y una intuicin tan sabia, que un hombre ms suspicaz que el suyo hubiera podido confundirlas con una acendrada experiencia. Se amaron dos veces por semana durante ms de tres meses, protegidos por la complicidad inocente de Aureliano Segundo, que acreditaba sin malicia las coartadas de la hija, slo por verla liberada de la rigidez de su madre. La noche en que Fernanda los sorprendi en el cine, Aureliano Segundo se sinti agobiado por el peso de la conciencia, y visit a Meme en el dormitorio donde la encerr Fernanda, confiando en que ella se desahogara con l de las confidencias que le estaba debiendo. Pero Meme lo neg todo. Estaba tan segura de s misma, tan aferrada a su soledad, que Aureliano Segundo tuvo la impresin de que ya no exista ningn vnculo entre ellos, que la camaradera y la complicidad no eran ms que una ilusin del pasado. Pens hablar con Mauricio Babilonia creyendo que su autoridad de antiguo patrn lo hara desistir de sus propsitos, pero Petra Cotes lo convenci de que aquellos eran asuntos de mujeres, as que qued flotando en un limbo de indecisin, y apenas sostenido por la esperanza de que el encierro terminara con las tribulaciones de la hija. Meme no dio muestra alguna de afliccin. Al contrario, desde el dormitorio contiguo percibi rsula el ritmo sosegado de su sueo, la serenidad de sus quehaceres, el orden de sus comidas y la buena salud de su digestin. Lo nico que intrig a rsula despus de casi dos meses de castigo, fue que Meme no se baara en la maana, como lo hacan todos, sino a las siete de la noche. Alguna vez pens prevenirla contra los alacranes, pero Meme era tan esquiva con ella por la conviccin de que la haba denunciado, que prefiri no perturbara con impertinencias de tatarabuela. Las mariposas amarillas invadan la casa desde el atardecer. Todas las noches, al regresar del bao, Meme encontraba a Fernanda desesperada, matando mariposas con la bomba de insecticida. Esto es una desgracia -deca-. Toda la vida me contaron que las mariposas nocturnas llaman la mala suerte. Una noche, mientras Meme estaba en el bao, Fernanda entr en su dormitorio por casualidad, y haba tantas mariposas que apenas se poda respirar. Agarr cualquier trapo para espantarlas, y el corazn se le hel de pavor al relacionar los baos nocturnos de su hija con las cataplasmas de mostaza que rodaron por el suelo. No esper un momento oportuno, como lo hizo la primera vez. Al da siguiente invit a almorzar al nuevo alcalde, que como ella haba bajado de los pramos, y le pidi que estableciera una guardia nocturna en el traspatio, porque tena la impresin de que se estaban robando las gallinas. Esa noche, la guardia derrib a Mauricio Babilonia cuando levantaba las tejas para entrar en el bao donde Meme lo esperaba, desnuda y temblando de amor entre los alacranes y las mariposas, como lo haba hecho casi todas las noches de 105 ltimos meses. Un proyectil incrustado en la columna vertebral lo redujo a cama por el resto de su vida. Muri de viejo en la soledad, sin un quejido, sin una protesta, sin una sola tentativa de infidencia, atormentado por los recuerdos y
119
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez por las mariposas amarillas que no le concedieron un instante de paz, y pblicamente repudiado como ladrn de gallinas.
120
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez
XV
Los acontecimientos que haban de darle el golpe mortal a Macondo empezaban a vislumbrarse cuando llevaron a la casa al hijo de Meme Buenda. La situacin pblica era entonces tan incierta, que nadie tena el espritu dispuesto para ocuparse de escndalos privados, de modo que Fernanda cont con un ambiente propicio para mantener al nio escondido como si no hubiera existido nunca. Tuvo que recibirlo, porque las circunstancias en que se lo llevaron no hacan posible el rechazo. Tuvo que soportarlo contra su voluntad por el resto de su vida, porque a la hora de la verdad le falt valor para cumplir la ntima determinacin de ahogarlo en la alberca del bao. Lo encerr en el antiguo taller del coronel Aureliano Buenda. A Santa Sofa de la Piedad logr convencerla de que lo haba encontrado flotando en una canastilla. rsula haba de morir sin conocer su origen. La pequea Amaranta rsula, que entr una vez al taller cuando Fernanda estaba alimentando al nio, tambin crey en la versin de la canastilla flotante. Aureliano Segundo, definitivamente distanciado de la esposa por la forma irracional en que sta manej la tragedia de Meme, no supo de la existencia del nieto sino tres aos despus de que lo llevaron a la casa, cuando el nio escap al cautiverio por un descuido de Fernanda, y se asom al corredor por una fraccin de segundo, desnudo y con los pelos enmaraados y con un impresionante sexo de moco de pavo, como si no fuera una criatura humana sino la definicin enciclopdica de un antropfago. Fernanda no contaba con aquella trastada de su incorregible destino. El nio fue como el regreso de una vergenza que ella crea haber desterrado para siempre de la casa. Apenas se haban llevado a Mauricio Babilonia con la espina dorsal fracturada, y ya haba concebido Fernanda hasta el detalle ms nfimo de un plan destinado a eliminar todo vestigio del oprobio. Sin consultarlo con su marido, hizo al da siguiente su equipaje, meti en una maletita las tres mudas que su hija poda necesitar, y fue a buscarla al dormitorio media hora antes de la llegada del tren. -Vamos, Renata -le dijo. No le dio ninguna explicacin. Meme, por su parte, no la esperaba ni la quera. No slo ignoraba para dnde iban, sino que le habra dado igual si la hubieran llevado al matadero. No haba vuelto a hablar, ni lo hara en el resto de su vida, desde que oy el disparo en el traspatio y el simultneo aullido de dolor de Mauricio Babilonia. Cuando su madre le orden salir del dormitorio, no se pein ni se lav la cara, y subi al tren como un sonmbulo sin advertir siquiera las mariposas amarillas que seguan acompandola. Fernanda no supo nunca, ni se tom el trabajo de averiguarlo, si su silencio ptreo era una determinacin de su voluntad, o si se haba quedado rauda por el impacto de la tragedia. Meme apenas se dio cuenta del viaje a travs de la antigua regin encantada. No vio las umbrosas e interminables plantaciones de banano a ambos lados de las lneas. No vio las casas blancas de los gringos, ni sus jardines aridecidos por el polvo y el calor, ni las mujeres con pantalones cortos y camisas de rayas azules que jugaban barajas en los prticos. No vio las carretas de bueyes cargadas de racimos en los caminos polvorientos. No vio las doncellas que saltaban como sbalos en los ros transparentes para dejarles a los pasajeros del tren la amargura de sus senos esplndidos, ni las barracas abigarradas y miserables de los trabajadores donde revoloteaban las mariposas amarillas de Mauricio Babilonia, y en cuyos portales haba nios verdes y esculidos sentados en sus bacinillas, y mujeres embarazadas que gritaban improperios al paso del tren. Aquella visin fugaz, que para ella era una fiesta cuando regresaba del colegio, pas por el corazn de Meme sin despabilarlo. No mir a travs de la ventanilla ni siquiera cuando se acab la humedad ardiente de las plantaciones, y el tren pas por la llanura de amapolas donde estaba todava el costillar carbonizado del galen espaol, y sali luego al mismo aire difano y al mismo roar espumoso y sucio donde casi un siglo antes fracasaron las ilusiones de Jos Arcadio Buenda. A las cinco de la tarde, cuando llegaron a la estacin final de la cinaga, descendi del tren porque Fernanda lo hizo. Subieron a un cochecito que pareca un murcilago enorme, tirado por un caballo asmtico, y atravesaron la ciudad desolada, en cuyas calles interminables y cuarteadas por el salitre, resonaba un ejercicio de piano igual al que escuch Fernanda en las siestas de su
121
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez adolescencia. Se embarcaron en un buque fluvial, cuya rueda de madera haca un ruido de conflagracin, y cuyas lminas de hierro carcomidas por el xido reverberaban como la boca de un horno. Meme se encerr en el camarote. Dos veces al da dejaba Fernanda un plato de comida junto a la cama, y dos veces al da se lo llevaba intacto, no porque Meme hubiera resuelto morirse de hambre, sino porque le repugnaba el solo olor de los alimentos y su estmago expulsaba hasta el agua. Ni ella misma saba entonces que su fertilidad haba burlado a los vapores de mostaza, as como Fernanda no lo supo hasta casi un ao despus, cuando le llevaron al nio. En el camarote sofocante, trastornada por la vibracin de las paredes de hierro y por el tufo insoportable del cieno removido por la rueda del buque, Meme perdi la cuenta de los das. Haba pasado mucho tiempo cuando vio la ltima mariposa amarilla destrozndose en las aspas del ventilador y admiti como una verdad irremediable que Mauricio Babilonia haba muerto. Sin embargo, no se dej vencer por la resignacin. Segua pensando en l durante la penosa travesa a lomo de mula por el pramo alucinante donde se perdi Aureliano Segundo cuando buscaba a la mujer ms hermosa que se haba dado sobre la tierra, y cuando remontaron la cordillera por caminos de indios, y entraron a la ciudad lgubre en cuyos vericuetos de piedra resonaban los bronces funerarios de treinta y dos iglesias. Esa noche durmieron en la abandonada mansin colonial, sobre los tablones que Fernanda puso en el suelo de un aposento invadido por la maleza, y arropadas con piltrafas de cortinas que arrancaron de las ventanas y que se desmigaban a cada vuelta del cuerpo. Meme supo dnde estaban, porque en el espanto del insomnio vio pasar al caballero vestido de negro que en una distante vspera de Navidad llevaron a la casa dentro de un cofre de plomo. Al da siguiente, despus de misa, Fernanda la condujo a un edificio sombro que Meme reconoci de inmediato por las evocaciones que su madre sola hacer del convento donde la educaron para reina, y entonces comprendi que haba llegado al trmino del viaje. Mientras Fernanda hablaba con alguien en el despacho contiguo, ella se qued en un saln ajedrezado con grandes leos de arzobispos coloniales, temblando de fro, porque llevaba todava un traje de etamina con florecitas negras y los duros borcegues hinchados por el hielo del pramo. Estaba de pie en el centro del saln, pensando en Mauricio Babilonia bajo el chorro amarillo de los vitrales, cuando sali del despacho una novicia muy bella que llevaba su maletita con las tres mudas de ropa. Al pasar junto a Meme le tendi la mano sin detenerse. -Vamos, Renata -le dijo. Meme le tom la mano y se dej llevar. La ltima vez que Fernanda la vio, tratando de igualar su paso con el de la novicia, acababa de cerrarse detrs de ella el rastrillo de hierro de la clausura. Todava pensaba en Mauricio Babilonia, en su olor de aceite y su mbito de mariposas, y seguira pensando en l todos los das de su vida, hasta la remota madrugada de otoo en que muriera de vejez, con sus nombres cambiados y sin haber dicho nunca una palabra, en un tenebroso hospital de Cracovia. Fernanda regres a Macondo en un tren protegido por policas armados. Durante el viaje advirti la tensin de los pasajeros, los aprestos militares en los pueblos de la lnea y el aire enrarecido por la certidumbre de que algo grave iba a suceder, pero careci de informacin mientras no lleg a Macondo y le contaron que Jos Arcadio Segundo estaba incitando a la huelga a los trabajadores de la compaa bananera. Esto es lo ltimo que nos faltaba -se dijo Fernanda. Un anarquista en la familia. La huelga estall dos semanas despus y no tuvo las consecuencias dramticas que se teman. Los obreros aspiraban a que no se les obligara a cortar y embarcar banano los domingos, y la peticin pareci tan justa que hasta el padre Antonio Isabel intercedi en favor de ella porque la encontr de acuerdo con la ley de Dios. El triunfo de la accin, as como de otras que se promovieron en los meses siguientes, sac del anonimato al descolorido Jos Arcadio Segundo, de quien sola decirse que slo haba servido para llenar el pueblo de putas francesas. Con la misma decisin impulsiva con que remat sus gallos de pelea para establecer una empresa de navegacin desatinada, haba renunciado al cargo de capataz de cuadrilla de la compaa bananera y tom el partido de los trabajadores. Muy pronto se le seal como agente de una conspiracin internacional contra el orden pblico. Una noche, en el curso de una semana oscurecida por rumores sombros, escap de milagro a cuatro tiros de revlver que le hizo un desconocido cuando sala de una reunin secreta. Fue tan tensa la atmsfera de los meses siguientes, que hasta rsula la percibi en su rincn de tinieblas, y tuvo la impresin de estar viviendo de nuevo los tiempos azarosos en que su hijo Aureliano cargaba en el bolsillo los glbulos homeopticos de la subversin. Trat de hablar con Jos Arcadio Segundo para enterarlo
122
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez de ese precedente, pero Aureliano Segundo le inform que desde la noche del atentado se ignoraba su paradero. -Lo mismo que Aureliano -exclam rsula-. Es como si el mundo estuviera dando vueltas. Fernanda permaneci inmune a la incertidumbre de esos das. Careca de contactos con el mundo exterior, desde el violento altercado que tuvo con su marido por haber determinado la suerte de Meme sin su consentimiento. Aureliano Segundo estaba dispuesto a rescatar a su hija, con la polica si era necesario, pero Fernanda le hizo ver papeles en los que se demostraba que haba ingresado a la clausura por propia voluntad. En erecto, Meme los haba firmado cuando ya estaba del otro lado del rastrillo de hierro, y lo hizo con el mismo desdn con que se dej conducir. En el fondo, Aureliano Segundo no crey en la legitimidad de las pruebas, como no crey nunca que Mauricio Babilonia se hubiera metido al patio para robar gallinas, pero ambos expedientes le sirvieron para tranquilizar la conciencia, y pudo entonces volver sin remordimientos a la sombra de Petra Cotes, donde reanud las parrandas ruidosas y las comilonas desaforadas. Ajena a la inquietud del pueblo, sorda a los tremendos pronsticos de rsula, Fernanda le dio la ltima vuelta a las tuercas de su plan consumado. Le escribi una extensa carta a su hijo Jos Arcadio, que ya iba a recibir las rdenes menores, y en ella le comunic que su hermana Renata haba expirado en la paz del Seor a consecuencia del vmito negro. Luego puso a Amaranta rsula al cuidado de Santa Sofa de la Piedad, y se dedic a organizar su correspondencia con los mdicos invisibles, trastornada por el percance de Meme. Lo primero que hizo fue fijar fecha definitiva para la aplazada intervencin teleptica. Pero los mdicos invisibles le contestaron que no era prudente mientras persistiera el estado de agitacin social en Macondo. Ella estaba tan urgida y tan mal informada, que les explic en otra carta que no haba tal estado de agitacin, y que todo era fruto de las locuras de un cuado suyo, que andaba por esos das con la ventolera sindical, como padeci en otro tiempo las de la gallera y la navegacin. An no estaban de acuerdo el caluroso mircoles en que llam a la puerta de la casa una monja anciana que llevaba una canastilla colgada del brazo. Al abrirle, Santa Sofa de la Piedad pens que era un regalo y trat de quitarle la canastilla cubierta con un primoroso tapete de encaje. Pero la monja lo impidi, porque tena instrucciones de entregrsela personalmente, y bajo la reserva ms estricta, a doa Fernanda del Carpio de Buenda. Era el hijo de Mame. El antiguo director espiritual de Fernanda le explicaba en una carta que haba nacido dos meses antes, y que se haban permitido bautizarlo con el nombre de Aureliano, como su abuelo, porque la madre no despeg los labios para expresar su voluntad. Fernanda se sublev ntimamente contra aquella burla del destino, pero tuvo fuerzas para disimularlo delante de la monja. -Diremos que lo encontramos flotando en la canastilla -sonri. -No se lo creer nadie -dijo la monja. -Si se lo creyeron a las Sagradas Escrituras -replic Fernanda-, no veo por qu no han de crermelo a m. La monja almorz en casa, mientras pasaba el tren de regreso, y de acuerdo con la discrecin que le haban exigido no volvi a mencionar al nio, pero Fernanda la seal como un testigo indeseable de su vergenza, y lament que se hubiera desechado la costumbre medieval de ahorcar al mensajero de malas noticias. Fue entonces cuando decidi ahogar a la criatura en la alberca tan pronto como se fuera la monja, pero el corazn no le dio para tanto y prefiri esperar con paciencia a que la infinita bondad de Dios la liberara del estorbo. El nuevo Aureliano haba cumplido un ao cuando la tensin pblica estall sin ningn anuncio. Jos Arcadio Segundo y otros dirigentes sindicales que haban permanecido hasta entonces en la clandestinidad, aparecieron intempestivamente un fin de semana y promovieron manifestaciones en los pueblos de la zona bananera. La polica se conform con vigilar el orden. Pero en la noche del lunes los dirigentes fueron sacados de sus casas y mandados, con grillos de cinco kilos en los pies, a la crcel de la capital provincial. Entre ellos se llevaron a Jos Arcadio Segundo y a Lorenzo Gaviln, un coronel de la revolucin mexicana, exiliado en Macondo, que deca haber sido testigo del herosmo de su compadre Artemio Cruz. Sin embargo, antes de tres meses estaban en libertad, porque el gobierno y la compaa bananera no pudieron ponerse de acuerdo sobre quin deba alimentarlos en la crcel. La inconformidad de los trabajadores se fundaba esta vez en la insalubridad de las viviendas, el engao de los servicios mdicos y la iniquidad de las condiciones de trabajo. Afirmaban, adems, que no se les pagaba con dinero efectivo, sino con vales que slo servan para comprar jamn de Virginia en los comisariatos de la compaa. Jos Arcadio
123
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Segundo fue encarcelado porque revel que el sistema de los vales era un recurso de la compaa para financiar sus barcos fruteros, que de no haber sido por la mercanca de los comisariatos hubieran tenido que regresar vacos desde Nueva Orlens hasta los puertos de embarque del banano. Los otros cargos eran del dominio pblico. Los mdicos de la compaa no examinaban a los enfermos, sino que los hacan pararse en fila india frente a los dispensarios, y una enfermera les pona en la lengua una pldora del color del piedralipe, as tuvieran paludismo, blenorragia o estreimiento. Era una teraputica tan generalizada, que los nios se ponan en la lila varias veces, y en vez de tragarse las pldoras se las llevaban a sus casas para sealar con ellas lo nmeros cantados en el juego de lotera. Los obreros de la compaa estaban hacinados en tambos miserables. Los ingenieros, en vez de construir letrinas, llevaban a los campamentos, por Navidad, un excusado porttil para cada cincuenta personas, y hacan demostraciones pblicas de cmo utilizarlos para que duraran ms. Los decrpitos abogados vestidos de negro que en otro tiempo asediaron al coronel Aureliano Buenda, y que entonces eran apoderados de la compaa bananera, desvirtuaban estos cargos con arbitrios que parecan cosa de magia. Cuando los trabajadores redactaron un pliego de peticiones unnime, pas mucho tiempo sin que pudieran notificar oficialmente a la compaa bananera. Tan pronto como conoci el acuerdo, el seor Brown enganch en el tren su suntuoso vagn de vidrio, y desapareci de Macondo junto con los representantes ms conocidos de su empresa. Sin embargo, varios obreros encontraron a uno de ellos el sbado siguiente en un burdel, y le hicieron firmar una copia del pliego de peticiones cuando estaba desnudo con la mujer que se prest para llevarlo a la trampa. Los luctuosos abogados demostraron en el juzgado que aquel hombre no tena nada que ver con la compaa, y para que nadie pusiera en duda sus argumentos lo hicieron encarcelar por usurpador. Ms tarde, el seor Brown fue sorprendido viajando de incgnito en un vagn de tercera clase, y le hicieron firmar otra copia del pliego de peticiones. Al da siguiente compareci ante los jueces con el pelo pintado de negro y hablando un castellano sin tropiezos. Los abogados demostraron que no era el seor Jack Brown, superintendente de la compaa bananera y nacido en Prattville, Alabama, sino un inofensivo vendedor de plantas medicinales, nacido en Macondo y all mismo bautizado con el nombre de Dagoberto Fonseca. Poco despus, frente a una nueva tentativa de los trabajadores, los abogados exhibieron en lugares pblicos el certificado de defuncin del seor Brown, autenticado por cnsules y cancilleres, y en el cual se daba fe de que el pasado nueve de junio haba sido atropellado en Chicago por un carro de bomberos. Cansados de aquel delirio hermenutico, los trabajadores repudiaron a las autoridades de Macondo y subieron con sus quejas a los tribunales supremos. Fue all donde los ilusionistas del derecho demostraron que las reclamaciones carecan de toda validez, simplemente porque la compaa bananera no tena, ni haba tenido nunca ni tendra jams trabajadores a su servicio, sino que los reclutaba ocasionalmente y con carcter temporal. De modo que se desbarat la patraa del jamn de Virginia, las pldoras milagrosas y los excusados pascuales, y se estableci por fallo de tribunal y se proclam en bandos solemnes la inexistencia de los trabajadores. La huelga grande estall. Los cultivos se quedaron a medias, la fruta se pas en las cepas y los trenes de ciento veinte vagones se pararon en los ramales. Los obreros ociosos desbordaron los pueblos. La calle de los Turcos reverber en un sbado de muchos das, y en el saln de billares del Hotel de Jacob hubo que establecer turnos de veinticuatro horas. All estaba Jos Arcadio Segundo, el da en que se anunci que el ejrcito haba sido encargado de restablecer el orden pblico. Aunque no era hombre de presagios, la noticia fue para l como un anuncio de la muerte, que haba esperado desde la maana distante en que el coronel Gerineldo Mrquez le permiti ver un fusilamiento. Sin embargo, el mal augurio no alter su solemnidad. Hizo la jugada que tena prevista y no err la carambola. Poco despus, las descargas de redoblante, los ladridos del clarn, los gritos y el tropel de la gente, le indicaron que no slo la partida de billar sino la callada y solitaria partida que jugaba consigo mismo desde la madrugada de la ejecucin, haban por fin terminado. Entonces se asom a la calle, y los vio. Eran tres regimientos cuya marcha pautada por tambor de galeotes hacia trepidar la tierra. Su resuello de dragn multicfalo impregn de un vapor pestilente la claridad del medioda. Eran pequeos, macizos, brutos. Sudaban con sudor de caballo, y tenan un olor de carnaza macerada por el sol, y la impavidez taciturna e impenetrable de los hombres del pramo. Aunque tardaron ms de una hora en pasar, hubiera podido pensarse que eran unas pocas escuadras girando en redondo, porque todos eran idnticos, hijos de la misma madre, y todos soportaban con igual estolidez el peso de los morrales y las cantimploras, y la vergenza de los fusiles con las bayonetas caladas, y el incordio
124
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez de la obediencia ciega y el sentido del honor. Ursula los oy pasar desde su lecho de tinieblas y levant la mano con los dedos en cruz. Santa Sofa de la Piedad existi por un instante, inclinada sobre el mantel bordado que acababa de planchar, y pens en su hijo, Jos Arcadio Segundo, que vio pasar sin inmutarse los ltimos soldados por la puerta del Hotel de Jacob. La ley marcial facultaba al ejrcito para asumir funciones de rbitro de la controversia, pero no se hizo ninguna tentativa de conciliacin. Tan pronto como se exhibieron en Macondo, los soldados pusieron a un lado los fusiles, cortaron y embarcaron el banano y movilizaron los trenes. Los trabajadores, que hasta entonces se haban conformado con esperar, se echaron al monte sin ms armas que sus machetes de labor, y empezaron a sabotear el sabotaje. Incendiaron fincas y comisariatos, destruyeron los rieles para impedir el trnsito de los trenes que empezaban a abrirse paso con fuego de ametralladoras, y cortaron los alambres del telgrafo y el telfono. Las acequias se tieron de sangre. El seor Brown, que estaba vivo en el gallinero electrificado, fue sacado de Macondo con su familia y las de otros compatriotas suyos, y conducidos a territorio seguro bajo la proteccin del ejrcito. La situacin amenazaba con evolucionar hacia una guerra civil desigual y sangrienta, cuando las autoridades hicieron un llamado a los trabajadores para que se concentraran en Macondo. El llamado anunciaba que el Jefe Civil y Militar de la provincia llegara el viernes siguiente, dispuesto a interceder en el conflicto. Jos Arcadio Segundo estaba entre la muchedumbre que se concentr en la estacin desde la maana del viernes. Haba participado en una reunin de los dirigentes sindicales y haba sido comisionado junto con el coronel Gaviln para confundirse con la multitud y orientarla segn las circunstancias. No se senta bien, y amasaba una pasta salitrosa en el paladar, desde que advirti que el ejrcito haba emplazado nidos de ametralladoras alrededor de la plazoleta, y que la ciudad alambrada de la compaa bananera estaba protegida con piezas de artillera. Hacia las doce, esperando un tren que no llegaba, ms de tres mil personas, entre trabajadores, mujeres y nios, haban desbordado el espacio descubierto frente a la estacin y se apretujaban en las calles adyacentes que el ejrcito cerr con filas de ametralladoras. Aquello pareca entonces, ms que una recepcin, una feria jubilosa. Haban trasladado los puestos de fritangas y las tiendas de bebidas de la calle de los Turcos, y la gente soportaba con muy buen nimo el fastidio de la espera y el sol abrasante. Un poco antes de las tres corri el rumor de que el tren oficial no llegara hasta el da siguiente. La muchedumbre cansada exhal un suspiro de desaliento. Un teniente del ejrcito se subi entonces en el techo de la estacin, donde haba cuatro nidos de ametralladoras enfiladas hacia la multitud, y se dio un toque de silencio. Al lado de Jos Arcadio Segundo estaba una mujer descalza, muy gorda, con dos nios de unos cuatro y siete aos. Carg al menor, y le pidi a Jos Arcadio Segundo, sin conocerlo, que levantara al otro para que oyera mejor lo que iban a decir. Jos Arcadio Segundo se acaball al nio en la nuca. Muchos aos despus, ese nio haba de seguir contando, sin que nadie se lo creyera, que haba visto al teniente leyendo con una bocina de gramfono el Decreto Nmero 4 del Jefe Civil y Militar de la provincia. Estaba firmado por el general Carlos Corts Vargas, y por su secretario, el mayor Enrique Garca Isaza, y en tres artculos de ochenta palabras declaraba a los huelguistas cuadrilla de malhechores y facultaba al ejrcito para matarlos a bala. Ledo el decreto, en medio de una ensordecedora rechifla de protesta, un capitn sustituy al teniente en el techo de la estacin, y con la bocina de gramfono hizo seas de que quera hablar. La muchedumbre volvi a guardar silencio. -Seoras y seores -dijo el capitn con una voz baja, lenta, un poco cansada-, tienen cinco minutos para retirarse. La rechifla y los gritos redoblados ahogaron el toque de clarn que anunci el principio del plazo. Nadie se movi. -Han pasado cinco minutos -dijo el capitn en el mismo tono-. Un minuto ms y se har fuego. Jos Arcadio Segundo, sudando hielo, se baj al nio de los hombros y se lo entreg a la mujer. Estos cabrones son capaces de disparar, murmur ella. Jos Arcadio Segundo no tuvo tiempo de hablar, porque al instante reconoci la voz ronca del coronel Gaviln hacindoles eco con un grito a las palabras de la mujer. Embriagado por la tensin, por la maravillosa profundidad del silencio y, adems, convencido de que nada hara mover a aquella muchedumbre pasmada por la fascinacin de la muerte, Jos Arcadio Segundo se empin por encima de las cabezas que tena enfrente, y por primera vez en su vida levant la voz. -Cabrones! -grit-. Les regalamos el minuto que falta.
125
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Al final de su grito ocurri algo que no le produjo espanto, sino una especie de alucinacin. El capitn dio la orden de fuego y catorce nidos de ametralladoras le respondieron en el acto. Pero todo pareca una farsa. Era como si las ametralladoras hubieran estado cargadas con engaifas de pirotecnia, porque se escuchaba su anhelante tableteo, y se vean sus escupitajos incandescentes, pero no se perciba la ms leve reaccin, ni una voz, ni siquiera un suspiro, entre la muchedumbre compacta que pareca petrificada por una invulnerabilidad instantnea. De pronto, a un lado de la estacin, un grito de muerte desgarr el encantamiento: Aaaay, mi madre. Una fuerza ssmica, un aliento volcnico, un rugido de cataclismo, estallaron en el centro de la muchedumbre con una descomunal potencia expansiva. Jos Arcadio Segundo apenas tuvo tiempo de levantar al nio, mientras la madre con el otro era absorbida por la muchedumbre centrifugada por el pnico. Muchos aos despus, el nio haba de contar todava, a pesar de que los vecinos seguan creyndolo un viejo chiflado, que Jos Arcadio Segundo lo levant por encima de su cabeza, y se dej arrastrar, casi en el aire, como flotando en el terror de la muchedumbre, hacia una calle adyacente. La posicin privilegiada del nio le permiti ver que en ese momento la masa desbocada empezaba a llegar a la esquina y la fila de ametralladoras abri fuego. Varias voces gritaron al mismo tiempo: -Trense al suelo! Trense al suelo! Ya los de las primeras lneas lo haban hecho, barridos por las rfagas de metralla. Los sobrevivientes, en vez de tirarse al suelo, trataron de volver a la plazoleta, y el pnico dio entonces un coletazo de dragn, y los mand en una oleada compacta contra la otra oleada compacta que se mova en sentido contrario, despedida por el otro coletazo de dragn de la calle opuesta, donde tambin las ametralladoras disparaban sin tregua. Estaban acorralados, girando en un torbellino gigantesco que poco a poco se reduca a su epicentro porque sus bordes iban siendo sistemticamente recortados en redondo, como pelando una cebolla, por las tijeras insaciables y metdicas de la metralla. El nio vio una mujer arrodillada, con los brazos en cruz, en un espacio limpio, misteriosamente vedado a la estampida. All lo puso Jos Arcadio Segundo, en el instante de derrumbarse con la cara baada en sangre, antes de que el tropel colosal arrasara con el espacio vaco, con la mujer arrodillada, con la luz del alto cielo de sequa, y con el puto mundo donde rsula Iguarn haba vendido tantos animalitos de caramelo. Cuando Jos Arcadio Segundo despert estaba boca arriba en las tinieblas. Se dio cuenta de que iba en un tren interminable y silencioso, y de que tena el cabello apelmazado por la sangre seca y le dolan todos los huesos. Sinti un sueo insoportable. Dispuesto a dormir muchas horas, a salvo del terror y el horror, se acomod del lado que menos le dola, y slo entonces descubri que estaba acostado sobre los muertos. No haba un espacio libre en el vagn, salvo el corredor central. Deban de haber pasado varias horas despus de la masacre, porque los cadveres tenan la misma temperatura del yeso en otoo, y su misma consistencia de espuma petrificada, y quienes los haban puesto en el vagn tuvieron tiempo de arrumos en el orden y el sentido en que se transportaban los racimos de banano. Tratando de fugarse de la pesadilla, Jos Arcadio Segundo se arrastr de un vagn a otro, en la direccin en que avanzaba el tren, y en los relmpagos que estallaban por entre los listones de madera al pasar por los pueblos dormidos vea los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos nios, que iban a ser arrojados al mar como el banano de rechazo. Solamente reconoci a una mujer que venda refrescos en la plaza y al coronel Gaviln, que todava llevaba enrollado en la mano el cinturn con la hebilla de plata moreliana con que trat de abrirse camino a travs del pnico. Cuando lleg al primer vagn dio un salto en la oscuridad, y se qued tendido en la zanja hasta que el tren acab de pasar. Era el ms largo que haba visto nunca, con casi doscientos vagones de carga, y una locomotora en cada extremo y una tercera en el centro. No llevaba ninguna luz, ni siquiera las rojas y verdes lmparas de posicin, y se deslizaba a una velocidad nocturna y sigilosa. Encima de los vagones se vean los bultos oscuros de los soldados con las ametralladoras emplazadas. Despus de medianoche se precipit un aguacero torrencial. Jos Arcadio Segundo ignoraba dnde haba saltado, pero saba que caminando en sentido contrario al del tren llegara a Macondo. Al cabo de ms de tres horas de marcha, empapado hasta los huesos, con un dolor de cabeza terrible, divis las primeras casas a la luz del amanecer. Atrado por el olor del caf, entr en una cocina donde una mujer con un nio en brazos estaba inclinada sobre el fogn. -Buenos -dijo exhausto-. Soy Jos Arcadio Segundo Buenda.
126
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Pronunci el nombre completo, letra por letra, para convencerse de que estaba vivo. Hizo bien, porque la mujer haba pensado que era una aparicin al ver en la puerta la figura esculida, sombra, con la cabeza y la ropa sucias de sangre, y tocada por la solemnidad de la muerte. Lo conoca. Llev una manta para que se arropara mientras se secaba la ropa en el fogn, le calent agua para que se lavara la herida, que era slo un desgarramiento de la piel, y le dio un paal limpio para que se vendara la cabeza. Luego le sirvi un pocillo de caf, sin azcar, como le haban dicho que lo tomaban los Buenda, y abri la ropa cerca del fuego. Jos Arcadio Segundo no habl mientras no termin de tomar el caf. -Deban ser como tres mil -murmur. -Qu? -Los muertos -aclar l-. Deban ser todos los que estaban en la estacin. La mujer lo midi con una mirada de lstima. Aqu no ha habido muertos -dijo-. Desde los tiempos de tu to, el coronel, no ha pasado nada en Macondo. En tres cocinas donde se detuvo Jos Arcadio Segundo antes de llegar a la casa le dijeron lo mismo: No hubo muertos. Pas por la plazoleta de la estacin, y vio las mesas de fritangas amontonadas una encima de otra, y tampoco all encontr rastro alguno de la masacre. Las calles estaban desiertas bajo la lluvia tenaz y las casas cerradas, sin vestigios de vida interior. La nica noticia humana era el primer toque para misa. Llam en la puerta de la casa del coronel Gaviln. Una mujer encinta, a quien haba visto muchas veces, le cerr la puerta en la cara. Se fue -dijo asustada-. Volvi a su tierra. La entrada principal del gallinero alambrado estaba custodiada, como siempre, por dos policas locales que parecan de piedra bajo la lluvia, con impermeables y cascos de hule. En su callecita marginal, los negros antillanos cantaban a coro los salmos del sbado. Jos Arcadio Segundo salt la cerca del patio y entr en la casa por la cocina. Santa Sofa de la Piedad apenas levant la voz. Que no te vea Fernanda -dijo-. Hace un rato se estaba levantando. Como si cumpliera un pacto implcito, llev al hijo al cuarto de las bacinillas, le arregl el desvencijado catre de Melquades, y a las dos de la tarde, mientras Fernanda haca la siesta, le pas por la ventana un plato de comida. Aureliano Segundo haba dormido en casa porque all lo sorprendi la lluvia, y a las tres de la tarde todava segua esperando que escampara. Informado en secreto por Santa Sofa de la Piedad, a esa hora visit a su hermano en el cuarto de Melquades. Tampoco l crey la versin de la masacre ni la pesadilla del tren cargado de muertos que viajaba hacia el mar. La noche anterior haban ledo un bando nacional extraordinario, para informar que los obreros haban obedecido la orden de evacuar la estacin, y se dirigan a sus casas en caravanas pacficas. El bando informaba tambin que los dirigentes sindicales, con un elevado espritu patritico, haban reducido sus peticiones a dos puntos: reforma de los servicios mdicos y construccin de letrinas en las viviendas. Se inform ms tarde que cuando las autoridades militares obtuvieron el acuerdo de los trabajadores, se apresuraron a comunicrselo al seor Brown, y que ste no slo haba aceptado las nuevas condiciones, sino que ofreci pagar tres das de jolgorios pblicos para celebrar el trmino del conflicto. Slo que cuando los militares le preguntaron para qu fecha poda anunciarse la firma del acuerdo, l mir a travs de la ventana del cielo rayado de relmpagos, e hizo un profundo gesto de incertidumbre. -Ser cuando escampe -dijo-. Mientras dure la lluvia, suspendemos toda clase de actividades. No llova desde hacia tres meses y era tiempo de sequa. Pero cuando el seor Brown anunci su decisin se precipit en toda la zona bananera el aguacero torrencial que sorprendi a Jos Arcadio Segundo en el camino de Macondo. Una semana despus segua lloviendo. La versin oficial, mil veces repetida y machacada en todo el pas por cuanto medio de divulgacin encontr el gobierno a su alcance, termin por imponerse: no hubo muertos, los trabajadores satisfechos haban vuelto con sus familias, y la compaa bananera suspenda actividades mientras pasaba la lluvia. La ley marcial continuaba, en previsin de que fuera necesario aplicar medidas de emergencia para la calamidad pblica del aguacero interminable, pero la tropa estaba acuartelada. Durante el da los militares andaban por los torrentes de las calles, con los pantalones enrollados a media pierna, jugando a los naufragios con los nios. En la noche, despus del toque de queda, derribaban puertas a culatazos, sacaban a los sospechosos de sus camas y se los llevaban a un viaje sin regreso. Era todava la bsqueda y el exterminio de los malhechores, asesinos, incendiarios y revoltosos del Decreto Nmero Cuatro, pero los militares lo negaban a los propios parientes de sus vctimas, que desbordaban la oficina de los comandantes en busca de noticias. Seguro que fue un sueo -insistan los oficiales-. En Macondo no ha
127
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez pasado nada, ni est pasando ni pasar nunca. Este es un pueblo feliz. As consumaron el exterminio de los jefes sindicales. El nico sobreviviente fue Jos Arcadio Segundo. Una noche de febrero se oyeron en la puerta los golpes inconfundibles de las culatas. Aureliano Segundo, que segua esperando que escampara para salir, les abri a seis soldados al mando de un oficial. Empapados de lluvia, sin pronunciar una palabra, registraron la casa cuarto por cuarto, armario por armario, desde las salas hasta el granero. rsula despert cuando encendieron la luz del aposento, y no exhal un suspiro mientras dur la requisa, pero mantuvo los dedos en cruz, movindolos hacia donde los soldados se movan. Santa Sofa de la Piedad alcanz a prevenir a Jos Arcadio Segundo que dorma en el cuarto de Melquades, pero l comprendi que era demasiado tarde para intentar la fuga. De modo que Santa Sofa de la Piedad volvi a cerrar la puerta, y l se puso la camisa y los zapatos, y se sent en el catre a esperar que llegaran. En ese momento estaban requisando el taller de orfebrera. El oficial haba hecho abrir el candado, y con una rpida barrida de la linterna haba visto el mesn de trabajo y la vidriera con los frascos de cidos y los instrumentos que seguan en el mismo lugar en que los dej su dueo, y pareci comprender que en aquel cuarto no viva nadie. Sin embargo, le pregunt astutamente a Aureliano Segundo si era platero, y l le explic que aquel haba sido el taller del coronel Aureliano Buenda, Aj, hizo el oficial, y encendi la luz y orden una requisa tan minuciosa, que no se les escaparon los dieciocho pescaditos de oro que se haban quedado sin fundir y que estaban escondidos detrs de los frascos en el tarro de lata. El oficial los examin uno por uno en el mesn de trabajo y entonces se humaniz por completo. Quisiera llevarme uno, si usted me lo permite -dijo-. En un tiempo fueron una clave de subversin, pero ahora son una reliquia. Era joven, casi un adolescente, sin ningn signo de timidez, y con una simpata natural que no se le haba notado hasta entonces. Aureliano Segundo le regal el pescadito. El oficial se lo guard en el bolsillo de la camisa, con un brillo infantil en los ojos, y ech los otros en el tarro para ponerlos donde estaban. -Es un recuerdo invaluable -dijo-. El coronel Aureliano Buenda fue uno de nuestros ms grandes hombres. Sin embargo, el golpe de humanizacin no modific su conducta profesional. Frente al cuarto de Melquades, que estaba otra vez con candado, Santa Sofa de la Piedad acudi a una ltima esperanza. Hace como un siglo que no vive nadie en ese aposento, dijo. El oficial lo hizo abrir, lo recorri con el haz de la linterna, y Aureliano Segundo y Santa Sofa de la Piedad vieron los ojos rabes de Jos Arcadio Segundo en el momento en que pas por su cara la rfaga de luz, y comprendieron que aquel era el fin de una ansiedad y el principio de otra que slo encontrara un alivio en la resignacin. Pero el oficial sigui examinando la habitacin con la linterna, y no dio ninguna seal de inters mientras no descubri las setenta y dos bacinillas apelotonadas en los armarios. Entonces encendi la luz. Jos Arcadio Segundo estaba sentado en el borde del catre, listo para salir, ms solemne y pensativo que nunca. Al fondo estaban los anaqueles con los libros descosidos, los rollos de pergaminos, y la mesa de trabajo limpia y ordenada, y todava fresca la tinta en los tinteros. Haba la misma pureza en el aire, la misma diafanidad, el mismo privilegio contra el polvo y la destruccin que conoci Aureliano Segundo en la infancia, y que slo el coronel Aureliano Buenda no pudo percibir. Pero el oficial no se interes sino en las bacinillas. -Cuntas personas viven en esta casa? -pregunt. -Cinco. El oficial, evidentemente, no entendi. Detuvo la mirada en el espacio donde Aureliano Segundo y Santa Sofa de la Piedad seguan viendo a Jos Arcadio Segundo, y tambin ste se dio cuenta de que el militar lo estaba mirando sin verlo. Luego apag la luz y ajust la puerta. Cuando les habl a los soldados, entendi Aureliano Segundo que el joven militar haba visto el cuarto con los mismos ojos con que lo vio el coronel Aureliano Buenda. -Es verdad que nadie ha estado en ese cuarto por lo menos en un siglo -dijo el oficial a los soldados-. Ah debe haber hasta culebras. Al cerrarse la puerta, Jos Arcadio Segundo tuvo la certidumbre de que su guerra haba terminado. Aos antes, el coronel Aureliano Buenda le haba hablado de la fascinacin de la guerra y haba tratado de demostrarla con ejemplos incontables sacados de su propia experiencia. l le haba credo. Pero la noche en que los militares lo miraron sin verlo, mientras pensaba en la tensin de los ltimos meses, en la miseria de la crcel, en el pnico de la estacin y en el tren cargado de muertos, Jos Arcadio Segundo lleg a la conclusin de que el coronel Aureliano Buenda no fue ms que un farsante o un imbcil. No entenda que hubiera necesitado
128
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez tantas palabras para explicar lo que se senta en la guerra, si con una sola bastaba: miedo. En el cuarto de Melquades, en cambio, protegido por la luz sobrenatural, por el ruido de la lluvia, por la sensacin de ser invisible, encontr el reposo que no tuvo un solo instante de su vida anterior, y el nico miedo que persista era el de que lo enterraran vivo. Se lo cont a Santa Sofa de la Piedad, que le llevaba las comidas diarias, y ella le prometi luchar por estar viva hasta ms all de sus fuerzas, para asegurarse de que lo enterraran muerto. A salvo de todo temor, Jos Arcadio Segundo se dedic entonces a repasar muchas veces los pergaminos de Melquades, y tanto ms a gusto cuanto menos los entenda. Acostumbrado al ruido de la lluvia, que a los dos meses se convirti en una forma nueva del silencio, lo nico que perturbaba su soledad eran las entradas y salidas de Santa Sofa de la Piedad. Por eso le suplic que le dejara la comida en el alfizar de la ventana, y le echara candado a la puerta. El resto de la familia lo olvid, inclusive Fernanda, que no tuvo inconveniente en dejarlo all, cuando supo que los militares lo haban visto sin conocerlo. A los seis meses de encierro, en vista de que los militares se haban ido de Macondo, Aureliano Segundo quit el candado buscando alguien con quien conversar mientras pasaba la lluvia. Desde que abri la puerta se sinti agredido por la pestilencia de las bacinillas que estaban puestas en el suelo, y todas muchas veces ocupadas. Jos Arcadio Segundo, devorado por la pelambre, indiferente al aire enrarecido por los vapores nauseabundos, segua leyendo y releyendo los pergaminos ininteligibles. Estaba iluminado por un resplandor serfico. Apenas levant la vista cuando sinti abrirse la puerta, pero a su hermano le bast aquella mirada para ver repetido en ella el destino irreparable del bisabuelo. -Eran ms de tres mil -fue todo cuanto dijo Jos Arcadio Segundo-. Ahora estoy seguro que eran todos los que estaban en la estacin.
129
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez
XVI
Llovi cuatro aos, once meses y dos das. Hubo pocas de llovizna en que todo el mundo se puso sus ropas de pontifical y se compuso una cara de convaleciente para celebrar la escampada, pero pronto se acostumbraron a interpretar las pausas como anuncios de recrudecimiento. Se desempedraba el cielo en unas tempestades de estropicio, y el norte mandaba unos huracanes que desportillaron techos y derribaron paredes, y desenterraron de raz las ltimas cepas de las plantaciones. Como ocurri durante la peste del insomnio, que rsula se dio a recordar por aquellos das, la propia calamidad iba inspirando defensas contra el tedio. Aureliano Segundo fue uno de los que ms hicieron para no dejarse vencer por la ociosidad. Haba ido a la casa por algn asunto casual la noche en que el seor Brown convoc la tormenta, y Fernanda trat de auxiliarlo con un paraguas medio desvarillado que encontr en un armario. No hace falta -dijo l-. Me quedo aqu hasta que escampe. No era, por supuesto, un compromiso ineludible, pero estuvo a punto de cumplirlo al pie de la letra. Como su ropa estaba en casa de Petra Cotes, se quitaba cada tres das la que llevaba puesta, y esperaba en calzoncillos mientras la lavaban. Para no aburrirse, se entreg a la tarea de componer los numerosos desperfectos de la casa. Ajust bisagras, aceit cerraduras, atornill aldabas y nivel fallebas. Durante varios meses se le vio vagar con una caja de herramientas que debieron olvidar los gitanos en los tiempos de Jos Arcadio Buenda, y nadie supo si fue por la gimnasia involuntaria, por el tedio invernal o por la abstinencia obligada, que la panza se le fue desinflando poco a poco como un pellejo, y la cara de tortuga beatfica se le hizo menos sangunea y menos protuberante la papada, hasta que todo l termin por ser menos paquidrmico y pudo amarrarse otra vez los cordones de los zapatos. Vindolo montar picaportes y desconectar relojes, Fernanda se pregunt si no estara incurriendo tambin en el vicio de hacer para deshacer, como el coronel Aureliano Buenda con los pescaditos de oro, Amaranta con los botones y la mortaja, Jos Arcadio Segundo con los pergaminos y rsula con los recuerdos. Pero no era cierto. Lo malo era que la lluvia lo trastornaba todo, y las mquinas ms ridas echaban flores por entre los engranajes si no se les aceitaba cada tres das, y se oxidaban los hilos de los brocados y le nacan algas de azafrn a la ropa mojada. La atmsfera era tan hmeda que los peces hubieran podido entrar por las puertas y salir por las ventanas, navegando en el aire de los aposentos. Una maana despert rsula sintiendo que se acababa en un soponcio de placidez, y ya haba pedido que le llevaran al padre Antonio Isabel, aunque fuera en andas, cuando Santa Sofa de la Piedad descubri que tena la espalda adoquinada de sanguijuelas. Se las desprendieron una por una, achicharrndolas con tizones, antes de que terminaran de desangrara. Fue necesario excavar canales para desaguar la casa, y desembarazarla de sapos y caracoles, de modo que pudieran secarse los pisos, quitar los ladrillos de las patas de las camas y caminar otra vez con zapatos. Entretenido con las mltiples minucias que reclamaban su atencin, Aureliano Segundo no se dio cuenta de que se estaba volviendo viejo, hasta una tarde en que se encontr contemplando el atardecer prematuro desde un mecedor, y pensando en Petra Cotes sin estremecerse. No habra tenido ningn inconveniente en regresar al amor inspido de Fernanda, cuya belleza se haba reposado con la madurez, pero la lluvia lo haba puesto a salvo de toda emergencia pasional, y le haba infundido la serenidad esponjosa de la inapetencia. Se divirti pensando en las cosas que hubiera podido hacer en otro tiempo con aquella lluvia que ya iba para un ao. Haba sido uno de los primeros que llevaron lminas de cinc a Macondo, mucho antes de que la compaa bananera las pusiera de moda, slo por techar con ellas el dormitorio de Petra Cates y solazarse con la impresin de intimidad profunda que en aquella poca le produca la crepitacin de la lluvia, Pero hasta esos recuerdos locos de su juventud estrafalaria lo dejaban impvido, como si en la ltima parranda hubiera agotado sus cuotas de salacidad, y slo le hubiera quedado el premio maravilloso de poder evocaras sin amargura ni arrepentimientos. Hubiera podido pensarse que el diluvio le haba dado la oportunidad de sentarse a reflexionar, y que el trajn de los alicates y las alcuzas le haba despertado la aoranza tarda de tantos oficios tiles como hubiera podido hacer y no hizo en la vida, pero ni lo uno ni lo otro era cierto, porque la tentacin de sedentarismo y domesticidad que
130
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez lo andaba rondando no era fruto de la recapacitacin ni el escarmiento. Le llegaba de mucho ms lejos, desenterrada por el trinche de la lluvia, de los tiempos en que lea en el cuarto de Melquades las prodigiosas fbulas de los tapices volantes y las ballenas que se alimentaban de barcos con tripulaciones. Fue por esos das que en un descuido de Fernanda apareci en el corredor el pequeo Aureliano, y su abuelo conoci el secreto de su identidad. Le cort el pelo, lo visti, le ense a perderle el miedo a la gente, y muy pronto se vio que era un legtimo Aureliano Buenda, con sus pmulos, altos, su mirada de asombro y su aire solitario. Para Fernanda fue un descanso. Haca tiempo que haba medido la magnitud de su soberbia, pero no encontraba cmo remediarla, porque mientras ms pensaba en las soluciones, menos racionales le parecan. De haber sabido que Aureliano Segundo iba a tomar las cosas como las tom, con una buena complacencia de abuelo, no le habra dado tantas vueltas ni tantos plazos, sino que desde el ao anterior se hubiera liberado de la mortificacin. Para Amaranta rsula, que ya haba mudado los dientes, el sobrino fue como un juguete escurridizo que la consol del tedio de la lluvia. Aureliano Segundo se acord entonces de la enciclopedia inglesa que nadie haba vuelto a tocar en el antiguo dormitorio de Meme. Empez por mostrarles las lminas a los nios, en especial las de animales, y ms tarde los mapas y las fotografas de pases remotos y personajes clebres. Como no saba ingls, y como apenas poda distinguir las ciudades ms conocidas y las personalidades ms corrientes, se dio a inventar nombres y leyendas para satisfacer la curiosidad insaciable de los nios. Fernanda crea de veras que su esposo estaba esperando a que escampara para volver con la concubina. En los primeros meses de la lluvia temi que l intentara deslizarse hasta su dormitorio, y que ella iba a pasar por la vergenza de revelarle que estaba incapacitada para la reconciliacin desde el nacimiento de Amaranta rsula. Esa era la causa de su ansiosa correspondencia con los mdicos invisibles, interrumpida por los frecuentes desastres del correo. Durante los primeros meses, cuando se supo que los trenes se descarrilaban en la tormenta, una carta de los mdicos invisibles le indic que se estaban perdiendo las suyas. Ms tarde, cuando se interrumpieron los contactos con sus corresponsales ignotos, haba pensado seriamente en ponerse la mscara de tigre que us su marido en el carnaval sangriento, para hacerse examinar con un nombre ficticio por los mdicos de la compaa bananera. Pero una de las tantas personas que pasaban a menudo por la casa llevando las noticias ingratas del diluvio le haba dicho que la compaa estaba desmantelando sus dispensarios para llevrselos a tierras de escampada. Entonces perdi la esperanza. Se resign a aguardar que pasara la lluvia y se normalizara el correo y, mientras tanto, se aliviaba de sus dolencias secretas con recursos de inspiracin, porque hubiera preferido morirse a ponerse en manos del nico mdico que quedaba en Macondo, el francs extravagante que se alimentaba con hierba para burros. Se haba aproximado a rsula, confiando en que ella conociera algn paliativo para sus quebrantos. Pero la tortuosa costumbre de no llamar las cosas por su nombre la llev a poner lo anterior en lo posterior, y a sustituir lo parido por lo expulsado, y a cambiar flujos por ardores para que todo fuera menos vergonzoso, de manera que rsula concluy razonablemente que los trastornos no eran uterinos, sino intestinales, y le aconsej que tomara en ayunas una papeleta de calomel. De no haber sido por ese padecimiento que nada hubiera tenido de pudendo para alguien que no estuviera tambin enfermo de pudibundez, y de no haber sido por la prdida de las cartas, a Fernanda no le habra importado la lluvia, porque al fin de cuentas toda la vida haba sido para ella como si estuviera lloviendo. No modific los horarios ni perdon los ritos. Cuando todava estaba la mesa alzada sobre ladrillos y puestas las sillas sobre tablones para que los comensales no se mojaran los pies, ella segua sirviendo con manteles de lino y vajillas chinas, y prendiendo los candelabros en la cena, porque consideraba que las calamidades no podan tomarse de pretexto para el relajamiento de las costumbres. Nadie haba vuelto a asomarse a la calle. Si de Fernanda hubiera dependido no habran vuelto a hacerlo jams, no slo desde que empez a llover, sino desde mucho antes, puesto que ella consideraba que las puertas se haban inventado para cerrarlas, y que la curiosidad por lo que ocurra en la calle era cosa de rameras. Sin embargo, ella fue la primera en asomarse cuando avisaron que estaba pasando el entierro del coronel Gerineldo Mrquez, aunque lo que vio entonces por la ventana entreabierta la dej en tal estado de afliccin que durante mucho tiempo estuvo arrepintindose de su debilidad. No habra podido concebirse un cortejo ms desolado. Haban puesto el atad en una carreta de bueyes sobre la cual construyeron un cobertizo de hojas de banano, pero la presin de la lluvia era tan intensa v las calles estaban tan empantanadas que a cada paso se atollaban las
131
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez ruedas y el cobertizo estaba a punto de desbaratarse. Los chorros de agua triste que caan sobre el atad iban ensopando la bandera que le haban puesto encima, y que era en realidad la bandera sucia de sangre y de plvora, repudiada por los veteranos ms dignos. Sobre el atad haban puesto tambin el sable con borlas de cobre y seda, el mismo que el coronel Gerineldo Mrquez colgaba en la percha de la sala para entrar inerme al costurero de Amaranta. Detrs de la carreta, algunos descalzos y todos con los pantalones a media pierna, chapaleaban en el fango los ltimos sobrevivientes de la capitulacin de Neerlandia, llevando en una mano el bastn de carreto y en la otra una corona de flores de papel descoloridas por la lluvia. Aparecieron como una visin irreal en la calle que todava llevaba el nombre del coronel Aureliano Buenda, y todos miraron la casa al pasar, y doblaron por la esquina de la plaza, donde tuvieron que pedir ayuda para sacar la carreta atascada. rsula se haba hecho llevar a la puerta por Santa Sofa de la Piedad. Sigui con tanta atencin las peripecias del entierro que nadie dud de que lo estaba viendo, sobre todo porque su alzada mano de arcngel anunciador se mova con los cabeceos de la carreta. -Adis, Gerineldo, hijo mo -grit-. Saldame a mi gente y dile que nos vemos cuando escampe. Aureliano Segundo la ayud a volver a la cama, y con la misma informalidad con que la trataba siempre le pregunt el significado de su despedida. -Es verdad -dijo ella-. Nada ms estoy esperando que pase la lluvia para morirme, El estado de las calles alarm a Aureliano Segundo. Tardamente preocupado por la suerte de sus animales, se ech encima un lienzo encerado y fue a casa de Petra Cotes. La encontr en el patio, con el agua a la cintura, tratando de desencallar el cadver de un caballo. Aureliano Segundo la ayud con una tranca, y el enorme cuerpo tumefactos dio una vuelta de campana y fue arrastrado por el torrente de barro lquido. Desde que empez la lluvia, Petra Cotes no haba hecho ms que desembarazar su patio de animales muertos. En las primeras semanas le mand recados a Aureliano Segundo para que tomara providencias urgentes, y l haba contestado que no haba prisa, que la situacin no era alarmante, que ya se pensara en algo cuando escampara. Le mand a decir que los potreros se estaban inundando, que el ganado se fugaba hacia las tierras altas donde no haba qu comer, y que estaban a merced del tigre y la peste. No hay nada que hacer -le contest Aureliano Segundo-. Ya nacern otros cuando escampe. Petra Cotes los haba visto morir a racimadas, y apenas si se daba abasto para destazar a los que se quedaban atollados. Vio con una impotencia sorda cmo el diluvio fue exterminando sin misericordia una fortuna que en un tiempo se tuvo como la ms grande y slida de Macondo, y de la cual no quedaba sino la pestilencia. Cuando Aureliano Segundo decidi ir a ver lo que pasaba, slo encontr el cadver del caballo, y una mua esculida entre los escombros de la caballeriza. Petra Cotes lo vio llegar sin sorpresa, sin alegra ni resentimiento, y apenas se permiti una sonrisa irnica. -A buena hora! -dijo. Estaba envejecida, en los puros huesos, y sus lanceolados ojos de animal carnvoro se haban vuelto tristes y mansos de tanto mirar la lluvia. Aureliano Segundo se qued ms de tres meses en su casa, no porque entonces se sintiera mejor all que en la de su familia, sino porque necesit todo ese tiempo para tomar la decisin de echarse otra vez encima el pedazo de lienzo encerado. No hay prisa -dijo, como haba dicho en la otra casa-. Esperemos que escampe en las prximas horas. En el curso de la primera semana se fue acostumbrando a los desgastes que haban hecho el tiempo y la lluvia en la salud de su concubina, y poco a poco fue vindola como era antes, acordndose de sus desafueros jubilosos y de la fecundidad de delirio que su amor provocaba en los animales, y en parte por amor y en parte por inters, una noche de la segunda semana la despert con caricias apremiantes. Petra Cotes no reaccion. Duerme tranquilo murmur-. Ya los tiempos no estn para estas cosas. Aureliano Segundo se vio a s mismo en los espejos del techo, vio la espina dorsal de Petra Cotos como una hilera de carretes ensartados en un mazo de nervios marchitos, y comprendi que ella tena razn, no por los tiempos, sino por ellos mismos, que ya no estaban para esas cosas. Aureliano Segundo regres a la casa con sus bales, convencido de que no slo rsula, sino todos los habitantes de Macondo, estaban esperando que escampara para morirse. Los haba visto al pasar, sentados en las salas con la mirada absorta y los brazos cruzados, sintiendo transcurrir un tiempo entero, un tiempo sin desbravar, porque era intil dividirlo en meses y aos, y los das en horas, cuando no poda hacerse nada ms que contemplar la lluvia. Los nios
132
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez recibieron alborozados a Aureliano Segundo, quien volvi a tocar para ellos el acorden asmtico. Pero el concierto no les llam tanto la atencin como las sesiones enciclopdicas, de modo que otra vez volvieron a reunirse en el dormitorio de Memo, donde la imaginacin de Aureliano Segundo convirti el dirigible en un elefante volador que buscaba un sitio para dormir entre las nubes. En cierta ocasin encontr un hombre de a caballo que a pesar de su atuendo extico conservaba un aire familiar, y despus de mucho examinarlo lleg a la conclusin de que era un retrato del coronel Aureliano Buenda. Se lo mostr a Fernanda, y tambin ella admiti el parecido del jinete no slo con el coronel, sino con todos los miembros de la familia, aunque en verdad era un guerrero trtaro. As se le fue pasando el tiempo, entre el coloso de Rodas y los encantadores de serpientes, hasta que su esposa le anunci que no quedaban ms de seis kilos de carne salada y un saco de arroz en el granero. -Y ahora qu quieres que haga? -pregunt l. -Yo no s -contest Fernanda-. Eso es asunto de hombres. -Bueno -dijo Aureliano Segundo-, algo se har cuando escampe. Sigui ms interesado en la enciclopedia que en el problema domstico, aun cuando tuvo que conformarse con una piltrafa y un poco de arroz en el almuerzo. Ahora es imposible hacer nada -deca-. No puede llover toda la vida. Y mientras ms largas le daba a las urgencias del granero, ms intensa se iba haciendo la indignacin de Fernanda, hasta que sus protestas eventuales, sus desahogos poco frecuentes, se desbordaron en un torrente incontenible, desatado, que empez una maana como el montono bordn de una guitarra, y que a medida que avanzaba el da fue subiendo de tono, cada vez ms rico, ms esplndido. Aureliano Segundo no tuvo conciencia de la cantaleta hasta el da siguiente, despus del desayuno, cuando se sinti aturdido por un abejorreo que era entonces ms fluido y alto que el rumor de la lluvia, y era Fernanda que se paseaba por toda la casa dolindose de que la hubieran educado como una reina para terminar de sirvienta en una casa de locos, con un marido holgazn, idlatra, libertino, que se acostaba boca arriba a esperar que le llovieran panes del cielo, mientras ella se destroncaba los riones tratando de mantener a flote un hogar emparapetado con alfileres, donde haba tanto que hacer, tanto que soportar y corregir desde que amaneca Dios hasta la hora de acostarse, que llegaba a la cama con los ojos llenos de polvo de vidrio y, sin embargo, nadie le haba dicho nunca buenos das, Fernanda, qu tal noche pasaste, Fernanda, ni le haban preguntado aunque fuera por cortesa por qu estaba tan plida ni por qu despertaba con esas ojeras de violeta, a pesar de que ella no esperaba, por supuesto, que aquello saliera del resto de una familia que al fin y al cabo la haba tenido siempre como un estorbo, como el trapito de bajar la olla, como un monigote pintado en la pared, y que siempre andaban desbarrando contra ella por los rincones, llamndola santurrona, llamndola farisea, llamndola lagarta, y hasta Amaranta, que en paz descanse, haba dicho de viva voz que ella era de las que confundan el recto con las tmporas, bendito sea Dios, qu palabras, y ella haba aguantado todo con resignacin por las intenciones del Santo Padre, pero no haba podido soportar ms cuando el malvado de Jos Arcadio Segundo dijo que la perdicin de la familia haba sido abrirle las puertas a una cachaca, imagnese, una cachaca mandona, vlgame Dios, una cachaca hija de la mala saliva, de la misma ndole de los cachacos que mand el gobierno a matar trabajadores, dgame usted, y se refera a nadie menos que a ella, la ahijada del duque de Alba, una dama con tanta alcurnia que le revolva el hgado a las esposas de los presidentes, una fijodalga de sangre como ella que tena derecho a firmar con once apellidos peninsulares, y que era el nico mortal en ese pueblo de bastardos que no se senta emberenjenado frente a diecisis cubiertos, para que luego el adltero do su marido dijera muerto de risa que tantas cucharas y tenedores, y tantos cuchillos y cucharitas no era cosa de cristianos, sino de ciempis, y la nica que poda determinar a ojos cerrados cundo se serva el vino blanco, y de qu lado y en qu copa, y cundo se serva el vino rojo, y de qu lado y en qu copa, y no como la montuna de Amaranta, que en paz descanse, que crea que el vino blanco se serva de da y el vino rojo do noche, y la nica en todo el litoral que poda vanagloriarse de no haber hecho del cuerpo sino en bacinillas de oro, para que luego el coronel Aureliano Buenda, que en paz descanse, tuviera el atrevimiento do preguntar con su mala bilis de masn de dnde haba merecido ese privilegio, si era que olla no cagaba mierda, sino astromelias, imagnense, con esas palabras, y para que Renata, su propia hija, que por indiscrecin haba visto sus aguas mayores en el dormitorio, contestara que de verdad la bacinilla era de mucho oro y de mucha herldica, pero que lo que tena dentro era pura mierda, mierda fsica, y peor todava que las otras porque era mierda de cachaca, imagnese, su propia hija, de modo que nunca se haba
133
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez hecho ilusiones con el resto de la familia, pero de todos modos tena derecho a esperar un poco de ms consideracin de parto do su esposo, puesto que bien o mal era su cnyuge de sacramento, su autor, su legtimo perjudicador, que se ech encima por voluntad libre y soberana la grave responsabilidad de sacarla del solar paterno, donde nunca se priv ni se doli de nada, donde teja palmas fnebres por gusto de entretenimiento, puesto que su padrino haba mandado una carta con su firma y el sello de su anillo impreso en el lacre, slo para decir que las manos de su ahijada no estaban hechas para menesteres de este mundo, como no fuera tocar el clavicordio y, sin embargo, el insensato de su marido la haba sacado de su casa con todas las admoniciones y advertencias y la haba llevado a aquella paila de infierno donde no se poda respirar de calor, y antes de que ella acabara de guardar sus dietas de Pentecosts ya se haba ido con sus bales trashumantes y su acorden de perdulario a holgar en adulterio con una desdichada a quien bastaba con verle las nalgas, bueno, ya estaba dicho, a quien bastaba con verle menear las nalgas de potranca para adivinar que era una, que era una, todo lo contrario de ella, que era una dama en el palacio o en la pocilga, en la mesa o en la cama, una dama de nacin, temerosa de Dios, obediente de sus leyes y sumisa a su designio, y con quien no poda hacer, por supuesto, las maromas y vagabundinas que haca con la otra, que por supuesto se prestaba a todo, como las matronas francesas, y peor an, pensndolo bien, porque stas al menos tenan la honradez de poner un foco colorado en la puerta, semejantes porqueras, imagnese, ni ms faltaba, con la hija nica y bienamada de doa Renata Argote y don Fernando del Carpio, y sobre todo de ste, por supuesto, un santo varn, un cristiano de los grandes, Caballero de la Orden del Santo Sepulcro, de esos que reciben directamente de Dios el privilegio de conservarse intactos en la tumba, con la piel tersa como raso de novia y los Ojos vivos y difanos como las esmeraldas. -Eso s no es cierto -la interrumpi Aureliano Segundo-, cuando lo trajeron ya apestaba. Haba tenido la paciencia de escucharla un da entero, hasta sorprendera en una falta. Fernanda no le hizo caso, pero baj la voz. Esa noche, durante la cena, el exasperante zumbido de la cantaleta haba derrotado al rumor de la lluvia. Aureliano Segundo comi muy poco, con la cabeza baja, y se retir temprano al dormitorio. En el desayuno del da siguiente Fernanda estaba trmula, con aspecto de haber dormido mal, y pareca desahogada por completo de sus rencores Sin embargo, cuando su marido pregunt si no sera posible comerse un huevo tibio, ella no contest simplemente que desde la semana anterior se haban acabado los huevos, sino que elabor una virulenta diatriba contra los hombres que se pasaban el tiempo adorndose el ombligo y luego tenan la cachaza de pedir hgados de alondra en la mesa. Aureliano Segundo llev a los nios a ver la enciclopedia, como siempre, y Fernanda fingi poner orden en el dormitorio de Memo, slo para que l la oyera murmurar que, por supuesto, se necesitaba tener la cara dura para decirles a los pobres inocentes que el coronel Aureliano Buenda estaba retratado en la enciclopedia. En la tarde, mientras los nios hacan la siesta, Aureliano Segundo se sent en el corredor, y hasta all lo persigui Fernanda, provocndolo, atormentndolo, girando en torno de l con su implacable zumbido de moscardn, diciendo que, por supuesto, mientras ya no quedaban ms que piedras para comer, su marido se sentaba como un sultn de Persia a contemplar la lluvia, porque no era ms que eso, un mampoln, un mantenido, un bueno para nada, ms flojo que el algodn de borla, acostumbrado a vivir de las mujeres, y convencido de que se haba casado con la esposa de Jons, que se qued tan tranquila con el cuento de la ballena. Aureliano Segundo la oy ms de dos horas, impasible, como si fuera sordo. No la interrumpi hasta muy avanzada la tarde cuando no pudo soportar ms la resonancia de bombo que le atormentaba la cabeza. -Cllate ya, por favor -suplic. Fernanda, por el contrario, levant el tono. No tengo por qu callarme -dijo-. El que no quiera orme que se vaya. Entonces Aureliano Segundo perdi el dominio. Se incorpor sin prisa, como si slo pensara estirar los huesos, y con una furia perfectamente regulada y metdica fue agarrando uno tras otro los tiestos de begonias, las macetas de helechos, los potes de organo, y uno tras otro los fue despedazando contra el suelo. Fernanda se asust, pues en realidad no haba tenido hasta entonces una conciencia clara de la tremenda fuerza interior de la cantaleta, pero ya era tarde para cualquier tentativa de rectificacin. Embriagado por el torrente incontenible del desahogo, Aureliano Segundo rompi el cristal de la vidriera, y una por una, sin apresurarse, fue sacando las piezas de la vajilla y las hizo polvo contra el piso. Sistemtico, sereno, con la misma parsimonia con que haba empapelado la casa de billetes, fue rompiendo luego contra las paredes la cristalera de Bohemia, los floreros pintados a mano, los cuadros de
134
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez las doncellas en barcas cargadas de rosas, los espejos de marcos dorados, y todo cuanto era rompible desde la sala hasta el granero, y termin con la tinaja de la cocina que se revent en el centro del patio con una explosin profunda. Luego se lav las manos, se ech encima el lienzo encerado, y antes de medianoche volvi con unos tiesos colgajos de carne salada, varios sacos de arroz y maz con gorgojo, y unos desmirriados racimos de pltanos. Desde entonces no volvieron a faltar las cosas de comer. Amaranta rsula y el pequeo Aureliano haban de recordar el diluvio como una poca feliz. A pesar del rigor de Fernanda, chapaleaban en los pantanos del patio, cazaban lagartos para descuartizarlos y jugaban a envenenar la sopa echndole polvo de alas de mariposas en los descuidos de Santa Sofa de la Piedad. rsula era su juguete ms entretenido. La tuvieron por una gran mueca decrpita que llevaban y traan por los rincones, disfrazada con trapos de colores y la cara pintada con holln y achiote, y una vez estuvieron a punto de destriparle los ojos como le hacan a los sapos con las tijeras de podar. Nada les causaba tanto alborozo como sus desvaros. En efecto, algo debi ocurrir en su cerebro en el tercer ao de la lluvia, porque poco a poco fue perdiendo el sentido de la realidad, y confunda el tiempo actual con pocas remotas de su vida, hasta el punto de que en una ocasin pas tres das llorando sin consuelo por la muerte de Petronila Iguarn, su bisabuela, enterrada desde haca ms de un siglo. Se hundi en un estado de confusin tan disparatado, que crea que el pequeo Aureliano era su hijo el coronel por los tiempos en que lo llevaron a conocer el hielo, y que el Jos Arcadio que estaba entonces en el seminario era el primognito que se fue con los gitanos. Tanto habl de la familia, que los nios aprendieron a organizarle visitas imaginarias con seres que no slo haban muerto desde haca mucho tiempo, sino que haban existido en pocas distintas. Sentada en la cama con el pelo cubierto de ceniza y la cara tapada con un pauelo rojo, rsula era feliz en medio de la parentela irreal que los nios describan sin omisin de detalles, como si de verdad la hubieran conocido. rsula conversaba con sus antepasados sobre acontecimientos anteriores a su propia existencia, gozaba con las noticias que le daban y lloraba con ellos por muertos mucho ms recientes que los mismos contertulios. Los nios no tardaron en advertir que en el curso de esas visitas fantasmales rsula planteaba siempre una pregunta destinada a establecer quin era el que haba llevado a la casa durante la guerra un San Jos de yeso de tamao natural para que lo guardaran mientras pasaba la lluvia. Fue as como Aureliano Segundo se acord de la fortuna enterrada en algn lugar que slo rsula conoca, pero fueron intiles las preguntas y las maniobras astutas que se le ocurrieron, porque en los laberintos de su desvaro ella pareca conservar un margen de lucidez para defender aquel secreto, que slo haba de revelar a quien demostrara ser el verdadero dueo del oro sepultado. Era tan hbil y tan estricta, que cuando Aureliano Segundo instruy a uno de sus compaeros de parranda para que se hiciera pasar por el propietario de la fortuna, ella lo enred en un interrogatorio minucioso y sembrado de trampas sutiles. Convencido de que rsula se llevara el secreto a la tumba, Aureliano Segundo contrat una cuadrilla de excavadores con el pretexto de que construyeran canales de desage en el patio y en el traspatio, y l mismo sonde el suelo con barretas de hierro y con toda clase de detectores de metales, sin encontrar nada que se pareciera al oro en tres meses de exploraciones exhaustivas. Ms tarde recurri a Pilar Ternera con la esperanza de que las barajas vieran ms que los cavadores, pero ella empez por explicarle que era intil cualquier tentativa mientras no fuera rsula quien cortara el naipe. Confirm en cambio la existencia del tesoro, con la precisin de que eran siete mil doscientas catorce monedas enterradas en tres sacos de lona con jaretas de alambre de cobre, dentro de un crculo con un radio de ciento veintids metros, tomando como centro la cama de rsula, pero advirti que no sera encontrado antes de que acabara de llover y los soles de tres junios consecutivos convirtieran en polvo los barrizales. La profusin y la meticulosa vaguedad de los datos le parecieron a Aureliano Segundo tan semejantes a las fbulas espiritistas, que insisti en su empresa a pesar de que estaban en agosto y habra sido necesario esperar por lo menos tres aos para satisfacer las condiciones del pronstico. Lo primero que le caus asombro, aunque al mismo tiempo aument su confusin, fue el comprobar que haba exactamente ciento veintids metros de la cama de rsula a la cerca del traspatio. Fernanda temi que estuviera tan loco como su hermano gemelo cuando lo vio haciendo las mediciones, y peor aun cuando orden a las cuadrillas de excavadores profundizar un metro ms en las zanjas. Presa de un delirio exploratorio comparable apenas al del bisabuelo cuando buscaba la ruta de los inventos, Aureliano Segundo perdi las ltimas bolsas de grasa que le quedaban, y la antigua
135
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez semejanza con el hermano gemelo se fue otra vez acentuando, no slo por el escurrimiento de la figura, sino por el aire distante y la actitud ensimismada. No volvi a ocuparse de los nios. Coma a cualquier hora, embarrado de pies a cabeza, y lo haca en un rincn de la cocina, contestando apenas a las preguntas ocasionales de Santa Bofia de la Piedad. Vindolo trabajar en aquella forma, como nunca so que pudiera hacerlo, Fernanda crey que su temeridad era diligencia, y que si' codicia era abnegacin y que su tozudez era perseverancia, y le remordieron las entraas por la virulencia con que haba despotricado contra su desidia. Pero Aureliano Segundo no estaba entonces para reconciliaciones misericordiosas. Hundido hasta el cuello en una cinaga de ramazones muertas y flores podridas, volte al derecho y al revs el suelo del jardn despus de haber terminado con el patio y el traspatio, y barren tan profundamente los cimientos de la galera oriental de la casa, que una noche despertaron aterrorizados por lo que pareca ser un cataclismo, tanto por las trepidaciones como por el pavoroso crujido subterrneo, y era que tres aposentos se estaban desbarrancando y se haba abierto una grieta de escalofro desde el corredor hasta el dormitorio de Fernanda. Aureliano Segundo no renunci por eso a la exploracin. Aun cuando ya se haban extinguido las ltimas esperanzas y lo nico que pareca tener algn sentido eran las predicciones de las barajas, reforz los cimientos mellados, resan la grieta con argamasa, y continu excavando en el costado occidental. All estaba todava la segunda semana del junio siguiente, cuando la lluvia empez a apaciguarse y las nubes se fueron alzando, y se vio que de un momento a otro iba a escampar. As fue. Un viernes a las dos de la tarde se alumbr el mundo con un sol bobo, bermejo y spero como polvo de ladrillo, y casi tan fresco como el agua, y no volvi a llover en diez aos. Macondo estaba en ruinas. En los pantanos de las calles quedaban muebles despedazados, esqueletos de animales cubiertos de lirios colorados, ltimos recuerdos de las hordas de advenedizos que se fugaron de Macondo tan atolondradamente como haban llegado. Las casas paradas con tanta urgencia durante la fiebre del banano, haban sido abandonadas. La compaa bananera desmantel sus instalaciones. De la antigua ciudad alambrada slo quedaban los escombros. Las casas de madera, las frescas terrazas donde transcurran las serenas tardes de naipes, parecan arrasadas por una anticipacin del viento proftico que aos despus haba de borrar a Macondo de la faz de la tierra. El nico rastro humano que dej aquel soplo voraz, fue un guante de Patricia Brown en el automvil sofocado por las trinitarias. La regin encantada que explor Jos Arcadio Buenda en los tiempos de la fundacin, y donde luego prosperaron las plantaciones de banano, era un tremedal de cepas putrefactas, en cuyo horizonte remoto se alcanz a ver por varios aos la espuma silenciosa del mar. Aureliano Segundo padeci una crisis de afliccin el primer domingo que visti ropas secas y sali a reconocer el pueblo. Los sobrevivientes de la catstrofe, los mismos que ya vivan en Macondo antes de que fuera sacudido por el huracn de la compaa bananera, estaban sentados en mitad de la calle gozando de los primeros soles. Todava conservaban en la piel el verde de alga y el olor de rincn que les imprimi la lluvia, pero en el fondo de sus corazones parecan satisfechos de haber recuperado el pueblo en que nacieron. La calle de los Turcos era otra vez la de antes, la de los tiempos en que los rabes de pantuflas y argollas en las orejas que recorran el mundo cambiando guacamayas por chucheras, hallaron en Macondo un buen recodo para descansar de su milenaria condicin de gente trashumante. Al otro lado de la lluvia, la mercanca de los bazares estaba cayndose a pedazos, los gneros abiertos en la puerta estaban veteados de musgo, los mostradores socavados por el comejn y las paredes carcomidas por la humedad, pero los rabes de la tercera generacin estaban sentados en el mismo lugar y en la misma actitud de sus padres y sus abuelos, taciturnos, impvidos, invulnerables al tiempo y al desastre, tan vivos o tan muertos como estuvieron despus de la peste del insomnio y de las treinta y dos guerras del coronel Aureliano Buenda. Era tan asombrosa su fortaleza de nimo frente a los escombros de las mesas de juego, los puestos de fritangas, las casetas de tiro al blanco y el callejn donde se interpretaban los sueos y se adivinaba el porvenir, que Aureliano Segundo les pregunt con su informalidad habitual de qu recursos misteriosos se haban valido para no naufragar en la tormenta, cmo diablos haban hecho para no ahogarse, y uno tras otro, de puerta en puerta, le devolvieron una sonrisa ladina y una mirada de ensueo, y todos le dieron sin ponerse de acuerdo la misma repuesta: -Nadando. Petra Cotes era tal vez el nico nativo que tena corazn de rabe. Haba visto los ltimos destrozos de sus establos y caballerizas arrastrados por la tormenta, pero haba logrado
136
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez mantener la casa en pie. En el ltimo ao, le haba mandado recados apremiantes a Aureliano Segundo, y ste le haba contestado que ignoraba cundo volvera a su casa, pero que en todo caso llevara un cajn de monedas de oro para empedrar el dormitorio. Entonces ella haba escarbado en su corazn, buscando la fuerza que le permitiera sobrevivir a la desgracia, y haba encontrado una rabia reflexiva y justa, con la cual haba jurado restaurar la fortuna despilfarrada por el amante y acabada de exterminar por el diluvio. Fue una decisin tan inquebrantable, que Aureliano Segundo volvi a su casa ocho meses despus del ltimo recado, y la encontr verde, desgreada, con los prpados hundidos y la piel escarchada por la sarna, pero estaba escribiendo nmeros en pedacitos de papel, para hacer una rifa. Aureliano Segundo se qued atnito, y estaba tan esculido y tan solemne, que Petra Cotes no crey que quien haba vuelto a buscarla fuera el amante de toda la vida, sino el hermano gemelo. -Ests loca -dijo l-. A menos que pienses rifar los huesos. Entonces ella le dijo que se asomara al dormitorio, y Aureliano Segundo vio la mula. Estaba con el pellejo pegado a los huesos, como la duea, pero tan viva y resuelta como ella. Petra Cotes la haba alimentado con su rabia, y cuando no tuvo ms hierbas, ni maz, ni races, la alberg en su propio dormitorio y le dio a comer las sbanas de percal, los tapices persas, los sobrecamas de peluche, las cortinas de terciopelo y el palio bordado con hilos de oro y borlones de seda de la cama episcopal.
137
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez
XVII
rsula tuvo que hacer un grande esfuerzo para cumplir su promesa de morirse cuando escampara. Las rfagas de lucidez que eran tan escasas durante la lluvia, se hicieron ms frecuentes a partir de agosto, cuando empez a soplar el viento rido que sofocaba los rosales y petrificaba los pantanos, y que acab por esparcir sobre Macondo el polvo abrasante que cubri para siempre los oxidados techos de cinc y los almendros centenarios. rsula llor de lstima al descubrir que por ms de tres aos haba quedado para juguete de los nios. Se lav la cara pintorreteada, se quit de encima las tiras de colorines, las lagartijas y los sapos resecos y las camndulas y antiguos collares de rabes que le haban colgado por todo el cuerpo, y por primera vez desde la muerte de Amaranta abandon la cama sin auxilio de nadie para incorporarse de nuevo a la vida familiar. El nimo de su corazn invencible la orientaba en las tinieblas. Quienes repararon en sus trastabilleos y tropezaron con su brazo arcanglico siempre alzado a la altura de la cabeza, pensaron que a duras penas poda con su cuerpo, pero todava no creyeron que estaba ciega. Ella no necesitaba ver para darse cuenta de que los canteros de flores, cultivados con tanto esmero desde la primera reconstruccin, haban sido destruidos por la lluvia y arrasados por las excavaciones de Aureliano Segundo, y que las paredes y el cemento de los pisos estaban cuarteados, los muebles flojos y descoloridos, las puertas desquiciadas, y la familia amenazada por un espritu de resignacin y pesadumbre que no hubiera sido concebible en sus tiempos. Movindose a tientas por los dormitorios vacos perciba el trueno continuo del comejn taladrando las maderas, y el tijereteo de la polilla en los roperos, y el estrpito devastador de las enormes hormigas coloradas que haban prosperado en el diluvio y estaban socavando los cimientos de la casa. Un da abri el bal de los santos, y tuvo que pedir auxilio a Santa Sofa de la Piedad para quitarse de encima las cucarachas que saltaron del interior, y que ya haban pulverizado la ropa. No es posible vivir en esta negligencia -deca-. A este paso terminaremos devorados por las bestias. Desde entonces no tuvo un instante de reposo. Levantada desde antes del amanecer, recurra a quien estuviera disponible, inclusive a los nios. Puso al sol las escasas ropas que todava estaban en condiciones de ser usadas, ahuyent las cucarachas con sorpresivos asaltos de insecticida, rasp las venas del comejn en puertas y ventanas y asfixi con cal viva a las hormigas en sus madrigueras. La fiebre de restauracin acab por llevarla a los cuartos olvidados. Hizo desembarazar de escombros y telaraas la habitacin donde a Jos Arcadio Buenda se le sec la mollera buscando la piedra filosofal, puso en orden el taller de platera que haba sido revuelto por los soldados, y por ltimo pidi las llaves del cuarto de Melquades para ver en qu estado se encontraba. Fiel a la voluntad de Jos Arcadio Segundo, que haba prohibido toda intromisin mientras no hubiera un indicio real de que haba muerto, Santa Sofa de la Piedad recurri a toda clase de subterfugios para desorientar a rsula. Pero era tan inflexible su determinacin de no abandonar a los insectos ni el ms recndito e inservible rincn de la casa, que desbarat cuanto obstculo le atravesaron, y al cabo de tres das de insistencia consigui que le abrieran el cuarto. Tuvo que agarrarse del quicio para que no la derribara la pestilencia, pero no le hicieron falta ms de dos segundos para recordar que ah estaban guardadas las setenta y dos bacinillas de las colegialas, y que en una de las primeras noches de lluvia una patrulla de soldados haba registrado la casa buscando a Jos Arcadio Segundo y no haban podido encontrarlo. -Bendito sea Dios! -exclam, como si lo hubiera visto todo-. Tanto tratar de inculcarte las buenas costumbres, para que terminaras viviendo como un puerco. Jos Arcadio Segundo segua releyendo los pergaminos. Lo nico visible en la intrincada maraa de pelos, eran los dientes rayados de lama verde y los ojos inmviles. Al reconocer la voz de la bisabuela, movi la cabeza hacia la puerta,, trat de sonrer, y sin saberlo repiti una antigua frase de rsula. -Qu quera -murmuro-, el tiempo pasa. -As es -dijo rsula-, pero no tanto. Al decirlo, tuvo conciencia de estar dando la misma rplica que recibi del coronel Aureliano Buenda en su celda de sentenciado, y una vez ms se estremeci con la comprobacin de que el
138
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez tiempo no pasaba, como ella lo acababa de admitir, sino que daba vueltas en redondo. Pero tampoco entonces le dio una oportunidad a la resignacin. Rega a Jos Arcadio Segundo como si fuera un nio, y se empe en que se baara y se afeitara y le prestara su fuerza para acabar de restaurar casa. La simple idea de abandonar el cuarto que le haba proporcionado la paz, aterroriz a Jos Arcadio Segundo. Grit que no haba poder humano capaz de hacerlo salir, porque no quera ver el tren de doscientos vagones cargados de muertos que cada atardecer parta de Macondo hacia el mar. Son todos los que estaban en la estacin -gritaba-. Tres mil cuatrocientos ocho. Slo entonces comprendi rsula que l estaba en un mundo de tinieblas ms impenetrable que el suyo, tan infranqueable y solitario como el del bisabuelo. Lo dej en el cuarto, pero consigui que no volvieran a poner el candado, que hicieran la limpieza todos los das, que tiraran las bacinillas a la basura y slo dejaran una, y que mantuvieran a Jos Arcadio Segundo tan limpio y presentable como estuvo el bisabuelo en su largo cautiverio bajo el castao. Al principio, Fernanda interpretaba aquel ajetreo como un acceso de locura senil, y a duras penas reprima la exasperacin. Pero Jos Arcadio le anunci por esa poca desde Roma que pensaba ir a Macondo antes de hacer los votos perpetuos, y la buena noticia le infundi tal entusiasmo, que de la noche a la maana se encontr regando las flores cuatro veces al da para que su hijo no fuera a formarse una mala impresin de la casa. Fue ese mismo incentivo el que la indujo a apresurar su correspondencia con los mdicos invisibles, y a reponer en el corredor las macetas de helechos y organo, y los tiestos de begonias, mucho antes de que rsula se enterara de que haban sido destruidos por la furia exterminadora de Aureliano Segundo. Ms tarde vendi el servicio de plata, y compr vajillas de cermica, soperas y cucharones de peltre y cubiertos de alpaca, y empobreci con ellos las alacenas acostumbradas a la loza de la Compaa de Indias y la cristalera de Bohemia. rsula trataba de ir siempre ms lejos. Que abran puertas y ventanas -gritaba-. Que hagan carne y pescado, que compren las tortugas ms grandes, que vengan los forasteros a tender sus petates en los rincones y a orinarse en los rosales, que se sienten a la mesa a comer cuantas veces quieran, y que eructen y despotriquen y lo embarren todo con sus botas, y que hagan con nosotros lo que les d la gana, porque esa es la nica manera de espantar la ruina. Pero era una ilusin vana. Estaba ya demasiado vieja y viviendo de sobra para repetir el milagro de los animalitos de caramelo, y ninguno de sus descendientes haba heredado su fortaleza. La casa continu cerrada por orden de Fernanda. Aureliano Segundo, que haba vuelto a llevarse sus bales a casa de Petra Cotes, dispona apenas de los medios para que la familia no se muriera de hambre. Con la rifa de la mula, Petra Cotes y l haban comprado otros animales, con los cuales consiguieron enderezar un rudimentario negocio de lotera. Aureliano Segundo andaba de casa en casa, ofreciendo los billetitos que l mismo pintaba con tintas de colores para hacerlos ms atractivos y convincentes, y acaso no se daba cuenta de que muchos se los compraban por gratitud, y la mayora por compasin. Sin embargo, aun los ms piadosos compradores adquiran la oportunidad de ganarse un cerdo por veinte centavos o una novilla por treinta y dos, y se entusiasmaban tanto con la esperanza, que la noche del martes desbordaban el patio de Petra Cotes esperando el momento en que un nio escogido al azar sacara de la bolsa el nmero premiado. Aquello no tard en convertirse en una feria semanal, pues desde el atardecer se instalaban en el patio mesas de fritangas y puestos de bebidas, y muchos de los favorecidos sacrificaban all mismo el animal ganado con la condicin de que otros pusieran la msica y el aguardiente, de modo que sin haberlo deseado Aureliano Segundo se encontr de pronto tocando otra vez el acorden y participando en modestos torneos de voracidad. Estas humildes rplicas de las parrandas de otros das, sirvieron para que el propio Aureliano Segundo descubriera cunto haban decado sus nimos y hasta qu punto se haba secado su ingenio de cumbiambero magistral. Era un hombre cambiado. Los ciento veinte kilos que lleg a tener en la poca en que lo desafi La Elefanta se haban reducido a setenta y ocho; la candorosa y abotagada cara de tortuga se le haba vuelto de iguana, y siempre andaba cerca del aburrimiento y el cansancio. Para Petra Cotes, sin embargo, nunca fue mejor hombre que entonces, tal vez porque confunda con el amor la compasin que l le inspiraba, y el sentimiento de solidaridad que en ambos haba despertado la miseria. La cama desmantelada dej de ser lugar de desafueros y se convirti en refugio de confidencias. Liberados de los espejos repetidores que haban rematado para comprar animales de rifa, y de los damascos y terciopelos concupiscentes que se haba comido la mula, se quedaban despiertos hasta muy tarde con la inocencia de dos abuelos desvelados, aprovechando para sacar cuentas y trasponer centavos el tiempo que antes malgastaban en malgastarse. A veces los sorprendan los
139
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez primeros gallos haciendo y deshaciendo montoncitos de monedas, quitando un poco de aqu para ponerlo all, de modo que esto alcanzara para contentar a Fernanda, y aquello para los zapatos de Amaranta rsula, y esto otro para Santa Sofa de la Piedad que no estrenaba un traje desde los tiempos del ruido, y esto para mandar hacer el cajn si se mora rsula, y esto para el caf que suba un centavo por libra cada tres meses, y esto para el azcar que cada vez endulzaba menos, y esto para la lea que todava estaba mojada por el diluvio, y esto otro para el papel y la tinta de colores de los billetes, y aquello que sobraba para ir amortizando el valor de la ternera de abril, de la cual milagrosamente salvaron el cuero, porque le dio carbunco sintomtico cuando estaban vendidos casi todos los nmeros de la rifa. Eran tan puras aquellas misas de pobreza, que siempre destinaban la mejor parte para Fernanda, y no lo hicieron nunca por remordimiento ni por caridad, sino porque su bienestar les importaba ms que el de ellos mismos. Lo que en verdad les ocurra, aunque ninguno de los dos se daba cuenta, era que ambos pensaban en Fernanda como en la hija que hubieran querido tener y no tuvieron, hasta el punto de que en cierta ocasin se resignaron a comer mazamorra por tres das para que ella pudiera comprar un mantel holands. Sin embargo, por ms que se mataban trabajando, por mucho dinero que escamotearan y muchas triquiuelas que concibieran, los ngeles de la guarda se les dorman de cansancio mientras ellos ponan y quitaban monedas tratando de que siquiera les alcanzaran para vivir. En el insomnio que les dejaban las malas cuentas, se preguntaban qu haba pasado en el mundo para que los animales no parieran con el mismo desconcierto de antes, por qu el dinero se desbarataba en las manos, y por qu la gente que haca poco tiempo quemaba mazos de billetes en la cumbiamba, consideraba que era un asalto en despoblado cobrar doce centavos por la rifa de seis gallinas. Aureliano Segundo pensaba sin decirlo que el mal no estaba en el mundo, sino en algn lugar recndito del misterioso corazn de Petra Cotes, donde algo haba ocurrido durante el diluvio que volvi estriles a los animales y escurridizo el dinero. Intrigado con ese enigma, escarb tan profundamente en los sentimientos de ella, que buscando el inters encontr el amor porque tratando de que ella lo quisiera termin por quererla. Petra Cotes, por su parte, lo iba queriendo ms a medida que senta aumentar su cario, y fue as como en la plenitud del otoo volvi a creer en la supersticin juvenil de que la pobreza era una servidumbre del amor. Ambos evocaban entonces como un estorbo las parrandas desatinadas, la riqueza aparatosa y la fornicacin sin frenos, y se lamentaban de cunta vida les haba costado encontrar el paraso de la soledad compartida. Locamente enamorados al cabo de tantos aos de complicidad estril, gozaban con el milagro de quererse tanto en la mesa como en la cama, y llegaron a ser tan felices, que todava cuando eran dos ancianos agotados seguan retozando como conejitos y pelendose como perros. Las rifas no dieron nunca para ms. Al principio, Aureliano Segundo ocupaba tres das de la semana encerrado en su antigua oficina de ganadero, dibujando billete por billete, pintando con un cierto primor una vaquita roja, un cochinito verde o un grupo de gallinitas azules, segn fuera el animal rifado, y modelaba con una buena imitacin de las letras de imprenta el nombre que le pareci bueno a Petra Cotes para bautizar el negocio: Rifas de la Divina Providencia. Pero con el tiempo se sinti tan cansado despus de dibujar hasta dos mil billetes a la semana, que mand a hacer los animales, el nombre y los nmeros en sellos de caucho, y entonces el trabajo se redujo a humedecerlos en almohadillas de distintos colores. En sus ltimos aos se les ocurri sustituir los nmeros por adivinanzas, de modo que el premio se repartiera entre todos los que acertaran, pero el sistema result ser tan complicado y se prestaba a tantas suspicacias, que desistieron a la segunda tentativa. Aureliano Segundo andaba tan ocupado tratando de consolidar el prestigio de sus rifas, que apenas le quedaba tiempo para ver a los nios, Fernanda puso a Amaranta rsula en una escuelita privada donde no se reciban ms de seis alumnas, pero se neg a permitir que Aureliano asistiera a la escuela pblica. Consideraba que ya haba cedido demasiado al aceptar que abandonara el cuarto. Adems, en las escuelas de esa poca slo se reciban hijos legtimos de matrimonios catlicos, y en el certificado de nacimiento que haban prendido con una nodriza en la batita de Aureliano cuando lo mandaron a la casa, estaba registrado como expsito. De modo que se qued encerrado, a merced de la vigilancia caritativa de Santa Sofa de la Piedad y de las alternativas mentales de rsula, descubriendo el estrecho mundo de la casa segn se lo explicaban las abuelas. Era fino, estirado, de una curiosidad que sacaba de quicio a los adultos, pero al contrario de la mirada inquisitiva y a veces clarividente que tuvo el coronel a su edad, la suya era parpadeante y un poco distrada. Mientras Amaranta rsula estaba en el parvulario, l
140
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez cazaba lombrices y torturaba insectos en el jardn. Pero una vez en que Fernanda lo sorprendi metiendo alacranes en una caja para ponerlos en la estera de rsula, lo recluy en el antiguo dormitorio de Meme, donde se distrajo de sus horas solitarias repasando las lminas de la enciclopedia. All lo encontr rsula una tarde en que andaba asperjando la casa con agua serenada y un ramo de ortigas, y a pesar de que haba estado con l muchas veces, le pregunt quin era. -Soy Aureliano Buenda -dilo l. -Es verdad -replic ella-. Ya es hora de que empieces a aprender la platera. Lo volvi a confundir con su hijo, porque el viento clido que sucedi al diluvio e infundi en el cerebro de rsula rfagas eventuales de lucidez, haba acabado de pasar. No volvi recobrar la razn. Cuando entraba al dormitorio, encontraba all a Petronila Iguarn, con el estorboso miriaque y el saquito de mostacilla que se pona para las visitas de compromiso, y encontraba a Tranquilina Mara Miniata Alacoque Buenda, su abuela, abanicndose con una pluma de pavorreal en su mecedor de tullida, y a su bisabuelo Aureliano Arcadio Buenda con su falso dormn de las guardias virreinales, y a Aureliano Iguarn, su padre, que haba inventado una oracin para que se achicharraran y se cayeran los gusanos de las vacas, y a la timorata de su madre, y al primo con la cola de cerdo, y a Jos Arcadio Buenda y a sus hijos muertos, todos sentados en sillas que haban sido recostadas contra la pared como si no estuvieran en una visita, sino en un velorio. Ella hilvanaba una chchara colorida, comentando asuntos de lugares apartados y tiempos sin coincidencia, de modo que cuando Amaranta rsula regresaba de la escuela y Aureliano se cansaba de la enciclopedia, la encontraban sentada en la cama, hablando sola, y perdida en un laberinto de muertos. Fuego!, grit una vez aterrorizada, y por un instante sembr el pnico en la casa, pero lo que estaba anunciando era el incendio de una caballeriza que haba presenciado a los cuatro aos. Lleg a revolver de tal modo el pasado con la actualidad, que en las dos o tres rfagas de lucidez que tuvo antes de morir, nadie supo a ciencia cierta si hablaba de lo que senta o de lo que recordaba. Poco a poco se fue reduciendo, fetizndose, momificndose en vida, hasta el punto de que en sus ltimos meses era una ciruela pasa perdida dentro del camisn, y el brazo siempre alzado termin por parecer la pata de una marimonda. Se quedaba inmvil varios das, y Santa Sofa de la Piedad tena que sacudirla para convencerse de que estaba viva, y se la sentaba en las piernas para alimentarla con cucharaditas de agua de azcar. Pareca una anciana recin nacida. Amaranta rsula y Aureliano la llevaban y la traan por el dormitorio, la acostaban en el altar para ver que era apenas ms grande que el Nio Dios, y una tarde la escondieron en un armario del granero donde hubieran podido comrsela las ratas. Un domingo de ramos entraron al dormitorio mientras Fernanda estaba en misa, y cargaron a rsula por la nuca y los tobillos. -Pobre la tatarabuelita -dijo Amaranta rsula-, se nos muri de vieja. rsula se sobresalt. -Estoy viva! -dijo. -Ya ves -dijo Amaranta rsula, reprimiendo la risa-, ni siquiera respira. -Estoy hablando! -grit rsula. -Ni siquiera habla -dijo Aureliano-. Se muri como un grillito. Entonces rsula se rindi a la evidencia. Dios mo -exclam en voz baja-. De modo que esto es la muerte. Inici una oracin interminable, atropellada, profunda, que se prolong por ms de dos das, y que el martes haba degenerado en un revoltijo de splica a Dios y de consejos prcticos para que las hormigas coloradas no tumbaran la casa, para que nunca dejaran apagar la lmpara frente al daguerrotipo de Remedios, y para que cuidaran de que ningn Buenda fuera a casarse con alguien de su misma sangre, porque nacan los hijos con cola de puerco. Aureliano Segundo trat de aprovechar el delirio para que le confesara dnde estaba el oro enterrado, pero otra vez fueron intiles las splicas. Cuando aparezca el dueo -dijo rsula- Dios ha de iluminarlo para que lo encuentre. Santa Sofa de la Piedad tuvo la certeza de que la encontrara muerta de un momento a otro, porque observaba por esos das un cierto aturdimiento de la naturaleza: que las rosas olan a quenopodio que se le cay una totuma de garbanzos y los granos quedaron en el suelo en un orden geomtrico perfecto y en forma de estrella de mar, y que una noche vio pasar por el cielo una fila de luminosos discos anaranjados. Amaneci muerta el jueves santo. La ltima vez que la haban ayudado a sacar la cuenta de su edad, por los tiempos de la compaa bananera, la haba calculado entre los ciento quince y los ciento veintids aos. La enterraron en una cajita que era apenas ms grande que la canastilla en
141
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez que fue llevado Aureliano, y muy poca gente asisti al entierro, en parte porque no eran muchos quienes se acordaban de ella, y en parte porque ese medioda hubo tanto calor que los pjaros desorientados se estrellaban como perdigones contra las paredes y rompan las mallas metlicas de las ventanas para morirse en los dormitorios. Al principio se crey que era una peste. Las amas de casa se agotaban de tanto barrer pjaros muertos, sobre todo a la hora de la siesta, y los hombres los echaban al ro por carretadas. El domingo de resurreccin, el centenario padre Antonio Isabel afirm en el plpito que la muerte de los pjaros obedeca a la mala influencia del Judo Errante, que l mismo haba visto la noche anterior. Lo describi como un hbrido de macho cabro cruzado con hembra hereje, una bestia infernal cuyo aliento calcinaba el aire y cuya visita determinara la concepcin de engendros por las recin casadas. No fueron muchos quienes prestaron atencin a su pltica apocalptica, porque el pueblo estaba convencido de que el prroco desvariaba a causa de la edad, Pero una mujer despert a todos al amanecer del mircoles, porque encontr unas huellas de bpedo de pezua hendida. Eran tan ciertas e inconfundibles, que quienes fueron a verlas no pusieron en duda la existencia de una criatura espantosa semejante a la descrita por el prroco, y se asociaron para montar trampas en sus patios. Fue as como lograron la captura. Dos semanas despus de la muerte de rsula, Petra Cotes y Aureliano Segundo despertaron sobresaltados por un llanto de becerro descomunal que les llegaba del vecindario. Cuando se levantaron, ya un grupo de hombres estaba desensartando al monstruo de las afiladas varas que haban parado en el fondo de una fosa cubierta con hojas secas, y haba dejado de berrear. Pesaba como un buey, a pesar de que su estatura no era mayor que la de un adolescente, y de sus heridas manaba una sangre verde y untuosa. Tena el cuerpo cubierto de una pelambre spera, plagada de garrapatas menudas, y el pellejo petrificado por una costra de rmora, pero al contrario de la descripcin del prroco, sus partes humanas eran ms de ngel valetudinario que de hombre, porque las manos eran tersas y hbiles, los ojos grandes y crepusculares, y tena en los omoplatos los muones cicatrizados y callosos de unas alas potentes, que debieron ser desbastadas con hachas de labrador. Lo colgaron por los tobillos en un almendro de la plaza, para que nadie se quedara sin verlo y cuando empez a pudrirse lo incineraron en una hoguera, porque no se pudo determinar si su naturaleza bastarda era de animal para echar en el ro o de cristiano para sepultar. Nunca se estableci si en realidad fue por l que se murieron los pjaros, pero las recin casadas no concibieron los engendros anunciados, ni disminuy la intensidad del calor. Rebeca muri a fines de ese ao. Argnida, su criada de toda la vida, pidi ayuda a las autoridades para derribar la puerta del dormitorio donde su patrona estaba encerrada desde haca tres das, y la encontraron en la cama solitaria, enroscada como un camarn, con la cabeza pelada por la tia y el pulgar metido en la boca. Aureliano Segundo se hizo cargo del entierro, y trat de restaurar la casa para venderla, pero la destruccin estaba tan encarnizada en ella que las paredes se desconchaban acabadas de pintar, y no hubo argamasa bastante gruesa para impedir que la cizaa triturara los pisos y la hiedra pudriera los horcones. Todo andaba as desde el diluvio. La desidia de la gente contrastaba con la voracidad del olvido, que poco a poco iba carcomiendo sin piedad los recuerdos, hasta el extremo de que por esos tiempos, en un nuevo aniversario del tratado de Neerlandia, llegaron a Macondo unos emisarios del presidente de la repblica para entregar por fin la condecoracin varias veces rechazada por el coronel Aureliano Buenda, y perdieron toda una tarde buscando a alguien que les indicara dnde podan encontrar a algunos de sus descendientes. Aureliano Segundo estuvo tentado de recibirla, creyendo que era una medalla de oro macizo, pero Petra Cotes lo persuadi de la indignidad cuando ya los emisarios aprestaban bandos y discursos para la ceremonia. Tambin por esa poca volvieron los gitanos, los ltimos herederos de la ciencia de Melquades, y encontraron el pueblo tan acabado y a sus habitantes tan apartados del resto del mundo, que volvieron a meterse en las casas arrastrando fierros imantados como si de veras fueran el ltimo descubrimiento de los sabios babilonios, y volvieron a concentrar los rayos solares con la lupa gigantesca, y no falt quien se quedara con la boca abierta viendo caer peroles y rodar calderos, y quienes pagaran cincuenta centavos para asombrarse con una gitana que se quitaba y se pona la dentadura postiza. Un desvencijado tren amarillo que no traa ni se llevaba a nadie, y que apenas se detena en la estacin desierta, era lo nico que quedaba del tren multitudinario en el cual enganchaba el seor Brown su vagn con techo de vidrio y poltronas de obispo, y de los trenes fruteros de ciento veinte vagones que demoraban pasando toda una tarde. Los delegados curiales que haban ido a investigar el informe sobre la extraa mortandad de los pjaros y el
142
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez sacrificio del Judo Errante, encontraron al padre Antonio Isabel jugando con los nios a la gallina ciega, y creyendo que su informe era producto de una alucinacin senil, se lo llevaron a un asilo. Poco despus mandaron al padre Augusto ngel, un cruzado de las nuevas hornadas, intransigente, audaz, temerario, que tocaba personalmente las campanas varias veces al da para que no se aletargaran los espritus, y que andaba de casa en casa despertando a los dormilones para que fueran a misa, pero antes de un ao estaba tambin vencido por la negligencia que se respiraba en el aire, por el polvo ardiente que todo lo envejeca y atascaba, y por el sopor que le causaban las albndigas del almuerzo en el calor insoportable de la siesta, A la muerte de rsula, la casa volvi a caer en un abandono del cual no la podra rescatar ni siquiera una voluntad tan resuelta y vigorosa como la de Amaranta rsula, que muchos arios despus, siendo una mujer sin prejuicios, alegre y moderna, con los pies bien asentados en el mundo, abri puertas y ventanas para espantar la ruina, restaur el jardn, extermin las hormigas coloradas que ya andaban a pleno da por el corredor, y trat intilmente de despertar el olvidado espritu de hospitalidad. La pasin claustral de Fernanda puso un dique infranqueable a los cien aos torrenciales de rsula. No slo se neg a abrir las puertas cuando pas el viento rido, sino que hizo clausurar las ventanas con crucetas de madera, obedeciendo a la consigna paterna de enterrarse en vida. La dispendiosa correspondencia con los mdicos invisibles termin en un fracaso. Despus de numerosos aplazamientos, se encerr en su dormitorio en la fecha y la hora acordadas, cubierta solamente por una sbana blanca y con la cabeza hacia el norte, y a la una de la madrugada sinti que le taparon la cara con un pauelo embebido en un lquido glacial. Cuando despert, el sol brillaba en la ventana y ella tena una costura brbara en forma de arco que empezaba en la ingle y terminaba en el esternn. Pero antes de que cumpliera el reposo previsto recibi una carta desconcertada de los mdicos invisibles, quienes decan haberla registrado durante seis horas sin encontrar nada que correspondiera a los sntomas tantas veces y tan escrupulosamente descritos por ella. En realidad, su hbito pernicioso de no llamar las cosas por su nombre haba dado origen a una nueva confusin, pues lo nico que encontraron los cirujanos telepticos fue un descendimiento del tero que poda corregirse con el uso de un pesario. La desilusionada Fernanda trat de obtener una informacin ms precisa, pero los corresponsales ignotos no volvieron a contestar sus cartas. Se sinti tan agobiada por el peso de una palabra desconocida, que decidi amordazar la vergenza para preguntar qu era un pesario, y slo entonces supo que el mdico francs se haba colgado de una viga tres meses antes, y haba sido enterrado contra la voluntad del pueblo por un antiguo compaero de armas del coronel Aureliano Buenda. Entonces se confi a su hijo Jos Arcadio, y ste le mand los pesarios desde Roma, con un folletito explicativo que ella ech al excusado despus de aprendrselo de memoria, para que nadie fuera a conocer la naturaleza de sus quebrantos. Era una precaucin intil, porque las nicas personas que vivan en la casa apenas si la tomaban en cuenta. Santa Sofa de la Piedad vagaba en una vejez solitaria, cocinando lo poco que se coman, y casi por completo dedicada al cuidado de Jos Arcadio Segundo. Amaranta rsula, heredera de ciertos encantos de Remedios, la bella, ocupaba en hacer sus tareas escolares el tiempo que antes perda en atormentar a rsula, y empezaba a manifestar un buen juicio y una consagracin a los estudios que hicieron renacer en Aureliano Segundo la buena esperanza que le inspiraba Meme. Le haba prometido mandarla a terminar sus estudios en Bruselas, de acuerdo con una costumbre establecida en los tiempos de la compaa bananera, y esa ilusin lo haba llevado a tratar de revivir las tierras devastadas por el diluvio. Las pocas veces que entonces se le vea en la casa, era por Amaranta rsula, pues con el tiempo se haba convertido en un extrao para Fernanda, y el pequeo Aureliano se iba volviendo esquivo y ensimismado a medida que se acercaba a la pubertad. Aureliano Segundo confiaba en que la vejez ablandara el corazn de Fernanda, para que el nio pudiera incorporarse a la vida de un pueblo donde seguramente nadie se hubiera tomado el trabajo de hacer especulaciones suspicaces sobre su origen. Pero el propio Aureliano pareca preferir el encierro y la soledad, y no revelaba la menor malicia por conocer el mundo que empezaba en la puerta de la calle. Cuando rsula hizo abrir el cuarto de Melquades, l se dio a rondarlo, a curiosear por la puerta entornada, y nadie supo en qu momento termin vinculado a Jos Arcadio Segundo por un afecto recproco. Aureliano Segundo descubri esa amistad mucho tiempo despus de iniciada, cuando oy al nio hablando de la matanza de la estacin. Ocurri un da en que alguien se lament en la mesa de la ruina en que se hundi el pueblo cuando lo abandon la compaa bananera, y Aureliano lo contradijo con una madurez y una versacin de persona mayor. Su punto de vista, contrario a la interpretacin general, era que Macondo fue un
143
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez lugar prspero y bien encaminado hasta que lo desorden y lo corrompi y lo exprimi la compaa bananera, cuyos ingenieros provocaron el diluvio como un pretexto para eludir compromisos con los trabajadores. Hablando con tan buen criterio que a Fernanda le pareci una parodia sacrlega de Jess entre los doctores, el nio describi con detalles precisos y convincentes cmo el ejrcito ametrall a ms de tres mil trabajadores acorralados en la estacin, y cmo cargaron los cadveres en un tren de doscientos vagones y los arrojaron al mar. Convencida como la mayora de la gente de la verdad oficial de que no haba pasado nada, Fernanda se escandaliz con la idea de que el nio haba heredado los instintos anarquistas del coronel Aureliano Buenda, y le orden callarse. Aureliano Segundo, en cambio, reconoci la versin de su hermano gemelo. En realidad, a pesar de que todo el mundo lo tena por loco, Jos Arcadio Segundo era en aquel tiempo el habitante ms lcido de la casa. Ense al pequeo Aureliano a leer y a escribir, lo inici en el estudio de los pergaminos, y le inculc una interpretacin tan personal de lo que signific para Macondo la compaa bananera, que muchos aos despus, cuando Aureliano se incorporara al mundo, haba de pensarse que contaba una versin alucinada, porque era radicalmente contraria a la falsa que los historiadores haban admitido, y consagrado en los textos escolares. En el cuartito apartado, adonde nunca lleg el viento rido, ni el polvo ni el calor, ambos recordaban la visin atvica de un anciano con sombrero de alas de cuervo que hablaba del mundo a espaldas de la ventana, muchos aos antes de que ellos nacieran. Ambos descubrieron al mismo tiempo que all siempre era marzo y siempre era lunes, y entonces comprendieron que Jos Arcadio Buenda no estaba tan loco como contaba la familia, sino que era el nico que haba dispuesto de bastante lucidez para vislumbrar la verdad de que tambin el tiempo sufra tropiezos y accidentes, y poda por tanto astillarse y dejar en un cuarto una fraccin eternizada. Jos Arcadio Segundo haba logrado adems clasificar las letras crpticas de los pergaminos. Estaba seguro de que correspondan a un alfabeto de cuarenta y siete a cincuenta y tres caracteres, que separados parecan araitas y garrapatas, y que en la primorosa caligrafa de Melquades parecan piezas de ropa puesta a secar en un alambre. Aureliano recordaba haber visto una tabla semejante en la enciclopedia inglesa, as que la llev al cuarto para compararla con la de Jos Arcadio Segundo. Eran iguales, en efecto. Por la poca en que se le ocurri la lotera de adivinanzas, Aureliano Segundo despertaba con un nudo en la garganta, como si estuviera reprimiendo las ganas de llorar. Petra Cotes lo interpret como uno de los tantos trastornos provocados por la mala situacin, y todas las maanas, durante ms de un ao, le tocaba el paladar con un hisopo de miel de abejas y le daba jarabe de rbano. Cuando el nudo de la garganta se le hizo tan opresivo que le costaba trabajo respirar, Aureliano Segundo visit a Pilar Ternera por si ella conoca alguna hierba de alivio. La inquebrantable abuela, que haba llegado a los cien aos al frente de un burdelito clandestino, no confi en supersticiones teraputicas, sino que consult el asunto con las barajas. Vio el caballo de oro con la garganta herida por el acero de la sota de espadas, y dedujo que Fernanda estaba tratando de que el marido volviera a la casa mediante el desprestigiado sistema de hincar alfileres en su retrato, pero que le haba provocado un tumor interno por un conocimiento torpe de sus malas artes. Como Aureliano Segundo no tena ms retratos que los de la boda, y las copias estaban completas en el lbum familiar, sigui buscando por toda la casa en los descuidos de la esposa, y por fin encontr en el fondo del ropero media docena de pesarios en sus cajitas originales. Creyendo que las rojas llantitas de caucho eran objetos de hechicera, se meti una en el bolsillo para que la viera Pilar Ternera. Ella no pudo determinar su naturaleza, pero le pareci tan sospechosa, que de todos modos se hizo llevar la media docena y la quem en una hoguera que prendi en el patio. Para conjurar el supuesto maleficio de Fernanda, le indic a Aureliano Segundo que mojara una gallina clueca y la enterrara viva bajo el castao, y l lo hizo de tan buena fe, que cuando acab de disimular con hojas secas la tierra removida, ya senta que respiraba mejor. Por su parte, Fernanda interpret la desaparicin como una represalia de los mdicos invisibles, y se cosi en la parte interior de la camisola una faltriquera de jareta, donde guard los pesarios nuevos que le mand su hijo. Seis meses despus del enterramiento de la gallina, Aureliano Segundo despert a medianoche con un acceso de tos, y sintiendo que lo estrangulaban por dentro con tenazas de cangrejo. Fue entonces cuando comprendi que por muchos pesarios mgicos que destruyera y muchas gallinas de conjuro que remojara, la nica y triste verdad era que se estaba muriendo. No se lo dijo a nadie. Atormentad por el temor de morirse sin mandar a Bruselas a Amaranta rsula, trabaj como nunca lo haba hecho, y en vez de una hizo tres rifas semanales. Desde muy temprano se
144
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez le vea recorrer el pueblo, aun en los barrios ms apartados y miserables, tratando de vender los billetitos con una ansiedad que slo era concebible en un moribundo. Aqu est la Divina Providencia -pregonaba-. No la dejen ir, que slo llega una vez cada cien aos. Haca conmovedores esfuerzos por parecer alegre, simptico, locuaz, pero bastaba verle el sudor y la palidez para saber que no poda con su alma. A veces se desviaba por predios baldos, donde nadie lo viera, y se sentaba un momento a descansar de las tenazas que lo despedazaban por dentro. Todava a la medianoche estaba en el barrio de tolerancia, tratando de consolar con prdicas de buena suerte a las mujeres solitarias que sollozaban junto a las victrolas. Este nmero no sale hace cuatro meses -les deca, mostrndoles los billetitos-. No lo dejes ir, que la vida es ms corta de lo que uno cree. Acabaron por perderle el respeto, por burlarse de l, y en sus ltimos meses ya no le decan don Aureliano, como lo haban hecho siempre, sino que lo llamaban en su propia cara don Divina Providencia. La voz se le iba llenando de notas falsas, se le fue destemplando y termin por apagrsele en un ronquido de perro, pero todava tuvo voluntad para no dejar que decayera la expectativa por los premios en el patio de Petra Cotes. Sin embargo, a medida que se quedaba sin voz y se daba cuenta de que en poco tiempo ya no podra soportar el dolor, iba comprendiendo que no era con cerdos y chivos rifados como su hija llegara a Bruselas, de modo que concibi la idea de hacer la fabulosa rifa de las tierras destruidas por el diluvio, que bien podan ser restauradas por quien dispusiera de capital. Fue una iniciativa tan espectacular, que el propio alcalde se prest para anunciarla con un bando, y se formaron sociedades para comprar billetes a cien pesos cada uno, que se agotaron en menos de una semana. La noche de la rifa, los ganadores hicieron una fiesta aparatosa, comparable apenas a las de los buenos tiempos de compaa bananera, y Aureliano Segundo toc en el acorden por ltima vez las canciones olvidadas de Francisco el Hombre, pero ya no pudo cantarlas. Dos meses despus, Amaranta rsula se fue a Bruselas. Aureliano Segundo le entreg no slo el dinero de la rifa extraordinaria, sino el que haba logrado economizar en los meses anteriores, y el muy escaso que obtuvo por la venta de la pianola, el clavicordio y otros corotos cados en desgracia. Segn sus clculos, ese fondo le alcanzaba para los estudios, as que slo quedaba pendiente el valor del pasaje de regreso. Fernanda se opuso al viaje hasta el ltimo momento, escandalizada con la idea de que Bruselas estuviera tan cerca de la perdicin de Pars, pero se tranquiliz con una carta que le dio el padre ngel para una pensin de jvenes catlicas atendida por religiosas, donde Amaranta rsula prometi vivir hasta el trmino de sus estudios. Adems, el prroco consigui que viajara al cuidado de un grupo de franciscanas que iban para Toledo, donde esperaban encontrar gente de confianza para mandarla a Blgica. Mientras se adelantaba la apresurada correspondencia que hizo posible esta coordinacin, Aureliano Segundo, ayudado por Petra Cotes, se ocup del equipaje de Amaranta rsula. La noche en que prepararon uno de los bales nupciales de Fernanda, las cosas estaban tan bien dispuestas que la estudiante saba de memoria cules eran los trajes y las babuchas de pana con que deba hacer la travesa del Atlntico, y el abrigo de pao azul con botones de cobre, y los zapatos de cordobn con que deba desembarcar. Saba tambin cmo deba caminar para no caer al agua cuando subiera a bordo por la plataforma, que en ningn momento deba separarse de las monjas ni salir del camarote como no fuera para comer, y que por ningn motivo deba contestar a las preguntas que los desconocidos de cualquier sexo le hicieran en alta mar. Llevaba un frasquito con gotas para el mareo y un cuaderno escrito de su puo y letra por el padre ngel, con seis oraciones para conjurar la tempestad. Fernanda le fabric un cinturn de lona para que guardara el dinero, y le indic la forma de usarlo ajustado al cuerpo, de modo que no tuviera que quitrselo ni siquiera para dormir. Trat de regalarle la bacinilla de oro lavada con leja y desinfectada con alcohol, pero Amaranta rsula la rechaz por miedo de que se burlaran de ella sus compaeras de colegio. Pocos meses despus, a la hora de la muerte, Aureliano Segundo haba de recordarla como la vio la ltima vez, tratando de bajar sin conseguirlo el cristal polvoriento del vagn de segunda clase, para escuchar las ltimas recomendaciones de Fernanda. Llevaba un traje de seda rosada con un ramito de pensamientos artificiales en el broche del hombro izquierdo; los zapatos de cordobn con trabilla y tacn bajo, y las medias satinadas con ligas elsticas en las pantorrillas. Tena el cuerpo menudo, el cabello suelto y largo y los ojos vivaces que tuvo rsula a su edad, y la forma en que se despeda sin llorar pero sin sonrer, revelaba la misma fortaleza de carcter. Caminando junto al vagn a medida que aceleraba, y llevando a Fernanda del brazo para que no fuera a tropezar, Aureliano Segundo apenas pudo corresponderle con un saludo de la mano, cuando la hija le mand un beso con la punta de los dedos. Los esposos permanecieron inmviles
145
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez bajo el sol abrasante, mirando cmo el tren se iba confundiendo con el punto negro del horizonte, y tomados del brazo por primera vez desde el da de la boda. El nueve de agosto, antes de que se recibiera la primera carta de Bruselas, Jos Arcadio Segundo conversaba con Aureliano en el cuarto de Melquades, y sin que viniera a cuento dijo: -Acurdate siempre de que eran ms de tres mil y que los echaron al mar. Luego se fue de bruces sobre los pergaminos, y muri con los ojos abiertos. En ese mismo instante, en la cama de Fernanda, su hermano gemelo lleg al final del prolongado y terrible martirio de los cangrejos de hierro que le carcomieron la garganta. Una semana antes haba vuelto a la casa, sin voz, sin aliento y casi en los puros huesos, con sus bales trashumantes y su acorden de perdulario, para cumplir la promesa de morir junto a la esposa. Petra Cotes lo ayud a recoger sus ropas y lo despidi sin derramar una lgrima, pero olvid darle los zapatos de charol que l quera llevar en el atad. De modo que cuando supo que haba muerto, se visti de negro, envolvi los botines en un peridico, y le pidi permiso a Fernanda para ver al cadver. Fernanda no la dej pasar de la puerta. -Pngase en mi lugar -suplic Petra Cotes-. Imagnese cunto lo habr querido para soportar esta humillacin. -No hay humillacin que no la merezca una concubina -replic Fernanda-. As que espere a que se muera otro de los tantos para ponerle esos botines. En cumplimiento de su promesa, Santa Sofa de la Piedad degoll con un cuchillo de cocina el cadver de Jos Arcadio Segundo para asegurarse de que no lo enterraran vivo, Los cuerpos fueron puestos en atades iguales, y all se vio que volvan a ser idnticos en la muerte, como lo fueron hasta la adolescencia. Los viejos compaeros de parranda de Aureliano Segundo pusieron sobre su caja una corona que tena una cinta morada con un letrero: Apartense vacas que la vida es corta. Fernanda se indign tanto con la irreverencia que mand tirar la corona en la basura. En el tumulto de ltima hora, los borrachitos tristes que los sacaron de la casa confundieron los atades y los enterraron en tumbas equivocadas.
146
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez
XVIII
Aureliano no abandon en mucho tiempo el cuarto de Melquades. Se aprendi de memoria las leyendas fantsticas del libro desencuadernado, la sntesis de los estudios de Hermann, el tullido; los apuntes sobre la ciencia demonolgica, las claves de la piedra filosofal, las centurias de Nostradamus y sus investigaciones sobre la peste, de modo que lleg a la adolescencia sin saber nada de su tiempo, pero con los conocimientos bsicos del hombre medieval. A cualquier hora que entrara en el cuarto, Santa Sofa de la Piedad lo encontraba absorto en la lectura. Le llevaba al amanecer un tazn de caf sin azcar, y al medioda un plato de arroz con tajadas de pltano fritas, que era lo nico que se coma en la casa despus de la muerte de Aureliano Segundo. Se preocupaba por cortarle el pelo, por sacarle las liendres, por adaptarle la ropa vieja que encontraba en bales olvidados, y cuando empez a despuntarle el bigote le llev la navaja barbera y la totumita para la espuma del coronel Aureliano Buenda. Ninguno de los hijos de ste se le pareci tanto, ni siquiera Aureliano Jos, sobre todo por los pmulos pronunciados, y la lnea resuelta y un poco despiadada de los labios. Como le ocurri a rsula con Aureliano segundo cuando ste estudiaba en el cuarto, Santa Sofa de la piedad crea que Aureliano hablaba solo. En realidad, conversaba con Melquades. Un medioda ardiente, poco despus de la muerte de los gemelos, vio contra la reverberacin de la ventana al anciano lgubre con el sombrero de alas de cuervo, como la materializacin de un recuerdo que estaba en su memoria desde mucho antes de nacer. Aureliano haba terminado de clasificar el alfabeto de los pergaminos. As que cuando Melquiades le pregunt si haba descubierto en qu lengua estaban escritos, l no vacil para contestar. -En snscrito -dijo. Melquades le revel que sus oportunidades de volver al cuarto estaban contadas. Pero se iba tranquilo a las praderas de la muerte definitiva, porque Aureliano tena tiempo de aprender el snscrito en los aos que faltaban para que los pergaminos cumplieran un siglo y pudieran ser descifrados. Fue l quien le indic que en el callejn que terminaba en el ro, y donde en los tiempos de la compaa bananera se adivinaba el porvenir y se interpretaban los sueos, un sabio cataln tena una tienda de libros donde haba un Sanskrit Primer que sera devorado por las polillas seis aos despus si l no se apresuraba a comprarlo. Por primera vez en su larga vida Santa Sofa de la Piedad dej traslucir un sentimiento, y era un sentimiento de estupor, cuando Aureliano le pidi que le llevara el libro que haba de encontrar entre la Jerusaln Libertada y los poemas de Milton, en el extremo derecho del segundo rengln de los anaqueles. Como no saba leer, se aprendi de memoria la parrafada, y consigui el dinero con la venta de uno de los diecisiete pescaditos de oro que quedaban en el taller, y que slo ella y Aureliano saban dnde los haban puesto la noche en que los soldados registraron la casa. Aureliano avanzaba en los estudios del snscrito, mientras Melquades iba hacindose cada vez menos asiduo y ms lejano, esfumndose en la claridad radiante del medioda. La ltima vez que Aureliano lo sinti era apenas una presencia invisible que murmuraba: He muerto de fiebre en los mdanos de Singapur. El cuarto se hizo entonces vulnerable al polvo, al calor, al comejn, a las hormigas coloradas, a las polillas que haban de convertir en aserrn la sabidura de los libros y los pergaminos. En la casa no faltaba qu comer. Al da siguiente de la muerte de Aureliano Segundo, uno de los amigos que haban llevado la corona con la inscripcin irreverente le ofreci pagarle a Fernanda un dinero que le haba quedado debiendo a su esposo. A partir de entonces, un mandadero llevaba todos los mircoles un canasto con cosas de comer, que alcanzaban bien para una semana. Nadie supo nunca que aquellas vituallas las mandaba Petra Cotes, con la idea de que la caridad continuada era una forma de humillar a quien la haba humillado. Sin embargo, el rencor se le disip mucho ms pronto de lo que ella misma esperaba, y entonces sigui mandando la comida por orgullo y finalmente por compasin. Varias veces, cuando le faltaron nimos para vender billetitos y la gente perdi el inters por las rifas, se qued ella sin comer para que comiera Fernanda, y no dej de cumplir el compromiso mientras no vio pasar su entierro.
147
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Para Santa Sofa de la Piedad la reduccin de los habitantes de la casa deba haber sido el descanso a que tena derecho despus de ms de medio siglo de trabajo. Nunca se le haba odo un lamento a aquella mujer sigilosa, impenetrable, que sembr en la familia los grmenes anglicos de Remedios, la bella, y la misteriosa solemnidad de Jos Arcadio Segundo; que consagr toda una vida de soledad y silencio a la crianza de unos nios que apenas si recordaban que eran sus hijos y sus nietos, y que se ocup de Aureliano como si hubiera salido de sus entraas, sin saber ella misma que era su bisabuela. Slo en una casa como aqulla era concebible que hubiera dormido siempre en un petate que tenda en el piso del granero, entre el estrpito nocturno de las ratas, y sin haberle contado a nadie que una noche la despert la pavorosa sensacin de que alguien la estaba mirando en la oscuridad, y era que una vbora se deslizaba por su vientre. Ella saba que si se lo hubiera contado a rsula la hubiera puesto a dormir en su propia cama, pero eran los tiempos en que nadie se daba cuenta de nada mientras no se gritara en el corredor, porque los afanes de la panadera, los sobresaltos de la guerra, el cuidado de los nios, no dejaban tiempo para pensar en la felicidad ajena. Petra Cotes, a quien nunca vio, era la nica que se acordaba de ella. Estaba pendiente de que tuviera un buen par de zapatos para salir, de que nunca le faltara un traje, aun en los tiempos en que hacan milagros con el dinero de las rifas. Cuando Fernanda lleg a la casa tuvo motivos para creer que era una sirvienta eternizada, y aunque varias veces oy decir que era la madre de su esposo, aquello le resultaba tan increble que ms tardaba en saberlo que en olvidarlo. Santa Sofa de la Piedad no pareci molestarse nunca por aquella condicin subalterna. Al contrario, se tena la impresin de que le gustaba andar por los rincones, sin una tregua, sin un quejido, manteniendo ordenada y limpia la inmensa casa donde vivi desde la adolescencia, y que particularmente en los tiempos de la compaa bananera pareca ms un cuartel que un hogar. Pero cuando muri rsula, la diligencia inhumana de Santa Sofa de la Piedad, su tremenda capacidad de trabajo, empezaron a quebrantarse. No era solamente que estuviera vieja y agotada, sino que la casa se precipit de la noche a la maana en una crisis de senilidad. Un musgo tierno se trep por las paredes. Cuando ya no hubo un lugar pelado en los patios, la maleza rompi por debajo el cemento del corredor, lo resquebraj como un cristal, y salieron por las grietas las mismas florecitas amarillas que casi un siglo antes haba encontrado rsula en el vaso donde estaba la dentadura postiza de Melquades. Sin tiempo ni recursos para impedir los desafueros de la naturaleza, Santa Sofa de la Piedad se pasaba el da en los dormitorios, espantando los lagartos que volveran a meterse por la noche. Una maana vio que las hormigas coloradas abandonaron los cimientos socavados, atravesaron el jardn, subieron por el pasamanos donde las begonias haban adquirido un color de tierra, y entraron hasta el fondo de la casa. Trat primero de matarlas con una escoba, luego con insecticida y por ltimo con cal, pero al otro da estaban otra vez en el mismo lugar, pasando siempre, tenaces e invencibles. Fernanda, escribiendo cartas a sus hijos, no se daba cuenta de la arremetida incontenible de la destruccin. Santa Sofa de la Piedad sigui luchando sola, peleando con la maleza para que no entrara en la cocina, arrancando de las paredes los borlones de telaraa que se reproducan en pocas horas, raspando el comejn. Pero cuando vio que tambin el cuarto de Melquades estaba telaraado y polvoriento, as lo barriera y sacudiera tres veces al da, y que a pesar de su furia limpiadora estaba amenazado por los escombros y el aire de miseria que slo el coronel Aureliano Buenda y el joven militar haban previsto, comprendi que estaba vencida. Entonces se puso el gastado traje dominical, unos viejos zapatos de rsula y un par de medias de algodn que le haba regalado Amaranta rsula, e hizo un atadito con las dos o tres mudas que le quedaban. -Me rindo -le dijo a Aureliano-. Esta es mucha casa para mis pobres huesos. Aureliano le pregunt para dnde iba, y ella hizo un gesto de vaguedad, como si no tuviera la menor idea de su destino. Trat de precisar, sin embargo, que iba a pasar sus ltimos aos con una prima hermana que viva en Riohacha. No era una explicacin verosmil. Desde la muerte de sus padres, no haba tenido contacto con nadie en el pueblo, ni recibi cartas ni recados, ni se le oy hablar de pariente alguno. Aureliano le dio catorce pescaditos de oro, porque ella estaba dispuesta a irse con lo nico que tena: un peso y veinticinco centavos. Desde la ventana del cuarto, l la vio atravesar el patio con su atadito de ropa, arrastrando los pies y arqueada por los aos, y la vio meter la mano por un hueco del portn para poner la aldaba despus de haber salido. Jams se volvi a saber de ella. Cuando se enter de la fuga, Fernanda despotric un da entero, mientras revisaba bales, cmodas y armarios, cosa por cosa, para convencerse de que Santa Sofa de la Piedad no se
148
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez haba alzado con nada. Se quem los dedos tratando de prender un fogn por primera vez en la vida, y tuvo que pedirle a Aureliano el favor de ensearle a preparar el caf. Con el tiempo, fue l quien hizo los oficios de cocina. Al levantarse, Fernanda encontraba el desayuno servido, y slo volva a abandonar el dormitorio para coger la comida que Aureliano le dejaba tapada en rescoldo, y que ella llevaba a la mesa para comrsela en manteles de lino y entre candelabros, sentada en una cabecera solitaria al extremo de quince sillas vacas. Aun en esas circunstancias, Aureliano y Fernanda no compartieron la soledad, sino que siguieron viviendo cada uno en la suya, haciendo la limpieza del cuarto respectivo, mientras la telaraa iba nevando los rosales, tapizando las vigas, acolchonando las paredes. Fue por esa poca que Fernanda tuvo la impresin de que la casa se estaba llenando de duendes. Era como si los objetos, sobre todo los de uso diario, hubieran desarrollado la facultad de cambiar de lugar por sus propios medios. A Fernanda se le iba el tiempo en buscar las tijeras que estaba segura de haber puesto en la cama y, despus de revolverlo todo, las encontraba en una repisa de la cocina, donde crea no haber estado en cuatro das. De pronto no haba un tenedor en la gaveta de los cubiertos, y encontraba seis en el altar y tres en el lavadero. Aquella caminadera de las cosas era ms desesperante cuando se sentaba a escribir. El tintero que pona a la derecha apareca a la izquierda, la almohadilla del papel secante se le perda, y la encontraba dos das despus debajo de la almohada, y las pginas escritas a Jos Arcadio se le confundan con las de Amaranta rsula, y siempre andaba con la mortificacin de haber metido las cartas en sobres cambiados, como en efecto le ocurri varias veces. En cierta ocasin perdi la pluma. Quince das despus se la devolvi el cartero que la haba encontrado en su bolsa, y andaba buscando al dueo de casa en casa. Al principio, ella crey que eran cosas de los mdicos invisibles, como la desaparicin de los pesarios, y hasta empez a escribirles una carta para suplicarles que la dejaran en paz, pero haba tenido que interrumpirla para hacer algo, y cuando volvi al cuarto no slo no encontr la carta empezada, sino que se olvid del propsito de escribirla. Por un tiempo pens que era Aureliano. Se dio a vigilarlo, a poner objetos a su paso tratando de sorprenderlo en el momento en que los cambiara de lugar, pero muy pronto se convenci de que Aureliano no abandonaba el cuarto de Melquades sino para ir a la cocina o al excusado, y que no era hombre de burlas. De modo que termin por creer que eran travesuras de duendes, y opt por asegurar cada cosa en el sitio donde tena que usarla. Amarr las tijeras con una larga pita en la cabecera de la cama. Amarr el plumero y la almohadilla del papel secante en la pata de la mesa, y peg con goma el tintero en la tabla, a la derecha del lugar en que sola escribir. Los problemas no se resolvieron de un da para otro, pues a las pocas horas de costura ya la pita de las tijeras no alcanzaba para cortar, como si los duendes la fueran disminuyendo. Le ocurra lo mismo con la pita de la pluma, y hasta con su propio brazo, que al poco tiempo de estar escribiendo no alcanzaba el tintero. Ni Amaranta rsula, en Bruselas, ni Jos Arcadio, en Roma, se enteraron jams de esos insignificantes infortunios. Fernanda les contaba que era feliz, y en realidad lo era, justamente porque se senta liberada de todo compromiso, como si la vida la hubiera arrastrado otra vez hasta el mundo de sus padres, donde no se sufra con los problemas diarios porque estaban resueltos de antemano en la imaginacin. Aquella correspondencia interminable le hizo perder el sentido del tiempo, sobre todo despus de que se fue Santa Bofia de la Piedad. Se haba acostumbrado a llevar la cuenta de los das, los meses y los aos, tomando como puntos de referencia las fechas previstas para el retorno de los hijos. Pero cuando stos modificaron los plazos una y otra vez, las fechas se le confundieron, los trminos se le traspapelaron, y las jornadas se parecieron tanto las unas a las otras, que no se sentan transcurrir. En lugar de impacientarse, experimentaba una honda complacencia con la demora. No la inquietaba que muchos aos despus de anunciarle las vsperas de sus votos perpetuos, Jos Arcadio siguiera diciendo que esperaba terminar los estudios de alta teologa para emprender los de diplomacia, porque ella comprenda que era muy alta y empedrada de obstculos la escalera de caracol que conduca a la silla de San Pedro. En cambio, el espritu se le exaltaba con noticias que para otros hubieran sido insignificantes, como aquella de que su hijo haba visto al Papa. Experiment un gozo similar cuando Amaranta rsula le mand decir que sus estudios se prolongaban ms del tiempo previsto, porque sus excelentes calificaciones le haban merecido privilegios que su padre no tom en consideracin al hacer las cuentas. Haban transcurrido ms de tres aos desde que Santa Sofa de la Piedad le llev la gramtica, cuando Aureliano consigui traducir el primer pliego. No fue una labor intil, pero constitua apenas un primer paso en un camino cuya longitud era imposible prever, porque el texto en
149
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez castellano no significaba nada: eran versos cifrados. Aureliano careca de elementos para establecer las claves que le permitieran desentraarlos, pero como Melquades le haba dicho que en la tienda del sabio cataln estaban los libros que le haran falta para llegar al fondo de los pergaminos, decidi hablar con Fernanda para que le permitiera ir a buscarlos. En el cuarto devorado por los escombros, cuya proliferacin incontenible haba terminado por derrotarlo, pensaba en la forma ms adecuada de formular la solicitud, se anticipaba a las circunstancias, calculaba la ocasin ms adecuada, pero cuando encontraba a Fernanda retirando la comida del rescoldo, que era la nica oportunidad para hablarle, la solicitud laboriosamente premeditada se le atragantaba, y se le perda la voz. Fue aquella la nica vez en que la espi. Estaba pendiente de sus pasos en el dormitorio. La oa ir hasta la puerta para recibir las cartas de sus hijos y entregarle las suyas al cartero, y escuchaba hasta muy altas horas de la noche el trazo duro y apasionado de la pluma en el papel, antes de or el ruido del interruptor y el murmullo de las oraciones en la oscuridad. Slo entonces se dorma, confiando en que el da siguiente le dara la oportunidad esperada. Se ilusion tanto con la idea de que el permiso no le sera negado que una maana se cort el cabello que ya le daba a los hombros, se afeit la barba enmaraada, se puso unos pantalones estrechos y una camisa de cuello postizo que no saba de quin haba heredado, y esper en la cocina a que Fernanda fuera a desayunar. No lleg la mujer de todos los das, la de la cabeza alzada y la andadura ptrea, sino una anciana de una hermosura sobrenatural, con una amarillenta capa de armio, una corona de cartn dorado, y la conducta lnguida de quien ha llorado en secreto. En realidad, desde que lo encontr en los bales de Aureliano Segundo, Fernanda se haba puesto muchas veces el apolillado vestido de reina. Cualquiera que la hubiera visto frente al espejo, extasiada en sus propios ademanes monrquicos, habra podido pensar que estaba loca. Pero no lo estaba. Simplemente, haba convertido los atuendos reales en una mquina de recordar. La primera vez que se los puso no pudo evitar que se le formara un nudo en el corazn y que los ojos se le llenaran de lgrimas, porque en aquel instante volvi a percibir el olor de betn de las botas del militar que fue a buscarla a su casa para hacerla reina, y el alma se le cristaliz con la nostalgia de los sueos perdidos. Se sinti tan vieja, tan acabada, tan distante de las mejores horas de su vida, que inclusive aor las que recordaba como las peores, y slo entonces descubri cunta falta hacan las rfagas de organo en el corredor, y el vapor de los rosales al atardecer, y hasta la naturaleza bestial de los advenedizos. Su corazn de ceniza apelmazada que haba resistido sin quebrantos a los golpes ms certeros de la realidad cotidiana, se desmoron a los primeros embates de la nostalgia. La necesidad de sentirse triste se le iba convirtiendo en un vicio a medida que la devastaban los aos. Se humaniz en la soledad. Sin embargo, la maana en que entr en la cocina y se encontr con una taza de caf que le ofreca un adolescente seo y plido, con un resplandor alucinado en los ojos, la desgarr el zarpazo del ridculo. No slo le neg el permiso, sino que desde entonces carg las llaves de la casa en la bolsa donde guardaba los pesarios sin usar. Era una precaucin intil, porque de haberlo querido Aureliano hubiera podido escapar y hasta volver a casa sin ser visto. Pero el prolongado cautiverio, la incertidumbre del mundo, el hbito de obedecer, haban resecado en su corazn las semillas de la rebelda. De modo que volvi a su clausura, pasando y repasando los pergaminos, y oyendo hasta muy avanzada la noche los sollozos de Fernanda en el dormitorio. Una maana fue como de costumbre a prender el fogn, y encontr en las cenizas apagadas la comida que haba dejado para ella el da anterior. Entonces se asom al dormitorio, y la vio tendida en la cama, tapada con la capa de armio, ms bella que nunca, y con la piel convertida en una cscara de marfil. Cuatro meses despus, cuando lleg Jos Arcadio, la encontr intacta. Era imposible concebir un hombre ms parecido a su madre. Llevaba un traje de tafetn luctuoso, una camisa de cuello redondo y duro, y una delgada cinta de seda con un lazo en lugar de la corbata. Era lvido, lnguido, de mirada atnita y labios dbiles. El cabello negro, lustrado y liso, partido en el centro del crneo por una lnea recta y exange, tena la misma apariencia postiza del pelo de los santos. La sombra de la barba bien destroncada en el rostro de parafina pareca un asunto de la conciencia. Tena las manos plidas, con nervaduras verdes y dedos parasitarios, y un anillo de oro macizo con un palo girasol, redondo, en el ndice izquierdo. Cuando le abri la puerta de la calle Aureliano no hubiera tenido necesidad de suponer quin era para darse cuenta de que vena de muy lejos. La casa se impregn a su paso de la fragancia de agua florida que rsula le echaba en la cabeza cuando era nio, para poder encontrarlo en las tinieblas. De algn modo imposible de precisar, despus de tantos aos de ausencia Jos Arcadio segua siendo un nio otoal, terriblemente triste y solitario. Fue directamente al dormitorio de su
150
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez madre, donde Aureliano haba vaporizado mercurio durante cuatro meses en el atanor del abuelo de su abuelo, para conservar el cuerpo segn la frmula de Melquades. Jos Arcadio no hizo ninguna pregunta. Le dio un beso en la frente al cadver, le sac de debajo de la falda la faltriquera de jareta donde haba tres pesarios todava sin usar, y la llave del ropero. Haca todo con ademanes directos y decididos, en contraste con su languidez. Sac del ropero un cofrecito damasquinado con el escudo familiar, y encontr en el interior perfumado de sndalo la carta voluminosa en que Fernanda desahog el corazn de las incontables verdades que le haba ocultado. La ley de pie, con avidez pero sin ansiedad, y en la tercera pgina se detuvo, y examin a Aureliano con una mirada de segundo reconocimiento. -Entonces -dijo con una voz que tena algo de navaja de afeitar-, t eres el bastardo. -Soy Aureliano Buenda. -Vete a tu cuarto -dijo Jos Arcadio. Aureliano se fue, y no volvi a salir ni siquiera por curiosidad cuando oy el rumor de los funerales solitarios. A veces, desde la cocina, vea a Jos Arcadio deambulando por la casa, ahogndose en su respiracin anhelante, y segua escuchando sus pasos por los dormitorios en ruinas despus de la medianoche. No oy su voz en muchos meses, no slo porque Jos Arcadio no le diriga la palabra, sino porque l no tena deseos de que ocurriera, ni tiempo de pensar en nada distinto de los pergaminos. A la muerte de Fernanda, haba sacado el penltimo pescadito y haba ido a la librera del sabio cataln, en busca de los libros que le hacan falta. No le interes nada de lo que vio en el trayecto, acaso porque careca de recuerdos para comparar, y las calles desiertas y las casas desoladas eran iguales a como las haba imaginado en un tiempo en que hubiera dado el alma por conocerlas. Se haba concedido a si mismo el permiso que le neg Fernanda, y slo por una vez, con un objetivo nico y por el tiempo mnimo indispensable, as que recorri sin pausa las once cuadras que separaban la casa del callejn donde antes se interpretaban los sueos, y entr acezando en el abigarrado y sombro local donde apenas haba espacio para moverse. Ms que una librera, aqulla pareca un basurero de libros usados, puestos en desorden en los estantes mellados por el comejn, en los rincones amelazados de telaraa, y aun en los espacios que debieron destinarse a los pasadizos. En una larga mesa, tambin agobiada de mamotretos, el propietario escriba una prosa incansable, con una caligrafa morada, un poco delirante, y en hojas sueltas de cuaderno escolar. Tena una hermosa cabellera plateada que se le adelantaba en la frente como el penacho de una cacata, y sus ojos azules, vivos y estrechos, revelaban la mansedumbre del hombre que ha ledo todos los libros. Estaba en calzoncillos, empapado en sudor y no desentendi la escritura para ver quin haba llegado. Aureliano no tuvo dificultad para rescatar de entre aquel desorden de fbula los cinco libros que buscaba, pues estaban en el lugar exacto que le indic Melquades. Sin decir una palabra, se los entreg junto con el pescadito de oro al sabio cataln, y ste los examin, y sus prpados se contrajeron como dos almejas. Debes estar loco -dijo en su lengua, alzndose de hombros, y le devolvi a Aureliano los cinco libros y el pescadito. -Llvatelo -dijo en castellano-. El ltimo hombre que ley esos libros debi ser Isaac el Ciego, as que piensa bien lo que haces. Jos Arcadio restaur el dormitorio de Meme, mand limpiar y remendar las cortinas de terciopelo y el damasco del baldaqun de la cama virreinal, y puso otra vez en servicio el bao abandonado, cuya alberca de cemento estaba renegrida por una nata fibrosa y spera. A esos dos lugares se redujo su imperio de pacotilla, de gastados gneros exticos, de perfumes falsos y pedrera barata. Lo nico que pareci estorbarle en el resto de la casa fueron los santos del altar domstico, que una tarde quem hasta convertirlos en ceniza, en una hoguera que prendi en el patio. Dorma hasta despus de las once. Iba al bao con una deshilachada tnica de dragones dorados y unas chinelas de borlas amarillas, y all oficiaba un rito que por su parsimonia y duracin recordaba al de Remedios, la bella. Antes de baarse, aromaba la alberca con las sales que llevaba en tres pomos alabastrados. No se haca abluciones con la totuma, sino que se zambulla en las aguas fragantes, y permaneca hasta dos horas flotando boca arriba, adormecido por la frescura y por el recuerdo de Amaranta. A los pocos das de haber llegado abandon el vestido de tafetn, que adems de ser demasiado caliente para el pueblo era el nico que tena, y lo cambi por unos pantalones ajustados, muy parecidos a los que usaba Pietro Crespi en las clases de baile, y una camisa de seda tejida con el gusano vivo, y con sus iniciales bordadas en el corazn. Dos veces por semana lavaba la muda completa en la alberca, y se quedaba con la tnica hasta que se secaba, pues no tena nada ms que ponerse. Nunca coma en la casa. Sala
151
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez a la calle cuando aflojaba el calor de la siesta, y no regresaba hasta muy entrada la noche. Entonces continuaba su deambular angustioso, respirando como un gato, y pensando en Amaranta. Ella, y la mirada espantosa de los santos en el fulgor de la lmpara nocturna, eran los dos recuerdos que conservaba de la casa. Muchas veces, en el alucinante agosto romano, haba abierto los ojos en mitad del sueo, y haba visto a Amaranta surgiendo de un estanque de mrmol brocatel, con su pollerines de encaje y su venda en la mano, idealizada por la ansiedad del exilio. Al contrario de Aureliano Jos, que trat de sofocar aquella imagen en el pantano sangriento de la guerra, l trataba de mantenerla viva en un cenagal de concupiscencia, mientras entretena a su madre con la patraa sin trmino de la vocacin pontificia. Ni a l ni a Fernanda se les ocurri pensar nunca que su correspondencia era un intercambio de fantasas. Jos Arcadio, que abandon el seminario tan pronto como lleg a Roma, sigui alimentando la leyenda de la teologa y el derecho cannico, para no poner en peligro la herencia fabulosa de que le hablaban las cartas delirantes de su madre, y que haba de rescatarlo de la miseria y la sordidez que comparta con dos amigos en una buhardilla del Trastevere. Cuando recibi la ltima carta de Fernanda, dictada por el presentimiento de la muerte inminente, meti en una maleta los ltimos desperdicios de su falso esplendor, y atraves el ocano en una bodega donde los emigrantes se apelotaban como reses de matadero, comiendo macarrones fros y queso agusanado. Antes de leer el testamento de Fernanda, que no era ms que una minuciosa y tarda recapitulacin de infortunios, ya los muebles desvencijados y la maleza del corredor le haban indicado que estaba metido en una trampa de la cual no saldra jams, para siempre exiliado de la luz de diamante y el aire inmemorial de la primavera romana. En los insomnios agotadores del asma, meda y volva a medir la profundidad de su desventura, mientras repasaba la casa tenebrosa donde los aspavientos seniles de rsula le infundieron el miedo del mundo. Para estar segura de no perderlo en las tinieblas, ella le haba asignado un rincn del dormitorio, el nico donde podra estar a salvo de los muertos que deambulaban por la casa desde el atardecer. Cualquier cosa mala que hagas -le deca rsula- me la dirn los santos. Las noches pvidas de su infancia se redujeron a ese rincn, donde permaneca inmvil hasta la hora de acostarse, sudando de miedo en un taburete, bajo la mirada vigilante y glacial de los santos acusetas. Era una tortura intil, porque ya para esa poca l tena terror de todo lo que lo rodeaba, y estaba preparado para asustarse de todo lo que encontrara en la vida: las mujeres de la calle, que echaban a perder la sangre; las mujeres de la casa, que paran hijos con cola de puerco; los gallos de pelea, que provocaban muertes de hombres y remordimientos de conciencia para el resto de la vida; las armas de fuego, que con slo tocarlas condenaban a veinte aos de guerra; las empresas desacertadas, que slo conducan al desencanto y la locura, y todo, en fin, todo cuanto Dios haba creado con su infinita bondad, y que el diablo haba pervertido. Al despertar, molido por el torno de las pesadillas, la claridad de la ventana y las caricias de Amaranta en la alberca, y el deleite con que lo empolvaba entre las piernas con una bellota de seda, lo liberaban del terror. Hasta rsula era distinta bajo la luz radiante del jardn, porque all no le hablaba de cosas de pavor, sino que le frotaba los dientes con polvo de carbn para que tuviera la sonrisa radiante de un Papa, y le cortaba y le pula las uas para que los peregrinos que llegaban a Roma de todo el mbito de la tierra se asombraran de la pulcritud de las manos del Papa cuando les echara la bendicin, y lo peinaba como un Papa, y lo ensopaba con agua florida para que su cuerpo y sus ropas tuvieran la fragancia de un Papa. En el patio de Castelgandolfo l haba visto al Papa en un balcn, pronunciando el mismo discurso en siete idiomas para una muchedumbre de peregrinos, y lo nico que en efecto le haba- llamado la atencin era la blancura de sus manos, que parecan maceradas en leja, el resplandor deslumbrante de sus ropas de verano, y su recndito hlito de agua de colonia. Casi un ao despus del regreso a la casa, habiendo vendido para comer los candelabros de plata y la bacinilla herldica que a la hora de la verdad slo tuvo de oro las incrustaciones del escudo, la nica distraccin de Jos Arcadio era recoger nios en el pueblo para que jugaran en la casa. Apareca con ellos a la hora de la siesta, y los haca saltar la cuerda en el jardn, cantar en el corredor y hacer maromas en los muebles de la sala, mientras l iba por entre los grupos impartiendo lecciones de buen comportamiento. Para esa poca haba acabado con los pantalones estrechos y la camisa de seda, y usaba una muda ordinaria comprada en los almacenes de los rabes, pero segua manteniendo su dignidad lnguida y sus ademanes papales. Los nios se tomaron la casa como lo hicieron en el pasado las compaeras de Meme. Hasta muy entrada la noche se les oa cotorrear y cantar y bailar zapateados, de modo que la casa pareca un internado
152
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez sin disciplina. Aureliano no se preocup de la invasin mientras no fueron a molestarlo en el cuarto de Melquades. Una maana, dos nios empujaron la puerta, y se espantaron ante la visin del hombre cochambroso y peludo que segua descifrando los pergaminos en la mesa de trabajo. No se atrevieron a entrar, pero siguieren rondando la habitacin. Se asomaban cuchicheando por las hendijas, arrojaban animales vivos por las claraboyas, y en una ocasin clavetearon por fuera la puerta y la ventana, y Aureliano necesit medio da para forzarlas. Divertidos por la impunidad de sus travesuras, cuatro nios entraron otra maana en el cuarto, mientras Aureliano estaba en la cocina, dispuestos a destruir los pergaminos. Pero tan pronto como se apoderaron de los pliegos amarillentos, una fuerza anglica los levant del suelo, y los mantuvo suspendidos en el aire, hasta que regres Aureliano y les arrebat los pergaminos. Desde entonces no volvieron a molestarlo. Los cuatro nios mayores, que usaban pantalones cortos a pesar de que ya se asomaban a la adolescencia, se ocupaban de la apariencia personal de Jos Arcadio. Llegaban ms temprano que los otros, y dedicaban la maana a afeitarle, a darle masajes con toallas calientes, a cortarle y pulirle las uas de las manos y los pies, a perfumarle con agua florida. En varias ocasiones se metieron en la alberca, para jabonarlo de pies a cabeza, mientras l flotaba boca arriba, pensando en Amaranta. Luego le secaban, le empolvaban el cuerpo, y lo vestan. Une de los nios, que tena el cabello rubio y crespo, y los ojos de vidries rosados como les conejos, sola dormir en la casa. Eran tan firmes los vnculos que lo unan a Jos Arcadio que le acompaaba en sus insomnios de asmtico, sin hablar, deambulando con l por la casa en tinieblas. Una noche vieren en la alcoba donde dorma rsula un resplandor amarillo a travs del cemento cristalizado come si un sol subterrneo hubiera convertido en vitral el piso del dormitorio. No tuvieren que encender el foco. Les bast con levantar las placas quebradas del rincn donde siempre estuve la cama de rsula, y donde el resplandor era ms intenso, para encontrar la cripta secreta que Aureliano Segundo se cans de buscar en el delirio de las excavaciones. All estaban les tres sacos de lona cerrados con alambre de cobre y, dentro de ellos, los siete mil doscientos catorce doblones de a cuatro, que seguan relumbrando como brasas en la oscuridad. El hallazgo del tesoro fue como una deflagracin. En vez de regresar a Roma con la intempestiva fortuna, que era el sueo madurado en la miseria, Jos Arcadio convirti la casa en un paraso decadente. Cambi por terciopelo nuevo las cortinas y el baldaqun del dormitorio, y les hizo poner baldosas al piso del bae y azulejos a las paredes. La alacena del comedor se llen de frutas azucaradas, jamones y encurtidos, y el granero en desuse volvi a abrirse para almacenar vinos y licores que el propio Jos Arcadio retiraba en la estacin del ferrocarril, en cajas marcadas con su nombre. Una noche, l y los cuatro nios mayores hicieren una fiesta que se prolong hasta el amanecer. A las seis de la maana salieron desnudos del dormitorio, vaciaron la alberca y la llenaron de champaa. Se zambulleron en bandada, nadando come pjaros que volaran en un cielo dorado de burbujas fragantes, mientras Jos Arcadio fletaba boca arriba, al margen de la fiesta, evocando a Amaranta con los ojos abiertos. Permaneci as, ensimismado, rumiando la amargura de sus placeres equvocos, hasta despus de que los nios se cansaren y se fueron en tropel al dormitorio, donde arrancaron las cortinas de terciopelo para secarse, y cuartearon en el desorden la luna del cristal de roca, y desbarataron el baldaqun de la cama tratando de acostarse en tumulto. Cuando Jos Arcadio volvi del bao, los encontr durmiendo apelotonados, desnudos, en una alcoba de naufragio Enardecido no tanto por los estragos como por el asco y la lstima que senta contra s mismo en el desolado vaco de la saturnal, se arm con unas disciplinas de perrero eclesistico que guardaba en el fondo del bal, junte con un cilicio y otros fierros de mortificacin y penitencia, y expuls a los nios de la casa, aullando come un loco, y azotndoles sin misericordia, como no lo hubiera hecho con una jaura de coyotes. Qued demolido, con una crisis de asma que se prolong por varios das, y que le dio el aspecto de un agonizante. A la tercera noche de tortura, vencido por la asfixia, fue al cuarto de Aureliano pedirle el favor de que le comprara en una botica cercana unos polvos para inhalar. Fue as come hizo Aureliano su segunda salida a la calle. Slo tuve que recorrer dos cuadras para llegar hasta la estrecha botica de polvorientas vidrieras con pomos de loza marcados en latn, donde una muchacha con la sigilosa belleza de una serpiente del Nilo le despach el medicamento que Jos Arcadio le haba escrito en un papel. La segunda visin del pueblo desierto, alumbrado apenas por las amarillentas bombillas de las calles, no despert en Aureliano ms curiosidad que la primera vez. Jos Arcadio haba alcanzado a pensar que haba huido, cuando lo vio aparecer de nuevo, un poco anhelante a causa de la prisa, arrastrando las piernas que el encierro y la falta de
153
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez movilidad haban vuelto dbiles y torpes. Era tan cierta su indiferencia por el mundo que peces das despus Jos Arcadio viol la promesa que haba hecho a su madre, y le dej en libertad para salir cuando quisiera. -No tengo nada que hacer en la calle -le contest Aureliano. Sigui encerrado, absorto en los pergaminos que peco a poco iba desentraando, y cuyo sentido, sin embargo, no lograba interpretar. Jos Arcadio le llevaba al cuarto rebanadas de jamn, flores azucaradas que dejaban en la boca un regusto primaveral, y en des ocasiones un vaso de buen vino. No se interes en los pergaminos, que consideraba ms bien como un entretenimiento esotrico, pero le llam la atencin la rara sabidura y el inexplicable conocimiento del mundo que tena aquel pariente desolado. Supo entonces que era capaz de comprender el ingls escrito, y que entre pergamino y pergamino haba ledo de la primera pgina a la ltima, come si fuera una novela, los seis tomos de la enciclopedia. A eso atribuy al principio el que Aureliano pudiera hablar de Roma como si hubiera vivido all muchos aos, pero muy pronto se dio cuenta de que tena conocimientos que no eran enciclopdicos, como los precios de las cosas. Todo se sabe, fue la nica respuesta que recibi de Aureliano, cuando le pregunt cmo haba obtenido aquellas informaciones. Aureliano, por su parte, se sorprendi de que Jos Arcadio visto de cerca fuera tan distinto de la imagen que se haba formado de l cuando lo vea deambular por la casa. Era capaz de rer, de permitirse de vez en cuando una nostalgia del pasado de la casa, y de preocuparse por el ambiente de miseria en que se encontraba el cuarto de Melquades. Aquel acercamiento entre des solitarios de la misma sangre estaba muy lejos de la amistad, pero les permiti a ambos sobrellevar mejor la insondable soledad que al mismo tiempo los separaba y les una. Jos Arcadio pude entonces acudir a Aureliano para desenredar ciertos problemas domsticos que lo exasperaban. Aureliano, a su vez, poda sentarse a leer en el corredor, recibir las cartas de Amaranta rsula que seguan llegando con la puntualidad de siempre, y usar el bao de donde lo haba desterrado Jos Arcadio desde su llegada. Una calurosa madrugada ambos despertaren alarmados por unes golpes apremiantes en la puerta de la calle. Era un anciano oscuro, con unes ojos grandes y verdes que le daban a su rostro una fosforescencia espectral, y con una cruz de ceniza en la frente. Las ropas en piltrafas, los zapatos rotos, la vieja mochila que llevaba en el hombre como nico equipaje, le daban el aspecto de un pordiosero, pero su conducta tena una dignidad que estaba en franca contradiccin con su apariencia. Bastaba con verlo una vez, aun en la penumbra de la sala, para darse cuenta de que la fuerza secreta que le permita vivir no era el instinto de conservacin, sino la costumbre del miedo. Era Aureliano Amador, el nico sobreviviente de les diecisiete hijos del coronel Aureliano Buenda, que iba buscando una tregua en su larga y azarosa existencia de fugitivo. Se identific, suplic que le dieran refugie en aquella casa que en sus noches de paria haba evocado como el ltimo reducto de seguridad que le quedaba en la vida. Pero Jos Arcadio y Aureliano no lo recordaban. Creyendo que era un vagabundo, lo echaron a la calle a empellones. Ambos vieron entonces desde la puerta el final de un drama que haba empezado desde antes de que Jos Arcadio tuviera uso de razn. Des agentes de la polica que haban perseguido a Aureliano Amador durante aos, que lo haban rastreado como perros por medio mundo, surgieron de entre los almendros de la acera opuesta y le hicieron des tiros de muser que le penetraron limpiamente por la cruz de ceniza. En realidad, desde que expuls a los nios de la casa, Jos Arcadio esperaba noticias de un trasatlntico que saliera para Npoles antes de Navidad. Se lo haba dicho a Aureliano, e inclusive haba hecho planes para dejarle montado un negocie que le permitiera vivir, porque la canastilla de vveres no volvi a llegar desde el entierro de Fernanda. Sin embargo, tampoco aquel sueo final haba de cumplirse. Una maana de septiembre, despus de tomar el caf con Aureliano en la cocina, Jos Arcadio estaba terminando su bao diario cuando irrumpieron por entre los portillos de las tejas les cuatro nios que haba expulsado de la casa. Sin darle tiempo de defenderse, se metieren vestidos en la alberca, lo agarraron por el pelo y le mantuvieren la cabeza hundida, hasta que ces en la superficie la borboritacin de la agona, y el silencioso y plido cuerpo de delfn se desliz hasta el fondo de las aguas fragantes. Despus se llevaron les tres sacos de ere que slo elles y su vctima saban dnde estaban escondidos. Fue una accin tan rpida, metdica y brutal, que pareci un asalte de militares. Aureliano, encerrado en su cuarto, no se dio cuenta de nada. Esa tarde, habindolo echado de menos en la cocina, busc a Jos Arcadio por toda la casa, y lo encontr fletando en les espejos perfumados de la alberca,
154
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez enorme y tumefacto, y todava pensando en Amaranta. Slo entonces comprendi cunto haba empezado a quererlo.
155
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez
XIX
Amaranta rsula regres con los primeros ngeles de diciembre, empujada por brisas de velero, llevando al espose amarrado por el cuello con un cordel de seda. Apareci sin ningn anuncio, con un vestido color de marfil, un hilo de perlas que le daba casi a las rodillas, sortijas de esmeraldas y topacios, y el cabello redondo y liso rematado en las orejas con puntas de golondrinas. El hombre con quien se haba casado seis meses antes era un flamenco madure, esbelto, con aires de navegante. No tuvo sino que empujar la puerta de la sala para comprender que su ausencia haba sido ms prolongada y demoledora de le que ella supona. -Dios mo -grit, ms alegre que alarmada-, cmo se ve que no hay una mujer en esta casa! El equipaje no caba en el corredor. Adems del antiguo bal de Fernanda con que la mandaron al colegio, llevaba des roperos verticales, cuatro maletas grandes, un talego para las sombrillas, ocho cajas de sombreros, una jaula gigantesca con medie centenar de canarios, y el velocpedo del marido, desarmado dentro de un estuche especial que permita llevarlo come un violoncelo. Ni siquiera se permiti un da de descanso al cabo del largo viaje. Se puso un gastado overol de lienzo que haba llevado el esposo con otras prendas de motorista, y emprendi una nueva restauracin de la casa. Desband las hormigas coloradas que ya se haban apoderado del corredor, resucit los rosales, arranc la maleza de raz, y volvi a sembrar helechos, organos y begonias en los tiestos del pasamanos. Se puso al frente de una cuadrilla de carpinteros, cerrajeros y albailes que resanaron las grietas de los pisos, enquiciaren puertas y ventanas, renovaron les muebles y blanquearen las paredes por dentro y por fuera, de modo que tres meses despus de su llegada se respiraba otra vez el aire de juventud y de fiesta que hubo en les tiempos de la pianola. Nunca se vio en la casa a nadie con mejor humor a toda hora y en cualquier circunstancia, ni a nadie ms dispuesto a cantar y bailar, y a tirar la basura las cosas y las costumbres revenidas. De un escobazo acab con los recuerdos funerarios y los montones de cherembecos intiles y aparatos de supersticin que se apelotonaban en los rincones, y lo nico que conserv, por gratitud a rsula, fue el daguerrotipo de Remedios en la sala. Miren qu lujo gritaba muerta de risa-. Una bisabuela de catorce aos! Cuando uno de les albailes le cont que la casa estaba poblada de aparecidos, y que el nico modo de espantarlos era buscando los tesoros que haban dejado enterrados, ella replic entre carcajadas que no crea en supersticiones de hombres. Era tan espontnea, tan emancipada, con un espritu tan moderno y libre, que Aureliano no supo qu hacer con el cuerpo cuando la vio llegar. Qu brbaro! -grit ella, feliz, con los brazos abiertos-. Miren cmo ha crecido mi adorado antropfago! Antes de que l tuviera tiempo de reaccionar, ya ella haba puesto un disco en el gramfono porttil que llev consigo, y estaba tratando de ensearle los bailes de moda. Lo oblig a cambiarse les esculidos pantalones que hered del coronel Aureliano Buenda, le regal camisas juveniles y zapatos de des colores, y lo empujaba a la calle cuando pasaba mucho tiempo en el cuarto de Melquades. Activa, menuda, indomable, como rsula, y casi tan bella y provocativa como Remedies, la bella, estaba dotada de un raro instinto para anticiparse a la moda. Cuando reciba por correo les figurines ms recientes, apenas le servan para comprobar que no se haba equivocado en les modelos que inventaba, y que cosa en la rudimentaria mquina de manivela de Amaranta. Estaba suscrita a cuanta revista de modas, informacin artstica y msica popular se publicaba en Europa, y apenas les echaba una ojeada para darse cuenta de que las cosas iban en el mundo como ella las imaginaba. No era comprensible que una mujer con aquel espritu hubiera regresado a un pueblo muerte, deprimido por el polvo y el calor, y menos con un marido que tena dinero de sobra para vivir bien en cualquier parte del mundo, y que la amaba tanto que se haba sometido a ser llevado y trado por ella con el dogal de seda. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba era ms evidente su intencin de quedarse, pues no conceba planes que no fueran a largo plazo, ni tomaba determinaciones que no estuvieran orientadas a procurarse una vida cmoda y una vejez tranquila en Macondo. La jaula de canarios demostraba que esos propsitos no eran improvisados. Recordando que su madre le haba contado en una carta el exterminio de los pjaros, habla retrasado el viaje varios meses hasta encontrar un barco que hiciera escala en las islas Afortunadas, y all seleccion las veinticinco parejas de canarios ms finos para repoblar
156
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez el cielo de Macondo. Esa fue la ms lamentable de sus numerosas iniciativas frustradas. A medida que los pjaros se reproducan, Amaranta rsula los iba soltando por parejas, y ms tardaban en sentirse libres que en fugarse del pueblo. En vano procur encariarles con la pajarera que construy rsula en la primera restauracin. En vano les falsific nidos de esparto en los almendros, y reg alpiste en los techos y alborot a los cautivos para que sus cantos disuadieran a los desertores, porque stos se remontaban a la primera tentativa y daban una vuelta en el cielo, apenas el tiempo indispensable para encontrar el rumbo de regreso a las islas Afortunadas. Un ao despus del retorne, aunque no hubiera conseguido entablar una amistad ni promover una fiesta, Amaranta rsula segua creyendo que era posible rescatar aquella comunidad elegida por el infortunio. Gastn, su marido, se cuidaba de no contrariara, aunque desde el medioda mortal en que descendi del tren comprendi que la determinacin de su mujer haba sido provocada por un espejismo de la nostalgia. Seguro de que sera derrotada por la realidad, no se tom siquiera el trabajo de armar el velocpedo, sino que se dio a perseguir los huevos ms lcidos entre las telaraas que desprendan les albailes, y los abra con las uas y se gastaba las horas contemplando con una lupa las araitas minsculas que salan del interior. Ms tarde, creyendo que Amaranta rsula continuaba con las reformas por no dar su brazo a torcer, resolvi armar el aparatoso velocpedo cuya rueda anterior era mucho ms grande que la posterior, y se dedic a capturar y disecar cuanto insecto aborigen encontraba en los contornos, que remita en frascos de mermelada a su antiguo profesor de histeria natural de la Universidad de Lieja, donde haba hecho estudios avanzados en entomologa aunque su vocacin dominante era la de aeronauta. Cuando andaba en el velocpedo usaba pantalones de acrbata, medias de gaitero y cachucha de detective, pero cuando andaba de a pie vesta de lino crudo, intachable, con zapatos blancos, corbatn de seda, sombrero canotier y una vara de mimbre en la mano. Tena unas pupilas plidas que acentuaban su aire de navegante, y un bigotito de pelos de ardilla. Aunque era por lo menos quince aos mayor que su mujer, sus gustos juveniles, su vigilante determinacin de hacerla feliz, y sus virtudes de buen amante, compensaban la diferencia. En realidad, quienes vean aquel cuarentn de hbitos cautelosos, con su sedal al cuello y su bicicleta de circo, no hubieran pedido pensar que tena con su joven esposa un pacte de amor desenfrenado, y que ambos cedan al apremio recproco en los lugares menos adecuados y donde los sorprendiera la inspiracin, como le hicieron desde que empezaron a verse, y con una pasin que el transcurso del tiempo y las circunstancias cada vez ms inslitas iban profundizando y enriqueciendo. Gastn no slo era un amante feroz, de una sabidura y una imaginacin inagotables, sine que era tal vez el primer hombre en la historia de la especie que hizo un aterrizaje de emergencia y estuvo a punto de matarse con su novia slo por hacer el amor en un campo de violetas. Se haban conocido tres aos antes de casarse, cuando el biplano deportivo en que l haca piruetas sobre el colegio en que estudiaba Amaranta rsula intent una maniobra intrpida para eludir el asta de la bandera, y la primitiva armazn de lona y papel de aluminio qued colgada por la cola en los cables de la energa elctrica. Desde entonces, sin hacer caso de su pierna entablillada, l iba los fines de semana a recoger a Amaranta rsula en la pensin de religiosas donde vivi siempre, cuyo reglamento no era tan severo como deseaba Fernanda, y la llevaba a su club deportivo. Empezaron a amarse a 500 metros de altura, en el aire dominical de las landas, y ms se sentan compenetrados mientras ms minsculos iban hacindose los seres de la tierra. Ella le hablaba de Macondo como del pueblo ms luminoso y plcido del mundo, y de una casa enorme, perfumada de organo, donde quera vivir hasta la vejez con un marido leal y des hijos indmitos que se llamaran Rodrigo y Gonzalo, y en ningn caso Aureliano y Jos Arcadio, y una hija que se llamara Virginia, y en ningn caso Remedios. Haba evocado con una tenacidad tan anhelante el pueblo idealizado por la nostalgia, que Gastn comprendi que ella no quisiera casarse si no la llevaba a vivir en Macondo. l estuvo de acuerdo, como lo estuvo ms tarde con el sedal, porque crey que era un capricho transitorio que ms vala defraudar a tiempo. Pero cuando transcurrieron des aos en Macondo y Amaranta rsula segua tan contenta como el primer da, l comenz a dar seales de alarma. Ya para entonces haba disecado cuanto insecto era disecable en la regin, hablaba el castellano como un nativo, y haba descifrado todos los crucigramas de las revistas que reciban por correo. No tena el pretexto del clima para apresurar el regreso, porque la naturaleza lo haba dotado de un hgado colonial, que resista sin quebrantos el bochorno de la siesta y el agua con gusarapos. Le gustaba tanto la comida criolla, que una vez se comi un sartal de ochenta y des huevos de iguana. Amaranta rsula, en cambio,
157
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez se hacia llevar en el tren pescados y mariscos en cajas de hielo, carnes en latas y frutas almibaradas, que era lo nico que poda comer, y segua vistindose a la moda europea y recibiendo figurines por correo, a pesar de que no tena dnde ir ni a quin visitar, y de que a esas alturas su marido careca de humor para apreciar sus vestidos cortos, sus fieltros ladeados y sus collares de siete vueltas. Su secreto pareca consistir en que siempre encontraba el modo de estar ocupada, resolviendo problemas domsticos que ella misma creaba y haciendo mal ciertas cosas que correga al da siguiente, con una diligencia perniciosa que habra hecho pensar a Fernanda en el vicio hereditario de hacer para deshacer. Su genio festivo continuaba entonces tan despierto, que cuando reciba discos nuevos invitaba a Gastn a quedarse en la sala hasta muy tarde para ensayar los bailes que sus compaeras de colegio le describan con dibujos, y terminaban generalmente haciendo el amor en los mecedores vieneses o en el suelo pelado. Lo nico que le faltaba para ser completamente feliz era el nacimiento de los hijos, pero respetaba el pacto que haba hecho con su marido de no tenerlos antes de cumplir cinco aos de casados. Buscando algo con que llenar sus horas muertas, Gastn sola pasar la maana en el cuarto de Melquades, con el esquivo Aureliano. Se complaca en evocar con l los rincones ms ntimos de su tierra, que Aureliano conoca como si hubiera estado en ella mucho tiempo. Cuando Gastn le pregunt cmo haba hecho para obtener informaciones que no estaban en la enciclopedia, recibi la misma respuesta que Jos Arcadio: Todo se sabe. Adems del snscrito, Aureliano haba aprendido el ingls y el francs, y algo del latn y del griego. Como entonces sala todas las tardes, y Amaranta rsula le haba asignado una suma semanal para sus gastos personales, su cuarto pareca una seccin de la librera del sabio cataln. Lea con avidez hasta muy altas horas de la noche, aunque por la forma en que se refera a sus lecturas, Gastn pensaba que no compraba los libros para informarse sino para verificar la exactitud de sus conocimientos, y que ninguno le interesaba ms que los pergaminos, a los cuales dedicaba las mejores horas de la maana. Tanto a Gastn como a su esposa les habra gustado incorporarlo a la vida familiar, pero Aureliano era hombre hermtico, con una nube de misterio que el tiempo iba haciendo ms densa. Era una condicin tan infranqueable, que Gastn fracas en sus esfuerzos por intimar con l, y tuvo que buscarse otro entretenimiento para llenar sus horas muertas. Fue por esa poca que concibi la idea de establecer un servicio de correo areo. No era un proyecto nuevo. En realidad lo tena bastante avanzado cuando conoci a Amaranta rsula, slo que no era para Macondo sine para el Congo Belga, donde su familia tena inversiones en aceite de palma. El matrimonio, la decisin de pasar unos meses en Macondo para complacer a la esposa, lo haban obligado a aplazarle. Pero cuando vio que Amaranta rsula estaba empeada en organizar una junta de mejoras pblicas, y hasta se rea de l por insinuar la posibilidad del regreso, comprendi que las cosas iban para largo, y volvi a establecer contacto con sus olvidados socios de Bruselas, pensando que para ser pionero daba lo mismo el Caribe que el frica. Mientras progresaban las gestiones, prepar un campe de aterrizaje en la antigua regin encantada que entonces pareca una llanura de pedernal resquebrajado, y estudi la direccin de les vientos, la geografa del litoral y las rutas ms adecuadas para la navegacin area, sin saber que su diligencia, tan parecida a la de mster Herbert, estaba infundiendo en el pueble la peligrosa sospecha de que su propsito no era planear itinerarios sino sembrar banano. Entusiasmado con una ocurrencia que despus de todo poda justificar su establecimiento definitivo en Macondo, hizo varios viajes a la capital de la provincia, se entrevist con las autoridades, y obtuvo licencias y suscribi contratos de exclusividad. Mientras tanto, mantena con los socios de Bruselas una correspondencia parecida a la de Fernanda con los mdicos invisibles, y acab de convencerlos de que embarcaran el primer aeroplano al cuidado de un mecnico experto, que lo armara en el puerto ms prximo y lo llevara velando a Macondo. Un ao despus de las primeras mediciones y clculos meteorolgicos, confiando en las promesas reiteradas de sus corresponsales, haba adquirido la costumbre de pasearse por las calles, mirando el cielo, pendiente de los rumores de la brisa, en espera de que apareciera el aeroplano. Aunque ella no lo haba notado, el regreso de Amaranta rsula determin un cambio radical en la vida de Aureliano. Despus de la muerte de Jos Arcadio, se haba vuelto un cliente asiduo de la librera del sabio cataln. Adems, la libertad de que entonces disfrutaba, y el tiempo de que dispona, le despertaron una cierta curiosidad por el pueblo, que conoci sin asombro. Recorri las calles polvorientas y solitarias, examinando con un inters ms cientfico que humano el interior de las casas en ruinas, las redes metlicas de las ventanas, rotas por el xido y los
158
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez pjaros moribundos, y los habitantes abatidos por los recuerdos. Trat de reconstruir con la imaginacin el arrasado esplendor de la antigua ciudad de la compaa bananera, cuya piscina seca estaba llena hasta los bordes de podridos zapatos de hombre y zapatillas de mujer, y en cuyas casas desbaratadas por la cizaa encontr el esqueleto de un perro alemn todava atado a una argolla con una cadena de acere, y un telfono que repicaba, repicaba, repicaba, hasta que l lo descolg, entendi le que una mujer angustiada y remota preguntaba en ingls, y le contest que s, que la huelga haba terminado, que los tres mil muertos haban sido echados al mar, que la compaa bananera se haba ido, y que Macondo estaba por fin en paz desde haca muchos aos. Aquellas correras lo llevaron al postrado barrio de tolerancia, donde en otros tiempos se quemaban mazos de billetes para animar la cumbiamba, y que entonces era un vericueto de calles ms afligidas y miserables que las otras, con algunos focos rojos todava encendidos, y con yermos salones de baile adornados con piltrafas de guirnaldas, donde las macilentas y gordas viudas de nadie, las bisabuelas francesas y las matriarcas babilnicas, continuaban esperando junto a las victrolas. Aureliano no encontr quien recordara a su familia, ni siquiera al coronel Aureliano Buenda, salvo el ms antiguo de los negros antillanos, un anciano cuya cabeza algodonada le daba el aspecto de un negativo de fotografa, que segua cantando en el prtico de la casa los salmos lgubres del atardecer. Aureliano conversaba con l en el enrevesado papiamento que aprendi en pocas semanas, y a veces comparta el caldo de cabezas de gallo que preparaba la bisnieta, una negra grande, de huesos slidos, caderas de yegua y tetas de melones vivos, y una cabeza redonda, perfecta, acorazada por un duro capacete de pelos de alambre, que pareca el almfar de un guerrero medieval. Se llamaba Nigromanta. Por esa poca, Aureliano viva de vender cubiertos, palmatorias y otros chcheres de la casa. Cuando andaba sin un cntimo, que era lo ms frecuente, consegua que en las fondas del mercado le regalaran las cabezas de gallo que iban a tirar en la basura, y se las llevaba a Nigromanta para que le hiciera sus sopas aumentadas con verdolaga y perfumadas con hierbabuena. Al morir el bisabuelo, Aureliano dej de frecuentar la casa, pero se encontraba a Nigromanta baje los oscuros almendros de la plaza, cautivando con sus silbos de animal montuno a los escasos trasnochadores. Muchas veces la acompa, hablando en papiamento de las sopas de cabezas de gallo y otras exquisiteces de la miseria, y hubiera seguido hacindolo si ella no lo hubiera hecho caer en la cuenta de que su compaa le ahuyentaba la clientela. Aunque algunas veces sinti la tentacin, y aunque a la propia Nigromanta le hubiera parecido una culminacin natural de la nostalgia compartida, no se acostaba con ella. De modo que Aureliano segua siendo virgen cuando Amaranta rsula regres a Macondo y le dio un abrazo fraternal que lo dej sin aliento. Cada vez que la vea, y peor an cuando ella le enseaba los bailes de moda, l senta el mismo desamparo de esponjas en los huesos que turb a su tatarabuelo cuando Pilar Ternera le puso pretextes de barajas en el granero. Tratando de sofocar el tormento, se sumergi ms a fondo en los pergaminos y eludi los halagos inocentes de aquella ta que emponzoaba sus noches con efluvios de tribulacin, pero mientras ms la evitaba, con ms ansiedad esperaba su risa pedregosa, sus aullidos de gata feliz y sus canciones de gratitud, agonizando de amor a cualquier hora y en los lugares menos pensados de la casa. Una noche, a diez metros de su cama, en el mesn de platera, los espesos del vientre desquiciado desbarataron la vidriera y terminaren amndose en un charco de cido muritico. Aureliano no slo no pudo dormir un minuto, sino que pas el da siguiente con calentura, sollozando de rabia. Se le hizo eterna la llegada de la primera noche en que esper a Nigromanta a la sombra de los almendros, atravesado por las agujas de hielo de la incertidumbre, y apretando en el puo el peso con cincuenta centavos que le haba pedido a Amaranta rsula, no tanto porque los necesitara, como para complicarla, envilecera y prostituira de algn modo con su aventura. Nigromanta lo llev a su cuarto alumbrado con veladoras de superchera, a su cama de tijeras con el lienzo percudido de malos amores, y su cuerpo de perra brava, empedernida, desalmada, que se prepar para despachara como si fuera un nio asustado, y se encontr de pronto con un hombre cuyo poder tremendo exigi a sus entraas un movimiento de reacomodacin ssmica. Se hicieron amantes. Aureliano ocupaba la maana en descifrar pergaminos, y a la hora de la siesta iba al dormitorio soporfero donde Nigromanta lo esperaba para ensearle a hacer primero como las lombrices, luego come los caracoles y por ltimo como los cangrejos, hasta que tena que abandonarlo para acechar amores extraviados. Pasaron varias semanas antes de que Aureliano descubriera que ella tena alrededor de la cintura un cintillo que pareca hecho con una cuerda de violoncelo, pero que era duro como el acero y careca de remate, porque haba nacido
159
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez y crecido con ella. Casi siempre, entre amor y amor, coman desnudos en la cama, en el calor alucinante y baje las estrellas diurnas que el xido iba haciendo despuntar en el techo de cinc. Era la primera vez que Nigromanta tena un hombre fijo, un machucante de planta, como ella misma deca muerta de risa, y hasta empezaba a hacerse ilusiones de corazn cuando Aureliano le confi su pasin reprimida por Amaranta rsula, que no haba conseguido remediar con la sustitucin, sino que le iba torciendo cada vez ms las entraas a medida que la experiencia ensanchaba el horizonte del amor. Entonces Nigromanta sigui recibindolo con el mismo calor de siempre, pero se hizo pagar los servicios con tanto rigor, que cuando Aureliano no tena dinero se los cargaba en la cuenta que no llevaba con nmeros sine con rayitas que iba trazando con la ua del pulgar detrs de la puerta. Al anochecer, mientras ella se quedaba barloventeando en las sombras de la plaza, Aureliano pasaba por el corredor como un extrao, saludando apenas a Amaranta rsula y a Gastn que de ordinario cenaban a esa hora, y volva a encerrarse en el cuarto, sin poder leer ni escribir, ni siquiera pensar, por la ansiedad que le provocaban las risas, los cuchichees, los retozos preliminares, y luego las explosiones de felicidad agnica que colmaban las noches de la casa. sa era su vida dos aos antes de que Gastn empezara a esperar el aeroplano, y segua siendo igual la tarde en que fue a la librera del sabio cataln y encontr a cuatro muchachos despotricadores, encarnizados en una discusin sobre los mtodos de matar cucarachas en la Edad Media. El viejo librero, conociendo la aficin de Aureliano por libros que slo haba ledo Beda el Venerable, lo inst con una cierta malignidad paternal a que terciara en la controversia, y l ni siquiera tom aliento para explicar que las cucarachas, el insecto alado ms antiguo sobre la tierra, era ya la vctima favorita de les chancletazos en el Antiguo Testamento, pero que come especie era definitivamente refractaria a cualquier mtodo de exterminio, desde las rebanadas de tomate con brax hasta la harina con azcar, pues sus mil seiscientas tres variedades haban resistido a la ms remota, tenaz y despiadada persecucin que el hombre haba desatado desde sus orgenes contra ser viviente alguno, inclusive el propio hombre, hasta el extremo de que as como se atribua al gnero humano un instinto de reproduccin, deba atribursele otro ms definido y apremiante, que era el instinto de matar cucarachas, y que si stas haban logrado escapar a la ferocidad humana era porque se haban refugiado en las tinieblas, donde se hicieron invulnerables por el miedo congnito del hombre a la oscuridad, pero en cambio se volvieron susceptibles al esplendor del medioda, de modo que ya en la Edad Media, en la actualidad y por los siglos de los siglos, el nico mtodo eficaz para matar cucarachas era el deslumbramiento solar. Aquel fatalismo enciclopdico fue el principio de una gran amistad. Aureliano sigui reunindose todas las tardes con los cuatro discutidores, que se llamaban Alvaro, Germn, Alfonso y Gabriel, los primeros y ltimos amigos que tuvo en la vida. Para un hombre como l, encastillado en la realidad escrita, aquellas sesiones tormentosas que empezaban en la librera a las seis de la tarde y terminaban en los burdeles al amanecer, fueron una revelacin. No se le haba ocurrido pensar hasta entonces que la literatura fuera el mejor juguete que se haba inventado para burlarse de la gente, como lo demostr lvaro en una noche de parranda. Haba de transcurrir algn tiempo antes de que Aureliano se diera cuenta de que tanta arbitrariedad tena erigen en el ejemplo del sabio cataln, para quien la sabidura no vala la pena si no era posible servirse de ella para inventar una manera nueva de preparar los garbanzos. La tarde en que Aureliano sent ctedra sobre las cucarachas, la discusin termin en la casa de las muchachitas que se acostaban por hambre, un burdel de mentiras en los arrabales de Macondo. La propietaria era una mamasanta sonriente, atormentada por la mana de abrir y cerrar puertas. Su eterna sonrisa pareca provocada por la credulidad de los clientes, que admitan como algo cierto un establecimiento que no exista sino en la imaginacin, porque all hasta las cosas tangibles eran irreales: los muebles que se desarmaban al sentarse, la victrola destripada en cuyo interior haba una gallina incubando, el jardn de flores de papel, los almanaques de aos anteriores a la llegada de la compaa bananera, los cuadros con litografas recortadas de revistas que nunca se editaron. Hasta las putitas tmidas que acudan del vecindario cuando la propietaria les avisaba que haban llegado clientes, eran una pura invencin. Aparecan sin saludar, con los trajecitos floreados de cuando tenan cinco aos menos, y se los quitaban con la misma inocencia con que se los haban puesto, y en el paroxismo del amor exclamaban asombradas qu barbaridad, mira cmo se est cayendo ese techo, y tan pronto como reciban su peso con cincuenta centavos se lo gastaban en un pan y un pedazo de queso que les venda la propietaria, ms risuea que nunca, porque solamente ella saba que tampoco
160
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez esa comida era verdad. Aureliano, cuyo mundo de entonces empezaba en los pergaminos de Melquades y terminaba en la cama de Nigromanta encontr en el burdelito imaginario una cura de burro para la timidez. Al principio no lograba llegar a ninguna parte, en unos cuartos donde la duea entraba en los mejores momentos del amor y haca toda clase de comentarios sobre los encantos ntimos de los protagonistas. Pero con el tiempo lleg a familiarizarse tanto con aquellos percances del mundo, que una noche ms desquiciada que las otras se desnud en la salita de recibo y recorri la casa llevando en equilibrio una botella de cerveza sobre su masculinidad inconcebible. Fue l quien puso de moda las extravagancias que la propietaria celebraba con su sonrisa eterna, sin protestar, sin creer en ellas, lo mismo cuando Germn trat de incendiar la casa para demostrar que no exista, que cuando Alfonso le torci el pescuezo al loro y le ech en la olla donde empezaba a hervir el sancoche de gallina. Aunque Aureliano se senta vinculado a los cuatro amigos por un mismo carie y una misma solidaridad, hasta el punto de que pensaba en ellos como si fueran uno solo, estaba ms cerca de Gabriel que de los otros. El vnculo naci la noche en que l habl casualmente del coronel Aureliano Buenda, y Gabriel fue el nico que no crey que se estuviera burlando de alguien. Hasta la duea, que no sola intervenir en las conversaciones, discuti con una rabiosa pasin de comadrona que el coronel Aureliano Buenda, de quien en efecto haba odo hablar alguna vez, era un personaje inventado por el gobierne como un pretexto para matar liberales. Gabriel, en cambio, no pona en duda la realidad del coronel Aureliano Buenda, porque haba sido compaero de armas y amigo inseparable de su bisabuelo, el coronel Gerineldo Mrquez. Aquellas veleidades de la memoria eran todava ms crticas cuando se hablaba de la matanza de los trabajadores. Cada vez que Aureliano tocaba el punto, no slo la propietaria, sino algunas personas mayores que ella, repudiaban la patraa de los trabajadores acorralados en la estacin, y del tren de doscientos vagones cargados de muertos, e inclusive se obstinaban en lo que despus de todo haba quedado establecido en expedientes judiciales y en los textos de la escuela primaria: que la compaa bananera no haba existido nunca. De modo que Aureliano y Gabriel estaban vinculados por una especie de complicidad, fundada en hechos reales en los que nadie crea, y que haban afectado sus vidas hasta el punto de que ambos se encontraban a la deriva en la resaca de un mundo acabado, del cual slo quedaba la nostalgia. Gabriel dorma donde lo sorprendiera la hora. Aureliano lo acomod varias veces en el taller de platera, pero se pasaba las noches en vela, perturbado por el trasiego de los muertos que andaban basta el amanecer por los dormitorios. Ms tarde se lo encomend a Nigromanta, quien lo llevaba a su cuartito multitudinario cuando estaba libre, y le anotaba las cuentas con rayitas verticales detrs de la puerta, en los pocos espacios disponibles que haban dejado las deudas de Aureliano. A pesar de su vida desordenada, todo el grupo trataba de hacer algo perdurable, a instancias del sabio cataln. Era l, con su experiencia de antiguo profesor de letras clsicas y su depsito de libros raros, quien los haba puesto en condiciones de pasar una noche entera buscando la trigsimo sptima situacin dramtica, en un pueblo donde ya nadie tena inters ni posibilidades de ir ms all de la escuela primaria. Fascinado por el descubrimiento de la amistad, aturdido por los hechizos de un mundo que le haba sido vedado por la mezquindad de Fernanda, Aureliano abandon el escrutinio de los pergaminos, precisamente cuando empezaban a revelrsele como predicciones en versos cifrados. Pero la comprobacin posterior de que el tiempo alcanzaba para todo sin que fuera necesario renunciar a los burdeles, le dio nimos para volver al cuarto de Melquades, decidido a no flaquear en su empeo hasta descubrir las ltimas claves. Eso fue por los das en que Gastn empezaba a esperar el aeroplano, y Amaranta rsula se encontraba tan sola, que una maana apareci en el cuarto. -Hola, antropfago -le dijo-. Otra vez en la cueva. Era irresistible, con su vestido inventado, y uno de los largos collares de vrtebras de sbalo, que ella misma fabricaba. Haba desistido del sedal, convencida de la fidelidad del marido, y por primera vez desde el regreso pareca disponer de un rato de ocio. Aureliano no hubiera tenido necesidad de verla para saber que haba llegado. Ella se acod en la mesa de trabajo, tan cercana e inerme que Aureliano percibi el hondo rumor de sus huesos, y se interes en los pergaminos. Tratando de sobreponerse a la turbacin, l atrap la voz que se le fugaba, la vida que se le iba, la memoria que se le converta en un plipo petrificado, y le habl del destino levtico del snscrito, de la posibilidad cientfica de ver el futuro transparentado en el tiempo como se ve a contraluz lo escrito en el reverso de un papel, de la necesidad de cifrar las predicciones para que no se derrotaran a s mismas, y de las Centurias de Nostradamus y de la destruccin de
161
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez Cantabria anunciada por San Milln. De pronto, sin interrumpir la pltica, movido por un impulso que dorma en l desde sus orgenes, Aureliano puso su mano sobre la de ella, creyendo que aquella decisin final pona trmino a la zozobra. Sin embargo, ella le agarr el ndice con la inocencia cariosa con que lo hizo muchas veces en la infancia, y lo tuvo agarrado mientras l segua contestando sus preguntas. Permanecieron as, vinculados por un ndice de hielo que no transmita nada en ningn sentido, hasta que ella despert de su sueo momentneo y se dio una palmada en la frente. Las hormigas!, exclam. Y entonces se olvid de los manuscritos, lleg hasta la puerta con un paso de baile, y desde all le mand a Aureliano con la punta de los dedos el mismo beso con que se despidi de su padre la tarde en que la mandaron a Bruselas. -Despus me explicas -dijo-. Se me haba olvidado que hoy es da de echar cal en los huecos de las hormigas. Sigui yendo al cuarto ocasionalmente, cuando tena algo que hacer por esos lados, y permaneca all breves minutos, mientras su marido continuaba escrutando el cielo. Ilusionado con aquel cambio, Aureliano se quedaba entonces a comer en familia, como no lo haca desde los primeros meses del regrese de Amaranta rsula. A Gastn le agrad. En las conversaciones de sobremesa, que solan prolongarse por ms de una hora, se dola de que sus socios le estuvieran engaando. Le haban anunciado el embarque del aeroplano en un buque que no llegaba, y aunque sus agentes martimos insistan en que no llegara nunca porque no figuraba en las listas de les barcos del Caribe, sus socios se obstinaban en que el despacho era correcto, y hasta insinuaban la posibilidad de que Gastn les mintiera en sus cartas. La correspondencia alcanz tal grado de suspicacia recproca, que Gastn opt por no volver a escribir, y empez a sugerir la posibilidad de un viaje rpido a Bruselas, para aclarar las cosas, y regresar con el aeroplano. Sin embargo, el proyecto se desvaneci tan pronto como Amaranta rsula reiter su decisin de no moverse de Macondo aunque se quedara sin marido. En los primeros tiempos, Aureliano comparti la idea generalizada de que Gastn era un tonto en velocpedo, y eso le suscit un vago sentimiento de piedad. Ms tarde, cuando obtuvo en los burdeles una informacin ms profunda sobre la naturaleza de los hombres, pens que la mansedumbre de Gastn tena origen en la pasin desmandada. Pero cuando lo conoci mejor, y se dio cuenta de que su verdadero carcter estaba en contradiccin con su conducta sumisa, concibi la maliciosa sospecha de que hasta la espera del aeroplano era una farsa. Entonces pens que Gastn no era tan tonto como lo aparentaba, sino al contrario, un hombre de una constancia, una habilidad y una paciencia infinitas, que se haba propuesto vencer a la esposa por el cansancio de la eterna complacencia, del nunca decirle que no, del simular una conformidad sin lmites, dejndola enredarse en su propia telaraa, hasta el da en que no pudiera soportar ms el tedio de las ilusiones al alcance de la mano, y ella misma hiciera las maletas para volver a Europa. La antigua piedad de Aureliano se transform en una animadversin virulenta. Le pareci tan perverso el sistema de Gastn, pero al mismo tiempo tan eficaz, que se atrevi a prevenir a Amaranta rsula. Sin embargo, ella se burl de su suspicacia, sin vislumbrar siquiera la desgarradora carga de amor, de incertidumbre y de celos que llevaba dentro. No se le haba ocurrido pensar que suscitaba en Aureliano algo ms que un afecto fraternal, hasta que se pinch un dedo tratando de destapar una lata de melocotones, y l se precipit a chuparle la sangre con una avidez y una devocin que le erizaron la piel. -Aureliano! -ri ella, inquieta-. Eres demasiado malicioso para ser un buen murcilago. Entonces Aureliano se desbord. Dndole besitos hurfanos en el cuenco de la mano herida, abri los pasadizos ms recnditos de su corazn, y se sac una tripa interminable y macerada, el terrible animal parasitario que haba incubado en el martirio. Le cont cmo se levantaba a medianoche para llorar de desamparo y de rabia en la ropa ntima que ella dejaba secando en el bao. Le cont con cunta ansiedad le peda a Nigromanta que chillara como una gata, y sollozara en su odo gastn gastn gastn, y con cunta astucia saqueaba sus frascos de perfume para encontrarles en el cuello de las muchachitas que se acostaban por hambre. Espantada con la pasin de aquel desahogo, Amaranta rsula fue cerrando los dedos, contrayndolos come un molusco, hasta que su mano herida, liberada de todo dolor y todo vestigio de misericordia, se convirti en un nudo de esmeraldas y topacios, y huesos ptreos e insensibles. -Bruto! -dijo, como si estuviera escupiendo-. Me voy a Blgica en el primer barco que salga. lvaro haba llegado una de esas tardes a la librera del sabio cataln, pregonando a voz en cuello su ltimo hallazgo: un burdel zoolgico. Se llamaba El Nio de Oro, y era un inmenso saln al aire libre, por donde se paseaban a voluntad no menos de doscientos alcaravanes que daban la
162
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez hora con un cacareo ensordecedor. En los corrales de alambre que rodeaban la pista de baile, y entre grandes camelias amaznicas, haba garzas de colores, caimanes cebados como cerdos, serpientes de doce cascabeles, y una tortuga de concha dorada que se zambulla en un minsculo ocano artificial. Haba un perrazo blanco, manso y pederasta, que sin embargo prestaba servicios de padrote para que le dieran de comer. El aire tena una densidad ingenua, como si lo acabaran de inventar, y las bellas mulatas que esperaban sin esperanza entre ptalos sangrientos y discos pasados de moda, conocan oficios de amor que el hombre haba dejado olvidados en el paraso terrenal. La primera noche en que el grupo visit aquel invernadero de ilusiones, la esplndida y taciturna anciana que vigilaba el ingreso en un mecedor de bejuco, sinti que el tiempo regresaba a sus manantiales primarios, cuando entre los cinco que llegaban descubri un hombre seo, cetrino, de pmulos trtaros, marcado para siempre y desde el principio del mundo por la viruela de la soledad. -Ay -suspir- Aureliano! Estaba viendo otra vez al coronel Aureliano Buenda, como lo vio a la luz de una lmpara mucho antes de las guerras, mucho antes de la desolacin de la gloria y el exilio del desencanto, la remota madrugada en que l fue a su dormitorio para impartir la primera orden de su vida: la orden de que le dieran amor. Era Pilar Ternera. Aos antes, cuando cumpli los ciento cuarenta y cinco, haba renunciado a la perniciosa costumbre de llevar las cuentas de su edad, y continuaba viviendo en el tiempo esttico y marginal de los recuerdes, en un futuro perfectamente revelado y establecido, ms all de los futuros perturbados por las acechanzas y las suposiciones insidiosas de las barajas. Desde aquella noche, Aureliano se haba refugiado en la ternura y la comprensin compasiva de la tatarabuela ignorada. Sentada en el mecedor de bejuco, ella evocaba el pasado, reconstrua la grandeza y el infortunio de la familia y el arrasado esplendor de Macondo, mientras lvaro asustaba a los caimanes con sus carcajadas de estrpito, y Alfonso inventaba la historia truculenta de los alcaravanes que les sacaron los ojos a picotazos a cuatro clientes que se portaron mal la semana anterior, y Gabriel estaba en el cuarto de la mulata pensativa que no cobraba el amor con dinero, sino con cartas para un novio contrabandista que estaba preso al otro lado del Orinoco, porque los guardias fronterizos lo haban purgado y lo haban sentado luego en una bacinilla que qued llena de mierda con diamantes. Aquel burdel verdadero, con aquella duea maternal, era el mundo con que Aureliano haba soado en su prolongado cautiverio. Se senta tan bien, tan prximo al acompaamiento perfecto, que no pens en otro refugio la tarde en que Amaranta rsula le desmigaj las ilusiones. Fue dispuesto a desahogarse con palabras, a que alguien le zafara los nudos que le opriman el pecho, pero slo consigui soltarse en un llanto fluido y clido y reparador, en el regazo de Pilar Ternera. Ella lo dej terminar, rascndole la cabeza con la yema de los dedos, y sin que l le hubiera revelado que estaba llorando de amor ella reconoci de inmediato el llanto ms antiguo de la historia del hombre. -Bueno, niito -lo consol-: ahora dime quin es. Cuando Aureliano se lo dijo, Pilar Ternera emiti una risa profunda, la antigua risa expansiva que haba terminado por parecer un cucurrucuteo de palomas. No haba ningn misterio en el corazn de un Buenda que fuera impenetrable para ella, porque un siglo de naipes y de experiencia le haba enseado que la historia de la familia era un engranaje de repeticiones irreparables, una rueda giratoria que hubiera seguido dando vueltas hasta la eternidad, de no haber sido por el desgaste progresivo e irremediable del eje. -No te preocupes -sonri-, En cualquier lugar en que est ahora, ella te est esperando. Eran las cuatro y media de la tarde, cuando Amaranta rsula sali del bao. Aureliano la vio pasar frente a su cuarto, con una bata de pliegues tenues y una toalla enrollada en la cabeza como un turbante. La sigui casi en puntillas, tambalendose de la borrachera y entr al dormitorio nupcial en el momento en que ella se abri la bata y se la volvi a cerrar espantada. Hizo una seal silenciosa hacia el cuarto contiguo, cuya puerta estaba entreabierta, y donde Aureliano sabia que Gastn empezaba a escribir una carta. -Vete -dijo sin voz. Aureliano sonri, la levant por la cintura con las des manos, como una maceta de begonias, y la tir boca arriba en la cama. De un tirn brutal, la despoj de la tnica de bao antes de que ella tuviera tiempo de impedirlo, y se asom al abismo de una desnudez recin lavada que no tena un matiz de la piel, ni una veta de vellos, ni un lunar recndito que l no hubiera imaginado
163
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez en las tinieblas de otros cuartos. Amaranta rsula se defenda sinceramente, con astucias de hembra sabia, comadrejeando el escurridizo y flexible y fragante cuerpo de comadreja, mientras trataba de destroncarle los riones con las rodillas y le alacraneaba la cara con las uas, pero sin que l ni ella emitieran un suspiro que no pudiera confundirse con la respiracin de alguien que contemplara el parsimonioso crepsculo de abril por la ventana abierta. Era una lucha feroz, una batalla a muerte, que, sin embargo, pareca desprovista de toda violencia, porque estaba hecha de agresiones distorsionadas y evasivas espectrales, lentas, cautelosas, solemnes, de modo que entre una y otra haba tiempo para que volvieran a florecer las petunias y Gastn olvidara sus sueos de aeronauta en el cuarto vecino, como si fueran des amantes enemigos tratando de reconciliarse en el fondo de un estanque difano. En el fragor del encarnizado y ceremonioso forcejeo, Amaranta rsula comprendi que la meticulosidad de su silencio era tan irracional, que habra podido despertar las sospechas del marido contiguo, mucho ms que los estrpitos de guerra que trataban de evitar. Entonces empez a rer con los labios apretados, sin renunciar a la lucha, pero defendindose con mordiscos falsos y descomadrejeando el cuerpo poco a poco, hasta que ambos tuvieron conciencia de ser al mismo tiempo adversarios y cmplices, y la brega degener en un retozo convencional y las agresiones se volvieron caricias. De pronto, casi jugando, como una travesura ms, Amaranta rsula descuid la defensa, y cuando trat de reaccionar, asustada de lo que ella misma haba hecho posible, ya era demasiado tarde. Una conmocin descomunal la inmoviliz en su centre de gravedad, la sembr en su sitie, y su voluntad defensiva fue demolida por la ansiedad irresistible de descubrir qu eran los silbos anaranjados y les globos invisibles que la esperaban al otro lado de la muerte. Apenas tuve tiempo de estirar la mano y buscar a ciegas la toalla, y meterse una mordaza entre los dientes, para que no se le salieran los chillidos de gata que ya le estaban desgarrando las entraas.
164
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez
XX
Pilar Ternera muri en el mecedor de bejuco, una noche de fiesta, vigilando la entrada de su paraso. De acuerdo con su ltima voluntad, la enterraron sin atad, sentada en el mecedor que ocho hombres bajaron con cabuyas en un hueco enorme, excavado en el centro de la pista de baile. Las mulatas vestidas de negro, plidas de llanto, improvisaban oficios de tinieblas mientras se quitaban los aretes, los prendedores y las sortijas, y los iban echando en la fosa, antes de que la sellaran con una lpida sin nombre ni fechas y le pusieran encima un promontorio de camelias amaznicas. Despus de envenenar a los animales, clausuraron puertas y ventanas con ladrillos y argamasa, y se dispersaron por el mundo con sus bales de madera, tapizados por dentro con estampas de santos, cromos de revistas y retratos de novios efmeros, remotos y fantsticos, que cagaban diamantes, o se coman a los canbales, o eran coronados reyes de barajas en altamar. Era el final. En la tumba de Pilar Ternera, entre salmos y abalorios de putas, se pudran los escombros del pasado, los pocos que quedaban despus de que el sabio cataln remat la librera y regres a la aldea mediterrnea donde haba nacido, derrotado por la nostalgia de una primavera tenaz. Nadie hubiera podido presentir su decisin. Haba llegado a Macondo en el esplendor de la compaa bananera, huyendo de una de tantas guerras, y no se le haba ocurrido nada ms prctico que instalar aquella librera de incunables y ediciones originales en varios idiomas, que los clientes casuales bojeaban con recelo, como si fueran libros de muladar, mientras esperaban el turno para que les interpretaran los sueos en la casa de enfrente. Estuvo media vida en la calurosa trastienda, garrapateando su escritura preciosista en tinta violeta y en hojas que arrancaba de cuadernos escolares, sin que nadie supiera a ciencia cierta qu era lo que escriba. Cuando Aureliano lo conoci tena dos cajones llenos de aquellas pginas abigarradas que de algn modo hacan pensar en los pergaminos de Melquades, y desde entonces hasta cuando se fue haba llenado un tercero, as que era razonable pensar que no haba hecho nada ms durante su permanencia en Macondo. Las nicas personas con quienes se relacion fueron los cuatro amigos, a quienes les cambi por libros los trompos y las cometas, y los puso a leer a Sneca y a Ovidio cuando todava estaban en la escuela primaria. Trataba a los clsicos con una familiaridad casera, como si todos hubieran sido en alguna poca sus compaeros de cuarto, y sabia muchas cosas que simplemente no se deban saber, como que San Agustn usaba debajo del hbito un jubn de lana que no se quit en catorce aos, y que Arnaldo de Vilanova, el nigromante, se volvi impotente desde nio por una mordedura de alacrn. Su fervor por la palabra escrita era una urdimbre de respeto solemne e irreverencia comadrera. Ni sus propios manuscritos estaban a salvo de esa dualidad. Habiendo aprendido el cataln para traducirlos, Alfonso se meti un rollo de pginas en los bolsillos, que siempre tena llenos de recortes de peridicos y manuales de oficios raros, y una noche los perdi en la casa de las muchachitas que se acostaban por hambre. Cuando el abuelo sabio se enter, en vez de hacerle el escndalo temido coment muerto de risa que aquel era el destino natural de la literatura. En cambio, no hubo poder humano capaz de persuadirlo de que no se llevara los tres cajones cuando regres a su aldea natal, y se solt en improperios cartagineses contra los inspectores del ferrocarril que trataban de mandarlos como carga, hasta que consigui quedarse con ellos en el vagn de pasajeros. El mundo habr acabado de joderse -dijo entonces- el da en que los hombres viajen en primera clase y la literatura en el vagn de carga. Eso fue lo ltimo que se le oy decir. Haba pasado una semana negra con los preparativos finales del viaje, porque a medida que se aproximaba la hora se le iba descomponiendo el humor, y se le traspapelaban las intenciones, y las cosas que pona en un lugar aparecan en otro, asediado por los mismos duendes que atormentaban a Fernanda. -Collons -maldeca-. Me cago en el canon 27 del snodo de Londres. Germn y Aureliano se hicieron cargo de l. Lo auxiliaron como a un nio, le prendieron los pasajes y los documentos migratorios en los bolsillos con alfileres de nodriza, le hicieron una lista pormenorizada de lo que deba hacer desde que saliera de Macondo hasta que desembarcara en Barcelona, pero de todos modos ech a la basura sin darse cuenta un pantaln con la mitad de su dinero. La vspera del viaje, despus de clavetear los cajones y meter la ropa en la misma maleta
165
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez con que haba llegado, frunci sus prpados de almejas, seal con una especie de bendicin procaz los montones de libros con los que habla sobrellevado el exilio, y dijo a sus amigos: -Ah les dejo esa mierda! Tres meses despus se recibieron en un sobre grande veintinueve cartas y ms de cincuenta retratos, que se le haban acumulado en los ocios de altamar. Aunque no pona fechas, era evidente el orden en que haba escrito las cartas. En las primeras contaba con su humor habitual las peripecias de la travesa, las ganas que le dieron de echar por la borda al sobrecargo que no le permiti meter los tres cajones en el camarote, la imbecilidad lcida de una seora que se aterraba con el nmero 13, no por supersticin sino porque le pareca un nmero que se haba quedado sin terminar, y la apuesta que se gan en la primera cena porque reconoci en el agua de a bordo el sabor a remolachas nocturnas de los manantiales de Lrida. Con el transcurso de los das, sin embargo, la realidad de a bordo le importaba cada vez menos, y hasta los acontecimientos ms recientes y triviales le parecan dignos de aoranza, porque a medida que el barco se alejaba, la memoria se le iba volviendo triste. Aquel proceso de nostalgizacin progresiva era tambin evidente en los retratos. En los primeros pareca feliz, con su camisa de invlido y su mechn nevado, en el cabrilleante octubre del Caribe. En los ltimos se le vea con un abrigo oscuro y una bufanda de seda, plido de s mismo y taciturnado por la ausencia, en la cubierta de un barco de pesadumbre que empezaba a sonambular por ocanos otoales. Germn y Aureliano le contestaban las cartas. Escribi tantas en los primeros meses, que se sentan entonces ms cerca de l que cuando estaba en Macondo, y casi se aliviaban de la rabia de que se hubiera ido. Al principio mandaba a decir que todo segua igual, que en la casa donde naci estaba todava el caracol rosado, que los arenques secos tenan el mismo sabor en la yesca de pan, que las cascadas de la aldea continuaban perfumndose al atardecer. Eran otra vez las hojas de cuaderno rezurcidas con garrapatitas moradas, en las cuales dedicaba un prrafo especial a cada uno. Sin embargo, y aunque l mismo no pareca advertirlo, aquellas cartas de recuperacin y estmulo se iban transformando poco a poco en pastorales de desengao. En las noches de invierno, mientras herva la sopa en la chimenea, aoraba el calor de su trastienda, el zumbido del sol en los almendros polvorientos, el pito del tren en el sopor de la siesta, lo mismo que aoraba en Macondo la sopa de invierno en la chimenea, los pregones del vendedor de caf y las alondras fugaces de la primavera. Aturdido por dos nostalgias enfrentadas como dos espejos, perdi su maravilloso sentido de la irrealidad, hasta que termin por recomendarles a todos que se fueran de Macondo, que olvidaran cuanto l les haba enseado del mundo y del corazn humano, que se cagarn en Horacio, y que en cualquier lugar en que estuvieran recordaran siempre que et pasado era mentira, que la memoria no tena caminos de regreso, que toda la primavera antigua era irrecuperable, y que el amor ms desatinado y tenaz era de todos modos una verdad efmera. lvaro fue el primero que atendi el consejo de abandonar a Macondo. Lo vendi todo, hasta el tigre cautivo que se burlaba de los transentes en el patio de su casa, y compr un pasaje eterno en un tren que nunca acababa de viajar. En las tarjetas postales que mandaba desde las estaciones intermedias, describa a gritos las imgenes instantneas que haba visto por la ventanilla del vagn, y era como ir haciendo trizas y tirando al olvido el largo poema de la fugacidad: los negros quimricos en los algodonales de la Luisiana, los caballos alados en la hierba azul de Kentucky, los amantes griegos en el crepsculo infernal de Arizona, la muchacha de suter rojo que pintaba acuarelas en los lagos de Michigan, y que le hizo con los pinceles un adis que no era de despedida sino de esperanza, porque ignoraba que estaba viendo pasar un tren sin regreso. Luego se fueron Alfonso y Germn, un sbado, con la idea de regresar el lunes, y nunca se volvi a saber de ellos. Un ao despus de la partida del sabio cataln, el nico que quedaba en Macondo era Gabriel, todava al garete, a merced de la azarosa caridad de Nigromanta, y contestando los cuestionarios del concurso de una revista francesa, cuyo premio mayor era un viaje a Pars. Aureliano, que era quien reciba la suscripcin, lo ayudaba a llenar los formularios, a veces en su casa, y casi siempre entre los pomos de loza y el aire de valeriana de la nica botica que quedaba en Macondo, donde viva Mercedes, la sigilosa novia de Gabriel. Era lo ltimo que iba quedando de un pasado cuyo aniquilamiento no se consumaba, porque segua aniquilndose indefinidamente, consumindose dentro de s mismo, acabndose a cada minuto pero sin acabar de acabarse jams. El pueblo haba llegado a tales extremos de inactividad, que cuando Gabriel gan el concurso y se fue a Pars con dos mudas de ropa, un par de zapatos y las obras completas de Rabelais, tuvo que hacer seas al maquinista para que el tren se detuviera a
166
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez recogerlo. La antigua calle de los Turcos era entonces un rincn de abandono, donde los ltimos rabes se dejaban llevar hacia la muerte por la costumbre milenaria de sentarse en la puerta, aunque hacia muchos aos que haban vendido la ltima yarda de diagonal, y en las vitrinas sombras solamente quedaban los maniques decapitados. La ciudad de la compaa bananera, que tal vez Patricia Brown trataba de evocar para sus nietos en las noches de intolerancia y pepinos en vinagre de Prattville, Alabama, era una llanura de hierba silvestre. El cura anciano que haba sustituido al padre ngel, y cuyo nombre nadie se tom el trabajo de averiguar, esperaba la piedad de Dios tendido a la bartola en una hamaca, atormentado por la artritis y el insomnio de la duda, mientras los lagartos y las ratas se disputaban la herencia del templo vecino. En aquel Macondo olvidado hasta por los pjaros, donde el polvo y el calor se haban hecho tan tenaces que costaba trabajo respirar, recluidos por la soledad y el amor y por la soledad del amor en una casa donde era casi imposible dormir por el estruendo de las hormigas coloradas, Aureliano y Amaranta rsula eran los nicos seres felices, y los ms felices sobre la tierra. Gastn haba vuelto a Bruselas. Cansado de esperar el aeroplano, un da meti en una maletita las cosas indispensables y su archivo de correspondencia y se fue con el propsito de regresar por el aire, antes de que sus privilegios fueran cedidos a un grupo de aviadores alemanes que haban presentado a las autoridades provinciales un proyecto ms ambicioso que el suyo. Desde la tarde del primer amor, Aureliano y Amaranta rsula haban seguido aprovechando los escasos descuidos del esposo, amndose con ardores amordazados en encuentros azarosos y casi siempre interrumpidos por regresos imprevistos. Pero cuando se vieron solos en la casa sucumbieron en el delirio de los amores atrasados. Era una pasin insensata, desquiciante, que haca temblar de pavor en su tumba a los huesos de Fernanda, y los mantena en un estado de exaltacin perpetua. Los chillidos de Amaranta rsula, sus canciones agnicas, estallaban lo mismo a las dos de la tarde en la mesa del comedor, que a las dos de la madrugada en el granero. Lo que ms me duele -rea- es tanto tiempo que perdimos. En el aturdimiento de la pasin, vio las hormigas devastando el jardn, saciando su hambre prehistrica en las maderas de la casa, y vio el torrente de lava viva apoderndose otra vez del corredor, pero solamente se preocup de combatirlo cuando lo encontr en su dormitorio. Aureliano abandon los pergaminos, no volvi a salir de la casa, y contestaba de cualquier modo las cartas del sabio cataln. Perdieron el sentido de la realidad, la nocin del tiempo, el ritmo de los hbitos cotidianos. Volvieron a cerrar puertas y ventanas para no demorarse en trmites de desnudamientos, y andaban por la casa como siempre quiso estar Remedios, la bella, y se revolcaban en cueros en los barrizales del patio, y una tarde estuvieron a punto de ahogarse cuando se amaban en la alberca. En poco tiempo hicieron ms estragos que las hormigas coloradas: destrozaron los muebles de la sala, rasgaron con sus locuras la hamaca que haba resistido a los tristes amores de campamento del coronel Aureliano Buenda, y destriparon los colchones y los vaciaron en los pisos para sofocarse en tempestades de algodn. Aunque Aureliano era un amante tan feroz como su rival, era Amaranta rsula quien comandaba con su ingenio disparatado y su voracidad lrica aquel paraso de desastres, como si hubiera concentrado en el amor la indmita energa que la tatarabuela consagr a la fabricacin de animalitos de caramelo. Adems, mientras ella cantaba de placer y se mora de risa de sus propias invenciones, Aureliano se iba haciendo ms absorto y callado, porque su pasin era ensimismada y calcinante. Sin embargo, ambos llegaron a tales extremos de virtuosismo, que cuando se agotaban en la exaltacin le sacaban mejor partido al cansancio. Se entregaron a la idolatra de sus cuerpos, al descubrir que los tedios del amor tenan posibilidades inexploradas, mucho ms ricas que las del deseo. Mientras l amasaba con claras de huevo los senos erctiles de Amaranta rsula, o suavizaba con manteca de coco sus muslos elsticos y su vientre aduraznado, ella jugaba a las muecas con la portentosa criatura de Aureliano, y le pintaba ojos de payaso con carmn de labios y bigotes de turco con carboncillo de las cejas, y le pona corbatines de organza y sombreritos de papel plateado. Una noche se embadurnaron de pies a cabeza con melocotones en almbar, se lamieron como perros y se amaron como locos en el piso del corredor, y fueron despertados por un torrente de hormigas carniceras que se disponan a devorarlos vivos. En las pausas del delirio Amaranta rsula contestaba las cartas de Gastn. Lo senta tan distante y ocupado, que su regreso le pareca imposible. En una de las primeras cartas l cont que en realidad sus socios haban mandado el aeroplano, pero que una agencia martima de Bruselas lo haba embarcado por error con destino a Tanganyika, donde se lo entregaron a la dispersa comunidad de los Makondos. Aquella confusin ocasion tantos contratiempos que
167
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez solamente la recuperacin del aeroplano poda tardar dos aos. As que Amaranta rsula descart la posibilidad de un regreso inoportuno. Aureliano, por su parte, no tena ms contacto con el mundo que las cartas del sabio cataln, y las noticias que reciba de Gabriel a travs de Mercedes, la boticaria silenciosa. Al principio eran contactos reales. Gabriel se haba hecho reembolsar el pasaje de regreso para quedarse en Pars, vendiendo los peridicos atrasados y las botellas vacas que las camareras sacaban de un hotel lgubre de la calle Dauphine. Aureliano poda imaginarlo entonces con un suter de cuello alto que slo se quitaba cuando las terrazas de Montparnasse se llenaban de enamorados primaverales, y durmiendo de da y escribiendo de noche para confundir el hambre, en el cuarto oloroso a espuma de coliflores hervidas donde haba de morir Rocamadour. Sin embargo, sus noticias se fueron haciendo poco a poco tan inciertas, y tan espordicas y melanclicas las cartas del sabio, que Aureliano se acostumbr a pensar en ellos como Amaranta rsula pensaba en su marido, y ambos quedaron flotando en un universo vaco, donde la nica realidad cotidiana y eterna era el amor. De pronto, como un estampido en aquel mundo de inconsciencia feliz, lleg la noticia del regreso de Gastn. Aureliano y Amaranta rsula abrieron lo ojos, sondearon sus almas, se miraron a la cara con la mano en el corazn, y comprendieron que estaban tan identificados que preferan la muerte a la separacin. Entonces ella le escribi al marido una carta de verdades contradictorias, en la que le reiteraba su amor y sus ansias de volver a verlo, al mismo tiempo que admita como un designio fatal la imposibilidad de vivir sin Aureliano. Al contrario de lo que ambos esperaban, Gastn les mand una respuesta tranquila, casi paternal, con dos hojas enteras consagradas a prevenirlos contra las veleidades de la pasin, y un prrafo final con votos inequvocos por que fueran tan felices como l lo fue en su breve experiencia conyugal. Era una actitud tan imprevista, que Amaranta rsula se sinti humillada con la idea de haber proporcionado al marido el pretexto que l deseaba para abandonarla a su suerte. El rencor se le agrav seis meses despus, cuando Gastn volvi a escribirle desde Leopoldville, donde por fin haba recibido el aeroplano, slo para pedir que le mandaran el velocpedo, que de todo lo que haba dejado en Macondo era lo nico que tena para l un valor sentimental. Aureliano sobrellev con paciencia el despecho de Amaranta rsula, se esforz por demostrarle que poda ser tan buen marido en la bonanza como en la adversidad, y las urgencias cotidianas que los asediaban cuando se les acabaron los ltimos dineros de Gastn crearon entre ellos un vnculo de solidaridad que no era tan deslumbrante y capitoso como la pasin, pero que les sirvi para amarse tanto y ser tan felices como en los tiempos alborotados de la salacidad. Cuando muri Pilar Ternera estaban esperando un hijo. En el sopor del embarazo, Amaranta rsula trat de establecer una industria de collares de vrtebras de pescados. Pero a excepcin de Mercedes, que le compr una docena, no encontr a quin vendrselos. Aureliano tuvo conciencia por primera vez de que su don de lenguas, su sabidura enciclopdica, su rara facultad de recordar sin conocerlos los pormenores de hechos y lugares remotos, eran tan intiles como el cofre de pedrera legtima de su mujer, que entonces deba valer tanto como todo el dinero de que hubieran podido disponer, juntos, los ltimos habitantes de Macondo. Sobrevivan de milagro. Aunque Amaranta rsula no perda el buen humor, ni su ingenio para las travesuras erticas, adquiri la costumbre de sentarse en el corredor despus del almuerzo, en una especie de siesta insomne y pensativa. Aureliano la acompaaba. A veces permanecan en silencio hasta el anochecer, el uno frente a la otra, mirndose a los ojos, amndose en el sosiego con tanto amor como antes se amaron en el escndalo. La incertidumbre del futuro les hizo volver el corazn hacia el pasado. Se vieron a s mismos en el paraso perdido del diluvio, chapaleando en los pantanos del patio, matando lagartijas para colgrselas a rsula, jugando a enterrarla viva, y aquellas evocaciones les revelaron la verdad de que haban sido felices juntos desde que tenan memoria. Profundizando en el pasado, Amaranta rsula record la tarde en que entr al taller de platera y su madre le cont que el pequeo Aureliano no era hijo de nadie porque haba sido encontrado flotando en una canastilla. Aunque la versin les pareci inverosmil, carecan de informacin para sustituirla por la verdadera. De lo nico que estaban seguros, despus de examinar todas las posibilidades, era de que Fernanda no fue la madre de Aureliano. Amaranta rsula se inclin a creer que era hijo de Petra Cotes, de quien slo recordaba fbulas de infamia, y aquella suposicin les produjo en el alma una torcedura de horror. Atormentado por la certidumbre de que era hermano de su mujer, Aureliano se dio una escapada a la casa cural para buscar en los archivos rezumantes y apolillados alguna pista cierta
168
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez de su filiacin. La partida de bautismo ms antigua que encontr fue la de Amaranta Buenda, bautizada en la adolescencia por el padre Nicanor Reyna, por la poca en que ste andaba tratando de probar la existencia de Dios mediante artificios de chocolate. Lleg a ilusionarse con la posibilidad de ser uno de los diecisiete Aurelianos, cuyas partidas de nacimiento rastre a travs de cuatro tomos, pero las fechas de bautismo eran demasiado remotas para su edad. Vindolo extraviado en laberintos de sangre, trmulo de incertidumbre, el prroco artrtico que lo observaba desde la hamaca le pregunt compasivamente cul era su nombre. -Aureliano Buenda -dijo l. -Entonces no te mates buscando -exclam el prroco con una conviccin terminante-. Hace muchos aos hubo aqu una calle que se llamaba as, y por esos entonces la gente tena la costumbre de ponerles a los hijos los nombres de las calles. Aureliano tembl de rabia. -Ah! -dijo-, entonces usted tampoco cree. -En qu? -Que el coronel Aureliano Buenda hizo treinta y dos guerras civiles y las perdi todas contest Aureliano-. Que el ejrcito acorral y ametrall a tres mil trabajadores, y que se llevaron los cadveres para echarlos al mar en un tren de doscientos vagones. El prroco lo midi con una mirada de lstima. -Ay, hijo suspir-. A mi me bastara con estar seguro de que t y yo existimos en este momento. De modo que Aureliano y Amaranta rsula aceptaron la versin de la canastilla, no porque la creyeran, sino porque los pona a salvo de sus terrores. A medida que avanzaba el embarazo se iban convirtiendo en un ser nico, se integraban cada vez ms en la soledad de una casa a la que slo le haca falta un ltimo soplo para derrumbarse. Se haban reducido a un espacio esencial, desde el dormitorio de Fernanda, donde vislumbraron los encantos del amor sedentario, hasta el principio del corredor, donde Amaranta rsula se sentaba a tejer botitas y sombreritos de recin nacido, y Aureliano a contestar las cartas ocasionales del sabio cataln. El resto de la casa se rindi al asedio tenaz de la destruccin. El taller de platera, el cuarto de Melquades, los reinos primitivos y silenciosos de Santa Sofa de la Piedad quedaron en el fondo de una selva domstica que nadie hubiera tenido la temeridad de desentraar. Cercados por la voracidad de la naturaleza, Aureliano y Amaranta rsula seguan cultivando el organo y las begonias y defendan su mundo con demarcaciones de cal, construyendo las ltimas trincheras de la guerra inmemorial entre el hombre y las hormigas. El cabello largo y descuidado, los moretones que le amanecan en la cara, la hinchazn de las piernas, la deformacin del antiguo y amoroso cuerpo de comadreja, le haban cambiado a Amaranta rsula la apariencia juvenil de cuando lleg a la casa con la jaula de canarios desafortunados y el esposo cautivo, pero no le alteraron la vivacidad del espritu. Mierda -sola rer-. Quin hubiera pensado que de veras bamos a terminar viviendo como antropfagos! El ltimo hilo que los vinculaba con el mundo se rompi en el sexto mes del embarazo, cuando recibieron una carta que evidentemente no era del sabio cataln. Haba sido franqueada en Barcelona, pero la cubierta estaba escrita con tinta azul convencional por una caligrafa administrativa, y tena el aspecto inocente e impersonal de los recados enemigos. Aureliano se la arrebat de las manos a Amaranta rsula cuando se dispona a abrirla. -sta no -le dijo-. No quiero saber lo que dice. Tal como l lo presenta, el sabio cataln no volvi a escribir. La carta ajena, que nadie ley, qued a merced de las polillas en la repisa donde Fernanda olvid alguna vez su anillo matrimonial, y all sigui consumindose en el fuego interior de su mala noticia, mientras los amantes solitarios navegaban contra la corriente de aquellos tiempos de postrimeras, tiempos impenitentes y aciagos, que se desgastaban en el empeo intil de hacerlos derivar hacia el desierto del desencanto y el olvido. Conscientes de aquella amenaza, Aureliano y Amaranta rsula pasaron los ltimos meses tomados de la mano, terminando con amores de lealtad el hijo empezado con desafueros de fornicacin. De noche, abrazados en la cama, no los amedrentaban las explosiones sublunares de las hormigas, ni el fragor de las polillas, ni el silbido constante y ntido del crecimiento de la maleza en los cuartos vecinos. Muchas veces fueron despertados por el trfago de los muertos. Oyeron a rsula peleando con las leyes de la creacin para preservar la estirpe, y a Jos Arcadio Buenda buscando la verdad quimrica de los grandes inventos, y a Fernanda rezando y al coronel Aureliano Buenda embrutecindose con engaos de guerras y pescaditos de oro, y a Aureliano Segundo agonizando
169
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez de soledad en el aturdimiento de las parrandas, y entonces aprendieron que las obsesiones dominantes prevalecen contra la muerte, y volvieron a ser felices con la certidumbre de que ellos seguiran amndose con sus naturalezas de aparecidos, mucho despus de que otras especies de animales futuros les arrebataran a los insectos el paraso de miseria que los insectos estaban acabando de arrebatarles a los hombres. Un domingo, a las seis de la tarde, Amaranta rsula sinti los apremios del parto. La sonriente comadrona de las muchachitas que se acostaban por hambre la hizo subir en la mesa del comedor, se le acaball en el vientre, y la maltrat con galopes cerriles hasta que sus gritos fueron acallados por los berridos de un varn formidable. A travs de las lgrimas, Amaranta rsula vio que era un Buenda de los grandes, macizo y voluntarioso como los Jos Arcadios, con los ojos abiertos y clarividentes de los Aurelianos, y predispuesto para empezar la estirpe otra vez por el principio y purificarla de sus vicios perniciosos y su vocacin solitaria, porque era el nico en un siglo que haba sido engendrado con amor. -Es todo un antropfago -dijo-. Se llamar Rodrigo. -No -la contradijo su marido-. Se llamar Aureliano y ganar treinta y dos guerras. Despus de cortarle el ombligo, la comadrona se puso a quitarle con un trapo el ungento azul que le cubra el cuerpo, alumbrada por Aureliano con una lmpara. Slo cuando lo voltearon boca abajo se dieron cuenta de que tena algo ms que el resto de los hombres, y se inclinaron para examinarlo. Era una cola de cerdo. No se alarmaron. Aureliano y Amaranta rsula no conocan el precedente familiar, ni recordaban las pavorosas admoniciones de rsula, y la comadrona acab de tranquilizarlos con la suposicin de que aquella cola intil poda cortarse cuando el nio mudara los dientes. Luego no tuvieron ocasin de volver a pensar en eso, porque Amaranta rsula se desangraba en un manantial incontenible. Trataron de socorrerla con apsitos de telaraa y apelmazamientos de ceniza, pero era como querer cegar un surtidor con las manos. En las primeras horas, ella haca esfuerzos por conservar el buen humor. Le tomaba la mano al asustado Aureliano, y le suplicaba que no se preocupara, que la gente como ella no estaba hecha para morirse contra la voluntad, y se reventaba de risa con los recursos truculentos de la comadrona. Pero a medida que a Aureliano lo abandonaban las esperanzas, ella se iba haciendo menos visible, como si la estuvieran borrando de la luz, hasta que se hundi en el sopor. Al amanecer del lunes llevaron una mujer que rez junto a su cama oraciones de cauterio, infalibles en hombres y animales, pero la sangre apasionada de Amaranta rsula era insensible a todo artificio distinto del amor. En la tarde, despus de veinticuatro horas de desesperacin, supieron que estaba muerta porque el caudal se agot sin auxilios, y se le afil el perfil, y los verdugones de la cara se le desvanecieron en una aurora de alabastro, y volvi a sonrer. Aureliano no comprendi hasta entonces cunto quena a sus amigos, cunta falta le hacan, y cunto hubiera dado por estar con ellos en aquel momento. Puso al nio en la canastilla que su madre le haba preparado, le tap la cara al cadver con una manta, y vag sin rumbo por el pueblo desierto, buscando un desfiladero de regreso al pasado. Llam a la puerta de la botica, donde no haba estado en los ltimos tiempos, y lo que encontr fue un taller de carpintera. La anciana que le abri la puerta con una lmpara en la mano se compadeci de su desvaro, e insisti en que no, que all no haba habido nunca una botica, ni haba conocido jams una mujer de cuello esbelto. y ojos adormecidos que se llamara Mercedes. Llor con la frente apoyada en la puerta de la antigua librera del sabio cataln, consciente de que estaba pagando los llantos atrasados de una muerte que no quiso llorar a tiempo para no romper los hechizos del amor. Se rompi los puos contra los muros de argamasa de El Nio de Oro, clamando por Pilar Ternera, indiferente a los luminosos discos anaranjados que cruzaban por el cielo, y que tantas veces haba contemplado con una fascinacin pueril, en noches de fiesta, desde el patio de los alcaravanes. En el ltimo saln abierto del desmantelado barrio de tolerancia un conjunto de acordeones tocaba los cantos de Rafael Escalona, el sobrino del obispo, heredero de los secretos de Francisco el Hombre. El cantinero, que tena un brazo seco y como achicharrado por haberlo levantado contra su madre, invit a Aureliano a tomarse una botella de aguardiente, y Aureliano lo invit a otra. El cantinero le habl de la desgracia de su brazo. Aureliano le habl de la desgracia de su corazn, seco y como achicharrado por haberlo levantado contra su hermana. Terminaron llorando juntos y Aureliano sinti por un momento que el dolor haba terminado. Pero cuando volvi a quedar solo en la ltima madrugada de Macondo, se abri de brazos en la mitad de la plaza, dispuesto a despertar al mundo entero, y grit con toda su alma:
170
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez -Los amigos son unos hijos de puta! Nigromanta lo rescat de un charco de vmito y de lgrimas. Lo llev a su cuarto, lo limpi, le hizo tomar una taza de caldo. Creyendo que eso lo consolaba, tach con una raya de carbn los incontables amores que l segua debindole, y evoc voluntariamente sus tristezas ms solitarias para no dejarlo solo en el llanto. Al amanecer, despus de un sueo torpe y breve, Aureliano recobr la conciencia de su dolor de cabeza. Abri los ojos y se acord del nio. No lo encontr en la canastilla. Al primer impacto experiment una deflagracin de alegra, creyendo que Amaranta rsula haba despertado de la muerte para ocuparse del nio. Pero el cadver era un promontorio de piedras bajo la manta. Consciente de que al llegar haba encontrado abierta la puerta del dormitorio, Aureliano atraves el corredor saturado por los suspiros matinales del organo, y se asom al comedor, donde estaban todava los escombros del parto: la olla grande, las sbanas ensangrentadas, los tiestos de ceniza, y el retorcido ombligo del nio en un paal abierto sobre la mesa, junto a las tijeras y el sedal. La idea de que la comadrona haba vuelto por el nio en el curso de la noche le proporcion una pausa de sosiego para pensar. Se derrumb en el mecedor, el mismo en que se sent Rebeca en los tiempos originales de la casa para dictar lecciones de bordado, y en el que Amaranta jugaba damas chinas con el coronel Gerineldo Mrquez, y en el que Amaranta rsula cosa la ropita del nio, y en aquel relmpago de lucidez tuvo conciencia de que era incapaz de resistir sobre su alma el peso abrumador de tanto pasado. Herido por las lanzas mortales de las nostalgias propias y ajenas, admir la impavidez de la telaraa en los rosales muertos, la perseverancia de la cizaa, la paciencia del aire en el radiante amanecer de febrero. Y entonces vio al nio. Era un pellejo hinchado y reseco que todas las hormigas del mundo iban arrastrando trabajosamente hacia sus madrigueras por el sendero de piedras del jardn. Aureliano no pudo moverse. No porque lo hubiera paralizado el estupor, sino porque en aquel instante prodigioso se le revelaron las claves definitivas de Melquades, y vio el epgrafe de los pergaminos perfectamente ordenado en el tiempo y el espacio de los hombres: El primero de lo estirpe est amarrado en un rbol y al ltimo se lo estn comiendo las hormigas. Aureliano no haba sido ms lcido en ningn acto de su vida que cuando olvid sus muertos y el dolor de sus muertos, y volvi a clavar las puertas y las ventanas con las crucetas de Fernanda para no dejarse perturbar por ninguna tentacin del mundo, porque entonces saba que en los pergaminos de Melquades estaba escrito su destino. Los encontr intactos, entre las plantas prehistricas y los charcos humeantes y los insectos luminosos que haban desterrado del cuarto todo vestigio del paso de los hombres por la tierra, y no tuvo serenidad para sacarlos a la luz, sino que all mismo, de pie, sin la menor dificultad, como si hubieran estado escritos en castellano bajo el resplandor deslumbrante del medioda, empez a descifrarlos en voz alta. Era la historia de la familia escrita por Melquades hasta en sus detalles ms triviales, con cien aos de anticipacin. La haba redactado en snscrito, que era su lengua materna, y haba cifrado los versos pares con la clave privada del emperador Augusto, y los impares con claves militares lacedemonias. La proteccin final, que Aureliano empezaba a vislumbrar cuando se dej confundir por el amor de Amaranta rsula, radicaba en que Melquades no haba ordenado los hechos en el tiempo convencional de los hombres, sino que concentr un siglo de episodios cotidianos, de modo que todos coexistieran en un instante. Fascinado por el hallazgo, Aureliano ley en voz alta, sin saltos, las encclicas cantadas que el propio Melquades le hizo escuchar a Arcadio, y que eran en realidad las predicciones de su ejecucin, y encontr anunciado el nacimiento de la mujer ms bella del mundo que estaba subiendo al cielo en cuerpo y alma, y conoci el origen de dos gemelos pstumos que renunciaban a descifrar los pergaminos, no slo por incapacidad e inconstancia, sino porque sus tentativas eran prematuras. En este punto, impaciente por conocer su propio origen, Aureliano dio un salto. Entonces empez el viento, tibio, incipiente, lleno de voces del pasado, de murmullos de geranios antiguos, de suspiros de desengaos anteriores a las nostalgias ms tenaces. No lo advirti porque en aquel momento estaba descubriendo los primeros indicios de su ser, en un abuelo concupiscente que se dejaba arrastrar por la frivolidad a travs de un pramo alucinado, en busca de una mujer hermosa a quien no hara feliz. Aureliano lo reconoci, persigui los caminos ocultos de su descendencia, y encontr el instante de su propia concepcin entre los alacranes y las mariposas amarillas de un bao crepuscular, donde un menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebelda. Estaba tan absorto, que no sinti tampoco la segunda arremetida del viento, cuya potencia ciclnica arranc de los quicios las puertas y las ventanas, descuaj el techo de la galera oriental y desarraig los
171
Cien aos de soledad
Gabriel Garca Mrquez cimientos. Slo entonces descubri que Amaranta rsula no era su hermana, sino su ta, y que Francis Drake haba asaltado a Riohacha solamente para que ellos pudieran buscarse por los laberintos ms intrincados de la sangre, hasta engendrar el animal mitolgico que haba de poner trmino a la estirpe. Macondo era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la clera del huracn bblico, cuando Aureliano salt once pginas para no perder el tiempo en hechos demasiado conocidos, y empez a descifrar el instante que estaba viviendo, descifrndolo a medida que lo viva, profetizndose a s mismo en el acto de descifrar la ltima pgina de los pergaminos, como si se estuviera viendo en un espejo hablado Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final ya haba comprendido que no saldra jams de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) sera arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a cien aos de soledad no tenan una segunda oportunidad sobre la tierra.
172
I.......................................................................................................................................... 3 II ...................................................................................................................................... 10 III ..................................................................................................................................... 18 IV ..................................................................................................................................... 27 V ...................................................................................................................................... 35 VI ..................................................................................................................................... 45 VII .................................................................................................................................... 52 VIII ................................................................................................................................... 60 IX ..................................................................................................................................... 68 X ...................................................................................................................................... 76 XI ..................................................................................................................................... 85 XII .................................................................................................................................... 93 XIII ................................................................................................................................. 102 XIV ................................................................................................................................. 111 XV .................................................................................................................................. 121 XVI ................................................................................................................................. 130 XVII ................................................................................................................................ 138 XVIII ............................................................................................................................... 147 XIX ................................................................................................................................. 156 XX .................................................................................................................................. 165
También podría gustarte
- Shakespeare, William - El Mercader de Venecia PDFDocumento35 páginasShakespeare, William - El Mercader de Venecia PDFJean LexmarkAún no hay calificaciones
- Colera PDFDocumento219 páginasColera PDFSol Lombardi100% (1)
- Fabio - PirataDocumento171 páginasFabio - PirataDiana Santaella RodríguezAún no hay calificaciones
- Sonetos de La MuerteDocumento1 páginaSonetos de La Muertekaren garrido100% (1)
- Sele - Historias de Cronopios y FamasDocumento17 páginasSele - Historias de Cronopios y FamasJonathan D. Morven100% (3)
- Edgar Allan Poe - El Barril de AmontilladoDocumento7 páginasEdgar Allan Poe - El Barril de AmontilladojavierAún no hay calificaciones
- Hermana Brontë novela CumbresDocumento10 páginasHermana Brontë novela CumbresSonia RodriiguezAún no hay calificaciones
- El Coronel No Tiene Quien Le Escriba - Gabriel Garcia MarquezDocumento14 páginasEl Coronel No Tiene Quien Le Escriba - Gabriel Garcia MarquezLoopsh280% (5)
- Ruiz de ElviraDocumento20 páginasRuiz de ElviraovatronAún no hay calificaciones
- Pedro Páramo - Juan RulfoDocumento15 páginasPedro Páramo - Juan RulfonagelzieherAún no hay calificaciones
- Ocaso y Caida de Practicamente - Will CuppyDocumento672 páginasOcaso y Caida de Practicamente - Will CuppyErnesto MillanAún no hay calificaciones
- Felicidad Conyugal - León TolstoiDocumento96 páginasFelicidad Conyugal - León TolstoiFrancisco Javier Maturana Ulloa100% (2)
- Estudio Mendel, El de Los Libros PDFDocumento22 páginasEstudio Mendel, El de Los Libros PDFDavina SantosAún no hay calificaciones
- Gabriel García Márquez. Botella Al Mar para El Dios de Las PalabrasDocumento2 páginasGabriel García Márquez. Botella Al Mar para El Dios de Las PalabrasAndriu SánchezAún no hay calificaciones
- Leopoldo, Ema WolfDocumento1 páginaLeopoldo, Ema WolfRodrigo Cid AravenaAún no hay calificaciones
- La Gorda de Porcelana - Isabel AllendeDocumento29 páginasLa Gorda de Porcelana - Isabel AllendeDavid Vargas67% (3)
- El Túnel de Sábato análisis contexto recepciónDocumento1 páginaEl Túnel de Sábato análisis contexto recepciónhevydevy67% (3)
- Solo Una Muerte en LisboaDocumento456 páginasSolo Una Muerte en LisboaCarlos BorraniAún no hay calificaciones
- Alicia en el País de las Maravillas: Edición Juvenil IlustradaDe EverandAlicia en el País de las Maravillas: Edición Juvenil IlustradaAún no hay calificaciones
- Arq Villanueva Sansores.Documento86 páginasArq Villanueva Sansores.Dafne MoralesAún no hay calificaciones
- Compuerta #12Documento6 páginasCompuerta #12Evelyn SalasAún no hay calificaciones
- Monstruos InvisiblesDocumento2 páginasMonstruos Invisiblessebimaximo0791Aún no hay calificaciones
- La Niña Alemana The German PDFDocumento1 páginaLa Niña Alemana The German PDFYjagd SoakshAún no hay calificaciones
- La Isla Bajo El MarDocumento2 páginasLa Isla Bajo El MarLuisaAún no hay calificaciones
- Cien Años de SoledadDocumento5 páginasCien Años de SoledadCristhian GutierrezAún no hay calificaciones
- El ExtranjeroDocumento4 páginasEl ExtranjeroMiguelRiuSugoiAún no hay calificaciones
- Ana Frank3Documento77 páginasAna Frank3Alex GomezAún no hay calificaciones
- Borges - El Libro de ArenaDocumento5 páginasBorges - El Libro de Arenaedicioneshalbrane75% (8)
- Cronica Rafael PomboDocumento2 páginasCronica Rafael PomboIsabella MartínezAún no hay calificaciones
- La Isla Del Tesoro Z - Alejandro DeBernardiDocumento99 páginasLa Isla Del Tesoro Z - Alejandro DeBernardiMOONMYSTAún no hay calificaciones
- Platero y YoDocumento33 páginasPlatero y Yorambo232100% (1)
- Cien Años de SoledadDocumento5 páginasCien Años de SoledadMIGUEL.ANGELOAún no hay calificaciones
- Diccionario de frases populares en la literatura cubanaDe EverandDiccionario de frases populares en la literatura cubanaAún no hay calificaciones
- Las Uvas de La Ira PDFDocumento593 páginasLas Uvas de La Ira PDFVictor Munguia100% (3)
- Dolina Seleccion de CuentosDocumento127 páginasDolina Seleccion de CuentosVickyreyAún no hay calificaciones
- La Trama CelesteDocumento1 páginaLa Trama CelesteLaura Montes RamírezAún no hay calificaciones
- Diarios de La CalleDocumento1 páginaDiarios de La CalleRouse100% (1)
- Soluciones para FrankensteinDocumento30 páginasSoluciones para FrankensteinMichael Henríquez P50% (2)
- Como Agua para ChocolateDocumento9 páginasComo Agua para ChocolateNathalie FytrouAún no hay calificaciones
- El Fistol Del DiabloDocumento1104 páginasEl Fistol Del DiabloCUADROS MEDALLLEROSAún no hay calificaciones
- Pablo Neruda Poeta ChilenoDocumento12 páginasPablo Neruda Poeta Chilenorasegel100% (1)
- Süskind, Patrick - El PerfumeDocumento135 páginasSüskind, Patrick - El PerfumeAdanely Jimenes MirelesAún no hay calificaciones
- El Camino de La Bestia - Flaviano BianchiniDocumento14 páginasEl Camino de La Bestia - Flaviano BianchiniAndrea Cortés100% (1)
- Mirar Con InocenciaDocumento18 páginasMirar Con Inocenciakaro_quesadaAún no hay calificaciones
- Las Voces de Chernóbil Por Svetlana Alexiévich - ELTIEMPODocumento5 páginasLas Voces de Chernóbil Por Svetlana Alexiévich - ELTIEMPODavid García Barrios0% (2)
- La Catedral Del MarDocumento5 páginasLa Catedral Del MarAngélica Tirado0% (2)
- Pedro Páramo de Juan RulfoDocumento5 páginasPedro Páramo de Juan RulfoMarta Salmador0% (5)
- Monografía EmprendimientoDocumento20 páginasMonografía EmprendimientoChristian Vicente Arzapalo IncheAún no hay calificaciones
- Historia de La EmpresaDocumento3 páginasHistoria de La EmpresaJuan Esteban Castro MenaAún no hay calificaciones
- Curso: Telecomunicaciones III FundamentosDocumento72 páginasCurso: Telecomunicaciones III FundamentoscarmenAún no hay calificaciones
- Area Volumen5Documento2 páginasArea Volumen5Mauramz_2014Aún no hay calificaciones
- Características y sonidos de las ballenas azules y jorobadasDocumento4 páginasCaracterísticas y sonidos de las ballenas azules y jorobadasPazhiiAún no hay calificaciones
- DISTRIBUCIONESDocumento7 páginasDISTRIBUCIONESWincy Paez100% (1)
- 4°grado - Actividad Del 09 de OctubreDocumento33 páginas4°grado - Actividad Del 09 de OctubreLeandro Esteban AquinoAún no hay calificaciones
- Psicopatología - Tercer ParcialDocumento228 páginasPsicopatología - Tercer ParcialMaría FsfAún no hay calificaciones
- H15-1795 Manual Preview V20190809 PDFDocumento8 páginasH15-1795 Manual Preview V20190809 PDFGladys Vargas100% (1)
- El Amante Demoniaco Shirley Jackson 1Documento13 páginasEl Amante Demoniaco Shirley Jackson 1Lulú MartínezAún no hay calificaciones
- Manual de Farmacia Magistral U. de AntioquiaDocumento8 páginasManual de Farmacia Magistral U. de AntioquiaSteigher DevitaAún no hay calificaciones
- Mujeres y Restitución de TierrasDocumento193 páginasMujeres y Restitución de TierrasAlexander GualdronAún no hay calificaciones
- CFE REGLAS de Despacho y Operación Del SENDocumento44 páginasCFE REGLAS de Despacho y Operación Del SENNeldy Dorantes MatuAún no hay calificaciones
- Enfermedad Transmitida Por Alimentos F355Documento2 páginasEnfermedad Transmitida Por Alimentos F355Victor Mauricio Rengifo HurtadoAún no hay calificaciones
- Creer en El Resucitado. Pagola PDFDocumento32 páginasCreer en El Resucitado. Pagola PDFRubén Alejandro Paredes RamírezAún no hay calificaciones
- Final BNDocumento4 páginasFinal BNandres penaAún no hay calificaciones
- Il Parcial de Costos I 2do Trimestre. 2021Documento5 páginasIl Parcial de Costos I 2do Trimestre. 2021Valentina MoyaAún no hay calificaciones
- Casillas-Plano Estructural2Documento1 páginaCasillas-Plano Estructural2Antonio Gómez OrtizAún no hay calificaciones
- Introduccion A La GeneticaDocumento98 páginasIntroduccion A La Geneticak kAún no hay calificaciones
- Entrevista con la Santa Muerte: Soy la continuación de la vidaDocumento7 páginasEntrevista con la Santa Muerte: Soy la continuación de la vidaCYBER KONEJO'sAún no hay calificaciones
- Vdocuments - Es Maintenance Sandvik LH 410Documento87 páginasVdocuments - Es Maintenance Sandvik LH 410Francisco GutierrezAún no hay calificaciones
- La IbericaDocumento3 páginasLa IbericapilarAún no hay calificaciones
- Sistemas BlandosDocumento103 páginasSistemas BlandosjuanAún no hay calificaciones
- Cien Años de Soledad - Gabriel García M.Documento16 páginasCien Años de Soledad - Gabriel García M.Ulises Ronda lopezAún no hay calificaciones
- POSICIONES Y MOVIMIENTOS SISTÉMICAS - F. Constelaciones en Consulta - Jonàs GnanaDocumento16 páginasPOSICIONES Y MOVIMIENTOS SISTÉMICAS - F. Constelaciones en Consulta - Jonàs Gnanaclaudia gonzalezAún no hay calificaciones
- Teoria Tema 1Documento21 páginasTeoria Tema 1Elisa SanlésAún no hay calificaciones
- Intelligent Touch Manager ECPES13-302 Catalogues SpanishDocumento16 páginasIntelligent Touch Manager ECPES13-302 Catalogues SpanishArmando Zapata VanegasAún no hay calificaciones
- Puente peatonal Avenida Murillo VidalDocumento9 páginasPuente peatonal Avenida Murillo VidalRuben Xavier Hernandez SanchezAún no hay calificaciones
- Propuesta de Informe PericialDocumento12 páginasPropuesta de Informe PericialAngie RojasAún no hay calificaciones
- Manejo Manual de CargaDocumento38 páginasManejo Manual de CargaJean LatorreAún no hay calificaciones