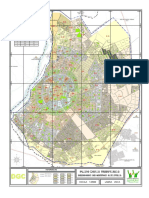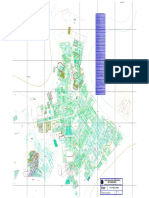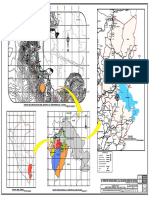Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
MURUA
MURUA
Cargado por
Rosa Cavero P.0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas13 páginasDerechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas13 páginasMURUA
MURUA
Cargado por
Rosa Cavero P.Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 13
LA OBRA DE MARTIN DE MURUA. FUENTES EMPLEA-
DAS EN LOS DOS MANUSCRITOS
Maria Saavedra Inaraja’
Universidad San Pablo CEU, Madrid
Ya se ha tratado en distintas ocasiones y bajo diversos puntos de vista la obra hist6rica de
Martin de Muriia. El interés de los americanistas sobre este “tratado” acerca del pasado incaico
tomé nueva fuerza con la aparicién, dada a conocer por J.M. Ossio en 1996?, de un nuevo origi-
nal manuscrito del mercedario, del que hasta entonces sdlo se tenfan vagas referencias.
En las investigaciones que me levaron a la realizaci6n de mi tesis doctoral, me dediqué a ana-
lizar las similitudes y diferencias de contenido entre los dos manuscritos de Murta hasta entonces
conocidos: el Manuscrito Wellington, editado por vez primera en 1962, por d. Manuel Ballesteros
Gaibrois , y el llamado “Manuscrito de Loyola”. Este era la copia guardada en el Archivo de la
Compafifa de Jestis en Loyola del manuscrito original, recientemente dado a conocer por d. J.M.
Ossio, y que lamaremos “Manuscrito Galvin” por ser propiedad de la familia de este nombre.
Aunque mi trabajo se bas6 en los Manuscritos Wellington y Loyola, parece que las diferencia
de texto entre la copia de Loyola y el original Galvin son mfnimas, por Jo que, mientras no con-
temos con una edicién del Galvin, mis referencias al mismo seguirén siendo a través de mi cono-
cimiento de la copia de Loyola’.
Uno de los aspectos mas intrigantes de la obra de Mura es la identidad de las informaciones
empleadas para elaborar sus dos manuscritos, Precisamente las vatiaciones de uno a otro se deben
sin dnda al uso de diferentes fuentes, y en este trabajo vamos a tratar de analizarlas, distinguien-
do lo que hay de original en la Historia de Muna y lo que se debe a otros autores anteriores 0
contemporaneos.
Ya M. Parssinen (1989) analiz6 los posibles paralelismos que pueden encontrarse entre la obra
de Munta y otras erénicas anteriores 0 contemporneas. El andlisis de Piirssinen se citi
mente al Manuscrito de Loyola, La conclusién a la que Iega es que es falso que Murta se sirvie~
ra Gnicamente de “los indios viejos y sus quipus”, como afirma el mercedario, ya que es induda-
ble que utiliz6 -en ocasiones copiando literalmente- diferentes crénicas.
Universidad San Pablo CEU. Madrid, Profesora Colaboradora. msaavedra@ceu.es
Cr, Ossio 1998,
A\ partir de ahora, las referencias a los dos manuscritos de Martin de Mura se hardin utilizando s6lo las iniviales: ML
(Manuserito de Loyola), MW (Manuscrto Wellington), Las ediciones de fos manuscritos a Tas que corresponden las
citas de la presente comunicacién son: Munta (1946), para el ML y Murta (1987), para el MW.
939
Resumo a continuacién las fuentes que, segtin Parssinen, sirvieron de base a Mura para el
desarrollo de algunos temas:
Confesionario para curas de indios: utilizado para los temas referentes a la religién de los
Incas.
OREL/J., Symbolo catholico indiano: toma datos para el capitulo sobre el Inca Cap:
Yupanqui,
ROMAN Y ZAMORA, Repiiblicas de Indias, idolatrfas y gobierno en México y Perit antes
de ta conquista, Los Quipus (ML, pag.224) y las Virgenes del sol y el templo (Ib. pag 314-315).
Romén nunca estnvo en Peni, Habfa copiado casi todo de la Apologética de Las Casas, Este, a su
vez, se apoy6 en Segovia (0 en Cristébal de Molina, segtin algunos) También utiliza a Romén
como fuente Gutiérrez. de Sta. Clara: por eso hay paralelismo entre las obras de Murda y
Gutiérrez,
FELIPE GUAMAN POMA DE AYALA: Nueva Cordnica y Buen Gobierno. Toma de este
autor la forma de estructurar el libro.
DIEGO FERNANDEZ, Historia del Perit: informacién sobre Viracocha, Pachacuti y Tupac
Yupanqui. Copia asimismo el capitulo sobre ayllus y parcialidades,
LOPEZ DE GOMARA, Francisco, La conquista de México: algunos capftulos que describen
costumbres mesoamericanas son utilizados por Muréa para describir la vida de los andinos.
F, Pease (1992) hace notar la continuidad de informacién que existe entre Betanzos,
Sarmiento de Gamboa y Murta, especialmente en el Mannscrito de Loyola. Los tres coinciden en
el relato de la Ilegada de los hermanos Ayar al Cuzco También habla en general de las otras cré-
nicas empleadas como base de informacién por Mura: “Las fuentes que Muréa empleaba para
la redaccién de su historia fueron sin duda variadas; cuando habla de los acontecimientos de
Cajamarca y relata el ingreso de Atahualpa en su plaza repite cercanamente a Xerez 0 al texto
andnimo de 1534 atribuido a Cristbal de Mena (Muriia [1590] 1946, 127-128). Se ha mencio-
nado que bien pudo leer las obras manuscritas de los cronistas que escribieron en el Cuzco, como
Betanzos y utilizar asimismo versiones “toledanas” como la de Sarmiento de Gamboa, y también
Cabello de Vathoa; ciertamente utilizé informaciones de Guamén Poma ~independientes de los
dibujos-, muy posiblemente proporcionadas por el mismo cronista andino...” (Pease 1992, p. 16)
También menciona Pease entre esas fuentes a Gémara. (1b)
Visto esto, podemos afirmar que es poco lo que queda auténticamente de Mura en su obra,
que se asemeja més a una tarea de “puzzle” que a una verdadera labor de investigacién, Como
aqu{ se trata de analizar el cambio y las variantes de uno a otro manuscrito, analizaré por separa-
do las fuentes de cada uno, que en algunos temas fueron distintas. Conffo en que legaremos
conocer los motivos que hicieron a Murda variar los contenidos y descartar por tanto algunas de
sus fuentes inicialmente utilizada
1, El Manuscrito de Loyola
En el citado articulo de Péirssinen queda claro cudles son las fuentes en que se baso Murtia
para la realizaci6n de su primer manuscrito, Puedo completar la informacién ofrecida con algu-
nos datos, Pero antes de pasar a un examen exhaustivo de estas fuentes, quiero destacar algo que
se desprende de una primera aproximaci6n al tema,
El trabajo del MW es mucho més sistemético, més ordenado. Los temas siguen un orden
perfectamente ldgico y se van sucediendo uno tras otro a medida que el anterior se agota. Esto
* Las referencias completas de fos textos que analiza Pease se encuentren en: Betanzos, 1997.20; Sarmiento 1947, 129 ;
‘Muna en ML 1946, 50-51; Munia 1962. 1, 21-22.
940
nos parece lo normal en cualquier obra literaria o de carécter cientifico, Pero es que de esta
coherencia carece el ML. En él la forma de presentar los temas es absolutamente andrquica
Tiene un esquema, que viene marcado por el indice; pero en ocasiones lo que contiene un
capitulo no corresponde exactamente al titulo del mismo, Después de narrar la vida de una de
Jas Coyas, las esposas de los Incas, puede pasar sin preémbulos a desarrollar un tema de reli-
gidn 0 de guerra, Es precisamente en estos saltos donde intercala Murda datos que presumi-
blemente no corresponden realmente a la cultura inca, y donde se puede encontrar la influen-
cia de Gémara sefialada por Parssinen y por el Padre Bayle en el estudio introductorio a su
edicién del Manuscrito Loyola.
De esta obra de “taracea”, como sefialé Aranibar (1963, p. 106-107) resulta una serie de con-
tradicciones en el texto de Mura, y la atribucién que hace a los Incas de costumbres més bien de
origen mexica o antillano, Veamos dos ejemplos, primero de su caricter contradietorio, y luego
de la copia indiscriminada y no selectiva:
Hablando del talante y carécter de los incas, describe:
“Y no tenfan necesidad uno de otro, porque todas las cosas eran comunes, como fuesen
iguales y ningumo mayor que otro; y no habia lugar entre ellos de envidia, y la igualdad
de la pobreza que entre los indios habia, hacia a todos ricos; no habia entre ellos juicio
ni jueces, fuera de sus gobernadores, Tucuyricuc, porque no habia nada que corregir; no
tenfan leyes porque no habia excesos ni maldades...” (MIL,160)
Poco més adelante nos ofrece una descripeién de los indios absolutamente contraria a Ja anterior:
's gente muy viciosa, ociosa, de poco trabajo, tristes, melancélicos, cobardes, viles, flo-
Jos, tibios, mal inelinados, mentirosos, ingratos, de muy poca memoria, y de ninguna fir-
meza, y algunos ladrones y embaidores...” (Ib, 168)
Veamos ahora el paralelismo que se puede establecer entre un pasaje de Murda y otro de
Lopez de Gémara. El primero lo aplica a la forma de vida de los soberanos Incas, Gémara habla
del emperador azteca Moctezuma:
MURUA (ML, p.155)
“Mudaban cada dia cuatro veces de vestidos, y nunca se ponfan uno dos veces; comian
con gran aparato y musica; servianles veinte fustas, seioras muy hermosas y cuatrocien-
10s pajes, todos hijos de grandes; coméan y bebfan en barro, aungue tentan riquésima vayi-
Ua de oro, y tenian por bajeca comer ni beber dos veces en un mismo vaso”.
GOMARA (1985, pp. 167-168)
“Mudaba cuatro vestidos al dia, y ninguno volvia a vestir por segunda vez. (...)
Llevaban la comida cuatrocientos pajes, caballeros, hijos de senores, y la ponian
toda junta en la sala... Antes de que se sentase venéan unas veinte mujeres suyas, de
las mds hermosas... Los platos, escudillas, tazas, jarros, ollas y demds servicios era
todo de barro y muy bueno... También tenia vajilla de oro y plata grandisima, pero
poco se servia de ella: dicen que por no servirse dos veces de ella, que parecta
bajeza”.
tro ejemplo podemos encontrarlo en el pasaje de Murda que habla de la muerte del capitdén
Illescas, un hermano de Atahualpa al que mat6 Rumifiahui para hacerse con el poder en la regién
Esté extraido de forma casi literal de la descripcién que Gémara hace de las ceremonias
nos con Sus hijos:
941
También podría gustarte
- Plan de Desarollo Urbano Del Municipio de Tulum (PDU)Documento1 páginaPlan de Desarollo Urbano Del Municipio de Tulum (PDU)Aída Castillejos50% (2)
- Tratamiento y Recubrimiento de Superficies PARANINFODocumento437 páginasTratamiento y Recubrimiento de Superficies PARANINFOraulAún no hay calificaciones
- Plano de Sectorizacion General Distrito de Ventanilla Callao1-ModeloDocumento1 páginaPlano de Sectorizacion General Distrito de Ventanilla Callao1-ModeloCris JaelAún no hay calificaciones
- Plano de AmarilisDocumento1 páginaPlano de AmarilisBenjamin Caceres Guerra100% (1)
- El Poderoso de Israel - Alto SaxDocumento2 páginasEl Poderoso de Israel - Alto SaxCesar Luis Palacios Pinillos100% (2)
- CARINITO SIN MI Banda Fiesta - PARTITURAS TROMPETAS DEMODocumento1 páginaCARINITO SIN MI Banda Fiesta - PARTITURAS TROMPETAS DEMOedinson sierra PIANISTA100% (1)
- Aws d17.1Documento102 páginasAws d17.1Carlos Mujica SaucedoAún no hay calificaciones
- NFD 75553 - 308966 - MediciDocumento1 páginaNFD 75553 - 308966 - MedicieuannabheatryzAún no hay calificaciones
- Plano Mdlo - Base Catastro 2019Documento1 páginaPlano Mdlo - Base Catastro 2019Cristhian Cliff Cornejo CarrilloAún no hay calificaciones
- CL 7-La Organización Como CerebroDocumento28 páginasCL 7-La Organización Como CerebroDaniel HuarachiAún no hay calificaciones
- A Tu Amparo y ProteccionDocumento1 páginaA Tu Amparo y ProteccionWilson Andres CastañedaAún no hay calificaciones
- LA MALGENIOSA - 1ra Trompeta en Sib - 2019-01-10 0902 - 1ra Trompeta en SibDocumento1 páginaLA MALGENIOSA - 1ra Trompeta en Sib - 2019-01-10 0902 - 1ra Trompeta en Sibleydi violetaAún no hay calificaciones
- Suelo HuancavelicaDocumento1 páginaSuelo HuancavelicaLucy Huaman GalvanAún no hay calificaciones
- Ejercicio 2 de Representacion de Vistas - RotatedDocumento8 páginasEjercicio 2 de Representacion de Vistas - RotatedRodrigoxdxd10Aún no hay calificaciones
- Dermatoses OcupacionaisDocumento1 páginaDermatoses OcupacionaisWelson MikaelAún no hay calificaciones
- Plano de Sanat Cuz en PDF CompletoDocumento1 páginaPlano de Sanat Cuz en PDF CompletoNelson Martinez JankoriAún no hay calificaciones
- RUTA 66-2 - 006 Tenor Sax. 2Documento2 páginasRUTA 66-2 - 006 Tenor Sax. 2leonelAún no hay calificaciones
- Cabeza Loca SaxoDocumento1 páginaCabeza Loca SaxoMartin GarciaAún no hay calificaciones
- Aprender A Aprender en La Era DigitalDocumento239 páginasAprender A Aprender en La Era DigitalJtte100% (2)
- GM Relés y Fusibles CorsaDocumento1 páginaGM Relés y Fusibles CorsaRodrigo RamosAún no hay calificaciones
- A Donde VayasDocumento3 páginasA Donde VayasJuan Oviedo-ReinaAún no hay calificaciones
- Bases Moleculares de La Comunicacion CelularDocumento7 páginasBases Moleculares de La Comunicacion CelulardanyquetzAún no hay calificaciones
- Diagrama Unilineal Sic 30-01-2017Documento1 páginaDiagrama Unilineal Sic 30-01-2017ramonAún no hay calificaciones
- P-5 Pdu Leste Zonificacion UrbanaDocumento1 páginaP-5 Pdu Leste Zonificacion UrbanaJoe NuñezAún no hay calificaciones
- Ortodoncia Denticion MixtaDocumento67 páginasOrtodoncia Denticion Mixtaortodoncia 201867% (3)
- A-300 Plano de Cortes Generales-Ba-Bosques Del Valle-3065-ModelDocumento1 páginaA-300 Plano de Cortes Generales-Ba-Bosques Del Valle-3065-ModelCynthia TobónAún no hay calificaciones
- Capitulo I La Administracion y Gestion - El Mismo Concepto y Su EvolucionDocumento20 páginasCapitulo I La Administracion y Gestion - El Mismo Concepto y Su EvolucionJulia CastilloAún no hay calificaciones
- 000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozDocumento6 páginas000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozAlejandro MartínAún no hay calificaciones
- Articulo de Tapa Club 140Documento20 páginasArticulo de Tapa Club 140Sergio MarcanoAún no hay calificaciones
- Aguatandil ModeloDocumento1 páginaAguatandil ModeloJuan Pablo Garcia VitulloAún no hay calificaciones
- Comportamiento Organizacional 15a EdicioDocumento716 páginasComportamiento Organizacional 15a EdicioHumberto Centeno Cortés100% (1)
- Mapa Puerto MaldonadoDocumento1 páginaMapa Puerto MaldonadoelvisAún no hay calificaciones
- Planta BajaDocumento1 páginaPlanta BajarimendarogmailcomAún no hay calificaciones
- Matriz de ComunicaciónDocumento36 páginasMatriz de ComunicaciónConstanza Monserrat Fuentes Panoso100% (1)
- Dios Tan Solo Dios (Bass-String Cifrado)Documento1 páginaDios Tan Solo Dios (Bass-String Cifrado)Jared Isaac PortilloAún no hay calificaciones
- P10D Ep13Documento2 páginasP10D Ep13vishwanath hiremathAún no hay calificaciones
- Mapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaDocumento1 páginaMapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaSteveAún no hay calificaciones
- Renault Inyección Electrónica Clio 1.2 Mpi Sagem Safir PDFDocumento2 páginasRenault Inyección Electrónica Clio 1.2 Mpi Sagem Safir PDFJesusRodriguezAlvearAún no hay calificaciones
- Alto-Mi Linda MusicaDocumento2 páginasAlto-Mi Linda MusicaAna Carolina MedinaAún no hay calificaciones
- Baches Karel Omi 2017-2Documento1 páginaBaches Karel Omi 2017-2JuanGonzalezAún no hay calificaciones
- Catastro Final Sgidur 2021 Ok-Plano Catastral 2021 OkDocumento1 páginaCatastro Final Sgidur 2021 Ok-Plano Catastral 2021 OkDemetrio Levi CrisantoleviAún no hay calificaciones
- Entrañable TrombónDocumento1 páginaEntrañable TrombónfranciscosaxofonAún no hay calificaciones
- Al Que Es Digno Vencio Saxo AltoDocumento2 páginasAl Que Es Digno Vencio Saxo AltoFabricio Medinacelli De la CruzAún no hay calificaciones
- Segunda Guerra MundialDocumento11 páginasSegunda Guerra Mundialmariasil971Aún no hay calificaciones
- Abnt NBR Iso 9001-2015Documento44 páginasAbnt NBR Iso 9001-2015Matheus LourençoAún no hay calificaciones
- Juntos - GuitarraDocumento1 páginaJuntos - GuitarraAntonio GuerreroAún no hay calificaciones
- Renault Inyección Electrónica Megane 1.4 Siemens Fenix 3B PDocumento2 páginasRenault Inyección Electrónica Megane 1.4 Siemens Fenix 3B PmiguelAún no hay calificaciones
- Practicas Razonamiento Matematico Cepre III 2014 OkDocumento27 páginasPracticas Razonamiento Matematico Cepre III 2014 OkLatasha Flores100% (2)
- RT Cilindros Tanques Estacionarios GLP 2Documento24 páginasRT Cilindros Tanques Estacionarios GLP 2UnAmigoMasAún no hay calificaciones
- GRUPO15 ModeloDocumento1 páginaGRUPO15 ModeloEmilia Lucia Villamayor MiersAún no hay calificaciones
- A-1.2.1 Ajustes Electricos 02.01.19Documento1 páginaA-1.2.1 Ajustes Electricos 02.01.19Nelson Forero100% (1)
- 3-Inicial Señor de Los MilagrosDocumento1 página3-Inicial Señor de Los Milagrosjulio cesar chambilla castilloAún no hay calificaciones
- El Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanDocumento30 páginasEl Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanIván SeffinoAún no hay calificaciones
- C KashaaraDocumento20 páginasC KashaaraBeatriz BatistaAún no hay calificaciones
- Cuarto de Hotel - Bonny Cepeda Merengue Demo PartiturasDocumento1 páginaCuarto de Hotel - Bonny Cepeda Merengue Demo Partiturasedinson sierra PIANISTA100% (1)
- Cuaderno de Estímulos 2Documento99 páginasCuaderno de Estímulos 2GabiAún no hay calificaciones
- ChilcaDocumento1 páginaChilcaClaudia FernandezAún no hay calificaciones
- Ibfc 520 NutricionistaDocumento10 páginasIbfc 520 NutricionistaErick AndradeAún no hay calificaciones
- Neuropsi Atencion y MemoriaDocumento5 páginasNeuropsi Atencion y MemoriaPsic Susy MaldonadoAún no hay calificaciones
- Adolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Bajo EléctricoDocumento2 páginasAdolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Bajo EléctricoIvan Felipe Muñoz VargasAún no hay calificaciones
- Panacas PDFDocumento72 páginasPanacas PDFRosa Cavero P.Aún no hay calificaciones
- Teresa VergaraDocumento2 páginasTeresa VergaraRosa Cavero P.Aún no hay calificaciones
- MURUADocumento13 páginasMURUARosa Cavero P.Aún no hay calificaciones
- Mi Amigo BraulioDocumento4 páginasMi Amigo BraulioRosa Cavero P.100% (1)