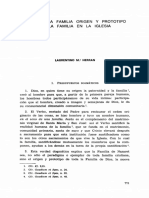Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
San Agustin-Curso 2011-2012 Juan Manuel
San Agustin-Curso 2011-2012 Juan Manuel
Cargado por
MocasinesaltarinesTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
San Agustin-Curso 2011-2012 Juan Manuel
San Agustin-Curso 2011-2012 Juan Manuel
Cargado por
MocasinesaltarinesCopyright:
Formatos disponibles
HISTORIA DE LA FILOSOFA
San Agustn
LA FILOSOFA MEDIEVAL
SAN AGUSTN
LAS TRES VERDADES: QUE SOMOS, QUE CONOCEMOS Y QUE AMAMOS
SAN AGUSTN, La Ciudad de Dios, libro XI, captulos 26 y 27 (trad. S.
Santamarta del Ro y M. Fuertes Lanero, Madrid, B.A.C., 1988, pp. 732-737). CAPTULO XXVI: IMAGEN DE LA SOBERANA TRINIDAD, QUE EN CIERTO MODO SE ENCUENTRA AN EN LA NATURALEZA DEL HOMBRE TODAVIA NO FELIZ
(1)
Tambin nosotros reconocemos una imagen de Dios en nosotros. No es igual, ms an, muy distante; tampoco es coeterna, y, en resumen, no de la misma sustancia de Dios. A pesar de todo, es tan alta, que nada hay ms cercano por naturaleza entre las cosas creadas por Dios; imagen de Dios, esto es, de aquella suprema Trinidad, pero que debe ser an perfeccionada por la reforma para acercrsele en lo posible por la semejanza. Porque en realidad existimos, y conocemos que existimos, y amamos el ser as y conocerlo. En estas tres cosas no nos perturba ninguna falsedad disfrazada de verdad.
(2)
Cierto que no percibimos con ningn sentido del cuerpo estas cosas como las que estn fuera: los colores con la vista, los sonidos con el odo, los olores con el olfato, los sabores con el gusto, las cosas duras y blandas con el tacto. De estas cosas sensibles tenemos tambin imgenes muy semejantes a ellas, aunque no corpreas, considerndolas con el pensamiento, retenindolas en la memoria, y siendo excitados por su medio a la apetencia de las mismas; pero sin la engaosa imaginacin de representaciones imaginarias, estamos completamente ciertos de que existimos, de que conocemos nuestra existencia y la amamos.
(3)
Y en estas verdades no hay temor alguno a los argumentos de los acadmicos, que preguntan: Y si te engaas? Si me engao, existo; pues quien no existe no puede tampoco engaarse; y por esto, si me engao, existo. Entonces, puesto que si me engao existo, cmo me puedo engaar sobre la existencia, siendo tan cierto que existo si me engao? Por consiguiente, como sera yo quien se engaase, aunque se engaase, sin duda en el conocer que me conozco, no me engaar. Pues conozco que existo, conozco tambin esto mismo, que me conozco. Y al amar estas dos cosas, aado a las cosas que conozco como tercer elemento, el mismo amor, que no es de menor importancia.
(4)
Pues no me engao de que me amo, ya que no me engao en las cosas que amo; aunque ellas fueran falsas, sera verdad que amo las cosas falsas. Por qu iba a ser justamente reprendido e impedido de amar las cosas falsas, si fuera falso que las amaba? Ahora bien, siendo ellas verdaderas y ciertas, quin puede dudar que el amor de las mismas, al ser amadas, es verdadero y cierto? Tan verdad es que no hay nadie que no quiera existir, como no existe nadie que no quiera ser feliz. Y cmo puede querer ser feliz si no fuera nada?
HISTORIA DE LA FILOSOFA
San Agustn
CAPTULO XXVII: ESENCIA, CIENCIA Y AMOR DE UNA Y OTRA
(5)
1. Tan agradable es por inclinacin natural la existencia, que slo por esto ni aun los desgraciados quieren morir, y aun vindose miserables, no anhelan desaparecer del mundo, sino que desaparezca su miseria. Supongamos que aquellos que se tienen a s mismos por los ms miserables, lo son claramente, y son juzgados tambin como miserables, no slo por los sabios, que los tienen por necios, sino tambin por los que se juzgan a s mismos felices, quienes los tienen por pobres e indigentes; pues bien, si a stos se les ofrece la inmortalidad, en que viviera tambin la misma miseria, proponindoles o permanecer siempre en ella, o dejar de vivir, saltaran ciertamente de gozo y preferiran vivir siempre as a dejar definitivamente la existencia. Testimonio de esto es su sentimiento bien conocido.
(6)
Por qu temen morir y prefieren vivir en ese infortunio antes que terminarlo con la muerte, sino porque tan claro aparece que la naturaleza rehye la no-existencia? Por eso, cuando saben que estn prximos a la muerte, ansan como un gran beneficio que se les conceda la gracia de prolongar un poco ms esa miseria y se les retrase la muerte. Bien claramente, pues, dan a indicar con qu gratitud aceptaran incluso esa inmortalidad en que no tuviera fin su indigencia.
(7)
Pues qu? Todos los animales, aun los irracionales, que no tienen la facultad de pensar, desde los monstruosos dragones hasta los diminutos gusanillos, no manifiestan que quieren vivir y por esto huyen de la muerte con todos los esfuerzos que pueden? Y qu decir tambin de los rboles y de los arbustos? No teniendo sentido para evitar con movimientos exteriores su ruina, no vemos cmo para lanzar al aire los extremos de sus renuevos, hunden profundamente sus races en la tierra para extraer el alimento y conservar as en cierto modo su existencia? Finalmente, los mismos cuerpos que no slo carecen de sentido, sino hasta de toda vida vegetal, se lanzan a la altura o descienden al profundo o se quedan como en medio, para conservar su existencia en el modo que pueden segn su naturaleza.
(8)
2. Ahora bien, cunto se ama el conocer y cmo le repugna a la naturaleza humana el ser engaada, puede colegirse de que cualquiera prefiere estar sufriendo con la mente sana a estar alegre en la locura. Esta fuerte y admirable tendencia no se encuentra, fuera del hombre, en ningn animal, aunque algunos de ellos tengan un sentido de la vista mucho ms agudo que nosotros para contemplar esta luz; pero no pueden llegar a aquella luz incorprea, que esclarece en cierto modo nuestra mente para poder juzgar rectamente de todo esto. No obstante, aunque no tengan una ciencia propiamente, tienen los sentidos de los irracionales cierta semejanza de ciencia.
(9)
Las dems cosas corporales se han llamado sensibles, no precisamente porque sienten, sino porque son sentidas. As, en los arbustos existe algo semejante a los sentidos en cuanto se alimentan y se reproducen. Sin embargo, stos y otros seres corporales tienen sus causas latentes en la naturaleza. En cuanto a sus formas, con las que por su estructura contribuyen al embellecimiento de este mundo, las presentan a nuestros sentidos para ser percibidas, de suerte que parece como si quisieran hacerse conocer para compensar el conocimiento que ellos no tienen.
(10)
Nosotros llegamos a conocer esto por el sentido del cuerpo, pero no podemos juzgar de ello con este sentido. Tenemos otro sentido del hombre interior mucho ms excelente que se, por el que percibimos lo justo y lo injusto: lo justo, por su hermosura inteligible; lo injusto, por la privacin de esa hermosura. Para poner en prctica este sentido, no presta ayuda alguna ni la agudeza de la pupila, ni los orificios de las orejas, ni las fosas nasales, ni la bveda del paladar, ni tacto alguno corpreo. En ese sentido estoy cierto de que existo y de que conozco, y en ese sentido amo esto, y estoy cierto de que lo amo.
HISTORIA DE LA FILOSOFA
San Agustn
EL HOMBRE
Material Espiritual
CUERPO
Herramienta
Dualidad
ALMA
Usuario
Sensible
Dualidad del conocimiento
Inteligible
El hombre conoce la verdad (lo inteligible) mediante la ILUMINACIN divina
Amor de s
Dualidad del amor
Amor de Dios
La voluntad decide en la eleccin entre las dos tendencias, ayudada por la GRACIA
La ciudad terrenal
Dualidad social
La ciudad de Dios
Son indistinguibles en la Tierra, hasta su separacin en el Juicio Final
PADRE EL SER
ESPRITU SANTO EL AMOR EN S
DIOS
HIJO LA VERDAD
HISTORIA DE LA FILOSOFA
San Agustn
IMAGEN DE LA TRINIDAD EN EL ALMA IMAGEN
Padre
EL SER
Existo
(memoria)
DIOS TRINIDAD
Hijo
LA VERDAD
Conozco
(entendimiento)
ALMA TRES VERDADES
Espritu Santo
EL AMOR
Amo
(voluntad)
1. CONSIDERACIONES PREVIAS 1.1 Significado general del pensamiento agustiniano
l pensamiento de S. Agustn no es un pensamiento estrictamente filosfico. Es
ms bien un pensamiento religioso-teolgico con implicaciones filosficas. S. Agustn es un hombre profundamente cristiano, cuyo nico inters no es otro, como l mismo afirma, que el alma y Dios. Hacia l se orienta toda su actividad terica y prctica, recogiendo todos los problemas de su poca y buscando una solucin a ellos desde esta perspectiva. No desdea la tradicin filosfica, sino que se sirve de ella para dar forma e interpretar adecuadamente la fe cristiana. Utiliza el estoicismo y recoge alguna tesis del aristotelismo, pero sobre todo se sirve de la tradicin platnica y neoplatnica, de ah que se califique su pensamiento de sntesis cristiano - platnica. Se siente, pues, continuador del pensamiento clsico, pero piensa que el cristianismo ha venido a completarlo. Por ejemplo, entiende, como la filosofa de su poca, que el objetivo fundamental de la reflexin humana es la bsqueda de la felicidad, que consiste en la sabidura, y sta en la posesin de la verdad, pero la verdad - aade l - es Dios. Slo hay una sabidura y una verdad: la religin cristiana. El presupuesto que inspira su pensamiento es la insuficiencia y limitacin del hombre: Dios completa al hombre y la fe completa a la razn. Como, por otra parte, S. Agustn entiende que en el hombre la voluntad completa al entendimiento, y, por tanto, el amor al conocimiento, lo que plenifica al hombre es el amor a Dios.
HISTORIA DE LA FILOSOFA
San Agustn
1.2. Articulacin de la Fe y la Razn El encuentro entre doctrina cristiana y filosofa da lugar a un problema que ser tema
de discusin permanente en la filosofa cristiana, especialmente durante la Edad Media: el problema de las relaciones entre fe y razn, entre lo que conocemos porque nos ha sido revelado (Fe) y lo que conocemos por el ejercicio de nuestras facultades naturales (Razn). Ante este problema surgen tres posiciones distintas: La fe es suficiente para el cristiano y no necesita para nada de la razn. Ser la posicin de los primeros cristianos e incluso de algunos Padres de la Iglesia (Tertuliano), como ya hemos sealado. La fe y la razn son conocimientos complementarios; la fe, incluso, ha venido a culminar a la razn. Aunque distintos, no se precisa distinguir entre ambos conocimientos, pues ambos contribuyen a la consecucin del nico objetivo del hombre verdaderamente valioso, la salvacin. Ser la posicin mantenida por la mayora de los Padres de la Iglesia, entre otros por S. Agustn. Fe y razn son fuentes de conocimiento distintas, que tienen cada una un objetivo y un campo de actuacin propio, el objetivo de la fe es promover la salvacin del hombre, y su campo de accin es la Revelacin; el objetivo de la razn es la ciencia y su campo de accin el conocimiento del mundo. Dentro de esta orientacin general se dan, a su vez, posiciones diferenciadas: a) Fe y razn son independientes, pero colaboran entre s; en caso de conflicto entre ellas la razn debe subordinarse a la fe; defendida entre otros por Sto. Toms de Aquino (s. XIII), cuya posicin en esta cuestin fue oficializada por la Iglesia y con ligeras variantes se mantiene hasta el presente ; b) Fe y razn son independientes y no cabe relacin alguna entre ella, defendida por Guillermo de Occam (s. XIV). San Agustn, aunque distingue entre fe y razn como fuentes de conocimiento distintas, no traz nunca fronteras entre ellas, sino que consider que ambas conjunta y solidariamente tienen como misin el esclarecimiento de la verdad que es una, la verdad cristiana. En esta misin nica, fe y razn se articulan, en coherencia con lo que hemos sealado en la orientacin general de su pensamiento, segn el siguiente esquema: La razn, dada la insuficiencia del hombre, ayuda a alcanzar la fe. Cualquier hombre de buena voluntad que se enfrenta con el problema de la existencia acabar por reconocer que la solucin no puede encontrarla en l, sino en algo que le trasciende: Dios. La razn conduce de este modo a la fe: hay una inteleccin que es previa a la fe y es base para la fe, pues si no fusemos racionales, no podramos creer; la inteligencia prepara el camino para la fe, La fe, posteriormente, orienta e ilumina a la razn proporcionndole un conocimiento superior: la fe hace que podamos conocer mejor las cosas creadas, pues dirige e ilumina la inteligencia. La fe, don gratuito de Dios, aporta la verdadera sabidura, que completa a la razn y evita el error que frecuentemente le amenaza.
HISTORIA DE LA FILOSOFA
San Agustn
La razn contribuye, mediante la reflexin sobre la verdad revelada, al esclarecimiento, en la medida en que ello es posible, y a la profundizacin de la fe.
La mejor sntesis de esta articulacin entre la fe y la razn queda expresada en la famosa sentencia: Intellige ut credas, crede ut intelligas (Entiende para creer, cree para comprender). En definitiva, fe y razn se refuerzan: la fe necesita de un apoyo de la razn, y la inteleccin que surge a partir de la fe es superior. Juntas descubren la Verdad (Dios) y se adhieren plenamente a l en el amor. La fe, complementada as por la razn, conduce al hombre al conocimiento de Dios, a quien se adhiere por la voluntad, entregndose por amor y alcanzando la felicidad en l, nica realidad que puede proporcionrsela. De esta forma, San Agustn es el primero que ofrece una sntesis entre la fe y la razn, si bien de una forma no muy sistematizada. No hay para l, por tanto, fronteras entre la fe y la razn, y esa identidad se mantendr durante toda la Edad Media. La relacin entre ambas ser ya en el futuro, a lo largo de tota la historia de la Filosofa, un problema permanente que nace con el cristianismo. El enfoque de S. Agustn se mantendr a lo largo de la Edad Media. Paulatinamente, ir adquiriendo nuevos enfoques con Santo Toms, Occam, el Renacimiento. Finalmente, la Ilustracin ser el ltimo jaln que marca la definitiva separacin entre ambas.
1.3. La obra: La Ciudad de Dios
l texto a comentar son los captulos XXVI y XXVII del libro XI de La ciudad de
Dios. En lo que respecta a su forma, resulta significativo, incluso sorprendente, para el hombre de hoy, la no separacin o distincin entre razn (aquellos conocimientos que adquirimos mediante el uso de esa facultad natural) y fe (aquellos otros conocimientos que hemos adquirido gracias a la revelacin sobrenatural de Dios y que para el cristiano se hayan contenidos esencialmente en las sagradas escrituras, es decir, en la Biblia). As, Agustn argumenta de modo racional, apoyndose en convicciones o enseanzas de la filosofa (en el texto a comentar, por ejemplo, su argumentacin contra los acadmicos, en este momento los escpticos), y simultneamente argumenta desde la revelacin, apoyndose en las enseanzas de sta (en el texto, por ejemplo, argumentando la semejanza del alma humana con Dios, con la Trinidad). En cuanto a su contenido la obra se caracteriza por su multiplicidad temtica (en ella pasa revista directa o indirectamente a multitud de problemas y discusiones filosficos y teolgicos de la poca), aunque su contenido bsico no es otro que una reflexin en profundidad, y desde el punto de vista cristiano, de la historia, de ah que se diga que este libro constituye el primer tratado de filosofa o, quizs mejor, teologa de la historia. Con este tema central como objetivo fundamental, se suelen distinguir en ella dos partes orgnicas: del libro I al X, una primera parte polmica, donde rechaza las acusaciones de los paganos contra la Iglesia, al tiempo que ataca al paganismo por su incapacidad para asegurar la prosperidad y la felicidad de los hombres y, sobre todo, para preparar la vida futura (especial inters tiene el libro VIII, en el que pasa revista a
HISTORIA DE LA FILOSOFA
San Agustn
las principales escuelas filosficas griegas y latinas); y, del libro XI al XXII, una segunda parte positiva y expositiva de la verdadera religin, que es el cristianismo. Es aqu donde efecta la confrontacin entre los dos reinos, su origen, su desarrollo y su fin. Todo termina con el Juicio Final en el que se realiza la separacin de los dos reinos que haban existido mezclados durante siglos: el reino de Dios sobre el reino de Satans. La ciudad de Dios -obra madurada a lo largo de trece aos (413-426), y uno de los libros que ms influjo ha tenido en el pensamiento medieval- pretende, pues, desde la fe cristiana de su autor, desentraar el sentido de la Historia y descubrir las leyes que la rigen; es as el primer tratado de filosofa, mejor, de teologa de la historia de nuestra cultura. S. Agustn escribe la obra ante la inminente cada del Imperio con la doble intencin de a) defender el cristianismo de la acusacin frecuente de ser la causa de la decadencia y progresiva desintegracin del Imperio, al haber apartado a sus ciudadanos de las creencias y tradiciones mantenidas durante siglos, y b) de separar la suerte del Imperio, prximo a su desaparicin definitiva, de la del cristianismo, pues era tambin frecuente entender que aqul haba sido el instrumento de Dios para la expansin de ste. La ciudad de Dios, investiga, pues, el sentido de la Historia, que no es otro que el proceso de Salvacin de la humanidad. La Historia tiene un comienzo, la Creacin; un momento culminante, la Redencin de Jesucristo; y un final, la resurreccin del ltimo da y el Juicio final; representa, pues, una concepcin lineal del tiempo. Tres principios mueven la Historia: la Providencia divina, que la conduce a su fin; el libre albedro (libertad de la voluntad), que permite a los hombre elegir entre el bien y el mal; la existencia del mal y del Diablo. La historia de la humanidad es el desarrollo de dos ciudades, la de aquellos hombres que aman a Dios hasta el desprecio de s mismos, la ciudad de Dios, y la de aquellos otros que se aman a s mismos hasta el desprecio de Dios (soberbia), la ciudad del Diablo; el fin de la Historia se cumplir con el triunfo definitivo de la primera sobre la segunda, tras la resurreccin y el Juicio final; entretanto, ambas ciudades se dan mezcladas y no pueden identificarse con la Iglesia y el Estado respectivamente; aunque la primera debe cumplir una funcin de gua y orientacin para el segundo, los hombres concretos que integran a ambas instituciones puede pertenecer, segn su eleccin ntima, a una u otra de las dos ciudades.
1.4. Anlisis y aclaracin del contenido del texto
l tema global del texto a comentar aparece en las primeras lneas del mismo:
"Tambin nosotros reconocemos una imagen de Dios en nosotros", es decir, en nosotros hallamos una imagen de Dios, de la Trinidad, aunque no igual, no eterna, no de la misma sustancia que l es. Dios es uno y tres personas al mismo tiempo (Trinidad): Dios, en cuanto es o existe, es Padre; en cuanto se conoce, es Hijo; en cuanto ama su ser y su conocer, es Espritu Santo. Los hombres "somos, conocemos que somos y amamos este ser y este conocer". En cuanto somos, nos asemejamos al Padre; en cuanto conocemos, nos asemejamos al Hijo; en cuanto amamos nuestro ser y nuestro conocer, nos asemejamos al Espritu Santo. El texto puede dividirse en dos partes: La primera, que se corresponde con el captulo XXVI del libro XI, tras establecer el tema central anteriormente citado y comentado, afirma, en primer lugar, que a la verdad de las tres proposiciones citadas - soy, conozco y amo - no alcanzan los argumentos de
HISTORIA DE LA FILOSOFA
San Agustn
los escpticos (acadmicos, dice el texto), porque no proceden del conocimiento sensible ni de la fantasa, sino que son evidentes a la razn (el error de los escpticos es que pretenden fundar el conocimiento en la sensacin, cuando su fundamento, en esta cuestin S. Agustn sigue a Platn, es la intuicin intelectual). A continuacin, pretende justificar frente a los escpticos la verdad indubitable de las dos primeras proposiciones, que somos y que conocemos. El argumento resulta claro, para engaarme cuando creo conocer, como dicen los escpticos, es necesario que exista, si no existo, no puedo engaarme (si me engao, existo, expresin paralela a aquella otra utilizada por Descartes muchos siglos despus, si pienso, existo); por ello, aunque me engae cuando creo conocer, conozco que existo, y en cuanto conozco que existo, conozco que conozco; es, pues, evidente que existo y que conozco al menos que existo. Por ltimo, enuncia la verdad de la tercera proposicin sealada, que amo mi ser y mi conocer: "Pues no me engao en las cosas que amo; aunque ellas fueran falsas, sera verdad que amo cosas falsas", para concluir argumentado esta verdad con la afirmacin: "Tan verdad es que no hay nadie que no quiera existir, como no existe nadie que no quiera ser feliz". La segunda parte, que se corresponde captulo XXVII de este mismo libro, cuyo punto 1. pretende justificar que amo mi ser. La argumentacin aqu es sencilla: toda la naturaleza "rehuye con gran fuerza el no ser"; as, ningn hombre quiere morir: hasta el hombre ms miserable elegira con alegra vivir eternamente (la inmortalidad) en su miseria a una muerte prematura; ms an, todos los animales y las plantas mismas luchan con denuedo por mantenerse en la existencia, incluso los seres inanimados parecen preservar su existencia buscando su lugar natural (referencia a la teora aristotlica de los lugares naturales). Y cuyo punto 2. Pretende justificar que amo mi conocer. El argumento nos lo ofrece en las primeras lneas: el amor del hombre al conocimiento se manifiesta claramente en el hecho "de que cualquiera prefiere lamentarse con mente sana a alegrase en la locura", es decir, todo hombre prefiere, en aquellas cosas que ntimamente le ataen, la verdad, por dura que sea, a la mentira. A continuacin, afirma que ese amor por el conocimiento slo lo posee el hombre, porque, aunque los animales puedan tener el conocimiento sensible ms desarrollado que l, l es el nico capaz de conocimiento racional (hace una referencia a la teora de la iluminacin), sugiriendo que el amor del hombre al conocimiento es superior a cualquier otro porque el conocimiento es superior a cualquier otra actividad. Se refiere, despus, brevemente a la semejanza del conocimiento sensible de los animales con la ciencia humana y reflexiona ms detenidamente sobre el por qu se llaman sensibles a las dems cosas: no conocen pero parecen querer darse a conocer por la belleza y perfeccin de las formas que ofrecen a los sentidos corporales. A partir de esa reflexin, se refiere a su concepcin del conocimiento: los sentidos corporales nos informan de los objetos corporales, pero no los juzgamos por los datos que ellos nos ofrecen, sino por los de "otro sentido interior, muy superior a ste", que slo el hombre posee, la inteligencia humana, que se desdobla en razn, capacidad de juzgar, y entendimiento, capacidad de intuir la "especie inteligible", las Ideas (Agustn asume la teora de las Ideas de Platn, que interpreta como las Ideas de Dios), gracias a la Iluminacin divina; la funcin y finalidad de "este sentido" no puede ser cubierta por ningn sentido corporal. Concluye, repitiendo lo afirmado al principio del captulo anterior (XXVI), que por esa inteligencia "estoy cierto de que existo y de que conozco y de que amo eso, y estoy igualmente cierto de que amo".
HISTORIA DE LA FILOSOFA
San Agustn
10
2. CONTEXTUALIZACIN
El pensamiento de San Agustn queda enmarcado en los ltimos aos del Imperio Romano de Occidente. Desde su fundacin como ciudad el ao 753 a. C. hasta su conclusin en el 476 d. C. la historia de Roma es una fuente indispensable para comprender la cultura occidental. A partir del siglo III el Imperio comienza su declive. Sus fronteras son amenazadas por los ataques constantes de los germanos. A ello hay que aadir la fragmentacin interior y la crisis social. El cristianismo es visto como un enemigo que dificulta la cohesin interna, y el Estado emprende contra l persecuciones sistemticas. En el ao 313, Constantino decide tolerar el cristianismo como una religin ms. En el ao 380 Teodosio lo declara religin oficial del Imperio. El declive interno de Roma da paso a un nuevo orden social representado por el cristianismo, que poco a poco ha ido estableciendo, despus de muchas discusiones internas, el canon de fe y moral que extender a todo Occidente. Por otra parte, el saqueo de Roma en el 410 d. C. por parte de los vndalos (Alarico), produjo un sentimiento de fragilidad entre los cristianos en cuanto a la credibilidad del poder poltico. Existan dos corrientes encontradas dentro de la Iglesia: una que empujaba a los cristianos a defender el orden poltico; y otra en la que se alegraban al vislumbrar su inmanente desaparicin. Estos eran, pues, los aspectos de crisis ante los cuales San Agustn tena que presentar su defensa de la Ciudad de Dios. Este esfuerzo se torna todava ms crtico a la luz de la cada de Roma, cuando toda estructura se est desmoronando. Se requera una interpretacin de la historia en la que debera aparecer un fin predestinado. As, la historia ser vista como un proceso de la vida de las dos ciudades. La filosofa medieval queda, pues, enmarcada entre el platonismo cristiano de San Agustn, en las postrimeras del Imperio Romano (s.V) y el aristotelismo de Toms de Aquino en el siglo XIII. Poco ms tarde, en el siglo XIV acontecer la crisis de la Escolstica medieval cristiana, sobre todo a raz del pensamiento de Guillermo de Ockham.
2.1 Vida y obras.
Es innegable la gran repercusin de San Agustn a lo largo de toda la Edad Media y su vigencia incluso en nuestros das. En su biografa se refleja su carcter dialogante y el continuo dilogo con diferentes concepciones de la realidad que presiden los desarrollos filosficos ms decisivos. San Agustn naci en la ciudad africana de Tagaste, en la provincia romana de Numidia (en la actual Argelia), en el ao 354. De padre pagano y madre cristiana (Santa Mnica), recibi una intensa formacin al modo latino. Siendo an muy joven, con 19 aos, fue de capital importancia para su formacin la lectura del libro hoy perdido de Cicern, Hortensio, que imprimi en su inquieta personalidad la creencia en la posibilidad de alcanzar la verdad y la sabidura y que le llev al maniquesmo, doctrina que abandonara aos ms tarde, siendo ya profesor de Retrica en
HISTORIA DE LA FILOSOFA
San Agustn
11
Roma, seducido por los contenidos escpticos de la Nueva Academia corriente del platonismo que postulaba la imposibilidad de conocer con absoluta certeza-. Ms tarde, en el ao 384, se traslad como profesor a Miln y all entr en contacto con San Ambrosio, que le ayud a comprender en las Escrituras el sentido espiritual que se esconda bajo el sentido literal. Es probablemente la Eneadas de Plotino la obra que le proporcionar las bases para abordar los problemas teolgicos y filosficos relativos a la verdad y el dogma. La transformacin definitiva se produjo en el 386 con su conversin al cristianismo y posterior bautismo en manos del propio San Ambrosio. Su ingreso en la Iglesia puso fin a los aspectos ms veleidosos y turbios de su biografa a cambio de lo cual adopt un rgido ascetismo, primero como sacerdote y ms tarde como obispo de Hipona (396), en el norte de frica, a donde haba vuelto desde Italia en el ao 388. Hasta el momento de su muerte, sucedida en Hipona en el ao 430 durante el asedio de la ciudad por los vndalos, cuando el Imperio Romano de Occidente daba los ltimos estertores, San Agustn desarroll una vasta tarea apologtica aclarando los principios de fe, combatiendo duramente las herejas y configurando los pilares del pensamiento filosfico cristiano. El objeto de la filosofa de San Agustn, comn a muchos filsofos de la Antigedad, es alcanzar la verdad y la felicidad, l las encontrar en Jesucristo. Encontrar en la verdad revelada lo que colma la insuficiencia de la verdad filosfica. La obra escrita de San Agustn es muy extensa y de contenido diverso: 93 tratados en 223 libros, 500 sermones y 217 cartas. Algunos de los ttulos ms significativos, presentados por gneros son: Autobiogrficos: Confesiones, Retractaciones. Filosficos: Acerca de la vida feliz, Acerca del libre albedro. Dogmticos: Acerca de la Trinidad. Morales y pastorales: Acerca del bien conyugal. Monsticos: La regla. Exegticos: Comentarios sobre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Polmicos: Contra Fausto el maniqueo. Apologticos: La ciudad de Dios (ttulo original: De civitate Dei).
Esta ltima obra, La ciudad de Dios, redactada entre el 413 y el 426 en latn, representa una de las ms importantes obras de filosofa de carcter cristiano de la historia y ejerci una gran influencia a lo largo de la Edad Media. Fue escrita para responder a la crtica que los romanos no cristianos hacan a los cristianos, a quienes culpaban de la cada del Imperio por haber promovido el abandono del culto a los dioses romanos. San Agustn no aceptaba esta crtica y pensaba que el ocaso del Imperio romano se deba a otras causas ms profundas, tales como la decadencia moral de Roma y el rechazo de los principios de vida que el cristianismo instaur. Toda la obra se erige en una alabanza del valor del cristianismo como nica religin verdadera y en un reconocimiento de la providencia divina que permiti la gloria de Roma y su decadencia. La Ciudad de Dios, compuesta de 22 libros, es una sntesis de la historia de la humanidad desde la perspectiva del cristianismo y puede dividirse en dos grandes partes: - La primera parte incluye los diez primeros libros, donde se enzarza en un debate directo para refutar las acusaciones de los paganos. Uno de sus argumentos es el de la curiosa ceguera que impide ver a los que le acusan el hecho obvio de que durante el saqueo de Roma los dioses paganos no intervinieron para proteger la ciudad.
HISTORIA DE LA FILOSOFA
San Agustn
12
- La segunda parte (libros XI al XXII), tiene como objeto una tarea mucho ms extensa, la de crear una filosofa cristiana y la defensa de la Ciudad de Dios. Una de las ideas principales es la de que ninguna persona debe lealtad incondicional a una sociedad terrenal.
En La ciudad de Dios, San Agustn describi los rasgos de dos ciudades que se encuentran en el cielo y en la tierra. En el cielo distingue la ciudad de Dios (poblada por ngeles que adoran a Dios y le obedecen) y la ciudad del mal (formada por los demonios o ngeles rebeldes). Estas dos ciudades celestes tienen su contrapunto en la Tierra, donde tambin pueden distinguirse dos ciudades homnimas: la ciudad de Dios (integrada por quienes siguen los principios del cristianismo y practican la caridad y el amor a Dios, siguiendo el ejemplo bblico de Abel) y la ciudad del mal (formada por quienes slo viven para obtener placer y felicidad egosta y siguen el ejemplo violento de Can). Las dos ciudades que se encuentran en la Tierra, a imagen de las ciudades celestiales, debern pasar una prueba decisiva: el Juicio Final que tendr lugar al final de los tiempos, cuando se establezca la verdad definitiva y triunfe el cristianismo. En realidad, La ciudad de Dios es una obra de filosofa de la historia, cargada de elementos teolgicos. Su influencia fue muy notable en los siglos posteriores y marc algunas de las ms importantes disputas teolgicas medievales. Fue ampliamente utilizada por los ms importantes representantes del humanismo y de la Reforma del siglo XVI, quienes encontraron en sus pginas la imagen ideal de la Iglesia y de la sociedad cristiana.
2.2
Repercusiones de su pensamiento.
La obra de San Agustn supone la primera gran sntesis entre el cristianismo y la filosofa platnica. Aunque inspirado por la fe, que se confunde con la razn, el pensamiento de San Agustn dominar el panorama filosfico cristiano hasta la aparicin de la filosofa tomista, ejerciendo un influjo considerable en la prctica totalidad de pensadores cristianos durante siglos. Las tesis bsicas de toda esta poca cristiano-medieval, defendidas por San Anselmo de Canterbury, Avicena (s. XI), la Orden Franciscana (s. XIII), San Buenaventura y otros, son las siguientes: Las relaciones entre razn y fe sirven para esclarecer la verdad cristiana (la fe ilumina la razn). Existe la dualidad platnica entre cuerpo y alma, sta posee un conocimiento directo de s misma. - En el plano tico predomina la primaca de la voluntad sobre el entendimiento. Se dar en Duns Scoto y Guillermo de Ockham, filsofos del siglo XIV. - El agustinismo medieval mantiene la teora de la iluminacin para explicar el conocimiento, mediante ella el alma humana conoce las verdades universales, inmutables y eternas (ideas que estn en la mente de Dios).
HISTORIA DE LA FILOSOFA
San Agustn
13
3. NOCIONES 3.1 Escepticismo acadmico y certeza de la propia existencia.
El fundador de la escuela escptica fue Pirrn de Elis. El escepticismo viene de la palabra griega Skptiks, que significa los que miran o examinan. El escepticismo acadmico tiene dos partes, la primera es terica, que no es sino una teora del conocimiento en la que no hay ningn saber seguro y luego hay otra prctica, que es una actitud que consiste en no apegarse a ninguna opinin, suspender el juicio y conseguir la ataraxia o serenidad. El lema del movimiento escptico es Nada es Ms, que est basado en que despus de intentar conseguir un criterio para saber la verdad, ningn argumento resulta claramente definitivo, as pues es ms acertado suspender el juicio de ello y, de esta manera, uno se libera de la inquietud para alcanzar la serenidad. El filsofo dogmtico piensa que ya ha encontrado la verdad, mientras que el escptico busca la verdad y afirma que es imposible encontrar una verdad que sea definitiva. Todas nuestras percepciones tienen un valor relativo, slo nos dan a conocer como aparecen las cosas en nuestros sentidos. S. Agustn mantendr una dura polmica con los escpticos (acadmicos) a cuyas doctrinas se acerc en un periodo de su vida. Contra ellos no slo escribe Contra los acadmicos, sino que en numerosas ocasiones pretende refutar su posicin con diversos argumentos, entre otras, en el texto de la Ciudad de Dios que habremos de comentar. Los argumentos contra los escpticos son variados: los escpticos se creen sabios, pero niegan la verdad; qu clase de sabidura es esa que niega la posibilidad de un conocimiento verdadero? Los escpticos se contradicen: por un lado, afirman que no existe la verdad, y, por otro, pretenden que esa afirmacin sea verdadera. Para negar algo hay que tener nocin, aunque sea confusa, de lo que se niega; de lo contrario, no se sabe lo que se niega: los escpticos, por tanto, no saben lo que niegan cuando niegan que exista la verdad. El argumento fundamental que expresa San Agustn acerca del conocimiento de la verdad es que ha de ser buscado por su contribucin a la felicidad, pues slo el sabio puede ser feliz, y la felicidad consiste en la posesin amorosa de la verdad nica Dios-. Pero sin duda, para buscar a este conocimiento de verdad, San Agustn defiende que ha de buscarse no por los sentidos, sino reflexionando, hacia el interior
HISTORIA DE LA FILOSOFA
San Agustn
14
de uno mismo, la autoconciencia, como la evidencia intuitiva que fundamenta la verdad. Pero, sobre todo, el argumento decisivo es aquel que se funda en la autoconciencia: "si me engao, existo"; si conozco que existo, conozco que conozco. He ah dos verdades que los escpticos no pueden rebatir. (Este es el argumento central del texto a comentar). Los escpticos son tales porque toman la sensacin como criterio de verdad, pero para S. Agustn la verdad reside dentro de uno: todo hombre est al menos seguro de su existencia; aunque dude de la existencia de Dios o de los objetos creados, el hecho de que dude demuestra que l existe, porque si no existiera no podra dudar. As, aunque los escpticos digan que los objetos sensibles nos engaan y que no hay certeza alguna, no pueden invalidar el conocimiento cierto que la mente tiene de s misma, sin la intervencin de los sentidos, por conocimiento interior: Y en estas verdades [la propia existencia, y el conocimiento de la misma a las que aadir una tercera: el amor de una y otro, es decir, que es cierto que amamos el existir y el conocer que existimos-] no hay temor alguno a los argumentos de los acadmicos. S. Agustn proclama, por tanto, la certeza de lo que conocemos por experiencia interna, por autoconciencia. Para dar sentido a esto se puede explicar de la siguiente manera: quien duda de la verdad, est cierto de que duda, esto es, de que vive y piensa; tiene, por consiguiente, en la misma duda una certeza que le sustrae la duda y le lleva a la verdad. Para San Agustn de Hipona Si me equivoco, existo, lo cual anticipa en cierto modo el planteamiento de Descartes Pienso, luego existo-. Sin embargo, para Agustn la bsqueda de la verdad no se detiene aqu, ya que l busca la verdad necesaria, inmutable y eterna, que no puede ser facilitada por los objetos sensibles. Busca la verdad, que es Dios, por lo que hay que seguir buscando en el alma. As pues, la bsqueda va desde lo exterior las cosas materiales hacia el interior el alma -. Como esas verdades que se buscan no pueden proceder del alma, porque son mudables, slo pueden explicarse por una iluminacin divina- San Agustn rechaz la reminiscencia platnica y la transmigracin del alma-. S. Agustn rechaza la tesis platnica de la eternidad del alma, sera incompatible con la doctrina de la creacin. En cuanto a su origen en cada hombre concreto, duda entre el creacionismo (Dios creara un alma para cada hombre en el acto mismo de la generacin del cuerpo) y el traducianismo (las almas se transmiten de padres a hijos). El traducianismo tiene la ventaja de explicar el dogma de la transmisin del pecado original desde Adn a todos sus descendientes, pero parece incompatible con la inmaterialidad del alma, pues lo inmaterial carece de partes y la transmisin del alma de padres a hijos exigira que una parte del alma de los padres pasase a los hijos (adems, invalida el argumento que tradicionalmente se haba dado para justificar la inmortalidad: el alma, al carecer de partes, no puede descomponerse, es, por tanto, incorruptible o inmortal); el creacionismo evita ese problema, pero plantea la dificultad de explicar la transmisin del pecado original. S. Agustn parece inclinarse por el traducianismo, la Iglesia catlica opt finalmente por el creacionismo.
HISTORIA DE LA FILOSOFA
San Agustn
15
3.2 El amor a la existencia y el amor al conocimiento.
El amor a la existencia, segn san Agustn, est basado en el rehuir de la no existencia. Con esto entendemos que ningn hombre quiere morir: hasta el ms miserable elegira vivir eternamente en su miseria a morir prematuramente. En esto incluimos tanto a animales como a las plantas, as como minerales y seres inertes. Cuando hablamos del amor al conocimiento, hemos de decir que cualquiera prefiere estar con mente sana que a la locura, este amor por el conocimiento solo es posedo por el hombre, porque, aunque los animales pueden tener un conocimiento sensible ms desarrollado que el del humano, ste es el nico capaz del conocimiento racional. As pues, basndonos en la teora de la iluminacin, el amor del hombre al conocimiento es claramente superior a cualquier otro porque el conocimiento es algo que supera a cualquier otra actividad. Esta cercana y semejanza a Dios se expresa tanto en su tendencia natural a buscar la verdad como a buscar la felicidad. Todo hombre busca espontneamente una y otra; para encontrar la verdad, lo hemos expuesto antes, el hombre ha de ir ms all de s mismo (autotrascendimiento) hasta encontrarla, ayudado su conocimiento por la Iluminacin, en Dios, sede de las Ideas; de un modo semejante, para encontrar la felicidad ha de ir, en la bsqueda de un amor que le colme, ms all de s mismo hasta encontrarlo, ayudada su voluntad por la Gracia, en Dios. Por eso dir S. Agustn que el hombre ha sido hecho de tal manera que no puede encontrar la felicidad ni en las cosas materiales ni en s mismo, sino en algo superior a s, y ese algo es Dios. La felicidad consiste, pues, en el amor a Dios (dirigir a l tanto el entendimiento como la voluntad). Aqu est la raz del pecado y de la infelicidad que reporta; el pecado es consecuencia de un defecto de la voluntad que prefiere amar lo inferior, lo terreno, a lo superior, Dios. San Agustn da primaca al amor y a la voluntad junto al conocimiento. El amor culmina el movimiento del alma iniciado en el conocimiento. El amor es una fuerza ascendente que lleva al alma a su lugar natural, Dios. La felicidad se halla nicamente en Dios. Conocer es amar y amar es conocer. No existe una distincin entre razn y fe, la fe es la gua ms segura, pero la fe no esta en conflicto con la razn, no es irracional. As pues, el hombre tiene que buscar la inteligencia de la fe. El conocimiento se fundamenta de arriba abajo, siendo Dios el fundamento de toda la verdad. La razn en solitario desemboca en lo absurdo y en el escepticismo. La fe libera a la razn de su soberbia, entonces la razn se abandona a la gracia y se entrega al amor, que es el acto del hombre en plenitud. Los argumentos escpticos slo son vlidos para los que se fundan en la verdad en el conocimiento sensible. Para San Agustn la verdad pertenece al mbito inteligible y supone la purificacin de la mente y de la voluntad, para eliminar el apego al mundo y al cuerpo.
HISTORIA DE LA FILOSOFA
San Agustn
16
Segn San Agustn, Dios crea el mundo sin utilizar nada preexistente y lo hace por amor, para que las criaturas puedan ver el bien que l posee, hacindolas, pues, partcipes de sus propias perfecciones. Para san Agustn, el mal surge porque el hombre est vuelto a la materia y es entendido como la negacin del amor a Dios. El mal moral es pues, tambin defecto, carencia de la voluntad: la causa del mal no puede ser el Creador (todo aquello en lo que hay bien y orden hay que atriburselo a la bondad divina); la causa del mal se debe a la voluntad creada, que en s misma es buena, pero cuando se aparta del Bien inmutable, prefiriendo el amor de s al amor de Dios, inclinndose hacia la ausencia de un orden recto (de la que es responsable el hombre), entonces es mala. El mal moral, por tanto, se entiende tambin como la privacin o ausencia de un orden recto en la voluntad. Por qu ese error de la voluntad? En el fondo es incomprensible: querer encontrar las causas del mal moral, afirma con enorme plasticidad, es como querer ver las tinieblas u or el silencio, la nica respuesta est en el misterio de la libertad. Con respecto al mal fsico enfermedades, dolores anmicos y la muerte- son la consecuencia del pecado original, es decir, una consecuencia del mal moral. En la historia de la salvacin, sin embargo, todo tiene un significado positivo. La tica antigua tiene su base en la idea de la felicidad. Agustn conoce lo variado que puede ser el sentimiento de felicidad, pero sabe tambin que el alma humana tiene su lugar natural.
4. TEMAS
4.1 El hombre como imagen de Dios San Agustn abandona la idea pitagrica de que el cuerpo es la prisin del alma, pues la encarnacin del Verbo oblig a los cristianos a ensalzar el cuerpo humano. San Agustn considera al hombre como la unidad del cuerpo y alma, fiel a la tradicin bblica. Pero cuando aborda dicha cuestin desde un punto de vista filosfico, adopta el dualismo platnico, en que dice que el hombre es un alma racional que se sirve de cuerpo mortal y terreno. Respecto al origen del alma, rechaza la doctrina platnica de la preexistencia del alma y la reencarnacin. En ese sentido, defiende Agustn de Hipona la idea de que el alma es creada por Dios a imagen y semejanza suya. Soy, conozco y amo, dice en el texto objeto de comentario, y aqu se me desvela mi semejanza con el creador, pues Dios es uno y, al mismo tiempo, tres personas (Trinidad): Padre (Ser), Hijo (Verbo, el autoconocimiento que Dios tiene de s mismo) y Espritu Santo (Amor). Pero, para mantener la idea de que el pecado original afecta a todos los seres humanos, la crea a partir del alma de Adn. Por tanto, todos los seres humanos vienen marcados por la imperfeccin moral que representa el pecado original. Esto es lo que se conoce como el traducianismo de Tertuliano (las almas se transmiten de padres a hijos).
HISTORIA DE LA FILOSOFA
San Agustn
17
Los temas fundamentales para S. Agustn son el alma y Dios, pero plantear el problema del hombre significa el problema de Dios, el hombre no se encuentra plenamente si no est con Dios. El Alma humana es imagen de la Trinidad Padre, hijo y espritu santo. Podemos relacionar esta imagen de Trinidad, con cada una de las tres facultades del alma humana. As, estas son la memoria, entendimiento y la voluntad, juntas y cada una por separado, constituyen la vida, la mente y la substancia del alma. El alma nos permite concebir vagamente la trinidad Divina. El padre se conoce as mismo y genera un verbum (El hijo), la relacin entre ambos es el amor del Padre al Hijo (El Espritu Santo). Por la memoria, mediante el cual se hace presente el pasado, imita el alma la eternidad que es denominada Padre, por el entendimiento imita el alma la sabidura, denominacin apropiada del Hijo, y por la voluntad y el amor imita el alma la felicidad, denominada apropiadamente Espritu Santo. En la Trinidad, todos y cada uno de sus elementos son iguales, es decir, no existe diferencia jerrquica ni funcional. Entre Dios, que es y conoce todo a la vez, y lo sensible que pasa sin consistencia alguna, est el alma, que retiene el pasado, de este modo surge el tiempo. La identidad del alma consigo misma es la memoria, imagen de la unidad y eternidad de Dios. El conocimiento del hombre y de Dios se ilumina recprocamente, y realizan a la perfeccin el proyecto de filosofar agustiniano: conocer a Dios y a la propia alma, a Dios a travs del alma, y al alma, a travs de Dios.
4.2 Sabidura e Iluminacin. La filosofa de Agustn de Hipona es una continua bsqueda hacia lo ms interior de s mismo y hacia lo ms elevado de la realidad. Al proceder as, responde a sus propios impulsos y preocupaciones y coincide con la direccin del pensamiento neoplatnico. Su doctrina ser una sntesis del cristianismo y el neoplatonismo. El pensamiento que busca la verdad tiene que comenzar por la evidencia de s mismo. Es as como se puede superar la duda de los escpticos de la Academia nueva. En la autoconciencia se encuentra un punto de partida irrebatible: San Agustn dice Si me engao, existo. Sin embargo, la bsqueda de la verdad no hade detenerse en esta primera certeza, Agustn busca la verdad necesaria, inmutable y eterna, la cual no puede ser facilitada por los objetos sensibles, que siempre estn cambiando. Tambin el alma es contingente y mudable, por tanto, slo Dios es la verdad, para encontrarlo hay que buscar en el interior del alma. Inspirndose en las doctrinas platnicas, S. Agustn distingue tres niveles de conocimiento: el conocimiento sensible, el conocimiento racional y la contemplacin (estos ltimos dos niveles constituyen el conocimiento inteligible). El conocimiento sensible tiene su origen en la actividad de los sentidos, en la sensacin (comn a los animales y al hombre), y tiene por objeto el mundo material. Los objetos pertenecientes a este mundo actan sobre los sentidos, cuyas
HISTORIA DE LA FILOSOFA
San Agustn
18
modificaciones conoce el alma, hacindose cargo del mundo que le rodea. Este conocimiento, aun siendo imprescindible para la vida prctica cotidiana, no es sin embargo verdadero conocimiento, sino opinin, doxa; las deficiencias de los sentidos y de los objetos materiales impiden que sea verdadero conocimiento. Ahora bien, aunque este conocimiento y las cosas y fenmenos concretos y materiales que con l percibimos sean cambiantes y sin valor, y aunque S. Agustn no considere que esos objetos sensibles fueran lo propio del intelecto humano, sin embargo, se introduce aqu un matiz diferenciador respecto de la concepcin platnica: ahora no se desprecia tajantemente este tipo de conocimiento, pues, de un lado, los objetos corpreos pueden ser, en cierto sentido, el punto de partida de la mente hacia Dios (la sensacin nos da noticia de lo que l ha creado materialmente, incluido nuestro cuerpo), aunque el alma la autoconciencia interior- sea un punto de partida ms adecuado; y, por otro lado y ms fundamentalmente, la sensacin es, para S. Agustn, un acto del alma, la cual utiliza los rganos de los sentidos como instrumentos suyos: la sensacin es algo realizado por el alma, siendo los estmulos mera ocasin para que el alma sienta; toda la actividad en el fenmeno de la sensacin es anmica (v.g.: la impresin de la luz sobre la retina no es la causa de que se vea un color, slo es mera ocasin para que el alma produzca en ella la visin del color). El conocimiento racional es innato: es un conocimiento obtenido por la razn desde s misma (el alma no lo extrae de las cosas materiales), en una actividad inferior de la misma. Con l conocemos lo universal y necesario pero relativo a lo temporal; es el conocimiento que llamamos ciencia. Tiene su origen en la actividad de la razn, facultad de juzgar, y toma como punto de partida al conocimiento sensible: las ideas universales y necesarias no se obtienen a partir de la experiencia sensible, sino que se originan en la razn, siendo el conocimiento sensible mera ocasin para que la razn, desde s misma, produzca dichas ideas. La razn, gracias a las Ideas, Arquetipos o modelos eternos de todas las cosas, juzga lo percibido y da lugar a la ciencia. Esta forma de conocimiento es especficamente humana (los animales, sobre todo los animales superiores, poseen sensaciones, pero carecen de razn; el hombre, en cambio, s puede tener un conocimiento racional de los objetos corpreos, y, adems, es capaz de formular juicios racionales de las cosas corpreas y percibirlas como aproximaciones a sus modelos eternos). La contemplacin, o conocimiento de sabidura, es el conocimiento filosfico, y versa sobre las verdades universales y necesarias de orden tico y religioso, que son verdades eternas e inmutables, no sujetas a lo temporal ni a lo espacial (por l se conoce, por ejemplo, la existencia e inmortalidad del alma, o la existencia de Dios). Consiste en la actividad del entendimiento mediante la cual intuimos las Ideas inmutables, modelos o arquetipos de todas las cosas, que son, a su vez, los criterios de juicio que utiliza la razn en su actividad cognoscitiva. La captacin de tales Ideas constituye el conocimiento plenamente objetivo, en ellas contemplamos la verdad objetiva. En esta contemplacin consiste la verdadera sabidura. Para S. Agustn el ideal es que la sabidura contemplativa aumente, pero al mismo tiempo nuestra razn debe dirigirse en parte al buen uso de las cosas mutables y corpreas, que deben servir al logro de las cosas eternas: su inters principal es el logro del fin sobrenatural del hombre, la beatitud, la felicidad en la posesin y visin de Dios. Ahora bien, este conocimiento no pude ser obtenido a partir de la sensacin, y tampoco puede extraerlo el alma de s misma: la perfeccin de esos conocimientos est abismalmente alejada de la imperfeccin del hombre.
HISTORIA DE LA FILOSOFA
San Agustn
19
Entonces, cmo alcanza el hombre, que es mudable, la contemplacin de las Ideas, Las Ideas de Dios, que como l son inmutables? No por reminiscencia, como afirmaba Platn, sino gracias a la actividad de Dios, a la Iluminacin divina: las verdades eternas e inmutables no pueden derivar de la experiencia sensible que es cambiante y temporal, tampoco pueden ser producidas por la mente humana que, igualmente, es cambiante y temporal; slo la luz divina nos puede procurar ese conocimiento: la iluminacin que Dios concede al alma, a la razn, le permite a sta captar estos conocimientos. El hombre que quiera encontrar la verdad ha de buscar no fuera, sino dentro de s, en su alma, y en esta bsqueda interior, iluminadas por Dios, encontrar las Ideas, que tienen su origen y su sede en la mente divina. As pues, la bsqueda va de lo exterior de las cosas a lo interior alma- esto se conoce con el nombre de interiorizacin, y en ella se realiza el descubrimiento de verdades, reglas o razones eternas que nos permiten juzgar sobre todas las cosas sensibles. Se inspira, sin duda, en la afirmacin del Evangelio de San Juan: El verbo es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. La teora de la iluminacin agustiniana ha sido objeto de mltiples interpretaciones; en cualquiera de los casos se aprecia la relacin con la doctrina platnica: Platn haba dicho que del mismo modo que el sol ilumina los objetos sensibles para que puedan ser vistos por el ojo, el Bien ilumina las Ideas para que puedan ser comprendidas por la mente; S. Agustn entender que es Dios el que ilumina las Ideas para que stas puedan ser comprendidas por el hombre. Esta iluminacin es natural, es decir, Dios la ofrece a todo hombre que busca sinceramente la verdad, aunque no haya conocido el mensaje cristiano.
También podría gustarte
- Eutropio - Traducción y Análisis. Guerras Pírricas 2 Guerra PúnicaDocumento30 páginasEutropio - Traducción y Análisis. Guerras Pírricas 2 Guerra PúnicaMocasinesaltarines81% (58)
- Eutropio. Traducción y Análisis 3 Guerra Púnica Conjura para Asesinar A CésarDocumento39 páginasEutropio. Traducción y Análisis 3 Guerra Púnica Conjura para Asesinar A CésarMocasinesaltarines83% (41)
- Eutropio - Traducción y Análisis. Los 7 Reyes de Roma Personajes y Hechos de La RepúblicaDocumento24 páginasEutropio - Traducción y Análisis. Los 7 Reyes de Roma Personajes y Hechos de La RepúblicaMocasinesaltarines81% (26)
- Estatutos Guardias Del SantisimoDocumento3 páginasEstatutos Guardias Del SantisimoEric Calderón75% (4)
- Métodos de InterpretaciónDocumento4 páginasMétodos de InterpretaciónCRISTY GOMEZ100% (4)
- Humanae Vitae y ComentariosDocumento24 páginasHumanae Vitae y ComentariosCarolina Soria Bravo100% (1)
- Tiempos de Avivamiento. Moviendo Al Espiritu. Smith Wigglesworth PDFDocumento7 páginasTiempos de Avivamiento. Moviendo Al Espiritu. Smith Wigglesworth PDFJoseMarianoTomayTeran100% (1)
- Arte Romano en Época Republciana en HispaniaDocumento3 páginasArte Romano en Época Republciana en HispaniaMocasinesaltarinesAún no hay calificaciones
- El Viejo y El MarDocumento2 páginasEl Viejo y El MarMocasinesaltarinesAún no hay calificaciones
- Lección 1 GriegoDocumento9 páginasLección 1 GriegoMocasinesaltarinesAún no hay calificaciones
- Hojasde HierbaDocumento2 páginasHojasde HierbaMocasinesaltarinesAún no hay calificaciones
- La Muerte en VeneciaDocumento2 páginasLa Muerte en VeneciaMocasinesaltarinesAún no hay calificaciones
- Simbolismo y Poesia PuraDocumento2 páginasSimbolismo y Poesia PuraMocasinesaltarinesAún no hay calificaciones
- El Mito de Don QuijoteDocumento2 páginasEl Mito de Don QuijoteMocasinesaltarinesAún no hay calificaciones
- Renovación Del Teatro EuropeoDocumento2 páginasRenovación Del Teatro EuropeoMocasinesaltarinesAún no hay calificaciones
- Renovación de La Novela en El Siglo XXDocumento3 páginasRenovación de La Novela en El Siglo XXMocasinesaltarinesAún no hay calificaciones
- Pablo NerudaDocumento2 páginasPablo NerudaMocasinesaltarinesAún no hay calificaciones
- Los Cuentos de Antón ChéjovDocumento2 páginasLos Cuentos de Antón ChéjovMocasinesaltarinesAún no hay calificaciones
- Las Cuitas Del Joven WertherDocumento2 páginasLas Cuitas Del Joven WertherMocasinesaltarines67% (6)
- Fa Us ToDocumento2 páginasFa Us ToMocasinesaltarinesAún no hay calificaciones
- OteloDocumento2 páginasOteloMocasinesaltarinesAún no hay calificaciones
- Series de Estudios BiblicosDocumento114 páginasSeries de Estudios BiblicosLINO REYES VELARDE100% (3)
- Simposio TeologiaDocumento12 páginasSimposio TeologiaHna Rina Alvarado de AlbornozAún no hay calificaciones
- Dones Espirituales en A.TDocumento17 páginasDones Espirituales en A.TAlejandro Briceño100% (1)
- 1 en Busca de SantidadDocumento54 páginas1 en Busca de SantidadJoel987Aún no hay calificaciones
- La Humildad en DiosDocumento19 páginasLa Humildad en Diosalbert030577Aún no hay calificaciones
- Apologética 2Documento130 páginasApologética 2El PachirrisAún no hay calificaciones
- Es Necesaria La LiberaciónDocumento6 páginasEs Necesaria La LiberaciónIsmerai ManantialAún no hay calificaciones
- La Oracion de Grandes Hombres de DiosDocumento137 páginasLa Oracion de Grandes Hombres de Dioshuguzz_al75% (4)
- Robert Flory El Ayuno Biblico y La Oracic3b3nDocumento19 páginasRobert Flory El Ayuno Biblico y La Oracic3b3nRodolfo Augusto Flores Gaitan100% (1)
- La Vocación Misionera de La IglesiaDocumento6 páginasLa Vocación Misionera de La IglesiaJorge UcharicoAún no hay calificaciones
- Armadura de DiosDocumento26 páginasArmadura de DiosEric Rafael Garcia ZuñigaAún no hay calificaciones
- El Pecado Imperdonable Enseñanza Escuela DominicalDocumento8 páginasEl Pecado Imperdonable Enseñanza Escuela DominicallourdesAún no hay calificaciones
- Malla Curricular Ed ReligiosaDocumento63 páginasMalla Curricular Ed ReligiosaIvan Rene MoralesAún no hay calificaciones
- Cancionero de AnimaciónDocumento16 páginasCancionero de AnimaciónHugoValdezCarlon100% (1)
- La Venida Del Hijo Del HombreDocumento6 páginasLa Venida Del Hijo Del HombreManuel VazquezAún no hay calificaciones
- Los Testigos de Jehová y La TrinidadDocumento1 páginaLos Testigos de Jehová y La TrinidadJose Luis Altamirano CastilloAún no hay calificaciones
- 25 Lecciones MDPDocumento64 páginas25 Lecciones MDPCiber PuronicaAún no hay calificaciones
- Transfondo de LucasDocumento50 páginasTransfondo de LucasPtr Hugo Flores Chiri100% (2)
- 12 Qué Significa Ser Testigo de JesúsDocumento5 páginas12 Qué Significa Ser Testigo de JesúsJose CeballosAún no hay calificaciones
- El Gran Conflicto: ContenidoDocumento94 páginasEl Gran Conflicto: ContenidoMijamín CopaAún no hay calificaciones
- Preparacion para La Lluvia Tardia, B E WagnerDocumento22 páginasPreparacion para La Lluvia Tardia, B E WagnerHumberto Padron100% (1)
- Los Dones Del Espiritu SantoDocumento19 páginasLos Dones Del Espiritu Santokarman7100% (1)
- Dios No Puede Pedirnos Un ImposibleDocumento4 páginasDios No Puede Pedirnos Un Imposiblemanuel luque arenasAún no hay calificaciones
- Charles Spurgeon - Cómo Leer La BibliaDocumento15 páginasCharles Spurgeon - Cómo Leer La BibliaJoel Montas100% (2)
- Diapositiva 1 Asamblea Apostolica de La Fe en Cristo JesusDocumento9 páginasDiapositiva 1 Asamblea Apostolica de La Fe en Cristo JesusVivianne VillalbaAún no hay calificaciones
- Ágape en San JuanDocumento5 páginasÁgape en San JuanDavid Olarte CarrascoAún no hay calificaciones