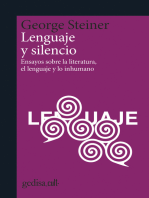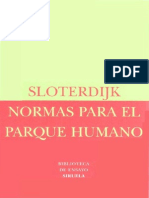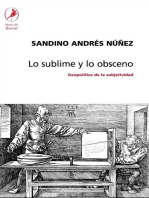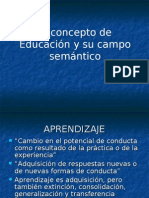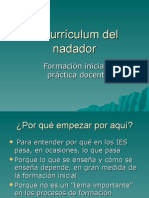Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Educar o Domesticar (Savater)
Cargado por
redcap100%(3)100% encontró este documento útil (3 votos)
1K vistas2 páginasTítulo original
Educar o domesticar (Savater)
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
100%(3)100% encontró este documento útil (3 votos)
1K vistas2 páginasEducar o Domesticar (Savater)
Cargado por
redcapCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
¿EDUCAR O DOMESTICAR?
En nuestro país se viene discutiendo mucho últimamente acerca de las
humanidades en los planes de enseñanza, por lo cual resulta tanto más chocante la
atención casi meramente anecdótica que se ha prestado al ensayito de Peter Sloterdijk
Normas para el parque humano (editorial Siruela). De hecho lo más comentado fue
el enfrentamiento no sólo ideológico sino también personal entre Habermas y
Sloterdijk que provocó, así como las mutuas acusaciones y los remolinos académicos
de esta querella. A lo que yo sé, sólo procuraron ir más allá de la trivial cotillería
algunas páginas de Revista de Occidente y desde luego el excelente dossier ¿Y si
fracasara el humanismo?, publicado en el recién aparecido nº 45 de la revista
Archipiélago. Pero sería una verdadera lástima no aprovechar la ocasión brindada por
este escrito para profundizar en un debate que trasciende con mucho el tópico de los
textos de historia en el bachillerato o el número de horas que deben dedicarse
semanalmente al estudio de las letras y las ciencias. Más allá de la opinión que nos
merezcan los planteamientos de Sloterdijk, es justo y urgente reconocer que ha puesto
el dedo en una llaga que sangra desde mucho antes de que él tuviese la
bienaventurada osadía de tocarla.
¿Qué dice Peter Sloterdijk? Comienza recordándonos que hemos llamado
humanismo a 'una telecomunicación fundadora de amistades que se realiza por medio
del lenguaje escrito. (...) Los pueblos se organizaron a modo de organizaciones
alfabetizadas de amistad forzosa, unidas bajo juramento a un canon de lectura
vinculante de cada espacio nacional. (...) ¿Qué otra cosa son las naciones modernas
sino eficaces ficciones de públicos lectores que, a través de unas mismas lecturas, se
han convertido en asociaciones de amigos que congenian?'. La finalidad fundamental
de esas lecturas seleccionadas y compartidas era amansar la innata ferocidad
humana, socializar humanamente a la bestia de presa cortocircuitando su perenne
inclinación hacia la violencia y la sangre. En esta tarea domesticadora, la lectura
sosegante de los clásicos siempre ha encontrado adversarios temibles: ayer fue la
efervescencia sensorial del circo y del estadio, más tarde el teatro, luego los campos
de fútbol, etcétera.
Actualmente vivimos, según Sloterdijk, tiempos posliterarios, es decir,
poshumanistas: los libros van siendo sustituidos por los espectáculos audiovisuales,
cuyas gratificaciones sensuales -llenas de estruendo y furia- se aproximan más a los
contentos del Coliseo que a los del gabinete del bibliófilo. ¿En qué basaremos
entonces las normas del urbanizado parque humano? ¿Cómo las transmitiremos y
legitimaremos? ¿Habrá que aprender a criar hombres mansos de otro modo, quizá por
medios biogenéticos, que configuren ab ovo los rasgos del nuevo arquetipo de
humanidad?
En el fondo, la tarea educativa -que Sloterdijk estudia en su teorización inicial
por Platón y en el desencanto póstumo heideggeriano- siempre ha pretendido
reproducir generacionalmente las pautas reguladoras del autosostenimiento humano.
Tal es el proyecto que el siglo XX vio entrar en una crisis que nuestra cultura actual
basada en los videojuegos e Internet no ha hecho sino agravar. La cuestión quizá no
consiste en cómo salvar contra viento y marea el modelo humanista tradicional sino
más bien cómo reinventar lo humano -es decir, una sociabilidad amistosa que repudie
mayoritariamente la tentación feroz de la violencia intraespecífica- a partir de un nuevo
planteamiento persuasivo, de otra forma de doma de alta escuela...
La provocativa conferencia de Sloterdijk debe ser valorada a partir de las
múltiples perspectivas excitantes (en el sentido mejor y en el peor de este adjetivo
trepidante) que abre, no desde las obvias objeciones puntuales que se le pueden
hacer. La primera de las que se me ocurren es que abundan textos clásicos en nuestra
tradición humanista -¡y no de los menores!- cuya eficacia para apaciguar la
irascibilidad resulta poco evidente: la Ilíada, la Biblia, Shakespeare... No sin razón
fueron puestos en entredicho por educadores ilustrados del exigente siglo dieciocho,
como Voltaire. ¿Aseguraríamos sin vacilación que Macbeth amaestra
convenientemente a sus espectadores mientras que Reservoir dogs los desboca?
Salvando las abismales distancias de calidad estética, ¿dulcifica más el carácter
familiarizarse con la cólera de Aquiles que practicar un videojuego? ¿No pueden
obtenerse lecciones tan intransigentes y horrendas de La Celestina o La duquesa de
Malfi como de ciertas proclamas heterófobas berreadas por los fascistas o incluso
como de ciertos demenciales antagonismos deportivos? Quienes no estamos
dispuestos a renunciar a tales obras maestras sostendremos que esas consecuencias
negativas derivan de una lectura superficial, porque todas ellas encierran una profunda
caracterización de lo humano indispensable para cualquier formación auténtica. Pero
esta respuesta viene a dar por supuesto algo así como un círculo vicioso, es decir, que
hace falta una verdadera educación humanista para obtener lecciones humanistas de
muchas obras fundamentales en las que se basa nuestra concepción del humanismo.
Si tal es el caso, ¿no cabría también postular que quienes disfrutan de semejante
adiestramiento consolidador de la humanidad compartida podrían de igual modo
ampliar su disposición a la concordia incluso por medio de partidos de fútbol o
películas gore?
Cuando en España se habla de revisar el plan de humanidades en el
bachillerato, la cuestión se centra en el temario que debe impartirse en tal o cual
asignatura y en evitar que los libros de historia que van a servir como texto escolar
contengan tergiversaciones de bulto o incitaciones abiertas a la discordia civil, lo cual
incontrovertiblemente ocurre con algunos utilizados en las autonomías de nuestro
país. Se sigue aspirando así, al modo clásico, a una 'telecomunicación fundadora de
amistad basada en el lenguaje escrito'. Nada que objetar a este bienintencionado
proyecto, todo lo contrario. Pero el factor más importante de la educación sigue intacto
pese a tales modificaciones; y tampoco se remediarían nuestras deficiencias
multiplicando en las aulas los elementos de apoyo audiovisuales o conectando a
Internet a todos los bachilleres desde su tierna infancia. Porque el elemento no sólo
humanista sino humanizador por excelencia de la transmisión cultural no es el texto, ni
la imagen, ni el sonido sino la palabra viva, es decir, el verbo encarnado, hecho
hombre (y más frecuentemente, hecho mujer). No los libros, por buenos que sean, no
las películas ni la telepatía mecánica (otra cosa no es la famosa 'red'), sino el
semejante que se ofrece cuerpo a cuerpo a la devoradora curiosidad juvenil en busca
de un alma: ésa es la educación humanista, la que desentraña críticamente en cada
mediación escolar (libro, filmación, herramienta comunicativa) lo bueno que hay en lo
malo y lo malo que se oculta en lo más excelso. Porque el humanismo no se lee ni se
aprende de memoria, sino que se contagia. Y mal pueden contagiar la enfermedad
divina quienes no la padecen. Ahí está el verdadero problema.
En el parque humano ('tocan a cierre en los parques de Occidente' citaba
Cioran al comienzo de uno de sus últimos libros...) restalla el látigo, pero no es el
maestro quien lo empuña. A diferencia del arrogante y atrevido domador, el maestro
sabe que debe dejarse devorar para que las fieras inocentes se conviertan en
ciudadanos conscientes. Muchos están dispuestos a este sacrificio sobre el que
reposa el autosostenimiento de la civilización, pero probablemente no son bastantes.
Se sienten solos, desconcertados por un dogmatismo imbécil que celebra el
pintoresquismo de lo irreductible y desdeña la racionalidad común. ¿O acaso no hay
una racionalidad común? Sea como fuere, los libros ni tienen la culpa ni son la
solución.
FERNANDO SAVATER - EL PAIS 050401
También podría gustarte
- El texto literario: Aportes para su estudioDe EverandEl texto literario: Aportes para su estudioCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- La suerte de la cultura: Hacia una reconstrucción de la cultura y del hombreDe EverandLa suerte de la cultura: Hacia una reconstrucción de la cultura y del hombreCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- 3.0 Carretero Mario. Documentos de Identidad PDFDocumento29 páginas3.0 Carretero Mario. Documentos de Identidad PDFcrisbe2288% (8)
- La inteligencia fracasada: Teoría y práctica de la estupidezDe EverandLa inteligencia fracasada: Teoría y práctica de la estupidezCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (18)
- Sabrovsky Eduardo - El Desanimo - Ensayo Sobre La Condicion Contemporanea PDFDocumento198 páginasSabrovsky Eduardo - El Desanimo - Ensayo Sobre La Condicion Contemporanea PDFRafael Alejandro Ignacio Peterson EscobarAún no hay calificaciones
- Monografía Inteligencia EmocionalDocumento33 páginasMonografía Inteligencia Emocionalstella98% (53)
- 2P - Sesión 03 - Elaboramos Maracas - ArteDocumento1 página2P - Sesión 03 - Elaboramos Maracas - ArtejesusmilagrosAún no hay calificaciones
- ABECé Nueva Política de Gratuidad Puedo EstudiarDocumento13 páginasABECé Nueva Política de Gratuidad Puedo Estudiarbrandon galvisAún no hay calificaciones
- Educar o DomesticarDocumento3 páginasEducar o DomesticarMadre TierraAún no hay calificaciones
- Sloterdijk CompiladoDocumento170 páginasSloterdijk CompiladoJorge Ahumada0% (1)
- Sloterdijk P Compilado PDFDocumento170 páginasSloterdijk P Compilado PDFEl RevésAún no hay calificaciones
- Rocca - Peter Sloterdijk de Las Normas para El Parque Humano A La Biotecnología y El Discurso Del PosthumanismoDocumento16 páginasRocca - Peter Sloterdijk de Las Normas para El Parque Humano A La Biotecnología y El Discurso Del PosthumanismoPedroCruzdePiedraAún no hay calificaciones
- Los arquetipos, modelos ejemplares en la historiaDocumento11 páginasLos arquetipos, modelos ejemplares en la historiaWalter IsgroAún no hay calificaciones
- El Nacimiento de Una ContraculturaDocumento373 páginasEl Nacimiento de Una ContraculturaMirefa Reyes50% (2)
- Lipovetsky, Sociedad HumorísticaDocumento19 páginasLipovetsky, Sociedad HumorísticaAída Sotelo Céspedes100% (1)
- 1657. La Postmodernidad Explicada a …Documento22 páginas1657. La Postmodernidad Explicada a …garabatosanjuanAún no hay calificaciones
- Piglia Critica y FiccionDocumento12 páginasPiglia Critica y FiccionXavi CorreaAún no hay calificaciones
- El hacedor de estrellas: una novela de ciencia ficciónDocumento145 páginasEl hacedor de estrellas: una novela de ciencia ficciónMarco Morquecho100% (3)
- Ensayo Sobre El Ejercicio de EscribirDocumento9 páginasEnsayo Sobre El Ejercicio de EscribirFernando BeltránAún no hay calificaciones
- Cuidadanía: Del contrato social al pacto de cuidadosDe EverandCuidadanía: Del contrato social al pacto de cuidadosAún no hay calificaciones
- George Steiner - Humanidad y Capacidad LiterariaDocumento6 páginasGeorge Steiner - Humanidad y Capacidad Literariaatila69Aún no hay calificaciones
- Lenguaje y silencio: Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumanoDe EverandLenguaje y silencio: Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumanoAún no hay calificaciones
- William Ospina Filósofo y PoetaDocumento2 páginasWilliam Ospina Filósofo y PoetaAída Sotelo CéspedesAún no hay calificaciones
- Historia Académica Vs Historia de DivulgaciónDocumento7 páginasHistoria Académica Vs Historia de DivulgaciónNano Cavs GonzalezAún no hay calificaciones
- 05 (Subrayado)Documento22 páginas05 (Subrayado)José Luis VilaAún no hay calificaciones
- Crítica A La Idea de Responsabilidad Social de La Universidad DR. RENE PEDROZADocumento13 páginasCrítica A La Idea de Responsabilidad Social de La Universidad DR. RENE PEDROZAalihaydar_100% (1)
- DIARIO UNIVERSITARIO ENSAYO LLDocumento4 páginasDIARIO UNIVERSITARIO ENSAYO LLxavier AMEVIAún no hay calificaciones
- El Arte de AprenderDocumento4 páginasEl Arte de AprenderEduardo San Martín FermínAún no hay calificaciones
- La Estupidez y La Vida: Dos EnciclopediasDocumento3 páginasLa Estupidez y La Vida: Dos EnciclopediasLaura Huertas MartínAún no hay calificaciones
- Juan Ramon Capello PDFDocumento12 páginasJuan Ramon Capello PDFFRANCO MALLMA CCALLOCUNTOAún no hay calificaciones
- F SloterdijkDocumento98 páginasF SloterdijkLorenzo DíazAún no hay calificaciones
- Al infierno con DanteDocumento1 páginaAl infierno con DanteJosé Marin GuevaraAún no hay calificaciones
- Todorov El Cruzamiento Entre CulturasDocumento13 páginasTodorov El Cruzamiento Entre CulturasNorik100% (1)
- Crítica de La Razón Cínica de Peter SloterdijkDocumento8 páginasCrítica de La Razón Cínica de Peter SloterdijkPabloAún no hay calificaciones
- Revista Complejidad 21Documento59 páginasRevista Complejidad 21Daniel DominguezAún no hay calificaciones
- Reglas para El Parque HumanoDocumento5 páginasReglas para El Parque HumanoJoseph CruzAún no hay calificaciones
- Vanegas en Torno A La Des-Educación de N ChomskyDocumento8 páginasVanegas en Torno A La Des-Educación de N ChomskyLilián Enrique ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Arquetipos Cristianos Padre Alfredo Saenz SJDocumento203 páginasArquetipos Cristianos Padre Alfredo Saenz SJjesmas97Aún no hay calificaciones
- Hacedor de Estrellas - Olaf StapledonDocumento141 páginasHacedor de Estrellas - Olaf Stapledonsympsonetty100% (1)
- La Escuela y Su Otro (Pedro García Olivo)Documento25 páginasLa Escuela y Su Otro (Pedro García Olivo)Rod MedinaAún no hay calificaciones
- Stapledon, Olaf - Hacedor de Estrellas PDFDocumento141 páginasStapledon, Olaf - Hacedor de Estrellas PDFm-83100% (1)
- Apocalipticos e IntegradosDocumento18 páginasApocalipticos e IntegradosRicardo VizperAún no hay calificaciones
- La Masa y La Lengua - Juan TerranovaDocumento48 páginasLa Masa y La Lengua - Juan TerranovaEdiciones CEC100% (3)
- De La Multiple Utilizacion de La Historia Luis Gonzalez y GonzalezDocumento8 páginasDe La Multiple Utilizacion de La Historia Luis Gonzalez y GonzalezAlfredo Santiago AscencioAún no hay calificaciones
- Actividad Evaluativa 3 Trabajo FinalDocumento6 páginasActividad Evaluativa 3 Trabajo FinalJuan PabloAún no hay calificaciones
- Sloterdijk, Peter - Normas para El Parque Humano (1999) PDFDocumento96 páginasSloterdijk, Peter - Normas para El Parque Humano (1999) PDFAdrian Carmona83% (6)
- Ensayo SocFia (Oficial)Documento4 páginasEnsayo SocFia (Oficial)Eduardo San Martín FermínAún no hay calificaciones
- Pensar en voz alta: Conversaciones sobre filosofía, política y otros asuntosDe EverandPensar en voz alta: Conversaciones sobre filosofía, política y otros asuntosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Un mundo sin novelasDocumento4 páginasUn mundo sin novelasCLAUDIA RAMIREZAún no hay calificaciones
- Premio Ensayo MéjicoDocumento166 páginasPremio Ensayo MéjicoÓscar SanchezAún no hay calificaciones
- Trabajo FinalDocumento9 páginasTrabajo FinalmarcosmarroquincAún no hay calificaciones
- La Utilidad de Lo InútilDocumento9 páginasLa Utilidad de Lo Inútiljose-paredes100% (1)
- Mañana Fuimos FelicesDocumento151 páginasMañana Fuimos FelicesFernando Vasquez100% (1)
- La CulturaDocumento13 páginasLa Culturadestruction87Aún no hay calificaciones
- Krotz Esteban. La Otredad CulturalDocumento3 páginasKrotz Esteban. La Otredad CulturalRuthgarcia2014Aún no hay calificaciones
- Cómo Leer Un Poema (Eagleton)Documento9 páginasCómo Leer Un Poema (Eagleton)patorrusoAún no hay calificaciones
- Lo sublime y lo obsceno: Geopolítica de la subjetividadDe EverandLo sublime y lo obsceno: Geopolítica de la subjetividadAún no hay calificaciones
- Una Era de Hegemonías DinámicasDocumento5 páginasUna Era de Hegemonías DinámicasNatalia FernándezAún no hay calificaciones
- Demonios Pero RacionalesDocumento2 páginasDemonios Pero RacionalesRicardo CamposAún no hay calificaciones
- Tres realismos: Literatura argentina del siglo 21De EverandTres realismos: Literatura argentina del siglo 21Aún no hay calificaciones
- Red EducacionDocumento13 páginasRed EducacionredcapAún no hay calificaciones
- Informacion Fase PracticaDocumento2 páginasInformacion Fase Practicaredcap100% (1)
- Hojita - El Curriculum Del NadadorDocumento2 páginasHojita - El Curriculum Del NadadorredcapAún no hay calificaciones
- Así Se Formará El Nuevo ProfesorDocumento3 páginasAsí Se Formará El Nuevo ProfesorredcapAún no hay calificaciones
- PresentacionDocumento4 páginasPresentacionredcapAún no hay calificaciones
- Libros de TextoDocumento8 páginasLibros de Textoredcap100% (6)
- El Curriculum Del NadadorDocumento12 páginasEl Curriculum Del NadadorredcapAún no hay calificaciones
- De Cara A La PDocumento2 páginasDe Cara A La PredcapAún no hay calificaciones
- La Profesion de ProfesorDocumento5 páginasLa Profesion de Profesorredcap100% (3)
- ChoqueDocumento9 páginasChoqueredcapAún no hay calificaciones
- Cambio Tutor PracticasDocumento2 páginasCambio Tutor PracticasredcapAún no hay calificaciones
- Instruir Educando (F. Savater)Documento3 páginasInstruir Educando (F. Savater)redcap100% (3)
- Hojita - El Curriculum Del NadadorDocumento2 páginasHojita - El Curriculum Del NadadorredcapAún no hay calificaciones
- Interinos y Bolsas de TrabajoDocumento8 páginasInterinos y Bolsas de Trabajoredcap100% (1)
- Convo Opos2008 BlogDocumento6 páginasConvo Opos2008 BlogredcapAún no hay calificaciones
- Educar e Instruir (S. Ferlosio)Documento5 páginasEducar e Instruir (S. Ferlosio)redcap100% (5)
- 20 TesisDocumento7 páginas20 Tesisredcap100% (1)
- Revista Haucaypata. Nro. 9. 2015 PDFDocumento91 páginasRevista Haucaypata. Nro. 9. 2015 PDFBgonzalez100% (1)
- Jesuitas de Tepozotlán PDFDocumento105 páginasJesuitas de Tepozotlán PDFGermán HernándezAún no hay calificaciones
- UCAB. Jornadas Bienestar Psicologico. Los Mirones Son de Palo. Rol de Los Espectadores en El Acoso Escolar. Alejandra SapeneDocumento41 páginasUCAB. Jornadas Bienestar Psicologico. Los Mirones Son de Palo. Rol de Los Espectadores en El Acoso Escolar. Alejandra Sapenefundacion_mercedariaAún no hay calificaciones
- Acuerdo Superior 451 2018-04-24 Acceso Abierto UdeADocumento5 páginasAcuerdo Superior 451 2018-04-24 Acceso Abierto UdeALJ UDAún no hay calificaciones
- Trabajo de Metinv FinalDocumento18 páginasTrabajo de Metinv FinalRobby CabreraAún no hay calificaciones
- Brochure - Maestría en Ciencia y Tecnología Del Café PDFDocumento2 páginasBrochure - Maestría en Ciencia y Tecnología Del Café PDFmajabava01Aún no hay calificaciones
- Bases Anatómico-Funcionales para El Aprendizaje MotorDocumento17 páginasBases Anatómico-Funcionales para El Aprendizaje MotorPrisila CidAún no hay calificaciones
- Planeación OptimizasteDocumento14 páginasPlaneación OptimizasteHugo LeonAún no hay calificaciones
- Evaluación Cognitiva - Batería de Evaluación Neurocognitiva Online para La Detección Del Deterioro Cognitivo (CAB)Documento19 páginasEvaluación Cognitiva - Batería de Evaluación Neurocognitiva Online para La Detección Del Deterioro Cognitivo (CAB)tania harun100% (1)
- Autosuperación. Lo Logrado y Lo Por LograrDocumento4 páginasAutosuperación. Lo Logrado y Lo Por LograrOrientador CSLAún no hay calificaciones
- Grado 10 Guia 3 QuimicaDocumento7 páginasGrado 10 Guia 3 QuimicaAnnie Valentina Romero ChirinoAún no hay calificaciones
- Elementos de La Cultura OrganizacionalDocumento3 páginasElementos de La Cultura Organizacionalsaritapatricia100% (1)
- Modelo de FusiónDocumento118 páginasModelo de FusiónAlbaro NadalesAún no hay calificaciones
- Guión de Observación LSMDocumento5 páginasGuión de Observación LSMsilva.adrianapaAún no hay calificaciones
- Indicadores de Desempeño LogisticoDocumento11 páginasIndicadores de Desempeño LogisticowaltherAún no hay calificaciones
- Guía para elaborar diagramas radialesDocumento4 páginasGuía para elaborar diagramas radialeschristian alcivarAún no hay calificaciones
- AmmiSaddai Cuadro ComparativoDocumento2 páginasAmmiSaddai Cuadro ComparativoRubi Ventura SarmientosAún no hay calificaciones
- Syllabus de Metodología de La Investigación PDFDocumento14 páginasSyllabus de Metodología de La Investigación PDFBelen Vivas LopezAún no hay calificaciones
- Suplemento Q Año 9, Número 279 (2013)Documento11 páginasSuplemento Q Año 9, Número 279 (2013)PUCPAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Power Point ContabilidadDocumento6 páginasTrabajo Final Power Point Contabilidadjulian andres balza orozcoAún no hay calificaciones
- Base Practicas Pro N°001-2023Documento8 páginasBase Practicas Pro N°001-2023Vladimir VillaAún no hay calificaciones
- Informe EjecutivoDocumento3 páginasInforme EjecutivoAlisha GarciaAún no hay calificaciones
- Dia5-Viernes 01 .Leemos Juntos 3.semDocumento4 páginasDia5-Viernes 01 .Leemos Juntos 3.semelvisAún no hay calificaciones
- Ley Departamental 51Documento20 páginasLey Departamental 51Fundacion RamaAún no hay calificaciones
- Ficha 2 - 3ero - Eda4Documento4 páginasFicha 2 - 3ero - Eda4marlenychipana15Aún no hay calificaciones
- Identidad organizacional: tipos de cambio y éticaDocumento5 páginasIdentidad organizacional: tipos de cambio y éticathabatha100% (2)
- Jeronimo Jimenez SotoDocumento4 páginasJeronimo Jimenez SotoJerónimoAún no hay calificaciones