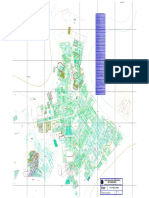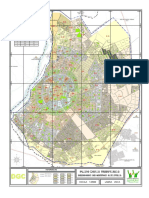Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Dialnet ElTejidoSocialYSuContextura 2864318 PDF
Dialnet ElTejidoSocialYSuContextura 2864318 PDF
Cargado por
Guido Silva0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
18 vistas64 páginasTítulo original
Dialnet-ElTejidoSocialYSuContextura-2864318 (1).pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
18 vistas64 páginasDialnet ElTejidoSocialYSuContextura 2864318 PDF
Dialnet ElTejidoSocialYSuContextura 2864318 PDF
Cargado por
Guido SilvaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 64
EL TEJIDO SOCIAL Y SU CONTEXTURA.
Por JUAN BERCHMANS VALLET DE GOYTISOLO (*)
EL CARACTER NATURAL DE LAS COMUNIDADES
Y SOCIEDADES HUMANAS
El hombre es a la par animal social y sociable. Es decir que no sélo es nacu-
ralmente sociable y a consecuencia de esa sociabilidad se hace social, sino que
también es originariamente social por naturaleza.
“Aristételes habfa observado que las casas se retinen en aldeas y que la comu-
nidad perfecta de varias aldeas es la ciudad. Esas dos comunidades primeras (la
casa y la aldea) son por naturaleza; y también lo es la ciudad, «que os el fin
de todas ellas». Eso que el Estagirita dice de la ciudad ~que entonces era la
sociedad polftica perfecta-, debemos referirlo hoy, como tal, a la nacién ¢
incluso a las comunidades internacionales. De lo dicho, Aristételes infiere que
«la ciudad es una de las cosas naturales» y «el hombre es por naturaleza social».
Nota también que existe una diferencia sustancial entre las sociedades huma-
nas y las de aquellos otros animales que viven en sociedades: «el hombre es el
tinico animal que tiene palabra» y «sentido del bien, de lo justo y de lo injus-
tor (1). Esto dota a las sociedades humanas de una naturaleza superior a las
sociedades de los demés animales,
No obstante, observa que, a la par, los hombres son sociables también por
naturaleza; pues, stoda comunidad estd constituida en vista de algiin bien»; ya
que, si todas las sociedades tienden a algtin bien, «la ciudad y Ia llamada comu-
nidad civil, ms que ninguna otra tiende al bien mds principal» (2) y «los hom-
bres siempre actian miando a lo que es bueno».
Conjugando esas dos observaciones de Aristteles, explica Santo Tomés de
Aquino (3) que «es natural al hombre ser animal social y politico, que vive en
(C) Real Académia de Jurisprudencia y Legislacin
(1) Afisételes, Politica, 1, 1, 1252 b y 1253 c.
(2) bid 1252 a
G)_ Santo TTomés de Aquino, De regimem principum © De regne I, 1,3.
103
sociedad mucho més que los dems animales, como exigen sus necesidades
nnaturalese. Es asi porque para atender a esas necesidades se halla desprovisto
de cualidades y defensas de que los otros animales estén dotados; y, por ¢50,
al hombre «le ha sido dada la razény, y, al no bastarse uno solo con suficien-
cia de medios para satisfacer sus necesidades, a fin de llevar una vida buena y
calmar su deseo de bienestar, «es natural al hombre vivir en sociedad con
muchos»
Sigue explicando el mismo Aquinatense: «El hombre es por su propia natu-
raleza un animal social y politico que vive en comunidad en mucho mayor gra-
do que los otros animales, lo cual muestra el cardcter navural de esta necesi-
dads. Un solo hombre «no podrfa por sf mismo asegurarse los medios
necesarios para vivire; ni lograr el conocimiento necesario de [as cosas, pues,
«20 ¢s posible que un solo hombre fo alcance por su propia razénv: «Le es pues
necesario vivir en comunidad, a fin de scr».
La vida social -esctibe en otro lugar (4)- trae consigo gran utilidad para
dos cosas: «Primera en cuanto vivir bien; para lo cual cada uno aporta su pat=
te, como comprobamos en cualquier comunidad, uno sirve en un oficio, otro
en otto, y asf todos se complementan para vivir bien», La segunda «es referen-
te al simple hecho de vivir, en cuanto que uno pueda ayudar a otro, que con-
vive con él, a sostener la vida y evitar fos peligros de muerte» [...] «que en sf
cs bueno y apetecible, aun prescindiendo de otras comunidades»,
Francisco de Vitoria, iniciador de la segunda escoléstica, la espafiola del siglo
XVI, insiste (5) en que «la fuente y el origen de las ciudades y de las repuibli-
«as no fue una invencién de los hombres, ni se ha de considera como algo arti-
ficial: pues, procede de la naturaleza misma, que para defensa y conservacién,
sugiti6 este modo de vivir social a los hombres». Y explica que (6), ast como
~segiin esctibe Aristteles en su Fisia+ alos cuerpos graves y leves son movidos
por el propio principio generante, y no de otra manera, sino porque de él reci-
la inclinacién natural al propio movimiento, y la propia necesidad de tener-
lo», de igual modo ocurre que «Dios infundié» esta «inclinacién a los hombres
para que no pudiesen estar sin sociedad ni sin un poder que los rija»,
La diferencia que media entre esta perspectiva, que es la propia del reais
mo metédico, y la perspectiva que tuvieron mis tarde los seguidores del ius-
naturalismo racionalista y los contractualistas de los siglos XVII y XVII, radi-
@ en que ~segiin los primeros de éstos- los hombres se constituyen en
sociedad impulsados por su instinto de sociabilidad y guiados por su razéns y
=para los segundos— el hombre impulsado por pasién dominante (el temor a
la muerte violenta, segiin Hobbes; el deseo de vivir mejor, a juicio de Locke 0
(GQ) ld. In Ht Politicorum Arist, ect. 5, 387.
(5) Francisco de Vi
Ibid, 6.
104
la aspiracién a la igualdad en un grado elevado de libertad, para Rousseau), pac-
ta y, con el contrato social, construye el Estado y el derecho, aunque cada uno
de'estos autores fos conciban de modo muy diverso que los otros. En cambio,
Aristételes, Santo Tomds, Vitoria y los demés seguidores del realismo meiédico,
consideran que el hombre, como animal ya originariamente social que es, nace
y vive (salvo casos excepcionales) en sociedad; porque las comunidades y socie-
‘dades son naturales, y no artificiales. De ese modo, la sociabilidad es efecto y
complemento naturales de que el hombre sea social y politico por naturaleza,
CONSTITUCION DE LAS SOCIEDADES HUMANAS
Segiin Hobbes, Locke, Rousseau y los demés pactistas de los siglos XVII y
XVIII, las sociedades humanas ~Leviathan o Demos resultante del pacto estén
constituidas por individuos aslados e iguales que sélo estan religados por ese pacto.
La perspectiva del realismo metédico es completamente distinta. La socie-
dad politica es naturalmente una sociedad de sociedades que comienzan por la
casa 0 familia, y que se halla constituida por hombres y mujeres con funcio-
nes diferentes.
Es de notar que Hobbes, una vez ha aislado al hombre y lo ha reconducido
imaginariamente a un hipotético estado de naturaleza, lo descompone y analiza
en busca de su pasién dominante, para satisfacerla conscruyendo mediante el
pacto, el Estado, que deberd velar para ello. Contrariamente, Arist6teles no ana-
liza la sociedad politica para construira, sino a fin de comprenderla mejor cono-
ciendo cudles son sus elementos hasta llegar a los mds simples.
El mismo Estagirita, en la Politica, explica (7) en qué consiste el método
por él seguido, De la misma manera que «en las demds ciencias es menester
dividir lo compuesto hasta llegar a las partes mAs simples, pues éstas son las
iilkimas partes del codo», as{ también’ «considerando de qué elementos consta
Ja ciudad, veremos mejor en que dichas cosas difieren, unas de otras, y, si es
posible, obtener algiin resultado cientifico sobre cada una de ellas».
Siguiendo ese método, el mismo Aristételes (8) advierte que «no pertenece
a la naturaleza de la ciudad ser unitaria», «como dicen algunos, y ¢s0 que dicen
ser ef mayor bien de las ciudades, las destruye, cuando por el contrario ef bien
de cada cosa Ia conservay.
Santo Tomds de Aquino, al abordar esta cuestién, relaciona bien comin y bien
propio, entendiéndolos respectivamente como fin comin y fin particular (9). En
(7) Aristéveles, Politica J. 1, 1252 a.
(8) tid, 2, 1261 b.
(9) Cf lo que expuse en este aspecto en Pele juridicos del derecho natural en Santo
Tomas de Aquine, §§ 25-26, pags. 741-745.
105
«se contexto, explica (10) que «sila parte se ordena al todo como lo imperfecto a lo
perfecto, ysiendo el hombre individual parte de la comunidad perfecta, es necess-
rio que la ley propiamente mire a aquel orden de cosas que conduce a la felicidad
comin Pero, también advierte que esa ordenacién de la parce al todo y de los fines
particulars al bien comin, no significa una absorcién de la parte por el rodo ni del
bien particular en el comiin; «pues, en las operaciones que s¢ cjercen sobre objetos
particulares ~dice— (11), estos abjetos particulares pueden ser ordenados al bien
‘comiin, que lo es no por comunicacién genérica o especifica, sino por como comu-
nicacién de finalidad, por lo cual el bien comin es fin comtin
‘Comenta Tesfilo Urdanoz (12) que, al decir que el bien comin es comu-
nicacién de fin, Sarto ‘Tomds erechaza la idea de que ese bien comin deba
entenderse como un todo universal univoco, a ejemplo del género respecto de
las especies o de la especie respecto de los individuos, y es que entonces serla
potencial respecto de los bienes particulares y el bien comiin no se encuentra
potencialmente en los singulares, sino actual y comunicado a ellos»; pues,
mientras «el todo universal unfvoco se comunica en igualdad univoca y abso-
luta a los individuos», en cambio «el bien comin, que es de todos y cada uno
de los particulares, no lo es totalmente ni con absoluta igualdad>.
El mismo Aquinatense, en otro lugar (13), advierte que, «como correspon-
de ala naturaleza del hombre [..] el vivir en sociedad con gran ntimero de semne-
jantes, es preciso que exista entre los hombres un principio rector por el que
se gobierna la multituds. Sin ese principio rector la sociedad humana se disol-
verfa, «del mismo modo que el cuerpo del hombre o de cualquier animal se
descompondeia si no hubiera en él una determinada fuerza directriz. comin
disigida al bien comtin de todos los miembros». Y por otra parte, ese bien
comtin debe compaginarse con el bien propio; pues: «Las personas se diversi
fican bajo el Angulo de sus bienes propios, y se unen bajo el Angulo del bien
comin»; raz6n Ta cual, estima preciso que, eademés de lo que mueve al bien
propio de cada uno, haya algo que mueva el bien comiin». Aquel, por lo tan-
to, no es suprimido por éste, que sin destruirlo, se le superpone para’ permitir
su conservacién y bien estar.
Por ranto, en cada grupo humano, los bienes propios de cada uno de los
miembros deben armonizarse con el bien comin, La ciudad existe para el
hombre, pero éste necesita vivir en sociedad civil y politiea, , para ello, ha de
someterse al bien comiin (14), Santo Tomés de Aquino (15) lo explica clara
(10) Santo Tomés de Aquino, S. Th, 2%2ae, 90,2, rap.
(11) Ibid, ad2.
(12) Tebflo Urdanor, Et bien comsinsegin Santo Tomds, 2, Apéadice Il, publicado en al vo.
VIII de la Suma Teolgica del Aguinarense, Madrid, BAC, 1956, pag. 762
(13) Semuo Tomas de Aquino, De regimine prinipum, 1.
(14) Ck Chules de Konincl, Del prmaue di ben coma, Morera, Fd. Fides, 1943, pig 68 ys.
(15) Santo Tomés de Aquino, 5. thy 2-2", 47, 10, ad 2.
106
mente: «quien busca el bien comdn de la multitud, ambién busca de modo
consiguiente el bien particular suyo». Ante todo, porque «el bien particular no
puede subsistir sin ef bien comdin de la familia, de la ciudad, de la patria».
La buena o mala condicién y disposicién de los miembros de una comu-
nidad, su solidaridad, y su progreso o retroceso en todos los Srdenes, afecta al
odo; y, de igual modo, la calidad, disposicién y desarrollo de éste repercute
cen aquéllos. Bien comiin y bien particular se hallan en interrelacién dindmica,
fruto de una constante interaccién entre la comunidad y sus miembros y de
ét0s con ella.
‘Como Hugues Kéraly (16) explica muy grificamente:
«La ciudad no es algo as{ como la obra de un artista o de un técnico, una
realizacién concebida y acabada de una vez para siempre, una idea surgida del
cerebro de un "fundador” para encarnarse definitivamente en los siibditos. La
ciudad es fruto de sna disposicién racional y permanente (un habitus) de cada
tuno de los miembros».
“Una sociedad ~ha esctito Marcel de Corte (17)- se halla formada por un
echo producido por un aluvién de actos de justicia, y lo contrario al acto, es
decir, la palabra, el suefio, la utopia, la ideologia, la minan implacablemente».
“Hasta aqui hemos visto que las partes més elementales del todo, miembros
individuales de las comunidades y sociedades, tienen fines propios que deben
armonizarse con el fin comin; que el bien comin requicre que los bienes pro-
pos se realicen lo més posible, y que, del mismo modo, la realizacién de éstos
no es posible sin la del bien comin,
Esto significa que cada miembro del todo tiene personalidad propia distin-
ta de la del todo y que éste no es un organismo gigantesco, como Leviathan,
que absorbe 1a personalidad de los individuos que lo componen.
Segiin explica Eustaquio Galén (18): «El Estado es unidad, pero no unidad
absoluta, sino secundum quid; ¢s unidad de orden, unitas ordinio,, que «tiene
como supposita los hombres individualesy; y, si bien el Estado «tiene un ser»,
‘ano le corresponde un ser sustancial diferente de las suscancias individuales de
haturaleza racional que entran en su composicién; mo es res naturde, no es sus-
tancia sino relacién el orden era para Santo ‘Tomds una relacién-, una relatio
‘accidentals, basada en una relasio trascendentais sew esentialin, es una exigencia
csencial de la naturaleza humana, por cuya virtud el ser, la vida y la existencia
del hombre individual es siempre ¢ indeclinablemente un modo de ser, vivir y
exist en comunidad politica pues cuando el Estado falta, la existencia del
hombre se desnaturaliza, se hunde en Jo inhumano, en lo animal».
(16) Hugues Kéraly Explication au Prefice de la Politique, Paris, Nouvelles Editions
Latines, 1974, Il parte I, pags. 94 ys
(17) Marcel de Corte, De la justice, Jereé, Dominique Martin Morin Ed., 1973, pig. 15.
(18) Fastquio Galén Gude: Bo nanone, vol I, Magid, Riadeneyrs, vo I, cp, VIL pig, 325
107
Esa realidad, que es operacional pero no fisica, del Estado y de las demés
sociedades, si bien para realizarse necesita una organizacién, no le basta ésta,
sino que requiere una interaccién solidaria de los individuos ~todos dotados de
propia petsonalidad~ que se integran en ellas. Joaquin Costa (19) lo ha expli
‘cado muy bien: «La sociedad es un organismo compuesto todo él de protocé-
alas, y, por tanto, todas sustantivas, todas dotadas de unidad, de causalidad
propia, de propia finalidad y, en suma, de individualidads. Estas son seres
completos, incondicionados én cuanto su existencia, que viven una vida pro-
pia, independiente y separada de la vida de los demés», No son «deuterocélu-
las», como las del cuerpo humano. Y, de otra parte, la sociedad no es «a modo
de una individualidad gigante ~no tiene cerebro para pensaf, ni una voluntad
pura simple ¢ indivisa para querer, ni una fanrasta para dar forma sensible a lo
pensado y querido, ni un brazo para encarnar y traducir en formas sensibles lo
ideado ¢ informado interiormentes [...] «tiene que valerse del pensamiento, de
fa voluntad de la fantasfa, del brazo de los individuos». De ese modo, la vida
social es siempre mediata, se realiza mediante érganos individuales»,
Estos individuos son iguales en cuanto su condicién y dignidad de seres
humanos creados a imagen y semejanza de Dios, dotados por El de un desti-
no ultraterreno que excede de codos Jos fines temporales; pero, son distintos
fen cuanto a sus accidentes, a sus circunstancias y a las funciones que desarro-
lan (20).
Por esa razén, Santo Tomds de Aquino (21) advierte que «a la condicién de
cada persona se le debe reconocer algo privativo en conformidad a su peculiar
funcién».
Como ha explicado Marcel de Corte (22), «la esencia de toda sociedad es
la de agrupar seres desiguales en vista a sus fines comunes, como testimonia la
mds fundamental de las sociedades humanas basada en la diversidad de sexos
y destinada a propagar la vida, condicién indispensable para mejor vivir. Es,
puss, estrictamente imposible construir una sociedad con elementos igualese
[..] «Racionalmente la sociedad es anterior a los individuos que la componen
Y¥ que por sf misma jerarquiza»,
Si las sociedades son como acabamos de ver~ realidades operacionales
de intercambios de amor, auxilios, esfuerzos, saberes, trabajo, comercio,
etc Qué intercambios habrfa dice De Corte (23) en una asociacion
de iguales, fuera de un comercio verbal, falaz y vano? El intercambio exige la
diferenciacién, y la diferenciacién, a su ver, exige la jerarqutas, Benjamin
(19) Joaquin Costa, Torta del hecho jurldio individual y soci Madrid, Impe. de la
Revista de Legslacién, 1880, 14, pigs. 132'y =
(20) Chi lo que excrbi en Sociedad de masas y derecho, 42, pigs. 174 y ss
QI) Sanco Tomss de Aquino, Sth, 28-2", 37,4, ad 3, in fine
(2) Marcel de Come, op ul cit, pp. 77.
(23) Tbic, La educsedn police, Verbo 59, pgs. 638 y 5
108
Constant (24) ya habfa dicho: «La variedad es la vidas la uniformidad es la muer-
te». Esta, primero es la anarquia y, después, es el caos que lleva a la nada (25).
Lo expuesto hasta aqui acerca de la constitucién de las sociedades hurmanas
nos muestra:
a) De una parte, que cada uno de los hombres que las componen tienen
uuna personalidad, causalidad y fines propios, y la sociedad debe ayudar a su
realizacién, sin absorberlos —como los absorbe Leviathan en un organismo
gigante, como cualquier animal absorbe las cétulas que lo integra,
b) Y de otra parte que las sociedades no son una mera acumulacién
numérica de individuos, a los que para su gobierno representan quienes éstos
hayan clegido, ya sea de una ver para siempre o bien los vayan eligiendo perié-
dicamente.
‘Creo que para comprender bien lo que hemos dicho acerca de la diferen-
cia entre lo que son y lo que no son las comunidades y las sociedades polit
cas, puede scr itil observar en qué difieren las concepciones de Santo Tomés
de Aquino y de Francisco Suérer, respecto de qué entienden por comunidad y
por bien comin (26).
a) En su concepto de comunidad, Sustex dice: elegem discere respectum ad sin-
_gulares personas, ut sunt partes communitatis, cui lex imponitur tanquam regula
‘perandin, Es decir, entiende que no se llama comin a la ley porque necesa-
riamence deba imponerse a una comunidad como cuerpo mistico ~corpus mys-
ticum- sino porque de modo general debe proponerse para que, segtin lo pida
la materia, pueda alcanzar a todos y cado uno de sus miembros —eur regulam
‘personarum verarum et non tantum fictarums; y porque sc impone «non collec-
tive sed distributives (27).
Parece evidente que, en este texto, Sudrez, no supera el nominalismo, pues-
to que, entre la reduccién de la comunidad a una multitud —comunitate seu
‘multitudine hominis, como él ha dicho expresamente (28) y la consideracién
de ella como cuerpo mistico 0 persona que parece hipostasiarse, no se petcata
de que una persona juridica puede ser real y no absorber a sus miembros, sino
uc, sencillamente, consiste en 1a consideracién comin del conjunto en el
(24) Benjamin Constant, De Lert de conguete & de Vasurpation dans leurs rappors avec
1a civilization europdene, Pats, Gevnier Fréres, 1924, cap. XI, pg, 212.
(G5) Giovanni Papini, Palabras y sangre. El rico coridiano, Barcelona, 2° cd 1938, pig.
219\y sey donde imeginando al diablo tendo, le insta 4 proscucion de a iguadad absolut,
‘de ted lo creado; pues, de logratlo le dice: shabris contestado, finalmente, al Genesis ys alguien
padiese después de eso esti ac verla obligado a decir que, después del fin no hubo tera, ni
Sedo, amos, Das ed daapacer aobra dL an sich,
05) ide la cienca expoiiva y explicacva del derecho, | La ciencia del derecho a
de large de su historia, 54, 1.%, desde ol partafo siguiente al que lleva la nota 216, Madd,
Consejo General de! Noraiade 2000, pigs. 306 y ss.
(7) Francisco Sudrez, De legibus, 1, 6, 17.
(28) id 8.
109
aupecto de unidad, que en él se observa, sin perjuicio de la pluralidad de
sus componentes. Asimismo, parece muy claro que Suérez tampoco diferencia
la justicia general o legal y la justicia distributive. A pesat de que ambas
fueron distinguidas nitidamente por Santo Tomés de Aquino, al decir que
«pertenece a la justicia legal ordenar al bien comiin las cosas que son de las
Personas privadas», y que, «al contrario, ordenar el bien comiin a las per-
sonas particulares por medio de la distribucién es propio de la justicia par-
ticular» (29).
Comenta Michel Bastit (30), en primer lugas, que como Suérez.no concibe la
posibilidad «de mantener a la vex la realidad propia de la comunidad, en su
ddimensién universal, y su encarnacién en los individuos, se inclina por destruir la
realidad de la comunidad y, en segundo lugar y consccuentemente, que Sudrez
«confunde la justicia general y la justicia distributivas. En efecto, explica Bast
«Puesto que la ley no se refiere a la comunidad como tal, desaparece la justicia
general, que es relacién especifica de los individuos a la comunidad; y, como
Sanco Toms habfa mostrado que también corresponde al legistador la funcién
distributiva, concluye Sudrez, algo precipitadamente, que el solo objeto de la ley
«sla distribuci6n. Y entiende que, a través de su forma general, el mandato de la
ley se ditige inicamente a los individuos. De ese modo, en la doctrina suatista la
ley se dirige al bien comin entendiéndolo en el sentido de que es una proposi-
cién general y abstracta; pero, esta visién es ficticia en cuanto no ataiia sino a los
individuos, que constituyen su propio objeto.
»E] legislador [en esa visién de Sudrez] utiliza una proposicién universal
porque le resulta cémoda; pero, verdaderamente con ella sblo dirige mandatos
particulates, y, asimismo, la parte de la justicia particular que le s propia (la
justicia distributiva) se erige en expresién exclusiva de la justicia general, 0
‘mejor dicho esta dltima es reducida a ser un objeto abstracto».
) En cuanto al bien comtin, tampoco entiende Sudrez lo mismo que Santo
‘Témas de Aquino. El Doctor comiin -segsin acabamos de ver- entiende por tal
el bien que responde al fir comiin en armonfa con el fin propio de todos los
miembros de la comunidad. En cambio el Doctor Eximio advierte que muchas
veces lo que patece util para la comunidad es gravoso y molesto para muchas
personas particulares; y que lo que es vil a una parte del reino puede ser noci-
‘Yo para otra (31); considera que la preferencia del bien comuin es debida a que
éste «se encuentra en muchos» (32), y que la ley debe establecerse por el bien
‘comnin sin atender al bien particular (33).
(29) Santo Tomds de Aquino, 5. Th, 2-2, 61, 1, ad 4,
(30) Michel Baste, Naixance de le loi moderne, Bais, PUR, 1990, Ill parce, Sudrez et la
(oi dialectique, pgs. 307-359 y Conclusiom, pigs. 361-376.
GDF Sudcer, ap. oi 1. 3, 8.
G2) Bid, 10.
(33) Tid, 14
10
Es decir, Sudrez, al entender que existe una dialéctica entre el bien comiin
y el bien particular somecido a aquel, propone que se procure que los perjui-
ios particulares no sean tantos que preponderen sobre las ventajas de los
dems; y que, ademds, en caso necesario, cabe que se afiada una dispensa 0
excepcién que, en algunos eventos, puede ser licita ¢ incluso obligada,
En estos textos parece, pues, que Suarez considera el bien de la comunidad,
a veces como el bien de ésta como persona mistica, al modo de Duns Escoto,
y otras como el bien de la multitud de hombres que la componen, en el cual
e impone el bien de los més al bien de los menos, sin perjuicio de que el
Iegislador establezca excepciones o dispensas para los que éstos no tesulten
cexcesivamente perjudicados, o bien, a fin de compensar a los menos si lo b
rho para los mas sea malo para los menos. Esto no es concebible en la defi
cién de bien comin expuesta por Santo Tomés de Aquino interpretando a
Aristételes, como hemos visto en este mismo epigrafe.
Michel Bastit (34) entiende que esa concepcién suarista del bien comin
‘muestra las mismas tensiones que recorren su pensamiento: «la expresi6n pare-
‘ce fiel a Santo Tomés, pero el andlisis del contenido muestra que Sustez no con-
sigue conciliar lo universal y lo particular de la ley, sino por una oscilacién
reductriz del uno al otto, al capricho de su dialéctica, sin lograr la determina-
cién de un orden entre ellos».
Poniendo esos andlisis en relacién con la doctrina suarista acerca del origen
de la sociedad, el mismo Bastit observa, y estima «manifiestor, el hecho de que
Suérez «abandona la nocién aristotélica del cardcter natural de la ciudad en
provecho de una constitucién genética. Los hombres reunidos convienen un
tratado 0 un pacto por el cual constituyen voluntariamence una comunidad,
sefialindose un objetivo comin (De legibus, 1, 6, 19). Ahi es, sin duda, don-
de se descubre la nocién susceptible de realizar la unidad del pensamiento sua-
rista en cuanto al bien comin: puesto que la comunidad es obra de la volun-
tad de los individuos, carece de verdadera consistencia propia; pero, tambien
por esta razén, ese bien puede ser considerado como una abstraccién inde-
pendiente de la realidad de Ia ciudad, y el cardcter voluntario de su creacién
hace que sea, a la par, obra de los individuos y producto artificial sin ligamen
con las condiciones concretas que debieran haberse impuesto a ellos».
ESTRUCTURACION NATURAL DE LAS SOCIEDADES POLITICAS
En las sociedades politicas la relacionabilidad operativa humana no acta en
tun tinico grado dentro del todo, sino escalonadamente en comunidades y
sociedades, en una estructura que asciende desde las mds originarias y simples
(34) M, Basti, le el cit, pags. 321 y 5.
ul
hhasta las més complejas, desde la familia al Estado, las comunidades supra
cestatales, hoy, y, paulatinamente, la comunidad global de todos los pueblos de
esta tierra.
Aristételes (35), en refutacién a Sécrates, advierte que la casa y la ciudad,
sadeben ser unitarias en cierto sentido, pero no en absoluto. Si se extrema esa
tendencia, puede dejar de ser ciudad o seguir siéndolo; pero, en ese caso, es
una ciudad inferior que casi no es ciudad, como si la sinfonfa se convirtiese en
homofonta, o el ritmo en un solo piés.
‘Comentando este texto, Santo Tomés de Aquino dice (36): «Cada comuni-
dad forma un cierto todo. Pero, en presencia de varias, debe establecerse un
orden de tal modo que ese todo, que incluye en él algin otro todo, se man-
tenga como el conjunto principal. As{ un muro es un cierto todo; pero como
se halla comprendido en ese otro todo que ¢s la casa, es lo cierto que la casa
€s un conjunto mds importante que el muro. Del mismo modo la comunidad
que integra todas las demés, es la comunidad principal. Y resulta claro que
Ja ciudad comprende todas las otras comunidades; y efectivamente incluimos
en ella las casas y los pueblos. Ast la comunidad politica es la més
importante de todas; y el bien que es su objeto, es el mas deseable de los bie-
res humanos».
Ciertamente, no es demasiado feliz. comparar la relacién muro y casa a la
existente entre las comunidades menores y la comunidad principal, puesto que
en aquellas existe una unién fisica y entre las segundas s6lo una relacién de los
fines comunes a todas las comunidades con los fines comunes pero espectficos
de una comunidad menor.
EI mismo Aquinatense comprende perfectamente esta titima relacién, como
muestra, al tratar de la justicia distributiva (37) y recalcar que, «también, a
veces, se hace la justa distribucién de los bienes comunes no en una ciudad,
sino en una sola familia donde la distribucién puede hacerse por la autoridad
de una persona privaday.
Comentando 2 Aristételes el mismo Santo Tomas, en otro lugar (38), explica:
«Una sola familia en una sola casa, se bastard para satisfacer bastantes nece-
sidades vitales, como, por ejemplo, las relativas a los actos naturales de nutri-
cin, generaci6n y otras funciones de este géneror.
Otro orden de comunidad es la formada por «la unién de varias familias
con el fin de satisfacer las necesidades sitan més alld de la simple nece-
sidad: se contempla entonces la constitucién de pueblos donde se organizan
algunas aldeas, en las que ya se organizan ciertas especialidades»; xen un solo
burgo se podré realizar lo referente a un solo cuerpo de oficion.
95) Aristétles, Poli, I, 3, 1264, a.
G6) Santo Tomas de Aquino, Comentarios cits. a la Polltica de Avisteles, 1s 10-11,
GP) Ibid, S 7h, 228,61, 1, ad 3.
(8). Ibid, De regiminem principum, 1, 1.
2
Comentando a Santo Tomds, entiende Teéfilo Urdanoz (39) que la socie-
dad politica, «es la sociedad perfectas; «se superestructura sobre otras socieda-
des inferiores y naturales, al menos genéricamente, como familias, municipios,
sindicatos, erc., a las que la sociedad civil viene a completar. Por lo mismo,
debe respetar las ordenaciones de los individuos a esos bienes comunes infe-
riores, con los derechos naturales inherentes a los mismos, a la vida familiar,
de asociacién, etc. La ordenacién, pues, de los individuos al bien comin social
‘no significa la absorcién de todas las actividades, sino el respeto para esas pri-
eras sociedades las cuales ya limitan as{ ol poder del Estado y la fiencidn
supletoria y perfectiva de las mismas. Es el llamado principio de subsidiariedad>,
De este principio hablaremos después.
Hugues Kéraly (40), comentando precisamente el texto del Aquinatense
lltimamente recogido, explica que vemos, en él, como, en una sociedad menos
ccompleja que las de hoy en dia, observaba «que la sociedad se presenta a modo
de un vasto entramado de comunidades humanas, y que éstas "bastan", cada
tuna en su propio orden, para satisfacer los menesteres para los cuales han sido
insticuidas. Esta afirmacidn, no obstante, resulta igualmente fundada en todas
las épocas y a despecho de los multiples perfeccionamientos posibles en la
cestratificacién social».
sta visién aristotéica y tomista, viene confirmada hoy por una de las pers-
pectivas que abre la fisica cudntica para comprender el orden del universo. Ast
Jacques Rueff (41) estima que «el problema tan frecuente discutido en el plano
politico» de las «colectividades incermedias, se esclarece en la perspectiva de la
necesaria interaccién que se observa en la mecdnica ondulatoria, que permite
comprender la superposicién de los distintos niveles de organizacién, caracte-
rizados cada uno por la autonomia y la interaccién de sus elementos: el nivel
de las particulas fundamentales, el nivel nuclear, el nivel atémico, el nivel
molecular, el nivel cristalino, el nivel de los virus, el nivel de los organismos
de la célula viva, el nivel de las eélulas, el nivel de los érganos, el nivel de los
seres vivos; por encima de éstos, las sociedades que constituyen las parejas, las
familias de los innumerables tipos de sociedades animales, sociedades de insec-
tos, de péjaros, y, a partir del hombre, la jerarquia compleja de las sociedades
humanas, familias, cribus, ciudades, naciones, sociedades de naciones. Ello
muestra ~advierte «que un orden no puede constituirse sino es a partir del
orden inmediatamente anterior. Pero, esa interaccién se agota cuando la pre-
sién integradora del todo es demasiado intensa; porque, con ella, «la indivi-
dualizaci6n se atentia y puede desaparecer por entero en la sociedad fuerte-
mente integrada de los regimenes totalitarios 0 de los “érdenes’ muy
G9) Tesfilo Usdanoz, op. y le. cit, pg. 778.
0) Hi. Keraly, doe cit, pig. 105,
(Ai) Jacques Ruf, Lat diewe et ls roi, Pars, Hachette 1968, 1,1, 3 pigs. 35 y
13
disciplicados». Con lo cual se justifica, también, la necesidad de los denomi-
nados érdenes esponténeos frente a los estatalmente dirigidos.
Marcel de Corte (42) sefiala que el totalitarismo ~consistence en Ia absorcién
de todas las fanciones de la vida social por el Estado es resultado de haberse
hhecho del Estado una sociedad de individuos, «verdadera diociedads, en lugar
de una sociedad de sociedades. En cambio ~habia ya dicho~ (43): «Todo Estado
construido sobre comunidades naturales y sobre el arraigo que ellas difunden
ve de tal suerte su poder reducido a su justa medida que raramente acta como
tuna manifestacién de una fuerza exterior a los ciudadanos»,
En U.S.A., el profesor Robert Nisbet (44) denuncia que Rousseau acabé
scayendo en el mito del Estado totalitario que conlleva el concepto de volun-
tad general con su correspondiente eliminacién de todas las formas de comu-
nidad y asociacién que no deriven directamente de ella». Por eso, considera
que cada aspecto del orden social ha de disfrutar de una libertad maxima que
le permita realizar sus fines»; que se precisa «hacer todo lo posible para evitar
{a intrusién de una institucién como el Estado politico en las zonas de influen-
cia que corresponden a otras institucioness. Ha de respetarse ela autonomia
fancional de las diferentes unidades sociales», para que, con ella, «florezcan el
localism, el regionalismo y el espiritu de asociacién voluntaria».
Y¥, en su libro péstumo, quien fue presidente de la Repiblica francesa, Georges
Pompidou (45), concluye que «se necesitan instituciones que aseguren en todas
las etapas de la vida, en todos los escalones de la sociedad, en todos los marcos en
{que se inserta la vida individual ~familia, profesién, provincia, patria el méximo
de agilidad y libertad», «con el fin de limitar los poderes del Estado, de no dejar-
Ie sino lo que es de su propia responsabilidad, que en nuestros dias ya es inmen-
sa, de dejar alos ciudadanos la gestién de sus propios asuntos, de su vida perso-
nal, la organizaciGn de su felicidad tal y como la conciben, con el fin de escapar
a esa funesta inclinacién que, bajo el pretexto de solidaridad, conduce derecha-
mente al rebafio», para, ast, evolver a crear un orden social».
Estamos ante la solucién de los cuerpos intermedios (46).
(42). Marcel de Corte, De la sociedad a la rermiciva pasando por la disociedads, Verb,
191.132, 1975; pip. 93 7
(63) Ibid secduetion police, 2, Verb, 59, lg, 64.
(G8) Rober Nabe sta totaurcin dels aust Revie de Ouida, I Epo,
isn 20-21, pgs 409
(45) Genes Pompidou, H mas grea cap, Sa fo caelan, Mati, Sociedad
Hispano Antenna te Ellions 9 Dikrbucee, B75 pig Ie
(46) Acerca de los cxerpos intermedios, editorial Spe ha publicado los siguientes libres:
Mich Cea, a cura rman 2 el Mai, 1977; Corban a ee ob uc
a intermedi, 1968, Onidadantorino, plded plandina 1973;y mis spt tos
‘funerals de oon de aces inertia, Vr. 8 dicen
1963, pip. 979-254, Tes Enon Cueper inermedionRepoenattn paisa, Prntpio
Subsidiariedad, 1981, y sConsticién orginiea dc la nacigny, Vrbo, 233.234, page 306-382,
114
EL PODER POLITICO. SU ORIGEN Y SU ENTRAMADO
Las comunidades y sociedades humanas no forman una masa amorfa ~ya lo
hemos visto~ sino que tienen una estructura, que se halla dorada de un orden
y que también deben guardar sus correspondientes autoridades y poderes auté-
‘noms.
‘Aunque con frecuencia se expresan como equivalentes las palabras autori-
dad y poder, aucroritas y potesta, Alvaro d'Ors (47) las define diferenciada-
mente: auctoritas, saber socialmente reconocido» y potestas, «poder socialmen-
te reconocido». Esta distincién, asf como sus aplicaciones, la ha desarrollado
Rafael Domingo (48), quien recientemente ha vuelto a tratarla mds matizada-
mente (49), y, paralelamente a d’Ors, centra la auctoritas en el «saber.
‘Antes Elfas de Tejada (50) habla referido: la potesas a la «fuerza» apoyada
‘en el derecho, con o sin virrus, ya sea real o aparente ~del rex, el pater, el domi-
nus, en sus respectivas esferas-, y la aucrorivas basada en una facultas reconoci-
da pero no impuesta -a una persona, a una institucién personal, como los
ponatfices, los patres familiarum, cl magistratum, o colectiva como el senatus-
que es de caricter sociolégico y no politico. ¥ Juan Iglesias (51), con precisién,
define la auctoritas: wsentimiento de acato y de fidelidad respecto de aquellos
que son diestros en el manejo de las cosas piiblicas y privadas, la voluntaria y
querida sujecidn a la capacidad reconocida y aprobada por la experiencia, el
reconocimiento de la fuerza creadora y ayudadora del auctor»,
En este apartado sélo nos ocuparemos del poder © potestas politica (su ori-
gen mediato o inmediato, objeto, consecuencias y racionalidad), mientras que
de la autoridad o auctoritas trataremos epigrafes despuds, al referirnos a la
sociedad civil
‘A) El origen y el findamento del poder han sido muy discutidos en la teologta
ctistiana desde la Edad Media hasta mediados del siglo XIX y principios del
siglo XX. Aparece ya claramente formulada la cuestién en la dispuca sostenida
entre el rey Jacobo I de Inglaterra y el cardenal Belarmino entre 1606 y 1613.
(7)_Alvato d'Or, Una insoduccibn al exutio del derecho, Universidad de Valparaiso, Chile
1976 y Mads, Rialp 1975, 1979 y 1982; «Auargua y auwouomlar, La Ley, 76, Buenos Ate,
1981, 2; «Retrospectva de Isley, te. cic, Buenos Aires 1981, 3, y«Potetad y aucoridad en la
legislaciin de lx Iles, 2, Verde, 235-236, mayojunio 1985, pigs. 667 y
(G8) "Rafacl Domingo, Tord de la vaucrrtss, Pamplona, Universidad de Navarra, 1987,
donde dice, que Alvaro Gn comenes a denis eas palabras reteradamente del modo indi-
‘ado en 1968
(49) Ibid, Auctoitay, Barcelona, Ail, 1999, cap. I, pgs 13 y
(50) Francisco Ela de Tejada, «Poder y Liberad en la concepcion tradicional casica, 3-6,
x Poder y libertad, Madi, Speito, 1970, pigs. 163-173.
(GL) Juan Iplesias, «Orden jurdico y orden exerajuridicoy, I, 1, en Contenario de le Ley del
Novariado; sec. I. vol 1, Madsid, 1965, pigs. 32 y 8, recogido en sus Estudion Madsid, Cniv.
Complutense 1985, pigs. 190'y 5
115)
Aquel sostenfa que el poder politico era atribuido directamente por Dios a los
reyes que, por lo tanto, lo tenfan por derecho divino, Belarmino y, con 41,
Francisco Sudrez, afirmaban que Dios transfiere la potestad al pueblo, pero que
éce no puede ejercerla por sf mismo y la ha de transferir a uno 0 a unos pocos.
En el siglo XIX, frente a la afirmacién de que el poder de gobernar corres-
ponde al pucblo y debe cjercerse «para el pueblo y por el pueblo», Taparelli,
Mayer, Liberatote, Schiffini, Cathreim y, con matizaciones, Schwalm y los car-
denales Fornari y Billot diferencian, como cuestiones distintas, el origen del
poder y el modo de determinar la persona 0 personas que deben ejercerlo,
indicando que no es necesario que el poder pase por la comunidad como
mediadora. Ningiin gobernante puede decir que ha sido designado por Dios,
ni que tiene el poder por derecho divino, sino que quien detenta tal poder res-
ponde ante Dios, pues de El proviene todo poder, quien quiera que lo ejerza
y de cualquiera que sea el modo que haya llegado a ejercerlo.
Enrique Gil y Robles (52) ha sido, sin duda, quien mejor ha expuesto esta tesis,
que serfa sostenida por la doctrina pontificia, ya expuesta entonces por Leén XII,
y que San Pio X reiteraria a Notre charge apastholique (53). Del derecho ni, por
tanto, de la institucién del poder ~escribe Gil y Robles— (54), «Dios no es autor
préximo, preter y sobrenaturalmence de dl, sino tinicamente como causa primera
y por el concursa de los hechos y de las causas segundas». Lo cual no cs conoci-
do por el hombre «mediante revelacién o manifestacién direcra de Dios, sino dis-
curtiendo, ¢jercitando, con la funcién intelectual del raciocinio, una de las poten-
cias especificas de la naturaleza humana».
Por lo tanto, niega Gil y Robles que el derecho y el poder de cada rey 0 jefe
de Estado provenga directa ¢ inmediatamente de Dios; pero también rechaza
que el origen del derecho sea exclusivamente humano, como el laicismo posi-
tivista pretende al afirmar que el derecho y el poder provienen mediata e inme-
diaamente del pueblo. En cuanto al poder —dice- (55) vel pueblo hace
solamente la designacién de la persona, y Dios taslada al designado, inmedia-
tamente, la autoridad [propiamente es el poder], por acto que es distinto del
de la primera creacién».
Con otras palabras lo explica Luis Sénchez Agesta (56):
«El reencuentro de la Escoléstica con el pensamiento aristotélico trata de hacer
compatibles las tres doctrinas de la naturaleza, la voluntad contractual y el origen
(52) Enrique Gil y Robles, Tirade de derecho police spin ls principe de la la
dl dowcho ering Suman 1899, Hor Wee! opener con hain tS,
fe 3 ed. Madd, Afosio Agaado 1961-1965, va. ly pigs, 293-305.
153), Ce agai Vg Lal, Ore dom lpd ai,Spi, 170
lg 148-156, dole ca y rane los eee deter romans pontion aca de a cst.
(54) E. Gily Robles, le ait, ampliaion del cp. TV, pig 296.
Bice
is Séncher Age, «Bl paca en sgl XI, 1, en Hl patie on biteris de
pana pg 12 fie 7 oe
16
divino del poder, suponicndo que en ef hombre hay un impulso natural a la socia-
bilidad y la organizacién politica, pero que este impulso tiene un fundamento
divino en cuanto Dios es el creador de la naturaleza humana, ya que Dios ha res-
petado la libertad de la naturaleza del hombre y que, por consiguiente, cs la
yoluntad humana un factor determinante de la organizacién politica del poder.
Todas estas doctrinas confluyen, pues, para atribuir a la voluntad humana
a través de un pacto el papel de un titulo juridico suficiente para legitimar el
poder, El pensamiento secularizado acentuaré ese valor de la voluntad, pero no
est en una contradiccién con el pensamiento cristiano. Por eso, la doctrina
del pacto pudo florecer en la Edad Media y en el mundo moderno seculariza-
do, sin que haya una verdadera solucién de continuidad.
‘En Io que sf hay discrepancias es en el contenido sobre el que la voluntad
contractual recat: la existencia misma de la comunidad o del poder; la resi-
dencia del poder en uno, pooos o muchos; los limites con que se establece, 0
su manifestacién expresa 0 tdcitan.
B) En cuanto al origen inmediato del poder supremo de cada comunidad
politica se dice que proviene de un pacto social, entendiéndose en general que
es técicamente aprobado por toda la comunidad,
E] profesor Legaz y Lacambra (57) explica que, en el Medievo, lo esencial
ses que los pactos se establecen “dentro” de un orden social, en cuya natura-
lidad se creess y sélo es en el contractualismo posterior cuando «el pacto se
produce en el vacio sociale.
La docttina clésica del contrato social, explica Urdanoz (58) «entiende sélo
cn un sentido analégic, y muy sui generis el contrator, No es «fruto de un con-
venio entre los hombres que libremente se unieron para formar la sociedad, salien-
do ast de un estado histérico no social», como se dice en la concepcién moder-
rna, Sino que, como vemos expresado claramente por Francisco de Vitoria (59),
la fuente y el origen de las sociedades y de las repiiblicas no fue una inven-
cién de los hombres, ni se ha de considerar como algo artificial, sino como
algo que procede de Ja naturaleza misma, que para defensa y conservacién sugi-
156 ese modo de vivir social a los mortales». Para explicarlo hace esta compa-
racién (60): asf, como, segiin escribe Aristételes en su Fisica, clos cucrpos gra-
ves y leves son movidos por el mismo principio generante, no de otra manera,
porque reciben de ¢l su inelinacién natural y necesidad al propio movimien-
to», de igual modo, «Dios infundié esta necesidad ¢ inclinacién a los hombres,
‘que no pudiesen estar sin sociedad y sin un poder que los rigiese».
(57) Luis Legaz y Lacambra, Filosofia del pactismos, 3, en Zt pactimo en la historia de
Expane, phe. 32
(58). Teéfilo Urdanos, «Incroduccién al Tratado de la potestad civil de Francisco de
Vitoria, en. Obras de Francico de Vitoria, Madtid, BAC, 1960, Ill, 14, pigs. 179 y s
(59) Francisco de Vitoria, De potetate civil, 5.
) Bid 6.
17
El citado Urdénoz prosigue comentando a Vitoria: «La sociedad es impuesta
alos hombres naturalmentes y «a autoridad brota también de la naturalezay. De
ese modo: «El pacto de asociacin les es impuesto a los hombres, y sélo les queda
libertad para agruparse formando tales y cuales sociedades concretas. De igual
suerte, el pactum subieccionis 0 contrato politico tampoco es creador de un poder
piiblico, que resultarfa de la renuncia de los derechos individuales y quedarfa a
merced del pueblo», Este poder «emerge necesariamente de la naturaleza al for-
mar los hombres sociedad». Sélo es libre la determinacién del tipo de poder
supremo y la ereccidn de quienes y cémo han de ejercerlo.
La interpretacién de esta teorfa clésica del pacto social y de la consiguien-
te raslatio imperii, fue bastante dispar entre juristas y fl6sofos. Disparidad que,
segtin el mismo Urdénoz (61), se resume en dos posiciones contrapuestas.
Unos; como el glosador Accursio y los comentaristas Bartolo, Baldo y Aretino,
sostuvieron que la traslatio significaba una enajenacién definitiva y que la
‘comunidad no podia recuperar el poder. Otros, como Zarabella, Cina y Porco,
estimaban que s6lo se trataba de una concesio usus, 0 delegacién del ejercicio
del poder, que en sustancia conservaba el pucblo pudiendo, por consiguiente,
revocatlo conforme el adagio: «popules maior princepss, Esta segunda interpre-
tacién fue asumida Ockham, Marsilio de Padua, Wiclef y Nicolés de Cusa,
quienes, dando un paso més alld, sostuvieron que la potestad suprema perma-
rece en la colectividad después del pacto no slo in habitu, in radice 0 vir-
tualmente, sino de una mancta actual ¢ intrasferible, conservando siempre el
principe la funcién legislativa y el poder de inspeccionas.
En ese aspecto, esta ultima posicién es, anticipo de la rousseauniana, aun-
que con notables diferencias. La del cardenal Nicolés de Cusa come nota
Legaz y Lacambra— (62) es una posicién puente, wsienta las bases que, en los
autores posteriores, llevardn en un primer paso a la definitiva superacién de la
idea de un pactum subiectionis, en la de un pactum socierari». En un siguiente
momento ~explica~ (63), que aquel primer paso producido «en el dmbico del
iusnaturalismo catdlico renacentista», «se ve reforzado por el radical individua-
lismo religioso de la Reforma, principalmente en el calvinismo y alguna de sus
sectas», y florece en el Renacimiento, «que representa una exaltacién de la
personalidad individual», que repercute incluso en el mbito de la Con-
trarreformay,
El genuino pactismo medieval, no habia sido sélo figurado teéricamente, sino
real y vivido donde se instauré el denominado, por Montesquieu (64), «gobierno
gético», configurado sobre la estructura del feudalismo al que doté de un orden
jurfdico equilibrado y arménico. En Espafia florecié especialmente en los reinos
(61) T. Undine, do. city TH, 5, pgs. 138 y ss.
(62) Legaz y Lacambra, op. 9 loc. ile cits 3, pig. 32
(63) Ibid. 4, pigs. 33 y 5s.
18
de Aragén, Navarra y Valencia y en el principado de Catalufia. Acerca de éste,
Sobrequés Callioé ha efectuado dos observaciones muy ilustrativas:
14 Aunque el pactismo catalén «es més conocido como la teorfa sobre la
que se asentaban las relaciones entre el monarca y sus sibditos, organizados
politicamente en las cortes, en realidad llegé a estar tan enraizado en la men-
talidad de los catalanes que estos lo aplicaron a todo tipo de relaciones socia-
les y no sélo a las espectficas politicas» (65).
Ciertamente podemos verlo reflejado (66) en las cartas de poblacién, en las
asambleas de paw i sreva, en las convinences 0 convenientiae, en los estapliments
de labradores, primero por la precaria y después por la enfiteusis, en las capi-
tulaciones mattimoniales y los heretaments establecidos en ellas. Por eso, aven-
turé que, tal vez, el pactismo politico reflejado en las leyes paccionadas, no es
sino la parte mds visible de un iceberg» pactista que todo él responde a una
misma concepcién juridica hist6ricamente vivide (67). Con lo cual, en su esen-
cia, el propio pactismo resultarfa mds juridico que meramente politico (68).
"78 «El pactismo cataldn fue antes una prictica que una teorfa, Si en el plano
politico el pactismo aparece ya claramente en las Cortes de 1283, hay que esperar
todavia un siglo para encontrar una definicién doctrinal precisa de la teorfa» (69).
Esta formulacién se 1a debemos al franciscano gerundense, que fue obispo
de Valencia, Francesc Eiximenis.
Este entre 1365 y 1386 (70) en una de sus obras (71), observ que los
hombres, primero sélo reunidos en familias o casas, se constituyeron en comu-
(6) Montesquieu, FL. X1, VIII, pirrafo sltimo, donde de ese gobierno dice: «La cos
cumbre vino a concertar cartas de franguicia tes aftanchisemen) y pron la libertad civil
Xl pueblo, las prestogativas de fa nobles y del cleo, el poder de los sey, s¢ hallaron en tal
‘concierto, que Ao cico haya habido en la ccera un gobierno tan bien temaperado como Lo fue
dide eada parte de Europa en el tiempo en que subsisibr, Y 200% 1, 1, donde recalca que
‘consideraria una imperfeccidn de su obra, «si passe en silencio un acontecimiento ocurido una
Ser en el mundo, y que tal ver no volveré mds a ocuttt si no hablara de eas leyes que se han
Viste aparecer en on momento dado en toda Europa, sin que se parecieran a las hasta enton-
Cer convcidas; [-] que dando 2 diversas personas diversos géneros de sefiorfo sobre la misma
oat 0 sobre fas mismas personas han disminuldo el peso de la seforla entera: que han puesto
‘Givens limites en los impetios demasiado extendidos; que han producido Ia repla con une
fncinacin 2 la anarquéa y la anargufa con una tendencia al orden y a be armon‘ar.
163). Jaume Sobrequés Callico, «La préetica del pactismo en Catalufiar, en EI pactomo en
le historia de Expaia, pig, 51
166) Axl lo hage en nour on Relesione sobre Cataluia, Barcelona, Fundacion Caja
Barcelona, 1989, 47, pigs, L11 y =.
(67). -Valos jurdico de las leyes paccionadas en Catalufar 4, en EI pactmo en la historia
de Expat, pig, 83.
(Ga) Prosveaion de El patio en le bivaria de Expaan, C3, ph 2.
(69) J. Sobreques Called, op. y lo. cit, VI, pg,
(70). Che Daniel de Molins d2 Rei, O.M., Introduccion al Regiment de ls cor publica de
Eiximenis, Barcelona, Els nostes discs, 1927, pi. 7.
Cl) Francesc Eicimenis, Dotce dei cei, cap. 156, que englobé en su anterior Regiment
de le casa publica
19
nidades: «leem abans que ls comunitats fosen, estaban los homens separats per casess
[1] ee com levors estant aixis los homens sepanats proposaren, de fer comunitats per
aillor estament lr; donchs ell: apres que hagueren feses cornunitats no's privaren de
Uibertad, con ta libertad es una de las principals exelencies que sien en los homens
franchor, Consecuentemente nota que, «com cascuna comunitat per son bon esta-
‘ment a per son nillor viure sts senyoria, que cascu pot presumir que cascuna comu-
nitat fou ab la propia senyoria pactes e convencions profitses e honorables per si
mateixa principalmenies. Si bien, destaca: «James les comunitats no donaren la
potesat absolutament a nengd sobre si mateives sino amb cers pactes 0 lle».
Estos pérrafos muestran: 1.° Una clara distincién entre el pactum asociatio-
nis y el pactum subectionis. 2.° La limitacién de este éimo amb certs pactes
Ukis; es decis, por tanto, que no producta aliénation totale de derecho algun.
3.° Unas diferencias sustanciales que lo separan de las modernas formulaciones
de Hobbes y Rousseau, en cuanto:
a) Los pactistas de los siglos XVII y XVIII consideran que el pacto susti-
tuye y precluye el estado de naturaleza y crea el tinico derecho y poder legiti-
mo, estando desprovisto de fundamento natural (72). Contrariamente ocurre
con el pacto contemplado por Eiximenis pues -segiin precisa en su citado capf-
tulo 154~ si bien a quienes presiden las comunidades no les mandan los stib-
ditos sf ela Uey i e's pactes ab sos vasalls», wels mana encara la conciencia ¢ Dew,
© sea la ley natural, insita en el corazén del hombre, y el que denomina edret
quaix: naturals, que requiere a primacta del bien comin, Como ha notado
‘Torras y Bages (73), Eiximenis ereconoce y proclama muy alto la naturaleza
social de los hombres, «las ventajas y necesidades de la vida comtin; por ello,
el pacto 5 s6lo derecho positive, no el origen del derecho, como para
Rousseau; es ta forma no la sustancian.
b) Sujetos del pacto segtin los pactistas modernos lo son todos los individuos.
Es una fiocién, un mito. Mientras que al explicar el suyo Eiximenis sigue
‘comentando Torras y Bages~ hace referencia «a la manera por la que, segtin cons-
ta en la historia, se constituyeron las sociedades en la Edad Media, después de la
destruccién de Is sociedad antigua; y, lo constituyen, «como células primarias de
Ja compasicién social, las familias, 6, cual més bella y propiamente dice nuestro
autor, "las casas", de las cuales son extensién las sociedades politicas.
Esto correspondia a la estructura de Catalunya en su tealidad histérica
~oxpplica Vicens Vives-: «El elemento bésico, indiscutible, de la sociedad histéri-
(72) Hobbes, Lvathan XVI, dice haga lo que haga el soberano en su cts y jis ine
sis ao puede cometrinjusiciarespecto de sus sibtos pus, por la conaieacen de waa
cepblice,scade particular es autor de todo lo que hace el sberanos, Sendo af que ve maposble
cometerinjustica congo mismo y angi lor deestalores dl poder scberans pocdan comes
‘niquidades la iniguidad «no es lo mismo que la injustita ene propio sentido ea pabeos
73) Tay ag i tai 2 ed, Vig, Escapade la viuda de Ramén
Anglads 1906, 2 VV, pig, 427
120 ©
a catalana no es el hombre, es la casa. En el pacto original imaginado por
Eiximenis, como contrapartida teérica de la realidad politica del pais du-
rante su época, no fueron los individuos quienes sc unieron para constituir
la cosa publica y convenirse con el principe, fueron Iégicamente los fue-
gos les Har- las casas. Por familiarizado que estuviera con la tesis cons-
titucional de Santo Tomés, el franciscano —menoret— gerundense no podia
desconocer que ya entonces Catalufia era una reunién ~un aplec~ de fa-
milias» (74). Y asl, aconsideraba la comunidad, no como una agregacion
individuos naturalmente ingenuos, sino como un conjunto de casas, primi
vamente separadas que se habfan unido para su mejor bienestar, millor
extament llur» (75).
‘) En cuanto al objeto moldeado por el pacto social, Ia diferencia es paten-
te. Segiin los autores modemos, éste ha originado unos pretendidos «derechos
ddel hombre», tan abstractos y ahistéricos como lo es el contrato social en el
{que se apoya. En cambio, lo que regula el pactismo cataldn ~como va con-
trascando Flias de Tejada~ (76) son slibertades para catalanes», y segiin ratifica
Vicens Vives (77): «El pactismo cataldn no es abstracto, sino tallado en la mis-
ma madera de la realidad social en que vivian; y de ese modo arraigé en ella
y en las constituciones y privilegios del pafs, donde los juristas «podian leet fa
aplicacién legal de sus conceptos»
4) Respecto las consecuencias del pacto, basta parangonar la observacién de
Eiximenis, acerca de que las casas «no dicron la potestad absolutamente a nin-
guno sobre s{ mismas», con lo que leemos en EI contrato social de Rousseau,
cchacun se donnant tous entier, tel que se trouve actuclement lui et toutes ses for-
ces, dont les biens quil postde font partier, produciendo «l'aliénation totale de
chaque associé, avec tous ses droits, & le communauses, El pacto del menares gire-
rné, comenta Torras y Bages (78), es «generador de la verdadera libertad politi-
ca medieval, en contraste con «el contrato social de Rousseau, principio del
ilustrado desporismo del Estado moderno»,
sas consecuencias del pactivme catalén medieval se mantenfan vivas en sus
formulaciones concretas, de las cuales lo principal fueron los capftulos IX y
XVIII de las Cortes catalanas de 1283, presididas por Pedro el Grande, en los
gue se establecié que no pudiera hacerse ninguna constitucién general o esta-
tuto sin la aprobacién de los tres brazos de las cortes y del rey, y que el rey
cconvocarfa anualmente las cortes, reuniéndose, en ellas, «con nuestros prelades,
religiosos, barones, militares, ciudadanos y hombres de las villas, para tratar «del
(74) Jaume Vieens Vives, Noiia de Catlurpa, 24 ed. Barcelona, Ancora, cap. 1, pg. 32-
5) bid, cap. VL, p. 113.
Ge)_F Ellas de Tejada, Le Catala cldsica (987-1479), Sevila, Ed. Montejurra 1963,
TL, 33, pigs. 59 y 5.
Po ks Vines be ale tp, 14.
68) Tors y Bages, le. ule ct, pig. 430, nova 1.
121
buen estado y reforma de la sierra» (79). Tomés Mieres (80) subrayé el con-
siguiente cardcter contractual de las leyes catalanas, con duplicidad de
partes, y el valor del consentimiento de cada una: «quia uleraque pars, hoc
est dominus rex, pro una parte, et tota curia, pro Principatu, ex altera pars,
consensits (81).
€) Todavia debe sefilarse otra peculiaridad del pactismo catalén explicada
por Fiximenis, al decir que lo regulaba eel drer quai natural». Este le daba un
cardcter racional que debfa ser ajustado a la naturaleza de las cosas, buscando lo
més justo. Diversamente el pactismo moderno (el de la Constitucién espafiola
de 1978, y el de los pactos de las empresas con los sindicatos) es dialéctico entre
voluntades contrapuestas de las que, cada una, trata de imponer su propia
conveniencia hasta al limite alcanzable (82). Recuerdo que, al presentarse por
el Instituto de Espatia en la Acad?mia de Jurisprudencia i Legilacié de Catalunya,
libro «Et pactimo en la historia de Expafias, Miguel Casals Colldecarrera, indics
que la genuina «idea» catalana del pacto aiin se mantenta en el Ampurkin, cuando
al convenir en los tratos, las partes se daban un apretén de manos diciendo
stentesos» (entendidos), y mo, como hoy se dice, ade acuerdo» 0 «aceptado».
Diferencia verbal indicativa del predominio de la razén, en aquéllos, y de la volun
tad, en éstos.
Naturalmente, ni el gobierno gético ni los pactismos medioevales son tras-
Jadables al dia de hoy en todos sus términos. Pero si cabrfa adecuatlos a la rea-
lidad social actual, teniendo en cuenta, de una parte, las diversidades territo-
Tiales y culturales y, de otra, las de los sujetos sociales (Financieros, empresarios,
directives, cmpleados y obreros) agrupados en profesiones, oficios y empresas,
y respetando una serie de presupuestos bésicos (83).
LA CUSPIDE DEL PODER: «SUMMA POTESTAS> 0 SOBERANIA.
En el derecho romano y en el medieval, al ms alto poder politico se le deno-
‘minaba suprema potestas 0 potestas, mientras que a partir de Bodino se le denomina
soberanta. Peto no se trata de un mero cambio de nombre sino del concepto mismo.
En 1576, Jean Bodin (84) definirfa la soberania: vel podet absoluto de una
reptiblicay, calificindolo de «no limitado en poder, ni en responsabilidad, ni el
(79) Cle su comentario por Tomés Mires, App I, cll. I, cap. XVI, Item quod semel
in ana pigs 30y %
(80) “Bd Ap, col XI ap 1, 108, pi. 530 in fire yw
oe Seles enti con cba ae ci ares ns clon xpngo
en Vlorjurdico 5 paccionadas en el Principado de Cataluta 5, loc, cit. pigs, 8494,
(62). Chi mi comunicaién «# pactismo de ayer y el de en ARAL. y L 6, 1978,
igs. 173 y ss, recogido en Mas sobre temas de hay, Maki, Speito, 1979, pigs. 130-164.
(83) Ci be que pong en (111) y,
por tanto, de los tres poderes, «el de juzgar es, en cierto modo, nulo. No que-
dan sino dos...» (112) (volveremos 4 este juicio) y, de otra parte, que si la
potestad de juzgar estuviese junto a la ejecutiva, «el jucz podria tener la fucr-
za de un opresor» (113).
Antes de que Dediew hiciera las advertencias indicadas, una persona que, a
través de los papeles del archivo de la Bréde, conocié fntimamente el pensa-
miento de Montesquicu, Henri Barckhaussen (114), opiné que la expresién
«admitida y brutal de separacién de poderes exagera, traiciona su pensamien-
to, Serla mejor y més exacto decir no confusién; pues ésto era lo que verda-
deramente le preocupabas. Montesquieu no euvo una imagen rigida «ni esta-
blecié entre los poderes barreras infianqueables, sino mamparas 4mpliamente
abiertas durante el diay.
Maurice Hauriou (115), en 1923, advertia que, en tiempos de Montesquieu,
el poder judicial sf que era poder politico en Francia, porque los parlamentos
judiciales tenian el poder ed’mpechers, de detener la aplicacién de las orde-
nanzas reales, rechazando registrarlas incluso antes de producitse |
tencioso alguno. Algo semejante a lo que hoy ocurre en los Estados Unidos de
(108) ip. 179,
(009). Lock opie ap. XI, 136, p. 103.
(010) Bid cap I, 185, p 110,
(111) Montesquieu, X0, VE. 16, ap. 1
313) tig
(13) bid Xv, 5 in fie
(1a) Hen Bacay Montagu Ser ide et ss certs apres es papi dela
Ps 107 a cine Gc Sine Rin 970 93
G15). Mauice Hauion, Pres dé dis constone Pats, Sey 1925, pgs 305
128
‘América. Mientras que, en los demés Estados, se considera que los jueces sdlo
pueden rechazar la aplicacién de las leyes inconstitucionales en los juicios que
ellos deciden. Por eso, estimaba que debe existir una primera y bésica separa
cién entre la justicia contenciosa y los poderes politicos.
‘Afios después, més ajustadamente, Georges Renard (116) dirfa: «La justicia
«5 un poder puramente jurfdico, que tiene la misién constitucional de hacer,
ella sola, de contrapeso al triple poder politico del gobierno, de las cimaras y
de los colegios electorales. Este equilibrio de los poderes —dice siguiendo a
Hauriou- es la primera y mds necesaria separacién de poderess. En esa sepa-
racién «corresponde a los tribunales no solamente aplicar la ley o adaptarla a
las circunstancias o llenar sus lagunas, sino también oponerle, si no los princi-
pios de derecho natural ~tesis, por otra parte, puramente prematura, pero sf
limite ideal al que debe tenderse-, por lo menos, los principios de derecho
nacional, que para cada pueblo consticuyen la carta de su constitucién moral
y politica».
Quien, en el tema que tratamos aqul, més ha tratado de aclarar la posicién
de Montesquieu ha sido, sin lugar a duda, Charles Eisenmann (117). Este pro-
fesor ha aseverado que, segin De I’Biprit des lois, la docttina constitucional de
la no confusién de poderes se compone esencialmente de dos principias irre-
ductibles y muy diferentes que juegan sucesivamente, y son:
Primero: la no confusién, no sdlo de los tes poderes sino ni siquiera de
dos, y la no identidad de los érganos que los ejercen. Lo cual, si bien comporta
tun margen de indeterminacién importante, excluye negativamente cierta com-
posicién de aquéllos.
Segundo: la atribucién del poder supremo de modo contrabalanceado a los
poderes del monarca y del parlamento, excluyéndose, de él, el de juzgar.
E] mismo Eisenmann (118) indica que la teoria del Barén de la Bréde no fue
considerada propiamente de separacién de poderes en la segunda mitad del siglo
XVIIL. Asi Voltaire —que ironizaria sobre «ce mélange et ce concert que font |'é-
tonnement des étranger>, y se buslaria diciendo, «trois pouvoirs, étonnés des
roeude qui les rassamblent.» (la cursiva siempre es de Eisenmann|-; Sityes -que
distingue dos sistemas: el del eequilibrio» y «los contrapesos», en el cual partici
pan diferentes equipos de obreros en la misma obra, pudiendo eventualmente
deshacer uno lo hecho por el otro, que atribufa a Montesquieu, y el del «concur-
so» o de la cunidad organizada», en el cual cada equipo tiene una funcién dife-
rent, tal como él ~separdndose en eso del bordelés- propugnaba.
(116) Georges Renard, Le droite, agique etl bom ses Pats Sire 1925, cont: 10, pgs. 370 y 8
{Uke ncnmaan op7 Bp 1909 Sy aides lee
ton des pouvoits, en Melanges Carré de Malberg, 1933, reproducido en «Cahier... cis, py
190 y sss y «Le ssteme consticutionel de Monezsquieu et le cemps présent, en Actes die Congres
Montexquiew de Bordeaux. 1955, Burdcos, Delmas, 1955, pigs. 241 y =.
(118) Exenmann, La pene constusionele, loc cts pags. 63 y 5s
129
Aunque amante de las férmulas generales —esus principios-, Montesquieu
no era un dogmético sino un empitico. Pensaba que el mejor medio de evitar
la confusién de poderes dependta del tiempo histérico, del pals y de una serie
de circunstancias concurrentes. El profesor napolitano Alberto Postigliola (119),
sin salir del libro XI, cap. VI, De I'Esprit des los, ha encontrado cinco diver-
sas distinciones de poderes, y los analiza en cada una sus respectivos sistemas
de contrapesos.
a primera, la observa en el primer pérrafo de dicho capitulo, Corresponde
a la establecida por Locke, en el cap. XII del Segundo tratado sobre el gobierno
de los pueblos, donde distingue: potestad legislativa, potestad ejecutiva de las
cosas que dependen del derecho de gentes, y potestad ejecutiva de las cosas que
dependen del derecho civil.
Ta segunda formulacién, que halla examinada a partir del pérrafo cuarto,
corresponde a la distincién de Aristétcles: potestades legislativa, ejecutiva y ju-
dicial.
La tercera, Ia encuentra hacia fa mitad del capitulo, mostrada como propia
por Montesquieu, el de los gobiernos mixtos, mezcla de monarquia, arstocta-
cia y democracia, en las cuales estimaba preciso que la funcién de juzgar fue-
ra auténoma ~aludiendo al depésito de las leyes en los parlamentos provincia-
les de la Francia de su tiempo, carentes de coda facultad legislativa-; que la
legislativa corresponda conjuntamente al cuerpo de nobles y a los representan-
tes del pueblo, con reciproco derecho de veto; y el poder ejecutivo era exclu-
sivamente del monarca con potestad, ademés de convocar y disolver las asam-
bleas legislativas.
La cuarta formulacién, es la presentada como el modelo inglés de su tiem-
po, al que después volveremos.
Y¥ la quinca y lcima, se halla al final del capitulo, y es mostrada como naci-
da en los bosques germénicos, segiin narra Técito, de fa cual surgirfan tanto el
sistema inglés como el denominado, por él, gobierno gérico que, al final del
capiculo VIII del mismo libro, califica de la emejor especie de gobierno que
los hombres han podido imaginam.
Postigliola cree que esas cinco formulaciones son complementarias; y pien-
sa que, segiin Montesquieu, la teoria de La libertad politica y de la contencién
del poder, es producro de la armonfa orginica de estos tres factores (120).
1? El estado mixto.
2 «La distincién o no confusién de los tres poderes (sean “aristotllicas” ©
“lockianos"), compartidos y distribuidos entre las fuerzas sociales de modo tal que
constituye un sistema muy sofisticado de contrapesos y controles recfprocos».
(119) Alberto Posigliols. «En rclisant le chapitre sur la constitution d’Anglateres, Cabier:
de philesophie politique e juridique de \a Universidad de Caen, rim. 7, 1985, pig. 57.
(120) bid, pag, 25.
130
3.9 «El principio medieval tardfo de la autonomfa de la justiciay
Con referencia a la funcién de-juzgar, es preciso que comencemos por
recordar dos aseveraciones de Chatles de Seconda.
— De las tres potestades de que hemos hablado, la de juzgar es, en cierto
modo, nula. No quedan més que dos» (121).
— La porestad de juzgar wresulta, por decitlo asi, invisible y nula» ~«devient,
pour ainsi dire, invisible et nulle» (122).
Viachos (123), muy ponderadamente, ha comentado que, la cuestién estd
en determinar el aleance de la palabra nue, que el fildsoio empled ela justi-
ia ~dice el comentarista~ es “nula” tan solo en relacién a alguna cosa. Es nula,
fen primer lugar, en relacién a la ley.» (Esto debe circunscribirse a las leyes
politicas y penales, en garantfa de los ciudadanos y de su libertad. Pero volve-
emos a ello}, Es «nula> también porque quien la ejerce «no se constituye en
acuerpo politicon, es «poder intermedio», en aras de asegurar un equilibrio que
resulta precatio por el hecho de la concentracién, en las monarquias del
Continente [en tiempos de Montesquieu], de la totalidad del poder legislativo
y del ejecutivo en manos del monarcar. Sélo xen la medida en que la justicia
inglesa, como consecuencia de una evolucién econdmica, social y politica evi-
dente, se ha emancipado ya de las justicias feudales», yen la misma medida
fen que tha dejado de hacer el papel de "poder intermedio subordinado y
dependiente”, esta justicia se ha convertido en "nula"s. No obstante esto, «no
se ha convertido en inexistente politica y juridicamente respecto del poder
legislativo del que continia siendo distinea, y esté separada de él, tanto desde
el punto de vista funcional como también desde el punto de vista orgénico.
“Tampoco ha devenido “nula” o “inexiscente" en relacién con el poder ejecuti-
vo, siendo as{ que no forma parte de jerarquia cjecutiva alguna dimanante de
[a jefacura del poder ejecutivo como tal...». En suma, «la justicia inglesa, aun-
que diferencidndose en aspectos esenciales de la justicia del derecho del
Continente, no ha mantenido menos su independencia y su autonoméa, a la
ver como funcién juridica distinta del Estado y como factor real del equilibrio
constitucionaly; pues, no se le escapé a Montesquieu que «esa evolucién no
conduce necesaria ¢ inexorablemente a la nivelacién total de las situaciones y
de los Estados».
Es indudable que la potestad de jurgar es nula como poder politico.
Eisenmann (124) lo ha destacado reiteradamente: para Montesquieu «politica-
mente nula», significa que eno implica ningtin poder politico»; «sélo las c&ma-
tas y el gobierno ~el monarca y los ministros— son érganos politicos; sélo ellos
(121) Montesquieu, EZ. Xl, VI, 32.
(122) Ibid 31, 1.
(123) Che Vlechos, 12 politique de Monterguieu notion et méthode, Paris, Ed.
Montchrexien, 1974, exp. 1V, pigs. 131 y 8.
(124) Eisenmann LEprt des ise la, 24, pg, 22, y La porate consiuionele de. pg, 58.
131
tienen asignado un papel propiamente politico. Los jueces, los tribunales, quie-
nes ejercen el poder de juzgar, no son, por el contrario, fuerzas politicas a sus
‘jos; Ia justicia no es un poder en el sentido politicor:
Pero la “nulidad”, la “inexistencia”, aparente de la justiciay asl concebida
sigue Viachos— (125) «no es sino el signo de su perfecta independencia;
subraya el fundamento que esté llamada a tener la justica en el marco de una
sociedad inspirada por ideas manifiestamente més igualitatias y més liberales
que las de los Estados del Continente» [entonces).
Repito que la necesidad del concierto del equilibrio y del contrapeso de
fuerzas sociales y polticas —segiin pienso- es considerada, 2 juicio de
Montesquieu, s6l0 para cada uno de fos poderes legislative y’jecutivo y de
ambos entre sf; pero sf es esencial que la potestad de juzgar, eliminada como
poder politico, sea independiente de los dos poderes realmente politicos y de
fas fuerzas que los integran.
Los jueces y magistrados, ni su designacién, ascensos y determinaci6n
de los cargos que deban desempefiar, no pueden depender ~para mantener
la debida independencia~ de ninguno de los poderes polfticos -legislativo
¥ ejecutivo-, ni de los partidos que dominen uno u otro y, menos ain,
los dos. Ese dominio s6lo serfa justificable en el caso de ser el derecho
dimanacin del Estado, inmanente al mismo. Esto tltimo es lo que preven-
dieron la Revolucién y Napoleén Bonaparte, y asl, teéricamente, lo han
estimado Kant, Kelsen y todos los positivistas, ya sea normativistas 0
formaliscas.
No asf Montesquieu, para quien no todas las leyes dimanan del poder legis-
lative, como se observa en los siguientes textos:
= «Decir que nada hay juro ni injusto sino lo que ordenan las leyes posi-
tivas, equivale a decir que antes de trazarse el cfrculo no eran iguales todos los
radios» (126).
— «La justicia es eterna y no depende de las convenciones humanas. Si de
ellas dependiera, serfa una verdad terrible, harfa falea que se hurtara a sf mis-
may (127).
— «Una cosa no es justa porque sea ley; sino que debe ser ley porque es
justar (128).
— Es posible que tanto el monarca como el senado hagan eleyes tirdnicas» (129).
~ También, es posible que la potestad legislativa Wegue a estar «mds
corrompida que la ejecutivar (130).
(125) Viachos, lo cits pag. 139.
(126) Montesquieu, E LI, 1, 8.
(127) Td, Leeres perennes, LXXKIM, 7.
(128) Mes pensées 1096 (460, 1).
(029) id, EL, XI, Vi. 4
(130) thi 67, ap. 2
132
~¥, «no existe més cruel tiranfa que la ejercida a la sombra de las leyes y
con los colores de fa justiciay (131)-.
‘Al no concebir Montesquieu la existencia del poder judicial como poder
politico y si la absoluta necesidad de que la funcién de juzgar sea indepen-
diente de todo poder politico, no podrla aceptarse por tanto, la existencia de
tun Consejo Supremo del Poder Judicial, ademés de la Presidencia y el Pleno
del Tribunal Supremo, y si que propugnarfa la plena independencia de jueces
y tribunales en su funcién de juzgar. También pienso que, para l, resultarfa
inaceptable una separacién sélo formal de poderes, como ocurre cuando la
mayorfa de los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial y del
‘Tribunal Consticucional son designados en forma tal que sean clegidos y
obtengan mayoria los propugnados por el partido o partidos mayoritarios en
el poder legislative, mayorfa en la cudl también se apoya necesariamence el
gobierno que ejerce el poder ejecutivo. De tal modo, resulta que el mismo par-
tido politico 0 coalicién de partidos dominantes en el poder legislativo, ade-
mds de designar el érgano ejecutivo, designa a la mayoria de quienes han de
clegir a los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo, a los de las Audiencias
y determinan que jueces ascienden.
LA SOCIEDAD CIVIL Y LA «AUCTORITAS» SOCIAL
Partiendo de la referida distincién entre potestas y auctoritas, observada por
‘Alvaro D’Ors y Francisco Ellas de Tejada, profundizada y desarrollada por Rafael
Domingo (132), este iltimo (133) escribe que, «desde el punto de vista de la
teoria de la auctoritas, la principal eritica que se puede hacer a la teoria de la
divisién de poderes de Montesquieu, consiste en afirmar que no debe ser el
poder quien frene el poder (“le pouvoir arrtte le pouvoir’), sino que es la auto-
ridad quien debe limitarlo (Cautorité arréte le pouvoir, deberlamos decir). En
efecto, estos intentos de poner “freno al poder con el poder" no adviersen sin
embargo, que el limite de éste no debe buscarse dentro de el, sino fuera, en
tuna instancia independiente, que no pretenda en modo alguno alcanzarlo>.
“Hasta aqut estoy de acuerdo con lo que dice Rafael Domingo en el texto
transcrito, con una importante salvedad, Ia de que —como acabamos de ver—
Montesquieu no considera la funcién judicial como «poder politico», si bien
emplee impropiamente la palabra «poder» por no diferenciar como en gene-
ral ha venido ocurriendo, excepto por los romanistas y algiin erudito- autori-
dad y poder. Ahora bien, sigue diciendo Rafael Domingo: «Esta inscancia es la
(131) Tb Consiceatons sr es canses de La grander des romans et de er décadent, XIV, 3.
(132) Cf mupn 4, pirafo que contene las nots 38 a 42.
(133) Rafe! Domingo, Auctoritas, cap. Il, 3, pég. 114.
133
autoridad y més concretamente la autoridad judicial». Yo creo que esta afir-
macién s6lo puede aceptarse con matizaciones. Sin duda, la auctoritas debe
contener a la potestas: pero, si la potestad procede de quienes ostentan el poder
politico, la auctoritas compete a quienes el pueblo se la reconoce por su saber
y su experiencia en la sociedad civil (no sélo a jueces y magistrados).
El quid, previo a esta cuestién, es la definicién de la sociedad civil, en con-
traposicién con la sociedad politica, y su relacién con la libertad civil, en corte-
lacién con la libertad politica. Nétese que digo «contraposicién», entre aquellas
sociedades, y ecorrelacién», entre estas libertades.
Esta cuestién se plantea porque hay dos concepciones de la sociedad civil: una,
la de quienes pensamos que para superar Ia erisis del Estado moderno: la socie-
dad debe volver a ser lo que fué en el antiguo régimen, aunque adaptada a las cir-
cunstancias actuales; y ota, la de quienes sélo observan su actual estado de degra-
dacién, reducidos los cuerpos sociales actuantes a «grupos de presién».
Esta segunda posicién es la observada, con su peculiar agudeza por Thomas
Molnar, y la primera, que tiene una larga tradicién, es la que sigo manteniendo,
Molnar, hace veinte afios, en su sugestivo libro, Le modéle defiguré.
LAmérique de Tocqueville a Carter (134), tomé por punto de referencia las
observaciones que Alexis de Tocqueville expuso en 1830, en su libro De la
démocratie en Amérique, y las compasé con el modelo democritico que él mis-
mo observaba ciento cincuenta afios después, En el primer capitulo, observa el
aleance de la evolucién producida en la democracia de U.S.A. durante ese
tiempo, con el paso de las dos revoluciones silenciosas: jacksoniana y rooswe-
liana, con un siglo de intervalo, y la instauracién del melting-pot. En el capi-
tulo segundo, describe el actual cuadto politico, en el tercero, el cultural, y en
el cuarto, las relaciones de U.S.A. con el mundo exterior, y concluye diciendo
que aquel modelo de sociedad descrito por ‘Tocqueville no se halla hoy en
modo alguno. En efecto: se ha llegado —dice- al despotismo de la mayorfa, en
forma de Estado estelar, con evolucién hacia un mayor presidencialismo, con
tuna burocracia invasora y regullacriz de la vida de los ciudadanos, con la con-
siguiente disminucién del espiritu de iniciativa ~conforme los primeros sinto-
mas dimanantes de la ideologia liberal-igualicarista-progresista, que Tocqueville
ya describié-, pero que en una sociedad amorfa no puede resist. En conse-
‘cuencia: la economfa local ha sido absorbida en la vorigine de los grandes
movimientos colectivos y centralizadores; el conformismo, que apenas deja per-
cibir las ideas originales, se ha convertido en un util auxiliar de la ideologta
niveladora, a la par que esa pasién igualitaria desilusiona a las dlites, incluso
antes de su formacién, haciendo que los mediocres suban a la superficie. La
(134) ‘Thomas Molnas, Le medée defiuré. LAmdrigque de Tocqueville Carter, Pats, Presses
Universitaires de France, 1978. De esa obra cxpuse en Vérbo, 179-180, novierbre-diciembre,
1979, pigs. 1323-1346 una extensa sins.
134
ignorancia de la historia, les esconde las lecciones que esta ensefia, mostrando
que los grandes Estados son conquistados siempre por los proletariados urba-
nos, y se olvida que estos proletariados son menos el resultado de la miseria
que de la defeccién a cualquier lealtad, que no aflora ni en el pueblo ni en sus
dirigentes. La ausencia de un pensamiento histérico y politico, permite con-
templar las instituciones como ideas platGnicas inmutables en su esencia, y al
pueblo como la encarnacién de la eterna sabidurfa. Y, en el paisaje uniforme
de a sociedad americana, en esa nivelacién sin élives ~sustituidas por evede-
esr no existe autoridad politica ni espititual que sirva de conciencia a la
nacién. Por todo ello, se echa en falta un nuevo Tocqueville, que en el propio
seno de América se hiciera oir con una voz lejana, pero valerosa y clara, indi-
cando el camino del fucuro de fa Unidn en el decurso del tercer milenio.
Esta afforanza mostraba alin un punto de posible esperanza, que después
parece haber desaparecido para Molnat. Este, en su posterior y apasionante
libro, La hegemonia liberal (135), presenta una perspectiva de lo que, hoy, él y
otros denominan sociedad civil, que ve reinar en las democracias, en la que
todas las opiniones valen y se anulan a} mismo tiempo. Perspectiva en la que
insiste en otros estudios (136) y en unas ultetiores observaciones (137).
En éstos habla del miedo y el malestar que «la mayorfa (siempre silenciosa)
siente ante el conformismo campanter. Insiste en que, en las comunidades 0
naciones occidentales, se ha producido la ruptura del equilibrio del que shis-
téricamente se nutrian» «entre los tres polos de la existencia social; el Estado,
la Iglesia y la extensa sociedad civil, siempre vigilada para su propio bien por
las otras dos insticuciones. Vigilancia politica y moral», debida a que la socie-
dad civil «no puede darse leyes a sf mismar. Pero, cuando «ese equilibrio se
rompié bruscamente en 1789», cen pocos afios, los representantes de la socie-
dad civil (Condorcet, Sidyes, Mirabeau, Robespierre) lograron que ésta se impu-
siera sobre los otros dos polos. Se firmé entonces una especie de pacto con tin-
ta visible ¢ invisible que privaba al Estado y la Iglesia de su esencial autoridad,
La sociedad civil acapara entonces todo el poder, con la ayuda de su ideologia
cartesiana, spinozista, lockiana, en una palabra liberal. La protesta de un
Pio IX 0 un Donoso Cortés no fue propiamente contra la sociedad civil como
tal, sino mds bien contra la ruptura —que se anunciaba permanente y definiti-
‘ya del equilibrio de que acabo de hablar. Es lo que me gusta llamar la “hege-
‘monta liberal” y es ahf donde percibo el mayor peligro no sélo para las nacio-
nes, sino incluso para la moral individual, la religi6n y hasta Ja estéricay
(135) ld, L'bégémonie bea Lausana, 1992, ft su resefia por Miguel Ayuso, Verbo, 307-308,
1992, pigs. 841-855.
‘i36). « que «tiende a sustituir por doquier
imdgenes en el lugar de la realidad, representaciones en ver de cosas y
personas».
Hemios visto que Molnar observa el fenémeno de que el Estado se halla
dominado por los intereses econdmicos de la sociedad industrializada, a la que
4 aplica la denominacién de «sociedad civil», denominacién que creo impro-
(143) Marcel de Corte, sLa informacién deformante», Verbo, 41, pigs. 9-27, especial:
mente pigs. 11 y 84 ¥ 26 y's
138
pia si se trata, como piensa De Corte, de una «disociedad». Pues bien, el pro-
pio De Corte ha penetrado asimismo en el estudio de este fenémeno, y con-
sidera que, al estar ésta «compuesta tinicamente por individuos aislados y sus-
tituibles», en ella -«a diferencia de la sociedad orginica en que los hombres
vviven unos para otros en la misma comunidad de destino» esos «individuos,
liberados de la familia, la ciudad, la parroquia, la empresa, fa regién, etc., desa-
rraigados de las estructuras sociales vivas, existen unos junto a otros en una
colectividad de masas indefinidamente extensible», en la cual «ese individuo
aislado, desarraigado psiquica y fisicamente, ve reducida su experiencia al radio
de sus propias sensacionesr.
Consecuencia inevitable de esto es que su sensibilidad sea «tan débil» que
«necesita constantemente amplificadores y existentes+; y que, por su «falta de
expetiencia ante los hechos que no corresponden a su especialidad», wse halla
ante los acontecimientos como un ciego ante los colores». De tal modo —sa
causa de su propia debilidad y de la extensidn de la colectividad, en la cual
sélo es un grano de arena no puede adquirir conocimientos acerca de lo que
acontece sino por medio de Ia informacién de masas y recibe la noticia de los
hhechos «observados por ideologias, con palabras, férmulas, ctc., estereotipadas
que se interponen enwre él y los hechos». Se produce en el hombre masa una
pérdida de visién de la realidad politica y social, que atenta contra su condi-
cién de «animal razonable hecho para Dios y para ¢! Universo, no para st mis-
mo». Con ello cae en manos del Estado del bienestar, precisamente al pedir-
selo todo a dl.
Esta visién de De Corte responde a la profecta que hace siglo y medio expur
s0 Tocqueville (144) acerca del peligro futuro de los pueblos democriticos: «veo
tuna muchedumbre innumerable de hombres parecidos e iguales que giran sin
reposo sobre ellos mismos para procurarse pequefios y vulgares placeres con los
gue llenan el alma, Cada uno de ellos, visto por separado, es como extrafio al
destino de todos los demas» [..]. «Por encima de ellos se eleva un poder inmen-
s0 y tutelar que se encarga €l solo de asegurar sus goces y de velar por su suer-
te. Bs absoluto, detallado, regular, previsor y dulce. Se parecerfa a la potestad
paterna si, como ésta, tuviera por objeto preparar a los hombres para la edad
Viril; pero no procura, por el contrario, més que fijarlos irrevocablemente en la
Infancia; quiere que los ciudadanos disfruten con tal que no piensen sino en dis-
frutar, Trabaja de buen grado para su bienestar; pero quisiera set el dinico agen
te y el solo drbiro, provee a su soguridad, prevé y asegura sus necesidades, faci-
lita sus placeres, conduce sus principales negocios, dirige su industria, regula sus
sucesiones, divide sus herencias. ;Por qué no podria quitarles por completo el
‘rastomo de pensar y el esfuerzo de vivir.
(144) Alexis de Tocqueville, Dele démocratic en Amérique, Pati, Gallimard, 1967, vo.
bib IL, cap. VI, pags. 324 y's
139
Es decir, en resumen: mientras Molnar, dice que no hay Estado porque
estd parasitado por grupos de presién, a los cuales les corresponde la deno-
minacién de sociedad civil, De Corte dice que no existe sociedad sino
sdisociedad», en la que se combina «el poder real de una minorfa y el poder
imeal de una mayorfa», de modo que detrés del edccorado democritico»
sactian las minorfas que han conquistado el gobierno» y «ocupan el puesto
de mando, sea directamente o bien por testaferros». Por ello, siguiendo su
razonamiento no puede decirse que exista la sociedad civil, y que los indi-
Viduos desarraigados, iguales y sustituibles la constituyan, ni tampoco pue-
de darse correctamente este nombre a las minorias que «por testafertos» cjer-
cen el gobierno -estados mayores de los partidos, de los sindicatos, de las
finanzas, etc. La sociedad civil se halla en proceso de disolucién y, por eso,
cs lo que se debe restaurar.
Ademés de las observaciones de De Corte, hemos visto antes las de Robert
Nisbet, en U.S.A y las de Georges Pompidou, en Francia, reclamando aquel
Ja autonom{a funcional de las diferentes unidades sociales, para que, con
lla, florezcan el localismo, el regionalismo y el esptsitu de asociacién
voluntariay; y Pompidou la necesidad de «institucioness, «en todos los esca-
Tones de la sociedad, en todos los marcos en que se inserta la vida indivi-
dual familia, profesién, provincia, patria- el méximo de agilidad y liber-
tad», para volver a crear un orden social».
‘Todas esas adiferentes unidades sociales» y estas instituciones, reclamadas
«en todos los escalones de la sociedads, no son los «grupos de presién» de que
con razén habla Molnar, sino, los «cuerpos intermedios», de los que venimos
defendiendo su necesidad ¢ instando su regeneracién y fortalecimiento. Por ello
pregunto: la denominacién «sociedad civil» con su debida «libertad civils, inhe-
rente en ella, zdebe aplicarse a las comunidades naturales que deben ser res-
tauradas y revalorizadas, 0 a es0s partidos y asociaciones que agrupan intereses
cconémicos que presionan en las edisociedades> inorginicas y difunden ideo-
logfas, que brindan argumencos a demagogos de uno u otto signo para buscar
su clientela entre los individuos de unas u otras clases sociales?
Para ver esto con mayor claridad, convendr4 —pienso- efectuar un breve
repaso al tridngulo masificacién-Estado del bienestar-tecnocracia, para des-
pués buscar cuil fue el genuino significado de la expresi6n «libertades civi-
les», para tratar as{ de recuperar su comprensién profunda.
EL_TRIANGULO MASIFICACION-ESTADO (0 COMUNIDAD DE
ESTADOS DEL BIENESTAR-TECNOCRACIA)
Este es un tema que me ha preocupado y en el que he reflexionado varias
veces, atin cuando al referirme a este tridngulo, en lugar de decir «Estado del
140
bienestar», decia «totalitarismor (145). Son expresiones que en la préctica resul-
tan equivalentes, pero escojo aquélla para que no se le confunda con Ia dicta-
dura ~forma de gobierno que puede ser totalitaria, pero puede no serlo-, ya
que el totalitarismo resulta de encomendar al Estado la funcién de asegurar
todo el bienestar de los ciudadanos, con lo cual se converte en servicio publi-
co ~asumido dicectamente por el Estado o bien es tutelado e intervenido por
4 ic todo cuanto la sociedad naturalmente extructurada habia venido gestio-
nando a través de sus érganos (gremios, hermandades, mutualidades, funda-
ciones civiles 0 eclesiésticas, colegios profesionales, univesidades autonomas 0
eclesidsticas, etc.), con lo cual el Estado asume la «totalidad» de las mas impor-
tantes funciones sociales.
Esa conformacién por el Estado en forma cada vex mis rlgida~ de la socic-
dad en trance de masificacién ya convertida en disociedad, con la suma de
individuos convertida en masa por la disolucién de los organismos sociales
naturales y espontdneos, es lo que presintié Tocqueville, y presenté en el parra-
fo transcrito, como el mayor peligro que amenazaba a las democracias de su
tiempo, que esté llegando a realizarse con el denominado Estado del bienestar.
Hoy los partidos politicos disputan acerca del grado y extensién del bie-
estar que debe imponerse ~al que la propaganda politica de cada uno pre-
senta como més beneficioso-, procurindolo en los limites que sus respectivas
tecnocracias consideran factible sin que exceda de un margen econémicamen-
te tolerable en la inflacién producida por los dispendios estatales ocasionados.
Por otra parte, hoy los Estados son desbordados por las Comunidades de
Estados. La CEE es la primera realizacién de ese tipo, cuya adminsitracién es
asumida por su poderosa tecnocracia. Con ella, Ia salva de momento de los
peligros de la demagogia de los partidos politicos, mas no de los aperitos de
los grupos de presién nacionales 0 internacionales.
Hace afios (146), defini la tecnocracia caracterizdndola porque «parte de
‘una concepcién ideol6gica del mundo que admite la mecanizacién dirigida
centralmente por unos cerebros capaces de impulsarla de un modo eficaz, que
ropugnan y tratan de operar fa racionalizaci6n cuantitativa de todas las acti-
vidades, si bien dando primacia a las econdmicas y, en general, a las utilitarias.
(145) Acerca de la soccdad de mazes: ‘Derecho y sociedad de mases, Rf. C. 1967, pig 7-62:
1 Scidad de mas y derecho, Madd, Taurus, 1969; sobre a teenocraca, Ideologha, pros y mit de a
Jeonocracia, 1 ed. Madkid, Esclicer 1971, yen poreugués, Lisboa, Ed. Restauragao, 1974; 2 ed. pus
taaldliay extersamenteamplada, Madsid, Montecoev, 1975, en porugus © perig de denemanizan
Sil L pnd ds rc Sto Pao (Bl) Mundo Caled, 1977 (Cena), Vero,
158, ore 1977, pigs. 1153-11725 Tenia y deerol police, separa de «Fumanismo
y nel mundo moderno», Madid, CS.L.C., 1979, pigs. 48 y En tomo a le tenacraca,
Madiid, Spero, 1982; y respec dl tocaltarismo, «Hl hombre ante dl ttaitaismo modemo. Lineas
de plc idan pone ena ll Comregna Romano de Tandone Gig
tape" El Fombre anced vouatarisme esta, Vo, 124-125, abri-jnio 1974, pap. 387-416
"146) «Tecnoctacia, eoraitarismo y masifcaciéne, 1, en Ein torno la tencercia, pig, 81.
141
Presupone la mas tajante efectividad de la escisién cartesiana entre la res
cogitans, 0 sea el mundo del pensamiento, y la res extensa, es decir, el mundo
inerte de las cosas materiales, entre las cuales sittan al mismo hombre y a las
sociedaces humanas en cuanto los hacen objeto de experimentacién y raciona-
lizacién, Y tiende a considerar que toda la res cogitans se halla centralizada en
uunas pocas mentes de expertos —los tecnécratas~ que han de asumir las palan-
cas de mando del mecanismo constru(do para racionalizar la rex extensa ~inclu-
yéndo en ésta a inmensa masa de los hombres, para cuyo bienestar han de
proveer aqueéllos.
Para que un Estado fo super-Estado] tecnocritico se imponga ha sido nece-
sario la concurrencia de determinadas circunstancias:
= Ante todo, que se haya impuesto una concepcién inmanentista, cn la que
el Estado ocupa el lugar de Dios, al no hacer derivar la sociedad politica de la
naturaleza social del hombre sino estimarla creacién artificial suya, funcién que
el mismo Estado asume. De modo tal, nada trasciende al Estado ni Ie limita
desde lo alto, y, por tanto, su poder se convierte en absoluto.
~ Seguidamente, dada la pretensién de liberar al hombre de sus viejas ata-
duras, y para conseguirlo, a medida que le libera de clas, el Estado absorbe
todas las instituciones, artebatando el poder a las formas de preestatales, impo-
niendo la concepcién de que la ordenacién de la escructura de todos los miem-
bros fluye desde arriba hacia abajo partiendo del Estado. Es decis, el Estado
teenocritico del bienestar surge allf «donde desaparece la construccién desde
abajo hacia arriba» —como ha dicho Emil Brunner- (147), con lo cual desa-
parecen para el Estado las limitaciones, desde abajo, que conforme al orden de
Ja naturaleza significaban estos cuespos sociales con su autonomfa, sus liberta-
des y sus franquicias jur{dico-politicas.
— La consecuente aliénation totale del individuo —que se siente liberado de
las wviejas ataduras»— al Estado que ~apoyado en la volonté générale configura
entonces todos los derechos, suprimiéndole aquellos que le dotaban de la ini-
ciativa que slo puede tener con sus libertades civiles.
~ ¥, finalmente, la eficacia de los nuevos medios técnicos permiten meca-
nizar el trabajo del mando inferior, facilita la manipulacién de las masas, el
dominio central de la economia, la efectividad de la presién fiscal, exc,
‘Dadas esas circunstancias, el fendmeno de la masificacién se acelera, al pro-
ducirse:
2) EL desarraigo (148): religiso, que aisla al hombre de su otigen y su
fin crascendentes (149); intelectual, producido por la pérdida del sentido de lo
(147) Emil Brunner, La justicia, vers. en castellano, México, UNAM, 1961, cap. XVI,
17 ys.
(148) “Cli. nuestro libro Sociedad de masas, Pare 1, exp, IL, pigs. 37 y ss.
(049) Chr E, Brunner, op. eit, cap. XIX, pig. 230,
142
real (150), y existencial, cn su relacién con las cosas (151), con el propio medio
geogrifico (152), con los semejantes, a contar de la familia y el medio social
ten que se convive (153), y de las rafces que le unen con las generaciones ante-
riores, de las que ha recibido tradiciones (154) y costumbres (155).
b) La segmentacién (156), consiguiente a la liberacién de las viejas ataduras,
y la homogeneizacién (157), que traen las consecuencias de formar mentalida-
des flotantes, adocenadas, estandarizadas, amorfas y facilmente manipu-
lables (158).
0) Ia pérdida por los hombres-masa de su interioridad, de su unidad psi-
guica (159) y de su inmediatee con la vida (160), con las concurrentes: pérdi-
da del sentido de lo real y mediatizacién-racionalista de todo (161), ast como la
barbarie del especialiia (162) —que afecta cambién a los técnicos que forman
Jos eslavones de la tecnocracia-.
©) Finalmente, el condicionamiento (163) del hombre masa que, al ser
ficilmente manipulado, queda en manos del Estado providencia y de sus tec-
nécratas (164).
"Ax{ —como ha dicho Gonzalo Femninder de la Mora (165) el Estado se
convierte en «un artefacto instrumentals, en «un vasto complejo mecanismo
utilitario, un medio laboriosamente fabricado y mantenido para realizar un
orden equitativo y prdspero. En sf mismo es moralmente neutro...».
(150) Chi Marcel de Corte, «Sens commun, metaphisique et théologics, en Ienertirs, 86,
septiembre-octabre de 1964, pig. 4; Marshall Me. Luhan, La galasie Gutenberg, ed. en francts,
Montreal, Mame, 1967, pigs. 131 y 139 y ss.
(151). Cle. Rafael Gamba, EP silencio de Dies, Madrid, Prensa Espafiola, 1968, cap. Ul,
50 y ss» y cap. IV, pig. 69.
1132)” Che Aledo’ Di Pietro, ustssima tellus, en Zatti, 1, 3, Buenos Aires, 1965,
63y ss.
(133). Che Simone Wei, sLedéracinements en Lenracnements Parts, Gallimard, 1949, pig. 45.
(138) Cfr Paul Bourg, «Reflexions sur Mhérizagen en Ai service de ordre, Pacts, 1928,
can Brig 123 yey Fanci ls de Te iba cy libertades concretasy,
herby 63 lg 619 sn en Contin al ea des eur imermedias, Madd,
Spero, 1967. ps. 126 y ss
PUTS) Cle mi ow Soedad de masasy dencho, Madkid, Taurus, 1969, 1, cap. I, pag. 116
(156) bid 1 parte, cap. IV, pigs. 125 y ss.
(157) Ibid cap. Vs pigs. 71 y
(138) Cf Bertrand de Jouvenel, £l poder, Madrid, Ed. Nacional, 1965, cap. IX, pig. 202.
(139) Phulipp Lerch, El hombre en le actuaidad, Madcid, Gress, 1958, cap. IV. D. pigs.
59 y ss. y G, pig, 92
{160)" ChE Sociedad de masasy oy 1. cap. TV, pgs. 129 y ss
(161) Giz Maree de Core, «La educacion politica, en Verb, 54, pi, 646
(162) Che Jose Oneoga y Gasset, La rebeliém de las mazes, ed. Madrid, Rev, de Occdente
1954, cap. XU, pigs. 87 ys.
(163) Cli. Soiedad de mauas yu. parte cap. Vi, pigs. 191 y 58
(164) Cie Sociedad de mates. 1 cap. Vly pigs. 217 y 36,
(163) Gonvalo Feminder de'la Mora, Del Estado ideal al Fado de razin, Madrid, Real
‘Academia de Ciencias Morales y Politicas(discurso de ingreso), Madrid, 1972, pa. 95 y ss.
143
De abi, la alarma expresada, del presidente Pompidou (166) avalada por su
experiencia politica, al advertir: «El sabio, el ingeniero, el tecndcrata, disponen
de medios colosales. Esos medios, en lo esencial, se concentran en las manos
de un Estado y de una administracién que encuadran a los individuos, los
colocan en fichas perforadas, los designardn mafiana por un niimeto [lo tene-
mos ya en nuestro documento de identidad y en las computadoras con las que
el fisco nos contiola), determinando la progresién del nivel de vida, las activi-
dades deseables y su reparto geogréfico, tomando a su cargo la educacién, la
instruccién, la formacién profesional, muy pronto el deber y el derecho a pro-
crear, y la duracién del trabajo y del ocio, la edad del retiro, las condiciones
de la vejez, el tratamiento de las enfermedades».
Y, afiadta: «Que nadie acaricie la ilusién del control. Una vez al volante del
coche, nadie puede impedir al conductor que apriete el acelerador y que diri-
ja el vehiculo hacia donde quiera».
‘Uno de los fenémenos que produce el Estado tecnocritico es el que Marcel de
Corte ha denominado La economia al revés (167). En ella el Estado se convierte
en el motor de la ebomba aspirante-expelentes, que «mueve la economfas, en
lugar de moverla la relacién privada de productor a consumidor (168).
En Ia economia moderna ef Estado asume la gestién del bienestar de los
siibditos, y para ello tiene que impulsar la produccién «para que esa economfa
fancione sin sociedad, y, entonces, las agrupaciones econémicas que, (...]. «No hay ninguna necesidad implacable en el
orden humano, salvo la muerte. Ciertamente se producen las consecuencias,
pero siempre en la medida que hayamos introducidas las causas. Una econo-
fa tan Hlena de artificios como la nuestra no tiene, por otra parte, nada de
irreversible, AI contrario, girando al revés de los mandatos de la naturaleza a
fuerza de procedimientos ficticio, no tiene otros resortes que la coaccién bajo
todas sus formas, colectivas o individuales. Movimiento inverso al de la natu-
raleza, a la que se le quiere imponen...]. «Basta, por lo tanto, volver a encon-
trar la resplandeciente e inmutable realidad para, contra toda idea preconcebi-
da, recomenzar el enderezamiento de la economia y quererlo>,
‘Cuatto afios después, el mismo De Corte (173) concluiria: «La restauracién
de Ia Iglesia sobre sus bases naturales y la restauracién de la sociedad sobre los
fundamentos naturales son las tnicas garantias de la salvaguiarla de la persona
hhumana contra sus tendencias mellizas hacia la anarquia y hacia su contrario:
la omnipotencia del Estado.
LAS LIBERTADES CIVILES ¥ LA ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD
Libertades civiless, de una parte, y «sociedad» a secas, contrapuesta a
Estado, de una parte, y «sociedad civil, en contraposicién a «sociedad politi-
ca, de otra parte, son expresiones que andan paralelas. Las libertades civiles
abren paso a la organizacidn de la sociedad; y, en cambio La destruccién de los
6rganos sociales conlleva la pérdida de las libertades -no solo de las civiles sino
también de las libertades politicas. Unas y otras libertades son interdepen-
(169) bid, V, pigs. 150 y ss.
(170) Ibid, pig. 149,
71) Ibid, VI. pig, 154.
(372) bid, VIil pig. 167.
(173) Td, xDe la sociedad a la tetmitera pasando por la “disociedad’s, Verbo, 131-132,
enero-febrero 1975, pigs. 93-138.
145
dientes y se correlacionan con un sano equilibrio de sociedad, o sociedad civil,
y Estado, u organizacién politica, Aquélla puede existir 0 no existir en cualquier
clase de gobierno; pero es incompatible con la corrupcién de cualquiera de los
tres. Ahora bien, la democracia disolvente de que habla De Corte no es la demo-
czacia clisica, sino la moderna democracia de masas y paritocritica, Es decir, es
la democracia sin una sociedad organizada con vida propia, en la que la porestar
de los elegidos ahoga la auctoritas de las élites sociales, que son suplantadas por
las wedéces» y aupadas por los medios masivos de comunicacién.
Libertades civiles y libertades politicas (174) asomaron en la aurora de la Baja
Edad Media, después del largo creprisculo vespertino del Alta Edad Media, que
siguié a la noche de los denominados de siglos de hierro. Sin duda esta liber-
tades fueron catalizadas por el ingerto cristiano que humaniz6 el feudaismo. Se
inian con as cneericnta,germen del principio de la ibertad cil en oda cla
se de negocios juridicos, comprendiendo desde los capfeulos matrimoniales ~ver-
daderas cartas constitucionales de las familias-, los establecimientos agrarios ~por
la precaria o enfitéuticas-, los contratos corporatives -origen de los gremios y
hhermandades~ y los contratos Laborales entre maestros artesanos, oficiales y
aprendices. Les siguieron las cartas de poblacién y de franquicia o fueros. Estos,
2 veces, se basaban en una concesién del soberano o sefior; otras, en un contra
to entre éte y los habitantes de un municipio o una comarca; otras cn una tran-
saccién 0 en la resolucién de una materia u objeto controvertido; 0, en fin, en
la propia autonomfa municipal ya consolidada. Fl sistema de concesién predo-
min6 en Leén y Castilla y el del pacto en Catalusa Aragén y Valencia.
‘Ah{ cenemos el origen histérico de las libertades civiles y de las libertades
politicas municipales y comarcales (175).
Politicas y también adminishetivas, referentes al autogobierno de la poblacién
© de la comarca, a su administracién y ala justcia, regulaciones completadas con
normas de derecho procesal y penal contenidas también en sus cartas 0 fueros.
Giviles que comienzan por las libertades personales de los pobladores, alcan-
zan su capacidad para posces, contratas, disponer y testas, yabarcan la de estatuir
‘en forma de costumbres, completando con éstas el estatuto contenido en la carta.
Del principio basico de la libertad civil, pacrum vinci lees 0 standum est chartae
y de sus expresiones en lenguas vulgares, me he ocupado en otros lugares (176) y
también he tratado del principio complementario, szandum ext consuerudine (17).
(174). Cle, mi comunicacién «Libertas civiles y Ibertades politicase, IL, Vrbo, 265-266,
sayo;junio-jlio 1988, pigs. 702 y ss
075)" he hi i i 7067
(176) Ibid TV, pags. 708 y sy, més ampliamente, Penpectiva histrica 61, pigs. 163 y #8
y 258, pig Hosni,” ate
(177) Clix tai estudio «Joaquin Costa y los principios “standum ext chartae” y “sandum
‘et consuetudini"s, en Joaquin Cota, Madtid, Instituto. de Espata, 1987, pigs. 7-54, 9
Homenaje a Joagutn Casia, Madrid, Fundacién Matritense del Notariado, 1990, pigs. 125-176.
146
La distincién tebrica de sociedad politica y sociedad civil la vemos precedida
por la distincién, que hace Gravina (178) a principios del siglo XVIII, entre
Estado civil y Enado politico, que fue relacionada pot Montesquieu con la de
Libertad civil y libertad politica (179).
Segiin Charles de Secondat, el poder politico ~que «comprende necesaria~
mente la unién de varias familias» (180)~ es «mds conforme con la naturale-
zav cuando «su. propia disposicién se adecua mejor a la disposicién del pueblo
para el cual ha sido ctablecido» (181). Esto implica, a su juticio, el respeto que
el Estado politico debe tener por el Estado civils y el derecho publico por el
derecho civil. Dice el bordelés: «Es un paralogismo que el bien particular deba
ceder ante ef bien publico; esto no tiene lugar cuando se trata del imperio de
la ciudad»; eno tiene lugar en aquéllos en que no se trata sino de la propiedad
de los bienes, porque el bien puiblico siempre consiste en que cada uno con-
serve la propiedad que le otorgan las leyes civiles (182). Y, en sintonfa con esto
se halla la preferencia que estima deben tener las costumbres sobre las Leyes
(183) y su consideracién de que por las leyes civiles no deben decidirse, «las
cosas que han de serio por las leyes domésticasy (184).
‘Con esta perspectiva sinconizarfa, ciento y treinta y tantos afios después la
que muestra Joaquin Costa cuando dice (185) que el Estado oficial [que otros
han calificado de pats legal] debe respetar y defender 1a estructura y la esfera
propia del Eitado comuin [que otros denominan pats real). Esa diferencia y pri-
macia resulta destacada por él cuando dice (186), con énfasis, de los liberales
espafioles de su tiempo, que «piensan que el pueblo es ya rey y soberano, por-
gue han puesto en sus manos la papeleta electoral, no lo creais; mientras no
se reconozca ademés al individuo y a la familia la libertad civil y al conjunto
de individuos y de familias el derecho complementario de esta libertad, el dere-
cho de estatuir en forma de costumbres, aquella soberan‘a es un sarcasmo,
representa el derecho a darse periédicamente un amo que le dicte la ley, que
Ie imponga su voluntad; la papeleta electoral es el harapo de puirpura y ¢l cetro
de cafia con que se disfrazé a Cristo de rey en el pretorio de Pilatos».
(178) J.V. Gravina (1664-1718), jurisconsulto italiano nacido en Rogliano (Calabria),
autor de la obra De ortu et progress iarit civil, donde efectia esta distincién definiendo: esa-
de civil, exeunié de todas las voluntades y estado politic, wreunién de todas las fuerzas pari-
Sctarey bajo un gobierno: La cia cede Montaqulen (Ethyl, 7 y 10). Nee qu vita
Sts ls wltmadeo debe eatendrse conorne se enced ef dempo,y atl com
prendla Moniequies que leigie.
“079) Montesquu, EL ll incss 3 y 4
G80) tig 8 ncn Sina
(181) bid, 9.
(182) Ibid, XXV, XV, 2.
(183) fb XI. XIV, 2
188) fo XV RIX, pie
(185) Joaquin Costa, Teoria del hecho jurkdico, 31, pégs. 239 y 5
G80 [ae Beer cod yo cap. Vie pig 177
147
Esas libertades medievales de las que hemos hablado continuaban mis 0
menos vivas en tiempos de Montesquieu. Pero llegé la revolucién francesa y,
entonces —como Tocqueville (187) observaria medio siglo mis tarde-, bajo las
ruinas del antiguo régimen producidas por la Revolucién, surgirfa «un poder
social inmenso, que ha attafdo y absorbido en su unidad todas las partculas
de autoridad que antes estaban dispersas en una infinidad de poderes secun-
darios, érdenes, clases, profesiones, familias e individuos, y como difundidas
por todo el cuerpo social» (188).
En Espafia suffieron un ocaso, después de las Cortes de Cédiz, a partir de
las cuales se contraponen liberales y absolutistas -sin otras reacciones que las
del manifiesto de los Persas (189) y del carlismo-, excepto las libertades civi-
les en los territorios de derecho especial y foral (190).
‘A partir del triunfo politico de las ideas revolucionarias francesas, se han pro-
ducido diversas reacciones en defensa de las libertades civiles y de la organizacién
de la sociedad de modo tal que las salvaguarde, Reacciones que se han venido
produciendo en Kineas de pensamiento bastante diversas, que he clasificado dife-
renciando las anteriores y las posteriores a la segunda guerra mundial.
Entre las primeras he indicado (191): a) La foral o histérica. b) La del tra-
dicionalismo espafiol. c) Las de la Fédération régionaliste fiangaise y de U'Action
Francaise. d) De los cédigos politico y social de Malinas. e) La linea corpora
tiva fascista. f) La liberal de Salvador de Madariaga, g) La Linea anarquista ini-
ciada por Proudhon, como hemos visto.
De las Iineas posteriores a la Segunda Guerra Mundial conviene destacar las
pseudolineas pretendidas ©, por lo menos, anunciadas por: a) los reg{menes
(187) Alexis de Tocqueil, Lancion régime et ke Rézolution, lib. Exp. Isc ed Pac,
Gallimard, 1952, vl I, pugs 85 y=
(168) Acerca de i ces orgnismos y ls libertadesinberencs yaa hallban inndnimes
caundo la Revlucién los desruys, como cela Tecquevile © no rast sega opinan
hisroriadores (Pierre Gaxortey Jean Dumont), me he reerido en mi libro Mong. Lat
dees gobicresy poder 5, pg 333-382,
René Savas Da drow ciel au droit publi Paix, Libs, Génézle de Droit ct
Jhsxprudence, 1950, pig. 6 a, die cLa Revlucn fanceta,ealaeacoca de Jan Jacques
Roum habla [-] comidento como una trans todo le que ering la bead de od
vido. A sar ojo, solamente pods retngit es Hera, la soberania popula, voluncad el
Soni de non y expt el nad, Aa Krad cbs mss» a por
ddd de ser reungida en los limites de los interes y dela voluntad del Estado express por
cl sufrapio univer, Peo, facta de ah todos los gupos, todas las comunidades que coms
fe Ha lindo, dead ean hr cpr, dnc or de a
Revolucdn, a los ojos de Jean Jacques Rousseau tambien alos ojos de Bonaparte eran unos
lors de a bert individ vanities
189) "Cf, Francisco José Fernindez de la Cigofa, «El pensamiento contrarevlucionario
‘espafiol, El manifieso de fos Persas, Verba, 141-142, enero-lebrero 1976, pigs. 179-258.
(190) Cif, mi referida comunicacién, «Libewades civiles y libertades politica, VILX,
Verbo, 265-266, pigs. 714-729.
(191) Ci. mi artical «Diversas peespectivas de las opeiones en favor de los euerpos inter-
medion, en Tres ensayes cit, pgs. 16-22.
148
autoritarios, portugués y espafiol, y b) la democritica, y c) las Iineas tradicio-
rales (192).
A) De la Linea corporativa autoritaria, propugnada por algunas dictaduras del
siglo XX fue pionero el corporativismo fascista. Este, segdin enuncia Mussolini
(193), ten‘a por fin, «la disciplina integral orgénica y unitaria de las fuerzas pro-
ductoras, tendiendo al desarrollo de la riqueza, a la potencia politica y al bienestar
del pueblo italiano», producido a través de corporaciones, constituidas por grandes
ramas de la produccién, con un estado mayor que debfa comprender a «los repre-
sentantes de la administracién del Estado, del Partido, del capital, del trabajo y de
la técnica», remitiendo al Gran Consejo del Fascismo «la decisién acerca de los
desarrollos ulteriores en sentido politico consticucional>. La realidad es que no teco-
fa tradicién histérica alguna y se basaba en la actividad econdmica, dentro de la
‘cual entendia que los sindicatos y las corporaciones se integraban en el organismo
politico-juridico del Estado, como «érganos de la economia moderna»,
En Portugal -+e ha escrito (194) que Oliveira Salazar, «no consiguié liberar-
se de los condicionamientos peculiares europeos en que habla nacido, o sea, ni de
la influencia nacional socialista, ni de la influencia del capitalismo liberal». Lo
cierto es que fue «evidente la falta de vitalidad de los cuerpos sociales de la
nacién>, Es més, ol Estado «fue absorbiendo progresivamente la justa libertad y
responsabilidad de los érganos sociales»; el sistema «funcioné bajo la gestidn esta-
tal, con lo cual se cercené gravemente, no solo la libertad de los érganos sociales,
sino también, lo que es més grave el sentido y ef habito de la responsabilidad».
No se superarfa el dilema de que «mientras la dictadura ejerce su necesario podes,
los drganos sociales lo pierden; y si los érganos sociales se desacostumbran al
poder, la dictadura acostumbra a no conseguir su finalidad>.
Luego Marcelo Caetano, que era corporativista, «concedié cada vex mayor
fuerza a la corriente liberal, al mismo tiempo que restringfa la libertad y la res-
ponsabilidad de los Srganos primarios y secundarios de la nacién, como la fami-
lia, las empresas y municipios, y de los organismos corporativos, como gremios,
federaciones y otros».
Y en Espafia es cierto que entre la mayor parte de las dlites que levaron al
alzamiento nacional -es decir los carlistas, los hombres de Accién Espafiola, los
seguidores de Renovacién Espafiola y la Falange de José Antonio Primo de
Rivera conforme éste expresé en su discurso «Bandera que se alza» (195)~ se
pierendié un recorno al régimen tradicional. Sin embargo, no faltaron tenden-
(192) Ibid, 5-12, pp. 22-32.
(193). ps Mussolini, clare ba Eire ree noviembre 1933),
Let Elo oe apc ies 7
HS) Tt de Sa Bec Botan de Pop al Fi eo 137198
emibe-ctabre 1975, pls. 1009-1026.
PUGS) od Anconio Primo de Rives, «Bandera que x abs, Acide Epa, 40, novem-
bre 1933, pg. 363 y sso en Antolgla de Acton epee, Burgos. 1937. pégs 172 ¥
[ 149
cias totalitarias y de otro tipo. Y si bien en los textos fundamentales como
analizé Rafael Gambra (196}~ predominaba la orientacién tradicional, con evi-
dentes salvedades, no lograron llevarla a la prictica. Los cuerpos sociales ms
a un severo paternalismo del Estado.
Las Cortes no eran orginicas sino administrativas (197); los sindicatos se halla-
ban funcionarizados y en manos del ministerio correspondiente; los alcaldes,
los presidentes de Diputacién, rectores de universidad eran designados a dedo.
Por otra parte, el régimen de Franco se apoyaba en plebiscitos masivamente
io universal y directo. Mas tarde, los «tecndcratas» acentuaron,
lemente, nuestra condicién de administrados y asegurados, no
responsables excepto del pago de los tributos y de las cuotas de la seguridad social.
B) La diveccién democrdsica participativa tiene el precedente de Marc Sagnier
quien utilizaba las expresiones «organizacién democriticar y wdemocracia orgé-
nicas, concebida como realizacién de elos grupos que desarrollan y en las obras
‘econémicas que crean» los ecamaradas de Le Sillom». De modo que: «Bajo el
manto envejecido del Estado que nos oprime, estén ya las células vivas de un
Estado nuevo que aparece» (198).
La expresién «organizacién democriticar, motivé esta dura respuesta de
Charles Maurras (199): westas dos palabras yuxtapuestas equivalen a decir cfs-
culo cuadrado [...] democratizar una organizacién, es introducir la desorgani-
zacién; organizar significa diferenciar, es decir crear dades tries; demo-
cratizar, es igualar, es establecer en lugar de las diferencias, de las desigualdades,
de las organizaciones, la igualdad, que es esteril, ¢ incluso mortal».
Es ciertamente asi en la democracia rousseauniana y de la pastitocrética
actual, ain més que en la del tiempo de Marc Sagnier y de Charles Maurras;
y en las pretendidas, hace unos afios, democratizaciones de la familia, de la
empresa, de la universidad, o bien en el arte y de la cultura (que no debemnos
confundir con su difusin).
2Cabe que las asociaciones voluntarias en las democracias constituyan algo
més que grupos de presién para impulsar las finalidades que los manipulado-
res que, mds 0 menos ocultos, las mueven en sus reclamaciones, tal vez con
‘ottos objetivos? Cémo compaginar la libre actividad social de las asociaciones
con la voluntad general asumida por el Estado, si la ley -conforme el dogma
de la democracia moderna~ no es sino su expresién.
Bl intento de influir desde dentro de las democracias, mediante una
concepcién y una accién comunitaria pluralista, a fin de orientarla por una
(196) Rafael Gambra, Tradicién y mimesiono, Madsid, LE.R, 1976.
(197)__ Cf. mi artical, «Del carsma a la democracias, recogido en Ms sobre temas de bay
Madrid, Speito, 1979, pigs. 197 y
(098) Mate Sapien «Cara iroctor de LAetion Francie, reproducida por Chas
Mourias op. cit, pig. 113.
(199) "Charles Maurras, op. cit. pég. 113.
150
tercera via, opuesta a los sistemas capitalista y socialista, al individualismo libe-
ral y al totalitarismo colectivista, ha sido propugnado con la mayor buena
voluntad, tanto en el campo politico como el social, por Giuseppe Capograssi
(200), Guido Guerin (201), Pier Luigi Zampetti (202), Lino Rodriguez Arias
Bustamante (203), Luigi Bagolini (204).
Zampetti contrapone, democracia representativa, hoy vigente, y demacracia
participasina, por la que aboga partiendo de la idea rousseaniana de la inaliena-
‘ilidad de la soberanta popular que, pot lo tanto, no puede ser representada sin
provocar la escisién entre su sisularidad y su gjerccio. Ast como una la desjerar-
quizacién de la voluntad de los partidos politicos, para que se imponga la volun-
tad de la mayotfa en todos los cuerpos sociales, en un pluralismo social pero en el
ccuil los partidos habrian de ser los canales de comunicacién que deben existir
‘entre una sociedad civil partcipativa y la sociedad politica es decir, el Estado.
Pero ast, la exigencia de ese cauce de los pattidos politicos, pregunta
Maurizio Dente (205): «no implica, acaso, el riesgo de que, al encontrarse
frente 2 la rigidez de los partidos, conlleve el resultdo de dejar condicionado y
limitado aquel derecho a participar que Zampetti pone en relacién directa con
el concept de persona’
[Lino Rodriguez Arias trata de compaginar un pluralismo estructural donde
Ja persona «agrupada voluntariamente en instituciones ¢ integrada en comuni-
dades», reciba de éstas proteccién y libertad de movimiento «sin temor a que
otros individuos o cl Estado consigan su opresiéns, que a la ver «acrecentard
su conciencia social por la proximidad y los fines comunes» con los otros
miembros de la institucién a la que se encuentre asociado» en el régimen de
la democracia, moderna en que el poder est en manos del partido o coalicién
mayoritarios, Paro ello, propone wes vias que cree complementarias.
‘Una, en la que sigue a Capograssi y G. Guerin, seria «una rediseribucion
de la autoridad publica de modo que sea ejercida pot las fuerzas sociales y loca
less, para que «a soberania resulte «compartidar, pues esas fuerzas easumen
tuna funcién politica que las inviste de la categoria precisa para regularse a sf
i a base de «determinadas renuncias del poder central
idad de organismos».
(200) G. Capograsi, Opere, Milin, Guiffit, 1959, pigs. 461 y s.
C201). Gt, Ze dle te dementias L974
(002) Luigi Zampect, «La partcipazione dei cieadini al potere politicos, en Socitd civi-
ks perpen pi in “Guifee 1970. pig, 10, y Demncrace 7 poder dels patie,
‘Madrid, Ed. Iberoamericanas, 1970, pdgs. 57, 81, 166 y 175 cias, como las de las dos notas
anteriores de Rodriguez Aras.
203) Lino Rodefguee Arias Busamante, Jecgues Maritain 7 la sociedad comunitaras
Caracas, Monte Avila, 1980.
(204) L, Bagolini, Guiizia¢ sect, Roma, Dino Fal, 1983.
(205) Ck Maurizio Dente, «La socetd partcipaiva de Piet Luigi Zampetin, en Nuovi
studs politic, 1984; ct. en castellano en Verbo, 223-224, marzo-abatil 1984, pégs. 529-538.
151
Otra, en la que sigue Zampetti, consistente en que cada partido politico ese
someta 2 un nuevo, método para seleccionar sus dirigentes», tomandolos de la
sociedad de acuerdo con el modelo americano disefiado por Tocqueville —pero
hhoy degenerada, segiin hemos visto que explica Thomas Molnar.
Y la tercera, on discrepancia de Zampetti, sit'a una cimara de trabajo al
lado de la cémara politica.
En fin, Bagolini parte como primeros presupuestos que han de salvaguardar-
se: de la trascendencia divinas del concepro de la persona en sentido cristiano; la
definicién del derecho como dependiente de la justcia; la realidad social «carac-
terizada por una multiplicidad emergente de centros de interés de fines y de pode-
res, También hace una certera critica de la democracia moderna, fundada en los
postulados de Rousseau, en la que prevalece la voluntad vinica y absoluta del
Estado, ilusoriamente disfrazada de voluntad general y de la «cativa politica»
actual. Sin embargo no intenta el reemplazo de esa democracia por un régimen
fundado en aquélla realidad social, por él advertido, sino que trata de sanarla
abriéndola a todo lo que, segsin el mismo ha inventariado, le falta,
A este buen deseo de Bagolini, ha objetado Estanislao Cantero (206) que
¢s dificil poder devolver la salud a un cuerpo que necesita un tratamiento total
aplicado a su misma ralz; pues, a su juicio: «0 se impone el pluralismo social
al ideolégico de los partidos, y en ese caso no se ve la utilidad de éstos, 0 se
impone [...] el pluralismo ideolégico de los partidos al pluralismo social, con
Jo que nos encontramos en un callején sin salida», canto més en cuanto éstos
son «los detentadores del poder obtenido en las elecciones». Ast «el reconoci-
miento de un orden juridico basado en la justicia resulea imposible con la
admisién de un pluralismo ideolbgico en el que cada ideologia tendré su par-
ticular visién de uno y otro. Con el pluralismo ideolégico sélo es conciliable
un relativismo y un positivismo juridico, en que la mayoria determina, en cada
caso, un acuerdo fictico que incluye su revisién y sustitucién»,
Ex es la mayor dificultad, que parece insuperable, para que un pluralismo
estructural -en la terminologfa de Rodriguez Arias~ (207) pueda coexistir con
el poder emanado de los partidos politicos mayoritarios cn el régimen de la
democracia moderna, con sufragio universal, donde en los comicios los partidos
politicos se disputan el ejercicio efectivo de Ia denominada soberania popular.
©) La linea tradicional dela pluralidad social y politica se caractetiza pot el reco-
nocimiento de la existencia de un orden natural, en el que se fundamenta esta
pluralidad; que, a partir del hombre como animal social y politico y para su bien
comin, comienza en la familia y concluye en el Estado y las comunidades inter-
nacionales; que es articulado a través del principio de subsidiariedad, y debe
(206) Estanislio Cancero, en. su resefia del citado libro de Bagolini, en Verbo, 225-226,
‘mayo-junio 1984, pégs. 792-799.
(207) 1. Rodeiguez-Arias, op. it, pag. 157.
152
asentarse en las costumbres, forjadas a través de la historia por una tradicién.
viva contrastada con las nucvas necesidades, y que ast produce el verdadero
progreso del cual es inseparable.
sa linea ha continuado en Francia después de la segunda guerra mundial y en.
Espafia después dela guerra civil, En Francia por el movimiento de la Cité Catholique,
después por su sucesor el Office International (208) y el grupo de colaboradores de la
revista inérare, con Jean Madiran (208), los hermanos Henri y André Charlie
(210) y el profesor belga Marcel de Corte, al que vengo citando repetidamente.
En Espafia la han continuado los intelectuales del carlismo, seguidores de
la obra de Vazquez de Mella con su concepcién «sociedalista» (211), princi-
palmente Francisco Elfas de Tejada (212), Rafael Gambra (213), y ambos con
la colaboracién de Francisco Puy (214); y, de otra parte, en Speiro hemos reci-
bido: la aportacién de este grupo, con quienes hemos realizado una tarea cul-
tural comtin, la de nuestros amigos franceses y la traida de Accién Expafila, de
la que fue el alma, por nuestro fundador Eugenio Vegas Latapie (215).
(208) En su primera revista, Verbs, en sus primeros nimeros desarolé dl tema que tdci
do al castellano publics Verb, en los mms. 44 2 46, «La vida social y el problema de los cuerpos
Itermelions depuis Michel Crewe esrb Lov curposincormedio, obra de a ue Spero ha
publicado dos ediciones en castellano, a 2* en 1977; Jean Ousset y Michel Creuzet su libro EZ
‘abajo (raducido al castclano, Speio a publicado dos ediciones la 1.*en 1964 y 2+ 1978, con
ltitalo Las esrucourarecondmicasysindicle, obra cn la que dedica la vegunda parte a su organi-
‘acién comporativa en cerpos intermedios, ast como el cap. IV de la parte HL, y apéndiccs My IIL
8 los sindieatos y los cuerpos incermedios). En el IX Congreso que el Office celebid cn Lausanne
Se desarollaon varias conferencias relacionadas con esta cuestion de las que Speiro publicé en
{95 aducdu al exclapo, con cl clo Unidad scares pliralidad parlion, las cutro
siguientes: Gustave Thibon, Unidad ca qué precio’; Louis Daujarques, El pluralismo en cuetién;
‘Yfonne Flour, Regionale y unidad nacional y Michel de Penfenccnyo, Unidad de ain con dver-
Sida de irmala: Fro dels impulss de Jan’ Ousst ha sido lalabor de SLCL.E.R. enunciada por
since de Perey ene punt Lit dE i tam ans
‘Si-en Diversas pspertina de les opciones en fevor dels cuerpes intermedies, 9, ed. ct. pgs. 42 y 8).
(205) "Expres claramente st posicion Jean Madiran, cn
También podría gustarte
- Plan de Desarollo Urbano Del Municipio de Tulum (PDU)Documento1 páginaPlan de Desarollo Urbano Del Municipio de Tulum (PDU)Aída Castillejos50% (2)
- Tratamiento y Recubrimiento de Superficies PARANINFODocumento437 páginasTratamiento y Recubrimiento de Superficies PARANINFOraulAún no hay calificaciones
- Plano de AmarilisDocumento1 páginaPlano de AmarilisBenjamin Caceres Guerra100% (1)
- Plano de Sectorizacion General Distrito de Ventanilla Callao1-ModeloDocumento1 páginaPlano de Sectorizacion General Distrito de Ventanilla Callao1-ModeloCris JaelAún no hay calificaciones
- El Poderoso de Israel - Alto SaxDocumento2 páginasEl Poderoso de Israel - Alto SaxCesar Luis Palacios Pinillos100% (2)
- CARINITO SIN MI Banda Fiesta - PARTITURAS TROMPETAS DEMODocumento1 páginaCARINITO SIN MI Banda Fiesta - PARTITURAS TROMPETAS DEMOedinson sierra PIANISTA100% (1)
- Aws d17.1Documento102 páginasAws d17.1Carlos Mujica SaucedoAún no hay calificaciones
- Practicas Razonamiento Matematico Cepre III 2014 OkDocumento27 páginasPracticas Razonamiento Matematico Cepre III 2014 OkLatasha Flores100% (2)
- Mapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaDocumento1 páginaMapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaSteveAún no hay calificaciones
- Renault Inyección Electrónica Clio 1.2 Mpi Sagem Safir PDFDocumento2 páginasRenault Inyección Electrónica Clio 1.2 Mpi Sagem Safir PDFJesusRodriguezAlvearAún no hay calificaciones
- NFD 75553 - 308966 - MediciDocumento1 páginaNFD 75553 - 308966 - MedicieuannabheatryzAún no hay calificaciones
- Dermatoses OcupacionaisDocumento1 páginaDermatoses OcupacionaisWelson MikaelAún no hay calificaciones
- Entrañable TrombónDocumento1 páginaEntrañable TrombónfranciscosaxofonAún no hay calificaciones
- RT Cilindros Tanques Estacionarios GLP 2Documento24 páginasRT Cilindros Tanques Estacionarios GLP 2UnAmigoMasAún no hay calificaciones
- Cuaderno de Estímulos 2Documento99 páginasCuaderno de Estímulos 2GabiAún no hay calificaciones
- Cabeza Loca SaxoDocumento1 páginaCabeza Loca SaxoMartin GarciaAún no hay calificaciones
- A Donde VayasDocumento3 páginasA Donde VayasJuan Oviedo-ReinaAún no hay calificaciones
- ChilcaDocumento1 páginaChilcaClaudia FernandezAún no hay calificaciones
- Capitulo I La Administracion y Gestion - El Mismo Concepto y Su EvolucionDocumento20 páginasCapitulo I La Administracion y Gestion - El Mismo Concepto y Su EvolucionJulia CastilloAún no hay calificaciones
- Baches Karel Omi 2017-2Documento1 páginaBaches Karel Omi 2017-2JuanGonzalezAún no hay calificaciones
- Ibfc 520 NutricionistaDocumento10 páginasIbfc 520 NutricionistaErick AndradeAún no hay calificaciones
- Mapa Puerto MaldonadoDocumento1 páginaMapa Puerto MaldonadoelvisAún no hay calificaciones
- Dios Tan Solo Dios (Bass-String Cifrado)Documento1 páginaDios Tan Solo Dios (Bass-String Cifrado)Jared Isaac PortilloAún no hay calificaciones
- Adolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Bajo EléctricoDocumento2 páginasAdolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Bajo EléctricoIvan Felipe Muñoz VargasAún no hay calificaciones
- A Tu Amparo y ProteccionDocumento1 páginaA Tu Amparo y ProteccionWilson Andres CastañedaAún no hay calificaciones
- Aprender A Aprender en La Era DigitalDocumento239 páginasAprender A Aprender en La Era DigitalJtte100% (3)
- Abnt NBR Iso 9001-2015Documento44 páginasAbnt NBR Iso 9001-2015Matheus LourençoAún no hay calificaciones
- Articulo de Tapa Club 140Documento20 páginasArticulo de Tapa Club 140Sergio MarcanoAún no hay calificaciones
- Comportamiento Organizacional 15a EdicioDocumento716 páginasComportamiento Organizacional 15a EdicioHumberto Centeno Cortés100% (1)
- P-5 Pdu Leste Zonificacion UrbanaDocumento1 páginaP-5 Pdu Leste Zonificacion UrbanaJoe NuñezAún no hay calificaciones
- Renault Inyección Electrónica Megane 1.4 Siemens Fenix 3B PDocumento2 páginasRenault Inyección Electrónica Megane 1.4 Siemens Fenix 3B PmiguelAún no hay calificaciones
- Segunda Guerra MundialDocumento11 páginasSegunda Guerra Mundialmariasil971Aún no hay calificaciones
- A-300 Plano de Cortes Generales-Ba-Bosques Del Valle-3065-ModelDocumento1 páginaA-300 Plano de Cortes Generales-Ba-Bosques Del Valle-3065-ModelCynthia TobónAún no hay calificaciones
- 3-Inicial Señor de Los MilagrosDocumento1 página3-Inicial Señor de Los Milagrosjulio cesar chambilla castilloAún no hay calificaciones
- El Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanDocumento30 páginasEl Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanIván SeffinoAún no hay calificaciones
- GM Relés y Fusibles CorsaDocumento1 páginaGM Relés y Fusibles CorsaRodrigo RamosAún no hay calificaciones
- Ortodoncia Denticion MixtaDocumento67 páginasOrtodoncia Denticion Mixtaortodoncia 201867% (3)
- Matriz de ComunicaciónDocumento36 páginasMatriz de ComunicaciónConstanza Monserrat Fuentes Panoso100% (1)
- CL 7-La Organización Como CerebroDocumento28 páginasCL 7-La Organización Como CerebroDaniel HuarachiAún no hay calificaciones
- Catastro Final Sgidur 2021 Ok-Plano Catastral 2021 OkDocumento1 páginaCatastro Final Sgidur 2021 Ok-Plano Catastral 2021 OkDemetrio Levi CrisantoleviAún no hay calificaciones
- Plano Mdlo - Base Catastro 2019Documento1 páginaPlano Mdlo - Base Catastro 2019Cristhian Cliff Cornejo CarrilloAún no hay calificaciones
- Neuropsi Atencion y MemoriaDocumento5 páginasNeuropsi Atencion y MemoriaPsic Susy MaldonadoAún no hay calificaciones
- Bases Moleculares de La Comunicacion CelularDocumento7 páginasBases Moleculares de La Comunicacion CelulardanyquetzAún no hay calificaciones
- Suelo HuancavelicaDocumento1 páginaSuelo HuancavelicaLucy Huaman GalvanAún no hay calificaciones
- Cuarto de Hotel - Bonny Cepeda Merengue Demo PartiturasDocumento1 páginaCuarto de Hotel - Bonny Cepeda Merengue Demo Partiturasedinson sierra PIANISTA100% (1)
- 000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozDocumento6 páginas000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozAlejandro MartínAún no hay calificaciones
- GRUPO15 ModeloDocumento1 páginaGRUPO15 ModeloEmilia Lucia Villamayor MiersAún no hay calificaciones
- Ejercicio 2 de Representacion de Vistas - RotatedDocumento8 páginasEjercicio 2 de Representacion de Vistas - RotatedRodrigoxdxd10Aún no hay calificaciones
- Planta BajaDocumento1 páginaPlanta BajarimendarogmailcomAún no hay calificaciones
- LA MALGENIOSA - 1ra Trompeta en Sib - 2019-01-10 0902 - 1ra Trompeta en SibDocumento1 páginaLA MALGENIOSA - 1ra Trompeta en Sib - 2019-01-10 0902 - 1ra Trompeta en Sibleydi violetaAún no hay calificaciones
- Al Que Es Digno Vencio Saxo AltoDocumento2 páginasAl Que Es Digno Vencio Saxo AltoFabricio Medinacelli De la CruzAún no hay calificaciones
- A-1.2.1 Ajustes Electricos 02.01.19Documento1 páginaA-1.2.1 Ajustes Electricos 02.01.19Nelson Forero100% (1)
- Plano de Sanat Cuz en PDF CompletoDocumento1 páginaPlano de Sanat Cuz en PDF CompletoNelson Martinez JankoriAún no hay calificaciones
- Juntos - GuitarraDocumento1 páginaJuntos - GuitarraAntonio GuerreroAún no hay calificaciones
- P10D Ep13Documento2 páginasP10D Ep13vishwanath hiremathAún no hay calificaciones
- Diagrama Unilineal Sic 30-01-2017Documento1 páginaDiagrama Unilineal Sic 30-01-2017ramonAún no hay calificaciones
- C KashaaraDocumento20 páginasC KashaaraBeatriz BatistaAún no hay calificaciones
- RUTA 66-2 - 006 Tenor Sax. 2Documento2 páginasRUTA 66-2 - 006 Tenor Sax. 2leonelAún no hay calificaciones
- Alto-Mi Linda MusicaDocumento2 páginasAlto-Mi Linda MusicaAna Carolina MedinaAún no hay calificaciones
- Aguatandil ModeloDocumento1 páginaAguatandil ModeloJuan Pablo Garcia VitulloAún no hay calificaciones
- Geno GramaDocumento36 páginasGeno GramaChava PsychyAún no hay calificaciones
- Biologia de Las Adicciones Nora VolkowDocumento8 páginasBiologia de Las Adicciones Nora VolkowChava Psychy100% (1)
- Pdi 2010-2020 12.07.10Documento90 páginasPdi 2010-2020 12.07.10Chava PsychyAún no hay calificaciones
- Libro Coaching Adicciones WebDocumento179 páginasLibro Coaching Adicciones WebChava PsychyAún no hay calificaciones
- Coaching GuideDocumento143 páginasCoaching GuideChava PsychyAún no hay calificaciones
- Identidad NicolaitaDocumento11 páginasIdentidad NicolaitaChava PsychyAún no hay calificaciones
- El Yo en Sigmund Freud y El Sujeto en Lacan de Silvia SanskynDocumento3 páginasEl Yo en Sigmund Freud y El Sujeto en Lacan de Silvia SanskynChava Psychy0% (1)