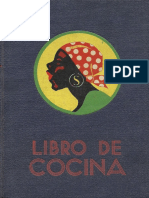Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Martinez Sarasola 1992 SXVI
Martinez Sarasola 1992 SXVI
Cargado por
Flavia Frigo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas28 páginaspueblos originarios
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentopueblos originarios
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas28 páginasMartinez Sarasola 1992 SXVI
Martinez Sarasola 1992 SXVI
Cargado por
Flavia Frigopueblos originarios
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 28
NUESTROS
PAISANOS
LOS INDIOS
CARLOS
MARTINEZ
SARASOLA
CapfruLo ml
LAS COMUNIDADES QUE OCUPABAN
NUESTRO TERRITORIO EN EL SIGLO XVI
El terrtorio argentino se integra fisicamente a la porcién sur d
te americano por contar con dos regiones que son clave en este dl
Janura, Asimismo nuestro pais cuenta con otros pai
yal Mesopotimico y el Extremo Sur (véase
mapa 4, pag 42).
En esas regiones bésicas, las comunidades
naturaleza
arias desplegaron su vi-
nndicionaba pero también
ENCUADRE GEOGRAFICO: LAS REGIONES CULTURALES
La Montafa: Es una vasta regiGn del pafs dentro de la cual se incluye el
s. EL Noroeste
ia Pampa al sur, el Chaco al este y
ido se encuentran a su vez la
tarente de vegetacién y agua, con
abundancia de salares, con temperaturas extremas y alturas de 4,000 me-
tros.
La otra parte importante est constituida por los Valles y Quebradas, que
de por el sudoeste de Salta y Catamarca, oeste de Tucumén y La Rioja, y
norte de San Juan, Es una zona geogréficamente homogénea, constituida
por sistemas orogrificos independientes entre si.
ste posit asentamiento de numerosis
ypecfalmente en Ios Valles y Quebradas, verdaderos oasis de Ia
montafa,
4, LAS REGIONES CULTURALES
segtin el esquema trazado para este estudio
a |
+ cw
ag] Surana | Peps rien
T —_] mm ermenio sur {conte Rese
En cuanto a las Sierras Centrales, ellas son una regién de transicién y se
cextienden por Cérdoba y San Luis.
La Llanura: Extensisima regién de nuestro terrtorio integrada por dos
Pampa-Patagonia y Chaco.
El complejo Pampa-Patagonia abarca desde los Andes hasta el Atldntico
y desde el sur de Cérdoba y San Luis hasta el fin del continente. La Pam-
pea tiene un drea total de 600.000 km’ y abarca las actuales provincias de
Buenos Aires, sur de Santa Fe, Cérdoba, San Luis, parte de Mendoza y La
Pampa.
En cuanto a Ja Patagonia, es la parte que se extiende al sur del rio Colo-
1a magalldnica. A diferencia de La Pampa, lugar de exqui-
la Patagonia es una desolada estepa en su mayor parte, con,
jentos de singular violencia
0s contrafuertes andinos.
Generalmente se lo divide en tres zor
ro Pilcomayo, fuera del teritorio ar
poblamiento se produce a partir de esa fecha.
Mesopotdmico: El eje hidrogréfico Parané-Paraguay configura
articular que produjo adaptaciones ecolégicas muy especiales
somunidades que ocuparon su zona de influencia. Incluso si tene-
mos en cuenta la variedad pais
cca: la parte norte es la selva tropic
Ta fantdstica Amazor
formado por lagunas,
El Exremo Sur: Es la regiGn integrada por Tierra del Fuego (la isla ma
menores del confin del continente.
dividir en dos porciones: una norte y otra sur, cuyo l=
inea que une de oeste a este, la bahia del Almirantazgo
La porcién norte es una vasta llanura que ecolégica-
mente constituye una prolongacién de la Patagonia. La porcin sur, por el
‘contrario, es montafiosa y con bosques, lo cual indica una protongaciéa
del sector occidental de la Patagoni
Desde el punto de vista geografico, el Extremo Sur se presenta como una
continuacién del habitat patagénico. Sin embargo prefiero mencionarlo
como una region cultural especifica por dos razones: |
particular ubicacién en el contexto argeritino y contin«
cconfin —finis terrae— y arrinconamiento); la segunda por sus pobladores
originarios, que dieron peculiares caracteristicas a la regién.
El Extremo Sur fue en tiempos prehispinicos una unidad cultural que se
cextendia largamente por el territorio de la nacién hermana, En ese enton-
ces no existian los limites que nos desunieron durante tantos aiios.
Restarfa finalmente ubicar una zona particular como es Cuyo. Existen
discrepancias entre los diversos autores ya que algunos lo consideran co-
‘mo parte de lo que aqui Iamamos la montafla y otros como la llanura. Por
sus caracteristicas generales y especialmente por las comunidades en ella
asentadas preferimos plantearlo como una regin de transicién en cone-
xin con las otras dos tegiones basicas: la montafia y Ia Hanura.
La Argentina presentaba asf un espacio riguisimo en posibilidades para
Ja adaptacién de las comunidades que auf llegaran. Existieron mejores y
eores condiciones, pero la variedad inmensa de suelos, elimas, vegeta-
ciones y relieves fue la regla,
Y las comunidades originarias vivieron en vinculacién profunda con sus
territorios en una relacion de ida y vuelta hombre-paisaje que alimenté
constantemente una antropodinamia geocultural singular. A ella nos refe-
rimos en las proximas paginas,
PRINCIPALES SISTEMATIZACIONES
La historia de la antropologfa en la Argentina ha registrado infinidad de
sistematizaciones de las comunidades indigenas en el momento de Ia lle-
‘ada de los espafioles. Es imposible mencionar y describir cada una de
ellas, pero para tener una idea de cémo fue evolucionando el pensamiento
de los investigadores hemos seleccionado cuatro como punto de partida,
dado que a nuestro juicio son las més representativas
~Félix Outes-Carlos Bruch (1910): profesores de la Universidad de Bue-
nos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata,
“Historia de la Nacién Argentina (1939): En el volumen 1 de la colec-
cidn dirigida por Ricardo Levene, se efectia una compilacién a cargo
de los siguientes especialistas: Joaquin Frenguelli; Mileiades Alejo
Vignati; José Imbelloni; Eduardo Casanova; Fernando Mérquez Miran-
dda; Francisco de Aparicio; Enrique Palavecino; Antonio Serrano; Emi-
lio y Duncan Wagner. Practicamente todos fueron los antropélogos
‘ms importantes del pais hasta 1940 y algo después.
“Salvador Canals Frau (1953): otro prestigioso investigador de origen
catalén,
“Alberto Rex Gonzdlez-José A. Pérez (1976): Gonzdlez es doctor en Me-
dicina y Arqueologta, profesor en varias universidades del pais, Esta-
dos Unidos, Alemania y otros paises. Pérez es licenciado en Historia y
‘miembro del conicer,
4, CULTURAS ORIGINARIAS DEL ACTUAL TERRITORIO ARGENTINO EN EL SIGLO XVI
Principates sistematizaciones
ae| adi ele adalaridiniiast
S\s| 225 |)a5S Ese 8242 3
ae an Waa i
# HB 28 rl
slaeeaé | el
248] ~ é
Z ; i isd
aliggbegdbieda| a) te laledeg
i — i : : 2
H aii He
Hoo i
a = ~
5 af saletsslavele as
Z\a| ade hii: ran iii
z ge . > 2 3
ap Sen STP F
= '
als] fees Heeedledeaeieadlel ai
Aa) 4A) (UE
3 g fe | $8
loa ab | aia [gdh
En estas cuatro sistematizaciones por autor, tenemos précticamente cu-
bierto el presente siglo en cuanto a la tematica que nos ocupa. Para un me-
Jor ordenamiento y claridad hemos elaborado un cuadro de ellas donde se
registran las regiones y las culturas (cuadro 4, pég. 45). Este cuadro nos
permite obtener una primera visiGn de conjunto y al mismo tiempo com-
arar las diferentes perspectivas. Una secuencia cartogrifica (véase
Anexo I, mapas 5, 6, 7 y 8) nos muestra las dies
tes sistematizaciones,
NUESTRA SISTEMATIZACION
Sobre la base del andlisis de las fuentes histéricas, los estudios arqueol6.
ssicos y ctnogréficos y Ia comparacién analitica de las perspectivas de los
lferentes autores, pasamos a exponer nuestra propia sistematizacién de
s culturas indigenas argentinas en el siglo xvi, en el cuadro 5, que mis
ld de sus minuciosos detalles apunta a hacer operativo un estudio de por
si complejo.
5. CULTURAS ORIGINARIAS DEL ACTUAL
TERRITORIO ARGENTINO EN EL SIGLO XVI
Sistematizacién del autor
Regiones | __Subregiones Calturas
‘Atacamas
Dinguitas
Notoeste Omagt
(Lae
Montana Tonocarés
)
Comechingones
Sanavirones
irpes
Pampa y Patagonia Tebuelches
Neuguéa Pehuenches
Lianura Guaikuries
‘Mataco-Mataguayos
| craco | MBean
Chané
| Late-Viletas
Litoral Guarantes
Literal y (ea Chané-Timbdes
Mesopotamia —
wat terior Caingang
+ Charins
Extremo Sur Canales Fueguinos ee
Alakaluf
| _Alekaluf
fg. 90 la ubicacién de las comuni-
3, advirtiendo que cuadros y ma:
‘También volcamos en el mapa 1
dades indigenas en ese momento
pas nos ayudan a focalizar
vante en una instancia es
nada més. Ni los mapas
y dinimicas en pleno desarrollo, que iban mucho més allé de nuestras,
actuales fronteras como pals,
a cuando se consultan los cuadros y los mapas deberfa-
, considerando que debajo de su
aparente rigidez existia una realidad que era todo lo contrario: vital, mo-
vediza, viva
LAS CULTURAS ORIGINARIAS*
La Montawa
El Noroeste
Los diaguitas
La generalidad de los autores coincide en definir como diaguitas a las
‘comunidades que ocuparon el corazén del Noroeste, es decir los Valles y
Quebradas. La confusién acerca de la denot in radica en que las
primeras crénicas adjudicaron el gentilicio de “calchaqufes” a los habi-
lantes de Ta regidn del mismo nombre y por extensidn a las restantes co-
munidades del drea. En realidad los “calchagufes” eran diaguitas, cultura
que estaba integrada por un conjunto de parcialidades como los pulares,
luracataos, chicoanas, tolombones, yocaviles, quilmes, tafis, hualfines,
evcétera
Pero todas estaban aglutinadas alrededor de un elemento comin: su len-
gua. Todas las fuentes coinciden en que la lengua cacd 0 cacin otorgaba
aeneral utlizam la que elaboramos con un equipo de anropélog
‘uti, Mariano J. Garveta, Daniel A. Lope Ricardo
{quien exo esribe) que entiende por
bas, destaeindes las fchas de
jo do Investigaciones de la Universidad Nacional de Sal
y Diccionario de Ciencias Sociales y Poca, sapervisado por Torato 8. Di Te:
ta 1989),
unidad a estos pueblos (Canals Frau nos habla de “cacanos” y no de dia-
ma de las variantes dialectales.?
los aspectos,
ida de px
del Noroeste era p
zaron a los animales como proveedores de lana para sus tejidos y t
como carga,
La recoleccidn fue otra de sus actividades, especialmente de la algarroba
y el chafar, que almacenaban en grandes cantidades; en mucha menor
medida practicaron la caza.
Relaciones en el seno de la comunidad: Tentan fuertes jefaturas, proba
bblemente hereditarias, que llegaban a desplegar su autoridad sobre varias,
comunidades (algo semejante a los cacicazgos generales). La fa
entre los caciques.
En algunos casos pareceria que la organizacién comunitaria también se
asentaba en la familia extensa. Probablemente la unin de varias de
generaba una nueva estructura de macrofamilias, la que a su vez. posl
ja el adecuado trabajo en las aldeas agricolas, que por sus necesidades
defensivos, obras de irrigacién, el propio trabajo
desbordarfa la capacidad de la familia y la fa-
los andenes de cul
milia extensa,
Relaciones con lo sobrenaturat: Como cultura andina, participaban al
igual que en otros de sus aspect
itales propiciatorios de la
laborada, expresior
idad de fos campos y tenfan
ito alos muertos como trinsito
tra,
junto se lo ente-
de los ninos indiquen sac
La cerdmica pre
(anuneiador de
asociadas al agu
La lluvia era deci
‘para estas comunidades de agricultores y a ella de-
ban sacrificios en sus lugares construidos a tal efecto, denominados
se le ruega por la
ampos, el buen viaje del peregrino, el buen parto de las,
ieidad en todas las empresas.
3s de sangre y la ofrenda del primer tago, el pi
mer bocado y el primer fruto de larecoleccin.
En el mito andino, muchas veces la Pachamama esté acompaiiada de Pa-
lamado Viracocha (en la sierra) y por
Viracocha presenta algu-
Noroeste portadores de sfmbo-
nas semejanzas con ciertos personajes
los astrales
El arte diaguita,ditigido muchas veces a lo religioso,
de nuestras culturas indigenas. No solo en ce
lurgia
Relaciones con otras comunidades: Con
cultura diaguita fue guerrera; hecho demostrado inch
Jos espafioles, cuando les opuso una feroz resistencia,
fuere.
Existen hoy como testimonio gran cantidad de recintos que han sido uti-
lizados como fortalezas, por lo general acompatiados de poblados.
rumental bélico era muy variado y la guerra contra eles
mid las caracteristicas de un fendmeno integral en el que partici
rmunidad entera
Pero la guerra no fue la tnica actividad que puso en contacto a ls dstin-
tas comunidades sino también el comercio que en esta regisn alcanz6 na
‘gran importancia,
ray un hecho fundamental en la historia de la América prehispéniea que
‘mare6 a nuestro Noroeste y muy especialmente a la regién diaguita: la ex-
pansign y penetraci6n incaica
Se calcula que los incas ingresaron al actual tervtorio argentino hacia
1480, coincidiendo con el reinado del inca Tupac Yupanqui (hijo de Ps-
chacutee) durante cuya administracién el Imperio aleanzé su maxima ex-
pansidn,
Uiilizaron para su penetraci6n las vias naturales que fueron transforman-
4do en caminos de acceso, comunicando al Cuzco con Bolivia, nuestro No-
roeste y Chile, desparramando a su paso las tradicionales estructuras de
asentamiento: los "tambos" y “pucaris
Es muy probable que el mecanismo utilizado por Ios incas para la domi-
nacién del Noroeste haya sido la introduccién de su propia lengua, l qui-
paulatina que fue abruptamente interrumpida por el arribo de
los espaitoles al Cuzco, Es por esa razén que nunca lleg6 a suplantar al ea-
én o al omaguaca (la otra lengua original de la regién), aunque habia co-
menzado a difundirse
Otros indicadores como las edificaciones, las rutas de acceso y Ia alfare-
ria nos sefialan la efectiva presencia incaica en el Noroeste en lo
lo que podria suponerse, la
‘la Tlegada de
Ta més
XV y XVI, Sin embargo es dificil determinar el grado de relacién existente
ccon los diaguitas. Es posible que esa relacién se haya coneretado también
4 partir de las poblaciones de “mitimaes”, que eran comunidades desarrai-
gadas por la fuerza y trasladadas como cabeceras de conquista y coloniza-
cin a otras dreas. Cuando llegaron los espafioles, los indigenas “chichas”
de Bolivia estaban comenzando a ser trasladados hacia Humahuaca.
inera de
sis, podrfamos destacar algunos puntos:
lel Noroeste en el siglo XVI se presenta como un sistema
tentacular, homogéneo y comunicante con un eje que son los Valles y
Quebradas.
= Esa estructura peculiar constitufa un éptimo lugar de asentat
permitia el desarrollo de las potencialidades de la cultura, posi
‘ademas Ia adecuada puesta en préctica de tres elementos clave de
na; subsistencia, defensa y comur ‘
~ Ala fecha de la conquista espaftola, la cultura diaguita presentaba una
unidad que era consecuencia de un largo proceso de desarrollo cultural y
con influencias de varias regiones del continente.
Ja zona andina. La cultura diaguita
toda la cadena andina de América del Sur.
Ora corriente de influencia quizas hays
del centro de Sudamérica, desde Amazonia (estilo cerimico “Candelari
ago del Estero),
Los omaguacas
Omaguacas o humahvacas es el nombre con que casi todos los autores
sin excepcin denominan a las comuni
quebrada de Humahuaca conformaron
ticas propias, a pesar de sus semejanzas con las parcialidades diag
Los omaguacas eran comunidades agricultoras que posefan también im
gacién anificial y andenes de e
‘gual que entre los diagutas el
dad propiamente dicha y al recinto fortficado et
tratégico, por lo general una elevacién
Las industrias principales eran la alfarerfa aunque sin igualar la perfec-
cidn de la diaguita, la metalurgia y los te
Relaciones en el seno de la comunidad: Existen muy pocos datos, pero
lo que més se sabe es acerca de la guerra que también en esta cultura de-
Sempefiaba un rol preponderante. Las diferentes parcialidades estaban
cargo de un cacique y todas ellas a su ver respondfan al cacique genera
de los omaguacas.
0. Entre los. omaguacas,
ye importante, practicéndose la de
fo maderas que presionaban los hue-
Ja deformacién ritual era ut
tipo tabular-oblicuo, es deci
sos frontal y occipital
Relaciones con otras comunidades: La Quebrada era un corredor de
(0. Una gigantesca via de comunicacién natural que sirvio como te-
ritorio de encuentro de distintas zonas convergentes en ella,
La guerra y el comercio aparecen nuevamente como Ios vehiculos de co-
‘municacién con las otras comunidades.
El intercambio fue intenso. Es sabido que la coca, sumamente valorada
(acompaiiaba al muerto en su viaje final) era traida desde Bolivia. Se han
encontrado valvas de moluscos traidas probablemente de la costa del Pa-
-0 come objetos de trueque asi como también artesanfas diaguitas de
distintas procedencias.
La expansién incaica hizo a los omaguacas
‘con las avanzadas imperiales del Cuzco,
Ala Ilegada de los espafoles, en Ia Quebrada aparte de la poblacién ori-
ginal estaban algunos néicleos poblacionales de “mitimaes”, parcialidades
de los “chichas" de Bolivia tales como los churumatas, paypayas, y otros,
ue sirvieron como barrera de contencién de las belicosas comunidades
guaranies que ya se desprendian desde el Chaco: los chiriguanos. A su
vez, y como ya vimos, esos grupos chichas sirvieron como via de penetra-
‘cin incaica al ser portadores de Ia lengua quichua,
ren temprano contacto
Los atacamas
por un conjunto de comunidades
Argentina y extendiéndose a la re-
que ocupaba el este de Jujuy,
cconjunto cultural de la Puna, precisado como una verdadera unidad,
Bennet detini6 como Puna complex, con caracteristicas adapta-
io decididamente hos
2, papa y porotos; construyeron
iY es poco probable que hayan tenido canales de
andenes de gran ext
invigacién.
Conservaban su alimento en grandes cantidades y como reflejo de un
sistema adap lo quedan vestigios en el variado instru-
‘mental: hachas (para la extraccién de sal), palos cavadores, cucharas,
olla, azadones, eteétera. Como sus hermanos de la regién, también fue-
ores y en menor medida cazadores.
El patrén de asentamiento repite el modelo de di
Por un lado, el poblado (aunque en este caso con es
tas y omaguacas:
vviviendas) y por
able que Ia familia haya constituido el niicleo bisico sobre la cual estaba
la parcialidad, que a su vez quedaba a cargo de un cacique, en un esquema
organizativo semejante al del resto de las culturas del Noroeste.
Relaciones con lo sobrenatural: En algunos poblados se han encontrado
cconstrucciones de dimensiones mucho mayores que las habitaciones, pro-
bablemente templos.
Son interesantes los hallazgos del Pucari de Rinconada, en donde fueron
cencontrados menhires de hasta dos metros de altura, y pequefios fdolos
antropomorfos de piedra (;amuletos?).
Es importante consignar asimismo el descubrimiento de tabletas para la
absorcién de alucinégenos, decoradas con figuras antropomorfas. Ade-
‘més de haber sido utilizada como elemento de ayuda en la adaptacién de!
hombre a ese territorio inhéspito, es casi seguro que Ia préctica de la ab-
sorciGn de alucinégenos estuviera vinculada con rituales de origen reli-
iso.
La droga utilizada, el cebil o piptadenia, es de un uso muy difundido en
nuestro continente, desde el Caribe hasta el noroeste, en donde adems de
Jos atacamas la tenan incorporada los comechingones y los lules.
Los usos que se daban a esta droga eran miltiples, pero siempre encua-
drados dentro de lo sagrado: los trances, las curas chaminicas, las ce-
remonias colectivas. En otras oportunidades y segdn las culturas, se la em-
pleaba antes de las guerras para aumentar la capacidad comt
dades de esta droga se conocen también entre los guarantes y los matacos,
‘Como siempre, la funebria aporta elementos para la comprensién més
erraban a sus muertos en grutas
El difunto era depositado
os humanos. El ejemplo més claro
al respecto es el ss Grandes en 1903. Se trata de un nino
de alrededor de siete afios,Iujosamente vestido con adomnos de oro y
La muerte se produjo por estrangulamiento y la cuerda se encon-
ada al pescuezo.
rras comunidades: La Puna, al igual que la quebrada de
comercio pero al
' precedentemente, la guerra fue el lazo
igual que en las dos culturas
de contacto con otros pueblos, si bien no alcanzé el desarrollo observado
diaguitas y omaguacas.
wgar de origen en la zona occi
aguayos y al oeste de los te
ures. Es probable que en la migracidn hacia el oeste y
sur hayan participado exclusivamente los lules, permaneciendo en el terri
torio original sélo los vilela, que tardfamente se enfrentaron con el espa-
fol (hacia
1672)
Alberto Rex Gonzalez, al
cel tema del proceso dinémico anterior a
Ja conquista en esta regi6n de transiciGn entre el Chaco y la Montafa, ha-
bla de “influencias orientales tardias en el Noroeste” y explica:
“en diversos momentos, grupos indfgenas procedentes del Chaco 0 de
las florestas tropicales invadieron los valles andinos y el pie de la mon-
tafia, hostigando o destruyendo a tas tribus sedentarias preexistentes y
asenténdose sobre sus vencidos. Este proceso fue cumplido por distin-
tos pueblos, los guaranies entre ellos. En el momento de la Conqy
fueron los lules quienes, desde Jujuy a Santiago del Estero, se encon-
‘aban en un proceso cultural cuyos primeros antecedentes aparecen
claramente hacia la cuarta centuria de la era cristiana, pero que quizés
hubiera comenzado antes”?
Seguin el rastreo arqueolégico, pareceria que est
lules son evidentes a partir del aio 900 y ya hacia el final del siglo xv la
presencia en el borde de la montafia se hace estable. Incl
que estas migraci nen que ver con la penetraci6r
roeste en donde los
haya tenido otra caus la en el mismo Chaco: la pre-
sencia de las comunidades guaikurdes que igualmente se encontraban en
unos némadas, cazadores de jabalfes y recolectores de algarroba y
‘al interior del Chaco y otros s jores en Ia parte de la
Juso en el curso superior del Bermejo. Es indudable que en
sector en expansién de esta cultura habia in-
‘como parte bisica de su subsistencia diaria. Es
y tomando en cuenta las influencias ejervidas por
lan de los lule-vilelas co-
por esta diferenc
Ta regién de la Montaiia que algunos autores
‘mo de una cultura “andinizada”.®
‘comunidad y con lo sobrenatural: Son esca-
cesta cultura vemos que 10s I ima relacién con
sus hermanos de la Ilanura chaquefia, especialmente con los mataco-mata-
‘guayos y los guaikurtes. Al mismo tiempo se relacionaron con los seden-
las desplegaban una forma de vida no integrada e inc
xin las parcialidades en un espectro que variaba de la agri
¥ la recoleccién como modos de subsistencia primordiales. Es
Alllas Civilizaciones de los Andes...” por el hecho de que dichas comuni-
ddades presentan un cuadro de agricultores tardios en la resign
Lo cierto ¢s que esta cultura, tipicamente chaquefia, abandond en parte
todo no conocidas hasta la region
idades que se superpuso asi a un substrétum original
dor-recolector.
Los tonocotés
La cultura tonocoté estuvo asentada en la parte centro-occidental de la
actual provincia de Santiago del Estero, en una regiGn Ilana al pie de la
rmontaiia, en la zona stravesada por los rios Salado y Dulce. Geogréfica-
‘mente es tna zona encajonada entre el Chaco occidental, la montaha y las
Sierras Centrales de Cordoba y San Luis por el sur. Pero desde el punto de
mente ligada a la regién de Ia Monta.
El panorama éinico-cultural de esta zona fue objeto durante varios afios
de arduos debates entre los especialistas, particularmente a partir de
hallazgos de los hermanos Emilio y Duncan Wagner y de la publicacién
idn chaco-santiagueita y sus correlaciones con las.
, por Lo menos contamos
tos que nos permiten intentar una reconstrucciGn
fuerte presencia diagui
‘Acerca del origen de I
fo de diversas formas y especialmente una bastante
jido una hoya de enormes dimensiones
se secara, La haya en época de ere
ipalizada seguramente com fi=
.g0 diagnéstico de las culturas de
‘Selva sudamericana,
ipales industrias eran el tejido y la alfareria.
ss en el seno de la comunidad y con lo sobrenatural: Las infor-
maviones con que contamos acerca de la organizacién comunitaria son es-
as. En cuanto a lo sobrenatural sabemos que tenfan en su cosmovi-
2 un ser supremo al que le ofrecfan rogativas para los cultivos.
Relaciones con otras comunidades: Es casi seguro que los tonocotés han
estado en contacto amistoso con Ios diaguitas, no asf con los Iules, por
ue por esa razén se construyeraa las
aldeas con empalizadas como asf también que el armamento sofisticado
(puntas de fecha envenenadas) no fuera exclusivamente par lacaza.
Es indudable que en el conjunto de la cultura existen una cantidad de
elementos provenientes del rea amaz6nica, Hasta aqui legamos en nues-
tra interpretacin de los datos y en la econstruccién de la vida comunita-
ria. Mis arriesgado es sostener Io que Canals Frau asevera cuando decidi-
damente atribuye alos tonocotés origen arawak.
Y para terminar esta descripci6n quiero referirme brevemente a un tema
ya mencionado pero que nuevamente aparece en esta zona: la expansiéa
incaicay la penetracién de la lengua quichua.
En general todos los investigadores coinciden en adjudicar a la penetra-
cién incaica en nuesio territorio consecuencias importantes para la vida
de las comunidades del Noroeste. Sin embargo, lo que no se ba determi
nado atin fehacientemente es la forma de esa penetracién. Muchos ele-
nos permiten suponer empero que una de las formas fue
in de Ia lengua como elemento de dominacién. Inclusive es
que la lengua se introduyjera entre los caciques, chamanes
Y otros notables de la comunidad para posteriormente pasar al resto de
ella
Es indudable que los conquistadores y los misioneros utilizaron el qui-
en el Noroeste con el objetivo de unificar la
Ly ver faclitados sus proyectos. Esto nos indu-
‘ce a pensar no solo que el quichua era una de las lenguas de mayor expan-
sin en Sudamérica sino que habia penetrado en muchas regiones en las
cuales estaba en vias de consolidacion a la Hlegada de los espaol
y hablaba su idioma”? La mes
hnabitat de esta comun
Nosottos insistimos en el origen local de la cultura tonocoté, pero en to-
40 caso hip6tesis como la mencionada contribuyen a enriquecer un pano-
rama que una vez mds se nos aparece como esenc dingmico.”
El Noroeste, corazén de la regién de Ia Montafa,bulle as en profundas
relaciones interculturales, penetraciones bélicas 0 expansiones,ofreciendo|
en el siglo xv1 una riguisima antropodinamia producto de los magnificos
desarollos que estaban aleanzando sus comunidades (mapa 9.
9. ANTROPODINAMIA DEL NOROESTE ARGENTINO EN EL SIGLO XVI
eects
Om desde 480+
Q ssa somites
‘Cees ens
thee
ypesmcd Aine
Onprtnde Bavisen 140
o
@ “wins ait
© txpeiinl Orestes!
0 epecanen 19004,
INTERCULTURALES
RELAGIONES
FENETRACIONES nL
= CAS DEXPANSION
CULTURAL
Las Sierras Centrales
Los comechingones
Las Sierras Centrales constituyen un peculiar mbito geoct
tado hacia el norte y el nordeste por el Chaco; hacia el noroeste por
mada Area Andina Meridional
de Ias Sierras Central
‘mos niicleos de hor
Pampa
Sabemos que las Sierras Centrales estuvieron habitadas desde hace unos
8,000 altos y podemos afirmar que tanto los comechingones co-
‘mo sus hermanos zonales, los sanavirones se fueron configurando como
‘una cultura definida desde el afio 500 a.C.
Los comechingones son la etnia correspondiente a las sierras del oeste
de Ia provincia de Cordoba y estaban organizados en dos parcialidades:
los henia al norte y los camiare al su.
Los primeros cronistas nos hablan de “barbudos como nosotros” o tam=
bién de “la provincia de los comechingones, que es Ia gente barbuda
Pareceria que el atributo de 1a barba llamé la atencién de los espaiiol
peculiaridad que pas6 a través del tiempo como uno de los rasgos iden
catorios de estas comunidades.
Los comechingones eran agricultores de mafz, porotos y zapallos. Utii-
zaban el regadio artificial sobre campos de cultivo de gran extensién que
también impresion6 a los conquistadores,
Practicaban la conservacién del cereal en silos subterréneos. Aunque sin
el grado de desarrollo aleanzado por las comunidades dia
agricola de esta cultura ofrecia un pat
dina Meridional. Fueron pastores, practicando la erianza de lamas y en
‘menor medida cazadores y recolectores.
En Io que se refiere a las principales industrias, la cerdmica no tuvo un
gran desarrollo:
Bia es casi
Relaciones en el seno de la comunidad: La familia extensa era el mticleo
de la comunidad y un conjunto de ina parcialidad a cargo
de un cacique con jerarqufa y posiblemente hereditario. Las parcialidades
tenian territorios propios delimitados y pareceria que ello provocaba cons-
‘antes fricciones entre
Ja guerra por lo gene!
Expertos combatientes,
ciatorio de la buena for
por los chamanes que ul
enterratorios son
Jez comenta que
res, puesto que perdura en el centro del noroeste en épocas tempranas,
de noche “para que la
an un elaborado ritual propi
s eran presididas
magica. Los
como en el caso de El Alamito y hasta poco antes de 1a Conquista en
‘Humahuaca”
Relaciones con otras comunidades: Sabemos poco acerca de! comercio.
Los yacimientos arqueolégicos parecen indicar un gran aislamiento, por-
{que al contrario de lo que hemos visto en otras zonas no se encuentran
vestigios de la presencia de otras culturas.
‘Tuvieron por el contrario relaciones belicosas con los sans
rones, de
Los incas sin embargo no pudieron penetrar en sus territorios. Aunque
‘que entre otras figure la
ampliamente demostrada
ccapacidad guerrera de esta cultura, que qu
jormente frente al conguist
1a “maquinaria bélica” estaba sumamenteclaborada, marchaban al comba-
te en forma de escuadrones con flechadores, portadores de fuego y veneno.
Es posible que hayan construido sitios defensivos semejantes a los Pucaré
y que las empalizadas hayan tenido por fin la proteccin de la comunidad.
Eran frecuentes las alianzas de parcialidades en caso de enemigo comin
Itura comechingén es uno de los tiltimos desprendimientos de la in-
fvencias de las comunidades de la Montafia. Como vimos, muchos de los
aspectos hacen que tengamos que vincularla con los pueblos andinos..
Pero ademis existen otros elementos diferentes. Dado el papel jugado por
sus hermanos los sanavirones, es posible que éstos hayan actuado como
vehfculos de penetracién cultural, itroduciendo entre los comechingones
de elementos y por
creacién de otros, que los conformaron como una entidad étnico-cultural
original que incorpor6, aparte de sus propios patrones, aquellos prove:
nientes de la Montafia y en menor medida los del Chaco y la selva ama-
Los sanavirones
‘Ocupaban también parte de las Sierras Centrales, en el norte de Cérdoba.
Al norte estaban los tonocotés y al este los guaikurdes del Chaco; por el
‘este comenzaban a desplazarse sobre los comechingones.
‘Se asentaban sobre una gran extensidn en el bajo rio Dulce, incluyendo
toda la zona de la laguna de Mar Chiquita
‘Al igual que los comechingones fueron agricultores especialmente de
vvaban en vastas extensiones. Practicaron asimismo la re~
ceaza, la pesca y el pastoreo de llamas.
ndas eran de gran tamafio (jalbergue de vari
semejanza de los comechingones rodeaban un grupo de
ppalizada de troncos. Ambos elementos, “casas comunal
ros remiten a influencias de las culturas de la Selva.
En cuanto a las industrias poco se sabe, aunque eran alfareros ¢ inclusive
decoraban y pintaban sus cerimicas, que eran parecidas a las elaboradas
por los tonocotés
y empalizadas
ccidas por venganzas
‘cularidad de la lucha intestina nos
tropical),
De la cosmovisi6n nada sabemos, solo que quizas hayan recibido aportes
de tonocotés y comechingones.
En cuanto a la relacién con otras comunidades lo que si es seguro es que
ala Hegada de los espaftoles estas comunidades de fuerte contenido gue-
rrero estaban presionando el habitat comechingén en un intento por desa-
lojartos.
Indudablemente existen una serie de peculiaridades que hacen aparccer a
esta cultura con importantes influencias de la selva topical, posiblemente
de antepasados que a través de la regiGn del cruzaron el sur del
Chaco y se asentaron en el territorio sanavirén. Sin embargo, por la esca-
sez de datos no estamos en condiciones de asegurar esta hipstesis. Mucho
‘mas sencillo es en cambio demostrar a influencia de la region de a Mon-
tafia, de la cual participaron por una forma de vida sedentaria, agricola, y
alrededor de la cual giré la organizacién comunitaria,""
Cuyo
Los huarpes
io cuyano, ocupaba en el siglo xvi
del rfo San Juan (algunos autores co-
més al norte: desde la cuenca del rio
| centro de la actual provincia de San Juan); al sur la
la provincia de Mendoza; al oeste la cordillera
de los Andes y al este el valle de Conlara. En total, ocupaban las actuales
provincias de San Juan, San Luis y Mendoza.
La regién huarpe es su interesante desde el punto de vista cultu-
ral ya que por un lado es ‘meridional de la expansién de los pue-
blos agricultores de la act en tiempos prehispanicos y por el
otro, representa un habitat transicional con las culturas de Pampa y Pata-
gonia, A su ver, ¢s posible que a esta re sgado influencias de
los araueanos desde.
La cultura huarpe
eran portadoras de sus respectivos dialectos:
Seguin A, Metraux," los primers, los haarpes allenic, habitaba
‘unas de Guanacache, la provincia de San Juan y la de San Luis, mientras
taba integrada por
ue los segundos estaban asentados al sur de Guanacache hasta el rfo Dia
‘mante en toda la provincia de Mendoza.
los querandies:
“Del instante en que ellos sorprendian uno (un venado) se le aproxima-
ban, lo perseguian a pie, a medio tote y no lo perdian jams de vista. No
Jo dejaban detenetse ni a comer hasta que, al eabo de uno o dos dias, el
animal se fatigaba y se rendia: van ellos entonces a atraparlo y, cargados
‘con su presa, retomnan a la casa donde celebraban una fiesta con su fa-
nila”
Pero mas ain: existe un tercer sector con caracteristicas propias, debido
en el que se asentaban: as lagunas de Guanacache, en
fan vastas zonas inundadas que condicionaron un tipo de vida
de las comunidades, lIamadas tradicionalmente “huarpes lagune-
En este habitat las comunidades huarpes se adaptaron a base de la caza y
la pesca, Realizaban esta ultima actividad con un tipo de bals
més antiguo de que se tenga conocimiento como embarcacién. Su cons-
‘uccién es elemental: 1a unién de tallos de juncos atados con fibras vege-
tales.
En esas lagunas también se practicaba Ia caza de patos.
En conjunto, como vernos, habfa una relacién con la naturaleza diversa
cencontrames con el “toldo” que es practicamente el modelo tehuelche,
“Sus casas son portdtiles y estén hechas de pieles de guanaco cosidas
unas con otras. Estén tendidas sobre estacas clavadas en el
ciendo unas las veces de techo, mientras que las otras constituyen las
paredes. Cuando la caza escaseaba cargaban sus casas después de haber
enrollado las pieles. De un punto se trasladaban a otro y volvian a le-
vvantar su pueblo’
Ademés de la ceri
en Guanacache),
Relaciones en el seno de la comunidad: Cada parcialidad estaba a cargo
de un cacique, aspecto que en Ia zona del este de los huarpes cazadores
debe haber sido mas Taxo.
Existian una serie de précticas muy difundidas como el levirato (la viuda
jos pasan a depender del hermano menor del fallecido) y el sorora-
hombre al casarse lo hace también con las hermanas de la mujer).
1n comunes los ritos de iniciacién, con semejanzas en algunos casos a
if
‘sobrenatural: Por lo menos entre los huarpes all
se sabe de Ia existencia de un ser supremo con su opuesto maligno.
En cuanto al ritual finebre algunas erénicas mencionan ceremonias co-
hhuarpes trabajaron en cesteria (especialmente
iclones con otras comunidades: Las comunidades huarpes parecen
haber conformado alguna cultura pacffica, hecho comprobado por la ré-
pda incorporacién al sistema impuesto por el conquistador espafiol
A la poblacién original de origen cazador Iegaron las influencias de la
cultura diaguita con la cual estuvo vinculada (no olvidemos que los huat-
‘pes seplentrionales estaban asentados en territorio diaguita) y de la cual
seguramente incorporé la agric
Relacionado con este patrén
por corredores del Neuquén.
expansién y la penetracién incaica en el noroeste
3 arqueoldgicos parece ser que en el valle de U
fue trasladada una poblaciGn de mitimaes, con el objetivo acostumbrado:
cconstituirse en cabecera de desembarco del ulterior dominio de la regiGn a
través de la quichuizacién.
's componentes meridionales de los huarpes han de haber
estado en contacto con parcialidades tehuelches septentrionales.
Algunas conclusiones acerca de
Jas culturas de la Montaiia en el siglo xv1
Esbozado asf el panorama cultural de la regién de la Montafta hasta el si-
slo xvi pasamos a exponer algunas conclusiones generales:
a) La region de la Montafia se presenta como la de mayor complejidad
desde el punto de vista cultural en todos sus aspects, sustentada en las si-
Buientes caracteristicas:
“comunidades de agricultores y pastores sedentarios, completada con
‘oleccién y caza.
—solida organizacién social y fuertes jefaturas.
las mayores concentraciones demogrificas (centros urbanos de hasta
‘én de habitat estratégicos para la subsistencia, defensa y comu-
-gidn de la Montafia es la zona por excelencia de la agri
by La a
con su limite norte en la Puna y el sur en Cuyo y las Sierras Centrale,
Son excepcién a esta regla las comunidades guaranies y del
Chaco, que se presentan como “insulas culturales” dent propios
contextos, diferentes al que estamos analizando,
©) A su vez, la actividad de Ia agricultura y su dispersidn nos leva a
‘considerar dos datos fundamentales:
a influencia que sobre esta regién ejercié el Area Andina Meridional
especialmente a través de la expansién ineaica,
Las variedades
Pero ademés de estas explicaciones, no puede dejar de co
que la agricultura para estas comunidades no era wna actividad econdmi-
, Un ritual que estaba directamente
ado a la concep-
ccidn del universo y que se expresaba a través del intento constante por
organizar lo desorganizado, transformando el caos en cosmos (el orden y
la armonia),
Por medio de Ia tarea ag
ra a si mismo, domesticandola
‘el hombre de 1a Montafia incorpora Ia tie-
vida, y la agricultura, co-
st seno, generdndose entonces una
idad vital, que se desarrol
rada entre el hombre y
influencia de la regién de la
6
‘monttaia para internarnos en a llanura al sur o al este, los,
ales originales se van desdibujando y se presenta un panora-
‘ma que empieza a mostrar
hasta aparecer con todo su vigor las culturas originarias de esos nuevos
habitat
La LLANURA
Pampa y Patagonia
Pampa y Patagonia presentan un cuadro cultural complejo y desde los
primeros eronistas hasta nuestros dias se han venido realizando una serie
de clasificaciones de sus diferentes comunidades.
Entre las principales razones por las cuales ese panorama aparece confu-
ede mencionarse:
\én prematura de algunos grupos, como los querandies.
iento fragmentario al tomar contacto s6lo con algunas parciali-
Después de haber efe:
las fuentes y sobre I
nacién dada por Escalada (1949)
tesis de los componentes dk
de la siguiente 7
~Tehuelches septentrion:
~Tehuelches meridionales (penken y aoniken)
‘Onas (selknam y haus): Tierra del Fuego.
6 terminar aunque no defi
} continenaes
todos los tehuelches o tehuelches meridionales).
Pampas (‘ehtuelches septentrionales)
—Chonekas 0 chénik (equivalentes a patagones).
lad de los tehuelches septentrionales).
idades puelches).
Plata y parte de
Buenos Aires, aunque con estos grupos como verem
jetracién araucana desde Chi
‘ocupaban los territorios limitados al norte por
Cérdoba, San Luis y Mendoza; al oeste por la cordi
sur abarcando todo el territorio de Tierra del Fuego y al este por el océano
‘Adléntico, conformaban una unidad cultural mayor y fueron denominadas
por los araucanos como tehuelches. (Chehuelches: cheuel, bravo; che:
gente... la gente brava).
A su ver, cada componente presentaba diferencias respecto a los dems,
de una forma de vida comin por lo cual se
para definirla, teniendo en cuenta
ua comin a pesar de las variantes
dialectales.
Casamiquela establece un cuadro general de la cultura tehuelehe, a base de
estudios personales sobre el terreno, las fuentes etnohistéricas, a toponi-
‘mia, la onoméstica y las genealogias, al qu “Cazadores Patagénicos
6. CAZADORES PATAGONICOS SUDAMERICANOS
Grupo Meridional: Tehuelches
secundaria
Primaria
Tehwelches | Gowace
Sepintie- |" rramesns |" Queran
Grupo | mS | Austates | Nerpaaénins | -Sueaken!
arale | Chewacheken
(luego. | Tehueiches | poreles | aesopanginicos| Penken
patagénico- | Meridionales Sere ee
ppampeano) | PagoesS.St.)) Australes | Surpetagénicos
Tebuelches |
En cuanto a los limites internos de esa cultura, en el siglo xvi eran apro-
ximadamente los siguientes:
Ito. No olvidemos que estamos considerando a grupos némadas en per:
‘manente desplazamiento. Se han constatado rutas ce migracién de ambos
sectores hacia uno y otro lado. Los tehuelches septentrionales efectuaban
ral atléntico buscando no slo
‘cos que también se dirigfan en esa direccién. Los tehuelches meridionales
por su parte, se desplazaban hacia el noroeste y atin hacia el nordeste (en
cl primer caso para comerciar con grupos araucanos)
E] segundo limite es entre las parcialidades de los tehuelches meridiona-
les. Los penken (nortefios) estarian ubicados entre el rio Chubut y el Santa
Cruz y los aoniken (surefios) entre cl rio Santa Cruz y el estrecho de Ma-
gallanes (mapa 10).
4) Tehuelches septentrionates y meridionales.
Constituyen una cultura némada sustentada en la caza y la recoleccién,
Las presas principales eran el guanaco y el Handi y otras menores, como
la liebre y el zorro. Los sistemas de cava eran bastante rudimentarios: por
ppersecucién del animal hasta agotarlo. Otras veces se usaban “sefiuctos”
‘como disfraces de plumas de avestruz.o se utilizaban pequetios guanacos
ianadas, La permanente persecucién de los animales
ar Ins aldeas que de esta manera se convertfan en vir-
‘Conocfan Is desecacién de la came, es decir, su conservacién a través
del secado al sol y su salado.
imento sino vestimenta y vivienda. La
agén", confeccionado con varias pieles de
i adentro, mientras que la vivienda era el,
onsistente en una serie de estacas sobre las
Relaciones en el seno de la comunidad: La unidad minima era la familia
¥ Ia familia extensa, un grupo de ellos constitufa la banda, que era la orga-
hizacién social méxima. Por lo general no excedfa del centenar de indivi-
duos. A cargo de cada banda estaba un cacique de relativa autoridad que
por Io general decidfa la organizaci6n de las cacerfas y ta direccién de las
‘marchas.
Relaciones con lo sobrenatural: En ambos grupos existe la creencia en
lun ser supremo: Tukutzual entre los septentrionales y Kooch entre los me-
ridionales.
Entre los primeros esté la figura de Elal, héroe civilizador que segiin la
6 dde hombres a ser peces por ha-
abstencién de comer a sus
icin de la pesca
‘omnipresentes en las cultu-
ber violado un tabi sexual
propios antepasados a través
Los tesméforos 0 héroes ci
welche muestra la préctica de enterrar al difunto en la ci-
is (meridionales) 0 cavernas y grutas (septentrionales) re-
sdras (“chengue).
lades: Las comunidades tel tuvie-
sea por comercio o guerra, Esta vtima se
10, PANORAMA ETNOLOGICO
DE PAMPA Y PATAGONIA EN LOS SIGLOS XV Y XVI
segiin Rodolfo Casamiquela, 1968.
En el momento de la llegada de los espatioles, la principal movilidad se
‘daba en el sector de los tehuelches septentrionales, es decir desde el rio
Chubut hacia el norte. En toda esta area se producfan desp Kos
‘continuos de los diversos grupos especialmente hacia el norte, por parte de
Jos tehuelches septentrionales australes que también se dirigian hacia los
asentamientos pehuenches en el actual Neuquén.
Por ese entonces las avanzadas araucanas a modo de “cua” hacen pie del
Jado argentino también en Neuquén y es fundamentalmente con ese
despre {que tehuelches y araucanos comienzan a entrar en una
relacién que seri cada vez més fluida, hecho que a la postre resultaria fa
somo ya veremos,
jentras tanto los tchuelches meridionales permanecen estiticos en su
Anabitat, proceso que se invierte a partir del siglo Xv
[No quiero avanzar en el anilisis del componente ona de los tehuelches sin
‘mencionar aunque mas no sea en forma breve a los qué
Casamiquela considera que pertenecen al grupo de los ancestros de los
hes septentrionales y en la época de la Conquista, a una “porcién
de ese componente.
Algo semejante sostiene Canals Frau al presentar a los querandfes co-
mo el sector oriental de las pampas (para nosotros un componente gue-
lesde el punto de vista un sector, el més,
tehuelche porque compartian con las comunida-
ra una forma de vida cazadora, una organiza-
jovisiOn y seguramente una misma lengua.
jeron algunos grupos 0 subgrupos que presentaron
‘especialmente aquellos que estuvieron pré-
la Plata, Esas caracteristicas peculiares que
ignifica “gente
probablemente
de la pesca (inexistente entre los tehuelches) que Hlevaban a
cabo en canoas. Asociada a esa act
de la harina de pescado. La pesca y
arian una vinculacién més estrecha de los querandies
1 Chaco le desplegaban su
vida los hace aparecer como ira mayor de la
Lianura, algo asf como un nexo entre los tehuelches wuaikures; sin
‘querandies impidis la comprensién acabada de
oy de un edimulo de informacion
atrayente
Ja Pampa.
Ia isla y los haus (0 maneke
En un ambiente ecolégico ‘a los cazadores de Patagonia, los onas
‘compartieron una misma forma de vida, sustentada en la eaza del guanaco
x etcetera, Fueron también re-
‘seno de la comunidad: Al igual que entre los tehvelches
continentales Ia unidad minima era la famitia extensa y el conjunto de ellas
hhaefan Ia banda, A su cargo no habfa jefes, salvo en periodos de guet
mds bien la autoridad recafa en ancianos y chamanes.
‘Los onas tenfan complejamente dividido el terrtorio en sectores de caza
ppara cada una de las bandas, 1o que provocaba constantes enfrentamientos
por la violacién de los limites
Los ritos de iniciacién ona han sido estudiados especialmente por Gusin-
de," que nos habla de la incorporacién de los adolescentes varones a la
comunidad adulta y su participacion en el “kloketen” o sociedad secreta de
hombres, destinada a sembrar el terror entre las mujeres.
EI matrimonio era exogimico y por lo general monogimico, aunque se
practicaba el levirato y el soro
lo y de la tierra, dador de la
igual que entre los tehuelches
rmeridionales habria una superposicién con un héroe civilizador, Kénos,
que en tiempos inmemoriales habria formado el cielo y la tierra y era
portador de la ley moral.
Esta concepcién se complements con un conjunto de “demonios de la
naturaleza” que por lo general actian sobre las mujeres, acechéndolas. La
‘muerte de un miembro de la comunidad es vivida como tabu. Su nombre
no vuelve a mencionarse y sus pertenencias son destruidas,
iacion y ciertas
Neuquén
Los pehuenches
La cultura pehuenche, si bien no ocupé exactamente
Lianura, estuvo emparentada
pectiva siempre cultura, por lo que
con Ia observacién de insertarla en una “subregidn” part
por la actual provincia de Neuguén, aproximadamente
Canals Frau suma a los pehuenches los que él lama pueiches de Cuyo 0
puelches algarroberos (para diferenciarlos de sus puelche-zuenaken, nues-
tros guenaken) y los engloba bajo el rétulo de “montafeses primitives”.
Serrano, por su parte, unifica ambos grupos como pehuenches, posicién
‘que hacemos nuestra
Pehuenche fue el gentilicio que les dieron los araucanos, cuyo significa-
do es “gente de los pinares" (pehuén: pino; che: gente), porgue estaban
asentados en medio de ls pinares neuguinos: las araucaias
Esa cultura estaba constituida por un gran nimero de parcialidades que
racialmente parecfan conformar una poblacisn distinta ala tehuelehe y la
‘raucana, mais semejante a los huarpes.
‘Quizé los araucanos no solamente denominaron asa los pehuenches por
las caracteristicas del lugar que habitaban sino porque el pehuén, el pin
de la araucaria, era su alimento isco, al que no slo reeolectaban en gran-
des cantidades sino que también almacenaban en silos subtrrineos
Algunas erdnicas sefialan que solfan guardar dichos pifones durante tes
¥ cuatro afios. Las comunidades del sur de Mendoza también recolectaban
ia algarroba, otorgando asf a la cultura un perfil claramente recolector y
secundariamente cazador. Inclusive con un nomadismo relativo dado que
cambiaban de asentamiento pocas veees al af
Relaciones en el eno de la comunidad y con lo sobrenatural: Poseian la
tipica organizacién en bandas que reunian a un grupo de familias; no exis-
in territorios de recoleccién y
un ser supremo que moraba
tian jefaturas al menos con autoridad; te
Los pehuenches vieron rodeado su
ddieron una gran di
En los siglos xv y xv1 desde la Patagonia comienzan a sentir la presencia
tchuelche septentrional que en continuo despl
tio pehuenche. Por el norte, aparentemente mantenfan
res con los huarpes. Hacia el sur de Neuquén, se hacen sentir las primeras
influencias araucanas,
Todas estas culturas ejercieron sobre el frigil pueblo pehuenche una
cconstante presién que concluyé con la preeminencia tehuelche primero y
con Ia asimilacién final a los araucanos después,
Pero los pehuenches del momento de Ia Conquista espafola son u
cultura original, diferente. Estas caracteristicas Hevan a pensar a Casa
guela que es posible ademas de una especificidad de los pehuenches, su
ligazén cultural con los huarpes, y la de ambos grupos con las del tipo
yamana-alakaluf del Extremo Sur
“Los pehuenches del siglo xv1, econémicamente dependientes de la reco-
leccién del pifién (y otros frutos) y los huarpes laguneros, con presuntas
wugieren fuertemente un emparentamiento cultural con
ides del tipo yémana-alakaluf. En el sur de Mendoza parece gravitar
fuerterente un sustrato de esta clase.”
Sea como fuere y sin dejar de considerar est lad, lo que una vez
‘més nos sugiere el movimiento y dindmica de las culturas otiginarias, no
‘creemos aii estar en condiciones de formular una aseveracin de este tipo
a pehuenche y aun
identidad
pehuenche del
ustiva acerea de Ia organizacién social y sobre-
is acertado y permitirfan una
cculturas;tereero, por el habitat muy
huenches, observamos que estén
ra parte son una zona de
NO ereemos que es-
| tipo ysmana, por en-
empordneos, que en todo caso,
Chaco
La subregién chaquefia, componente boreal de la Llanura, presentaba a
Ja Ilegada de los espaioles un rico panorama cultural con un conjunto de
comunidades originarias del rea (culturas del Chaco, tradicionalmente
‘denominadas “chaquenses tipicos”); otras provenientes de la selva tropical
sudamericana (culturas de la Selva, también llamada
finalmente por el sudeste y en contacto con los diaguitas, las culturas an
dinizadas, por recibir precisamente las influencias de Ia regién de la
Montaa.
Cada uno de esos conjuntos culturales aglutinaron a su vez varias etnias
‘que le dieron al Chaco una poderosa fuente de energfa que se irradié hacia
adentro y hacia afuera. El cuadro 7
deseribiendo, y que pasamos a particul
7.CULTURAS DEL CHACO.
Clasificacn Tronco
Etnica General Lingitistico intel
1 Pilaga
Mbayé- | Tb | Aquitor
Gusikuri | Mocovies
Culturas | __Abipones a
‘del Chaco: Matacos
Mateo
Matainyo
Cults | TupeGunand_| _Chikiguanos
dela Selva “Arawak Chanés
| Culturas: brea eee
dciChaco | Lale-VilelaLule-Vielas
Aina |
Los guaituries
Es esta la denominacién general con que se engloba a tobas, mocovies y
abipones, probablemente por obra de los conquistadores espatoles, tal co-
mo se desprende de una cita de Fray Francisco Morillo: “A todes los de
estas naciones llamamos los espaftoles guaikurtes no porque haya nacién
guaikuri sino porque esta voz guaikuré significa inhumanidad o fiereza”.
{que espaitoles y portugueses llamaron guaikuries a
todas aquellas parcialidades del Chaco que habian incorporado el caballo,
en un proceso similar al tehuelche,
bien aquella otra que incluye a los guaikurdes como etnia del conjunto
bays.
Lo cierto es que se toma el apelat
‘grado por las comunidades ya mencionadas (tobas, moc
‘que ocupaban vastas zonas del Chaco, précticamente todo el Central y el
Austral en el territorio delimitado al norte por el rio Pileomayo; al sur por
cl Salado; al este por el eje Parané-Paraguay y por el meridiano de 62° al
‘este, aproximadamente.
junto a los pilags; abipones y mocovies se asentaron en
aunque con la incorporacién posterior del caballo esos
fueron desbordados.
La llanura chaquefa fue un paraiso para
vvidemos que Ia voz chacu en quichus
‘encontraron en pecaries, venados, tapires y andes la fuente bésica de su
subsistenci
Se recolectaba de todo, especialmente frutos de algartobo, el chair, el
rafces diversas, estando la tarea a cargo de la mujer.
langosta y la miel era un producto por el que tenfan es-
Las téenicas de caza eran semejantes a las practicadas por los tehuelches
septentrionales (incendio de praderas; sefiuelos) y la pesca, otra actividad
fundamental de subsistencia se Ilevaba a cabo en la época de erecida de los
ros mediante arcos y flechas o redes “tijera”
Los guaikuries también conocieron la conservacién del alimento,
del ahumado del pescado.
‘Todos ellos eran esencialmente cazadores y recolec
és
pero entre
iene.
de tejeduria parece ser original del Chaco y ocupa un lugar
preponderante en las artesanias comunitarias.
Relaciones en el seno de la comunidad: La organizaci6n social se basa
cen Ia banda compuesta (conjunto de familias extensas) dirigida por un
cacique hereditario cuyo poder estaba controlado pot un “consejo de an-
cera monogémica pero existfa poligamia entre los jefes. Es im-
portante tener en cuenta que las jefaturas eran mucho més rigidas en aque-
Ios grupos cercanos a los guaranes que en el resto. En estas comunidades,
wulados a su vez
iciacion y la
-xto sobrenatural originario se dio
centierro secundario de los huesos, que eran
‘cuidadosos rituales,
Relaciones con otras comunidades: Las comunidades gu:
sa relacién con todos
los mataco-mataguayos y con Ia
jones, participando ambos grupos de una
Chaco sucede con los mataco-mataguayos
ire los tehuelches: su permanencia como “cultura
Los mataco-mataguayos
Es la fami istica integrada por los grupos matacos, mataguayos,
cchorotes y chulupies que ocupaban parte del Chaco Austral y Centr
‘Son comunidades de cazadores, recolectores y pescadores, est
ividad practicada en la época de crecida de los rios con singular
sidad, al igual que ocurria con la busqueda de la miel.
Una industria ancestral es el tejido mediante la fibra de caraguats, con lo
cual fabricaban bolsas para Ia recoleccién (la tradicin persiste hoy y ali
‘menta las modas femeninas de los grandes centros urbanos: las "yicas
Relaciones en el seno de la comunidad: Pequefas parcialidades integra-
das por un mimero no muy grande de familias, constituian las distintas
‘comunidades, a cuyo frente estaba un cacique de autoridad relativa. Al pa-
recer la familia nuclear era la base de la comunidad y a su vez era monogé:
‘mica, aunque entre los jefes era comin la poliginia, Cada parcialidad tenia
su territorio de caza y la propiedad del mismo era colectiva,
Relaciones con lo sobrenatural: La idea de un ser supremo preside la
concepcién del universo aunque no hay mayor informacién con respecto a
ceultos i
chamén, verdadero puente entre la
el custadio de los mitos que ex-
taco-mataguayo en el
cn en la resin eeeida
icultades con los chiriguanos, guerreros sumamente belicosos.
siglo xvi deben de haber ocupado parte del sector Chaco-occidental
las, quienes posteriormente, como vimos, se ex
ie.
ccon las comunidades de ta
los maki.
jido mayor
fa banda del
sidad y esto de al
yemos que vineular c i del caballo. Al con:
trario de los guaikuries, los mataco-mataguayos no se transformaron en
pueblos ecuestres, Se conocen muy pocas acciones guerreras por parte de
estas comunidades. Quiza la més importante fue en el siglo xvu, cuando
avanzaron sobre las fronteras de Salta y Jujuy con fines no pacificos. La
respuesta fue el envio de una expedicién punitiva que concluyé con ta in-
ccorporacién de los supuestamente rebeldes al trabajo impuesto,
Los chiriguanos
La familia lingUistica twpf-guarant, junto a Ia arawak y la carib, consti-
tuyen lo que denominamos culturas de la Selva y que para otros autores,
jes amaz6nicos” 0 los “horticultores de aldea”. En
tiempos prehispanicos, alcanzaron una formidable expansion partiendo
desde sus centros de dispersin ubicados en la actual Guayanas (arawak y
ccarib) y el Amazonas inferi
del continente poblando las islas del mar Caribe y legando incluso hasta
Ja peninsula de Florida y también hacia el sur, alcanzando el territorio
Los arawak y los tup/-guaranies fueron Tos de mayor capacidad expansi-
‘va, Estos diltimos, a través del componente guarant, ocuparon el sur del
Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina,
Los chiriguanos, a su vez, son un sector de los guaranies que se extendie-
‘on pot Jos tes tiltimos paises mencionados. EI mismo gentilicio —que lo
‘amos porque es el que ha pasado con mayor vigor hasta nuestros
ura que en el
‘este de Bolivia les impidi6 penetrar en la selva. Era una denominacién des-
pectiva para una comunidad que odiaban y ante la cual fueron casi sorpren-
dias
ia por Io menos
jo antes de la Conquista y por los relatos que nos informan de la te-
con los matacos del Chaco Central
La llegada a Bolivia de los primeros ntcleos de guaranies chiriguanos se
Produjo alrededor del siglo xV y fue 1a culminacién de un proceso expan-
‘ado en. Amazonia por los tup(-guaranies debido
precisadas, entre las cuales podrian mencionarse las siguientes:
dsqueda de nueva
presién de parcial
baisqueda mesi
‘Sea como fuere y més
mos al tratar
cierto es que los chiriguanos,
legada de los espatioles ya habian pe-
ino.
‘base de mandioca, zapallos, batatas
i imazdnica, es dec!
Eran agricultores sedentarios
maiz. La téenica del ¢
lado de arboles, el co
bre el terreno quemado. La tarea
4quedando a cargo de los primeros
ccuidado y cosechado. Lo prod
sranetos construidos sobre pilotes.
La eaza y la pesca eran actividades secundarias de subsistencia, Las vi-
viendas, de planta circular con techos cénicos, eran comunales:
hhasta cerca de cien individuos. Un conjunto de viviendas constitufan una
aldea que por lo general se ubicaba a a vera de un rf0,
Como todo pueblo agricultor los chiriguanos tuvieron alfarerta, que mos-
‘raba la influencia andina en sus formas.
Relaciones en el seno de la comunidad: La familia extensa era el nicleo
de la comunidad que como ya vimos tenia su expresi6n fisica en Ia aldea,
Cada aldea estaba a cargo de un jefe de gran poder, con autoridad no cues-
‘ionada. Estas jefaturas eran hereditarias y tenfan como misién la organiza-
cidn y preservacién de la comunidad.
A este cacique de la parcialidad se 1o denomina también cacique local
(mrubicha) y tenia como lugartenientes a los igitra iva; sus hechiceros be-
nignos (ipayé) y los capitanes de guerra (queremba),
EL tinico momento en que estos caciques locales vefan superada su auto-
ridad era en caso de guerra. En esa situacién, todos los caciques pasaban a
depender del cacique regional (tubicha rubica, “el més grande entre los
grandes"), jefe absoluto que a su vez lo era de la aldea més importante
Relaciones con lo sobrenatural: Como en todas las comunidades indf-
ena, (ura chiriguana mantiene con la naturaleza una relacién sa-
cralizada. El espacio esti carzado de significacién, pletérico de espiritus,
dueiios de los animales y plantas. Pueden mencionarse en este contexto los
entre hombres y mujeres,
talado y de las segundas el sembrado,
ppor las cosechas era almacenado en
rituales propiciatorios de la llavia para la buena cosecha y el comienzo de
lasiembra,
En la concepei
ccésmico que se
del universo predomina la basqueda de un ¢
fa permanentemente entre cl bi
‘Un personaje muy importa
pititus y curador por excel
do ademas uno de los hechos que més impresionaron a Jos croni
‘exageraron la realidad al definir a estos pueblos como “‘comedore'
ne humana”.
sometieron por comple
los autores sufrieron un proceso de
cas que indican que ese dominio se sustent6 en una sist
imente devast6 a los chané como etna
tica antropofa-
Los chané
La cultura chané pertenece a la familia lingfstica arawak, que como,ya
‘vimos, junto con sus hermanos de a Selva, los tupi-guarantes, se despia-
zaron por toda Sudamérica y as islas del mar Caribe.
‘Se asentaron asf en el este del Pert (Ios campa); en el Alto Xing; en
Bolivia Oriental (los mojo y los baure); en la zona oriental del rio Guapo-
16 y en el centro del Mato Grosso (los paressi) i
“Hacia el sur los arawak se expandieron hasta cl Alto Paraguay (Jos guan)
Iegando hasta el Chaco centro occidental, ya en territorio argentino, punto
final de su expansiGn.
La gran familia arawak es la que mis teritorio ocupé aunque no haya si-
‘Ademis es una cultura que retine en su seno una gran diversidad que va
desde grupos semisedentarios pequefios hasta aldeas con una notable con-
‘hané tenfan un patron de vida semejante a las cul-
inidad de origen de la que participabat
de dénde proventan por
les eran muy respetados 0
su nueva condicién de pue!
e incluso una escasa poblaci
ucron reducidos a esclavos y
Algunas conclusiones acerca de
Tas culturas de la Llanura en el siglo xvi
) Las culturas de la Llanura ocuparon un vast
subregiones fundamentales: Pampa/Patagonia y
tuna forma de vida comiin, basada en comunidades némadas de c
recolectores y pescadores con una concepeién del mundo basada
existencia de un ser supremo (a veces asociado a un héroe
gran mimero de‘espiritus de la naturaleza con la consiguiente
de la misma y una compleja red de relatos miticos asu
vivida;
) En ambas subregiones, por lo menos dos cult
(las: ms importan-
tes desde el punto de vista demogritico) presentan a la llegada de los es-
pafoles una forma de vida semejante y luego, con la irrupeién del horse-
complex tuvieron un proceso cultural posterior que siguié casi idénticas
tapas. Estas culturas son los tchuclches septentrionales y meridionales
los guaikunies (Pampa y Patagonia y el Chaco respectivamente);
¢) Por el contrario, las ot idades de Ia regién, en un proceso
clara todavia, no incorporaron el com-
plejo ecuestre, persstiendo en su tradicional forma de vida: son los onas en
‘Tierra del Fuego y los mataco-mataguayos en el Chaco:
4) En a Llanura en el siglo xvt se produjo un proceso dinémico por los
ccontinuos desplazamientos de las comunidades originarias y por la legada
de comunidades provenientes de otras regiones del continente que dieron
idad al Area y en algunos casos cambiarfan totalmente el pano-
rama cultural. Son los chiriguanos y chané en el Chaco y los‘araucanos en
Pampa y Patagonia, Ese proceso genera el conectar entre si ¢ integrar de
alguna manera a las distintas regiones culturales del continente,
En el caso del Chaco los chiriguanos y chané fueron portadores de la
agricultura, préctica desconocida en el area. Incluso la concepcién del
mundo era irradiada desde esos niicleos hacia los pobladores originarios
del Chaco, que hicieron suyos algunos principios como la idea del tiempo
¥ sus fracturas apocalipticas;
‘Como en el caso de la regidn de la Montafia, Ia Llanura también esta
ada a zonas intemas dentro del terrtorio nacional. Ast, la
Las culturas del Chaco también estén en
sopotimi
4) Un elemento final: en el caso de Pampa y Patagonia existia un
lanura: Pampa/Patagonia y Chaco, si bien
‘mos como perteneciente al grupo de los tehuelches septentrionales: los
‘querandies, que aunque prematuramente desaparecidos, demuestran con
ida idad de un proceso que aceptaba ¢
joraba la interrelacién permanente entre las distintas comunidades.
EL Livorat: ¥ LA MESOPOTAMIA,
El Litoral
Los guaranies
La expansi6n tupf-guarani, como vimos, Ileg6 hasta nuestro terrtorio a
través de su componente guarani, que en
anos. Pero esa expansidn lleg6 més al sur todavia: al
)potamia, con comunidades provenientes de la selva amazénica que
bajaron por las grandes vias naturales de los rfos Parand y Paraguay, ocu-
pando las zonas aledafia.
ida comunitaria muy particular.
lades agricultoras y sedentarias en medio de cult
ras cazadoras y muy aguerridas, coadyuyé a fomentar la situacién prepon
derante a que hacemos referencia.
En el siglo xvi existian varios asentamientos guaranies, pero el mas im-
portante era el del norte de la provincia de Corrientes y el litoral de la de
Misiones. Un segundo enclave estaba ubicado en las islas que forma el
Paran4 hacia su desembocadura. Un tercer enclave parece haber estado en
las islas del delta del Parand aunque de menor importancia.
‘Como vimos, en lo esencial eran una cultura semejante a las de 1a selva
amazénica por lo que basaban la subsistencia en Ia agricultura. Fueron, a
excepcién de los grupos chand-timbd, las Unicas comunidades agricultoras
ya deseripta, Cada parcela
ss hablan de cinco afios)
ssmontaban ¢ iniciaban la bis:
para hacer la guerra.
La viviends era la gran casa comunal en la que se
patrén de asentamiento era a su vez Ia
expresada,
Un rasgo caracteristico de Amazonia es la empalizada que protege a estas,
aldeas. Aqui también fue utilizada esa técnica de!
La instirucion det fan los chiriguanos,
También podría gustarte
- Cronograma - Historia ContemporáneaDocumento8 páginasCronograma - Historia ContemporáneaLa Tana AdrianaAún no hay calificaciones
- Programa - Historia ContemporaneaDocumento12 páginasPrograma - Historia ContemporaneaLa Tana AdrianaAún no hay calificaciones
- Integración LatinoamericanaDocumento5 páginasIntegración LatinoamericanaLa Tana AdrianaAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico Golpe de 1966Documento2 páginasTrabajo Practico Golpe de 1966La Tana AdrianaAún no hay calificaciones
- IPS - Criterios Lecto-EscrituraDocumento4 páginasIPS - Criterios Lecto-EscrituraLa Tana AdrianaAún no hay calificaciones
- Torre Los Anos Peronistas277Documento35 páginasTorre Los Anos Peronistas277La Tana AdrianaAún no hay calificaciones
- 1940 LIBRO DE COCINA, Editado Por Cía. Sansinena S.A., Buenos Aires 1940 PDFDocumento93 páginas1940 LIBRO DE COCINA, Editado Por Cía. Sansinena S.A., Buenos Aires 1940 PDFLa Tana AdrianaAún no hay calificaciones