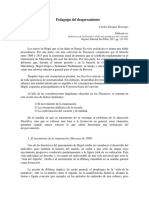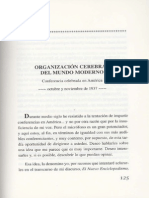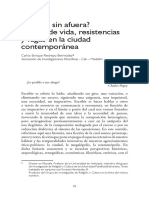Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Hacia Una Macroética de La Humanidad
Hacia Una Macroética de La Humanidad
Cargado por
ariel_morán0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
22 vistas28 páginasTítulo original
Hacia una macroética de la humanidad
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
22 vistas28 páginasHacia Una Macroética de La Humanidad
Hacia Una Macroética de La Humanidad
Cargado por
ariel_moránCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 28
KARL OTTO APEL
HACIA UNA MACROETICA
DE LA HUMANIDAD
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO.
KARL OTTO APEL
}
HACIA UNA MACROETICA
DE LA HUMANIDAD
Traduccién de Yolanda Angulo Parra
y Enrique Hiilsz Piccone
FACULTAD DE FILOSOFIA ¥ LETRAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO
Hacia una macroética de la humanidad
I
En las siguientes pdginas me gustaria tratar, en forma sucesiva,
los tres aspectos del problema de una macroética: la necesidad,
la aparente dificultad y la eventual posibilidad. Primero, me
propongo seiialar la necesidad urgente de una macroética; esto,
en mi opini6n, constituye la nueva tarea mas importante de la ética
filoséfica de nuestro tiempo. En segundo lugar, delinearé y expli-
..caré las aparentes dificultades que, durante las ultimas tres déca-
das, han sugerido en el 4mbito académico de la filosofia que el
problema de la fundamentaci6n racional de una macroética de la
humanidad no puede resolverse, 0 que no constituye siquiera un
problema significativo. En tercer lugar, intentaré formular una po-
sible solucién a nuestro problema desde el punto de vista de una
pragmatica trascendental de la comunicacién humana o, de ma-
nera mas precisa, del discurso argumentativo como una forma
reflexiva de la comunicacién humana.
Para comenzar, sin embargo, debo contestar a la pregunta gqué
se entiende por una macroética de la humanidad y por qué puede ser
considerada como un tema nuevo en el desarrollo histdérico de la
ética que debiera corresponder o responder a una nueva etapa en
la evolucién cultural de la humanidad? Creo que hay pocos
aspectos de la civilizacién actual en los que sea mas impactante
la no-contemporaneidad estructural (0 no-sincronismo) de los
diferentes sectores del desarrollo sociocultural, que en la dimen-
sidn de la moral convencional, especialmente si ese no-sincronis-
mo se compara 0 confronta con los requerimientos actuales de una
responsabilidad comin y conjunta ante las consecuencias globales de
la actividad humana. La moral convencional en todos los pueblos
© culturas esté atin esencialmente restringida a las relaciones
humanas en pequefios grupos, o a lo sumo, al cumplimiento del deber
de los papeles profesionales dentro de un sistema social de nor-
mas: por ejemplo, en el interior de un estado nacional. Designaré
estos dos niveles de la moral convencional con los términos
microética y mesoética, respectivamente. Y acentuarfa que incluso
las tensiones usuales y los conflictos entre las exigencias morales.
todavia son experimentadas y articuladas como conflictos y ten-
siones de un antagonismo entre los niveles micro y mesoético.
Asi, por ejemplo, las demandas de papeles y normas definidos
por un sistema social (del derecho y el orden) prevalecen sobre,
y penetran las relaciones intimas de empatia, interés y lealtad
que constituyen el factor de unidn social de grupos pequefios, tales
como familias y clanes; y hasta ahora lo han conseguido con
el mayor éxito en los casos de movilizacién de sentimientos
nacionales, o religiosos, 0 cuasi religiosos: por ejemplo, en
relacin con guerras 0 revoluciones, Menos espectaculares, pero
funcionando usualmente de manera eficaz, son las normas de los
sistemas sociales que se hacen valer mediante la aceptacién
publica y las sanciones de la ley. Pero también sucede una y otra
vez en muchos paises que el estado de derecho y las normas
morales del sistema social pierden autoridad y eficiencia. Enton-
ces sus funciones pueden, por decirlo asf, recaer en las familias y
los clanes, a consecuencia de la corrupcién general, como en el
caso de la mafia.
Ahora bien, en medio de estas caracteristicas persistentes de
la moral convencional —es decir, de las tensiones y los conflictos
derivados de las demandas de la micro y la mesoética— han
surgido y prosperado, en sociedades industriales durante este
siglo, nuevas caracteristicas de las demandas morales: caracteris-
ticas que no pueden ser ya entendidas en términos de las catego-
tias morales convencionales; es decir, ni por las categorfas de
lealtad microética dentro de pequefios grupos, ni por las
categorfas de las normas mesoéticas de los sistemas sociales del
derecho y el orden.
Lo que quiero decir aquf puede elucidarse siguiendo las Ifneas
de dos direcciones de la evolucién cultural, que pueden ser
rastreadas hasta el inicio de la humanidad; esto es, cuando se
rompieron las barreras de los instintos animales, origindndose el
desarrollo progresivo de las instituciones sociales y las normas
morales.! La primera directriz que sigue la evolucién cultural a
partir de cero puede caracterizarse, propongo, como el rompi-
miento que lleva a cabo el homo faber del equilibrio natural entre
el mundo de los efectos causales de las acciones y el mundo de
los signos perceptibles que pudieran desencadenar aquellas ac-
ciones dentro del circulo de retroalimentacién del comportamien-
to animal.? Se puede suponer que cuando el homo faber invent
las herramientas, y especialmente las armas, cancelé definitiva-
mente este equilibrio, abriendo una gama de posibles efectos de
acci6n no previstos en el reino de la causacién del comportamien-
to instintivo,?
Asi, por ejemplo, el asesinato de Abel por Cain, 0 en otras
palabras, el fendmeno de la guerra, por contraste con la lucha
restringida de los animales, puede quiz4 ser explicado por la expan-
sién o el incremento de la efectividad causal de las acciones
humanas mas allé del horizonte original de aquellos signos que
previamente despertaron los instintos de inhibicién. Y este desarro-
Ilo fue mas lejos, culminando en la invencién de misiles nucleares,
cuyos efectos posibles no pueden ser siquiera imaginados en los
términos del mundo humano original, de los signos perceptibles que
podian despertar nuestros sentimientos cuasi instintivos.
La necesidad de regular moralmente las acciones humanas que
no se rigen ya por los instintos, pudiera hasta ahora haber sido
satisfecha 0 contestada por el desarrollo de las instituciones
sociales, el cual constituye la otra dimensién de la evolucién
cultural. Es decir, el desarrollo de aquellos dos estadios, el de la
moral convencional de clanes familiares, y el de estados de derecho
(que he llamado los estadios micro y mesoético) hasta ahora ha
podido enfrentar el desafio de que el homo faber aumente el rango de
eficacia de las acciones humanas. Algunos antropélogos o filésofos
‘Cf. A. Gehlen, Der Mensch. Bonn, Frankfurt, Athendum, 1978.
? Cf. J. von Uexkilll, Theoretische Biologie. Frankfurt/M., Suhrkamp, 1973.
4 Cf. K. Lorenz, Uber tierisches und menschliches Verhalten. Miinchen, Piper,
1965. 2 vols.
antropolégicos han llegado incluso a sugerir que las instituciones
y la moral convencional del tipo que he delineado, pueden consi-
derarse definitivamente andlogas y equivalentes a los instintos
animales en el nivel de la cultura humana; y a partir de esta
premisa, a veces han concluido que todo cuestionamiento de insti-
tuciones y convenciones contingentes, segiin el espiritu de la ilus-
tracién o de la raz6n, tiene que ser clasificado como tendencia
peligrosa y patolégica del desarrollo cultural.* Por lo tanto, en el
nivel de la mesoética de los estados nacionales, incluso la guerra
podria considerarse como una institucién para resolver los conflictos
y distribuir el espacio habitacional (Lebensraum) y los recursos.
No obstante, creo que la posibilidad de contemplar la situacién
global de la humanidad de esta manera ha Ilegado a su término en
el presente siglo, al menos por dos razones. La primera es que el
desarrollo de las mismas instituciones sociales ha rebasado ese
estadio en el cual la regulacién de la interacci6n humana puede
encontrar su mejor forma integradora y su mas alta autoridad
moral en el estado nacional, como lo sugiriera Hegel. Mientras
tanto, no sélo la religién y la filosoffa han cuestionado tal suge-
rencia, como lo hicieron en tiempos de Hegel, sino que las mismas
instituciones sociales se han diferenciado en subsistemas que mds
© menos determinan 0 condicionan el comportamiento humano,
mucho mas alld del poder legal o la autoridad moral del estado.
El ejemplo més ilustrativo de este desarrollo lo proporciona el
subsistema social de la economfa internacional.> Este ejemplo
muestra que se ha lanzado un desaffo nuevo a la responsabilidad mo-
tal, que no ha sido respondido hasta la fecha: pues ciertas formas de
interacci6n humana estén mediadas por el mercado mundial —y
las sefiales que dirigen esta interacci6n son los precios, en tanto que
4Cf., por ejemplo, A. Gehlen, Urmensch und Spditkultur. Wiesbaden, Athendum,
1977; y Moral and Hypermoral. Frankfurt, Athendum, 1973.
5 Cf. N. Luhmann, Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt/M., Suhrkamp,
1988; F. A. von Hayek, New studies in philosophy, politics and economics.
Londres, Routledge & Kegan Paul, 1978; y “The fatal conceit”, en Collected
Works of F. A. von Hayek. Londres, Routledge & Kegan Paul, 1987; primera
parte: Ethics, the taming of the savage.
el medio de comunicacién real es el dinero. Es una interaccién
que se lleva a cabo desde una distancia considerable por personas
an6nimas, y que por lo tanto no deja casi oportunidad para encuen-
tros cara a cara entre personas reales, dotadas de sensibilidad
moral. Y mientras los efectos de esta actividad econémica cotidiana
pueden afectar a otros seres humanos en otras regiones (por ejemplo,
en el Tercer Mundo), dichos efectos son tanto o més inimagina-
bles para nosotros como las posibles consecuencias de nuestro uso
de armas at6micas. Esta comparacién de los efectos de las acciones
humanas nos conduce a considerar la segunda raz6n del porqué, en
mi opinién, las morales convencionales en el sentido de la micro
y la mesoética no pueden ya hacer frente a los nuevos desaffos de
la responsabilidad humana en cuanto a las consecuencias distantes
de nuestras acciones. Esta segunda razén, que en muchas formas
estd relacionada con la primera —especialmente en conexi6n con el
desarrollo de subsistemas sociales de nuestra economia global—
consiste en que hay una nueva relacidn entre la humanidad y la
naturaleza 0, mejor, entre nosotros y nuestra ecésfera. La novedad.
de esta relaci6n, como es bien sabido, consiste en el hecho de que la
naturaleza, dado que constituye nuestra bidsfera y la riqueza de
nuestros recursos econdémicos, ya no es susceptible de quedar
indemne, ni es inagotable, como se habia pensado a través de la
historia hasta ahora. ‘
Parece que este estado de cosas ha derivado de las habilidades
tecnolégicas para incrementar y extender los efectos de las accio-
nes humanas —y estas mismas habilidades pueden rastrearse
hasta el momento en que el homo faber logré romper la barrera
del instinto animal. Desde entonces, podria decirse, los logros
tecnolégicos del homo faber siempre han ido mas adelante que las
responsabilidades morales del homo sapiens, pero en este siglo
hemos tenido que afrontar este hecho. Ya que ahora, por primera
vez, lentamente se ha tornado claro que, al menos respecto de
nuestra ec6sfera, estamos obligados a organizar, de alguna manera,
un sentido colectivo de responsabilidad en cuanto a las consecuen-
cias de nuestras actividades en la ciencia y la tecnologia.
Asi, resulta que en el mundo desarrollado nos enfrentamos, en
relacién con el ambiente, con las mismas nuevas demandas morales
—casi atroces— que nos confrontan en nuestras interacciones
econémicas a larga distancia con otras personas. Pues se espera
de cada uno de nosotros que compartamos al menos parte de la
responsabilidad respecto de las emisiones que arrojan al aire y al
agua las plantas industriales, o de la conservaci6n de los bosques
a escala global, del clima y la atmésfera en el planeta entero, a la vez
que cada uno de nosotros debe sentirse responsable en tanto que
ciudadano —por ejemplo, como lector de un diario 0 como votan-
te— de la politica, digamos, del Banco Mundial hacia la deuda del
Tercer Mundo. Por lo tanto, parece que en ambas dimensiones de la
evoluci6n cultural, es decir, la de las intervenciones tecnolégicas en
la naturaleza y la de la interaccién social, ha surgido una situacién
global en nuestro tiempo que exige una nueva ética de responsabi-
lidad compartida; en otras palabras, un tipo de ética que, a
diferencia de las formas tradicionales 0 convencionales, pueda ser
designada como una macroética planetaria.
La novedad problematica de las demandas de esta nueva forma
de ética puede ilustrarse mediante algunos comentarios caracteristi-
cos de quienes se muestran un tanto escépticos, o incluso molestos,
respecto a la posibilidad de tal “hiperética”, como ha sido caracteri-
zada.6 Por ejemplo, en una resefia del libro de Hans Jonas, El
principio de responsabilidad,’ un trabajo pionero en cuanto que
sugiere con gran fuerza la necesidad de un nuevo tipo de ética, el
Tesefiista record6 a sus lectores, haciendo referencia a la filosofia de
las instituciones de Arnold Gehlen, el hecho de que nadie puede ser
responsable de algo, fuera de su papel o funcidn dentrode un sistema
social.8 Aqui, por la via de una negacién o una incomprensi6n, se
distinguid, de modo indirecto al menos, una caracteristica impor-
tante de la nueva macroética: la exigencia de la corresponsabili-
dad respecto de las consecuencias de nuestras actividades
colectivas. Pues parece claro que la persona individual, tomada en
6 CfA. Geblen, Urmensch und Spaitkultur.
7 Cf. Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik, fiir die
technologische Zivilisation. Frankfurt/M., Insel, 1979.
8 Cf.G. Maschke, Frankfurter Allgemeine Zeitung (7-10-1980).
forma aislada, no puede de hecho asumir la responsabilidad de estas
consecuencias. {Qué significa, entonces, ser corresponsable?
Otra caracteristica de la ética deseada fue indirectamente ilus-
trada en el optisculo “Los siete pecados capitales”, del famoso
etdlogo y Premio Nobel Konrad Lorenz. Desde la perspectiva de
su conocida tesis de que una moral humana est4 esencialmen-
te basada en disposiciones casi instintivas o instintos residuales que
corresponden al comportamiento cuasi moral de los animales,
Lorenz afirma y deplora el hecho de que en la sotviedad moderna
de masas, con sus relaciones humanas complejas pero anénimas,
las disposiciones morales del ser humano —por ejemplo, los
sentimientos de empatia y la disposicién a ayudar— estan deses-
peradamente oprimidas. De ahi que Lorenz sélo pueda depositar
su esperanza en la posibilidad de una mutaci6n en el proceso
continuo de evolucién biolégica en la humanidad, de tal modo
que los seres humanos pudieran adquirir una nueva disposicién
casi instintiva de la moralidad.° Lo que esta conclusién de un
etdlogo indirectamente ilumina es, en mi opinién, el hecho de que
la nueva ética de la corresponsabilidad que se requiere en nuestro
tiempo no pueden proporcionarla las disposiciones casi instinti-
vas de la humanidad, sino que tiene que ofrecerla, en cambio, la
raz6n humana como compensaci6n de la falta de disposiciones
casi instintivas.
Cabe hacer notar que la afirmacién ‘de Lorenz sobre esta
situacién ha sido confirmada, en cierto sentido, por otro Premio
Nobel, el economista Friedrich August von Hayek. Hayek tam-
bién esté convencido de que los sentimientos y disposiciones
morales, en el sentido de la ética tradicional, incluyendo la cris-
tiana, deben restringirse al nivel arcaico de relaciones humanas
dentro de pequeiios grupos. Por encima de este nivel, las exigen-
cias de una ética de la solidaridad —para no hablar de la corres-
°Cf. K. Lorenz, Die acht Totsiinden der zivilisierten Menschheit. Minchen, Piper,
1973; y Das sogenannte Bése; Zur Naturgeschichte der Aggression. Wien,
Borothea-Schoeler, 1963, p. 413.
ponsabilidad a escala global—se tornan ideolégicas y por lo tanto
dajfiinas, porque la libertad humana s6lo puede estar garantizada
por el funcionamiento sin perturbaciones de un sistema de mer-
cado econémico, con sus relaciones anénimas de interaccién
remota. Por lo tanto, en la explicacién de Hayek, la exigencia
actual de “justicia social” también es simplemente ideoldgica y
en Ultima instancia dafiina, y la tnica caracteristica de la ética
tradicional de la justicia que puede y debe conservarse —e incluso
cultivarse en la situacién presente de la humanidad— es la obli-
gacién de ser honesto respecto al cumplimiento y respeto de los
contratos. Por lo tanto, el recurso de Hayek apela a la moralidad
minima de una domesticacién institucional de la interaccién
estratégica del comercio, mediante la exclusién simulténea de
cualquier exigencia ulterior de una moralidad de la solidaridad y
la corresponsabilidad.1°
Creo que Ja iluminacién indirecta de nuestra problemdatica de
una macroética para la humanidad, que podemos derivar de los
comentarios de Hayek, tanto como de los de Konrad Lorenz y
Arnold Gehlen, reside en la comprensi6n de que la nueva ética,
si fuese posible, requiere un fundamento racional que trascienda
todas las tradiciones; esto ha sido mostrado con claridad, preci-
samente a través de los comentarios escépticos citados: una
macroética no puede basarse en los sentimientos casi instintivos, ni
en las disposiciones de lealtad dentro de pequefios grupos, ni en
la moral convencional representada por las actuales instituciones
sociales, incluyendo el espiritu del estado de derecho vigente.
Pero qué tienen que decir los representantes de la ética, en el
sentido de filosoffa moral, acerca de nuestro problema del funda-
mento racional para una macroética de la humanidad universalmen-
te valida? Con esta pregunta procedo a la segunda parte de mi
ensayo.
10 Véase Luhman, Die Wirtschaft. También G. Radnitzky, “An economic theory
of the rise of civilization and its policy implications: Hayek’s account general-
ized”, en Jahrbuch fiir die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft, XXXVI,
1987, pp. 47-85. F
I
Una primera etapa en la respuesta que buscamos en este siglo
puede ser caracterizada por la concepcién que Max Weber tiene
de una ciencia libre de valores, en contraste con la dimensién
complementaria de las decisiones irracionales, pero auténticas,
acerca de la eleccién privada de axiomas-valores iiltimos.!1 Esta
sugerencia de una divisién del trabajo, por asf Ilamarla, entre
racionalidad cientffica y moralidad irracional ha impregnado —y
durante mucho tiempo ha dominado— la ideologia occidental,
entendida ésta como el sistema de complementariedad del positi-
vismo y el existencialismo, en donde ética y religién s6lo podian
ser concebidas como asunto de emociones y decisiones privadas
que no podian pretender validez publica universal.!2
Este sistema de complementariedad de la ideologfa occidental
implicaba una respuesta extrafia, o incluso paraddjica, al desafio
del siglo XxX a la raz6n moral. Pues, por un lado, en el sistema de
complementariedad, la parte de la racionalidad fue definida por la
racionalidad neutra de la ciencia (es decir, de la ciencia natural
tecnolégicamente pertinente), mientras que, por otro lado, las
consecuencias tecnolégicas de la ciencia en el “mundo de la vida”de
hoy son las que hacen necesario un nuevo fundamento racional
para una ética planetaria de la corresponsabilidad. Asi, se hace
aparente que es la ciencia la que hace necesaria una nueva ética
racional y a la vez, mediante su monopolio de la definicién de
11 Cf. Max Weber, “Politik als Beruf’, en Gesammelte politische Schriften.
Tabingen, Mohr, 1958, pp. 493-548; y “Der Sinn der Wertfreiheit” y “Wis-
senschaft als Beruf”, traduccién al inglés en Max Weber, The methodology of
social sciences. Glencoe, Illinois, Free Press, 1949.
22 En relacién con el “sistema de complementariedad” de la ideologfa liberal
occidental, cf. Kat] Otto Apel, “Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft
und die Grundlagen der Ethik”, en Transformation der Philosophy.
Frankfurt/M., Suhrkamp, 1973, vol. 2. Traduccién al inglés en Towards a
transformation of philosophy. Londres, Routledge & Kegan Paul, 1980.
racionalidad,!3 ha obstruido el camino de una fundamentaci6n ra-
cional de Ja ética, mostrando su imposibilidad.
Mucho me temo que este mecanismo obstructor todavia fun-
ciona en muchos pensadores de inteligencia rfgida, aunque existe
un argumento demoledor que desarticula por completo el meca-
nismo. El contraargumento aparece en el instante en qué nos
damos cuenta de que la investigacién cientifica, incluyendo las
operaciones que aseguran su validez intersubjetiva, no concierne
sélo a la relaci6n cognoscitiva sujeto-objeto, sino también, y
siempre al mismo tiempo, a la relacién sujeto-cosujeto de comu-
nicaci6n e intéraccién entre los miembros de una comunidad
cientifica. Entonces se hace evidente que la ciencia natural libre de
valoraciones, esto es, la objetivacion valorativamente neutra de la
naturaleza conforme a la relacién sujeto-objeto es la que debe
presuponer una ética de la comunidad ideal de comunicacién
respecto a la relaci6n sujeto-cosujeto, que es complementaria de
la relacién sujeto-objeto. Y de inmediato se torna claro que una
ética de la comunidad ideal de comunicaci6n que est4 presupuesta
por la ciencia no puede ser una ética irracional, de meras emocio-
nes y decisiones privadas, subjetivas. Pues es precisamente el
propésito de decidir acerca de las pretensiones de validez inter-
subjetiva mediante argumentos racionales lo que presupone en
principio una ética de la comunidad que implique iguales dere-
chos e iguales responsabilidades en el nivel de la argumentacién.!4
En esta etapa puede concluirse que, del hecho de que la racio-
nalidad de la ciencia sea valorativamente neutra respecto a
sus objetos, no se sigue que una racionalidad distinta, y por tanto
una racionalidad de la ética, sea imposible. Pues la existencia de una
ciencia valorativamente neutra, como empresa de una comunidad
humana ha presupuesto, a titulo de condicién de posibilidad, la
13 Cf. Karl Otto Apel, “The common presuppositions of hermeneutics and ethics:
types of rationality beyond science and technology”, en Phenomenology and the
human sciences. Humanities Press Inc., 1979, pp. 35-53; y “Types of rationality
today: the continuum of reason between science and ethics”, en Rationality today,
editado por T. Geraets. Ottawa, University Press, 1979, pp. 307-340.
14 Véase Apel, “Das Apriori” y “The common presuppositions”
validez normativa de una ética racional, al menos para la comu-
nidad de cientificos.
Mediante este argumento no se ha mostrado atin que sea
posible la fundamentacién racional de una ética universalmente
vAlida de la corresponsabilidad de los seres humanos, ya que la
comunidad cientifica no es idéntica a la comunidad de la huma-
nidad, y los intereses de la primera no son iguales a los intereses
de la iltima. La diferencia éticamente pertinente en ambos tipos de
comunidad ha sido indicada de un modo correcto, creo, por
Charles Peirce, quien propuso que los miembros de una comuni-
dad ideal de investigadores deben abandonar todos sus intereses
personales en favor de los intereses de la comunidad en la bis-
queda de la verdad.!5 Esta renuncia voluntaria no puede ser
generalizada como una obligaci6n moral de todos los miembros de
Ja comunidad humana; ya que, desde el punto de vista de la tltima,
incluso se debe cuestionar la existencia misma de la ciencia. Y
esta pregunta también debe ser respondida por una ética univer-
salmente valida de corresponsabilidad para la humanidad.
En este punto uno podria preguntar: ;Qué es lo que pudiera ser
razonablemente atribuido como obligaci6n a todos los miembros
de una comunidad ideal de la humanidad? ,No pudiera ser la
renuncia voluntaria a todos los intereses personales en favor del
interés de la bisqueda de la verdad? Pero jno podria ser un prin-
cipio de renuncia voluntaria en el sentido de reconocer un principio
de transubjetividad para resolver todos los conflictos sélo a través de
argumentos intersubjetivamente aceptables?
Regresaré a este punto. Antes debo continuar mi exposicién
acerca del puesto que ocupa la filosofia profesional respecto a
nuestro problema de una nueva macroética de la humanidad.
Aunque la respuesta de la primera etapa, el sistema de complemen-
tariedad del positivismo y el existencialismo, todavia ejerce
mucha influencia, en la dltima década no pudo impedir una
15 Cf. C. S, Peirce, Collected Papers. Editado por C. Hartshorne y P. Weiss.
Cambridge, Harvard University Press, 1931-1935, vol. 5, pp. 354 ss.; también
Karl Otto Apel, Charles S. Peirce: from pragmatism to pragmaticism. Amhers,
University of Massachusetts Press, 1981, pp. 52 ss.
“tehabilitacién de la filosoffa practica”, ni tampoco un boom de
la ética, en Europa y los Estados Unidos. Pero parece ser carac-
teristico de esta segunda etapa de la respuesta filoséfica a nuestro
problema, que la mayoria de las posiciones no intenta refutar el
veredicto positivista contra la posibilidad de una fundamentacién
racional de una ética universalmente valida, sino que mds bien lo
acepta de modo tdcito a través del recurso a alguna clase de
rehabilitaci6n neoaristotélica (0 neohegeliana) del ethos tradicio-
nal de una forma de vida sociocultural especifica.
Asi, uno podria seguir la linea de la distinci6n que hace
Arist6teles entre episteme o theoria, por un lado, y phronesis por
el otro, y reclamar, conforme a la Etica nicomaquea de Arist6teles,
que la facultad de la raz6n prdctica no puede proporcionar una
estricta validez universal de principios, sino s6lo puede dar habi-
tos y actitudes propios de la reflexién moral y de una prudente to-
ma de decisiones, siempre dentro del contexto de situaciones
concretas y de acuerdo con las normas autoevidentes del ethos
sustancial de una tradici6n o de una forma de vida sociocultural
especificos. (Esta perspectiva de un neoaristotelismo pragmatico,
que se habja liberado de su fundamento tradicional, de una
metafisica teleolégica del cosmos,!° de donde deriva la ley natural
en tanto que ley natural, ha sido vigorosamente confirmada y
complementada en décadas recientes por un relativismo postwitt-
gensteiniano de las diferentes, o incluso inconmensurables, for-
mas de vida, y por un hermeneuticismo postheideggeriano y un
super historicismo de los alumbramientos epocales de la verdad,
oal menos del significado del ser dentro de la tradicién occidental
de pensamiento.)!7
De esta manera, dentro del alcance del giro neoaristotélico
historicista y relativista, y acompaiiada por invectivas mds 0 menos
16 Cf. H. Schniidelbach, “Was ist Neoaristotelismus?” en Moralitat und Sittlich-
keit, editado por W. Kuhlmann. Frankfurt/M., Suhrkamp, 1986, pp. 38-63; y
Karl Otto Apel, Diskurs und Verantwortung. Frankfurt/M., Suhrkamp, 1988.
Sachregister.
17Cf. Karl Otto Apel, “Wittgenstein und Heidegger: Kritische Wiederholung und
Ergiinzung eines Vergleichs”, en Der Léwe spricht und wir verstehen ihn nicht.
Frankfurt/M., Suhrkamp (de proxima aparicién); y “Sinnkonstitution und Gel-
fuertes contra el universalismo deontolégico poskantiano, ha bro-
tado en el mundo occidental una amplia corriente de éticas del
bienvivir, segiin la reflexién de las tradiciones locales. Mientras
que en las regiones anglosajonas, con Williams, Mac Intyre, o los
“comunitarios” norteamericanos, se subraya primariamente la ne-
cesidad de valores sustanciales 0 normas materiales en contra del
formalismo kantiano,!8 en Alemania la tendencia hermenéutico-
historicista del neoaristotelismo es mas bien neoconservadora
e incluso escéptica, con un fuerte giro agresivo contra el llamado
utopismo terrorista de la reciente filosoffa emancipatoria neomar-
xista (por ejemplo, de la escuela de Frankfurt).!9
El giro neoaristotélico asume aqui un aire de pretendida sobrie-
dad (en alem4n: Abwiegelung), como en el a menudo repetido
esquema gadameriano sobre lo que se necesita para una ética del
bienvivir en una buena polis. O, dicho en griego: hos dei mds
phronesis (yo traduciria esto como: “aquello que es usual o
acostumbrado en una buena sociedad civil”, mds “la prudente
aplicacién de las normas implicitas de la tradicién local”).?° Una
buena ilustraci6n de esta actitud fue proporcionada en un reciente
congreso (sobre Hegel) con la siguiente contraindicacién (que iba
dirigida contra la comparacién que hace Kant del imperativo cate-
gé6rico con una bréjula para la vida moral): en una buena polis no
necesitamos bréjula porque existen sefialamientos viales.”!
tungsprechtfertigung: Heidegger und das Problem der Transzendental-
philosophic”, en Martin Heidegger: Innen und Aufenansichten. Frankfurt/M.,
Suhrkamp, 1989, pp. 131-175.
18 Cf, B, Williams, Ethics and the limits of philosophy. Cambridge, Harvard
University Press, 1985; Alasdair MacIntyre, Afier virtue: A study in moral theory.
Londres, Duckworth, 1981; y Whose Justice? Which Rationality? Londres,
Duckworth, 1988.
19 Cf, por ejemplo, O. Marquard, “Das Uber-Wir: Bemerkungen zur Diskur-
sethik”, en Das Gespriich (Poetik und Hermeneutik), editado por K. Stierle y R.
Warning. Minchen, Fink, 1984, vol. 11.
20 Cf. Hans Georg Gadamer, “Uber die Méglichkeit einer philosophischen
Ethik”, en Kleine Schriften. Tubingen, 1967, vol. 1, pp. 179 ss.
21 Cf. Karl Otto Apel, Giinther Bien y Rudiger Bubner, “Podiumsdiskussion
unter Leitung von Walter C. Zimmerli”, en Hegel-Jahrbuch. 1987, pp. 13-48.
Creo que estas tendencias neoconservadoras hacia la llamada
“rehabilitacién de la raz6n practica” no ofrecen ninguna solucién
al problema de una macroética de la corresponsabilidad del gé-
nero humano, que he tratado de exponer antes; mas bien repre-
sentan una actitud evasiva o incluso escapista con respecto al
problema mismo que se nos plantea hoy. Y las consignas de los
representantes alemanes del neoaristotelismo me parecen tan
paraddjicas y anacrénicas como los bloqueos positivistas a una
ética racional de la responsabilidad ante los efectos tecnolégicos
de la ciencia. Esto puede ejemplificarse especialmente por la
acogida al libro de Hans Jonas, quien es, de cierta forma, un
neoaristotélico. Pero Jonas, al recurrir a la metafisica teleolégica
del cosmos de Aristételes, llega a resultados diametralmente
opuestos a aquellos de los neoaristotélicos neoconservadores:
pues desde la perspectiva conservadora, preocupada por la super-
vivencia del hombre y la conservacién de la dignidad humana, Jonas
llega a exigir una nueva ética cosmopolita de la responsabilidad
colectiva frente a las consecuencias de las actividades colectivas de
las sociedades industriales para el futuro de la humanidad.
No creo que Jonas haya conseguido proporcionar una fun-
damentacién racional de la ética deseada desde sus. premisas
metafisicas.2? Pero al menos su visién del problema pucde inte-
grarse con facilidad en un proyecto de postulados, el cual pudiera
ser contrastado con la retirada neoaristotélica a las tradiciones
locales. En mis propias palabras, podria ser formulado de la siguien-
te manera.
No vivimos actualmente en sociedades casi autdrquicas 0 po-
leis, como en la tradicién clasica de la civilizacién griega (que, dicho
sea de paso, fue derrocada por Alejandro en vida de Aristdteles, en
favor de una anticipacién politica de una cosmopolis). Actualmente
vivimos, por primera vez en la historia, en una civilizacién
22 Cf. Karl Otto Apel, “The Problem of a macroethics of responsibility to the future
in the crisis of technological civilization: An attempt to come to terms with Hans
Jonas’ ‘Principle of Responsibility’ ”, en Man and world. 1987, vol. 20, pp. 3-40;
Versi6n alemana en Apel, Diskurs und Verantwortung.
0
planetaria, que al menos en algunos aspectos vitales de la cultura,
la ciencia, la tecnologia y la economia, ha sido unificada al grado
que nos hemos convertido en miembros de una comunidad real de
comunicaci6n, 0, si se quiere, en miembros de la tripulacién
de un solo barco, por ejemplo, con respecto a la crisis ecolégica.
En este punto debo contradecir fuertemente el diagnéstico de
Jean-Frangois Lyotard, quien lleg6 a la conclusi6n, a partir de la
innegable cafda de la filosoffa especulativa de la historia, de que
hoy tenemos que abandonar la idea misma de una historia humana
comin, ¢ incluso la idea de un “nosotros” como sujeto posible de
la solidaridad humana.”3 Yo sugerirfa, por el contrario, que las
vagas ideas de los fildsofos del siglo XVIII acerca de la unidad de
la historia humana se han realizado hoy en un sentido: ciertamente
no enel sentido de la concepcién marxista de la unidad de la teoria
cientifica y la praxis con respecto del conocido y controlado
“curso necesario de la historia”; pero sf se han concretado, en
cambio, como una unidad éticamente deseable, y en parte existente,
de cooperaci6n respecto a la formaci6n, preservacién y reforma de
las condiciones comunes de la civilizacién del mundo actual.
En sintesis, lo que requerimos es una ética universalmente
valida para toda la humanidad; pero esto no significa que necesi-
temos una ética que prescribiera un estilo uniforme del bienvivir
para todo individuo o para todas las diferentes formas sociocul-
turales de vida. Por el contrario, podemos aceptar e incluso
obligarnos a proteger la pluralidad de formas individuales de vida,
siempre y cuando quede garantizado que una ética universalmen-
te valida de derechos iguales e igual corresponsabilidad para la
solucién de los problemas comunes de la humanidad, sea respe-
tada en cada forma particular de vida. Me parece que un error fatal
del pensamiento filoséfico de nuestros dias consiste en suponer
un antagonismo fundamental, o incluso una contradiccién, entre
el requerido universalismo de una ética poskantiana y el pluralismo
23 Cf. J. F. Lyotard, “Histoire universelle et différences culturelles”, en Critique,
nim, 456, 1985, pp. 559-568.
de una ética cuasi aristotélica del bienvivir, 0 del souci de soi,
para decirlo con palabras de Michel Foucault. Al menos toda la
historia de los derechos humanos habla contra este supuesto,
como tuvo que reconocerlo Foucault en sus tltimos dias,24
Pero permftaseme proceder ahora a la ultima parte de mi ensayo.
Hasta ahora s6lo he sefialado la necesidad de una macroética de
la humanidad criticando las concepciones insuficientes de la ética
profesional de hoy. Pero gqué pasa con la posibilidad real de
fundamentar racionalmente el tipo de ética que demandamos? ;No
existen aproximaciones promisorias al respecto?
Il
Para poder introducir los argumentos de una ética discursiva,
como la que ha sido propuesta por Jiirgen Habermas y por mi
mismo, comenzaré, una vez mds, por la via de una discusi6n
critica. Intentaré establecer mi punto de partida ofreciendo algu-
nos comentarios criticos acerca del giro mds reciente de un gran
filésofo, quien, afincado en la tradici6n kantiana, ha hecho quizd
la contribuci6n m4s importante para una ética actualizada de la
justicia. Me refiero, por supuesto, a John Rawls. S6lo mencionaré
aqui sus dos principios de justicia,*> especialmente el famoso
“principio de diferencia”, el cual, creo, funciona en nuestros dias
como el contraargumento ético permanente ante la mds sugestiva
tentaci6n actual de la democracia de Occidente, a saber, la tenta-
cién de la politica de la llamada “sociedad de los dos tercios”,
esto es, de una politica social que explota el mecanismo de la
mayoria de la democracia parlamentaria, atendiendo slo la sa-
tisfaccién de dos tercios de la poblacién, a costas del otro tercio.
Parece claro que el “principio de diferencia” de Rawls se dirige
precisamente contra una politica semejante, la cual, como sabe-
mos, puede ser muy exitosa por algin tiempo.
24 Cf. Luc Ferry y Alain Renaut, La Pensée, Paris. Gallimard, 1985, vol. 68, p. 45.
25 Cf. John Rawls, A theory of justice. Cambridge, Harvard University Press,
1971, cap. 11.
Sin embargo, en su ensayo “La justicia como equidad: polftica
no metaffsica”,2° Rawls parece negar o revocar la pretensién de
universalidad de su anterior fundamentacién de una ética de la
justicia como equidad, en favor de un recurso neoaristotélico 0
historicista a la tradicién especificamente norteamericana del
“sentido de la justicia”. Richard Rorty ha elucidado este giro al
confesar su propia pertenencia a una forma extrema de historicis-
mo etnocéntrico, diciéndonos que, como norteamericano, debe
insistir en la prioridad de la constituci6n y las instituciones
polfticas de su pafs, por encima y en contra de cualquier reclamo
de una critica filos6fica a esta tradicién local. Si llegara a darse
una discusién con personas como Ignacio de Loyola o Nietzsche,
quienes en principio negarfan la tradici6n democratica, é1 no
podria, dice, intentar defender esa tradicién mediante argumentos
filos6ficos, es decir, recurriendo a principios 0 ciiterios de validez
universal, sino que eventualmente tendria que considerar a la otra
parte como “demente”.?” Parece claro que ésta tendria que ser
también su actitud en una discusi6n con representantes del comu-
nismo oriental o con los fundamentalistas islamicos que defien-
den una concepcién teocratica. Ahora bien, al replicar a Rorty, yo
no negarfa la posibilidad de que la discusi6n —esto es, el discurso
argumentativo— se derrumbara totalmente, pero, en mi opinién,
este derrumbe no debiera nunca ser provocado por mi recurso
dogméatico a mi propia tradicién, aunque, en el peor de los casos, tal
derrumbe podria ser inducido por la refutacién de los argumentos
filosdficos presentados por una de las partes de la discusién, sea
Rorty, Nietzsche, Lenin, Khomeini o Deng Xiaoping.
Pero, en este contexto, me parece mds importante cuestionar
los motivos del recurso del propio John Rawls a la tradici6n local
como fundamento histérico contingente del “sentido de la justicia
26 Cf. John Rawls, “Justice as fairness: political not metaphisical”, en Philosophy
and public affairs. 1985, vol. 14, pp. 223-252.
27 Cf. Richard Rorty, “The priority of democracy to philosophy”, en The Virginia
Statute of religious freedom, editado por M. Peterson y R. Vaughan. Cambridge,
Cambridge University Press, 1988; ver mi discusién critica de este articulo en
Diskurs und Verantwortung, pp. 397 ss.
como equidad”. Creo que la raz6n de este giro va unida, de manera
extrafia, al hecho de que Rawls tuvo en efecto buenos motivos
para estar insatisfecho ante la fundamentaci6n racional de su
aproximacién original, y especialmente, respecto de la concep-
ci6n de la “posicién original”, esto es, la idea de que la elecci6n
racional del mejor orden de justicia la realizan los votantes que
siguen la racionalidad estratégica de la toma de decisiones, bajo
las condiciones restrictivas que Rawls ha impuesto sobre la situa-
ci6n original de eleccién, tales como el “velo de ignorancia”
acerca del lugar de cada votante en el orden social que debia ser
elegido.
El filtimo Rawls tuvo que darse cuenta de que era muy enga-
fioso sugerir que, respecto a la racionalidad fundamentadora, su
teoria de la justicia era parte de la teoria de la eleccién racional
(esto es, de la teorfa de la decisidn estratégica). Por una parte, el
verdadero fundamento de su teorfa fue més bien proporcionado
por la propia concepci6n rawlsiana de la “justicia como equidad”,
que le Ilev6 a imponer condiciones restrictivas sobre la posicién
original; por otra parte, Rawls incluso se vio obligado, ya desde
su trabajo anterior, a suponer que los electores racionales ideales
estaban dotados de un peculiar “sentido de la justicia”;?8 puesto
que, de otra forma, podrian seguir la racionalidad puramente
estratégica de los lobos hobbesianos, celebrando el contrato ori-
ginal con la estipulacién criminal de romperlo en la primera y
mejor oportunidad, para poder disfrutar la ventaja estratégica
adicional de que los demas cumplan con su parte.?9
Ahora bien, dandose cuenta de estas ambigiiedades en su
“teorfa de la justicia”, el Rawls posterior tuvo que escoger entre las
28 Cf. Rawls, A theory of justice, capitulo 25.
29 Cf. Karl Otto Apel, “Normative ethics and strategical rationality: the
philosophical problem of a political ethics”, en Graduate Faculty Philosophy
Journal. Nueva York, New School for Social Research, 1982, vol. 9, nam 1, pp.
81-108; reimpreso en The public realm: Essays on discursive types in political
philosophy, editado por R. Schurmann. Nueva York, State University of New
York Press, 1989, pp. 107-131.
concepciones hobbesiana y kantiana de la raz6n prictica, o de la
racionalidad; y se decidié por la kantiana.*° Pero al hacerlo, atin no
habfa resuelto el problema de la fundamentaci6n racional de su
propia eleccién de la concepcién no estratégica de la raz6n en
tanto que sentido de la equidad, que también presupuso en los
electores originales, pues entendié la solucién kantiana como una
clase de constructivismo moral dentro del marco de las intuicio-
nes del sentido comin (como en su teoria del “equilibrio reflexi-
vo” entre las construcciones filos6ficas y el sentido comiin).3!
En este punto, todo depende de la nocién de un sentido comin
que pudiera ser presupuesto por una reflexién filos6fica acerca de
las intuiciones morales. Si se le toma como el marco de referencia
contingente que concierne de modo personal a los votantes con-
cretos 0, lo que para el caso es lo mismo, a los filésofos, entonces
dificilmente puede evitarse el abandono de la pretensién a la
validez universal. Ya que entonces se introduce todo el impulso
de la comprensién que este siglo tiene acerca de la “pre-estructu-
ra” contingente o el marco de referencia del “mundo de la vida”:
desde las ideas de Collingwood acerca de la estructura hist6rica
de los “presupuestos metafisicos”, y los andlisis de Heidegger y
Gadamer acerca de la “precomprensié6n” del mundo de la vida,
hasta la concepcién de Wittgenstein de los presupuestos paradig-
mticos de los juegos de lenguaje como elementos de las diferen-
tes formas de vida, y el andlisis de John Searle acerca del marco
de referencia de nuestras intenciones sem4nticas.52 Todas estas
nociones parecen sugerir, como Rorty dice, que s6lo puede haber
una “base contingente para el consenso posible”, que podamos
presuponer como una base de sentido comin, aun para la ética;33
pues una persona concreta no puede evitar que sus nociones
previas acerca del bien dependan del marco histérico de su
tradicién cultural.
30 Cf. Rawls, “Justice as fairness”, p. 237, nota 20.
31 Cf. John Rawls, “Kantian constructivism in moral theory”, en Journal of
Philosophy. Septiembre de 1980, p. 519.
32 Cf. Apel, “Wittgenstein und Heidegger” y “Sinnkonstitution”.
33 Cf, Rorty, “The priority of democracy”.
Esto parece bastante plausible, pero hag4monos esta pregunta:
4por qué es imposible negar la presuposicién de normas universal-
mente vdlidas, como la de iguales derechos, en una discusién
sobre estos temas, incluso en una discusi6n entre representantes
de diferentes formas socioculturales de vida? O, para decirlo con
mayor correcci6én: ;por qué muchos de esos fil6ésofos, quienes en
el nivel de sus declaraciones niegan la necesidad de presuponer
toda norma universalmente valida, se contradicen en el nivel de los
hechos, al aplicar esas mismas proposiciones, en tanto éstas
logran formular argumentos dotados de significado, esto es,
inteligibles? Nunca he visto, por ejemplo, que Rorty, en cual-
quiera de sus largos alegatos,contra la posibilidad de presupo-
ner normas universales, se haya comportado como si no supiera
que todos los participantes en la discusién efectiva deben, desde
luego, seguir normas universalmente vdlidas de comunicacién.
4Podria quizd decirse que las normas de procedimiento que hay
que seguir en un discurso argumentativo sobre cualquier tema no
tienen nada que ver con las tan buscadas normas morales para el
mundo de la vida, ya que son simplemente instrumentales en
relaci6n con el propésito comin, y sin embargo contingente, de
la discusién en curso?
En primer lugar, yo contestaria este argumento del siguiente
modo: el hecho de que tengamos que discutir cualquier tema
controvertible por medio de un discurso argumentativo, no es un
hecho contingente o incidental, ya que no existe alternativa razo-
nable a este procedimiento, si no queremos luchar o negociar, sino
encontrar mediante argumentos racionales quién tiene la raz6n.
Pero la voluntad de averiguar quién tiene la razén est4 presupues-
ta en cualquier discusién filos6fica. De ahi que el procedimiento
del discurso argumentativo sea insuperable (nicht hintergeh-
bar) en filosoffa; es, como yo sostendria, la pragmatica trascen-
dental a priori de todas las filosofias; 0, en otras palabras, este
principio pertenece al “hecho racional” no contingente en sentido
kantiano. Se le puede cuestionar mediante proposiciones, pero no
mediante actos de argumentaci6n autoconsistentes en la practica.
Como ya lo insinué, este hecho racional no contingente no
puede ser extrinseco o incidental respecto de las verdaderas
controversias morales del mundo de la vida, ya que es la tinica
institucién humana que puede proporcionar una solucién razona-
ble y posible a estas controversias. Esto es efectivamente confir-
mado por el hecho de que en todas las controversias humanas, en
el nivel de la comunicaci6n pre-discursiva, los participantes es-
ponténeamente aspiran a la validez universal, siempre y cuando
tal aspiraci6n no rompa o restrinja la comunicacién.34 ~Cémo
pueden, entonces, estos hechos de la comunicaci6n ser concilia-
dos con las percepciones del marco histérico contingente de todas
nuestras nociones acerca del bien en las diferentes formas socio-
culturales de vida?
Creo que se est4 cometiendo un error en esta discusidn del tema
de la contingencia histérica versus la universalidad de las normas,
un error similar al que se comete al contraponer la ética particular
del bienvivir a la ética formal deontolégica de la justicia o el de-
recho. En ambos casos se pasa por alto que los filésofos que
discuten la contingencia hist6rica de las condiciones anteceden-
tes de todas las formas de vida, ya han transgredido o sobrepasado
reflexivamente aquellas condiciones contingentes. Lo han hecho
al entrar en la nueva institucién postiluminista del discurso argu-
mentativo, que, desde su inicio hasta hoy, ha proporcionado las
condiciones de procedimiento que han hecho posibles la filosofia
34 En este sentido las “negociaciones”, es decir, los “regateos”, pueden equivaler
a una restricci6n en la comunicacién, ya que reemplazan las pretensiones de
validez moralmente pertinentes y su discusién, con ofertas y amenazas (esto es,
sustituyen la “racionalidad discursiva” con la “racionalidad estratégica”); otro
tipo de comunicacién restringida es la persuasién retorica en el sentido de
Uberredung (es decir, racionalidad estratégica encubierta). Un nuevo comienzo,
pero s6lo eso, en el anilisis de estos intrincados problemas ha sido efectuado por
Jérgen Habermas en Theorie des Kommunikativen Handelns. Frankfurt/M.,
Suhrkamp, 1981. (Traducci6n al inglés: The theory of communicative action.
Boston, Bacon Press, 1987). Asimismo, cf. Kommunikatives Handeln, editado
por A. Honneth y J. Joas. Frankfurt/M,. Suhrkamp, 1986; Karl Otto Apel, “LaBt
sich ethische Vernunft von strategischer Rationalitat unterscheiden?”, en Ar-
chivio di Filosofia, nim. 51, 1983, pp.373-434; y “Sprachliche Bedeutung, Wahrheit
und normative Gultigkeit: Die soziale Bindekraft der Rede im Lichte einer transzen-
dentalen Sprachpragmatik”, en Archivio di Filosofia, nim. 55, 1987, pp. 51-88.
y todas las ciencias. Ahora bien, al apoyarse en estas condiciones
previas de la argumentaci6n, de las que ningiin fildsofo puede pres-
cindir,>> también han reconocido ciertas precondiciones norma-
tivas para cualquier comunicacién, empleando argumentos que no
pueden conciliarse con las condiciones del marco histérico con-
tingente de las distintas tradiciones culturales de la moralidad.
Desde luego, los presupuestos normativos no contingentes del
discurso argumentativo deben ser formales y de procedimiento.
No pueden prescribir directamente las normas materiales que se
necesitan en situaciones concretas de interaccién humana, pero si
establecen como principio regulativo que las normas concretas,
siempre falibles y sujetas a revisién, deben ser fundamentadas de
tal manera —de ser posible, mediante discursos reales— que sean
aceptables para todas las personas afectadas (incluso las gene-
raciones posteriores) y no s6lo por las partes de un acuerdo
negociado, a quienes tnicamente les importan sus intereses com-
partidos, a costa de los intereses de terceros. Atin menos que las
normas concretas, las valoraciones concretas 0 los valores del
bienvivir en las diferentes formas socioculturales de vida, pueden
o deben ser prescritos por las formas universalmente validas del
discurso argumentativo, pero estas iltimas pueden muy bien
prescribir aquellas obligaciones y condiciones restrictivas de
autorrealizacién que hacen posible la coexistencia y la coopera-
cién de las diferentes formas de vida. Ahora bien, esta diferencia
y complementariedad entre el nivel de los principios universales
de procedimiento, el nivel de las normas concretas y finalmente
el nivel de las formas de vida, pueden también iluminar, en el caso de
Rawls, la relacién entre el principio universal de la justicia como
equidad y la tradicién particular norteamericana de la moral. Facil-
mente podria concederse que Rawls no pudo haber desarrollado
35 Cf. Karl Otto Apel, “The problem of philosophical foundation in light of a
transcendental pragmatics of language”, en Philosophy: end or transformation?,
editado por K. Baynes, J. Bohman y T. McCarthy. Cambridge, Massachusetts
Institute of Technology Press, 1987, pp. 250-290; y “Fallibilismus, Kon-
senstheorie der Wahrheit und Letztbegrindung”, en Philosophie und
Begriindung. Frankfurt/M., Suhrkamp, 1987, pp. 116-221.
sus dos principios de justicia y su muy detallada explicaci6n, sin
una conexi6n con, y sin una constante inspiracién en la’especifi-
ca tradicién norteamericana de la moral y las instituciones. Hasta
ahora, su libro proporciona tinicamente propuestas falibles para el
discurso practico de la humanidad, como lo hace cualquier otro
filésofo moral que sugiera normas materiales, inspirado, por
supuesto, en su propia tradicién particular.
Pero esta concesién no implica que el universalismo ético se
rinda ante el relativismo y el historicismo, pues la intuicién de la
justicia como equidad, propia del sentido comin —el cual, de
acuerdo con el principio del “equilibrio reflexivo”, proporciona el
principio-gufa para el enfoque de Rawls— no s6lo esté determinada
por la tradicién local contingente de la cultura norteamericana (0,
dicho de manera mis precisa, por los elementos contingentes de esa
tradici6n), sino que puede y también debe basarse en aquellas
intuiciones morales proporcionadas por los presupuestos no contin-
gentes de la instituci6n —o metainstituci6n filos6fica— del discur-
so argumentativo. En esta metainstitucién debe participar cada
filésofo para poder argumentar, es decir, para poder pensar con
una pretensién de validez intersubjetiva para su pensamiento.
Aqui hemos encontrado, en efecto, el punto arquimedeano dé
apoyo para una fundamentacién pragmatico-trascendental de la
universalidad de la moralidad, sin el cual una macroética planetaria
de la humanidad serfa ciertamente imposible. Este punto arqui-
medeano de apoyo es facilmente descuidado por un filésofo porque
estd, por decirlo asi, muy cercano a su pensamiento efectivo; pero
realmente conforma esa “posicién original” de la reflexién estric-
ta, de la cual debe partir todo fildsofo, y de la cual también partié
Rawls cuando impuso sus condiciones restrictivas a la “posicion
original” de sus votantes.
Sin embargo, para concluir mi ensayo quiero subrayar que una
moralidad de la justicia como equidad no basta desde la perspectiva
de la macroética que requerimos, aunque mucho se habria logrado
si hubiéramos conseguido realizar algo semejante al proyecto de
Rawls, por ejemplo, con respecto a la relaci6n entre el Primero,
el Segundo y el Tercer Mundos. Esto equivaldria al estableci-
miento de un orden internacional de derecho como el postulado
por Kant, lo cual, en efecto, satisfarfa el requerimiento de la
macroética que necesitamos. Pero, como he intentado sugerir en
lo anterior, también necesitamos una ética de la corresponsabili-
dad con respecto a los efectos de nuestras actividades colectivas,
especialmente en vista de la crisis ecolégica. Me parece que la
corresponsabilidad es un principio ético, que es diferente 0 que
llega mAs lejos que el sentido de la justicia (incluso si el rango de
las obligaciones recfprocas entre las personas abarcara la relaci6n
entre diferentes generaciones, como lo exigirfa una macroética).
Y el problema especffico de una macroética, en mi opinién,
refiere a la cuesti6n de si puede darse la posibilidad de una
fundamentacién posconvencional de la corresponsabilidad, es
decir, una fundamentacién racional y universalmente valida: la
obligacién personal que todo el mundo tiene de ser solidario con
la humanidad, pues las formas convencionales de la corresponsa-
bilidad y la solidaridad que estan restringidas a pequefios grupos,
oalosumo, a las naciones, no seran suficientes.
Ahora bien, creo que también podemos encontrar a este res-
pecto el punto arquimedeano de apoyo para una fundamentacién
pragmatico-trascendental, reflexionando profundamente acerca
de lo que debiéramos haber reconocido en un discurso argumen-
tativo serio en torno a estos problemas. En mi opinién, toda
pregunta seria que se formule en este contexto muestra que
haciendo preguntas, de manera implicita asumimos, en principio,
una corresponsabilidad para la solucién progresiva de todos aque-
llos problemas del mundo de la vida que pueden ser planteados y
quiz4s pueden ser resueltos mediante la cooperacién en el nivel
de los discursos practicos. Esta fundamentaci6n filoséfica en
apariencia esotérica esta, en cierto sentido, bien confirmada hoy
(por el puesto que ocupa en un “equilibrio reflexivo”), junto con
aquellas declaraciones piblicas que acompaiian a los cientos de
didlogos y reuniones sobre asuntos de importancia vital para la
humanidad, que tienen lugar diariamente en todos los niveles
politicos, econémicos y culturales. Pues estas reuniones y didlo-
gos, en la mayoria de los casos, intentan al menos ser algo
semejante a los discursos practicos, luchando por soluciones
aceptables para todos los seres humanos involucrados. No creo
i
que el valor testimonial de estos hechos sintométicos sea reducido
por completo mediante la idea de que, en la mayoria de los casos,
las declaraciones publicas son mds 0 menos incompatibles con el
carécter negociador de los procedimientos de la comunicacién
real. Las declaraciones piblicas —en general, los juegos huma-
nitarios de lenguaje de los medios de comunicacién— muestran
al menos que hay una cierta conciencia, y la conciencia, de
acuerdo con las normas de una macroética de la corresponsabili-
dad, es posible hoy.
Debo terminar con un comentario breve e insuficiente acerca de
lo que creo que es el principal preblema del discurso ético: el
de organizar la corresponsabilidad colectiva de todos los miem-
bros de la comunidad humana de la comunicacién. Pero esta pro-
blemAtica, desde luego, va més all4 de la fundamentacién
pragmAtico-trascendental de un principio s6lo universalmente
valido de corresponsabilidad.3°
36 En especial, existe el problema moral de cémo o cuéndo actuar, si no se dan las
condiciones de aplicabilidad de 1a ética discursiva. Me he ocupado de este
problema bajo el titulo de “parte B de la ética” en Diskurs und Verantwortung.
También podría gustarte
- Investigación BibliotecologógicaDocumento200 páginasInvestigación Bibliotecologógicaariel_moránAún no hay calificaciones
- Pedagogía Del Desgarramiento PDFDocumento10 páginasPedagogía Del Desgarramiento PDFariel_moránAún no hay calificaciones
- "Organización Cerebral Del Mundo Moderno" de H. G. WellsDocumento44 páginas"Organización Cerebral Del Mundo Moderno" de H. G. Wellsariel_moránAún no hay calificaciones
- ¿Ciudad Sin Afuera? Modos de Vida, Resistencias y Fugas en La Ciudad ContemporáneaDocumento10 páginas¿Ciudad Sin Afuera? Modos de Vida, Resistencias y Fugas en La Ciudad Contemporáneaariel_moránAún no hay calificaciones
- Antecedentes Del Derecho de Autor en México: Legislación Peninsular, Indiana y CriollaDocumento24 páginasAntecedentes Del Derecho de Autor en México: Legislación Peninsular, Indiana y Criollaariel_moránAún no hay calificaciones