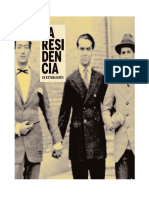Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cuaderno 03 Mujeres Republica Digital
Cuaderno 03 Mujeres Republica Digital
Cargado por
Jose Luis Garrot GarrotDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cuaderno 03 Mujeres Republica Digital
Cuaderno 03 Mujeres Republica Digital
Cargado por
Jose Luis Garrot GarrotCopyright:
Formatos disponibles
Cuaderno N 3
Noviembre `14
AULA DE HISTORIA
Lo que no te han contado
Las mujeres republicanas 1931-1939.
Cristina Segura Graio
La lucha de la mujer por el voto
femenino.
Jos Luis Garrot Garrot
1 euro
Las Mujeres Republicanas 1931-1939
Las mujeres republicanas 1931-1939
Cristina Segura Graio
Introduccin
A principios del siglo XX en Espaa la situacin de las mujeres era casi
semejante a la que haba dominado a lo largo de todo el Antiguo Rgimen. Las modernas teoras sobre su liberalizacin, defendidas desde
finales del siglo XVIII por Olimpia de Gouges y, posteriormente, por
las sufragistas inglesas y/o americanas solo eran conocidas por una
muy pequea minora de mujeres, pertenecientes a las clases sociales
cultas y acomodadas. Esto no quiere decir que las mujeres trabajadoras aceptaran en silencio su situacin, por el contrario, haba algunas
protestas, por sus malas condiciones de trabajo o por la diferencia del
jornal que ellas reciban, en comparacin al que reciban los hombres
que llevaban un trabajo, nunca igual, sino semejante. Ellas eran conscientes de esta situacin pero en pocas ocasiones y slo en situaciones
extremas llegaron a manifestarse, a protestar o a exigir sus derechos,
laborales sobre todo, y un trato semejante al de los hombres.
La sociedad patriarcal era la dominante, las mujeres deban permanecer en los espacios domsticos atendiendo a sus familias y te2
Cristina Segura Graio
niendo hijos. No obstante, la mayora de las mujeres de las clases
bajas y medias bajas, adems de atender a todas sus obligaciones
domsticas, que no son comparables a lo que actualmente se denomina de esta manera. Ellas tenan la obligacin de tener la casa abastecida de todo lo necesario y, debe recordarse entre otras cosas, que el
agua corriente era un lujo de ricos. Ellas, adems, ellas colaboraban
en el trabajo del cabeza de familia. Adems, las mujeres de los campesinos participaban en la mayora de las tareas agrcolas; entre los
artesanos, sus mujeres e hijas, conocan y trabajaban en el negocio
familiar. Se ha constatado que conocan el oficio, aunque no reciban
el reconocimiento oficial de su saber. A esta hiptesis se ha llegado
puesto que se ha documentado, en las sociedades preindustriales,
que las hijas de los artesanos solan casarse con hombres que tenan
el mismo oficio que su padre. Y, adems, las mujeres, en caso de
viudedad, podan seguir ocupndose del negocio familiar, hasta que
un hijo tuviera edad suficiente, para atenderlo. Esto estaba aceptado
desde la Edad Media, lo cual significa que ellas conocan tambin el
oficio. Pero, adems, muchas mujeres, sobre todo de las clases sociales inferiores, no estaban integradas en un gremio, pero conocan y
colaboraban en el trabajo del cabeza de familia.
Por tanto, las mujeres eran trabajadoras aunque no se reconociera su capacitacin y no estuvieran integradas en un gremio, ni
recibieran jornal, trabajaban en el taller familiar y, hay que insistir
en ello, generaban unas plusvalas que la sociedad pensaba que se
deba slo al trabajo del hombre. Se admita que las mujeres fueran
criadas, costureras, planchadoras o amas de cra, trabajos totalmente
femeninos. No obstante, en los mercados, la mayor parte de los puestos eran o estaban atendidos por mujeres, por no referirse a la colaboracin de las campesinas en las tareas agrcolas. De esta manera,
la falacia de lo pblico como espacio de hombres y lo domstico
como espacio de mujeres se mantena en los inicios del siglo XX. Las
mujeres eran consideradas como personas de segunda categora, no
podan salir solas a la calle, no podan tomar decisiones sobre su vida
3
Las Mujeres Republicanas 1931-1939
y, por supuesto, no podan votar. Estaban sometidas al padre o hermano, en el caso de ser hurfanas, hasta casarse, entonces pasaban
a la dependencia del marido.
Esta descripcin de la sociedad patriarcal no era uniforme ni universal. En Espaa, sin duda el atraso en la liberalizacin de la situacin
de las mujeres era mayor que en otros lugares de Europa. Bien es cierto
que slo las de las clases altas y, en algunos casos, sobre todo las de
las clases sociales ms bajas, podan eludir, de alguna manera, el peso
del patriarcado, pues muchas eran mujeres solas y tenan toda la responsabilidad familiar sobre ellas. Las de clases sociales altas estaban al
margen de estos problemas, las que ms se implicaban en el negocio familiar era las de las clases bajas, pues muchas, aunque fueran madres,
no tenan marido estable y, en el caso que lo tuvieran, la precariedad
de sus vidas haca que se tolerara que ellas trabajaran en lo pblico,
bien es cierto que como criadas, amas de cra, lavanderas, planchadoras, verduleras, tenderas, panaderas, etc. las que vivan en los medios
urbanos. Las que vivan en el campo siempre haban participado en los
trabajos agrcolas y, adems, todas tenan un huerto, que ellas trabajaban, que solan ser de lo que las familias se mantenan, adems del
cerdo y dos o tres ovejas que completaban la dieta alimenticia.
Por supuesto, en Espaa, a fines del siglo XIX y principios del XX, la
sociedad estaba muy lejos de contemplar y aceptar las reivindicaciones
de las sufragistas, el derecho al voto de las mujeres y su posibilidad
de participar en la vida poltica, como estaba empezando a pasar en
otros pases cercanos. A estas mujeres, a las sufragistas por ejemplo, se
les ridiculizaba y, tambin, se les consideraba como unas locas por
abandonar lo domstico y reivindicar sus derechos sociales y polticos.
Hay que recordar que eran mayoritariamente mujeres de la burguesa
acomodada. Las de las clases bajas, aunque en la prctica tuvieran
mayor libertada para organizar sus vidas, su realidad social era tan
precaria que tenan dificultades para conseguir el sustento diario para
sus hijos, lo cual era tarea suficiente. No obstante, a partir de los aos
4
Cristina Segura Graio
veinte del pasado siglo XX, comenzaron a llegar a Espaa noticias de
lo que estaba pasando fuera de las fronteras sobre la situacin de las
mujeres. Por ello, algunas mujeres empezaron a exigir un trato diferente al que hasta entonces haban recibido. Eran mujeres de las clases
medias no muy altas y, en muchos casos, el padre o la madre no eran
espaoles, como sucede con las mujeres sobre las que ms adelante
insistir, Mara de Maeztu, Victoria Kent o Margarita Nelken. Estas tres
mujeres y Clara Campoamor fueron paradigma, con distinta ideologa
poltica, de mujeres que reivindicaron su derecho a una posicin en la
sociedad semejante a la de los varones. Sin olvidar a Federica Montseny
y a Dolores Ibrruri, cuya proyeccin fue mayor, pues no luchaban slo
por los derechos de las mujeres, sino por los de toda la clase obrera.
El fin de la monarqua y la II Repblica
Los primeros aos del siglo XX fueron convulsos, la monarqua sufra
una grave crisis, debida a su constante deterioro por dejacin de sus
obligaciones, agudizada por la dictadura de Primo de Rivera y las
exigencias cada vez mayores de los propietarios que explotaban a sus
empleados, obreros y/o trabajadores. La mayora de ellos vivan en
unas condiciones de salubridad inaceptables, su esperanza de vida
era inferior a la de los burgueses y, por ltimo, la mortalidad infantil
entre las clases trabajadoras era muy superior a la de los otros grupos.
Al mismo tiempo, comenzaban a conocer a nuevas ideologas que
venan del extranjero y se empezaban a reivindicar unos derechos
fundamentales, que las clases dominantes no estaban dispuestas a
conceder y, cuando no tenan otra opcin, lo hacan de la forma ms
cicatera posible. La situacin social era muy complicada, las huelgas
continuas, el desprestigio de la Corona, entregando el poder a los
Generales, Primo de Rivera en primer lugar (1923-30) y Berenguer
despus (1930-31), supona una grave crisis y el descontento era generalizado. El 12 de diciembre de 1930 se haba producido el pro5
Las Mujeres Republicanas 1931-1939
nunciamiento de Fermn Galn y ngel Garca Fernndez en Jaca que
no se consolid, pero llev a estos dos hroes a morir fusilados. No les
lleg con antelacin suficiente la orden de posponer el levantamiento,
pues se consideraba que todava no haba coyuntura favorable. Quien
fue a Jaca a dar la contraorden no actu con la celeridad debida y
cuando intent comunicar la nueva orden ya era tarde.
El descontento general con la monarqua, la crisis econmica y
social, era cada vez ms profunda. Ante esta insostenible situacin,
se opt por convocar elecciones el 12 de abril de 1931, en las que
no participaron las mujeres, puesto que no tenan derecho al voto.
El resultado fue contrario a la monarqua, en cuarenta y una de las
capitales de provincias, entonces eran cincuenta, ganaron los partidos republicanos y/o socialistas. En el campo, el caciquismo, hizo,
como siempre, que ganaran las derechas. Pero se generaliz el pensamiento de que ya era el momento preciso para el pronunciamiento
en contra de la monarqua. El nuevo ayuntamiento de ibar, salido
de las elecciones, fue el primero que el 14 de abril de 1931 a las seis
y media de la maana, proclam la Repblica. Dicho ayuntamiento
estaba formado por 10 concejales socialista, 8 republicanos y uno
del Partido Nacionalista Vasco. Alfonso XIII fue incapaz de enfrentarse a la situacin y opt por la huida. Comenz la andadura de la
II Repblica. En ella, las mujeres iban a ocupar un papel mucho ms
importante del que hasta entonces se les haba asignado. En las Cortes haba mujeres que iban a defender los derechos de las mujeres y
sus aspiraciones. El voto era una de ellas.
El voto para las mujeres
Fue en el siglo XIX cuando en algunos pases comenz a plantearse
la posibilidad de que las mujeres votasen y en cada lugar se fueron
adoptando diferentes posturas. En Estados Unidos (1909) cuando se
6
Cristina Segura Graio
autoriz por primera vez a las mujeres blancas que votasen en Wyoming. Ni los negros ni las negras podan votar. Unos aos antes, en Inglaterra, en Hyde Park (Londres), se haban reunido ms de 250.000
sufragistas para pedir el voto para las mujeres. En 1893 en Nueva
Zelanda se autoriz votar a las mujeres, pero no podan presentarse a
las elecciones. En Europa, en el primer lugar donde las mujeres votaron (1907) fue en Finlandia, que entonces estaba integrada en Rusia.
Tras ello y lentamente, las mujeres empezaron a votar en diversos pases, Noruega y Suecia fueron de los primeros. En Amrica del Sur fue
en Uruguay (1927) donde votaron las mujeres por primera vez, siete
aos antes las mujeres haban empezado a votar en Estados Unidos.
En Espaa, las mujeres no votaban, pero se podan presentar a diputadas. No eran electoras, pero si elegibles. En 1931 hubo tres mujeres, sobre las que despus me detendr, que consiguieron acta de
diputadas, Clara Campoamor del Partido Radical, Victoria Kent del
Partido Radical Socialista y Margarita Nelken, diputada del Partido
Socialista, que lo fue en las tres legislaturas que entonces hubo. Ellas
fueron elegidas, pero no haban podido votar. Bien es cierto que no
pensaban todas igual sobre el derecho de las mujeres al voto. Quien
tena un pensamiento definido sobre el voto femenino y quien lo defendi ardientemente fue Clara Campoamor, las otras dos mujeres no
estaban tan convencidas como ella de que aquel fuera el momento
oportuno para que las mujeres comenzaran a ejercer este derecho.
Tanto Victoria Kent como Margarita Nelken consideraban que las mujeres deban de votar, pero para ello deban de tener un mejor acceso
a la cultura, puesto que se tema, que ellas, aunque tuvieran criterio
propio, su voto poda ser manipulado por los curas o por los maridos
de derechas. De esta manera, su voto no sera libre y dara el triunfo
a las derechas. Este planteamiento fue, y es, muy cuestionable.
Las discusiones en las Cortes entre Clara Campoamor, defensora de
conceder el voto a las mujeres, y Victoria Kent, que consideraba que
todava no era el momento adecuado, fueron largas y violentas. Mu7
Las Mujeres Republicanas 1931-1939
chos de los hombres, sobre todo los de derechas, no consideraban que
el voto para las mujeres fuera necesario y ridiculizaban agriamente,
sobre todo a Clara Campoamor, que mantuvo una postura muy firme.
Ella consigui, al final, el 1 de octubre de 1931, que la izquierda apoyara esta justa reivindicacin y las mujeres consiguieran el derecho a
poder votar. Lo cual hicieron por primera vez en las elecciones de 1933,
dando el triunfo a la derecha, como la diputada de izquierdas, Victoria
Kent, haba anunciado insistentemente. En la votacin sobre el derecha
de las mujeres a votar hubo 161 votos a favor de que las mujeres votasen, eran votos sobre todo del Partido Socialista, bastantes de la derecha, tambin de Esquerra Republicana de Catalunya y de los republicanos. En contra del voto femenino se pronunciaron Accin Republicana,
el Partido Radical Socialista, del que era Victoria Kent e, incluso, cuatro
compaeros de Clara Campoamor, del Partido Radical, que votaron en
contra de su propuesta, cosa que le doli profundamente.
Las mujeres en los primeros aos del siglo XX
En el siglo XX la situacin de las mujeres responda a los principios patriarcales, su obligacin era permanecer en lo domstico, dedicadas
a ser perfectas amas de casas, tener hijos y atender a sus maridos y a
cualquier otro miembro de la familia que lo precisara. La clase social
a la que pertenecan diversificaba sus obligaciones y comportamiento,
pero adems, para todas, lo pblico no era el espacio en el que deban desarrollarse sus vidas y actividades. No obstante, una serie de
mujeres, sobre todo de las clases medias ilustradas, tenan apetencia
de conocimiento y, tambin, de tener autonoma para tomar sus decisiones y organizar su vida. Las mujeres de las clases medias orientaban sus deseos de emancipacin hacia el estudio, para poder acceder
a la Universidad, espacio fuertemente masculinizado. Las mujeres de
clases sociales inferiores, todas ellas trabajadoras, la mayora estaban recluidas en sus casas atendiendo a lo domstico o en trabajos
8
Cristina Segura Graio
remunerados, si era necesario. Estos trabajos femeninos remunerados
solan estar relacionados con lo domstico, como criadas, lavanderas
o costureras en las ciudades. En el campo colaboraban en las tareas
agrcolas del cabeza de familia, cuidaban la huerta y a los animales
de corral. Pero todas tenan conciencia de su situacin, diferente a la
de los hombres y pugnaban por una mejora en sus relaciones sociales.
Las mujeres de las clases altas, en lneas generales, consideraban
que su situacin era la idnea y no tenan ninguna preocupacin por
variarla slo algunas muy cultas, que conocan a realidad de otros
pases. En cambio, las pertenecientes a las clases medias fueron, sin
duda, las que tuvieron una mayor preocupacin por acceder a mejoras sociales y polticas, para todas las mujeres, como conocan que
estaba pasando en otros lugares del mundo. Ellas fueron, sin duda,
las que impulsaron acciones y movimientos tendentes a una mayor
libertad para las mujeres, a que pudieran tener una opinin en lo
pblico y participar en los cambios sociales. Una de sus grandes preocupaciones era acceder a la cultura, superar el saber leer, escribir
y cuentas y tener un conocimiento cientfico. Esto es poder estudiar
en la Universidad, cosa que no consiguieron hasta 1910, y organizar
sus vidas, no solo con el matrimonio como nico fin, sino como ellas
consideraran oportuno.
La mayora de las mujeres que intentaron cambiar su situacin era
de las clases medias y su primera reivindicacin era poder acceder al
estudio, al conocimiento, para poder llegar a tener una profesin. Las
primeras mujeres que fueron a la Universidad pretendan estudiar medicina, ser comadronas y gineclogas, era a finales del siglo XIX. Se
consideraba que era muy oportuno que se dedicaran a la ginecologa
o a la puericultura. Pero no fue hasta 1910 cuando se autoriz de forma general el acceso de las mujeres a la Universidad. Bien es cierto
que no fueron muchas las mujeres que, tras acabar el bachillerato,
optaran por los estudios universitarios. Las que lo consiguieron fueron
mayoritariamente a la Escuela de Magisterio y a la Facultad de Letras.
9
Las Mujeres Republicanas 1931-1939
Una de estas mujeres fue Mara de Maeztu (Vitoria 1881-Buenos Aires
1948). Su padre era cubano y su madre, Juana Whitney, hija de un
diplomtico ingls, nunca se casaron. Sealo esto, pues las mujeres a
las que voy a hacer referencia, suelen tener una influencia extrajera
fuerte, a travs del padre o de la madre. De esto se excepta a Clara
Campoamor, bien es cierto que su origen no era burgus, como el de
las otras mujeres a las que voy a hacer referencia, sino obrero. Mara
de Maeztu es una intelectual, educada en un ambiente liberal. Estudio
magisterio y lleg a hacer el doctorado en Filosofa y Letras (1936).
Haba empezado a ejercer la docencia (1902) en una escuela pblica
de Bilbao y pronto comenz a introducir nuevas tcnicas pedaggicas
y acabar con la enseanza memorstica para facilitar el acceso al conocimiento a nios y nias. Se traslad a Madrid (1915) y tuvo una
gran relacin con la Institucin Libre de Enseanza, sobre todo en lo
referente a las mujeres, pues estaba muy preocupada por facilitar a
otras mujeres el acceso al conocimiento y a la cultura. Por ello, promovi la Residencia de Seoritas, para que all pudieran vivir, mientras
estudiaban, las chicas sin familia en Madrid, que pretendan acceder
a la Universidad. Tambin impuls la creacin, a semejanza de otros
que existan en Europa, el Lyceum Club Femenino, centro cultural de
encuentro para las mujeres que pretendan tener un acceso a la cultura, al conocimiento y relacionarse a nivel intelectual con otras mujeres,
pues era grande su preocupacin por acceder al conocimiento cientfico. Todo ello se truc con la guerra de 1936. Maria de Maeztu tuvo
que marcharse (1937) a Buenos Aires donde muri (1948). Slo haba
vuelto una vez a Espaa a una estancia breve cuando muri su madre.
Fueron slo una minora las mujeres que participaban de este pensamiento, sobre todo eran amas de casa de clase media en las grandes
ciudades, con inquietudes intelectuales. Muy pocas haban accedido a
los estudios, la mayora se casaba al terminar su educacin en el colegio de monjas y, aunque tuvieran inquietudes intelectuales, su deber
era la casa y los hijos. Un grupo muy interesante son las maestras, la
mayora mujeres vocacionales, de ideales republicanos que pretenda
10
Cristina Segura Graio
educar a nios y nias en un nuevo pensamiento, en el que el conocimiento riguroso y el deseo de saber fueran prioritarios. Las maestras
rurales adems se ocupaban de la salud e higiene de nios y nias y
protegieron a sus alumnos/as cuando se inici la guerra, algunas a
costa de su vida. Su preocupacin era educar a nios y nias en los
ideales de la escuela pblica, laica, gratuita y de igualdad entre hombres y mujeres. Adems, les preocupaba preparar a las nias para
que pudieran acceder a una profesin y tener cierta independencia.
Mara de Maeztu, las maestras republicanas, Federica Montseny,
Dolores Ibarruri y las tres mujeres, Clara Campoamor, Victoria Kent y
Margarita Nelken, a las tres ltimas me referir ms adelante, todas
tuvieron una fuerte implicacin poltica, son la excepcin. Tambin fueron una excepcin las mujeres que estuvieron en el frente cuando se
inici la guerra en 1936. Estas mujeres, la mayora eran chicas muy
jvenes, de clases sociales no muy altas, con una conciencia poltica
y social muy fuerte, que haban vivido intensamente la llegada de la
II Repblica y se haban beneficiado de los cambios logrados, todos,
no slo los referidos a la situacin de las mujeres y no queran que lo
logrado se perdiera, por ello quisieron intervenir para defenderlo.
Hubo mujeres en los frentes, no muchas, y, sobre todo, en tareas de
avituallamiento, sanitarios y de colaboracin en cuestiones de infraestructura. La presencia de las mujeres en la guerra no fue una novedad,
a lo largo de los siglos las mujeres, sobre todo las de las clases sociales
inferiores, han estado en las guerras y su presencia se vea conveniente, pues atendan a las tareas de intendencia y sanidad.
Tres mujeres transcendentes. Clara Campoamor (1888-1972),
Victoria Kent (1889-1987) y Margarita Nelken (1896-1968)
Clara naci y se crio en el barrio de Maravillas de Madrid, en una
portera, con su madre y abuela. Su madre se dedicaba a coser y
11
Las Mujeres Republicanas 1931-1939
parece que ella a los cinco aos ya cosa para ayudarla. A los 13
aos era una profesional de la costura y pronto entr en el sindicato
de obreras de la aguja. Clara era una mujer que tena una gran preocupacin por mejorar su situacin y la de su madre y abuela, para
ello simultane la costura con el estudio. Pronto logr, por oposicin
pblica, un puesto en la oficina de Telfonos de Zaragoza, donde se
fue con 21 aos, cosa excepcional en aquella poca. Pero no se content con ello y sigui siempre estudiando y reivindicando sus derechos pues tena una gran conciencia social, influida, sin duda, por la
situacin que haba vivido en su casa. Particip en la huelga de 1917.
Cuando consigui el traslado a Madrid pudo empezar a estudiar
en el Instituto Cisneros y luego Leyes en la Universidad Central (1924)
para lograr entrar en el Colegio de Abogados el ao siguiente. Su
preocupacin social la llev a militar en poltica en un grupo que se
constituira como Accin Republicana. Ella no ces de trabajar durante toda su vida, sin dejar su militancia poltica, que se centr, sobre
todo, en defender a las mujeres y lograr el voto para ellas. Clara
Campoamor tena el ejemplo de su madre y de su abuela, mujeres
que siempre haban trabajado, no slo en lo domstico, como todas,
sino humildemente en lo pblico y se haban ganado la vida.
Clara Campoamor se present a las Cortes por su partido en
las elecciones de 1931 y fue elegida. Su principal preocupacin era
defender el derecho de las mujeres a votar, para lo cual tuvo una
intervencin muy decidida en las Cortes Constituyentes, defendiendo
muy duramente el derecho de las mujeres a votar frente a la incomprensin masculina, que la ridiculizaba e insultaban sin ningn pudor. Ella no cej en su defensa de la capacidad de las mujeres, pero
estaba dolida, pues quien sobre todo le discuta la conveniencia de
plantear en aquel momento este tema, era otra mujer, Victoria Kent.
Las discusiones entre ambas fueron duras y, al final, Clara logr su
deseo y se aprob el derecho de las mujeres a votar por 161 votos a
favor, frente a 125 en contra. Apoyaron su propuesta el Partido So12
Cristina Segura Graio
cialista, Esquerra Republicana y algunos diputados de la derecha. En
contra vot Accin Republicana, el Partido Radical Socialista y cuatro diputados del Partido Radical en el que militaba Clara Campoamor. Aunque consigui el voto para las mujeres, tuvo el dolor de que
su propio partido no la apoyara totalmente. La izquierda la recrimin
su defensa del voto para las mujeres, pues se consider que el voto
femenino haba dado el triunfo a las derechas en las elecciones de
1933. A partir de ese momento su vida perdi credibilidad, su propio partido la rechazaba y no volvi a ser elegida a Cortes. En 1937
se march a Buenos Aires, se dedic a escribir y a dar clases. Quiso
volver a Espaa en 1940, pero comprob que estaba procesada y
desisti. Opt por instalarse en Laussane y all se dedic a escribir y
a trabajar como abogada.
Frente a Clara en el debate del voto femenino estuvo otra mujer,
Victoria Kent (1989-1987). Era malaguea, del barrio de la Victoria, su padre era descendiente de ingleses y se dedicaba al comercio
de tela. Era una familia acomodada. Ella estudi el bachillerato en
Mlaga y fue a Madrid a estudiar Magisterio y despus Derecho.
Se hizo abogada. Tuvo mucha relacin con la Institucin Libre de
Enseanza, vivi en la Residencia de Seoritas, fundada por Mara de Maeztu, con la que colaborara en la fundacin del Lyceum
Club femenino, espacio para la cultura de las mujeres. Victoria era
tambin feminista, pero, sobre todo, tena una gran preocupacin
por los problemas sociales. Se dedic a la abogaca con xito y en
las elecciones de 1931 fue elegida diputada por el Partido Radical
Socialista, desde el que defendera, frente a Clara Campoamor, que
las mujeres no estaban todava preparadas para votar y que su voto
no sera libre, sino que lo manipularan los curas o sus parientes
masculinos.
La mayor preocupacin de Victoria Kent y a la que se dedic
cuando accedi al poder, fue la situacin en las crceles, pues consideraba que el progreso de un pas se mide por sus crceles. Fue
13
Las Mujeres Republicanas 1931-1939
nombrada directora de prisiones en 1931. Trabaj duramente y con
gran inters, consiguiendo una serie de beneficios para los penados,
sobre todo para las presas. Por ejemplo, logr que se aprobara que,
una persona mayor de 70 aos, no debiera estar en la crcel. Pero,
sobre todo, le preocupaba la lamentable situacin de las mujeres
presas. Ella impuls la construccin de la crcel de Ventas, atendiendo a modelos nuevos, como celdas individuales, cuartos de bao,
los nios con las madres hasta que tuvieran tres aos, talleres para
trabajos manuales y biblioteca. Para consolidar sus mejoras cre un
cuerpo femenino de prisiones, en sustitucin de las monjas que eran
quienes estaban en las crceles de mujeres.
Cuando se inici la guerra en 1936 se preocup por los nios y
promovi colonias infantiles para alejar a nios y nias de la guerra.
Cuando sta termin se fue a Pars con nombre falso y estuvo escondida, hasta la liberacin de la ciudad y el fin de la guerra mundial.
Entonces se encontr con los republicanos que entraron en Pars y
haban intervenido en ella. Pronto se fue a Mxico (1948) donde ense en la Universidad y cre la Escuela de Capacitacin para el
personal de prisiones (1949). Luego se fue a Nueva York requerida
por la Organizacin de Naciones Unidas como experta en prisiones.
Su fidelidad a la II Repblica espaola hizo que fuera ministra en la
constituida en el exilio.
La cuarta mujer que quiero destacar es Margarita Nelken (18961968). Las cuatro, ella, Mara de Maeztu, Clara Campoamor y Victoria Kent, todas tuvieron trayectorias diferentes pero todas tenan
conciencia de que por ser mujeres no deban de recluirse en lo
domstico. Hizo el bachillerato francs por libre, adems estudio
pintura y piano. Era una mujer muy culta y tena conciencia de
que las mujeres tenan los mismos derechos que los hombres y podan llevar a cabo las mismas funciones. Escribi bastante, puesto
que adems de su gran preocupacin poltica, era una intelectual
y tena una gran formacin. Fue diputada por el Partido Socialista
14
Cristina Segura Graio
Obrero Espaol en las Cortes constituyentes de 1931 e intent la
feminizacin del discurso dominante. Consideraba que las mujeres
deban tener los mismos derechos para acceder a lo pblico que
los hombres. En 1936 se hizo comunista y milit en el Partido Comunista Espaol hasta 1942. Cuando acab la guerra espaola se
haba ido a Francia y luego se traslad a Mxico donde se dedic
a escribir sobre todo, aunque nunca abandon su preocupacin
por la poltica.
Esta mujer, Margarita Nelken, fue sobre todo una intelectual
pero no por eso se mantuvo al margen de la guerra y de los problemas sociales. Tuvo una decida postura y actuacin en la defensa de
Madrid, junto al no pasaran de Dolores Ibarruri ella defenda el
no entraran. Tambin hay que considerarla como decidida feminista, pero consideraba que el feminismo deba estar integrado en
la revolucin que deba de emprenderse en defensa de los derechos
del pueblo. Hasta su muerte fue una mujer de izquierdas y, sobre
todo, feminista puesto que defendi siempre que los derechos de las
mujeres deban de ser semejantes a los de los hombres.
Estas cuatro mujeres representan cuatro modelos diferentes de
enfrentarse al mismo problema. En primer lugar el cambio poltico
con el fin de la monarqua, puesto que se consideraba que la Repblica supondra una sociedad ms justa, que beneficiara a las
mujeres, dndoles la oportunidad de instruirse y de participar en
lo pblico y defensa de sus ideales. Todas fueron feministas y de
ideologa de izquierdas. Y todas tuvieron que huir ante la llegada
de la represin franquista. Su vala intelectual facilit que encontraran acomodo, trabajo y reconocimiento en los pases a donde
emigraron.
15
Las Mujeres Republicanas 1931-1939
Bibliografia
Clara CAMPOAMOR (2006): El voto femenino y yo. Mi pecado mortal, Madrid.
Rosa CAPEL (1992): El sufragio femenino en la II Repblica Espaola,
Madrid.
Pilar DIAZ SANCHEZ (2006): Clara Campoamor, Madrid.
Paloma DURAN (2006): El voto femenino en Espaa, Madrid.
Concha FAGOAGA y Paloma SAAVEDRA (2007): Clara Campoamor,
una sufragista espaola, Madrid.
M Cristina FRUCTUOSO RUIZ DE ERENCHUN (1999): Mara de
Maeztu Whitney. Una Vitoriana ilustre, Vitoria.
Zenadia GUTIERREZ VEGA (2001): Victoria Kent. Una vida al servicio
del humanismo liberal, Mlaga.
Maria LAFFITTE (1964): La mujer en Espaa. Cien aos de su Historia
1860-1960, Madrid.
Josebe MARTINEZ GUTIERREZ (1997): Margarita Nelken, Madrid.
Mercedes MONTERO (2009): El acceso de la mujer espaola a la
Universidad y su proyeccin en la vida pblica (1910-1936), AHIg,
18, 311-324.
Isabel PEREZ VILLANUEVA (1989): Mara de Maeztu: una mujer en el
conformismo educativo espaol, Madrid.
-(1990): La Residencia de Estudiantes: grupo de universitarios
16
Cristina Segura Graio
y seoritas, Madrid 1910-1936, Madrid.
M Dolores RAMOS (1999): Victoria Kent, Madrid.
Antonina RODRIGO (1979): Mujeres de Espaa, las silenciadas,
Barcelona.
Geraldine M. SCANLON (1976): La polmica feminista en la Espaa
contempornea (1868-1974), Mxico.
Cristina SEGURA (2004): La Historia de las mujeres una revisin
historiogrfica, Universidad de Valladolid, 229-248.
-(2005): Historia. Historia de las mujeres. Historia social, Las
mujeres en la Historia reciente, Pamplona, Gernimo Uztariz,
21, 9-22.
- (2005): Mujeres en el mundo urbano. Sociedad, instituciones
y trabajo, H de las Mujeres en Espaa y Amrica Latina. I
De la Prehistoria a la Edad Media, Madrid, 517-545.
-(2013): Las mujeres mediadoras y/o constructoras de la paz,
Guerra y paz en la Edad Media, Madrid, 2013, 421-438.
-(2014): El trabajo de las mujeres a fines del siglo XVIII en
Andaluca, Herederas de Clio, Sevilla, 2014, 515-530.
Mujeres, Trabajo y Familia en las sociedades preindustriales
-(2007): Maternidad, familia y trabajo. De la invisibilidad
histrica de las mujeres a la igualdad contempornea, El trabajo de las mujeres en las sociedades preindustriales, Len,
149-161.
17
Las Mujeres Republicanas 1931-1939
VVAA (2000): Mujeres en la Historia de Espaa. Enciclopedia
biogrfica, Barcelona.
Carmen ZULUETA y Alicia MORENO (1993): La Residencia de seoritas: ni convento, ni college, Madrid.
18
La lucha de la mujer por el voto femenino
La lucha de la mujer por el voto
femenino
Jos Luis Garrot Garrot
Antecedentes del sufragismo espaol
Hasta la finalizacin de la I Guerra Mundial el movimiento sufragista
femenino en Espaa era prcticamente inexistente. Es en la dcada
de los aos veinte del pasado siglo cuando comienzan a hacerse
visibles las mujeres en espacios hasta entonces vedados a su presencia. Estas mujeres comienzan a agruparse en distintas organizaciones
femeninas como el Lyceum Club, Asociacin de Mujeres Espaolas,
Cruzada de Mujeres Espaolas, Federacin Internacional de Mujeres
Universitarias, o la Asociacin Universitaria Femenina. Es desde estas
agrupaciones donde comienza a pergearse un movimiento en demanda del sufragio femenino.
Anteriormente algunos polticos haban planteado la posibilidad
de conceder el voto a la mujer. En 1908 el conde de Casa-Valencia
presenta un Proyecto de Ley en donde manifestaba que era absurdo
que una mujer pudiera ser reina y no pudiera ejercer el derecho del
20
Jos Luis Garrot Garrot
voto. Poco despus siete diputados republicanos, liderados por Pi y
Arsuaga, proponen la concesin del voto a la mujer emancipada en
las elecciones municipales. La propuesta de los diputados republicanos fue rechazada por 65 votos en contra y 35 a favor. Una dcada
despus, en 1919, el diputado conservador Burgo Mazo present un
Proyecto de Ley que permitiera a mujeres y hombres mayores de 25
aos ejercer el voto, con la salvedad de que las mujeres no podran
ser elegidas. Nuevamente fracas el proyecto.
Paradjicamente tendra que ser una dictadura la que concediera
el sufragio femenino. En Estatuto Municipal dictado en 1923 por el
dictador Primo de Rivera, se reconoce el derecho al voto a las mujeres
mayores de 23 aos, excluyendo a las casadas y prostitutas; podran
votar las solteras, viudas o divorciadas estas ltimas en el caso de
que el marido hubiera sido declarado culpable en la causa de divorcio-. En el Anteproyecto Constitucional de 1926 se ampliaban los
derechos de sufragio a todos los espaoles, sin distincin de sexo,
mayores de 18 aos. Primo de Rivera fue ms all en la concesin de
derechos polticos a las mujeres; en 1927 se reserv un determinado
nmero de escaos para las mujeres. Hay que sealar que la mujer
nunca pudo ejercer el derecho concedido ya que nunca llegaron a
celebrarse ningn tipo de elecciones, ya que Primo de Rivera present
su dimisin en 1929, dando paso a la conocida como Dictablanda,
primero dirigida por el general Berenguer y posteriormente por el almirante Aznar, que daran paso al advenimiento de la Segunda Repblica tras las elecciones celebradas el 12 de abril de 1931; elecciones
en las que no pudo participar la mujer, a pesar de que en 1930 haba
12.112.013 mujeres censadas, lo que supona ms de cincuenta por
ciento del censo.
Durante la proclamacin de la Repblica vemos en muchas imgenes como multitud de mujeres tambin salieron a las calles celebrado la llegada de un nuevo rgimen que consideraban podra traer
una mejora en sus vidas y en su condicin de ciudadanos de segunda
21
La lucha de la mujer por el voto femenino
clase como eran consideradas hasta ese momento. Evidentemente la
Repblica trajo cambios en la situacin poltica de la mujer, pero estos cambios no se trasladaron al contexto ideolgico. La mentalidad
patriarcal segua marcando el rumbo de la vida social. Como muy
bien seala Ana Aguado: A la altura de 1931 la sociedad espaola
estaba profundamente inmersa en los modelos de gnero y diferenciacin de espacio tradicionales en funcin del sexo, y estas actitudes
iban a cambiar escasamente en el perodo republicano (AGUADO:
112). Esto se tradujo en el debate sobre el sufragio femenino, amn
de las diferentes estrategias polticas, tambin se observaron posturas
que ms tenan que ver con una concepcin clasicista de la sociedad
que con la ideologa poltica.
Asimismo funcionaban arquetipos y prejuicios antagnicos con
los supuestos aires de modernidad que debera traer la Repblica.
Muchos dirigentes republicanos mantenan el temor de que la mujer
optara por opciones conservadoras en las elecciones. Este sera uno
de los motivos que aducirn aquellos que no deseaban dar el plcet
al voto femenino. De hecho, el Gobierno provisional concedi a las
mujeres el derecho a presentarse como candidatas al Parlamento1
salieron tres diputadas, Clara Campoamor (P. Radical); Victoria Kent
(Partido Republicano Radical Socialista) y Margarita Nelken (PSOE),
pero no les otorg el voto; en espera de que se redactase el texto
constitucional.
Lo anterior no quiere decir que la Repblica no tomase medidas
que mejoraban la condicin de la mujer en diversos mbitos: educacin, legislacin penal, trabajo, etc. Pero en fondo segua subyaciendo la distincin de gnero, siempre en sentido negativo para las
mujeres.
Decreto de 8 de mayo de 1931
22
Jos Luis Garrot Garrot
Comisin Constitucional
El 6 de mayo de 1931 se form una Comisin Jurdica Asesora, constituida por veinticuatro vocales y presidida por ngel Ossorio y Gallardo. El 6 de julio present un anteproyecto que fue rechazado ya
que socialistas y republicanos de izquierda lo consideraron retrgrado.
Esto oblig al Gobierno provisional a crear el da 28 de julio una Comisin de Constitucin, formada por veintin diputados y presidida por
el socialista Luis Jimnez de Asa. En esta comisin los partidos ms
representados eran el PSOE con cinco vocales, el Partido Radical con
cuatro entre ellos Clara Campoamor- y el Partido Radical Socialista
con tres. Ellos seran los encargados de elaborar el anteproyecto constitucional que posteriormente se debatira en las Cortes.
La ms enconada defensora del derecho al voto femenino en la
Comisin fue Clara Campoamor. Su primera intervencin fue en referencia al artculo 23 que pasara a ser el 25 en el texto constitucional-. El anteproyecto se compona de dos prrafos:
No podrn ser fundamento de privilegio jurdico: el nacimiento,
la clase social, la riqueza, las ideas polticas y las creencias religiosas.
Se reconoce en principio2, la igualdad de derechos de los dos
sexos.
Con buen criterio, Clara Campoamor defendi que haba que modificar el primer prrafo y suprimir el segundo. La palabra en principio
posibilitaba que en cualquier momento esta igualdad fuera soslayada
como ocurri en Alemania-. La propuesta de Campoamor fue derro2
23
El subrayado es mo.
La lucha de la mujer por el voto femenino
tada en la Comisin, permaneciendo el Anteproyecto elaborado por
la Comisin Jurdica Asesora. Campoamor present un voto particular apoyado por siete diputados ms: Botella Asensi (PRRS), Jimnez
de Asa y Tritn Gmez (PSOE), Ruiz Funes (AR), Garca Valdecasas
(Al Servicio de la Repblica) y dos diputados radicales ms que no
formaban parte de la Comisin.
Donde no hubo discusin fue en la concesin del sufragio femenino, si bien algunos de los que en la Comisin mostraron una actitud
favorable, a la hora de discutirlo en las Cortes cambiaron radicalmente de postura. En el anteproyecto haba dos artculos que hacan
referencia al voto femenino:
Artculo 20: Todos los ciudadanos participarn por igual del
derecho electoral, conforme determinen las leyes.
Artculo 34: Tendrn derecho al voto todos los espaoles mayores de 23 aos, as varones como hembras.
El que hubiera una postura favorable para otorgar el voto femenino
se debi fundamentalmente a dos razones. En primer lugar el que la
Constitucin de 1931 hubiera tomado como modelos las de Mxico
(1917), Rusia (1918) y, sobre todo, en la de Weimar (1919). En todas
ellas se reconoca el derecho al sufragio a ambos sexos. La segunda
que hubiera sido incoherente que un derecho que haba otorgado
una dictadura como la de Primo de Rivera, le fuera arrebatado por un
rgimen democrtico como era la Repblica. Hay que significar que
Espaa sera el primer pas latino europeo en conceder el sufragio
universal.
24
Jos Luis Garrot Garrot
Debate sobre la concesin del voto femenino: 30 de septiembre-1
de octubre de 1931
Junto al de la cuestin religiosa fue el debate ms polmico de los
que se realizaron para la aprobacin de la Constitucin. En el fondo
subyaca la resistencia de los hombres a dejar una parcela de la vida
poltica que hasta esos momentos haba sido exclusivamente suya.
En debate se pudieron escuchar argumentaciones, entre los detractores de la concesin del voto a la mujer, sin el ms mnimo sentido comn, y muy lejos de lo que sera la adopcin de una postura
realmente democrtica. Si en la teora a muchos prceres se les llenaba la boca al hablar de la igualdad de derechos entre ambos sexos,
a la hora de la verdad, cuando esas teoras haba que llevarlas a la
prctica, parece que se les olvidaban sus palabras, primando los intereses de gnero, y resucitando pensamientos carpetovetnicos.
En la mayora de los argumentos contrarios a la concesin del
sufragio femenino se entrevea la idea de que la mujer era un ser
inferior al hombre. No solo ponan en duda su independencia a la
hora de ejercer su legtimo derecho, tambin eran contundentes los
que defendan, aunque intentaran disimularlo, la vieja idea de la incapacidad intelectual de la mujer.
El argumento esgrimido por el diputado de la Federacin Republicana Gallega, Roberto Novoa Santos3 abundaba en esta supuesta
inferioridad intelectual de la mujer: El histerismo no es una enfermedad es la propia estructura de la mujer; la mujer es eso: histerismo,
continuo afirmando que si se conceda el voto a la mujer Se hara
del histerismo ley. Aunque Novoa afirmaba hablar en nombre de
3
Autor en 1908 de una obra titulada La indigencia espiritual del
sexo femenino. Las pruebas anatmicas, fisiolgicas y psicolgicas de la
pobreza mental de la mujer
25
La lucha de la mujer por el voto femenino
la minora Galleguista, todo el grupo, excepto l, vot a favor de la
concesin del voto femenino.
Otros, como el diputado del Partido Republicano Radical, lvarez
Buylla, hacan hincapi en el conservadurismo propio de la mujer:
[] el voto de la mujer es un elemento peligrossimo para la Repblica; que la mujer espaola merece todo los respetos dentro de
aquel hogar que cant Gabriel y Galn como ama de casa; que como
educadora de sus hijos merece tambin las alabanzas de los poetas;
pero que la mujer espaola como poltica es retardataria, es retrgrada, todava no se ha separado de la sacrista y del confesionario.
En las palabras de lvarez Buylla se observa como an era comn
pensar que la mujer era incapaz de tener poder de decisin. An se
la vea como carne de sacrista, y por supuesto segua vigente para
el diputado radical el viejo dicho de La mujer en casa y con la pata
quebrada. Para la mayora de los varones de la Espaa de los aos
treinta y desgraciadamente para muchos del siglo XXI-, la mujer solamente estaba capacitada para asumir el rol que le haba otorgado
desde tiempo inmemorial la sociedad patriarcal: ser esposa y madre.
En el supuesto talante conservador de la mujer incida otro diputado radical, Rafael Guerra del Ro: Nosotros tememos por la Repblica el voto de la mujer, desearamos tener la esperanza de que hoy
da las mujeres de Espaa votaran como votaron los hombres el da
12 de abril; pero as como nosotros tenemos la prueba de que los
varones de Espaa son una garanta para la Repblica tememos que
el voto de la mujer venga a unirse a los que aqu forman la extrema
derecha.. Una vez ms los prejuicios sobre la mujer salen a la luz.
Basndose en no se sabe que argumentos, se daba por sentado que
4
A Victoria Kent habra que haberle recordado que el inicio de
la Semana Trgica en 1909, se produce cuando centenares de mujeres
protestan en los muelles de Barcelona cuando sus esposos e hijos iban a
ser embarcados con destino a la guerra de Marruecos.
26
Jos Luis Garrot Garrot
la mujer se inclinara por la derecha a la hora de ejercer su voto.
Seguramente lo ms triste de la controversia creada en relacin
a la concesin del voto femenino, es que dos, de las tres mujeres que
haban obtenido acta parlamentaria, se posicionaban en contra de la
concesin del voto a la mujer, al menos momentneamente.
Victoria Kent (PRRS) estaba plenamente convencida de que la mujer no estaba preparada para ejercer su derecho al voto. Por otro
lado haca una distincin totalmente clasista dentro del propio estamento femenino, diferenciando a aquellas que eran intelectuales
o trabajadoras que segn ella eran las nicas que podran estar
preparadas para ejercer el voto- de las que no disponan de estos
ttulos. Veamos algunas de las argumentaciones de Victoria Kent
para justificar su voto contrario a la concesin del sufragio femenino:
Si las mujeres espaolas fueran todas obreras, si hubieran atravesado un periodo universitario y estuvieran liberadas en su conciencia,
yo me levantara frente a toda la Cmara a pedir el voto femenino.
Creo que no es el momento de otorgar el voto a la mujer espaola, lo dice una mujer que, en el momento de decirlo, renuncia a un
ideal [] Es necesario aplazar el voto femenino porque yo necesitara
ver, para variar mi criterio, a las madres en la calle pidiendo escuelas
para sus hijos; yo necesitara haber visto en las calles a las madres
prohibiendo a sus hijos que fueran a Marruecos4; yo necesitara ver a
las mujeres espaolas unidas todas pidiendo lo que es indispensable
para la salud y cultura de sus hijos.
Cuando la mujer espaola se d cuenta de que slo en la Rep27
La lucha de la mujer por el voto femenino
blica estn garantizando los derechos de la ciudadana de sus hijos,
de que slo la Repblica ha trado al hogar el pan que la monarqua
les haba negado, entonces, seores diputados, la mujer ser la ms
ferviente defensora de la Repblica.
Una de las pruebas que present Victoria Kent para defender
el argumento de que la mujer estaba muy supeditada a las consignas
que reciba en los confesionarios, fue hacer referencia al escrito que
haba presentado Gil Robles, en el que un milln de mujeres haban
firmado pidiendo proteccin para las congregaciones religiosas.
Parecidos pensamientos tena la diputada socialista Margarita
Nelken. Aunque no pudo estar presente en los debates por no haber
recogido an si acta de diputada se retras por su condicin de nacida en el extranjero-, en una entrevista que concedi a El Socialista,
mostr su recelo respecto a la concesin del voto femenino: []
No vale tomar ilusiones por realidades: las mujeres espaolas, espiritualmente emancipadas, son hoy todava infinitamente menos que
las que irn a pedirle la orden al confesor o se dejaran guiar por los
que explotan el natural conservadurismo familiar femenino []La
misma Margarita Nelken haba publicado ese mismo ao un libro
titulado La mujer ante las Cortes Constituyentes. En l haca hincapi
en la poca politizacin de las mujeres espaolas: Unas cuantas docenas de muchachas universitarias; unas cuantas docenas de mujeres
afiliadas a las juventudes y agrupaciones socialistas, y que como tales
han actuado con todo entusiasmo en las pasadas elecciones; unos
cuantos millares, incluso mujeres proletarias o campesinas, a quienes
las dificultades de su vida, por un lado, y, por otro, una estrecha
identificacin con los varones ms prximos las ha impulsado hacia
ideales izquierdistas, nada pueden significar frente a la aplastante
mayora de mujeres directa y patentemente en pugna con los ideales
de sus compaeros, de sus padres, o de sus hijos (citado por PAEZ)
Siguiendo a Rosa M Capel (CAPEL: 1992). Los argumentos de los
28
Jos Luis Garrot Garrot
que defendan la concesin del voto a la mujer se basaban en cinco
puntos:
1. No era coherente que si se elaboraba una Constitucin de tipo
democrtico, se sacrificara este ideal en aras de defender posibles intereses de un Estado.
2. Si se negaba el voto a la mujer, no tena sentido el sufragio pasivo
concedido con anterioridad; ya que las mujeres elegidas no representaran los intereses de su sexo sino los de los hombres o, en
caso de que se concediera restringido, de las pocas mujeres que
tuviesen la oportunidad de ejercer ese derecho.
3. Sera del todo incongruente que los derechos concedidos fuera
cual fuese el motivo- por un rgimen dictatorial le fueran conculcados por uno democrtico.
4. El que se prohibiera por la supuesta dependencia que tena la
mujer de los confesionarios, era un agravio para todas aquellas
mujeres trabajadoras o intelectuales que no estaban sujetas a este
yugo.
5. La negativa contradeca el artculo 25 del proyecto constitucional,
que estableca que el sexo no poda ser motivo de privilegio.
Poltico belga del s. XIX. Fue presidente de la Cmara, y autor del
libro Le vote des Jetantes.
6
Ministro con Alfonso XIII se pas a las filas del republicanismo tras el
golpe de Primo de Rivera. Fue ministro del Gobierno republicano en el exilio.
29
La lucha de la mujer por el voto femenino
Clara Campoamor fue la que defendi ms tenazmente la concesin
del voto a la mujer. Respondi a todos y cada uno de los que se
haban manifestado en contra, esgrimiendo argumentos difcilmente
rebatibles por cualquiera que se denominara demcrata. Veamos algunas de las razones que expuso en el debate.
Si este voto pasara, el primer artculo de la Constitucin podra
decir que Espaa es una repblica democrtica y que todos los poderes emanan del pueblo; si no pasara; para m, para las mujeres, para
los hombres que estiman el principio democrtico como obligatorio,
ese artculo no dira ms que una cosa: Espaa es una Repblica
aristocrtica, de privilegio masculino. Todos los derechos emanan exclusivamente del hombre.
Campoamor tena claro que muchos hombres que van de liberales
en la vida pblica, en la privada conservan una actitud machista y
retrgrada: El hombre liberal espaol, que se llama de ideas avanzadas, en general [] consenta y alentaba una incomprensible dualidad ideolgica en el hogar en el que parecan convivir el sentimiento
liberal avanzado, republicano y laico del varn, con el ultramontano
y catlico militante de la mujer.
Campoamor defenda que la concesin del voto femenino sera
la mejor forma de que la mujer pudiera liberarse del patriarcado tan
firmemente instalado en la sociedad espaola: dejad que la mujer se
manifieste como es, para conocerla y juzgarla. Respetad su derecho
como ser humano [] Dejad adems a la mujer que acte en Derecho, que ser la nica forma que eduque en l []
La diputada radical contrarrest el argumento que daba como
seguro que el voto de la mujer ira a parar a las filas conservadoras,
y a aquellos que pensaban que si la mujer votaba de distinta manera
que su esposo se produciran conflictos en el seno familiar.
30
Jos Luis Garrot Garrot
[] basta examinar las opiniones de diversos hombres,
tratadistas o no, para ver que cada uno da la interpretacin que le
parece al voto de la mujer. Ya es Barthelemy5 cuando nos dice que
la mujer votar exactamente igual que su marido. Ya es Inglaterra,
demostrndonos que la mujer vota con los laboristas; ya es el Sr.
Ossorio y Gallardo6, cuando nos deca en su voto particular del anteproyecto, que el voto de la mujer casada llevara a la perturbacin a
los hogares. Poneos de acuerdo seores, antes de definir de una vez
a favor de quin va a votar la mujer, pero no condicionis su voto con
la esperanza de que lo emita a favor vuestro []
Campoamor rebati uno por uno todos los argumentos esgrimidos; y los rebati de forma contundente, no dejando excesivo margen
para la rplica. A Guerra del Ro, que haba propuesto posponer el
voto de la mujer a una legislatura posterior, advirtiendo de la peligrosidad del voto femenino para la Repblica, solicitando de que de no
ser favorable a los intereses republicanos, le fuera revocado: []
Se est haciendo una Constitucin de tipo demcrata, por un pueblo
que tiene escrito como lema principal, en lo que yo llamo el arco del
triunfo de su Repblica, el respeto profundo a los principios democrticos [], no es posible sentar el principio de que se han de conceder
unos derechos si han de ser conformes con lo que nosotros deseamos,
y previniendo la contingencia de que pudiese no ser as, revocarlo el
da de maana, no es democrtico.
Quizs una de sus contestaciones ms contundentes y ms airadas fue la que dio a Victoria Kent; posiblemente porque la condicin
de mujer de sta: Las mujeres! Cmo puede decirse que cuando las
mujeres den seales de vida por la Repblica se las conceder como
premio el derecho a votar? Es que no han luchado las mujeres por
la Repblica? Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y
7
8
31
Posteriormente pas a denominarse Partido Republicano Progresista.
Posteriormente ingres en las filas del PCE.
La lucha de la mujer por el voto femenino
de las universitarias no se est catando su capacidad? [] Se va a
ignorar a todas las que no pertenecen a una clase ni a la otra? No
sufren tanto como las otras las consecuencias de la legislacin? No
pagan los impuestos para sostener al Estado en la misma forma que
las otras y que los varones? [] Cmo puede decirse que la mujer
no ha luchado y que necesita una poca, largos aos de Repblica,
para demostrar su capacidad? Y Por qu no los hombres? Por qu
el hombre, al advenimiento de la Repblica, ha de tener sus derechos
y ha de ponerse un lazareto a las mujeres?
Ante la manida idea de que la mujer era muy religiosa, y por tanto
influenciable por la Iglesia, tambin respondi Campoamor lanzando
una acusacin a los diputados varones: En las procesiones van muchos ms hombres que mujeres Es que no les remuerde la conciencia
a ninguno de los diputados republicanos hombres de haber pasado a
la Historia en fotografas llevando el palio en una procesin?
Aunque Campoamor fuera la ms firme defensora del voto de
la mujer, y la mxima exponente de esta posicin en el debate en el
Congreso; no fue la nica voz que se alz pidiendo el sufragio femenino. Tal fue el caso de Csar Juarros Ortega (Derecha Liberal Republicana7): Constituyen ms de la mitad de la Nacin y no es posible
hacer labor legislativa seria prescindiendo de ms de la mitad de la
Nacin. [] Que slo los hombres puedan votar a la mujer plantea el
siguiente problema: la mujer que viene a la Cmara lo hace elegida
por sentimientos y razones de ndole masculina: la que la ha votado.
Mientras que la mujer no tenga el voto de las dems mujeres no se
puede afirmar seriamente que representa al sexo femenino. Tambin
lo hizo el diputado del PRRS Antonio Balbontn Gutirrez8, contraviniendo el pensar de su partido: Todava no est aqu la mujer,
estamos aqu solo los hombres y podramos hacer una obra inmensa
por la liberacin de la mujer antes de que la mujer vote [] No nos
atrevemos, mejor dicho, no os atrevis porque por mi parte no quedara a hacerlo- Entonces os digo, que tenis derecho a echar a las
32
Jos Luis Garrot Garrot
mujeres la culpa de vuestras propias flaquezas. Otro que contravino
las rdenes de su partido, fue el diputado de AR Roberto Castrovido:
[] las que como la seorita Kent temen y de ese temor participan tambin el Partido Radical Socialista- se equivocan, porque para
compenetrar a la mujer con la Repblica es preciso e indispensable
concederla, desde luego, el derecho al sufragio []
El partido que ms se signific en la defensa del voto femenino
fue el PSOE. El miembro de este partido, Manuel Cordero contest
al diputado de AR Pedro Rico, que argument que el voto femenino
era un peligro para la Repblica: Cuando se promulg el sufragio
universal, los trabajadores vivan una vida infernal, su incultura era
enorme, aquellos que pensaron en implantar el sufragio universal no
repararon en los peligros que ello pudiera tener, porque saban muy
bien que implantar el sufragio era abrir una escuela de ciudadana,
para ir formando la capacidad y la conciencia de los trabajadores. Lo
mismo ocurrir con el sufragio de la mujer. La explicacin del porqu el PSOE votara favor de la concesin del voto a la mujer, la dio
Andrs Ovejero: Nosotros sabemos que podemos perder puestos en
prximas elecciones; pero qu importa la discriminacin numrica
de las masas de un partido? Lo que importa es la educacin de la
mujer espaola.
Votacin y reacciones
El da 1 de octubre se daba por finalizado el debate procedindose a
la votacin. Este fue el da que Clara Campoamor bautiz como da
del histerismo masculino.
En el momento de iniciarse la votacin haba ausentes de la Cmara 188 diputados. Posiblemente muchos de ellos por no querer
posicionarse en un sentido u otro, o no ir en contra de las rdenes de
33
La lucha de la mujer por el voto femenino
partido. Uno de los ausentes fue Manuel Azaa, aunque a posteriori
dio la razn a Clara Campoamor en su defensa del voto femenino. De
los 282 diputados presentes, 161 votaron a favor de la concesin del
voto a la mujer, mientras que 121 lo hacan en contra.
A favor se posicionaron el PSOE, aunque algunos diputados como
la Indalecio Prieto se ausentaron del hemiciclo para no romper la
disciplina de partido, voto en contra Alomar Villalonga; los catalanes
con la excepcin de Ayuso (PRDF) y Mariat- ; los galleguistas; los
miembros de Al Servicio de la Repblica; progresistas y los partidos
de derechas exceptuando a Royo Villanova (Partido Agrario) y Lamami de Claire (Partido Tradicionalista). En contra se posicionaron
Partido Radical con las excepciones de Clara Campoamor, Lpez
Driga, Messeguer y Eduardo Ortega y Gasset-; Accin Republicana tomaron postura distinta Ruz-Funes Garca, Alberca Montoya
y Castrovido Sanz-; y PRRS, con la excepcin del diputado Barns.
Del Gobierno solamente emitieron voto favorable, Alcal-Zamora,
Fernando de los Ros, Miguel Maura, Casares Quiroga y Largo Caballero.
Una vez concluida la votacin el hemiciclo se convirti en un verdadero gallinero. Gritos desde el pblico de las mujeres presentes
en la tribuna pblica, gritos de Viva la Repblica! por parte de las
mujeres; increpaciones de diputados hacia el banco azul, etc. Las
intervenciones posteriores para expresar su satisfaccin Carrasco i
Formiguera, Ramn Franco, o para mostrar su disconformidad, lvarez Buylla, Rico; apenas podan orse por los aplausos o silbidos del
resto de la Cmara.
Indalecio Prieto iba gritando por los pasillos del Congreso que la
concesin del voto a la mujer haba sido una pualada trapera a la
9
Durante la Repblica nunca ms se volvieron a celebrar elecciones
municipales, por lo que la mujer no podra haber ejercido su derecho al voto.
34
Jos Luis Garrot Garrot
Repblica. Respecto al lder socialista, Clara Campoamor, le acus
de ser el responsable del cambio de opinin que experimentaron los
republicanos. El mismo Prieto achac la derrota de la izquierda en las
elecciones de 1933 al voto femenino.
El da 14 de octubre de 1931 Clara Campoamor recibi un homenaje por parte del Lyceum Femenino por su lucha para la concesin
del voto femenino. Poco despus la Asociacin de Mujeres Espaolas
hizo lo propio, en esta ocasin a la Repblica, acto en el que intervinieron Clara Campoamor y Fernando de los Ros.
Algo ms de un ao ms tarde, el 18 de noviembre de 1932, la
Unin Republicana Femenina, organizacin fundada por Clara Campoamor envi un texto de agradecimiento a las Cortes Constituyentes
por haber otorgado el voto a la mujer:
Las mujeres espaolas, conscientes de sus deberes ciudadanos,
declaran con toda la fuerza de que son capaces por su sensible y
noble corazn, que se comprometen solemnemente a dar por s das
de gloria a nuestra amada Repblica, laborando sin cesar en bien de
la misma y educando a sus hijos, hombres del maana, en los ms
austeros principios de rectitud y justicia, base que los capacita para
ser provechosos a su madre Patria y decimos a su madre y no a su
padre porque estanos conformes con la teora expuesta por una sublime contempornea: La Patria que para los hombres es la madre,
para las mujeres es el hijo, siendo as, no creemos necesario exponer
con qu gran amor realizaremos nuestros deberes ciudadanos cmo
ser por nosotras perfectamente atendido y defendiendo nuestra nueva y grande Espaa.
Debate del 1 de diciembre de 1931
10
En el mismo sentido se haba pronunciado victoria Kent en una entrevista concedida a La Voz, publicada el 26 de noviembre.
35
La lucha de la mujer por el voto femenino
No termin con la votacin, y aprobacin, del da 1 de octubre, la
lucha por el sufragio femenino. Sus detractores an tenan una ltima
baza. Antes de pasar a la votacin total de la Constitucin exista la
posibilidad de presentar Disposiciones Adicionales Transitorias, con
las que se poda modificar temporalmente lo aprobado si se consideraba que redundara en beneficio de la Repblica.
El da 21 de noviembre se present la primera Disposicin Adicional Transitoria por parte del diputado de Accin Republicana Matas Pealba. En ella solicitaba que la concesin del voto a la mujer
fuera aplazado en tanto no se hubieran renovado los ayuntamientos
elegidos el 12 de febrero9. La enmienda la firmaron diez diputados
del PRR, PRRS y AR. El da 25 un grupo de mujeres elev un escrito
a la Cmara protestando por los trminos de la propuesta de Matas
Pealba. Ese mismo da, el diputado Jos Terrero Snchez (P. Radical)
present otra Disposicin solicitando aplazar el derecho al sufragio
a aquellas mujeres que no fueran viudas o solteras mayores de edad
hasta ocho aos despus de establecida la nueva ley electoral.
El da 1 de diciembre se presentaron ambas Disposiciones a la
Cmara. Antes de iniciarse el debate, Terrero retir la suya, no as
Matas Pealba, que expuso las razones que le haban impulsado a
presentar la Disposicin [] el motivo de yo os conjure aqu a deteneros a reflexionar, a examinar y a meditar que es lo que definitivamente se ha de hacer con el sufragio femenino, porque si en principio
est reconocido, yo digo [], que no es posible lanzar, volcar, esos
seis millones de votos [] en las urnas sin saber lo que puede significar [], al margen de un centenar de miles [] capacitadas para
el ejercicio del sufragio, hay ms de cinco millones que no lo estn,
no lo estarn en mucho tiempo, que mientras las escuelas no realicen
11
El Debate, 1-X-1931, era un peridico conservador ligado a la CEDA
y a Accin Catlica.
12.
La Voz, 1-X-1931
36
Jos Luis Garrot Garrot
su funcin, no podrn intervenir en poltica con eficacia y con fruto.
Apoyando a Pealba tomaron la palabra Emilio Bello (AR), Gomriz
y Baeza Medina (PRS), y Guerra del Ro (PR). En definitiva se trataba,
no de negar el voto femenino, lo que sera una postura revisionista
como les dijo Campoamor- sino de postergarlo hasta en tanto, segn
sus criterios, ste no fuera un peligro para la Repblica. Lo significativo es que dos de las tres mujeres diputadas estuvieran de acuerdo
con esta consideracin10.
Las intervenciones en contra de la Disposicin corrieron a cargo de
Clara Campoamor, los socialistas Jos Antonio Balbontn y Manuel Cordero, y Laureano Gmez-Paratcha (Federacin Republicana Gallega).
Campoamor aludi a las consecuencias que tendra la aprobacin de la
Disposicin: [] la mujer habr sido vencida materialmente en el disfrute del voto en el tiempo que ha de ejercerlo, pero quin ser vencida
moralmente e idealmente ser la Cmara; sern las Constituyentes; ser
la Constitucin (citado por GMEZ-FERRER: 138). Contino Campoamor diciendo que si en su momento se haba rechazado la propuesta
de los no sufragistas, ahora, que se utilizaban los mismos argumentos,
sera una contradiccin aprobar la Disposicin. Por otro lado mantena
que si las mujeres no estaban preparadas, tampoco lo estaban los hombres, que solamente haban votado a las izquierdas despus de grandes
crisis: 1898, 1917 y 1931.
En esta ocasin la votacin fue ms reida; 131 votos en contra
de la Disposicin contra 127 a favor. Algunos de los que votaron a favor, como Victoria Kent, justificaron su voto aludiendo que lo hacan as
porque lo contrario sera favorecer a la extrema derecha. Debe ser que
algunos consideraban al PSOE mximo defensor de la otorgacin del
sufragio femenino- en este arco ideolgico. La poca diferencia de votos
13
La Voz, 2-X-1931
El Debate, 2-X-1931
15
La Libertad, 2-X-1931
14
37
La lucha de la mujer por el voto femenino
se debi a que la derecha estaba ausente del hemiciclo, ya que se haba
ausentado tras los debates sobre la cuestin religiosa. Esto es una clara
prueba de los que dicen, como el publicista Marhuenda, que el voto
femenino se aprob gracias a la derecha.
La prensa
Hemos visto como se desarroll el debate parlamentario, este mismo
debate se produjo en la prensa, y al igual que el Parlamento la tendencia ideolgica no presupuso el posicionamiento hacia un lado u
otro. Por ejemplo peridicos de derechas como El Debate, no estaban
muy de acuerdo en la concesin del sufragio femenino, a pesar de
que el debate del da 1 de octubre la prctica totalidad de los diputados de la derecha votaron a favor de la concesin del voto a la mujer.
Y cuidado que, con gusto, en principio, no aceptamos nosotros
la concesin del voto a la mujer. Nosotros creemos que el lugar propio
de la mujer, de su condicin, de sus deberes, de su misin en la vida,
es el hogar. Y nos parecer mal que de l se a arranque, y aun que
en ella se fomenten o despierten vocaciones que la atraigan a la calle. Estamos ciertos de que es desgraciada la noticia de una sociedad
donde la mujer no se contenta con ser esposa y madre.11
En los peridicos que podamos considerar de centro, las opiniones eran dispares. En El Debate se poda ver una clara posicin
antisufragista.
El voto hoy en la mujer es absurdo, porque en la inmensa mayora de los pueblos el elemento femenino, en su mayor parte, est en
manos de los curas, que dirigen la opinin femenina, se introducen
en los hogares e imperan en todas partes. Hoy la mujer espaola,
16
17
El Socialista, 2-X-1931
El Heraldo de Madrid, 2-X-1931
38
Jos Luis Garrot Garrot
especialmente la campesina, no est capacitada para hacer uso del
derecho del sufragio de una manera libre y sin concejos de nadie.12
Este mismo diario, al da siguiente, se haca eco del escndalo
que se haba organizado en los pasillos del Congreso una vez realizada la votacin. Asimismo alertaba de las posibles consecuencias
que podran acarrear la concesin del voto femenino, refirindose,
sin duda, al debate que posteriormente debera producirse sobre la
cuestin religiosa.
La concesin del voto a las mujeres, acordada ayer por la Cmara, determin un escndalo formidable, que contino luego en los
pasillos [] Es posible que la trascendental votacin de anoche tenga
consecuencias graves en otro orden nacional.13
Al da siguiente, y una vez conocidos los resultados de la votacin que conceda el voto a las mujeres, El Debate se haca eco de la
amenaza que haba proclamado un diputado del Partido Radical, en
relacin a que podran cambiar sus posiciones en el tema religioso:
El Sr. Guerra del Ro no recataba la idea de que la votacin de esta
tarde podra tener repercusin en la discusin del problema religioso.
Hubo algn diputado de la minora radical que afirm: si maana
se presentase una enmienda pidiendo la expulsin inmediata de las
rdenes religiosas, yo lo votara sin inconvenientes.14
Entre los peridicos de izquierdas las posiciones eran encontradas. El diario La Libertad y El Socialista, mantenan posturas totalmente divergentes.
No somos enemigos de la concesin del voto a las mujeres; esti13
Margarita Nelken, Matilde de la Torre y Mara Lejrraga por parte del
PSOE; Francisca Bohigas, del Partido Agrario; Mara Urraca Pastor, de Renovacin Espaola, y Pilar Careaga, del Partido Tradicionalista.
39
La lucha de la mujer por el voto femenino
mamos que debe concedrsela ese derecho de ciudadana, pero a su
tiempo; pasados cinco aos, diez, veinte los que sean necesarios
para la total transformacin de la sociedad espaola; cuando nuestras mujeres se vena redimidas de la vida de esclavitud a que hoy
estn sometidas [] La mujer espaola, en general, por sus condiciones de vida, por su educacin, por los limitados horizontes de su
apagada existencia, tiene su consuelo en la fe religiosa, su esperanza
es la oracin, su refugio la iglesia.15
Los demcratas burgueses tienen miedo a la democracia. Como
sabemos que todo su radicalismo es verbalista, no nos ha sorprendido lo ocurrido. Son republicanos, viejos republicanos, defensores
de la igualdad de derechos para uno y otro sexos; pero slo en la
verborrea fcil del mitin; luego se asustan, y cuando la Constitucin
concede el voto a la mujer, no slo como un derecho, sino como un
deber, tiemblan de pnico.16
Contundente en su razonamiento era Crisol, peridico que podramos enclavar en el mbito ideolgico del centro-izquierda.
El voto femenino no producir trastornos fundamentales en la
marcha del Estado `] La incapacidad y la impreparacin que suele
alegarse en contra, ms bien hace indicada y saludable la ampliacin
del sufragio [] Slo una propensin nociva a la pereza mental y a la
inercia pueden hacer retroceder y sentir como una derrota la implantacin del voto femenino.
No faltaron los comentarios satricos, como el aparecido bajo el
ttulo Termin lo de un hombre, un voto en El Heraldo de Madrid:
Acab aquello de un hombre, un voto
Ahora ocurrir lo siguiente: un hombre soltero, un voto
40
Jos Luis Garrot Garrot
Un casado en armona con su esposa, dos votos
Un casado discrepante con su mujer, una papeleta en blanco (si
no se neutraliza)
Un soltero simptico y mujeriego, varios votos
Mauricio Chevalier, infinidad de votos
Un confesor, muchos ms votos que Chevalier
Varios confesores, un triunfo electoral.17
No falt quien acudi a argumentos anclados en el ms rancio
machismo espaol; fue el caso del diario El Sol que manifestaba que
la concesin del voto a la mujer como ya haba hecho algn poltico
en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera- se deba a la galantera intrnseca del hombre espaol:
La galantera espaola logr un triunfo indiscutible, virtud espaola que perdura, para el bien del qu dirn, pese a ciertos
jacobismos que nos sacuden [], resultar lindo que los poetas del
futuro canten un soneto a este 1931, en que los hombres de Espaa
se jugaron a cara o cruz un rgimen por fruto de sus mujeres (citado
GMEZ-FERRN: 125)
Varios pensadores se pronunciaron a travs de la prensa posicionndose a favor del sufragio femenino, fue el caso de Unamuno,
Maran o Jos Ortega y Gasset; ste ltimo escriba en El Sol: No
hay ningn peligro para la Repblica con la concesin del voto a la
mujer. Tatas reaccionarias y beatas como en Espaa, o ms, hay y ha
habido en Inglaterra, Alemania, etc., y sin embargo ellas han dado
una nota siempre liberal en su actuacin (citado WESTWALER: 4)
41
La lucha de la mujer por el voto femenino
Para terminar con este breve repaso a la prensa de la poca, no
estar de ms recordar el carcter camalenico de un poltico de la
poca. Nos referimos a Alejandro Lerroux, que dos das despus de
votar en contra de la concesin del sufragio femenino, declaraba al
diario Ahora: No creo que la concesin del voto a la mujer pueda
tener como consecuencia una reaccin; incluso lleg a afirmar que el
voto femenino se inclinara a la izquierda, todo lo contrario que haba
mantenido hasta entonces.
Consecuencias
La primera que sufri las consecuencias de la concesin del voto femenino fue la mujer que con mayor ahnco lo defendi, Clara Campoamor. Paradjicamente en las elecciones de 1933, en donde consiguieron acta de diputada seis mujeres18, Clara Campoamor perda
el suyo. No se qued ah el calvario de Campoamor; tras su marcha
del Partido Radical por no estar de acuerdo con el acercamiento a la
CEDA, solicit su ingreso en Izquierda Republicana, siendo rechazada su peticin por la junta del partido por 138 votos en contra y 68
a favor. En 1936 pidi formar parte del Frente Popular junto al partido que haba fundado, Unin Republicana Femenina, peticin que
tambin fue rechazada. Parece que Clara Campoamor pag caro su
defensa del sufragio femenino, los polticos varones de la poca no
le perdonaban que con su tesn consiguiera que un derecho inalienable le fuera concedido a la mujer en igualdad de condiciones con
el hombre.
Una segunda consecuencia es que a partir de ese momento, y
sobre todo con vistas a las elecciones de 1933, se crearon nuevas
asociaciones femeninas, todas ellas con el fin de atraer el voto femenino a sus posiciones polticas. Las derechas crearon poco antes de
las elecciones la Asociacin Femenina de Accin Nacional; Asociacin Femenina Tradicionalista; Asociacin Femenina de Renovacin
42
Jos Luis Garrot Garrot
Espaola, Espaa Femenina; y en 1934 se crea la Seccin Femenina
de Falange Espaola. Es curioso observar como la mayora de ellas
estaban ligadas a la extrema derecha, como era el caso de las vinculadas a los carlistas, los falangistas, o los pseudo fascistas del partido
de Calvo Sotelo, Renovacin Espaola. Por parte de la izquierda ya
hemos mencionado la creada en 1931 por Clara Campoamor, Unin
Republicana Femenina; en 1933 se fundan la Asociacin de Mujeres
Republicanas; el Comit Nacional de Mujeres contra la Guerra y el
Fascismo, y en 1936, la Comisin Femenina del Frente Popular de
Izquierdas. Podemos afirmar, por tanto, que desde la concesin del
voto femenino el papel de la mujer en la vida poltica se muestra ms
activo; en contra de lo que afirmaban muchos de sus detractores la
mujer si se tom en serio la participacin poltica, y su preparacin
ideolgica.
En las elecciones de 1933 la victoria de las derechas arm de
argumentos a aquellos que se haban opuesto a la concesin del voto
femenino. La utilizacin de este argumento no haca sino intentar cubrir el verdadero motivo de la derrota de las fuerzas progresistas; la
desunin entre republicanos y socialistas, que en un sistema electoral
que primaba la formacin de coaliciones posibilit la victoria de los
grupos de la derecha. Otro motivo podra ser que, en la campaa
electoral, los anarquistas si hicieron campaa en pro de la abstencin. A los que achacaron su fracaso al voto femenino en 1936 se les
anul tal hiptesis, ya que ese ao tambin votaron las mujeres y el
triunfo fue para el Frente Popular. No fue por tanto determinante el
voto femenino ni en 1933 ni en 1936. Otra cosa es que se buscaran
justificaciones para un fracaso que tena como mximos responsables
a los partidos de izquierdas.
Conclusiones
43
Jos Luis Garrot Garrot
No fue fcil que se concediera el voto a la muer. A pesar de los supuestos aires renovadores que traa la Repblica, an se mantenan
ancestrales rmoras en relacin a la consideracin de la mujer como
un igual. Si bien en la demagogia utilizada por los polticos, todos
aquellos que se consideraban progresistas no dejaban de reclamar
la igualdad para la mujer, a la hora de la verdad primaron en muchos de ellos, todos los prejuicios existentes en cuanto a la capacidad
intelectual de la mujer. En el fondo subyaca un claro componente
machista que haca que el varn no estuviera dispuesto a cambiar el
rol de una sociedad patriarcal en su mxima expresin.
El defenestramiento poltico de Clara Campoamor, mxima defensora del sufragio femenino, es una prueba de que en poltica, antes,
como ahora, el enfrentarse a lo que en la actualidad algunos denominan la casta tiene un precio; y Clara Campoamor lo pag.
Tambin es sintomtico de lo arraigados que estaban determinados conceptos sobre la mujer en la sociedad espaola, que las otras
dos diputadas que ocupaban escao en el momento de debatirse la
concesin del sufragio femenino, se mostrarn contrarias a conceder,
aunque fuera momentneamente, ese derecho a sus congneres. Quizs la explicacin est en sus orgenes, provenientes de familias acomodadas, que las hace tener una mentalidad elitista, menospreciando
a aquellas mujeres a las que el destino no haba dado la oportunidad
de formarse como entes polticos.
La Repblica con todo lo de modernizacin supuso para la sociedad espaola- no supo resolver satisfactoriamente la cuestin de
la igualdad femenina. Los determinantes sociales pudieron ms que
la lgica ms aplastante: que la mujer es exactamente igual que el
hombre; que su capacidad intelectual es la misma cuando no mayor-, que su compromiso social es en muchas ocasiones mayor y, en
definitiva que la mujer tanto o ms que el hombre ha sido, y es, protagonista de la historia.
44
Jos Luis Garrot Garrot
Bibliografa
AGUADO, Ana (2005): Entre lo pblico y lo privado: sufragio y
divorcio en la Segunda Repblica, en Ayer, n 60, pp. 105-134
CAMPOAMOR, Clara (2010): El voto femenino y yo. Mi pecado
mortal, Madrid
CAPEL, Rosa Mara (1992): El sufragio femenino en la Segunda
Repblica Espaola, Madrid
CAPEL, Rosa Mara (2007): De protagonistas a represaliadas: la
experiencia de las mujeres republicanas, en Cuadernos de Historia
Contempornea, vol. 11-12, pp. 35-46
DURN LALAGUNA, Paloma (2006): El voto femenino en Espaa, Madrid
FUENTE, Mara de la (2011): Del derecho de sufragio a la plena participacin poltica de las mujeres, en Foro para la igualdad.
Emakunde, http://www.emakunde.euskadi.net/u72-foro2011/es/
45
Jos Luis Garrot Garrot
GMEZ-FERRERO MORANT, Guadalupe (2011): Historia de las
mujeres en Espaa. Siglos XIX y XX, Madrid
PEZ CAMINO, Feliciano (2006): La Constitucin republicana de
1931 y el sufragio femenino. Conferencia pronunciada en la U. de
Mayores el 27-XI-2006
QUINTERO HERNNDEZ, Begoa (2011): El discurso de Clara
Campoamor. Trabajo fin de Mster, Salamanca,
RAMOS, Mara Dolores (1988): Luces y sombras en torno a una
polmica: La concesin del voto femenino en Espaa (1931-1933), en
Baetica. Estudios de Arte, geografa e Historia, n 11, pp. 563-573
WESTWALER, Jacqueline (2002): El voto femenino en Espaa: la
reaccin de la prensa, en Cuadernos Republicanos, n 49, pp. 55-72
46
También podría gustarte
- Las Colectividades en La Guerra CivilDocumento118 páginasLas Colectividades en La Guerra CivilJose Luis Garrot GarrotAún no hay calificaciones
- La Columna de Los Ocho MilDocumento13 páginasLa Columna de Los Ocho MilJose Luis Garrot GarrotAún no hay calificaciones
- La Medicina en Al AndalusDocumento24 páginasLa Medicina en Al AndalusJose Luis Garrot GarrotAún no hay calificaciones
- Desmontando Un Mito FranquistaDocumento15 páginasDesmontando Un Mito FranquistaJose Luis Garrot Garrot0% (1)
- Los Anarquistas en La Segunda RepúblicaDocumento30 páginasLos Anarquistas en La Segunda RepúblicaJose Luis Garrot GarrotAún no hay calificaciones
- Ibn Jaldún y La Escuela de Annales, LibroDocumento84 páginasIbn Jaldún y La Escuela de Annales, LibroJose Luis Garrot GarrotAún no hay calificaciones
- Hisriadores e Historietadores II RepublicaDocumento62 páginasHisriadores e Historietadores II RepublicaJose Luis Garrot Garrot100% (1)
- EL PACTO DE SAN SEBASTIÁN. Antecdente de La II RepúblicaDocumento8 páginasEL PACTO DE SAN SEBASTIÁN. Antecdente de La II RepúblicaJose Luis Garrot GarrotAún no hay calificaciones
- EL PACTO DE SAN SEBASTIÁN. Antecdente de La II RepúblicaDocumento8 páginasEL PACTO DE SAN SEBASTIÁN. Antecdente de La II RepúblicaJose Luis Garrot GarrotAún no hay calificaciones
- Tratamiento A Los Judíos en Los Concilios Toledanos Del Reino VisigodoDocumento12 páginasTratamiento A Los Judíos en Los Concilios Toledanos Del Reino VisigodoJose Luis Garrot GarrotAún no hay calificaciones
- MARÍA de MAEZTUDocumento3 páginasMARÍA de MAEZTUSilvia Torres GonzálezAún no hay calificaciones
- 2015 Residencia Señoritas Madrid IIRepublicaDocumento25 páginas2015 Residencia Señoritas Madrid IIRepublicaarrioti0% (1)
- León, MM 2Documento6 páginasLeón, MM 2LucíaPérezAún no hay calificaciones
- Abellan Jose Luis - El Exilio Filosofico en America - Los Transterrados de 1939Documento439 páginasAbellan Jose Luis - El Exilio Filosofico en America - Los Transterrados de 1939r.figueroa.100% (6)
- Retazos de Una Tradicion Olvidada AngelaDocumento19 páginasRetazos de Una Tradicion Olvidada AngelaRaul Ignacio CordoñoAún no hay calificaciones
- Exposición Residencia de EstudiantesDocumento54 páginasExposición Residencia de EstudiantesJorge BambarenAún no hay calificaciones