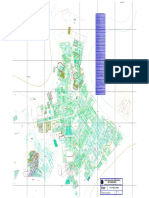Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Consideraciones Preliminares (Prologo)
Consideraciones Preliminares (Prologo)
Cargado por
mgb98150 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas10 páginasTítulo original
consideraciones preliminares (Prologo)
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
16 vistas10 páginasConsideraciones Preliminares (Prologo)
Consideraciones Preliminares (Prologo)
Cargado por
mgb9815Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 10
Consideraciones preliminares
Durante los uiltimos afios se ha registrado un notable enriquecimiento del
concepto de educacién por el afiadido de nuevas dimensiones a su estudio.
Si se dejan de lado los aspectos estrictamente cuantitativos, que requieren
un enfoque diverso, parece del mayor interés detenerse sobre el papel
sobresaliente que, en tal sentido, debe atribuirse a distintos conceptos:
‘desarrollo’, ‘planificacién’ y, mas recientemente, los de ‘modelos’ o ‘estilos
de desarrollo’. Si por un lado esto permite repensar tanto el significado
como los alcances del proceso educativo, por otro consiente establecer
nuevas relaciones, determinar proyecciones, analizar consecuencias, me-
diatas o inmediatas. Este ensanchamiento de su ambito brinda —tampoco
podria ser de otro modo— nuevos instrumentos conceptuales para un
estudio mas refinado de sus implicaciones politicas, sociales, econémicas,
ocupacionales, ete., y constituye al mismo tiempo un aliciente para la
posible renovacién del quehacer pedagégico y didactico. Y como para
revalidar aquella conocida afirmacién de Jorge Luis Borges de que los
grandes artistas crean sus propios precursores, en este caso ideas tan
fecundas como las ya mencionadas, iluminan muchas veces con efecto
Tetrospectivo el mas adecuado entendimiento de los antecedentes de mu-
chos factores que atin hoy siguen gravitando, favorable o desfavorable-
mente, sobre el sistema educativo o sobre los juicios que acerca del mismo
pueden 0 suelen hacerse, como el de la perduracién de idealizaciones 0
Prejuicios. Asi, en una obra que reine una serie de articulos, ensayos y
otros “textos escogidos sobre economia de la educacién”, varios trabajos
analizan las ideas que al respecto pueden encontrarse en economistas
clasicos’—y algunos de sus precursores— como Adam Smith, Malthus,
Stuart Mill, Marx, ete., cuyo pensamiento conserva casi siempre notable
interés contempordneo.' Y para ilustrar el punto con otro ejemplo, lati-
noamericano esta vez, digamos que una nueva “lectura” de las obras de
Domingo Faustino Sarmiento sobre la materia, constituira casi una revela-
cién por los vinculos, muchas veces sutiles, que establece entre la educa-
cin y factores tales como el desarrollo, la poblacién, la estructura ocupa-
cional, ete., aunque como es obvio, dichos conceptos no siempre aparezcan
bajo estas denominaciones, acufadas algunas de ellas muy recientemente,
o estén presentes en forma implicita.?
Los conceptos de ‘modelo’ 0 ‘estilo de desarrollo’ a los que se apelara
' Readings in the Economics of Education, seleccién de Mary Jean Bowman, Michael
Debeauvais, V. E. Komarov y John Vaizey, Unesco, Paris, 1968.
2 En este sentido, véase la seccién segunda, “Influencia de la instruccién primaria en la
industria y en el desarrollo general de la prosperidad nacional” de su Memoria sobre educa-
cién comtin presentada al Consejo Universitario de Chile, Imprenta de! Ferrocarril, Santiago
de Chile, 1856, pigs. 52 y sigs.
indistintamente como encuadre para intentar una mejor comprensién de
algunos momentos significativos del proceso historico latinoamericano, tie-
nen ya una copiosa e importante bibliografia; entre sus contribuciones mas
notables y recientes se recuerdan, por lo que aqui interesa en- forma
directa, sendos estudios de Anibal Pinto, Marshal! Wolfe y Jorge Gracia-
rena, quienes sitdan el problema con espiritu critico y sefialan perspectivas
fecundas.° De sus sefialamientos e incitaciones, que se dan por conocidos,
parece de la mayor utilidad recordar, con Graciarena, que “desde una
perspectiva dinAmica e integradora un estilo de desarrollo es, por lo tanto,
un proceso dialécticé entre relaciones de poder y conflictos entre grupos y
clases sociales, que derivan de las formas deminantes de acumulacién de
capital, de la estructura y tendencias de la distribucién del ingreso, de la
coyuntura histérica y la dependencia externa, asi como de los valores e
ideologias”. Todo esto se da en medio de otros condicionamientos estructu-
rales (tecnologia, recursos naturales, poblacién) que se presentan al anali-
sis como un conjunto integrado, el cual enmarca las posibilidades hi s
de un ‘estilo’,
En otro sentido, “un desarrollo es la estrategia de una coalicién de
fuerzas sociales que imponen sus objetivos e intereses hasta que se agota
por sus contradicciones implicitas”.* Esto supone, como lo expresa el
mismo Graciarena, que “un estilo histéricamente agotado es reemplazado
por otro” y que ‘la sucesién de estilos no entrafia discontinuidad del sistema
social vigente’, Por su parte, Anibal Pinto, retomando estas mismas ideas,
define al ‘estilo’ como la “modalidad concreta y dinamica del desarrollo de
una sociedad en un momento histérico determinado, dentro del contexto
establecido por el sistema y la estructura existente y que corresponde a los
intereses y decisiones de las fuerzas sociales predominantes”.> Las ricas
eonsideraciones de Graciarena en modo alguno excluyen el concepto de
contradiccién; mas atin, rechazan la idea de que las contradicciones puedan
significar o interpretarse como indieadores de la falta de estilo, “sino que al
contrario, se identifica por sus contradicciones estructurales y sus conflic-
tos, que permiten identificar su naturaleza real como entidades histéricas”.
A su vez, el ya citado Marshall Wolfe enriquece, en un trabajo posterior,
los conceptos que estamos utilizando; asi, habla de ‘modelos’ cuando los
planificadores los emplean para ordenar sus propuestas, y de ‘mitos’
2 Anibal Pinto, “Notas sobre los estilos de desarrollo en América Latina” (pags. 97-128);
Marshall Wolfe, “Enfoques del desarrollo: ;De quién y hacia qué?” (pags. 129-172), Jorge
Graciarena, “Poder y estilos de desarrollo. Una perspectiva heterodoxa” (pigs. 173-193), en
Revista de la CEPAL, Santiago de Chile, primer semestre de 1976.
Desde el punto de vista de un importante historiador europeo véase Fernand Braudel,
Eerits sur Uhistoire, Flammarion, Paris, 1969, en especial pags. 64 y 72.
+ Jorge Graciarena, artieulo citado, pag. 189; los subrayados son del autor,
5 Anfbal Pinto, “Estilos de desarrollo: conceptos, opciones, viabilidad” (Exposicién en el
Encuentro Nacional de Economia, organizado por la Asociacién Nacional de Centros de
Postgrado en Economia, Brasil, faltan lugar y fecha), pag. 14.
8
cuando son ampliamente difundidos para crear un consenso activo en torno
a determinadas direcciones de cambio y de determinados sacrificios. Este
par de conceptos —‘modelos’ y ‘mitos’— favorece, qué duda cabe, el enten-
dimiento tanto del presente como del proceso histérico de la educacién a
cuya trayectoria pueden ser aplicados.
Asi, pues, cuando en este trabajo se apela a instrumentos conceptuales
como ‘estilo’ o ‘modelo’ no se estan eludiendo cuestiones tan importantes
como determinar quiénes son los protagonistas y cuales los mecanismos del
proceso histérico. Porque, por lo menos aqui, cuando se hable de diferentes
modelos vigentes en épocas determinadas, esto en modo alguno implica
admitir que ellos sean modelos consensuales, ya que no debe olvidarse que
los actores sociales fueron pocos, es decir que en modo alguno fueron todos
(la estructura fue oligarquica, esto es minoritaria, y nunca efectivamente
democratica). O expresado con otras palabras, la concepcién del ‘estilo’
entrafia a su vez el sistema de dominacién y la estructura de poder. Por eso
en cada caso seré necesario plantearse, entre otros problemas, como lo
hace Graciarena, el “del poder (,quién tiene el poder y cémo lo usa?) y el de
la generacién del cambio o del desarrollo (;qué o quiénes promueven el
cambio y con qué objetivos?)”, y por otro lado, precisar también quiénes
son los protagonistas del proceso (“los agentes del desarrollo”). Por otro
lado tampoco se discutirén aqui las posibilidades o capacidades de producir
modelos alternativos en cada uno de los momentos considerados, entre
otras razones, por las que sefala German Carrera Damas cuando observa
“que en las sociedades implantadas latinoamericanas la ruptura del nexo
colonial y la abolicién del orden mondrquico no fueron, a fines del siglo
XVIII y comienzos del XIX, funcién de un proyecto alterno propuesto
previamente”,* ya que, por lo menos inicialmente, el reordenamiento de la
sociedad comportaba el mantenimiento de la estructura de poder existente.
E] proceso aparentemente siguié esta secuencia: “1°. Roto el nexo colonial,
el Reino es substituido como el contexto ms inclusivo donde se ubican
individuos, grupos y clases, por la Patria. 2°. La lucha condujo a la
identificacion de la Patria con la Republica, mientras los adversarios se
identificaban con el Reino. 3°. La conduecién de la lucha por la clase
dominante, preocupada por preservar la estructrura interna de poder,
levé a la identificacién de la Republica con el Proyecto Nacional de la clase
dominante, lo que abrié la via para que, en tltima instancia, se produjera.
4°. La identificacién de la nacién con el Estado Liberal.”7 Un agudo
observador, Brantz Mayer, quien fue secretario de la legacién norteameri-
cana entre 1841 y 1842 nos dejé un interesante testimonio cuando escribe:
“Hay que tener presente que, al sacudir México el yugo de la dominacién
espafiola, pretendié librarse de sus gobernantes mas bien que de su sis-
* German Carrera Damas, “El nacionalismo latincamericano en perspectiva histériea”, en
Revista mexicana de sociologia, aio XXXVIII, vol. 4, oct.-dic. 1976, pags. 789-790.
7 German Carrera Damas, ibidem, pags. 786-787; los subrayados son del original.
tema; tuvo por fin derribar la tirania extranjera y la sujecién del régimen
colonial, més bien que crear una Republica”; y esto porque: “En México no
hay sino dos clases importantes; no existe un conjunto respetable y desta-
cado de ilustrados jurisconsultos o de comerciantes que, junto con los
agricultores y los industriales respetables, contrapesen el influjo de la
Iglesia y del Ejército”; o dicho con otras palabras, la ausencia de una clase
media dificulté y distorsioné el proceso.
Ahora bien, como estaria fuera de lugar aqui, por el caracter mismo de
este trabajo, intentar descripciones 0 explicaciones pormenorizadas, se ha
preferido, en lineas generales, considerar supuestos los elementos condi-
cionantes (es decir, sistema y estructura) de cada momento tratado, para
prestar mayor atencién a ciertas interrelaciones o interdependencia de
factores. De este modo quiz4s, y aun corriendo el riesgo que siempre
ofrecen las simplificaciones, se subrayaran determinadas semejanzas y
diferencias de los procesos registrados de uno a otro extremo del conti-
nente, las lineas de influencia ideol6gica, las peculiaridades que adquieren
al encarnarse en la realidad y las limitaciones que ésta impone.
Para ilustrar con un ejemplo histérico —procedimiento que suele ser mas
elocuente o por lo menos carece de la carga polémica que habitualmente
colorea la apreciacién de los hechos contemporaneos— se reitera uno ofre-
cido en un trabajo ya publicado hace afios,? y de donde puede inferirse
facilmente la importancia que posee el ‘modelo’ implicito 0 explicito, dentro
del cual se inscribe el problema educativo. La modificacién de dicho mo-
delo, en este cago particular en el mismo pensador, supone un cambio
sustancial del papel atribuido a la educacién en el proceso de desarrollo; se
trata de un intelectual de la impresionante lucidez y del vigoroso realismo
del argentino Juan Bautista Alberdi, quien ya en las Bases habia postulado
opiniones valiosas sobre determinados factores (asi en el capitulo “La
educacién no es la instruccién”)"° y afirmado criterios fecundos: “El plan de
instruccién debe multiplicar las escuelas de comercio y de industria... La
industria es el unico medio de encaminar la juventud al orden... La
* Brantz Mayer, Mézico, lo que fue y lo qué es, trad, de Francisco A. Delpiane, prélogo y
notas de Juan A. Ortega y Medina, “Biblioteca Americana” del Fondo de Cultura Econémica,
México, 1958, pig. 447. Apreciaciones muy semejantes, expuestas con mayor 0 menor rigor,
pueden encontrarse para la misma época en toda América Latina, Para sélo citar otro
viajero-diplomatico, véase Augusto Le Moyne, Viajes y estancias en América del Sur, la
Nueva Granada, Santiago de Cuba, Jamaica y et istmo de Panaméd, sin nombre de traduc-
tor, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, ‘Bogoté, 1945, especialmente cap. K de la
segunda parte, pags. 336 y sigs.
* Gregorio Weinberg, “Entre la produccién y el consumo. Algunos problemas de la eduea-
cién en una sociedad de masas”, en Revista de la Universidad de La Plata, N° 19, enero-
diciembre 1965, pags. 77-87. Este ensayo aparece ahora incluido en mi libro El descontento y
la promesa, Editorial de Belgrano, Buenos Aires, 1982,
1 Bases y puntos de partida para la organizacién politica de la Repiibliea Argentina, cap.
XI de la primera edicién (Valparaiso, mayo de 1852) y que constituye el XIII de la edicion
habitualmente lamada ‘definitiva’ (Besanzén, 1856).
10
instruccién de la América, debe encaminar sus propésitos a la industria...
(Bases, capitulo citado; adviértase la reiteracién con que aparece la palabra
industria que se ha destacado en el texto transcrito.) Todo esto lo dejara de
lado cuando decenios después admita, casi sin vacilaciones, la division del
trabajo “natural”, teorizada y, sobre todo, impuesta por los paises centra-
les (eficaces productores de manufacturas e ideas, exportables ambas).
Contrariamente a los puntos de vista expuestos en las Bases, sostendra en
Escritos econémicos un criterio opuesto: “Vale mas asegurar y mejorar la
produccién de las materias cuya exportacién forma el comercio actual del
pais, que proteger una industria o produccién fabril que no existe sino en la
imaginacion enferma de algunos politicos sin sentido practico” (cap. VIII,
parrafo 5), o en el pargrafo siguiente, cuando escribe: “La industria
manufacturera no existe ni existira por siglos ante la grande industria
europea” (aqui el subrayado es de Alberdi). Todo esto lo lleva insensible-
mente a distorsionar, 0 por lo menos a reducir, la amplitud de sus ideas
educativas, vinculandolas a la sola produccién agropecuaria y actividad
comercial, y descuidando, no por omisién ni por inadvertencia, sino por
exigencia légica de su modificado enfoque, la “industrial” e “intelectual”.
Esto es lo que le permite a Alberdi escribir: “Contraer la educaci6n de la
juventud sudamericana a formarla en la produccién intelectual es como
educarla en la industria fabril en general: un error completo de direccién,
porque Sud América no necesita ni esta en edad de competir con la
industria fabril europea (...). Un simple cuero, un saco de lana, un barril de
sebo, serviran mejor a la civilizacién de Sud América que el mejor de sus
poemas, o st mejor novela, o sus mejores inventos cientificos.” Y agrega
en seguida: “Con el valor de un cuero se compra un sombrero o toda Ia obra
de Adam Smith; con el de un libro de Sud América no se paga un almuerzo
en Europa.” (Ibidem, cap. VIII, parrafo 10.) Este supuesto practicismo lo
lleva a oponerse con energia a toda educacién de contenido “cientifico y
literario”, lo que explica su peregrina conclusién: “...las ciencias son un
saber de mero lujo, como las lenguas muertas...” Desarrollando este punto
de partida Alberdi infiere que “el pueblo necesita ser educado en la prac-
tica de los oficios y profesiones que mas directamente sirven al aumento
del comercio, de la poblaci6n, de la produccién del suelo y de la riqueza y
bienestar, que para todos y cada uno se deriva del ejercicio de esas
ocupaciones, fecundas y nobles”, Adviértase que del enunciado desaparecié
la mencién a la ‘industria’, y levando més adelante atin este razonamiento,
eoncluye Alberdi que “las universidades en Sud América son sin objeto 0
ineficaces para el desarrollo de la civilizacién material y social por el
presente. Ellas alejan a América del camino de sus programas por la
direccién errada de su plan de ensefianza”.
Desde luego estaria fuera de lugar discutir en este momento la validez 0
legitimidad de esas conclusiones; por ahora sélo importa subrayar la tras-
cendencia que tiene, para el planteamiento educativo, referirlo a un deter-
minado ‘modelo’ de desarrollo; su inexistencia. puede ser fuente de confu-
sidn o su sustitucion puede acarrear dificultades, sobre todo por la pérdida
i
de objetivos precisos en funcién de los cuales establecer las pautas y
mecanismos del sistema. De las varias contradicciones que se advierten en
el ideario de Alberdi, podria memorarse que en uno de sus libros juveniles
(Fragmento preliminar al estudio del derecho, 1837), ya habia expuesto
con sobresaliente diafanidad sus ideas emancipadoras: “tener una filosofia,
es tener una raz6n fuerte y libre; ensanchar la raz6n nacional, es crear la
filosofia nacional y, por tanto, la emancipacién nacional”, una de cuyas
notas capitales es, a su juicio, precisamente la emancipacién mental.
De todos modos, y dejando de lado las contradicciones aqui someramente
sefialadas en el proceso formativo del pensamiento alberdiano, elaborado
en gran parte durante su larga permanencia en Europa, cabe subrayar el
indudable interés que mantienen muchas de sus consideraciones sobre
conceptos tales como los de ‘trabajo’, ‘consumo’, ‘produccién’, ‘ahorro’, etc.
Probablemente, dicho sea esto de paso, uno de los mayores desafios de
quienes deben hoy plantearse los problemas del sistema educativo, es repen-
sarlos dentro de los marcos de un modelo actualizado, global y coherente.
Si el concepto de ‘modelo’ o el de ‘estilo de desarrollo’ evidentemente
favorece la comprensién de las ideas enunciadas o de los procesos, y
también, por supuesto, la de las contradicciones insitas en ellos, esto no
justifica desatender ciertas especificidades cuando se aplica, como en este
caso, a un campo determinado. Asf, al abordar un tema tan amplio como el
educativo, tampoco pueden dejarse de lado la asincronia o el ‘desfasaje’ en
y entre los distintos planos de las ideas, de la legislacién y de la realidad
educativa, que constituye un factor de distorsién cuyo examen suele des-
cuidarse, aun cuando, y por diversos motivos, sea sobresaliente su impor-
taneia. Asf, pues, repensados a la luz de ciertos ‘modelos’ se perciben con
mas elocuencia las contradicciones en un mismo plano, contradicciones que
se agravan cuando el andlisis apunta al estudio de la relacién entre los
diferentes planos. Sostener que las ideas no se compadecen con las institu-
ciones, las necesidades o las aspiraciones, parece haberse convertido en un
lugar comtin, que no requiere mayores comentarios. Pero quiza sea no
menos significativo el caso de las ideas educativas puestas al servicio de
‘modelos’ que, por diversas razones, no tuvieron pleno éxito o se desvirtua-
ron en la practica; en suma, las ideas se anticipan casi siempre, pero no
necesariamente, a los requerimientos que plantea la realidad postulando
objetivos de dificil logro por carecer, a veces, de ‘agentes’ para su concre-
cién. Pero como la légica parece indicarlo, y la historia lo confirma, en
otras cireunstancias las ideas suelen retrasarse con respecto a las exigen-
cias que eventualmente puede suscitar un ‘modelo de desarrollo’, sobre
todo cuando a raiz de su adopcién se registran modificaciones muy acelera-
das. Tampoco suelen ser infrecuentes en América Latina los debates que
en rigor no gon otra cosa que una trasposicién de los que se registran en los
paises desarrollados, cuyos supuestos se aceptan a pie juntillas, de manera
que descuidan y omiten cuestiones quiz4s mas profundas, asi problemas
como los suscitados por la existencia de una abundante poblacién aborigen
no integrada, o la perduracién de lenguas indigenas frente al espafiol y, en
12
mucho menor medida, el portugués; o en otras latitudes el régimen de
propiedad de la tierra o los derechos politicos en zonas de inmigracién.
Existen, como es sabido, ciertas concepciones educativas, particular-
mente subyacentes en la formulacién de propuestas 0 polfticas a mediano y
a largo plazo (y muchas veces compartidas cuando no apropiadas por la
opinién publica, o por lo menos por un sector muy significativo de ella).
Como aspiracién se anticipan, por tanto, a la realidad (asi, la idea de la
universalidad de la educacion primaria), y por momentos ese consenso, por
lo menos en apariencia, logré inspirar una legislacién casi siempre incum-
plida hasta ahora en muchos pafses latinoamericanos; pero con capacidad
suficiente para generar una suerte de ‘confianza’ (parece preferible utilizar
este vocablo antes que otros, con acepciones quizis mas equivocas, como
‘fe’ o ‘mistica’), en la importancia de la educacién como factor positivo de
socializacién, de movilidad, de integracién del pais y capacitacién para el
desempefio de las ocupaciones que planteaba, a los distintos grupos socia-
les, el modelo de desarrollo adoptado. Y convengamos en que todo ello
generaba una actitud favorable e inspiraba iniciativas, y simultaneamente
suseitaba una disposicién receptiva, cuando no creadora, pongamos por
caso, frente a las innovaciones pedagégicas. En otras circunstancias pue-
den invertirse los términos de esta situacién, sobre todo cuando las politi-
cas educativas eapaces de elaborar propuestas pasan a la defensiva; se
fortalecen, por tanto, las posiciones tradicionales en detrimento de las
renovadoras, se consolidan los criterios burocraticos a expensas de las
innovaciones y la permeabilidad a las novedades. En suma, cuando las
ideas Hegan a un callején sin salida —porque tampoco es casual que la
crisis de los sistemas educativos coincida con la crisis de los ‘modelos de
desarrollo—, las ideas en vez de propagarse se agostan, y a veces parece
mds apropiado sostener que ellas estén retrasadas hasta con respecto a la
legislacién formalmente vigente y, por supuesto, a la porfiada realidad. Y
es el ‘estilo’, insistimos, el que evita cometer anacronismos tales como
atribuirle al espiritu de ciertos sistemas educativos pretéritos propésitos
como aumentar la movilidad social o reducir las desigualdades salariales
(criterios que s6lo han comenzado a perfilarse desde hace pocos decenios y
esto a partir de los llamados paises centrales), aunque si podria subyacer
una hipotética propuesta de igualdad social, enunciada muchas veces en
algunos lugares donde no se habia abolido antes, siquiera formalmente, la
esclavitud. Por eso, Butault y Vinokur sefialan, en un trabajo reciente, “la
necesidad de una aproximacién hist6rica dentro de una formacién social
determinada, para captar las interacciones entre esos diferentes elementos
(incorporandole en particular la naturaleza sociopolitica del Estado), para
conocer la génesis y evolucién de los actuales sistemas educativos, como asi
también las causas de los éxitos y los fracasos de las politicas educativas.”""
11 Jean-Pierre Butault y Annie Vinokur, “Education et dévéloppement: quelques réflexions
méthodologiques”, en Options mediterranéennes, N° 21, pag. 41. (Debemos el conocimiento
de este estudio al prof. Javier Marquez.)
13
En sintesis: aun a riesgo de acercarnos peligrosamente a una afirmacin
tautolégica, puede asegurarse que es el ‘modelo’ quien otorga sentido al
proceso educativo, y es en funcién del mismo que corresponde evaluar los
Fesultados; 0 dicho de otro modo, aunque casi con las mismas palabras:
para entender el sentido y los objetivos del proceso hay que comprender
adecuadamente el modelo del cual se parte y las limitaciones que éste le
impone. De otra forma se corre el peligro de desvirtuarlos, como seria el
caso de medir en un sistema universitario elitista los logros por el incre-
mento de la matricula.
Sin pretender, ni mucho menos, que haya una correspondeneia mecénica
entre el ‘estilo’ o ‘modelo’ adoptado y el sistema educativo vigente en cada
caso, una sumaria consideracion hist6rica del proceso latinoamericano
ofrece algunas sugestivas conelusiones que permiten reflexionar sobre mu-
chas de sus dimensiones y condicionantes.
Los-estudios sobre educacién y desarrollo en América Latina —si bien
con otra denominacién por supuesto— son bastante mas tempranos de lo
que.a primera vista suele suponerse, ¢ inclusive se anticipan no pocas
veces a los efectuados en algunos paises centrales. Esta aparente paradoja
parece facil de explicar si se advierte que casi siempre ellos surgen como
respuestas a las preguntas que los pensadores del Nuevo Mundo estaban
obligados a hacerse sobre los prerrequisitos que debjan cumplirse para
alcanzar los modelos prestigiosos, aquéllos que se reputaban, proponian o
aceptaban como metas u objetivos satisfactorios.
En un trabajo publicado por nosotros hace algunos ajfios,’? intentamos
una periodizacién det proceso cultural y educativo de América Latina.
Senalabamos alli un primer momento: cultura impuesta, que corresponde-
via a la etapa colonial, cuando las pautas y los valores se hacian prevalecer
desde afuera y las politicas eran funcionales para las metropolis; el segundo
momento, al que denominamos cultura admitida o aceptada, coincidiria su
comienzo con la emancipacion, més tarde los economistas lo clasificarian de
crecimiento hacia afuera; el tercero y ultimo seria la cultura criticada o
diseutida, esto es, el rechazo de las pautas y valores formulados y acogidos
durante el periodo anterior, pero sin aleanzar todavia a proponer modelos
alternatives.
‘Ahora bien, contrariamente a lo que podria afirmarse simplificando la
cuestién en exceso, el segundo momento no se caracteriza por una depen-
dencia ideolégica total, porque como se deja dicho en el parrafo anterior,
12 Gregorio Weinberg, “Sobre el queharer floséfico latinoamericano. Algunas consideracio-
nes historicas y reflexiones actuales”, en Revista de la Universidad de México, vol. XVI,
Nos. 6-7, febrero-marzo de 1972, pags. 19-24. Para un sagaz comentario sobre la periodizacion
por nosotros propuesta, véase la intervencién de José Antonio Portuondo, en la mesa redonda
Drganizada por el Instituto [talo-Latino’ Americano de Roma, en colaboracién con la Sorbona,
Nouvelle Littérature Comparée, de Parfs, y la Universidad de Roma; los trabajos y comenta-
ios aparecen publicados en La Letteratura Latino Americana ¢ la awa Problematica Buro-
pea, Roma, 1978. La referida intervencién de J. A. Portuondo aparece en pigs. 495-502.
14
por lo menos hay cierto margen de libertad para reflexionar sobre las vias
que podrian facilitar el acceso a esos modelos acatados, Lo que si puede
decirse es que los objetivos ultimos pretenden ser iguales (hay un cierto
concepto de ‘civilizacion’ al que se atribuye una aparente y poco menos que
magica universalidad), pero resta siempre entre ambas instancias un des-
tiempo o asineronia permanentes.'? También el rezago es, en este mismo
sentido, una nota diferenciadora, porque nadie se preguntaria, en Inglate-
rra o Francia de mediados del siglo XIX, qué debe hacerse para aleanzar
esa situacién; ingleses y franceses criticaran desde dentro, desde su propia
realidad; los Jatinoamericanos en cambio criticaron muchas veces desde una
éptica ajena, lo cual sf tiene su cucta, es cierto, de alienacién. Pero como
contrapartida convengamos en que el proceso de toma de conciencia es
harto diferente y otorga un ancho margen a la reflexién original e inteli-
gente, cosa que, por cierto, se dio entre nosotros.
El analisis con perspectiva histérica puede revelar muchas veces la
vigencia, tedrica 0 préctica, de numerosas cuestiones. Asi, la perduracién
de ciertos problemas (como el indigena); peso y perfil de la tradicién;
especificidad de determinados procesos (tales los de urbanizacién); ritmos
de los desajustes; dificultades y contradieciones que suscitan los intentos
de inserir ideas por momentos prestigiosas pero que pueden responder a
otras exigencias cuando no a una realidad diferente; confusin entre aspi-
raciones y posibilidades; pluralidad de alternativas que cada época ofrece,
eteétera.
‘Ademas, recordemos que entre nosotros el factor politico tuvo, induda-
blemente, un peso mas significative que en otras regiones, porque aqui la
consolidacién del Estado constitufa un prerrequisito esencial, y en cambio
era de escasa gravitacién en aquellos paises que por entonces ejercian
fuerte influencia ideolégica, asi algunos europeos y Estados Unidos, donde
dicha cuestién ya habia sido zanjada tiempo antes y no sin conflictos.
Explorar el papel de la educacién en la historia latinoamericana no es sélo
importante sino también revelador, y por eso excede en mucho el de sus
instituciones o realizaciones especificas, pues debe vérsele a la luz de una
pluralidad de dimensiones. Observemos siquiera algunas de ellas; asf, el
significado que tuvo como generadora de la sociedad, y ademés el papel
que desempenié en la estructuracién de las formas demoeraticas que lleva-
ron, con sobresaltos muchas veces, de la nacién al Estado. Sélo a partir del
proceso de descolonizacion, en lineas generales posterior a la Segunda
Guerra Mundial, reaparecen estos problemas en los paises afroasiaticos, a
la saz6n en vias de emanciparse, aunque aqui el momento de la indepen-
dencia se aproxima, por momentos, hasta confundirse con el del desarrollo
13 E] complejo problema del tiempo histérico y cuestiones al mismo vinculsdas como el
rezago o la asincronia, puede verse tratado en Gregorio Weinberg, “Tiempo, destiempo y
contratiempo”, en De historia ¢ historiadores, Homenaje a José Luis Romero, Ea. Siglo XX1,
México, 1982, pags. 41-66.
b
econémico, o por lo menos con los intentos de afirmacién de su identidad
cultural y los esfuerzos en favor del ‘despegue’. En cambio, recordemos
que en América Latina el ‘tiempo de la emancipacién’ estuvo separado casi
siempre por décadas del ‘tiempo del desarrollo’, con todo lo que esto
significa.
‘También importa tomar en consideracién las restrieciones 0 limitaciones
perceptibles en el terreno educativo, asi como sus pautas predominante-
mente urbanas 0 masculinas, su crecimiento asimétrico, asincronico, sus
rezagos, etc., ya que todos éstos son datos que poseen un significado que
excede la elucubracién tedrica, pues las mas de las veces ayudan a desnu-
dar las raices de cuestiones atin vigentes 0 evaluar tendencias tan expresi-
vas como las que observa German W. Rama cuando establece un contra-
punto entre politicas de exclusion y de participacién. Y adviértase que
este tltimo par de conceptos puede adquirir tal entidad que esta en condi-
ciones de convertirse en un eje en torno al cual hacer girar buena parte del
proceso educativo.
Muchos y complejos elementos permiten, por tanto, reexaminar expe-
riencias recientes o procesos historicos, cuyos aciertos o fracasos se tornan
mas elocuentes si se los refiere al contexto que le ofreeen aquellos concep-
tos de ‘modelo’ o ‘estilo’. Vale decir, pues, que revisten un elevado interés
doctrinario e instrumental; porque simultaneamente con la caracterizacin
mas precisa de qué entiende cada época por educacién, qué valores le
atribuye y qué resultados se aguardan de las postulaciones tedricas y las
inversiones humanas y econémicas, autoriza descripciones y diagndsticos
muy atractivos de nuevos planos del fendmeno educativo, 0 por lo menos
de factores hasta entonces inadvertidos. Ast, por ejemplo, su adecuado
planteo también puede servir para el mejor conocimiento de las “resisten-
cias al cambio” o “fuerzas de inercia” que se advierten tanto en el sistema
como en la mentalidad de los docentes, o ms atin, por parte de la sociedad
en general, En suma, éstas y otras razones que podrian aducirse legitiman,
por lo menos en’nuestra opinién, el empleo de estas categorias de andlisis
para la mejor comprensién de las cuestiones que aqu{ estamos abordando,
16
También podría gustarte
- Plan de Desarollo Urbano Del Municipio de Tulum (PDU)Documento1 páginaPlan de Desarollo Urbano Del Municipio de Tulum (PDU)Aída Castillejos50% (2)
- Tratamiento y Recubrimiento de Superficies PARANINFODocumento437 páginasTratamiento y Recubrimiento de Superficies PARANINFOraulAún no hay calificaciones
- Plano de Sectorizacion General Distrito de Ventanilla Callao1-ModeloDocumento1 páginaPlano de Sectorizacion General Distrito de Ventanilla Callao1-ModeloCris JaelAún no hay calificaciones
- Plano de AmarilisDocumento1 páginaPlano de AmarilisBenjamin Caceres Guerra100% (1)
- El Poderoso de Israel - Alto SaxDocumento2 páginasEl Poderoso de Israel - Alto SaxCesar Luis Palacios Pinillos100% (2)
- CARINITO SIN MI Banda Fiesta - PARTITURAS TROMPETAS DEMODocumento1 páginaCARINITO SIN MI Banda Fiesta - PARTITURAS TROMPETAS DEMOedinson sierra PIANISTA100% (1)
- Aws d17.1Documento102 páginasAws d17.1Carlos Mujica SaucedoAún no hay calificaciones
- Matriz de ComunicaciónDocumento36 páginasMatriz de ComunicaciónConstanza Monserrat Fuentes Panoso100% (1)
- Al Que Es Digno Vencio Saxo AltoDocumento2 páginasAl Que Es Digno Vencio Saxo AltoFabricio Medinacelli De la CruzAún no hay calificaciones
- GRUPO15 ModeloDocumento1 páginaGRUPO15 ModeloEmilia Lucia Villamayor MiersAún no hay calificaciones
- Baches Karel Omi 2017-2Documento1 páginaBaches Karel Omi 2017-2JuanGonzalezAún no hay calificaciones
- Cabeza Loca SaxoDocumento1 páginaCabeza Loca SaxoMartin GarciaAún no hay calificaciones
- Ejercicio 2 de Representacion de Vistas - RotatedDocumento8 páginasEjercicio 2 de Representacion de Vistas - RotatedRodrigoxdxd10Aún no hay calificaciones
- P10D Ep13Documento2 páginasP10D Ep13vishwanath hiremathAún no hay calificaciones
- ChilcaDocumento1 páginaChilcaClaudia FernandezAún no hay calificaciones
- Dios Tan Solo Dios (Bass-String Cifrado)Documento1 páginaDios Tan Solo Dios (Bass-String Cifrado)Jared Isaac PortilloAún no hay calificaciones
- Adolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Bajo EléctricoDocumento2 páginasAdolfo Mejía - ACUARELA (Pasillo) - para Instrumento Solista & Piano - Bajo EléctricoIvan Felipe Muñoz VargasAún no hay calificaciones
- Entrañable TrombónDocumento1 páginaEntrañable TrombónfranciscosaxofonAún no hay calificaciones
- 3-Inicial Señor de Los MilagrosDocumento1 página3-Inicial Señor de Los Milagrosjulio cesar chambilla castilloAún no hay calificaciones
- Ortodoncia Denticion MixtaDocumento67 páginasOrtodoncia Denticion Mixtaortodoncia 201867% (3)
- Abnt NBR Iso 9001-2015Documento44 páginasAbnt NBR Iso 9001-2015Matheus LourençoAún no hay calificaciones
- El Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanDocumento30 páginasEl Proceso Del Software - Modelo Del Proceso-PressmanIván SeffinoAún no hay calificaciones
- Catastro Final Sgidur 2021 Ok-Plano Catastral 2021 OkDocumento1 páginaCatastro Final Sgidur 2021 Ok-Plano Catastral 2021 OkDemetrio Levi CrisantoleviAún no hay calificaciones
- Aprender A Aprender en La Era DigitalDocumento239 páginasAprender A Aprender en La Era DigitalJtte100% (3)
- Segunda Guerra MundialDocumento11 páginasSegunda Guerra Mundialmariasil971Aún no hay calificaciones
- Bases Moleculares de La Comunicacion CelularDocumento7 páginasBases Moleculares de La Comunicacion CelulardanyquetzAún no hay calificaciones
- GM Relés y Fusibles CorsaDocumento1 páginaGM Relés y Fusibles CorsaRodrigo RamosAún no hay calificaciones
- Ibfc 520 NutricionistaDocumento10 páginasIbfc 520 NutricionistaErick AndradeAún no hay calificaciones
- Renault Inyección Electrónica Clio 1.2 Mpi Sagem Safir PDFDocumento2 páginasRenault Inyección Electrónica Clio 1.2 Mpi Sagem Safir PDFJesusRodriguezAlvearAún no hay calificaciones
- Plano Mdlo - Base Catastro 2019Documento1 páginaPlano Mdlo - Base Catastro 2019Cristhian Cliff Cornejo CarrilloAún no hay calificaciones
- 000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozDocumento6 páginas000 Himno Nacional Argentino - para Piano Y VozAlejandro MartínAún no hay calificaciones
- P-5 Pdu Leste Zonificacion UrbanaDocumento1 páginaP-5 Pdu Leste Zonificacion UrbanaJoe NuñezAún no hay calificaciones
- Juntos - GuitarraDocumento1 páginaJuntos - GuitarraAntonio GuerreroAún no hay calificaciones
- NFD 75553 - 308966 - MediciDocumento1 páginaNFD 75553 - 308966 - MedicieuannabheatryzAún no hay calificaciones
- RT Cilindros Tanques Estacionarios GLP 2Documento24 páginasRT Cilindros Tanques Estacionarios GLP 2UnAmigoMasAún no hay calificaciones
- Cuaderno de Estímulos 2Documento99 páginasCuaderno de Estímulos 2GabiAún no hay calificaciones
- A-1.2.1 Ajustes Electricos 02.01.19Documento1 páginaA-1.2.1 Ajustes Electricos 02.01.19Nelson Forero100% (1)
- Alto-Mi Linda MusicaDocumento2 páginasAlto-Mi Linda MusicaAna Carolina MedinaAún no hay calificaciones
- Aguatandil ModeloDocumento1 páginaAguatandil ModeloJuan Pablo Garcia VitulloAún no hay calificaciones
- A Tu Amparo y ProteccionDocumento1 páginaA Tu Amparo y ProteccionWilson Andres CastañedaAún no hay calificaciones
- Planta BajaDocumento1 páginaPlanta BajarimendarogmailcomAún no hay calificaciones
- Mapa Puerto MaldonadoDocumento1 páginaMapa Puerto MaldonadoelvisAún no hay calificaciones
- A-300 Plano de Cortes Generales-Ba-Bosques Del Valle-3065-ModelDocumento1 páginaA-300 Plano de Cortes Generales-Ba-Bosques Del Valle-3065-ModelCynthia TobónAún no hay calificaciones
- LA MALGENIOSA - 1ra Trompeta en Sib - 2019-01-10 0902 - 1ra Trompeta en SibDocumento1 páginaLA MALGENIOSA - 1ra Trompeta en Sib - 2019-01-10 0902 - 1ra Trompeta en Sibleydi violetaAún no hay calificaciones
- Cuarto de Hotel - Bonny Cepeda Merengue Demo PartiturasDocumento1 páginaCuarto de Hotel - Bonny Cepeda Merengue Demo Partiturasedinson sierra PIANISTA100% (1)
- Plano de Sanat Cuz en PDF CompletoDocumento1 páginaPlano de Sanat Cuz en PDF CompletoNelson Martinez JankoriAún no hay calificaciones
- RUTA 66-2 - 006 Tenor Sax. 2Documento2 páginasRUTA 66-2 - 006 Tenor Sax. 2leonelAún no hay calificaciones
- Renault Inyección Electrónica Megane 1.4 Siemens Fenix 3B PDocumento2 páginasRenault Inyección Electrónica Megane 1.4 Siemens Fenix 3B PmiguelAún no hay calificaciones
- Dermatoses OcupacionaisDocumento1 páginaDermatoses OcupacionaisWelson MikaelAún no hay calificaciones
- C KashaaraDocumento20 páginasC KashaaraBeatriz BatistaAún no hay calificaciones
- Diagrama Unilineal Sic 30-01-2017Documento1 páginaDiagrama Unilineal Sic 30-01-2017ramonAún no hay calificaciones
- Comportamiento Organizacional 15a EdicioDocumento716 páginasComportamiento Organizacional 15a EdicioHumberto Centeno Cortés100% (1)
- CL 7-La Organización Como CerebroDocumento28 páginasCL 7-La Organización Como CerebroDaniel HuarachiAún no hay calificaciones
- Mapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaDocumento1 páginaMapa de Ubicacion Del Barrio Iii Centenario - Puno: Sr. Peñafort Zapana Neira Y Sra. Salustina Nuñez de ZapanaSteveAún no hay calificaciones
- Capitulo I La Administracion y Gestion - El Mismo Concepto y Su EvolucionDocumento20 páginasCapitulo I La Administracion y Gestion - El Mismo Concepto y Su EvolucionJulia CastilloAún no hay calificaciones
- Practicas Razonamiento Matematico Cepre III 2014 OkDocumento27 páginasPracticas Razonamiento Matematico Cepre III 2014 OkLatasha Flores100% (2)
- A Donde VayasDocumento3 páginasA Donde VayasJuan Oviedo-ReinaAún no hay calificaciones
- Neuropsi Atencion y MemoriaDocumento5 páginasNeuropsi Atencion y MemoriaPsic Susy MaldonadoAún no hay calificaciones
- Suelo HuancavelicaDocumento1 páginaSuelo HuancavelicaLucy Huaman GalvanAún no hay calificaciones
- Articulo de Tapa Club 140Documento20 páginasArticulo de Tapa Club 140Sergio MarcanoAún no hay calificaciones