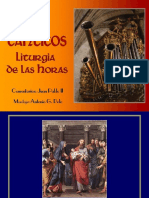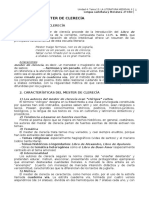Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Larubia
Larubia
Cargado por
Luis JácomeTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Larubia
Larubia
Cargado por
Luis JácomeCopyright:
Formatos disponibles
The Colorado Review of Hispanic Studies | Vol.
4, Fall 2006 | pages 221238
Demonios pblicos y privados:
Del humor satrico a la irona absoluta
en Mariano Jos de Larra
Fr ancisco LaRubia-Pr ado, Georgetown University
En la obr a de Mariano Jos de Larr a (180937) convergen de
forma particularmente intensa una existencia individual y una circunstancia colectiva. En sus artculos, Larra intent combatir a nivel pblico
y conjurar a nivel privado los demonios de su siglo tal y como l los percibaante todo: la hipocresa, la inautenticidad, la falta de libertad, la
ignorancia, y la irracionalidad y/o barbarie de ciertas prcticas culturales
tradicionales. Sin embargo, cuando Larra percibe que como escritor y crtico cultural no puede tener el impacto que l buscabaporque nadie
puede creer sino en la experiencia (286)se lanza al terreno de la poltica
activa. El fracaso de tal incursin, por la sargentada de La Granja (1836) y la
subsiguiente prdida de su escao de diputado por vila, conduce a Larra a
un colapso existencial. Entonces sus artculos se alejan del humor satrico
y pasan a ser el ejemplo ms radical en la literatura espaola, hasta ese
momento, de la irona absoluta en la tradicin de lo teorizado posteriormente por Charles Baudelaire y Paul de Man.1 La escritura irnica de Larra
refleja, en el desdoblamiento interno de la voz autorial, una otredad profunda dentro de la conciencia del escritor. La transicin del humor satrico
a la irona absoluta revela un doble fracaso para Larra: primero, en su lucha
contra los demonios que afligan a Espaa y a los espaoles tal y como l los
perciba; y segundo, frente a la imposibilidad personal de vivir una vida en
sociedad exenta de su ms temido demonio: la hipocresa.
En el presente ensayo hago una introduccin a las teoras clsicas del
humor y exploro, en el anlisis de ciertos artculos seleccionados, dos cosas: cmo y por qu tales artculos causan risa, y cmo esa risa es un medio
efectivo de combatir los demonios pblicos del autor; y tambin cmo el
humor de los ensayos de Larra acaba transformndose en irona absoluta,
irona que conduce al inminente final de la obra y vida del autor.
221
222
Fr ancisco L a Rubia-Pr ado
I. Los artculos humorsticos y sus temas
Antes de entrar en el anlisis de los artculos seleccionados a la luz de las
teoras clsicas del humor y de la irona absoluta de de Man, examinar la
trama y los temas de los artculos humorsticos. As podremos contextualizar mejor el uso del humor en Larra. El primer artculo es El caf (1828),
escrito por Larra a los diecinueve aos. El curioso (el trasunto de Larra
en este su primer artculo) entra en un caf para or hablar a los diferentes
contertulios y rerse luego de las cosas que dicen (invariablemente ejemplos
de pedantera y estupidez) y de la petulancia de este siglo (114). Por el
texto desfilan una serie de tipos que ilustran esa petulancia, la inautenticidad, la vanidad, la pedantera y la hipocresa de la sociedad espaola de
la poca.
En El castellano viejo (1832), Fgaro se encuentra por la calle con su
amigo Braulio, que presume de ser persona directa, franca y que no se anda
con rodeos; en suma, un castellano viejo. Braulio invita a Fgaro a una
comida de da de das. A Fgaro este tipo de comidas no le gustan y trata
de esquivar el convite. Al final se resigna y la acepta. La comida resulta ser
una experiencia catica y delirante en la que Fgaro se siente abrumado
por las antihiginicas y primitivas formas sociales de Braulio y los dems
invitados. En este artculo, Larra critica las costumbres de la clase media
espaola que, por un lado, no tiene una educacin refinada ni los hbitos y
modales que enriquecen la vida diaria aunque posean los medios econmicos para ello. Por otro lado, esa clase media hace del patriotismo la norma
de valor absoluta, rechazando lo que no sea propioel casticismo del
que despus hablar Unamuno. Para Fgaro, lo que su amigo ve como la
forma correcta de vivir en sociedad, es ms bien una indicacin de barbarie
espaola. A pesar de ello, la condena que el artculo hace del atraso espaol
en materia de relaciones sociales no es simple puesto que Larra atribuye valor a la sinceridad de los sentimientos que puede haber tras una forma ruda
de relacionarse: se ofenden y se maltratan, querindose y estimndose tal
vez verdaderamente (189).
Finalmente, en Vuelva usted maana (1833), un francs, el seor Sansdlai, llega a Espaa dispuesto a invertir su dinero en negocios por determinar. El seor, bien recomendado, visita a Fgaro para que le ayude a
desenvolverse en Madrid, y Fgaro, que simpatiza con l, decide ayudarlo.
Para llevar a cabo sus propsitos, alguien que quisiera invertir en la Espaa
de la poca haba de ajustarse a ciertas prcticas o requisitos: certificar
la identidad propia con un genealogista, traducir la documentacin pertinente si hubiera documentos en lengua extranjera, tener un escribiente, y
contar con las necesarias certificaciones de un oficial de la administracin.
A esto se aade las visitas al sastre, al zapatero, a la planchadora, y al sombrerero. Pero nadie en Madrid hace las cosas con la celeridad que el seor
Demonios pblicos y privados
223
Sans-dlai espera. Todos repiten el vuelva usted maana a Sans-dlai y a
Fgaro. Tras seis meses, el francs recibe la respuesta a su peticin: A pesar
de la justicia y utilidad del plan del exponente, negado (197). El artculo es
una crtica a los demonios de la pereza, la falta de ambicin y motivacin, y
el apego a la ignoranciau orgullo de no saber nada (198).
II. Larra y el humor correctivo
El humor satrico, que es el que Larra utiliza en sus artculos de costumbres, se diferencia considerablemente del humor irnico que tratar ms
adelante. Sobre esa diferencia dice Morton Gurewitch:
Perhaps the fundamental distinction between irony and satire, in the largest sense of each, is simply that irony deals with the absurd, whereas satire
treats the ridiculous. The absurd may be taken to symbolize the incurable
and chimerical hoax of things, while the ridiculous may be accepted as
standing for lifes corrigible deformities. This means that while the manners of men are the domain of the satirist, the morals of the universe are
the preserve of the ironist (en Muecke 27).
El mismo Gurewitch aade que:
Irony, unlike satire, does not work in the interest of stability. Irony entails
hypersensitivity to a universe permanently out of joint and unfailingly
grotesque. The ironist does not pretend to cure such a universe or to solve
its mysteries. It is satire that solves. The images of vanity, for example, that
litter the worlds satire are always satisfactorily deflated in the end; but the
vanity of vanities that informs the worlds irony is beyond liquidation (en
Muecke 27).
Los usos del humor satricoque acabamos de ver diferenciado del
irnicose entendern mejor a la luz de las tres teoras clsicas del humor.
Larra trata de lo ridculo y nocivo de ciertas prcticas culturales, y el propsito de los artculos es denunciar demonios susceptibles de ser enmendados, curar males sociales y corregir defectos resultado de la inercia, la
pereza y la carencia de autoexamen. En estos artculos, as como en tantos
otros, Larra nos presenta una posicin moral radical, caracterstica de la
stira (Fowler 110), dirigida ante todo contra la hipocresa. Bien es cierto
que en muchos de sus artculos satricos, adems de stira, encontramos
reflexiones irnicas pertinentes al sentido de la existencia y al absurdo de la
vida, pero es a partir de 1836, particularmente en La Nochebuena de 1836,
cuando la dimensin irnica radical prevalecer en sus artculos.
Las teoras clsicas del humor que nos servirn para aproximarnos a la
stira costumbrista de Larra son: la teora de la superioridad, la teora de la
incongruidad, y finalmente, la teora del desahogo.
22 4
Fr ancisco L a Rubia-Pr ado
a. Teora de la superioridad
Esta teora propone que nos remos para afirmar nuestra superioridad sobre otras personas. Platn dice en el Philebus que el vicio, la estupidez y la
falta de autoconocimiento del ser humano en relacin a cuestiones como
atributos fsicos (cuando una persona se cree fsicamente ms afortunada
de lo que es) o en cualidades personales (creyndose ms virtuosa de lo
que es) son objeto habitual de la risa (Morreal 11). Los tres artculos que
vamos a analizar en esta seccin pueden conectarse con esta idea platnica fcilmente. El autor se re en El caf, El castellano viejo, y Vuelva
usted maana de una serie de tipos que se creen muy virtuosos y son, a
la vez, muy serios y rgidos en sus puntos de vistavctimas ideales, pues,
del humorista. Por El caf desfilan, entre otros personajes, un literato
pedante que se cree capaz de criticarlo todo desde una posicin de absurda
superioridad, un joven que se las da de tener mucho dinero pero que nunca
paga la cuenta, o un hombre que se presenta como muy virtuoso pero que
logra que otros hagan cosas no muy respetables o poco ticas de las que l
se beneficia. En El castellano viejo observamos a un individuo, Braulio,
que rige su comportamiento privado y social por un cdigo retrgrado, en
actitud inamovible y cerrada, pero que l considera muy superior a cualquier otra forma de comportamiento. La estupidez del burcrata que por
pereza mental y espiritual se resiste a cambiar nada en su manera de proceder, a pesar de lo obviamente contraproducente de su posicin, se desarrolla en Vuelva usted maana. Mostrndonos tipos cuyo comportamiento
es claramente absurdo, ridculo o notablemente irracional, se genera una
dinmica por la que el lector se va a sentir superior a esos tipos o personajes
y revisar sus propias costumbres para no ser objeto de risa l tambin.
Larra est utilizando el mecanismo de la malicia que Platn ve en la risa
(rerse de otros en actitud insolidaria hacia ellos) como instrumento de
cambio social. Adems, Larra ejemplifica la idea de Aristteles de la risa
como vejatoria. Slo nos remos, dice Aristteles, de limitaciones o vicios
pequeos, no de aquellos que son demasiado grandes (Morreall 14).
Thomas Hobbes, otro exponente de esta teora del humor, sugiere que
los seres humanos nos remos para afirmar nuestro triunfo sobre la debilidad, falta de xito, o errores de las otras personas (Morreall 1920). Como
en el caso de Platn, esta idea es parte de la estrategia que Larra sigue para
generar el cambio en las prcticas privadas y pblicas del lector. ste siente
una sensacin de triunfo al comprobar que otros se comportan de cierta
manera considerada errnea; rerse de otros es aqu el equivalente de congratularse a s mismo por la imperfeccin de los dems. La conciencia de
los vicios de los personajes marca la distancia entre el lector y el personaje.
En su orgullo de seguir sintindose superior al segundo, el lector reflexiona
y se siente compelido a no imitar el comportamiento que se critica.
Demonios pblicos y privados
225
La superioridad, segn dice Hobbes en Leviathan, genera la risa por
la aprehensin de algo deforme en otra persona, en comparacin con la
cual de repente [los que se ren] se aplauden a s mismos (Morreall 19;
traduccin ma). Esas deformidades pueden ser morales o fsicas. Entre las
primeras encontramos en El caf el caso de los lechuguinos,
alias, botarates, que no acertaran a alternar en sociedad si los desnudasen
de dos o tres cajas de joyas que llevan, como si fueran tiendas de alhajas
[], y si les mandasen que pensaran como racionales, que accionaran y se
movieran como hombres, y, sobre todo, si les echaran un poco ms de sal
en la mollera (112).
Las deformidades fsicas generan tambin este tipo de risa. As, en El castellano viejo, Larra se refiere al gordo comensal que se sienta a su lado, uno
de esos hombres que ocupan en el mundo el espacio y sitio de tres, cuya corpulencia por todos lados se sala de madre de la nica silla en que se hallaba
sentado, digmoslo as, como en la punta de una aguja (184).
Finalmente, para Hobbes, rerse de uno mismo hace posible que los dems se examinen, lo cual explica que al final de Vuelva usted maana,
artculo en el que, como sabemos, se condena la pereza, Larra se critique
a s mismo:
Tendr razn, perezoso lector (si es que has llegado ya a esto que estoy
escribiendo), tendr razn el buen Sans-dlai en hablar mal de nosotros y
de nuestra pereza? Ser cosa de que vuelva el da de maana con gusto de
visitar nuestros hogares? Dejemos esta cuestin para maana, porque ya
estars cansado de leer hoy: si maana u otro da no tienes, como sueles,
pereza de volver a la librera, pereza de sacar tu bolsillo, y pereza de abrir
los ojos para ojear las hojas que tengo que darte todava, te contar cmo
a m mismo, que todo esto veo y conozco y callo mucho ms, me ha sucedido muchas veces, llevado de esta influencia, hija del clima y de otras
causas, perder de pereza ms de una conquista amorosa: abandonar ms de
una pretensin empezada, y las esperanzas de ms de un empleo, que me
hubiera sido acaso, con ms actividad, poco menos que asequible; renunciar, en fin, por pereza de hacer una visita justa o necesaria, a relaciones
sociales que hubieran podido valerme de mucho en el transcurso de mi
vida; te confesar que no hay negocio que no pueda hacer hoy que no deje
para maana; te referir que me levanto a las once y duermo la siesta []
que muchas noches no ceno de pereza, y de pereza no me acuesto; en fin,
lector de mi alma, te declarar que de tantas veces como estuve en esta vida
desesperado, ninguna me ahorqu y siempre fue de pereza(201).
Henri Bergson, por su parte, propone una aproximacin a la risa que puede
adscribirse a la teora de la superioridad porque hay castigo para aquellos
que son objeto de la risa, pero tambin se acerca a la teora de la incongruidad (que pronto examinaremos) porque hay un choque entre una posicin
excesivamente general y el caso particular. As, para Bergson, la risa tiene
como objetivo castigar a aquellos que no prestan la suficiente atencin a la
22 6
Fr ancisco L a Rubia-Pr ado
riqueza de la vida, a las experiencias individuales y especficas de la misma.
En su lugar, se dejan llevar por prcticas mecnicas generalizadoras y por la
fuerza de la costumbre. Si a tales individuos se les altera esa forma de hacer
las cosas, por muy absurda y contraproducente que tal forma de proceder
sea, se sienten perdidos. Cuando el apego automtico a las costumbres heredadas no se desafa, la risa hace posible, por la humillacin, que se aprecien los matices del caso individual y que el individuo se adapte a la realidad. Vuelva usted maana presenta el caso ms tpico de discrepancia
entre una teora mecnica y la falta de atencin a la riqueza de la realidad.
El caso se da cuando a Monsieur Sans-dlai le es negado el permiso para
desarrollar su proyecto inversor. Fgaro, entonces, tiene una conversacin
con el burcrata en cuestin:
Ese hombre se va a perderme deca un personaje muy grave y muy
patritico.
Esa no es una raznle repuse: si l se arruina, nada, nada se habr
perdido en concederle lo que pide; l llevar el castigo de su osada o de su
ignorancia.
Cmo ha de salir con su intencin?
Y suponga usted que quiera tirar su dinero y perderse, no puede uno
aqu morirse siquiera, sin tener un empeo para el oficial de la mesa?
Puede perjudicar a los que hasta ahora han hecho de otra manera eso
mismo que ese seor extranjero quiere.
A los que lo han hecho de otra manera, es decir, peor?
S, pero lo han hecho.
Sera lstima que se acabara el modo de hacer mal las cosas. Con que,
porque siempre se han hecho las cosas del modo peor posible, ser preciso
tener consideraciones con los perpetuadores del mal? Antes se debiera
mirar si podran perjudicar los antiguos al moderno.
As est establecido; as se ha hecho hasta aqu; as lo seguiremos
haciendo (19798).
Frente a esta reafirmacin humorstica de una absurda prctica burocrticay frente al burcrata que la refuerzael texto de Fgaro proyecta
(y genera en el lector que es su cmplice) distancia, insensibilidad con
respecto al objeto de la risa, como prescribe Bergson (50).
Adems, segn Bergson, cuando un humorista presenta el vicio que
critica, su misin es que el lector entienda bien el vicio, y que se haga del
vicio mismo el centro de atencin del texto. Es esencial que el vicio no
se asimile con el personaje que lo representa. Es el vicio el que mueve al
personaje o personajes, y no al revs (53). De ah que Larra, siguiendo la
tcnica de la comedia, no cree personajes profundos o complejos, round
characters, sino flat characters, tipos que ilustran viciosde Espaa y los
espaolesy de los que no sabemos nada o casi nada fuera de la situacin
que el humorista nos presenta. En suma, el procedimiento del humorista
es pues aislar el rasgo de que se burla y hacer que el personaje especfico
Demonios pblicos y privados
227
se ajuste al vicio en cuestin que lo distingue. Esa caracterstica negativa
unida a la insensibilidad del lector, y al ya mencionado automatismo
o mecanicismo en el comportamiento del personaje, tan desligado de la
realidad, hacen posible el efecto cmico (Bergson 95).
La risa por parte de un mismo cuerpo de lectores no slo contribuye a
mejorar la sociedad sino a su unin orgnica por el rechazo a los mismos
vicios. Larra convierte a Espaa y a los espaoles en espectculo; los lectores se convierten a la vez en actores y espectadores de ellos mismos en la
comedia del mundo. En suma, donde el hombre es un simple espectculo
para sus semejantes, permanece una cierta rigidez del cuerpo, del espritu
y del carcter, de la que la sociedad quisiera librarse para que sus miembros tuvieran la mayor elasticidad y la ms alta sociabilidad posibles. Esta
rigidez da lugar a lo cmico, y la risa es su castigo (Bergson 55).
Los procedimientos cmicos para Bergson son varios (7880). Primero,
tenemos la situacin que se repite una y otra vez en distintas circunstancias y que impide el normal desarrollo de la vida. Esta circunstancia est
presente en Vuelva usted maana:
Vuelva usted maananos respondi la criadaporque el seor no se
ha levantado todava.
Vuelva usted maananos dijo al da siguienteporque el amo acaba
de salir.
Vuelva usted maananos respondi al otroporque el amo est
durmiendo la siesta.
Vuelva usted maananos respondi el lunes siguiente, porque hoy
ha ido a los toros.
Qu da, a qu hora se ve a un espaol? (194).
Esta situacin bsica se repite constantemente en Vuelva usted maana
impidiendo que el negocio de Sans-dlai siga un proceso racional y tenga
un final lgico. Para Bergson, la presencia de lo mecnico en la vida es el
origen de lo cmico, y una posible configuracin de esa presencia es el retorno mecnico al punto de partida. Si los personajes tornan al origen del
que partieron tras sus esfuerzos (caso de Vuelva usted maana) es ms
cmico que el movimiento rectilneo (76).
El segundo procedimiento es el mundo al revs, o situaciones en donde
personajes que son los menos cualificados para hacer o decir algo, o para
dar ejemplo de algo, lo dan, como ocurre en El caf. Es el caso del literato-patriota que acaba su discurso pronunciando un dramtico: Pobre
Espaa! ante el cual el Curioso nos informa de que:
Aquel buen espaol tan amante de su patria, que dice que nunca haremos
nada bueno porque somos unos brutos (y efectivamente que lo debemos
ser pues aguantamos esta clase de hipcritas); supe que era un particular
que tena bastante dinero, el cual haba hecho teniendo un destino en una
provincia, comindose el pan de los pobres y el de los ricos, y haciendo
22 8
Fr ancisco L a Rubia-Pr ado
tantas picardas que le haban valido perder su plaza ignominiosamente,
por lo que viva en Madrid, como otros muchos, y entonces repet para m
su expresin Pobre Espaa! (122).
Sobre el tercer procedimiento cmico dice Bergson: es cmica toda
situacin que pertenece a dos series de hechos absolutamente independientes y que puede ser interpretada contemporneamente en dos sentidos completamente distintos (80). Esto ocurre en El castellano viejo,
en donde dos cdigos chocan en un momento contemporneo; el uno
se presenta como perteneciendo al pasado, el del castizo Braulio, el otro
ms moderno, el de Fgaro. As, ya en casa de Braulio para la comida, se
produce la siguiente situacin:
Seoresdijo el anfitrin al vernos titubear en nuestras respectivas
colocaciones, exijo la mayor franqueza; en mi casa no se usan
cumplimientos. Ah, Fgaro!, quiero que ests con toda comodidad; eres
poeta, y adems estos seores, que saben nuestras ntimas relaciones, no se
ofendern si te prefiero; qutate el frac, no sea que le manches.
Qu tengo de manchar? le respond, mordindome los labios.
No importa, te dar una chaqueta ma; siento que no haya para todos.
No hay necesidad.
Ah!, s, s, mi chaqueta! Toma, mrala; un poco ancha te vendr.
Pero Braulio
No hay remedio, no te andes con etiquetas.
Y en esto me quita l mismo el frac, velis nolis, y quedo sepultado en una
cumplida chaqueta rayada, por la cual slo asomaba los pies y la cabeza, y
cuyas mangas no me permitiran comer probablemente. Dile las gracias:
al fin el hombre crea hacerme un obsequio! (183).
Evidentemente, para Braulio su comportamiento es el correcto pues surge
de su franco aprecio hacia Fgaro; para Fgaro, sin embargo, el comportamiento de Braulio indica una falta de respeto hacia su espacio personal.
En fin, el Larra de los artculos satricos cree en la perfectibilidad de la
sociedades el Larra ms Ilustrado. Larra cree que se puede derrotar a
los demonios que impiden que la sociedad progrese y sea ms libre y que
los ciudadanos puedan desarrollar su potencial humano. Desde el punto
de vista de la teora del humor de Bergson, el ataque de Larra a ciertas
prcticas sociales por medio de sus stiras se hace con un doble objetivo:
primero, para integrar a los lectores en la idea de la sociedad. Pero en
segundo lugar, Larra busca sacudir a los individuos de un estado de integracin basado en la inercia y la negacin de lo real, as como en la falta de
autoexigencia para re-crear una nueva sociedad en las que ciertas prcticas
sociales se destierren y otras se adquieran. De hecho, es la excesiva integracin en la castiza y poco ilustrada sociedad espaola del momento lo que
alimenta tantos vicios pblicos y privados. En otras palabras, Larra intenta
sacudir a los individuos por la risa no tanto para que se integren en una
Demonios pblicos y privados
229
sociedad que no funciona, sino para que conformen una sociedad distinta
en la que el yo individual y social se aproximen ms a la realizacin de sus
potencialidades.
b. Teora de la incongruidad
La segunda teora del humor es la Teora de la incongruidad. Su principal terico es Arthur Schopenhauer.2 Para el filsofo alemn el
humor surge de un desfase entre el conocimiento abstracto y el conocimiento sensorial que tenemos de las cosas. Como dice Morreall:
What we perceive through our senses [] are individual things with many
characteristics. But when we organize our sense perceptions under abstract
concepts, we focus on only a few characteristics of any individual thing,
thus allowing ourselves to lump very different things under the same concept, and to refer to very different things by the same word. Humor arises
when we are struck by some clash between a concept and a perception that
are supposed to be of the same thing (51).
En otras, palabras, la risa se produce cuando se percibe que una idea abstracta o general (o un concepto) y la realidad concreta se asimilan como
si fueran la misma cosa aunque, en realidad, son cosas muy distintas. Por
ejemplo: el rey se re del campesino cuando lo ve con ropas de verano en
pleno invierno. El campesino le responde: Si su majestad se hubiera puesto
lo que yo tengo, lo encontrara muy caliente. El rey le pregunta que qu
lleva puesto, y el campesino responde: Todo mi vestuario (Schopenhauer
55). La concepcin es que un vestuario es amplio: Todo mi vestuario.
Pero tal concepto es incongruente con la realidad: el vestuario prcticamente ilimitado del rey no tiene nada que ver con el limitadsimo del campesino que slo tiene una prenda de vestir: la que lleva puesta. Nos remos
porque nos damos cuenta de que hemos subsumido bajo una concepcin
general un objeto o situacin que en su contexto real es muy diferente.
Schopenhauer habla de dos versiones de lo ridculo que causan risa. La
primera es el ingenio (wit), y la segunda es la estupidez (folly). La estupidez es la forma de la comedia, y es la aproximacin que usa Larra para
ridiculizar a sus tipos. Si en el ingenio se va de la realidad a lo abstracto, en
la estupidez el caso es el contrario: el movimiento ocurre de lo abstracto a
lo concreto, del concepto nos movemos a la realidad. A partir de un concepto del conocimiento se tratan de manera no intencional objetos de la
realidad, que sabemos que son distintos, como si fueran la misma cosa.
Cuando nos damos cuenta de la diferencia entre ambos, nos remos. Por
ejemplo: un hombre dice que le gusta caminar solo, y otro le dice: a m
tambin; por eso debemos ir juntos. El segundo hombre parte de la idea
o concepcin de que un placer que disfrutan dos personas lo pueden disfrutar en comn, y subsume bajo esa concepcin el caso real que excluye la
comunidad (Schopenhauer 58).3
230
Fr ancisco L a Rubia-Pr ado
Para Schopenhauer, la rigidez del pedante es un caso eminente de
estupidez porque est siempre en el terreno de la teora y no toma en consideracin la realidad (53). En los tres artculos de Larra que estamos examinando, las posiciones tericas basadas en la rigidez abstracta prevalecen
frente a la realidad. En El caf, Larra nos presenta muchsimos casos de
estupidez, de primaca de lo abstracto sobre la realidad de la vida. As por
ejemplo:
Hubo un joven ex militar de los de estos das, que tienen grandes conocimientos en la Estrategia y que puede dar voto en materias de guerra por
haber tenido varios desafos a primera sangre y haberle favorecido en un no
s que encrucijada con un profundo araazo en una mano, no s si Marte o
Venus; el cual dijo que todo era cosa de los ingleses, que era muy mala gente,
y que lo que queran haca mucho tiempo, era apoderarse de Constantinopla
para hacer del Serrallo una Bolsa de Comercio, porque deca que el edificio
era bastante cmodo, y luego hacerse fuertes por mar (113).
Sobre este pedante y otros por el estilo, Larra dice: Pero no le parezca a nadie que decan esto como quien conjetura, sino que a otro que no hubiera
estado tan al corriente de la petulancia de este siglo le hubieran hecho creer
que el que menos se carteaba con el Gran Seor o, por el pronto, que tena
espas pagados en los Gabinetes de la Santa Alianza (14).
En Vuelva usted maana, Monsieur Sans-dlai ejemplifica la actitud
del pedante porque no hace concesiones a la realidad cuando habla convencido de que en Espaa las cosas sern como en Francia:
Acostumbrado a la actividad en que viven nuestros vecinos, me asegur formalmente que pensaba permanecer aqu muy poco tiempo. [...]
Parecime el extranjero digno de alguna consideracin, trab presto
amistad con l, y lleno de lstima trat de persuadirle a que se volviese a su
casa cuanto antes, siempre que seriamente trajese otro fin que no fuese el
de pasearse. Admirle la proposicin, y fue preciso explicarme ms claro.
Miradle dije, monsieur Sans-dlai, que as se llamaba; vos vens
decidido a pasar quince das, y a solventar en ellos vuestros asuntos.
Ciertamenteme contest. Quince das y es mucho.
Peritidme, monsieur Sans-dlaile dije entre socarrn y formal,
permitidme que os convide a comer para el da en que llevis quince meses
de estancia en Madrid (19293 ; nfasis mo).
Monsieur Sans-dlai representa la voz abstracta que no tiene en consideracin lo concreto, a pesar de que Fgaro le trata de instruir sobre la realidad
espaola. Al final, el desprecio de la realidad le cuesta a Sans-dlai tiempo,
dinero, y mucha frustracin. Es de notar que en la incongruidad que se
percibe entre lo abstracto y la realidad en este tipo de humor, la realidad
no es slo lo que percibimos inmediatamente, sino que tambin es lo que
privilegiamos y nos produce alegra. Lo abstracto, lo inflexible, lo serio,
Demonios pblicos y privados
231
es lo que cuesta ms aprehender, y lo que siempre se ridiculiza porque se
disocia de la vida, del placer y la gratificacin de nuestros deseos vitales
(Schopenhauer 60). La realidad siempre triunfa, de ah que entendamos
el fracaso de Sans-dlai por su total confianza en sus ideas, sin consideracin de la realidad espaola. La rgida actitud de Braulio en El castellano
viejo contrasta con la de Fgaro que en este artculo hace concesiones a la
realidad:
ya en mi edad pocas veces gusto de alterar el orden que en mi manera de
vivir tengo hace tiempo establecido, y fundo esta repugnancia en que no he
abandonado mis lares ni un solo da para quebrantar mi sistema, sin que
haya sucedido el arrepentimiento ms sincero al desvanecimiento de mis
engaadas esperanzas. Un resto, con todo esto, del antiguo ceremonial que
en su trato tenan adoptado nuestros padres, me obliga a aceptar a veces
ciertos convites a que parecera el negarse grosera, o por lo menos ridcula
afectacin de delicadeza (177).
Efectivamente, Fgaro se presenta como generalmente rgido porque tiene
su sistema. No obstante, Fgaro hace su concesin a la perspectiva opuesta
a su sistema: la del antiguo ceremonial, esto es, el modelo que inspira a
Braulio y que Fgaro critica en el artculo. Braulio, por el contrario, no hace
ninguna concesin. As, cuando Fgaro le felicita el cumpleaos, Braulio
le responde: Djate de cumplimientos entre nosotros; ya sabes que soy
franco y castellano viejo: el pan pan y el vino vino; por consiguiente exijo
de ti que no vayas a drmelos; pero ests convidado (179). De ah que no
nos riamos de Fgaro, sino de que Braulio sea un caso claro de estupidez
por no plegarse nunca a ninguna realidad que pueda diferir de sus ideas.
La seriedad, segn Schopenhauer, es la conciencia del acuerdo o congruidad entre el concepto/pensamiento y lo percibido/realidad (61). El
serio est convencido de que sabe cmo son las cosasson como l las
piensa. Cuanto ms se unan concepto y realidad ms fcilmente se producir la risa por el descubrimiento de una pequea incongruidad. Una
seria perversin espaola para Larra consiste en que los espaoles de su
poca creen que saben como son las cosas y no se cuestionan su manera de
hacerlashasta el punto de estar orgullosos de no abrirse a nuevas ideas.
Los casos del literato pedante de El caf, del burcrata de Vuelva usted
maana, y de Braulio de El castellano viejo ilustran esta seriedad de la
que es tan fcil rerse. Todos ellos, por supuesto, son muy patriotas. Frente
a la seriedad, el chiste expone la discrepancia entre las concepciones de otro
y la realidad al desarreglar una de las dos; mientras que la seriedad consiste en la conformidad de ambas (Schopenhauer 61). As, cuando el burcrata de Vuelva usted maana le dice a Fgaro que: As est establecido;
as se ha hecho hasta aqu; as lo seguiremos haciendo, el chiste de Fgaro
desarregla, ridiculizndola, la seriedad del rgido burcrata: Por esa razn
deberan darle a usted papilla todava como cuando naci (198).
232
Fr ancisco L a Rubia-Pr ado
c. La teora del desahogo
Esta es la tercera aproximacin clsica a la risa. Fue promovida por Herbert
Spencer, que entenda que laughing [] is just a release of energy
(Morreall, A New Theory 131). Tras la acumulacin de una emocin que
se ve ahora como inapropiada nos remos. Si alguien tiene miedo porque ha
odo un ruido en la primera planta de su casa, cuando est en la cama en el
segundo piso, y luego se da cuenta de que era un gato o un pjaro, se re.
Sigmund Freud vea tambin la risa como un escape o desahogo de
energa psquica o nerviosa superflua. La risa (como el sueo) es para Freud
una vlvula de seguridad que, al producirse, expresa lo inhibido y libera la
energa de la represin. En el humor, segn Freud, nos liberamos por la risa
de energa emocional negativa que no necesitamosmientras que en lo
cmico la energa que se libera por la risa tendra carcter intelectual.
Para Freud, el humor supone un rechazo al sufrimiento. As, en el sujeto
se produce un juego interno por el que el superyo (figura paterna) adopta
una actitud humorstica hacia el yo (figura del nio), y as el yo no sufre.
Este juego interno del sujeto puede darse frente a un espectador que disfruta del humor (caso del condenado a muerte que dice al carcelero el lunes
en que lo van a colgar: Es una buena manera de empezar la semana!).
El que escucha, dice Freud, replica, copia el proceso mental del humorista
como un eco, pero el proceso dinmico de la actitud humorstica pertenece
al que dice el chiste, al humorista (Morreall 113). Y aade Freud:
Like wit and the comic, humor has in it a liberating element. But it has also
something fine and elevating, which is lacking in the other two ways of
deriving pleasure from intellectual activity. Obviously, what is fine about
it is the triumph of narcissism, the egos victorious assertion of its own
invulnerability. It refuses to be hurt by the arrows of reality or to be compelled to suffer. It insists that it is impervious to wounds dealt by the outside world, in fact, that these are merely occasions for affording it pleasure.
This last trait is a fundamental characteristic of humor. [...] Humor is not
resigned; it is rebellious. It signifies the triumph not only of the ego, but
also of the pleasure principle, which is strong enough to assert itself here in
the face of the adverse real circumstances (en Morreall 113).
A la vista de la reflexin final de su primer artculo, El caf, en donde
Larra afirma que vivimos en un mundo de quimeras, la declaracin inicial
de Larra en el mismo artculo es indicativa de que, frente a la locura y dolor
que observa en el mundo externo, el autor decide refugiarse en el humor,
protegiendo as su yo:
No s en qu consiste que soy naturalmente curioso; es un deseo de saberlo
todo que naci conmigo, que siento bullir en todas mis venas, y que me
obliga ms de cuatro veces al da a meterme en rincones excusados por escuchar caprichos ajenos, que luego me proporcionan materia de diversin
para aquellos ratos que paso en mi cuarto y a veces en mi cama sin dormir;
Demonios pblicos y privados
233
en ellos recapacito lo que he odo, y ro como un loco de los locos que he
escuchado (11112; nfasis mo).
Considerando la mencionada conexin ntima entre la vida y la obra del
autor, la teora del desahogo nos ayuda a aproximarnos al caso del humorista Larra. En efecto, la teora freudiana resulta muy apta para entender
la transicin entre la fase humorstica de su escritura y la fase irnica en la
que el tejido de su yo se deshace. Como humorista, Larra afirma el principio del placer frente a las demandas del mundo real, rindose de ese mundo
real. El autor rechaza el sufrimiento que el mundo le produce y as se mantiene psicolgicamente equilibrado, negando la dolorosa realidad por el
humor. En la siguiente fase, la irnica, ser el mundo externo, la realidad
y la compulsin al sufrimiento las que se impongan, y el yo de Larra sufre.
Mientras que se puede situar simultneamente en posicin de adulto/padre
en actitud humorstica hacia s mismo, en cuanto nio/hijo, Larra evita
el sufrimiento intolerable. Aqu, el superyo cumple, como dije, la funcin
paterna manteniendo al yo subordinado, como en un juego. El nfasis en la
actitud humorstica se pone en el superyo y, al hacerlo, se le quita tal protagonismo al yo y sus potenciales reacciones (Morreall 114). Despus, en la
etapa irnica, el nfasis se trasladar al yo, con lo que el juego humorstico
habitual se acaba, y el yo pasa factura.
III. La irona absoluta y La Nochebuena de 1836
A partir del artculo El da de difuntos de 1836, escrito el 2 de noviembre
de 1836, Fgaro se presenta radicalmente desconectado de su mundo, de su
circunstancia madrilea y espaola. La irona romnticao recognition
of the fact that the world in its essence is paradoxical and that ambivalent attitude alone can grasp its contradictory totality (Wellek 14)informa este
artculo. En El da de difuntos de 1836 los vivos son muertos y Madrid es
el cementerio (395) donde los muertos viven, porque ellos tienen paz; ellos
tienen libertad (395). El siguiente paso hacia lo que sera el final de su obra
y de su vida en un proceso de disolucin irreversible lo marcar el artculo
La Nochebuena de 1836, un ejemplo extraordinario de la irona absoluta
de que habla Paul de Man en su Retrica de la temporalidad.
Para de Man, los textos irnicos tienden a ser breves (210), por lo cual el
artculo periodstico que Larra cultivaba resulta un gnero muy adecuado
para la expresin irnica. En su anlisis de la irona, Paul de Man parte del
texto de Charles Baudelaire De lessence du rire (1855) y del ejemplo de
irona radical en el que un ser humano, o sujeto, entra en relacin con el
mundo no humano u objeto (Naturaleza) mediante la cada de un hombre
en la calle, cada que genera un desdoblamiento (o duplicacin del yo) del
sujeto o ironista. Efectivamente, cuando el ser humano, normalmente el
filsofo o el escritor (o alguien que habitualmente opera con el lenguaje),
234
Fr ancisco L a Rubia-Pr ado
se ve cado su yo se desdobla.4 Por una parte est el yo emprico, que se ve
cado en el suelo y que est inmerso en el mundo; y, por otra, est el yo
irnico, un yo constituido en y por el lenguaje, y claramente diferenciado
del yo emprico. En tal desdoblamiento el sujeto se diferencia del mundo
no humano por medio de una actividad intelectual dentro de la conciencia
del sujeto/ironista.
Tras la cada, el yo irnico se distancia y se re de las pretensiones de
invulnerabilidad del yo emprico. La duplicacin irnica hace que el sujeto
tome conciencia de que ni l es naturaleza (conciencia de una diferencia) ni
de que l puede controlar la naturaleza (conciencia de una limitacin). As
la cada es origen de un mayor autoconocimiento por parte del ironista.
Es extraordinario cmo Larra utiliza ya en 1836 el esquema bsico de
la irona absoluta descrito por Baudelaire y de Manms de treinta aos
antes de que Baudelaire publique su De lessence du rire (1855)que, a su
vez, inspira a de Man su anlisis de la irona. Es ms, ya en El castellano
viejo (1832), se presenta la figura del poeta o filsofo, de los que despus
hablan Baudelaire y de Man, que andando por la calle est en peligro de
tropezar y caerse:
Andbame das pasados por esas calles a buscar materiales para mis
artculos. Embebido en mis pensamientos, me sorprend varias veces a m
mismo riendo como un pobre hombre de mis propias ideas y moviendo
maquinalmente los labios; algn tropezn me recordaba de cuando en
cuando que para andar por el empedrado de Madrid no es la mejor circunstancia la de ser poeta ni filsofo; ms de una sonrisa maligna, ms de
un gesto de admiracin de los que a mi lado pasaban, me haca reflexionar
que los soliloquios no se deben hacer en pblico (177; nfasis mo).
El mismo artculo La Nochebuena de 1836 lleva como subttulo, Yo y
mi criado. Delirio filosfico. En tal delirio, Larra nos dice casi de entrada,
que en cada artculo entierro una esperanza o una ilusin (401). Cada
artculo es pues el signo de la cada existencial de Larra, la expresin de la
desilusin que de l se va apoderando. Ya en El da de difuntos de 1836 se
refiere a su corazn como a otro sepulcro con un letrero que dice Aqu
yace la esperanza! (399). Es esa desilusin la que hace que Larra se sienta
cada vez ms apartado de su mundo y la que lo lleva a una posicin solipsista que analizar el yo propio y el mundo en que se inserta con la misma
contundencia con que antes, por el humor teraputico satrico, analiz a
la sociedad. Ahora, sin embargo, su aproximacin no ser la stira, como
ya sabemos, sino la devastadora (para el yo) irona absoluta. Ha llegado el
momento de enfrentarse a los demonios privados.
Fgaro, el amo, siguiendo la tradicin de las saturnales romanas en las
que los amos le permitan a los esclavos decirles la verdad, le da dinero a su
criado para que se emborrache y le diga lo que realmente piensa sobre l,
sobre Fgaro. El primer movimiento estratgico de Larra para presentarnos
Demonios pblicos y privados
235
su poderoso caso de irona es convertir al criado en Naturaleza, deshumanizarlo. Desde el principio mismo del ensayo, Fgaro se refiere a la entonacin servil y sumisa del criado (402), a su risa estpida que se refleja
en la fisonoma de aquel ser que los naturalistas han tenido la bondad de
llamar racional slo porque lo han visto hombre (403). La asociacin del
criado con el mundo animal es clara. Primero lo presenta como exclusivamente interesado en comerestrategia clsica de la comedia (Frye 120)y
despus insiste en que mi criado tiene de mesa lo cuadrado y el estar en
talla al alcance de la mano. Por tanto es un mueble cmodo; su color es el
que indica la ausencia completa de aquello con que se piensa, es decir, que
es bueno (405). As, el criado se asocia en primera instancia con el mundo
no humano, con la Naturaleza, que por falta de intelecto, es incapaz de
maldad. Por el otro lado, Fgaro representa el mundo humano, el de la reflexin (403) y por tanto, el mundo de la maldad y la hipocresa. As, al
delinearse claramente dos partes, el mundo no humano y el humano, Larra
nos conduce al terreno de lo que Baudelaire llam lo cmico absoluto (157).
A continuacin, se nos presenta el conflicto entre ambos mundos: la
Providencia [] se vale para humillar a los soberbios de los instrumentos
ms humildes (405). Como el hombre que tropieza en la calle con la piedra
y se cae, Fgaro va a tropezar con el representante del mundo no humano
que el ironista nos ofrece tras el proceso de rigurosa deshumanizacin:
el criado. A su vez, Fgaro se presenta a s mismo como soberbiocomo
humano. Cuando el criado regresa a casa, los papeles de ambos, amo y
criado, estn ya claros: quedamos dentro casi a oscuras yo y mi criado, es
decir, la verdad y Fgaro (405). El autor deja patente que las dos voces que
a continuacin vamos a escuchar son suyas al volver a asociar al criado con
el mundo natural: los fabulistas hacen hablar a los animales. Por qu no
he de hacer yo hablar a mi criado (406; nfasis mo). Este es el momento
de inflexin en el que la voz de la Naturaleza se torna en voz irnica conocedora de la autenticidad, y la de Fgaro se torna en la voz ironizada,
la del personaje que permanece en el mundo emprico: una voz sali de
mi criado, y entre ella y la ma se estableci el siguiente dilogo (406). A
partir de aqu la voz irnica expresa el conocimiento de la verdad, se
constituye en la voz de la autenticidad. Dice de Man a este respecto:
El yo doble e irnico que el filsofo o el escritor construye por medio de
su lenguaje slo puede llegar a ser a expensas del yo emprico, cayendo o
levantndose, y as pasar de la etapa de adaptacin mistificada al conocimiento de su mistificacin. El lenguaje irnico divide al sujeto entre el yo
emprico que existe en un estado de inautenticidad y un yo que slo existe
en la forma de un lenguaje que afirma el conocimiento de esa inautenticidad. Pero ese conocimiento no convierte al yo en un lenguaje autntico,
puesto que conocer la inautenticidad no es lo mismo que ser autntico. La
236
Fr ancisco L a Rubia-Pr ado
disyuncin del sujeto no constituye evidentemente un proceso tranquilizador y sereno, por mucha risa que implique (237).
El proceso que marca el dilogo entre las dos voces no es en verdad
nada sereno ni tranquilizador para el yo emprico, el yo inautntico. La
voz irnica, en conocimiento de la inautenticidad, comienza a revelar la
hipocresa de Fgaro:
Escucha: t vienes triste como de costumbre; yo estoy ms alegre que
suelo. Por qu ese color plido, ese rostro deshecho, esas hondas y verdes
ojeras que ilumino con mi luz al abrirte todas las noches? Por qu esa distraccin constante y esas palabras vagas e interrumpidas de que sorprendo
todos los das fragmentos errantes sobre tus labios? Por qu te vuelves y te
revuelves en tu mullido lecho como un criminal, acostado con su remordimiento, en tanto que yo ronco sobre mi tosca tarima? Quien debe tener
lstima a quin? No pareces criminal; la justicia no te prende al menos;
verdad es que la justicia no prende sino a los pequeos criminales, a los que
roban con ganzas o a los que matan con pual; pero a los que arrebatan el
sosiego de una familia seduciendo a una mujer casada o a la hija honesta,
a los que roban con los naipes en la mano, a los que matan una existencia
con una palabra dicha al odo, con una carta cerrada, a esos ni los llama la
sociedad criminales, ni la justicia los prende, porque la vctima no arroja
sangre, ni manifiesta herida, sino que agoniza lentamente consumida por
el veneno de la pasin que su verdugo le ha propinado [] T acaso eres
de esos criminales y hay un acusador dentro de ti, y ese frac elegante y esa
media de seda, y ese chaleco de tis de oro que yo te he visto son tus armas
maldecidas (4067).
La voz ironizada, la de Fgaro, que es quien est en el mundo emprico,
no puede resistir la verdad expresada por la voz irnica (la del criado):
Silencio, hombre borracho (407), le dice. Pero la voz irnica contina
hacindose or, enfatizando el oportunismo, las contradicciones y la hipocresa de Fgaro: Preciado de gracioso, haras rer a costa de un amigo
(407), buscas la felicidad en el corazn humano, y para eso le destrozas
(407), ofendes y no quieres tener enemigos (407), el da que te apoderes
del ltigo azotars como te han azotado. Los hombres de mundo os llamis
hombres de honor y de carcter, y a cada suceso nuevo cambiis de opinin, apostatis de vuestros principios (4078). La voz irnica tambin le
reprocha su sed de gloria y su vanidad, y la voz ironizada, la de Fgaro no
puede aguantarlo: Basta, basta! (408) y Por piedad, djame, voz del infierno (408). La voz irnica ha cuestionado de forma radical la autenticidad de la existencia de Fgaro, y como dice de Man, se ha puesto en marcha
un proceso inquietante y peligroso que rpidamente cubre la trayectoria
que va desde el pequeo autoengao hasta el absoluto, destruyendo el
tejido del yo. Por ello,
Demonios pblicos y privados
237
la irona es el vrtigo total, el mareo al punto de la locura. La cordura
puede darse slo porque estamos dispuestos a proceder dentro de las convenciones de la duplicidad y el disimulo, as como el lenguaje disimula la
violencia inherente a las relaciones entre los hombres. Tan pronto la mscara queda al descubierto, el ser autntico aparece inevitablemente al borde
de la locura (de Man 238).
Es al borde de la locura donde la voz de Fgaro se sita al final del dilogo de voces que resulta del desdoblamiento irnico. En verdad, como
dice de Man, la irona absoluta se da a costa del yo emprico y supone la
conciencia de la locura, que es el fin de la conciencia, una reflexin sobre la locura desde dentro de la locura misma. Esa reflexin, sin embargo,
slo puede darse en virtud de la doble estructura del lenguaje irnico: el
ironista inventa un yo que est loco pero que no tiene conciencia de su
locura; procede entonces a reflexionar sobre su propia locura que acaba de
objetivar (de Man 239). El yo loco en La Nochebuena de 1836 es, claramente, el yo que est fuera de s, el criado borracho. Al final del artculo
leemos: Una lgrima preada de horror y de desesperacin surcaba mi
mejilla, ajada ya por el dolor. A la maana, amo y criado yacan, aqul en
el lecho, ste en el suelo. El primero tena abiertos los ojos y los clavaba con
delirio y con delicia en una caja amarilla donde se lea maana. Llegar ese
maana fatdico? Qu encerraba la caja? (409). La voz narrativa, la del
autor implcito, se refiere ahora al amo y al criado en tercera persona, esto
es, como las dos voces diferenciadas que representaron el desdoblamiento
irnico. Y el maana al que se refiere no es como el maana de Vuelva
usted maanaay de aquel maana que no ha de llegar jams! (202).
El maana al que se refiere La Nochebuena de 1836 estara ntimamente
conectado con el contenido de la caja amarilla. sta contena dos pistolas
que hoy se exponen en el Museo Romntico de Madrid. Con una de ellas
Larra se suicid el 12 de febrero de 1837, menos de dos meses despus de
escribir La Nochebuena de 1836.
Notas
1 El otro gran ejemplo de irona absoluta en la literatura espaola es Miguel de Unamuno
(LaRubia-Prado, Alegoras y Unamuno).
2 Aunque antes de l, Kant tambin teoriz desde la misma perspectiva. Kant habla de la diversin
que resulta de jugar con las ideas en relacin al bienestar fsico que producen. La expectativa que
el oyente desarrolla al or un chiste desaparece al final del mismoen el punch line. La razn no
es la capacidad que disfruta esa frustracin de expectativas, sino los rganos internos del cuerpo,
y se produce una sensacin de salud. Laughter is an affection arising from the sudden transformation of a strained expectation into nothing (Morreall 45).
3 Otro ejemplo es, evidentemente, Don Quijote, que subsume las realidades que encuentra bajo
concepciones extradas de los libros de caballeras, de las que son muy diferentes. Por ejemplo,
para apoyar a los oprimidos y defender la nocin de que la libertad es buena libera a los galeotes.
238
Fr ancisco L a Rubia-Pr ado
4 La cada puede ser literal, como la del hombre que se cae en la calle, o metafrica/existencial y
referirse a la condicin cada del ser humano, o a la conciencia de una vulnerabilidad propia
sentida como incapacidad, impotencia o limitacin.
Bibliografa
Baudelaire, Charles. The Painter of Modern Life. Jonathan Mayne, traductor. New York: Phaidon, 1964.
Bergson, Henri. Introduccin a la metafsica. La risa. Mxico: Porra, 1996.
Fowler, Alistair. Kinds of Literature. Cambridge: Harvard UP, 1982.
Larra, Mariano Jos de. Artculos. Enrique Rubio, editor. Madrid: Ctedra, 1984.
. Artculos. Seco Serrano, Carlos, editor. Barcelona: Planeta, 1990.
LaRubia-Prado, Francisco. Retorno al futuro. Amor, muerte y desencanto en el Romanticismo espaol.
Madrid: Biblioteca Nueva, 2004.
. Alegoras de la voluntad. Madrid: Libertarias/Prodhufi, 1996.
. Unamuno y la vida como ficcin. Madrid: Gredos, 1999.
Man, Paul de. Visin y ceguera. Ro Piedras: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1991.
Morreall, John, editor. The Philosophy of Laughter and Humor. Albany: SUNY Press, 1987.
. A New Theory of Laughter. The Philosophy of Laughter and Humor. John Morreall, editor.
Albany: SUNY Press, 1987.
Muecke, D.C. The Compass of Irony. London: Methuen, 1969.
Schopenhauer, Arthur. The World as Will and Idea. London: Routledge & Kegan Paul, 1909.
Wellek, Rene. The concept of Romanticism in Literary History. Concepts of Criticism. New Haven:
Yale UP, 1973.
También podría gustarte
- Biografia de AbrahamDocumento2 páginasBiografia de AbrahamPancho Lopez100% (4)
- H.el Arte de Tomar Notas-Febrero 2011Documento15 páginasH.el Arte de Tomar Notas-Febrero 2011MatiasBarrios86Aún no hay calificaciones
- El Lugar SecretoDocumento3 páginasEl Lugar SecretoMiriam LizarragaAún no hay calificaciones
- La Verdadera Historia de AmityvilleDocumento6 páginasLa Verdadera Historia de AmityvilleAnabel Picado Marchena0% (1)
- BUCHNER - Obras Completas (S)Documento149 páginasBUCHNER - Obras Completas (S)Anonymous UgqVupp100% (6)
- John Donne - BiathanatosDocumento273 páginasJohn Donne - BiathanatosMatiasBarrios86100% (1)
- Harari - Axioma e Imperativo en El Masoquismo MoralDocumento16 páginasHarari - Axioma e Imperativo en El Masoquismo MoralMatiasBarrios86Aún no hay calificaciones
- Biografia de Los Redonditos de RicotaDocumento3 páginasBiografia de Los Redonditos de RicotaMatiasBarrios860% (1)
- Trabajo Práctico de Catering y Organización de EventosDocumento2 páginasTrabajo Práctico de Catering y Organización de EventosMatiasBarrios86Aún no hay calificaciones
- Clément Rosset - Santiago EspinozaDocumento16 páginasClément Rosset - Santiago EspinozaCarlos HuertaAún no hay calificaciones
- Zuelika Martinez Jimenez PreteliniDocumento6 páginasZuelika Martinez Jimenez PreteliniMatiasBarrios86Aún no hay calificaciones
- ART - Jazmin Acosta - Deconstruccion, Filosofia y TraduccionDocumento10 páginasART - Jazmin Acosta - Deconstruccion, Filosofia y TraduccionMatiasBarrios86Aún no hay calificaciones
- Tesis Sobre Borges y El GnosticismoDocumento112 páginasTesis Sobre Borges y El Gnosticismopromatest2013100% (3)
- Plan Lector 3° 2018 Del Área de ComunicaciónDocumento3 páginasPlan Lector 3° 2018 Del Área de ComunicaciónKRUXAún no hay calificaciones
- Generacion DecapitadaDocumento1 páginaGeneracion DecapitadaalejooalejoooAún no hay calificaciones
- 29 Cantico de Simeon LC 2,29Documento9 páginas29 Cantico de Simeon LC 2,29danielliberatori1Aún no hay calificaciones
- Analizar Ilustraciones LibroDocumento3 páginasAnalizar Ilustraciones LibroLucia Caballero CoronadoAún no hay calificaciones
- UntitledDocumento58 páginasUntitledmarianAún no hay calificaciones
- Ruben Dario - AguafuerteDocumento7 páginasRuben Dario - Aguafuertealyssa muñozAún no hay calificaciones
- ElFraileYLaMonjaDeBronchales 27Documento4 páginasElFraileYLaMonjaDeBronchales 27Marisa HerreroAún no hay calificaciones
- Texto Argumentativo de La Voragine. 904Documento1 páginaTexto Argumentativo de La Voragine. 904Laura QuinteroAún no hay calificaciones
- Axxon - AA. VV - Ciencia FiccionDocumento4264 páginasAxxon - AA. VV - Ciencia FiccionmagaliAún no hay calificaciones
- Guia de Aprendizaje I Lenguaje Quintos Años PDFDocumento6 páginasGuia de Aprendizaje I Lenguaje Quintos Años PDFjavieraAún no hay calificaciones
- Poniatowska, Mariana Yampolsky y La BuganvillaDocumento3 páginasPoniatowska, Mariana Yampolsky y La BuganvillanuitdestempsAún no hay calificaciones
- "El Estereotipo Mexicano en El Cine GringoDocumento78 páginas"El Estereotipo Mexicano en El Cine GringoMijangos Yepez JoseAún no hay calificaciones
- RAE Diccionario Panhispanico de Dudas 1. Edición, 2Documento4 páginasRAE Diccionario Panhispanico de Dudas 1. Edición, 2Cecilia Guerra LageAún no hay calificaciones
- Ficha 1. Trabajo Practico Alumnos Que Es La FilosofiaDocumento3 páginasFicha 1. Trabajo Practico Alumnos Que Es La FilosofiagretelAún no hay calificaciones
- ¡Ya Están Aquí Las Novedades Editoriales de AgostDocumento4 páginas¡Ya Están Aquí Las Novedades Editoriales de AgostaldaravazAún no hay calificaciones
- Apuntes Literatura Medieval PDF para El ExamenDocumento8 páginasApuntes Literatura Medieval PDF para El ExamenJosé EscobarAún no hay calificaciones
- ID (19828 - 3) - Foroug FarrokhzadDocumento1 páginaID (19828 - 3) - Foroug FarrokhzadFCASTRPRAún no hay calificaciones
- CLIFFORD - Notas Sobre Las Notas de CampoDocumento31 páginasCLIFFORD - Notas Sobre Las Notas de CampoJulieta GrecoAún no hay calificaciones
- Abril 13. Génesis de La OralidadDocumento19 páginasAbril 13. Génesis de La Oralidadjhonsalchichon5Aún no hay calificaciones
- JUDAS El Mejor AmigoDocumento2 páginasJUDAS El Mejor Amigojavier_salazar_15Aún no hay calificaciones
- Empuje La VaquitaDocumento1 páginaEmpuje La VaquitaMarianoJoséPadillaEspañaAún no hay calificaciones
- Hermenéutica - DefiniciónDocumento2 páginasHermenéutica - DefiniciónMario RevelAún no hay calificaciones
- Castillo Gómez - La Conquista Del Alfabeto - Cap1 PDFDocumento31 páginasCastillo Gómez - La Conquista Del Alfabeto - Cap1 PDFplavergneAún no hay calificaciones
- 09 Leccion PrimariosDocumento4 páginas09 Leccion PrimariosVanessa Lizet Cancho TayaAún no hay calificaciones
- Resumen Biografía Jorge ManriqueDocumento3 páginasResumen Biografía Jorge ManriquequinaxxxAún no hay calificaciones
- Resumen Quijote de La ManchaDocumento6 páginasResumen Quijote de La ManchaamnskaAún no hay calificaciones