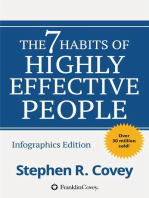Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2intervención Psicosocial en Protección A La Infancia
2intervención Psicosocial en Protección A La Infancia
Cargado por
Roberto Carlos Oñoro MartinezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
2intervención Psicosocial en Protección A La Infancia
2intervención Psicosocial en Protección A La Infancia
Cargado por
Roberto Carlos Oñoro MartinezCopyright:
Formatos disponibles
Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?
iCve=77811388001
Redalyc
Sistema de Informacin Cientfica
Red de Revistas Cientficas de Amrica Latina, el Caribe, Espaa y Portugal
Valle, Jorge F. del
Intervencin psicosocial en proteccin a la infancia
Papeles del Psiclogo, Vol. 30, Nm. 1, enero-abril, 2009, pp. 2-3
Consejo General de Colegios Oficiales de Psiclogos
Espaa
Cmo citar? Nmero completo Ms informacin del artculo Pgina de la revista
Papeles del Psiclogo
ISSN (Versin impresa): 0214-7823
papeles@correo.cop.es
Consejo General de Colegios Oficiales de
Psiclogos
Espaa
www.redalyc.org
Proyecto acadmico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto
2
Papeles del Psiclogo, 2009. Vol. 30(1), pp. 2-3
http://www.cop.es/papeles
uestro colega Ferrn Casas ha hecho referencia en ocasiones a la invi-
sibilidad estadstica de la infancia (especialmente la ms vulnerable)
en nuestra sociedad, y tambin Jorge Barudy hace tiempo titul una
obra suya como El dolor invisible de la infancia, abordando el tema
del maltrato infantil. Seguramente, si preguntramos al ciudadano co-
mn si sabe cuntos nios son tutelados por las administraciones como
consecuencia de sufrir malos tratos, o cuntos nios hay viviendo en
hogares de proteccin, nos encontraramos con una prueba de esta in-
visibilidad o falta de informacin. De este modo, la proteccin infantil
en Espaa no es considerada hoy da un problema social, es decir, con el componente de
conciencia colectiva de la necesidad de hacer algo urgente y pertinente al respecto. Ms
bien la sociedad tiene la representacin del maltrato como un fenmeno ocasional, reflejado
en las noticias que de vez en cuando aparecen en los medios de comunicacin sobre nios
con graves lesiones consecuencia de palizas, abandonados en un automvil o en un bar, o
encontrados solos en su casa sin atencin de sus padres. Esta representacin social obedece
a la presencia ocasional en los medios de aquellos casos ms llamativos y extremos, una
vez ms la punta del iceberg, y para los cuales la sociedad reclama una intervencin puniti-
va. Nada se sabe en cambio de los ms de 30.000 nios tutelados por las administraciones
en Espaa, de los cuales la mayora es objeto de intervencin protectora por causas muy
alejadas de esa casustica extrema y atractiva para los medios de comunicacin: casos de
negligencia o falta de atencin adecuada a las necesidades de los nios, maltrato emocional,
abusos sexuales, y los recientes perfiles de menores extranjeros no acompaados o de ado-
lescentes que se comportan violentamente con sus padres.
Mientras las administraciones observan cmo deben destinar cada da ms presupuestos a la
proteccin a la infancia y los profesionales se perciben trabajando en un ambiente cada vez ms
estresante, ante unas dificultades para las que el sistema no est preparado y con un volumen de
casos creciente, para nuestro entorno social esta problemtica sigue siendo desconocida. Pero
cabe decir ms, cabe apuntar tambin que esta invisibilidad se deja ver en ocasiones por la es-
casa relevancia que tiene la investigacin en este mbito, y no me refiero a la falta de volunta-
des y esfuerzos de los que nos dedicamos a ello, sino a las exiguas partidas que se destinan a
este mbito de investigacin cuando se compara con otros problemas sociales. Esta seccin
monogrfica es una buena ocasin para presentar algunos de los aspectos ms relevantes de la
proteccin infantil, tanto en su vertiente organizativa, como profesional e investigadora.
Son varios los objetivos que esta seccin monogrfica pretende cubrir. En primer lugar, se
analizar desde varias perspectivas la evolucin y desarrollo que ha tenido la construccin
de un sistema pblico de proteccin infantil, enmarcado en el sistema de servicios sociales,
y que ahora cumple algo ms de veinte aos. En 1987 se public la ley que cre un nuevo
marco de proteccin infantil, alejado de la beneficencia y de las grandes instituciones impe-
rantes hasta entonces, con nuevos principios, procedimientos e instrumentos. En ella no s-
lo se desjudicializaba la intervencin, sino que se descentralizaba hacindola depender de
las entidades pblicas de cada comunidad autnoma. En 1996 se publica la Ley Orgnica
de Proteccin Jurdica del Menor que fundamenta an ms estos principios basados en los
derechos de la infancia, su superior inters y la necesidad de dar respuestas que permitan a
los menores estar siempre protegidos y educados en el contexto de una familia. A su vez,
las comunidades autnomas han legislado en su esfera sobre la proteccin infantil con leyes
de infancia, decretos y reglamentos para medidas concretas. Se puede decir que tenemos un
marco legal que nos da grandes posibilidades y establece criterios muy adecuados.
Sin embargo, como se analizar en los artculos siguientes, son muchas las cosas pendientes
y para un buen nmero de ellas, los que empezamos a trabajar en aquella poca, hace ms de
veinticinco aos, tenemos la impresin de que nuestras expectativas de entonces se han visto
frustradas en varios temas muy importantes. Pensbamos que el nuevo marco legislativo y los
nuevos principios de intervencin iban a desencadenar una verdadera revolucin, acercando
nuestro sistema de proteccin a las tendencias que ya se haban producido dcadas atrs en
otros pases europeos. A la luz de la lectura de estos artculos dejo que el lector o lectora sa-
que sus conclusiones sobre la magnitud de estos cambios.
Intervencin psicosocial en proteccin a la infancia
Correspondencia: Jorge F. del Valle. Universidad de Oviedo. Departamento de Psicologa.
Plaza Feijoo s/n, 33003 Oviedo. Espaa. E-mail: jvalle@uniovi.es
P r e s e n t a c i n
3
JORGE F. DEL VALLE
En segundo lugar, el monogrfico pretende dar un repaso a cuestio-
nes fundamentales como la propia estructura del sistema de protec-
cin y los procesos o fases por las que se desenvuelve la intervencin
protectora, junto a una revisin del estado actual de las principales
medidas y programas de prevencin: intervencin con las familias,
acogimiento residencial, acogimiento familiar y adopcin.
El primer artculo, de J. de Pal, es un anlisis global y crtico de la
intervencin en proteccin infantil, enfocado en buena parte a los pro-
blemas que no tienen que ver con nios, sino con organizaciones ad-
ministrativas. Nos deja ver con claridad cmo muchos de los
problemas de nuestras intervenciones no provienen de las graves ne-
cesidades de los nios, sino de permanecer sin resolver eficazmente la
coordinacin entre administraciones, especialmente los niveles de ser-
vicios sociales de base y los especializados. La divisin entre casos de
riesgo y casos de desamparo y su paralela competencia para los servi-
cios de base y especializados, respectivamente, crea enormes proble-
mas. La falta de un lenguaje comnmente compartido en este sector
de infancia, as como de manuales de procedimiento (aunque el grupo
de investigacin de este autor tiene amplsima experiencia en su ela-
boracin en varias comunidades) son otros problemas a resolver. Fi-
nalmente, siguiendo su lnea de trabajo, reclama una vez ms la
importancia de adecuar los recursos a las necesidades de los nios y
sus familias (algo que harn todos los dems artculos tambin).
El segundo artculo, de I. Arruabarrena, es una buena muestra del
avance que ha habido en algunas comunidades por elaborar un ma-
nual de procedimientos y unos criterios de actuacin en proteccin
infantil. El trabajo es una excelente panormica de los consensos ms
relevantes alcanzados sobre las fases del procedimiento y los aspec-
tos esenciales de cada una de ellas, y es un buen reflejo de cmo se
acta hoy en da en nuestro pas cuando se interviene en maltrato in-
fantil. Especial atencin merecer la lectura de los criterios con que
se elaboran planes de caso y se aconsejan determinadas medidas.
El artculo de R. Trenado, G. Pons y M.A. Cerezo es el primero de
los dedicados a los programas de intervencin posibles. Y no es el
primero caprichosamente, sino porque realmente el orden debe ser es-
te, empezando siempre por tratar de apoyar a la familia que no es ca-
paz de cuidar adecuadamente de sus hijos, intentando que recupere las
funciones parentales y evitar la separacin del nio, o poder recupe-
rarlo cuando el nio ya ha sido separado por su seguridad y bienestar.
En este artculo se aborda ms especficamente un enfoque en el que
siempre tenemos grandes limitaciones y escasez de experiencia: los
programas preventivos con las familias. La prevencin, siempre asig-
natura pendiente, se presenta mediante algunos programas que han
mostrado su eficacia en evaluaciones rigurosas de sus resultados.
El artculo de A. Bravo y J.F. del Valle repasa la situacin actual
del acogimiento residencial, mbito que en estos momentos se pre-
senta en seria crisis ante nuevos perfiles de proteccin a los que debe
atender (algunos de ellos casi en exclusiva, como los menores ex-
tranjeros no acompaados, de los que el resto del sistema de protec-
cin apenas conoce). Se repasa el desarrollo en estos veinte aos y la
transicin de modelos que ha habido, ms bien implcitos que expl-
citos, con atencin especial a estos nuevos perfiles y cmo el sistema
intenta adaptar sus recursos a nuevas necesidades. Se elaboran con-
clusiones y se presentan datos de nuestra experiencia a lo largo de
estos aos en el asesoramiento y trabajo de investigacin con nume-
rosas administraciones.
El artculo de J.F. del Valle, A. Bravo y M. Lpez aborda la medida
del acogimiento familiar, sin duda la que todos desearamos ver eri-
gida en principal opcin para los menores desprotegidos, especial-
mente los ms pequeos. Tambin se revisar su evolucin en estos
aos como una nueva alternativa nacida de la legislacin de 1987, a
diferencia de la larga tradicin de otros pases en los que cuenta con
muchas dcadas de implantacin. Las cifras, adems de escasas y
poco fiables en las estadsticas nacionales, son preocupantes: el prin-
cipal acogimiento que realizamos es el que depende de la voluntad
de la familia extensa y solamente uno de cada diez nios separados
de sus familias se beneficia de un acogimiento en familia ajena. A
pesar del consenso unnime sobre la bondad del acogimiento fami-
liar, no acaba de convertirse en la medida principal de la proteccin
(ni mucho menos). El artculo pretende aportar cifras y anlisis para
explicar esta realidad.
El artculo de J. Palacios sobre adopcin aborda un tema que suele
tener ms trascendencia pblica, ya que, como finamente apunta el
autor en su artculo, la adopcin internacional se ha convertido en un
problema de adultos, y por tanto con capacidad reivindicativa y pre-
sencia en los medios (es decir: al que la gestin poltica tiene que
prestar gran atencin). Pero ms all de este aspecto, la adopcin na-
cional e internacional presenta hoy da una complejidad enorme y
exige una gran intensidad de intervenciones, dejando muy atrs los
tiempos en que una vez adoptada la criatura por sus nuevos padres el
sistema se desentenda de su evolucin. El artculo repasa las cifras
ms interesantes de la adopcin, as como el trabajo que los psiclo-
gos llevan a cabo en estos programas y lo que la investigacin nos ha
enseado.
El monogrfico presenta una visin detallada para quien no conoce
muy bien este sector, pero sobre todo ha pretendido ser una revisin
crtica que, por un lado, muestre ponderadamente todo lo que hemos
sido capaces de hacer en veinte aos partiendo casi de la nada y, por
otro, deje ver tambin un espritu crtico y hasta reivindicativo. Los
que llevamos ms aos en este sector empezamos a sentir que algu-
nas reformas, basadas en criterios y principios que la ley contempla
con claridad y que los profesionales e investigadores comparten
prcticamente en su totalidad, estn tardando demasiado en llegar.
Hemos partido de un gran retraso con respecto a la intervencin que
en este sector se realiza en otros pases y hemos avanzado muchsi-
mo, pero algunas medidas siguen sin poder dar una respuesta ade-
cuada a las necesidades de los nios. Los lectores y lectoras se darn
cuenta de cules son estas carencias en la lectura de los artculos.
Finalmente, dado que se trata de una revista colegial, los psiclogos
y psiclogas podrn apreciar la cantidad de trabajo profesional y de
investigacin que nuestra disciplina aporta al sistema de proteccin
infantil. La complejidad y la trascendencia del trabajo psicolgico
especializado en este mbito se pone de manifiesto en todos los art-
culos y, como se ver, el grueso de la investigacin en este mbito se
desarrolla por grupos pertenecientes a la Psicologa. Creo que los
psiclogos podemos sentirnos orgullosos de nuestras aportaciones en
este contexto, sin olvidar que se desarrolla en el marco de equipos
multidisciplinares junto a trabajadores sociales, educadores sociales,
pedagogos, socilogos, letrados, etc., que tambin estn incorpora-
dos en nuestros grupos de investigacin. Esperemos que este mono-
grfico sirva para hacer un poco ms visible a la infancia, a esta
infancia ms vulnerable.
Jorge F. del Valle
Grupo de Investigacin en Familia e Infancia
Universidad de Oviedo
También podría gustarte
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5810)
- The Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happinessDe EverandThe Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happinessCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (811)
- The 7 Habits of Highly Effective People: Infographics Edition: Powerful Lessons in Personal ChangeDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: Infographics Edition: Powerful Lessons in Personal ChangeCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (143)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDe EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (844)
- The 5AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life.De EverandThe 5AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life.Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (344)
- The 7 Habits of Highly Effective People: 30th Anniversary EditionDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: 30th Anniversary EditionCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (41)
- Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A MemoirDe EverandFriends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A MemoirCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2144)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (20064)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelDe EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (5672)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDe EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3300)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2486)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDe EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2507)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDe EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2558)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDe EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2499)