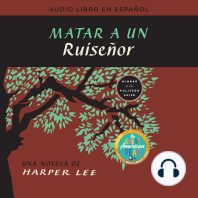Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Estoy en El Departamento de Tenayuca 115
Cargado por
api-258863620 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
297 vistas2 páginasTítulo original
null
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
297 vistas2 páginasEstoy en El Departamento de Tenayuca 115
Cargado por
api-25886362Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 2
25 de diciembre, 1976
Estoy en el departamento de Tenayuca 115.
Hoy es domingo. Es oficialmente Navidad y estoy oficialmente solo. Pero es un
buen día. No me puse muy pedo anoche. Cenamos, juntos, Johnny Walker y yo.
No me duele la cabeza ni me da vueltas el cuarto. Sólo me quedé dormido con la
tele prendida. A veces temo que esas barras cromáticas que ponen en la
madrugada me hagan daño. Un tumor o algo. Los vecinos del edificio se han ido
por las fiestas, y eso me agrada. Menos ruido. No hay bebés llorando ni mocosos
tocando los timbres de los vecinos. El año pasado alguien dejó la serie de un
árbol de Navidad encendida... la gran mierda se prendió fuego. Vinieron los
bomberos. No pasó a mayores. Ja, “no pasó a mayores”. Espero que eso no pase
este año, no. La atmósfera es agradable. Para tranquilizarse. Relajarse. Para
pensar. Dicen que estas son fechas para meditar sobre nuestra conducta, expiar
las culpas… veamos… este año he sido un buen muchacho... con excepción de dos
o tres travesuras que hice en Vegas, en mayo... y casi no he extrañado a (…), lo
cual es bueno.
Amo la idea de ir a trabajar mañana. 26 de diciembre, la oficina vacía, los
polis de la recepción crudos y malcogidos —se cogen entre ellos, yo lo sé.
Supongo que nadie vendrá a arreglar el aire acondicionado... si no lo hicieron en
todo el año... bueh, me arreglaré ad hoc para la situación. Para el momento.
Corbata, zapatos bostonianos, goma en el pelo. Toda esa ropa que me pondré
encima aunque se trate de una semana muerta. Ni el Sr. M va a trabajar. Es la
segunda Navidad que se toma vacaciones. El muy huevón. El muy family man.
Volví a soñar con sangre. La sangre lo llenaba todo. Ennegrecía mi vista.
Como cuando no puedes parar de sudar y corre por tu frente y tu rostro, y los
ojos te arden como si fueran a salirse de las cuencas. La sangre caía del cielo y de
las llaves de los lavabos y de los tanques de los escusados y de los hielos de mi
whiskey y de las piscinas de las casas y de las cunas de los recién nacidos y de los
cartuchos vacíos de mi pistola. Mi sangre es espesa. Pero no hay sangre más
espesa que la tinta, dicen.
Anoche hicimos nuestro último trabajo del año. Un abogado de San Ángel,
casado, dos hijos casi pubertos, niño y niña. Lo hicimos en su casa, antes de la
cena. D no vino. No quiso venir. “No mames”, me dijo, “no me puedes hacer
trabajar en plena Nochebuena”. Me sentí mal. Soy culpígeno. El hombre tiene
familia. Obligaciones. Lo disculpé. Y es verdad que yo no tengo que ir tampoco a
estas cosas, pero me gusta que piensen que soy un jefe que se ensucia las manos.
Llamémosle una “estrategia gerencial”.
El trabajo consistía en eliminar a toda la familia. Borrarla. No extracción. No
tortura. No calentadita. Borrarlos. Así es que llamé a los socios chilenos. Los
minos se dieron un banquete. Se lo merecían, supongo. Un banquete. Ellos le
llaman “danza rusa”, pero nunca he sabido por qué. Con los escoltas fuera de
circulación y todo bajo control, jugué un poco al jefe. Ya saben, poner cara de
interesante, prender un cancro, ver hacia todos lados como si examinara el lugar
o estuviera sumido en pensamientos trascendentes. Los socios se encerraron en
las recámaras con los pobres diablos.
En algún momento —habrá sido el aire, quiero creer—, se abrió levemente
una de las puertas. Y ahí estaba: uno de los socios devorando a la hija del
abogado. 12 años. Antes de que todo pasara había visto la foto de graduación de
sexto de primaria en algún taburete de la sala. Uniformada. Linda. Sonrosada.
Confieso que nunca había visto comer a uno de los socios. Más de año y
medio trabajando juntos. Pero nunca los había visto comer. Son voraces. Sin una
pizca de elegancia. Muerden, desgarran piel, músculo y tendón. Chupan con
toda la dentadura, con toda la boca... pero decía que me asomé a la recámara. La
niña estaba de rodillas, un brazo en el piso, arrancado. El socio le estaba
devorando el rostro como si chupara una naranja y arrancara los gajos. Volteó
súbitamente y lo que quedaba de la niña cayó boca arriba, las piernas dobladas,
la espalda arqueada. El socio me miró con un dejo de sorpresa, bañado en
sangre, con un pedazo de cara adolescente entre dientes. Se trató de una mirada
pudorosa. Como si hubiera sorprendido a alguien sentado en el escusado. Así es
que cerré inmediatamente la puerta. Ups, perdón.
“Danza rusa”. Curioso.
¿Alguna vez he buscado adentro de mí lo que Emerson llamaba los “mejores
ángeles de nuestra naturaleza”?
La respuesta es: no.
☛ Copyright Rodrigo Xoconostle Waye, ®2009
También podría gustarte
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5794)
- The Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happinessDe EverandThe Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happinessCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (804)
- The 7 Habits of Highly Effective People: Infographics Edition: Powerful Lessons in Personal ChangeDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: Infographics Edition: Powerful Lessons in Personal ChangeCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (142)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDe EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (838)
- Los secretos de la mente millonaria: Cómo dominar el juego interior de la riquezaDe EverandLos secretos de la mente millonaria: Cómo dominar el juego interior de la riquezaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (813)
- The Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseDe EverandThe Perfect Marriage: A Completely Gripping Psychological SuspenseCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1107)
- The Courage to Be Disliked: The Japanese Phenomenon That Shows You How to Change Your Life and Achieve Real HappinessDe EverandThe Courage to Be Disliked: The Japanese Phenomenon That Shows You How to Change Your Life and Achieve Real HappinessCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (392)
- The 7 Habits of Highly Effective People: 30th Anniversary EditionDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: 30th Anniversary EditionCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (41)
- Orgullo y prejuicio: Clásicos de la literaturaDe EverandOrgullo y prejuicio: Clásicos de la literaturaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (20517)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (20011)
- It Starts with Self-Compassion: A Practical Road MapDe EverandIt Starts with Self-Compassion: A Practical Road MapCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (188)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDe EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (19653)
- To Kill a Mockingbird \ Matar a un ruiseñor (Spanish edition)De EverandTo Kill a Mockingbird \ Matar a un ruiseñor (Spanish edition)Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (22901)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDe EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (3271)
- Good Omens: A Full Cast ProductionDe EverandGood Omens: A Full Cast ProductionCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (10904)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDe EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (12945)
- Matar a un ruisenor (To Kill a Mockingbird - Spanish Edition)De EverandMatar a un ruisenor (To Kill a Mockingbird - Spanish Edition)Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (23003)

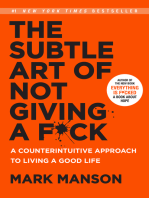






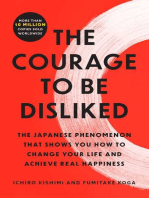







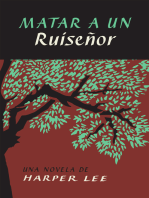







![American Gods [TV Tie-In]: A Novel](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/audiobook_square_badge/626321117/198x198/22ab6b48b6/1712683119?v=1)