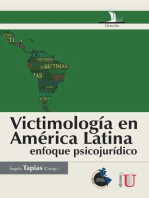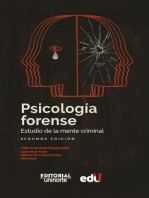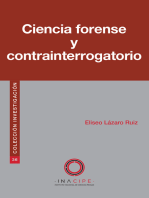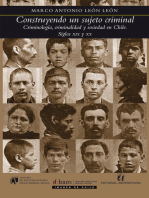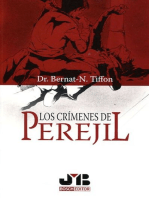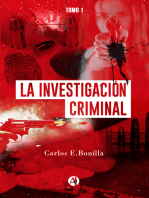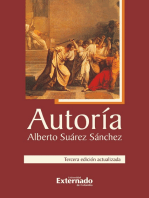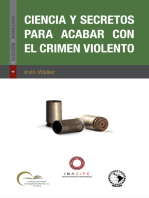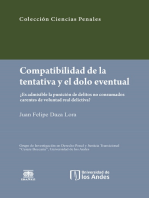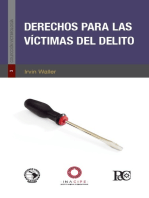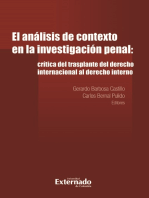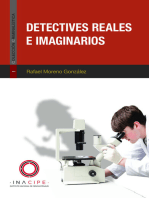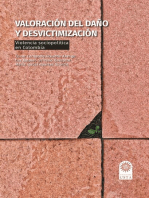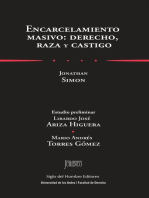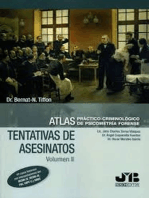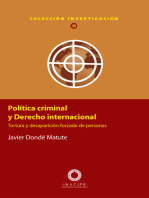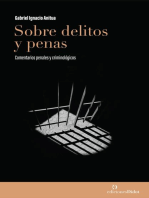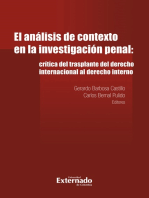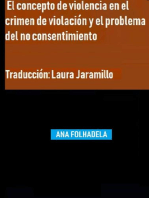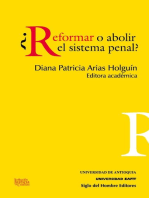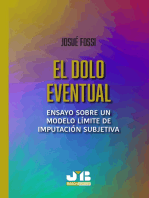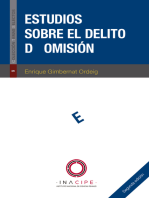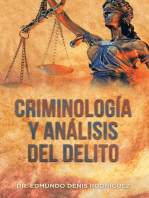Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Zaffaroni Criminologia Aprox Desde El Margen PDF
Zaffaroni Criminologia Aprox Desde El Margen PDF
Cargado por
Olivia AchavalTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Zaffaroni Criminologia Aprox Desde El Margen PDF
Zaffaroni Criminologia Aprox Desde El Margen PDF
Cargado por
Olivia AchavalCopyright:
Formatos disponibles
C R I M I N O L O G A
A P R O X I M A C I N D E S D E U N M A R G E N
E U G E N I O R A L Z A F F A R O N I
C R I M I N O L O G A
A P R O X I M A C I N D E S D E
U N M A R G E N
Vol . I
E DI T ORI AL TEMI S S. A.
Bogot - Col ombi a
1988
Eugenio Ral Zaffaroni, 1988.
Editorial Temis, S. A., 1988.
Calle 13, nm. 6-45, Bogot.
ISBN 84-8272-278-6
Hecho el depsito que exige la ley.
Impreso en Nomos Impresores.
Carrera 39 B, nm. 17-98, Bogot.
Queda prohi bi da la reproducci n parcial o total de este
l i bro, por medio de cualquier proceso, reprogrfico o
fnico, especialmente por fotocopia, microfilme, offset
o mi megrafo.
Esta edicin y sus caractersticas grficas son propiedad
de Edi t ori al Temi s, S. A.
A la memori a de
MARCELO MALTA
PREFACIO
Este volumen contiene la primera parte de una reflexin general acerca de
la criminologa. No es un tratado ni un manual, sino solamente la "aproximacin"
de un curioso. Y no es la primera, pues esa tuvo lugar hace casi un cuarto de
siglo, apenas egresado, con las enseanzas del maestro Alfonso Quiroz Cuarn,
en Mxico, y fue una experiencia humanamente extraordinaria. No obstante, en
lo intelectual, haba "al go" que no encajaba. Insensiblemente volv a la dogmtica
jurdica y all me qued varios aos. Pero la prctica judicial, los hechos polticos
y el trato con los presos me impulsaban a seguir atisbando por la ventana a la
criminologa. De este modo, fui sintiendo que tambin en la dogmtica jurdica
haba "al go" que no encajaba. No demor mucho en advertir que la clave estaba
en la poltica criminolgica y en su estrecha dependencia de la poltica gene-
ral, en percibir que la dogmtica jurdico-penal es un inmenso esfuerzo de racionali-
zacin de una programacin irrealizable y que la criminologa tradicional o "etiol-
gica" es un discurso de poder de origen racista y siempre colonialista. Pero percatarse
no era suficiente: se haca necesario salir por la puerta francamente y curiosear
sin tapujos en el terreno de la criminologa.
Una circunstancia especial aceler ese paso: fue el regreso a la Universi-
dad de Buenos Aires. En realidad, casi siempre haba estado fuera de la Universidad
de Buenos Aires. No me haba preocupado mucho, entre otras cosas, porque hasta
cierto punto me pareca lgico: en ella se haban reproducido los discursos antipopu-
lares que aqu explico. En 1974, el director del Instituto de Derecho Penal de la
Facultad de Derecho me haba invitado a dar clases de posgrado. En 1976, esas
funciones terminaron con una comunicacin administrativa firmada por un funcio-
nario de la intervencin militar con grado de capitn. En 1984, los delegados inter-
ventores en la Facultad de Derecho y en la entonces carrera de psicologa me confiaron
interinamente las ctedras de derecho penal y de criminologa respectivamente. En
1985 obtuve la primera por concurso, y en 1986, la segunda. La necesidad de explicar
criminologa en la Facultad de Psicologa, en la nica ctedra curricular que tiene
la Universidad de Buenos Aires desde 1963, aceler sensiblemente mi decisin de
salir francamente por la puerta y curiosear muy en serio. Con unos aos ms lo
que no es mrito, por cierto volv al terreno que no pisaba desde el Anhuac
y me puse a la tarea de tratar de ordenar lo que iba encontrando all, que son
sus mltiples facetas que, como las muchas caras de Quetzalcatl, confunden si
no se sabe que representan lo mismo. En nuestro caso no son las formidables
piedras del altar de Teotihuacn, sino caretas endebles que ocultan el rosto inmutable
del poder en cuyo margen siempre nos hemos hallado.
As es como llego a intentar un realismo criminolgico marginal en la "aproxi-
macin marginal" cuya primera parte abarca este trabajo. Los cinco primeros cap-
tulos fueron distribuidos en multicopiador entre los colaboradores de las ctedras
de Buenos Aires, los alumnos de la Facultad de Psicologa, algunos colegas y ami-
gos de "nuestro margen" y de Europa y Estados Unidos. A todos ellos debo agrade-
cerles las opiniones e ideas que me han aportado y tambin las crticas. Aunque
X PREFACIO
declaro que mis errores son absolutamente propios y pese a que la mencin de
nombres siempre es parcial, quiero expresarles mi agradecimiento a los alumnos
y a los colaboradores, especialmente a Amoldo A. Gimnez, a Juan Domnguez,
a "Fel o" Ferreyra, a Miguel Alfredo Arnedo y a Lucila Larrandart. De "nuestro
margen" debo agradecerle a Rosa del Olmo, a Lola Aniyar de Castro, a Manuel
de Rivacoba y Rivacoba, a Elias Carranza y a Ofelia Grezzi. De Europa, a Alessan-
dro Baratta, a Antonio Beristain, a Emilio Garca Mndez y, muy particularmente,
a Louk Hulsman, cuya estada en Buenos Aires en noviembre y diciembre del ao
pasado es inolvidable. De los Estados Unidos, al grupo criminolgico de la American
Sociological Association, que me distingui con su invitacin a la reunin de New
York en setiembre de 1986. Debo aclarar que muchas ideas las debo al dilogo
con presos.
El captulo sexto fue escrito en el curso de este verano. Parte del material
de los captulos anteriores fue utilizado tambin para varios temas del programa
sobre educacin y derechos humanos que, en el marco del Instituto Interamericano
de Derechos Humanos, coordina la licenciada Leticia Olgun.
An me resta remover una buena parte del saber criminolgico al que, siempre
como curioso, pretendo aproximarme marginalmente. El inters demostrado por
amigos colombianos me decide a publicar esta primera parte, que espero completar
en breve. Al momento de entregar estas pginas a la imprenta colombiana, me
resulta ineludible la evocacin de los amigos ausentes (o presentes?): Alfonso Reyes
Echanda, Ricardo Medina Moyano, Luis Enrique Aldana Rozo y Emiro Sandoval
Huertas, Su recuerdo constituye un gran impulso para continuar.
E. R. Z.
Buenos Aires, Pascua de 1987.
N D I C E G E N E R A L
INTRODUCCIN
CAPTULO I
LA PROBLEMTICA EXISTENCIA
DE LA "CRIMINOLOGA"
PAG.
1. Las dificultades que presenta una tentativa de aproximacin a la criminologa 1
2. Existe la "criminologa" 5
3. El poder, el concepto de "ciencia" y la clasificacin de las mismas . 10
4. La gestacin de las "ciencias" y del "saber criminolgico" 12
5. La necesidad del saber criminolgico en nuestro margen 15
6. La criminologa "terica" y "aplicada" y la "poltica criminal" 20
7. El realismo criminolgico marginal como criminologa crtica 21
8. Criminologa clnica o clnica de la vulnerabilidad? 24
9. Una posible ampliacin temtica de la clnica criminolgica? 28
10. Exposicin de nuestra aproximacin a la criminologa 29
P ARTE PRI MERA
EL MARCO REFERENCI AL DEL PODER
CAPITULO II
LA ESTRUCTURA DEL PODER MUNDIAL Y EL SABER
1. El poder mundial 33
2. El poder destructivo potencial directo 37
3. El poder destructivo en acto 41
4. Las propuestas genocidas 46
5. La manipulacin genocida 49
6. El poder de manipulacin en general 52
7. La ciencia no piensa 54
8. Alquien puede dudar de la manipulacin del saber? 58
XII NDICE GENERAL
CAPTULO III
LA GESTACIN DEL PODER EN NUESTRO MARGEN
Y "NUESTRO" SABER
PAG.
1. Por qu quedamos marginados? 60
2. El saber sustentador del control represivo de la Colonia 62
3. El saber sustentador del control represivo despus del desplazamiento de
las primeras potencias coloniales 65
4. El pensamiento progresista y su ideologa frente a estos saberes bsicos
del control represivo 69
5. Comencemos a entendernos: pongamos a Hegel de cabeza 71
6. Principales etapas de convergencia de la marginacin planetaria en Amri-
ca Latina 77
7. El saber central y su bloqueo a las preguntas fundamentales 84
8. La sincretizacin cultural en nuestro margen y la estructura "supracultu-
ral" 87
9. La creatividad cultural en nuestro margen 93
P ART E SEGUNDA
EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
CAPTULO IV
NACIMIENTO DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO
1. Cundo "naci " la criminologa? 99
2. El control social europeo y la revolucin industrial 101
3. Transformaciones de la pena en el siglo XVIII 105
4. Los discursos disciplinarios ingleses 108
5. La criminologa contractualista 113
6. Contractualismo talional del despotismo ilustrado: Kant 116
7. Contractualismo disciplinarista de la burguesa del sur alemn: Feuerbach 118
8. El contractualismo socialista revolucionario: Marat 119
9. La criminologa contractualista excluye a los pobres y a los colonizados
del contrato: Hegel 120
10. El disciplinarismo y el contractualismo en nuestro margen latinoamericano 123
NDICE GENERAL XIII
CAPTULO V
LA CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO
RACISTA-COLONIALISTA
(EL PRIMER "APARTHEI D" CRIMINOLGICO)
PG.
1. P r i n c i p a l e s n c l e o s d e l a i d e o l o g a s o c i a l d e l s i g l o X I X 131
2 . L a o f i c i a l i z a c i n d e l s a b e r s o c i o l g i c o 1 35
3 . El e v o l u c i o n i s mo c o l o n i a l i s t a i n g l s 1 3 6
4 . P a n o r a m a g e n e r a l d e l r a c i s mo 1 4 0
5 . L a i n f e r i o r i d a d r a c i a l d e l o s me s t i z o s , p a r a l o s " c i e n t f i c o s " d e n u e s t r o
ma r g e n 1 4 4
6 . L a s i n e l u d i b l e s c o n s e c u e n c i a s p r c t i c a s de l d i s c u r s o r a c i s t a y b i o l o g i s t a :
g e n o c i d i o y e s t e r i l i z a c i n 1 55
7. El e s t e r e o t i p o d e l p o b r e ( d e l i n c u e n t e ) , s a l v a j e ( c o l o n i z a d o ) y " f e o " ( a n t i e s -
t t i c o ) : l a a n t r o p o l o g a c r i mi n a l l o mb r o s i a n a 1 57
8 . L a p r o y e c c i n d e l p o s i t i v i s mo c r i mi n o l g i c o 1 6 7
9 . L a r e c e p c i n d e l a c r i mi n o l o g a p o s i t i v i s t a e n n u e s t r o ma r g e n l a t i n o a me r i -
c a n o 171
C A P T U L O VI
EL D E S A R R O L L O D E L D I S C U R S O E T I O L G I C O I N D I V I D U A L
D E S D E L A C R I S I S D E L A P R I M I T I V A V E R S I N
D E L A C R I M I N O L O G A R A C I S T A - C O N O N I A L I S T A
1. La crisis del primitivo positivismo racista
1. L a a l t e r a c i n d e l p o d e r c e n t r a l h a s t a l a p r i me r a g u e r r a mu n d i a l 1 7 7
2 . D u r k h e i m y l a d e s p a t o l o g i z a c i n d e l f e n me n o c r i mi n a l 181
3 . L a n e u t r a l i z a c i n d e l a ma c r o s o c i o l o g a : L a r e s p u e s t a n e o k a n t i a n a . . 1 8 7
II. La etiologa biopsicolgica hasta la segunda guerra mundial
(Las versiones renovadas del racismo colonialista en criminologa
o el "segundo apartheid" criminolgico)
4 . El p o d e r e n e l p e r o d o d e e n t r e g u e r r a s 191
5. L o s d i f e r e n t e s ma t i c e s d e l b i o l o g i s m o r a c i s t a d e e n t r e g u e r r a s 1 93
6 . El r a c i s m o c o n f e s o d e l a s e t i o l o g a s b i o p s i c o l g i c a s 1 9 8
7. La " a n t r o p o l o g a p e n i t e n c i a r i a " y l a " c o n s t i t u c i n d e l i n c u e n c i a l " : r e v a l o -
r a c i n d e s u s o b s e r v a c i o n e s 2 0 2
8. L a c r i mi n o l o g a p s i c o a n a l i t i c a d e e n t r e g u e r r a s 2 0 8
9 . El l a s t r e e t n o c e n t r i s t a e v o l u c i o n i s t a d e l a c r i mi n o l o g a p s i c o a n a l i t i c a d e
e n t r e g u e r r a s 2 1 4
10. F r e u d y l a a n t r o p o l o g a c ul t ur a l d e e n t r e g u e r r a s 2 1 8
XIV NDICE GENERAL
III. La etiologa criminolgica individual a partir de la segunda "gran guerra"
(a ocultacin del "apartheid" criminolgico y su denuncia)
PAG.
11. Los nuevos condicionamientos del poder central 222
12. Los pioneros de la criminologa de la "reaccin penal": la escuela de
Utrecht 224
13. Ideologas psicolgicas legitimadoras 229
14. Ideologas psicolgicas crticas 235
15. La equivocidad etiolgica desde la posguerra 237
16. La inequivocidad etiolgica desde la posguerra: criminilogas biologistas,
racistas y genocidas 244
I NTRODUCCI N
CAPTULO I
LA PROBLEMTICA EXISTENCIA DE LA "CRIMINOLOGA"
"Piensa en un ro compacto y majes-
tuoso, que corre millas y millas entre terra-
plenes fuertes, de modo que t sabes dnde
est el ro, dnde el terrapln, dnde la
tierra firme. En cierto momento, el ro,
porque ha corrido demasiado tiempo y de-
masiado espacio, porque se acerca al mar,
que en s anula todos los ros, ya no sabe
qu es. Se convierte en su propio delta.
Quiz quede un brazo mayor, pero mu-
chos se dispersan en todas direcciones y
algunos reconfluyen en otros, y ya no pue-
de saberse cul es el origen de cul y hasta
ni siquiera se sabe qu es ro ni qu es
mar ..."
(UMBERTOECO, // nome della rosa, Terzo
giorno, Sesta)
1. LAS DIFICULTADES QUE PRESENTA UNA TENTATIVA
DE APROXIMACIN A LA "CRIMINOLOGA"
Es difcil par a cualquier l at i noameri cano acercarse a la "cr i mi nol og a"
y creo que es prct i cament e imposible tratar la "cr i mi nol og a". Las cont ro-
versias que tienen lugar respecto de lo que en los pases europeos, en los
Est ados Uni dos y en los pases socialistas se ha venido " t r a t a ndo" baj o
esa denomi naci n, son de t al entidad que nos obligan a entrecomillar el
nombr e, par a no part i r de una t oma de posicin aprioristica acerca de su
existencia y aut onom a, que nunca dej de ser cuest i onada. A ello se suma
la discusin en t orno a su carcter "ci ent fi co" (ya no solo se pregunt a
si es " u n a " ciencia, sino incluso si es "ci enci a") , y la crtica al carcter
"ci ent f i co" del derecho t ampoco deja de repercutir en su mbi t o. Casi
t odas las discusiones que se registran en los pases centrales tiene su repercu-
sin (o reproduccin) en Lat i noamri ca o, al menos, en algunos pases lati-
noameri canos, pero las ideologas en pugna en los pases centrales no tienen
el mismo signifcado en este contexto de nuestra periferia. En definitiva, tene-
mos la impresin de que hoy es casi imposible tratar la "criminologa" en
los pases centrales y, con ms razn, debido a que los debates centrales adquie-
2 INTRODUCCIN
ren ot r o valor en la periferia, t enemos la certeza de su imposible "t r at ami en-
t o " l at i noameri cano. Aqu la "cr i mi nol og a" es un campo plagado de dudas,
pobl ado de pregunt as que se reproducen con increble feracidad y que hallan
pocas respuestas. Las pregunt as se multiplican quiz con mayor rapidez
que en el cent ro, por que no se generan en el seno de grupos de "t rabaj adores
del pensami ent o", pagados par a " pens ar " , sino que emergen de las t rage-
dias, y su velocidad de reproduccin se halla en relacin inversa al adormeci-
mi ent o del asombr o que puede produci r lo cot i di ano (el acost umbrami ent o
a la t ragedi a cotidiana, sobre el que volveremos ms adel ant e, y que puede
ser caract eri zado como "ent orpeci mi ent o ment al est uporoso por cotidiani-
dad t r gi ca", negacin de la tragedia como mecanismo de hui da o mt odo
de subsistencia). En sntesis, la multiplicacin latinoamericana de as pregun-
tas centrales, sumada a la notoria inferioridad de desarrollo terico y recursos
informativos disponibles y al obstculo perceptivo provocado por la ms
ntima e intrincada vinculacin de las cuestiones con dramticos episodios
cotidianos, hace que la criminologa en Amrica Latina ejerza la desafiante
fascinacin de su intensa vitalidad, pero esa misma vitalidad impide el trnsi-
to, permitiendo nicamente la "aproximacin".
El mayor nmer o de muert es es causado, en Latinoamrica, por agencias
del Est ado, y no solo en las dictaduras ni en las zonas de guerra, sino t ambi n
en los pases con sistemas constitucionales. Anual ment e son miles los "muer -
tos sin pr oceso" en ejecuciones prot agoni zadas por personal estatal ar mado;
un simple recorte presupuest ari o en el rubro sanitario ocasiona la muert e
de miles de personas; la supresin de dispensarios condena a muerte por
deshi drat aci n a miles de nios, para mencionar solo algunos ejemplos de
causas de muert e directas y de t oda evidencia, en circunstancias que pueden
considerarse como " nor ma l e s " en nuest ra rea geogrfica. Mientras t ant o,
cuando en una librera de cualquier ciudad de Eur opa o de los Est ados
Uni dos compr amos una obr a de "cr i mi nol og a", por lo general no reflexio-
namos advi rt i endo que su precio equivale al ingreso per capita de un mes
de los habi t ant es de algn pas l at i noameri cano, o que nuest ro desplazamien-
t o hast a ese lugar implica diez aos del mismo ingreso, o dos aos de salarios
m ni mos de la mayor part e de los t rabaj adores l at i noameri canos.
Nosot ros no necesitamos citar a ningn aut or par a observar la imposibi-
lidad de cualquier aproximacin a la "cr i mi nol og a" que no centre su aten-
cin en el poder y que, dent ro de la estructura general del poder mundi al ,
nuest ro " r i nc n" se halla en un paraje margi nal del mi smo. Tampoco es
menester ni nguna met odol og a refinada para demost rar que nuestros fen-
menos, abarcados bajo lo que ms o menos tradicionalmente se llama "cri mi -
nol og a", son cualitativa y cuantitativamente diferentes de los que procuran
explicar los marcos tericos ordenadores de los pases centrales.
Sin embar go, pese a estas evidencias y quiz a causa de ellas las
dificultades que sealamos hace un moment o cobran una dimensin enorme.
Por supuesto que no estamos seguros de superarlas, pero, al menos, antes
LA PROBLEMTICA EXISTENCIA DE LA CRIMINOLOGA 3
de ensayar el cami no de aproxi maci n, t rat aremos de sistematizar las que
a nuestro juicio constituyen los obstculos ms relevantes que esa aproxi ma-
cin y cualquiera ot ra debera enfrentar.
a) La not ori a diversidad fenomnica del centro y de nuestro " ma r ge n"
l at i noameri cano, evidencia que todas las perspectivas "cent r al es" son, en
mayor o en menor medida, siempre parciales. No obst ant e, par a intentar
una aproximacin "desde el margen l at i noamer i cano" es necesario, en pri-
mer lugar, asumir la posicin margi nal , lo cual no cuesta nada a nuestras
poblaciones subalternas pero resulta relativamente difcil al investigador,
no solo por su procedencia de clase sino tambin porque t oda la preparacin
y ent renami ent o lo condiciona par a discurrir en forma "uni ver sal ", como
si " c e nt r o" y " ma r ge n" del poder no existiesen. Est o no es una consecuencia
de la l l amada tendencia "cosmo- cent r i st a" del hombr e o, al menos, no
puede explicarse enteramente por va de un reduccionismo psicologista hart o
dudoso, sino que es resultado de una tcnica de domi ni o mundi al y de
la pretensa universalizacin del modelo de sociedad industrial central.
b) El segundo orden de dificultades, cont ando con que podamos superar
las de nuest ro propi o condi ci onami ent o de clase y de ent renami ent o, proviene
de la naturaleza mi sma de la t area a emprender, que siempre ser limitada
en varios sentidos, pero fundamentalmente en su objetivo mi smo. La estruc-
t ura del poder mundi al se presenta con un centro y una periferia, pero
la periferia abarca una cantidad de parajes marginales. Nuest ra aproxi ma-
cin solo ser desde uno de esos mrgenes y, por consiguiente, t ambi n
ser parcial pues hay otros mrgenes, respecto de los cuales sabemos muy
poco. Est o t ampoco es un accidente, sino que forma parte de la tcnica
del poder, una de cuyas laves fue siempre el monopolio de informacin
y comunicacin con os mrgenes. Este monopol i o le permite mant ener un
aislamiento intermarginal, como tambin uno intramarginai (la divisin arti-
ficial entre los parajes del mi smo margen). La superacin de la balcanizacin
de nuestro margen es la prioritaria t area de concientizacin margi nal que
debemos realizar, pero la del aislamiento intermarginal ofrece muchas ms
dificultades.
Las condiciones del aislamiento intermarginal se mantienen institucio-
nal ment e hasta hoy: no hay ningn estmulo para que un investigador
l at i noameri cano se instruya del funcionamiento de los sistemas penales afri-
canos ni para que un africano lo haga acerca de los latinoamericanos, por
ejemplo, pero es frecuente que ambos coincidan en el " c e nt r o" . Este j uego
de aproximaciones siempre parciales recuerda la imagen de aquella mile-
nari a leyenda india, en que a varios ciegos se les peda una definicin de
"el ef ant e" y cada uno de ellos, t ocando una part e distinta del cuerpo del
ani mal , daba las respuestas ms ext raas: una pared con pelos, un t ubo,
una cuej da, etc.
Sji embargo, desde el comienzo es bueno que sepamos que aun superan-
do nuestras limitaciones individuales y nuest ra domesticacin intelectual,
es probabl e que definamos al paqui dermo part i endo de la idea que nos
sugiere el rabo del mi smo.
4 INTRODUCCIN
c) El tercer orden de dificultades proviene de nuestra inevitable limita-
cin i nst rument al . No nos referimos con ello a la mera carencia de investi-
gaciones de campo que, en Lat i noamri ca, no suelen ser indispensables en
la mi sma medi da que en los pases centrales, puest o .que la magni t ud y
nat ural eza de algunos fenmenos es t an evidente, que la distorsin encubri-
dor a de algunos discursos no necesita mayores esfuerzos. Aunque esta ser
una carencia siempre not abl e, la mayor dificultad se hallar en la escasez
de i nst rument os tericos adecuados, ya que los disponibles estn elabo-
rados de conformi dad con las necesidades de ot ros fenmenos.
Est a limitacin dar como inevitable resultado una aproxi maci n " s ub-
desar r ol l ada", por que, comparados con los desarrollos tericos centrales,
nuest ros mt odos o, ms humi l de y etimolgicamente habl ando, "cami -
nos " deben ser necesariamente sincrticos, lo cual expondr a la aproxi ma-
cin a la calificacin de " het er odoxa" , "i nt ui ci oni st a" o "poco cientfica",
que por lo general son ms previsibles por part e de los estudiosos de nuest ro
propi o mar gen, que no pueden superar el choque emocional que provoca
la asuncin e i nformaci n de la situacin margi nal , que de los propios autores
de los pases centrales.
d) Por l t i mo, es inevitable que, al centrar el hilo conduct or de la "cr i -
mi nol og a" en las relaciones del poder, vincular estas con los sistemas ideol-
gicos generales (filosofa), encuadrar dent ro de estas las diversas corrientes
criminolgicas y poner de manifiesto la funcionalidad de estas en las relacio-
nes del poder central y en las de nuest ro margen, no sea posible pretender
una "obj et i vi dad" inexistente, pues cualquiera que emprenda dicha t area
la debe realizar desde ngulos siempre "compr omet i dos ". Este compromi so
se ir explicitando a lo l argo de nuestro discurso. Si algo vale la pena manifes-
tar ahor a a este respecto, creemos que nicamente sera que procuremos
encuadrar nuestras necesarias valoraciones en el mar co de los derechos hu-
manos, con la conviccin de que el desarrollo de los llamados "derechos huma-
nos individuales" no puede alejarse del simultneo desarrollo de los "derechos
humanos soci al es". Sera absur do negar la posibilidad de un desarrollo no
exact ament e paral el o, pero las disparidades coyunturales relativas y necesa-
rias, se hacen intolerables si se convierten en un absurdo desequilibrio estruc-
t ural entre ambos desarrollos, lo cual, en definitiva, es falso, por que t ermi na
t raduci ndose en la frustracin de ambos.
Con esto queda dicho que, para nosotros, la "criminologa" no es un
saber privado de valoraciones, sino que est pictrico de valoracin poltica
y siempre lo ha estado, como lo demostramos en este desarrollo y como muchos
otros autores ya lo han evidenciado de manera prcticamente irrebatible. La
dificultad que se genera automticamente al negarnos a cualquier encubrimiento
de la dimensin poltica de la criminologa, tiene una doble implicacin: la
primera, es el considerable obstculo para que en el "cent r o" puedan compren-
derse las perspectivas polticas de nuestro margen, no encuadrables dent ro de
los esquemas poco flexibles que t razan las relaciones de poder ms estables
de esos pases; la segunda es la tendencia latinoamericana, t an arraigada, a des-
calificar cualquier desarrollo apel ando al etiquetamiento poltico, lo cual
tambin es producto de las propias relaciones de poder, que fomentan ese
LA PROBLEMTICA EXISTENCIA DE LA CRIMINOLOGA 5
recurso como defensa de sectores privilegiados de las sociedades l at i noameri -
canas, siempre dispuestos a cumplir su funcin proconsul ar del poder central,
cont ra cualquier disidencia que promueva una democratizacin que pueda
limitar sus privilegios, as solo fuese simblicamente.
En sntesis, podemos afirmar que las dificultades de esta tentativa de
aproximacin provienen de limitaciones subjetivas de clase y de entrenamien-
to (a), de limitaciones ontolgicas de la tarea, es decir, de su apriorstica
perspectiva parcial (b), de limitaciones objetivas de instrumental terico y
de informacin fctica (c), y del alto nivel de vulnerabilidad a a crtica
poltica (por difcil comprensin central y por manipulacin del poder perif-
rico) (d).
2. EXISTE LA "CRIMINOLOGA"?
Las controversias en el campo criminolgico tienen y han tenido
siempre tal entidad, que no son pocos los autores que niegan su existencia
como saber aut nomo, como "ci enci a" y hast a como orden de conocimien-
tos ms o menos vlidos.
Por ot ra part e, entre quienes admiten su existencia o, al menos, no
la niegan radicalmente, la asignacin de contenidos y la clasificacin de
los mismos adquieren variables muy i mport ant es.
Cada una de estas respuestas diferentes tiene un significado, o bien,
cobra significado a la luz de las relaciones con el poder. Par a comprenderl os
no bast a con enunciarlas y describirlas, sino que es inevitable considerarlas
en sus respectivos contextos. Par a ello, ser necesario seguir el curso histrico
de estas respuestas, que es lo que haremos ms adel ant e. Aqu , lo nico
que nos interesa de moment o, en una pri mera aproxi maci n rudi ment ari a
y casi i ngenua, es t rat ar de saber si existe eso que l l amamos "cri mi nol o-
g a" , y luego, ver si por medi o de la respuesta que dimos al probl ema de
su existencia, podemos acercarnos a una delimitacin conceptual previa.
Teni endo en claro el propsi t o de nuestra bsqueda, no nos perderemos
en una mar aa de opiniones que, most radas fuera de cont ext o, nos llevara
a una selva sin salida, sino que, para nuestro propsi t o actual, simplificare-
mos las respuestas que se han dado en una tipologa cuyo criterio ordenador
ser, pri mari ament e, su vinculacin con el poder.
El objeto de esta simplificacin, que por ser tal no resulta en definitiva
verdadera, sino que tiene mero valor didctico, es demost rar que la existencia
de la "cr i mi nol og a" puede afirmarse o negarse t ant o desde posiciones que
cuestionan el poder como desde otras que no lo cuestionan o que lo legitiman,
esto es, que la afirmacin o la negacin de la "cr i mi nol og a" no sirven,
por s mismas, para cuestionar ni para legitimar el poder, pues las respuestas
pueden tener sentidos diferentes.
a) Respuestas que no cuestionan el poder. Todas ellas dejan fuera del
mbnx/ de la "cr i mi nol og a" el estudio del "si st ema penal " y mucho ms
6 INTRODUCCIN
la crtica ideolgica al "si st ema penal " , o sea, al derecho penal y a las
instituciones que t endr an por objeto hacerlo efectivo.
En general, entienden que ese es un mbi t o reservado a la sociologa
del derecho y que, por ende, no i ncumbe a la "cr i mi nol og a", que debe
ocuparse de los datos fcticos acerca de las conductas criminales. Todo
este conj unt o de teoras criminolgicas que abarcan posiciones t an alejadas
entre s como son el biologismo primitivo del siglo pasado y las investigacio-
nes sociales de campo limitadas (microsociolgicas) de nuestros das, suele
englobarse bajo el rt ul o de "cri mi nol og a posi t i vi st a" o de "par adi gma
et i ol gi co". No compart i mos esas denomi naci ones, porque son equvocas:
no es recomendabl e extender el concepto de "posi t i vi smo" hast a hacerle
cubrir lo que no responde a esa corriente filosfica, por que es buena prctica
cuidar los nombres de las lneas de pensami ent o filosfico general, puest o
que es lo ni co que nos permite ori ent arnos. El poder y el saber se vinculan
mediante estos pensamientos de mxi ma abstraccin, que son los que nos
permiten visualizar en t oda su dimensin el significado de una idea referida
a un campo particular del saber. Si perdemos esta necesaria semntica orien-
t ador a, nos hal l aremos t ot al ment e confundi dos. En cuant o a lo "etiolgi-
c o " , si bien un sector ha manej ado estrictamente esta idea, en muchos aut ores
aparece mat i zada como "expl i caci n", "anlisis mul t i fact ori al ", etc., con
lo cual, la idea de "causas de del i t o" se pone en crisis, aun dent ro de estas
corrientes que se limitan al estudio de las "conduct as cri mi nal es".
Cabe consignar que este conj unt o heterogneo de teoras reconoce cier-
tos lmites difusos, part i cul arment e por que en los ltimos aos se ha permiti-
do abrir algunas rendijas hacia el sistema penal (especialmente acerca de
su "efect i vi dad") y por que la delimitacin de las "conduct as cri mi nal es"
se vuelve seriamente probl emt i ca, a causa del relativismo legislativo: las
soluciones a este respecto van desde la bsqueda de un delito " na t ur a l "
(el ms clsico intento es el de GARFALO) hasta un manej o del concept o
j ur di co con correcciones ( HURW I TZ) , pasando por un doble uso, segn las
circunstancias y objetivos (KAISER). De cualquier manera, la caracterstica
principal de estas teoras es la de centrarla atencin en las conduct as crimina-
les (abarcadas con relativa i ndependenci a del concept o jurdico del delito)
y procurarl es explicaciones, ampl i ndose eventualmente al sistema penal,
desde el punt o de vista de su eficacia preventiva. Muy pocas dudas caben
acerca de que se t r at a de una actitud bast ant e legitimante del poder o que,
al menos, por su escaso margen cuest i onador, no permite una crtica muy
profunda aunque pueden reconocer diversos matices, como veremos al anali-
zar sus variables en el marco de sus respectivos contextos histricos.
Los argument os afirmativos pueden clasificarse dent ro de cuatro co-
rrientes fundamentales. Par a la pri mera, la criminologa sera la ciencia que
se ocupa de las conductas criminales consideradas como producto patolgi-
co, en una gama de variables que van desde un biologismo gentico ms
o menos pr onunci ado, hasta una psiquiatrizacin del fenmeno.
Es obvio que la afirmacin de la criminologa como ciencia se desprende
aqu de la pretensin de un obj et o reconocible "nat ur al ment e" (usando
LA PROBLEMTICA EXISTENCIA DE LA CRIMINOLOGA 7
natural en un sentido presunt ament e descriptivo): es la ciencia que estudia
la conducta de hombres "diferentes". En esta corriente pueden mencionarse
en el pasado a LOMBROSO exponente ms not abl e, y ms cont empor-
neamente, al neolombrosianismo de HOOTON en los Est ados Unidos, la cons-
titucin delincuencial de Di TULLIO en Italia, los trabajos derivados de la
biotipologa de OLOF KINBERG, en los pases nrdicos; etc.
Ot r a corriente centra bsicamente su atencin en lo social y, part i endo
de una idea de "i nt egr aci n", es decir, de una cierta uni dad o armon a
cultural en la sociedad, distingue las conductas que se separan socialmente
de las paut as culturales, y, por ende, a criminologa sera la ciencia que
se ocupa de las conductas "desviadas". Est a es la variable desarrollada
en los Estados Uni dos, a partir del funcionalismo de MERTON, y en la que
puede mencionarse como un sealado exponente a MARSHALL B. CLINARD
La tercera corriente de respuestas afirmativas est representada por
la recepcin de la clasificacin neokant i ana de las ciencias, en "ciencias
de la nat ur al eza" y "ciencias del esp ri t u". La criminologa sera la ciencia
natural del delito, que se ocupa de los datos fcticos de as conductas que
la ley define como "delito". En este sentido se ha habl ado de la criminologa
como "ciencia causal-explicativa" del delito. El derecho penal , por su par-
t e, como "ciencia del esp ri t u", se ocupa solamente de los aspectos normat i -
vos del delito, esto es, de los presupuestos y del contenido de la pretensin
punitiva estatal. En definitiva, la "cr i mi nol og a" es " u n a " ciencia porque
su obj et o se lo delimita otra "ci enci a". En esta corriente puede citarse a
innumerables autores europeos y especialmente al emanes, entre los cuales
merece ponerse de relieve, por la claridad con que expone su punt o de vista
a ERNST SEELIG.
La cuart a corriente sera la expresin de la tradicin neopositivista o
del positivismo lgico, que ahor a prefiere llamarse "ci ent i fi ci st a" y que,
en general, se caracteriza por elaborar finamente en t orno a la "epi st emol o-
g a" y negar carcter cientfico a t odo lo que no opere con sus conceptos
de "ci enci a" y de mt odo. Como corriente general va desde el llamado
"C rcul o de Vi ena" hast a BUNGE. Cercano a esta corriente en Amri ca La-
tina, puede considerarse a CHRISTOPHER H. BIRKBECK. ES incuestionable que
la met odol og a que se exige par a este concepto de ciencia no permite acceder
a ningn conocimiento macrosociolgico. El conjunto de resultados de las
investigaciones microcriminolgicas sera la ciencia criminolgica, desde esta
perspectiva.
Como puede observarse, ni nguno de estos cuat ro modelos de respuestas
que afi rman la existencia de la criminologa como ciencia, pone en cuestin
seriamente al poder, por diferentes razones. En t ant o que para la afirmacin
cientfica sobre base patolgica el delito es, al menos preponderant ement e,
un fenmeno de patologa individual, es necesario que el Est ado lo cont rol e.
Par a la teora de la desviacin debe darse por sent ado que hay un " mode l o"
que no se cuestiona mayorment e, aunque sea establecido con criterio estads-
tico y de este modo se pret enda que es ajeno a la "val or aci n". El esquema
neokant i ano acepta directamente la delimitacin valorativa y, de esta mane-
8 INTRODUCCIN
ra, hace en definitiva de la criminologa una "ciencia auxi l i ar" del derecho
penal . El cientificismo neopositivista desarticula de tal modo la realidad,
que resultar dividida en incontables "ret azos de r eal i dad" imposibles de
recomponer con cierto grado de abst racci n. Por ende, el nico peligro
que puede representar es el de que alguna de esas investigaciones puntuales
no coincida con el discurso del poder, pero su incapacidad para oponerle
ot ro discurso lo neutraliza i nmedi at ament e.
Sin embargo, dent ro del pl ant eami ent o neokant i ano hay un peligro:
el campo de la "ci enci a cri mi nol gi ca" est delimitado por el derecho penal,
pero el propi o derecho penal, como "ciencia del esp ri t u", no se ocupa
del " h e c h o " del legislador, es decir, del hecho histrico de prohibir y de
penar una conduct a.
Est o genera el peligro inminente de que en cualquier moment o la crimi-
nologa reclame como mbi t o propi o de su "ciencia nat ur al " el aspecto
fctico de la prohibicin y la conduct a del legislador pase a su campo. De
all que se haya negado la aut onom a de la criminologa con los mismos
argument os neokant i anos
1
. Obvi ament e, nos hallamos con una respuesta
que niega el carcter de "ci enci a aut noma" a la "cr i mi nol og a" que par a
nada aparece como apt a para cuestionar el poder.
A un resultado anl ogo al de la negacin neokant i ana puede llegarse
por la va del cientificismo epistemolgico. Este puede llegar a pulverizar
a la criminologa, basado en las diversidades metodolgicas y de obj et o
de sus investigaciones parciales, pudi endo afiliar cada una de ellas a una
disciplina o "ci enci a" diferente. Tambi n aqu nos hallaramos frente a
una negativa a la aut onom a cientfica de la criminologa que, en modo
al guno, resultara apt a par a cuestionar el poder.
b) Respuestas que cuestionan el poder. En su oport uni dad veremos
con mayores explicaciones cmo se realiza el proceso que va i nt roduci endo
en la criminologa a la maqui nari a estatal que decide quin es delincuente
y quin no es delincuente, o sea, al sistema penal . Par a la finalidad que
ahor a nos pr oponemos, basta decir que en cierto moment o, pri mero en
funcin del l l amado "i nt eracci oni smo si mbl i co" y luego con la sociologa
del conflicto, la criminologa extiende su mbi t o al "si st ema penal " y con
ello pone de manifiesto el funcionamiento selectivo del sistema penal , el
clasismo, el raci smo, su irracionalidad en cuant o a los fines que le asigna
el discurso j ur di co y, en definitiva, la nt i ma conexin con el poder. De
la "cr i mi nol og a" cent rada en la "conduct a cri mi nal " se pas a la l l amada
"cri mi nol og a de la reaccin soci al " (ANIYAR DE CASTRO, ROBERT). Las ten-
dencias cuest i onadoras del poder se han clasificado de muy diversas maneras,
pero, en general, suelen distinguirse la l l amada criminologa "l i ber al ", la
criminologa "cr t i ca" y la criminologa " r adi cal " , aunque los lmites no
sean muy precisos y frecuentemente se las englobe como "nueva criminolo-
1
WILHELM SAUER, 1933; en la Argentina, SOLER, quien al negarle autonoma afirma-
ba que era una "hiptesis de trabajo" en la que se efecta la convergencia de varias ciencias
con sus.mtodos propios.
LA PROBLEMTICA EXISTENCIA DE LA CRIMINOLOGA V
g a" , pese a que tambin esa denomi naci n se reserva ocasionalmente a
un sector de la misma (TAYLOR, W ALTON, YOUNG), O se excluye de ella a
la "cri mi nol og a l i beral ".
En definitiva, este conj unt o de corrientes se inicia con el interaccionismo
que es un movimiento en cuyo origen puede reconocerse la marca del
pragmat i smo de J AMES y luego va deri vando hacia una gama de autores
que, en mayor o menor medida, van recibiendo elementos del marxi smo
o afilindose a distintas corrientes o versiones del mi smo, aunque ni nguna
de ellas corresponde al marxi smo institucionalizado (la criminologa de los
pases socialistas sigue sus propios caminos). A medida que se cumple este
proceso, si bien no se lo explcita al menos por regla general, se va introdu-
ciendo una suerte de "anticriminologa", que guarda cierto paralelismo con
la "antisiquiatra", lo cual, por otra parte, era casi una consecuencia necesaria
de un proceso de demistificacin, puesto que, como luego veremos, el control
penal y el psiquitrico siguieron caminos ideolgicos bastante paralelos.
En general, la criminologa que, part i endo de la delimitacin ms o
menos convencional por as llamarla de la criminologa, sigue un planteo
epistemolgico, observa que este es un discurso que, al no cuestionar el
sistema penal, lo legaliza (o "l egi t i ma", como suele decirse), esto es, lo
consagra "ci ent fi cament e", y que, sin embar go, el sistema penal es una
de las formas del control social, que ese cont rol social se halla en directa
relacin con la estructura de poder de la sociedad y, por l t i mo, que esta
corresponde a un "model o de soci edad". De esta manera, el hori zont e episte-
molgico de la criminologa se ensancha de tal forma que, en poco t i empo,
resulta i nabarcabl e o disuelto.
Est muy lejos de nuest ro nimo emprender la defensa de la "aut onom a
cientfica" de la criminologa, postular el ret orno a sus lmites neokant i anos
y, ni siquiera, afirmar el carcter cientfico de buena par t e de sus cont eni dos.
Simplemente advertimos que una disolucin radical de la criminologa o
una expresa "ant i cr i mi nol og a" radical, desemboca en una esterilidad prcti-
ca, pues no nos ofrece ninguna alternativa a la realidad presente. Por supues-
t o que puede darse una respuesta: la nica alternativa es una nueva sociedad,
en la cual las relaciones de poder sean compl et ament e distintas. Implcita-
ment e, en t ant o esa nueva sociedad no advenga, no t endr amos ot ra alternati-
va que la lucha poltica general, pues cualquier mej ora en el sistema penal
no sera ot ra cosa que una reafirmacin del cont rol y, por consiguiente,
una tentativa reaccionaria, legitimante, que en definitiva demorar a el adve-
nimiento de la nica alternativa posible.
Cabe advertir que esto no es lo qu postula la criminologa de la "reac-
cin social" en general, pese a las disparidades que puede haber entre sus
cultores, salvo algn caso aislado de infantilismo poltico. No obst ant e,
en la medi da en que su "hor i zont e de proyecci n" se extienda cada vez
ms, esta ampliacin va perjudicando su claridad y su fecundidad.
Este neokant i smo criminolgico tena un lmite epistemolgico claro
(o pretenda tenerlo), mientras que la criminologa de la reaccin social
demuest ra su artificiosidad, hace estallar ese lmite falso y pone de manifies-
10 INTRODUCCIN
t o su funcionalidad par a el poder. En este sentido opera como "cri mi nol og a
de denunci a", lo cual es saludable. Per o a ello, el neokant i smo criminolgico
responde: "Es t e lmite puede ser ms o menos artificial, pero es necesario
mant enerl o, por que, de lo cont rari o, no queda lmite alguno y lo nico
que resta es un pur o discurso pol t i co". Frente a esta objecin, la criminolo-
ga de la "reacci n soci al " an carece de una respuesta uniforme, aunque
todos tenemos la certeza de que la disyuntiva entre "criminologa con lmites
neokantianos o mero discurso poltico sin posible traduccin pr ct i ca", es
absol ut ament e falsa.
La imposibilidad de nada prctico resulta legtimamente y algo parece
estar fallando cuando la crtica deslegitimante tiene consecuencias legitiman-
tes. En la ot ra forma de control social que sigui un sendero paralelo, en
la psiquiatra, hace ya varios aos que se observ que no bast aba con quedar-
se en el pl ano de la crtica ideolgica, pues hay quienes aceptan como evidente
la funcin cont rol adora y pletrica de subjetivismo ideolgico que cum-
ple la psiquiatra tradicional, pero que deben operar en el campo de la psi-
qui at r a y demandan soluciones a los problemas cotidianos
2
.
Este recorrido nos ha permi t i do demost rar que, en cuant o queremos
hacer de la criminologa un conocimiento que nos permi t a t rasformar una
realidad (la realidad acerca de una forma de control social), ni la afirmacin
neokant i ana o cientificista de la criminologa (ni la negacin de esta por
iguales caminos) ni la negacin misma por disolucin, resultan tiles. No
obst ant e, esta conclusin presupone algunos elementos en los que es necesa-
rio detenerse par a despejar el cami no (o " m t odo" ) , o bien, par a eliminar
ciertos prejuicios intelectuales.
3. EL PODER, EL CONCEPTO DE "CIENCIA" Y LA CLASIFICACIN
DE LAS MISMAS
Es ent endi do que prcticamente t odo el saber occidental est mar cado
por una clasificacin de las ciencias que se remont a a PLATN, conforme
a su clasificacin de las "pot enci as del al ma": el "conoci mi ent o i deal "
(que se ejercita en el dilogo), la "experiencia sensible" (que se aplica en
los obj etos de la naturaleza) y el " querer" y el " desear' ' (que hacen a la accin).
La primera da lugar a la dialctica (razn); la segunda, a la fsica;
y la tercera, a la tica. El esquema fue corregido luego por ARISTTELES
y as domi n dur ant e siglos, distinguiendo entre ciencias tericas (que
abarcan las derivadas de la dialctica platnica) y ciencias prcticas (de la
praxis de la accin, derivadas de la tica platnica).
En el siglo xvi l , BACON, como adel ant ado del positivismo, establece
la correlacin entre las ciencias tericas y las prcticas: a cada ciencia prctica
corresponde una ciencia terica, o, por decirlo de alguna manera, la distin-
cin entre "ci enci a pur a " y "ciencia apl i cada" o tcnica. En las primeras
dcadas del siglo xi x, BENTHAM y AMPERE proponen cambiar el criterio
2
GIOVANNI JERVIS, pgs. 17-22.
LA PROBLEMTICA EXISTENCIA DE LA CRIMINOLOGA 1 1
clasificatorio, pasando de lo subjetivo (las "facul t ades del al ma" platnicas)
a lo objetivo (clasificacin de las ciencias segn su obj et o), pero mant eni endo
una base clasificatoria dual .
La complejidad y artificiosidad de sus propuest as las hizo fracasar.
Fue COMTE quien renunci al dualismo de as ciencias, part i endo de la base
de que t odo objeto de la ciencia es " na t ur a l " , para establecer una clasifica-
cin serial y monista ( "nat ur al i st a" o "mat er i al i st a") comenzando por
las ciencias con mayor poder de abstraccin (las que estudian propi edades
de t odos los cuerpos) hasta t ermi nar en la sociologa. En la misma lnea
monista, como es lgico, se ori ent SPENCER, quien le reproch a COMTE
haber confundido lo general con lo abst ract o, por lo cual dividi las ciencias
en tres grupos (abst ract o, abstracto-concreto y concreto) y dent r o de cada
uno de ellos las subdividi siguiendo el criterio de lo ms general a lo particu-
lar. COMTE no hab a t eni do en cuenta a la psicologa que es i nt roduci da
en la clasificacin de SPENCER (SU " gr upo concr et o" est i nt egrado, por la
ast ronom a, la geologa, la biologa, la psicologa y la sociologa).
KANT hab a considerado a las mat emt i cas como una disciplina a prio-
ri, sobre las formas puras de espacio y t i empo, en t ant o que en HEGEL
se pod a reconocer t odav a claramente la clasificacin platnica (lgica, filo-
sofa de la naturaleza y filosofa del espritu). El neokant i smo vuelve por
la va de la clasificacin de las ciencias en " nat ur al es " y "del esp ri t u",
entendindose por "ciencias del esp ri t u" a las que se ocupan de procesos
que se dan en la historia humana, por lo cual algunos prefirieron llamarlas
"ciencias de la cul t ur a"
3
.
Si sintetizamos esto, veremos que hubo un moment o pl at ni co, eminen-
t ement e subjetivo, fundado en las "facul t ades del a l ma " ; luego, una tentati-
va objetiva frustrada; un moni smo materialista con variables (donde SPENCER
establece la aut onom a de la tercera ciencia que todos admi t en que converge
en la criminologa) y un neokant i smo que independiza las ciencias en que
interviene el hombr e con gestacin histrica (del espritu) de las ciencias
que son un pr oduct o natural (naturales). Obvi ament e, el platonismo-
aristotelismo, el positivismo y el neokantismo representan ideologas que
son i nst rument adas al servicio de diferentes intereses y est ruct uras de poder:
el feudalismo, el asent ami ent o de las burguesas y la crisis de la "bel l e po-
q u e " de ese asent ami ent o (que t ambi n resulta funcional para una forma
del " Es t ado de bi enest ar").
Estas relaciones, a nivel de anlisis bien simple, resultan muy claras.
El esquema platnico-aristotlico, con la " r a z n" vi ncul ando a las ciencias
tericas de la experiencia sensible y de la lgica con las pragmt i cas o de
la accin (tica), permita derivar de las " c os a s " cmodeba ser cada conduc-
t a, es decir, permita derivar una tica de la experiencia sensible, o sea,
construir un orden " na t ur a l " de la convivencia humana con base en un
"deber ser " derivado del " s e r " . Est a mani pul aci n del pensami ent o aristot-
lico es por dems conoci da y en virtud de ella el pensami ent o antiliberal del
3
Sobre toda esta evolucin, cfr. WUNDT, I, pgs. 31 a 66.
12 INTRODUCCIN
siglo x v n muestra como su garant e a ARISTTELES (poco i mport a que ARIS-
TTELES haya di cho, en definitiva, algo diferente). El positivismo con su
clasificacin de las ciencias (COMTE; SPENCER), que da lugar al nacimiento
de la forma cont empornea de la "cr i mi nol og a" (como hija de la biolo-
ga, la psicologa y la sociologa, que se atomizan por completo en este
esquema), t ambi n es una pretensin del grupo domi nant e, que entonces
es la burguesa europea y, a nivel mundi al , el Imperio britnico, por derivar
un "deber ser " del " s e r " , pero ya no era un "deber ser " en funcin de
una "naturaleza" preceptiva (ya lo " na t ur a l " no era " na t ur a l " por que
se aj ust aba al "deber ser ") , sino de una "nat ur al eza" descriptiva (lo "nat u-
r a l " era " na t ur a l " porque se ajustaba al " s e r " ) . De all que todas las ciencias
tuviesen una nica clase de objetos (los "nat ur al es") y que la verdad, en
t odos los mbi t os, incluso en el tico, no tuviese ot ra medida que la cientfica,
cuyo valor de verdad no tiene nada que ver con el consumo de las mayoras,
ignorantes de las "ci enci as", necesitadas de ilustracin e inferiores, t ant o
de las mayor as internas de los propios pases centrales como de las pobl aci o-
nes de los pases col oni zados.
Cuando la tecnologa avanz, como necesidad impuesta por la compe-
tencia entre los propios pases centrales (conflictos interimperialistas) y en
gran medi da para proveer al potencial blico, la "ci enci a" no pudo seguir
aval ando las tesis positivistas seudocientficas: nada mejor, entonces, que
ensayar dos caminos par a la ciencia: a) uno fue el de separar casi radicalmen-
te las ciencias de la " cul t ur a" y las de la "nat ur al eza", con una vuelta
parcial a KANT; b) y el otro, el de parcializar el conocimiento en forma tal,
que resulten imposibles todas las tentativas de "macrot eor as" (para ello se
apela a una epistemologa sumamente alambicada, se prescinde de t odo plantea-
miento ontogico la pregunta por el "s er " es una "seudopregunt a" y
se reduce t odo el conocimiento al empricamente verificable).
Es obvi o, pues, que la conceptuacin de la "ci enci a" y la "clasificacin
de las ci enci as" constituyen un probl ema filosfico, pero que el saber acer-
ca de lo que es "ci enci a" y de cmo se clasifican, est muy vinculado al
poder, que mani pul a las filosofas para este fin. Si esta vinculacin tiene
lugar en las ciencias que parecen ms alejadas de lo humano, cunt o ms
no hab a de existir en lo que i ncumbe directamente a la conduct a y al ser
del hombre como la antropologa, la biologa, la psicologa y la sociologa,
y mucho ms en sus aplicaciones "expl i cat i vas" de un fenmeno de poder,
como es la "cr i mi nal i dad".
Resulta, pues, demasi ado ingenuo plantear y responder la cuestin acer-
ca de la uni dad o aut onom a cientfica de la "cr i mi nol og a" o del carcter
"ci ent f i co" de sus conoci mi ent os, conforme a un pur o pl ant eo "ci ent f i co",
que prescinde del encuadre filosfico y de la mani pul aci n que el poder
hace de ese encuadre (y que siempre ha hecho, prescindiendo de lo que
realmente hayan dicho, los filsofos).
4. LA GESTACIN DE LAS "CIENCIAS" Y DEL "SABER CRIMINOLGICO"
Puede decirse que una "ci enci a" es la delimitacin de un "uni ver so
de ent es ", esto es, la definicin de un "hor i zont e de proyeccin de una
LA PROBLEMTICA EXISTENCIA DE LA CRIMINOLOGA 13
ci enci a" y la elaboracin de un "si st ema de compr ensi n" de esos entes.
Cuando en la elaboracin de los sistemas de comprensi n se compr ueba
que hay entes que quedan fuera del hori zont e de proyeccin y ot ros que
estn dent ro del mi smo pero que no deben estarlo, se produce un estallido
del horizonte de proyeccin (una crisis epistemolgica) y se redefine la "ci en-
ci a" ( W I LHELM SZILASI). Mas lo cierto es que esas crisis epistemolgicas no
se producen como resultado de un movi mi ent o espont neo i nt erno del cono-
cimiento pur o, sino que la "cur i osi dad" que acicatea uno u ot r o sistema
de comprensi n es estimulada por el poder, el cual, a su vez, puede generar
combinaciones muy artificiosas, en cuant o lo requiera su ejercicio.
No obst ant e, cabe aclarar que en esta mani pul aci n del poder hay un
lmite que podemos llamar "ont ol gi co": las "crisis epi st emol gi cas" son
"estallidos cientficos" que provocan "reacci ones en cadena" , como la fisin
nuclear. Los elementos que quedan " s uel t os " van a bombardear "desde
af uer a" ot ros horizontes de proyeccin, pues son at ra dos por ot ros elemen-
tos anlogos que estn en el interior de algn ot ro hori zont e de proyeccin
y lo hacen "est al l ar ". El poder mani pul a ret ardando el estallido, es decir,
t r at ando de sustentar el sistema de comprensi n agredi do, y cuando no
puede demorar el fenmeno, pr ocur ando generar y mani pul ar en su favor
el nuevo sistema de comprensi n, o a la inversa, acelerando t odo este proce-
so, o bien, como tercera variable, puede t rat ar de crear horizontes de proyec-
cin "art i fi ci al es", "pseudoci enci as" o "ps eudoobj et os ". La experiencia
histrica demuestra que media una relacin directa entre el grado de irracio-
nalidad evidenciable del poder y el recorte arbi t rari o de fragmentos de la
realidad. Por irracionalidad evidenciable entendemos la violencia como agresin
abierta, especialmente destructora de vidas humanas, en forma que se haga
muy evidente para los propios sectores "i l ust rados" y clases medias clientela
poltica de las sociedades centrales, como poda ser una antropologa fsica
de los judos basada en una coleccin de crneos remitidos desde los cam-
pos de concentracin, como lo pretendi el profesor de anatoma de Estrasbur-
go en 1942
4
. Suele decirse que cuanto ms irracional es el poder, menor es
el nivel de elaboracin de su discurso (filosfico y, por ende, cientfico).
As, del irracionalismo de SCHOPENHAUER y NIETZSCHE se pas al racis-
mo imperialista de CHAMBERLAIN y de este a la construccin rastrera de
ROSENBERG. Sin embargo, esta afirmacin debe ser corregida en el sentido
seal ado, esto es, teniendo presente que lo que cuenta es la violencia eviden-
ciable para los propios sectores "ilustrados" y medios de las sociedades
centrales, y no la violencia pur a (mientras la violencia es colonial y se oculta
por efecto de la distancia a estos sectores, el discurso puede ser ms elabora-
do). As, pudo sostenerse mucho tiempo el mi t o de la "ment al i dad pr i mi t i va"
y su infantil simplismo en la ant ropol og a central.
Todos los conceptos de "ci enci a" y sus clasificaciones han resul t ado
de diferentes moment os de poder en las sociedades centrales, impuestos a
sus periferias. En consecuencia, puede afirmarse que responden a sucesivos
4
Vase MITSCHERLICH-MIELKE, pg. 127.
14 INTRODUCCIN
pasos del avance de la sociedad industrial (al menos en los dos ltimos
siglos) y, por ende, son sistemas de ideas que han sido impuestos a nuest ros
mrgenes, simplemente por formar part e de la estructura de poder mundi al .
Por consiguiente, si pret endemos mi rar desde la periferia hacia el cent ro
no podemos seguir esos encuadres, pues estaramos devolviendo al cent ro
su propi a visin o perspectiva. Como es nat ural , esto no nos aut ori za a
inventar "ci enci as ", sino a manej arnos con un criterio un t ant o ms i ngenuo
en el saber, que es el criterio de la necesidad. Mientras que un aspecto
de nuest ra realidad perifrica requiere un cambi o, los conocimientos necesa-
rios par a efectuar ese cambi o constituyen un saber necesario para nosotros,
sin que debamos preocuparnos mayorment e acerca de si ese " s a be r " es
una "ci enci a" desde el punt o de vista de las perspectivas centrales. En snte-
sis: creemos que, desde nuestro margen, lo importante es establecer si existen
rdenes de saberes necesarios para trasformar nuestra realidad; y cules
son estos, sin entrar en disputas ideolgicas vinculadas a conceptos de "cien-
cia" que vienen condicionados por la estructura de poder mundial.
Est a concept uaci n es parcial, pues restan algunos interrogantes: un
saber es necesario porque sin l no podemos t rasformar nuestra realidad:
pero cabe pregunt arse: por qu y par a qu es necesario t rasformar nuest ra
realidad? La respuesta ser forzosamente valorativa, o sea, que debemos
confesar una val oraci n que la "ci enci a" central se preocupa l argament e
por ocul t ar. No hay nada " na t ur a l " para nosot ros que sirva para decirnos
cundo un saber es necesario, sino que media una valoracin, lo cual par a
la mayor part e de las posiciones centrales puede resultar escandal oso, ya
que por regla general no la confiesan.
La necesidad de un saber se establece para nosotros en cuant o ese saber
resulta til par a que el hombr e de nuest ro margen pueda desarrollar sus
potencialidades humanas. El criterio par a hablar de "desar r ol l o" humano
en este sentido son los derechos humanos, cuyo entendimiento es para noso-
tros mucho ms unvoco de lo que se pret ende. La equivocidad del concept o
puede producirse donde se genera un espacio social par a discutir la pri ori dad
entre derechos humanos individuales y sociales, exigjbles y no exigibles,
et c. , pero en un margen donde no todos los hombres son considerados como
personas y ni siquiera la mayora lo son, o donde no se respeta el elemental
derecho a la vida de un nmero ingente de personas^no hay espacio social
par a una equivocidad muy grande, ant e lo pri mari o de la necesidad. Por
lo bur do de la violacin a los derechos humanos en la periferia, y especial-
mente la violacin del derecho al desarrollo humano, es suficiente esta refe-
rencia, que puede parecer grosera desde la perspectiva central y que quiz
y ojal lo sea tambin para nosot ros en el fut uro.
Desde este punt o de vista, lo que se i mpone pregunt arnos, por ende,
es si existe o debe existir un "saber cri mi nol gi co", que nos sea necesario
par a impulsar la t rasformaci n de un aspecto de nuest ra realidad con miras
al impulso del desarrollo humano de los hombres de nuestro margen.
LA PROBLEMTICA EXISTENCIA DE LA CRIMINOLOGA 1 5
5. LA NECESIDAD DEL SABER CRIMINOLGICO EN NUESTRO MARGEN
Si observamos superficialmente nuest ra realidad, es decir, sin necesidad
de emplear ningn instrumental terico ni de campo de mucho refinamiento,
vemos que en nuestras sociedades hay una manifestacin del cont rol social
que, si bien forma parte del control social general, se caracteriza por usar
como medio una punicin institucionalizada, esto es, por la imposicin de
una cuot a de dolor o privacin legalmente previstos, aunque no siempre
most rados como tales por la mi sma ley, que puede asignarle fines diferentes.
De esta manera, el control social punitivo est institucionalizado como
punitivo (sistema penal) o institucionalizado como no punitivo (como asisten-
cial, teraputico, tutelar, laboral, administrativo, civil, etc. ). En cualquier
caso, su carcter punitivo no depende de la ley, sino de la imposicin material
de una cuot a de dolor o privacin que no responde realmente a fines distin-
tos del control de conduct a (as, no t odo el plano asistencial es control
social punitivo, . sino ni cament e el que no corresponde a fines asistenciales,
o el civil que no responde a objetivos reparadores, etc. ).
El cont rol social punitivo institucionalizado como punitivo se ejerce
sobre la base de un conjunto de agencias estatales que suele llamarse "si st ema
penal " . La diversidad de composicin, extraccin social y ent renami ent o
de las personas que integran los grupos y subgrupos de sus diferentes segmen-
t os, el aislamiento de cada uno de estos segmentos respecto de los ot ros
(compartimentalizacin), la disparidad de criterios de eficacia con que ope-
ran, las diferencias cualitativas con que asumen su papel ant e la opinin
pblica a travs de los medios masivos, la dependencia de distintas aut ori da-
des o agencias estatales, son t odos elementos que inclinan a mant ener
la denomi naci n de "si st ema penal " en razn de un uso convencional, por-
que no puede sostenrsela seriamente, ya que es muy claro que no configuran
un "s i s t ema".
Hecha esta aclaracin, podemos afirmar que hay un sistema penal en
sentido estricto y tambin un sistema penal paralelo, compuest o por agencias
de menor j erarqu a y dest i nado formalmente a operar con una punicin
menor, pero que, por su desjerarquizacin, goza de un mayor mbi t o de
arbitrariedad y discrecionalidad institucionalmente consagradas (formalmente
legalizadas como mbi t o propi o de lo contravencional, menor cuanta, in-
fracciones administrativas, de peligrosidad, de sospecha, etc. ).
Junt o al cont rol social punitivo institucionalizado, los integrantes de
sus propi os segmentos, o algunos de ellos, llevan a cabo un cont rol social
punitivo parainstitucional o "s ubt er r neo" (ANIYAR DE CASTRO), por medio
de conductas no institucionales (ilcitas), pero que son ms o menos normales
en trminos estadsticos.
El aspecto institucional del control social punitivo se encuentra regul ado
por un conj unt o de normas legales de diferente j erarqu a (constitucionales,
internacionales, penales, procesales, penitenciarias, contravencionales, poli-
ciales, de peligrosidad, militares, administrativas, previsionales, civiles, l abo-
rales, electorales, minoriles, etc. ). Existe un saber que ordena el discurso
16 INTRODUCCIN
respecto de estas nor mas, aunque con diversos grados de abstraccin y desa-
rrollo, pr ocur ando establecer las relaciones normat i vas o programt i cas que
limitan el alcance de la pretensin puni t i va. Son las diferentes ramas del
saber j ur di co punitivo que abarcan ntegramente el derecho penal, procesal
penal y de ejecucin penal. Tambi n abarcan ntegramente el derecho cont ra-
vencional, de peligrosidad y policial y el derecho penal militar, aunque con
distintos argument os se pret ende que no son propi ament e "penal es ". En
forma parcial, el saber j ur di co-puni t i vo se integra con los saberes jurdicos
del derecho constitucional, i nt ernaci onal , civil, laboral, admi ni st rat i vo, psi-
qui t ri co, de menores y previsional.
Los diferentes segmentos del sistema penal operan en forma que puede
ser emprica (no tecnificada) o en forma tecnificada. En general, sus inte-
grantes siempre pret enden demost rar que disponen de modos operativos
ms tecnificados de lo que realmente se hallan.
De cualquier manera, ya sea porque proveen a reales necesidades tcni-
cas o porque proveen a la necesidad de proyectar una imagen tcnica de
su operat i vi dad, hay un si nnmero de conocimientos aplicados, provenientes
de los ms dispares mbi t os del saber, que frecuentemente se llaman "di sci -
plinas o ciencias auxi l i ares", denomi naci n que es hart o discutible y que
puede multiplicarse casi a gusto de cada aut or. Estos conocimientos o saberes
" apl i cados " ( "t cni cas") pueden ser institucionalmente admi t i dos (en t ant o
sirven par a el cont rol social punitivo institucionalizado) o no admitidos insti-
t uci onal ment e ( cuando sirven al parainstitucional o subt errneo). Ent re los
pri meros pueden sealarse la medicina legal, la psiquiatra forense, la crimi-
nalstica, la penologa, la clnica criminolgica, la document ol og a, etc. Ent r e
los segundos no hay denomi naci ones consagradas institucionalmente (salvo
eufemismos), pero se hallan diversas tcnicas de t or t ur a (que en ocasiones
se han enseado institucionalmente como "tcnicas de i nt errogat ori o"), las
formas tcnicas de mat ar, de hacer desaparecer cadveres, de falsificar docu-
ment os, etc. En general, se agregan t odas las tcnicas que practican los
propi os cont rol ados por accin directa del sistema (criminalizados), que
suele enriquecerse como resultado del mayor nivel de organizacin.
En general, un cuadr o descriptivo del control social punitivo en nuestro
margen, de sus paut as institucionales, del discurso que las racionaliza y
de las disciplinas que le proveen los medios tcnicos, quedar a incompleto
si prescindisemos de lo que ha dado en llamarse "cri mi nol og a t er i ca",
que es el discurso que pretende explicar etiolgicamente la criminalizacin
(o mej or, las conduct as que la motivaran) y con ello supone que puede
dar los elementos tericos necesarios par a la prevencin en los casos particu-
lares (clnica criminolgica o criminologa clnica), como tambin proveer
los elementos par a una planificacin general preventiva (a lo que suele deno-
mi narse "pol t i ca cri mi nal ").
Por ende, t endr amos el siguiente cuadro descriptivo:
LA PROBLEMTICA EXISTENCIA DE LA CRIMINOLOGA
17
a) Control
social
punitivo
institucionalizado
como punitivo
como no
punitivo
sistema penal
estricto
sistema penal
' asistencial
teraputico
tutelar
laboral
administrativo
civil
en sentido
paralelo
parainstitucional o
subterrneo
b) Lo institucionalizan nor-
mas legales de carcter
c) El alcance de estas nor-
mas lo racionaliza el saber
jurdico-punitivo integrado
por l
constitucional, internacional, penal, procesal, penitenciario,
contravencional, policial, de peligrosidad, militar, adminis-
trativo, civil, laboral, de menores, etc.
derecho penal
derecho procesal penal
derecho de ejecucin penal
derecho penal militar
derecho contravencional
derecho de polica
derecho de peligrosidad
y parcialmente por el derecho constitucional, internacional,
civil, psiquitrico, administrativo, previsional, laboral,
minoril, etc.
d) El sistema penal
opera con
procedimientos
empricos o
con mtodos tecnifi-
cados, que pueden
ser
institucionalmente
admitidos
institucionalmente
no admitidos
medicina legal
psiquiatra forense
criminalstica
penologa
documentologa
clnica criminolgica
tcnicas de tortura
tcnicas de muerte
supresin de cadveres
supresin de huellas
tcnicas de interroga-
torio ilcito, etc.
e) Las conductas que motivan que algunas personas queden atrapadas por la punicin ins-
titucional se pretenden explicar "etiolgicamente" desde el ngulo "bio-psico-social",
por la "criminologa terica", que aspira a dar su fundamento para la aplicacin prctica
en la "criminologa clnica" (prevencin particular) y en la "poltica criminal" (pre-
vencin general planificada).
18 INTRODUCCIN
Si bien las agencias que intervienen, los medios masivos, la opi ni n
pblica, los diferentes mbi t os del saber que concurren y la accin de t odos
los intervinientes, distan mucho en su conj unt o de configurar un sistema,
no es menos cierto que de la observacin de t odo este conj unt o, ya no
a un nivel descriptivo esttico, sino dinmico "fi si ol gi co", si se prefiere,
t ambi n pr opor ci onado en forma superficial y previa, o sea, sin necesidad
de acudir a la i mpl ement aci n de i nst rument al de observacin ms tecnifica-
do y preciso, pueden sacarse las principales caractersticas y resultados de
su operadvi dad social. Un anlisis ms det eni do, que haremos en su momen-
t o, nos permitir precisarlas, pero por ahora se pueden anot ar las siguientes:
a) Que las nor mas institucionalizadoras se cumplen en medi da m ni ma,
por que por un l ado, el sistema at r apa un bajsimo porcentaje de personas
que, conforme a esas nor mas, debera criminalizar, y, por ot r o, se apar t a
de ellas en la imposicin de una serie de puniciones-(dolores o privacio-
nes) de carcter parai nst i t uci onal o ilcito.
b) Que este sistema cuesta un gran nmer o de vidas humanas (de perso-
nas ajenas al mi smo y de personal del propi o sistema) y que se suprimen
vidas humanas sin que el sistema opere par a nada a este respecto.
c) Que el conj unt o de hiptesis en las cuales el sistema debiera proceder
es het erogneo, sin que pueda hallarse ningn carcter comn entre ellas,
como no sea su asignacin programt i ca al sistema (nada tienen que ver,
en cuant o a su significado social, la violacin de una mujer y el libramiento
de un cheque sin provisin de fondos).
d) Que las personas que son criminalizadas o puni das por accin pa-
rainstitucional son t odas, o casi t odas, pertenecientes a estratos sociales infe-
riores econmi cament e o disidentes polticos en det ermi nados regmenes.
e) Que esas personas no son semejantes en t odos los pases, sino que
presentan ciertas caractersticas en los pases centrales y otras en nuest ro
margen perifrico, de modo que hay una seleccin que depende de la estructu-
ra social.
f) Que, en general, el sistema penal t ampoco respeta a las personas
que integran sus segmentos, puest o que no fomenta en ellas las virtu-
des que la sociedad procl ama o, al menos, que los medios masivos pre-
t enden difundir ni se interesa por su integridad fsica y psquica.
g) Que el sistema mi smo no es racional: programa la criminalizacin
de prct i cament e t oda la sociedad t odas las personas y di spone de medi os
par a hacerlo con una mi nor a que seleccione entre los ms vulnerables (los
que no tienen poder par a resistir su accin).
h) A t odo lo dicho debe aadirse que procl ama como objetivo la preven-
cin de conduct as lesivas ilcitas y la "resoci al i zaci n" de quienes las practi-
can, cuando en realidad produce t odo lo cont rari o, al menos consi derado
a nivel masi vo.
Nadi e puede afirmar que estas caractersticas de la operatividad de nues-
tros sistemas penales sean capt adas a nivel "i nt ui t i vo" o " n o verificable",
pues solo un autista puede negarlas en Amrica Latina. En ni ngua "ci enci a"
se pret ende demost rar lo evidente. NEW TON el abor la "l ey de la grave-
LA PROBLEMTICA EXISTENCIA DE LA CRIMINOLOGA 19
da d" , pero no pretendi demostrar que las manzanas caen hacia abaj o,
pues en tal caso la historia no se habra ocupado de l, salvo en lo referente
a la patologa.
Por ot ro l ado, existe una necesidad existencial por part e de quienes
funcionan como operadores o participantes de los sistemas penales. Aunque
la estructura de estos sistemas selecciona t ant o a sus operadores como a
sus criminalizados, hay preguntas fundamentales que el sistema no puede
evitar porque, en definitiva, surgen de t odo hombr e, como signo de salud
que en ocasiones es ineludible. No son pocos quienes en Amri ca Lat i na,
oper ando como representantes de las agencias de sus sistemas penales, se
pregunt an, aunque sea en algunos moment os de salud, qu papel estn de-
sempeando, qu es lo que estn haci endo, a qu intereses sirven, etc.
Todo esto nos demuestra que en nuestro margen es necesario un saber
que nos permi t a explicar qu son nuestros sistemas penales, cmo operan,
qu efectos producen, por qu y cmo se nos ocultan estos efectos, qu
vnculo mantienen con el resto del control social y del poder, qu alternativas
existen a esta realidad y cmo se pueden instrumentar. Cada una de estas
pregunt as permite que, a partir de ella, se abran en abani co una cantidad
de preguntas ms particulares, y t odo ese conj unt o resulta indispensable
para nuestra realidad marginal, aunque sus respuestas provengan de especia-
listas en disciplinas que aparentemente nada tengan que ver entre s. Es
incuestionable t ambi n que el sistema penal y sus explicaciones son un fen-
meno histrico, prot agoni zado por el hombr e, que no comprendemos si
renunci amos a comprenderl o como tal, es decir, en perspectiva histrica;
y como las explicaciones que se han ido proporci onando no son originarias
de nuestro margen, sino derivadas del cent ro, ser necesario comprender
el sentido de cada explicacin en el centro y en el marco de nuestro margen.
Segn puede observarse, este conj unt o de pregunt as est recl amando
respuestas que deben ser proporci onadas por la poltica, la econom a, la
sociologa (general y especial: jurdica, penal, criminal, etc.), la historia
(general y especial: de las ideas, econmica, poltica, etc. ), el derecho (espe-
cialmente el derecho comparado), la filosofa (particularmente la ant ropol o-
ga filosfica), la biologa y la medicina, la psiquiatra, la psicologa, la
teologa (especialmente la religin comparada), el arte (particularmente las
manifestaciones folklricas), etc. Como es nat ural , nadie puede pretender
que una ciencia abarque el saber de t odas las disciplinas de las cuales deben
provenir las respuestas, pero nos resulta evidente la necesidad de interrogar
a todos esos campos del saber para averiguar si es posible cambiar el aspecto
de la realidad constituido por nuestros sistemas penales, en forma que permi-
ta mejorar nuestra coexistencia, posibilitndola con un nivel inferior de vio-
lencia.
Esto es, para nosotros, aqu (en nuestro margen) y ahora (en este mo-
mento histrico) la criminologa. No se t rat a de una ciencia que cierra un
horizonte de proyeccin en la forma de aislamiento de entes, sino que se
t rat a de un saber cuya delimitacin epistemolgica se produce por efecto
dla ligacin a una columna vertebral, que es el sistema penal y su operatividad.
2 Criminologa
20 INTRODUCCIN
No pret endemos disputar ni ngn campo del saber humano a otros mbi -
tos o especialistas. No tiene sentido asegurar que se produce algn fenmeno
"cual i t at i vo" particular que hace de la sociologa una sociologa criminal
y de esta una criminologa sociolgica, o de la psicologa una psicologa
criminal y de esta una criminologa psicolgica ( PI NATEL) , ni que hay algn
" mi l a gr o" en estas trasformaciones que deba dar por resultado una "super -
ciencia del hombr e"
5
. Se t r at a solo de hacer nuestro un sistema de respues-
tas que es recl amado por la dramt i ca necesidad que nuest ra realidad
l at i noameri cana nos coloca delante de nuestros ojos.
En sntesis, par a nosot ros, la criminologa es el saber {conjunto de cono-
cimientos) que nos permite explicar cmo operan los controles sociales puniti-
vos de nuestro margen perifrico, qu conductas y actitudes promueven,
qu efectos provocan y cmo se los encubre en cuanto ello sea necesario
o til para proyectar alternativas a las soluciones punitivas o soluciones
punitivas alternativas menos violentas que las existentes y ms adecuadas
al progreso social.
Este concept o previo o tentativo puede ser pasible de varias objeciones,
siendo quiz las principales las siguientes: a) que desprecia el cont eni do
terico de la criminologa, par a hacer de ella una "ci enci a apl i cada"; b) que
confunde la criminologa con la poltica criminal; c) que apriorsticamente
t oma part i do por una criminologa "cr t i ca' ' ; d) que desprecia t odo el esfuer-
zo de la "cri mi nol og a clnica". Nos ocuparemos de estas posibles objeciones.
6. LA CRIMINOLOGA "TERICA" Y "APLICADA" Y LA "POLTICA CRIMINAL"
Se ha consi derado que existe una criminologa "ci ent fi ca" y ot ra "apl i -
c a da " (LPEZ-REY) y t ambi n que la criminologa y la "pol t i ca cr i mi nal "
son dos conceptos n t i dament e separados, aunque otros autores vieron una
vinculacin t an ntima ^nt r e ellos, que prefirieron referirse a la "pol t i ca
cri mi nol gi ca" (QUIROZ CUARN; RODRGUEZ MANZANERA). No tiene sentido
ent rar en detalles acerca de lo que cada aut or ha sostenido a este respecto,
pues hay opiniones par a t odos los gustos y quienes intenten aproxi marse
a la criminologa desde nuest ro margen pueden quedar t ot al ment e desconcer-
t ados ant e la enorme cant i dad de informacin y heterogeneidad de pareceres.
Lo cierto es que la expresin "pol t i ca cri mi nal " se usa desde los albores
del siglo pasado y con ella se han entendido distintos entes, y ha sido clasifica-
da como perteneciente al derecho penal , a la criminologa, o como disciplina
aut noma. Los criminlogos crticos cont emporneos no se pl ant ean, en
general, el probl ema, pero parece ser coherente que la consideren como
part e de la criminologa o que prefieran no hacer referencia a la mi sma,
como resul t ado de la funcin crtica que, con algunas variantes menores,
asume t oda la criminologa de la reaccin social.
5
LAIGNEL-LAVASTINE y STANCIU, pg. 21.
LA PROBLEMTICA EXISTENCIA DE LA CRIMINOLOGA 21
Aunque se haya consi derado a la poltica criminal en forma independien-
te, no cabe duda de que siempre ha est ado subordi nada a la idea de " de l i t o"
proporci onada por el derecho penal o por algn j usnat ural i smo criminolgi-
co. Por supuest o que, par a ello, antes hubo de acordar un concepto o conteni-
do limitado de la poltica criminal: la poltica criminal, en este sent i do,
sera la poltica estatal de lucha contra el crimen. En la visin o " mo d e l o "
i nt egrado de VON LISZT, esta lucha estatal encont raba su lmite en el derecho
penal (porque VON LISZT se manej aba con concept o j usnat ural i st a, que era
la "daosi dad soci al "). En el " mode l o" i nt egrado neokant i ano, como el
concept o de " cr i men" lo da el derecho penal , este no puede contener a
la poltica criminal, sino que queda subordi nado a ella, lo cual es peligroso
en varios sentidos, pero es ms sincero. No obst ant e, desde esta perspectiva,
la poltica criminal y la criminologa pod an ser diferenciadas, puesto
que la criminologa era la explicacin ms o menos causal etiolgica
del delito, y la poltica criminal, la seleccin de medios par a luchar cont ra
las " caus as " . Desde que abandonamos el punt o de vista " caus al " en este
limitado sentido, nos damos cuent a de que el hilo conduct or de la criminolo-
ga es el poder y, por ende, la poltica, en lo cual coincidimos con los crticos
centrales (PAVARINI), de modo que no tendra sentido distinguir entre "cri-
minologa" y "poltica criminal", pues esta ya no podra ser definida como
la poltica estatal de lucha contra el crimen, sino que pasara a ser la ideologa
poltica que orienta al control social punitivo.
En definitiva, la distincin entre criminologa y poltica criminal es tribu-
t ari a de la distincin entre una criminologa "t er i ca" y una "cri mi nol og a
apl i cada", que abarcar a la poltica criminal, la criminologa clnica y los
conocimientos criminolgicos aplicados por cualquier segmento del sistema
penal. Esta separacin de la criminologa en "t er i ca" y " apl i cada" provie-
ne, a su vez, de entender que existe una "ci enci a pur a " t ot al ment e separada
de la poltica, tal como lo post ul aba MAX W EBER, escisin que nos resulta
de evidente falsedad, al menos en nuestro contexto margi nal del poder mun-
dial, donde es bien claro que las ciencias sociales estn signadas por el poder
poltico y condicionadas por el mi smo. La discusin sociolgica que se desa-
rroll en las postrimeras de los aos sesenta en los pases centrales, habi ndo-
se iniciado abiertamente en 1962, no necesit mayor explicacin para nosotros,
aunque nunca nos hubisemos ent erado de aquella disputa inicial entre POP-
PER y ADORNO (vase a SCHFERS), porque a la luz de las necesidades de
las mayoras latinoamericanas, la manipulacin ideolgica siempre fue evidente.
7. EL REALISMO CRIMINOLGICO MARGINAL COMO CRIMINOLOGA CRTICA
Es incuestionable que cualquier criminologa que pretenda recoger la
realidad represiva latinoamericana debe ser crtica, al igual que la de cual-
quier rea perifrica. El poder mundi al , con su distribucin internacional
del t rabaj o, nos coloca en la posicin de "soci edades pr ol et ar i as" por as
llamarlas. Esto nos diferencia ntidamente de las sociedades centrales y gene-
22 INTRODUCCIN
ra est ruct uras de poder internas distintas y controles sociales diversos. Nues-
tra crtica no puede ser, por consiguiente, la crtica criminolgica central.
Una sociedad que tiene prct i cament e t oda su pobl aci n i ncorporada
al sistema de producci n i ndust ri al con elevada tecnologa, responde, lgica-
ment e, a una est ruct ura de poder que nada o muy poco tiene que ver
con ot ra que tiene casi la mi t ad de su pobl aci n margi nada de la producci n
industrial, y esta, incluso con su nivel tecnolgico mucho ms baj o.
En estas sociedades como las latinoamericanas hay un poder que or a
contiene a los mar gi nados del sistema industrial, ora contiene los conflic-
tos derivados de su rpi da i ncorporaci n al sistema, segn que se t rat e de
moment os de est ancami ent o o de crecimiento econmi co, cuando no en-
frenta un fenmeno ms compl ej o, que es la interrupcin del crecimien-
t o con una masa subur bana que se queda a medio cami no y con un gr ado
considerable de anomi a. Adems, nuest ras sociedades, como no prot agoni -
zan un proceso de acumul aci n originaria de capital, sino un proceso de
capitalismo perifrico o deri vado, tienen estructuras de poder que no cont ro-
lan aut nomament e los moment os de est ancami ent o, crecimiento o i nt errup-
cin, de modo que son procesos relativamente imprevisibles, lo que da lugar
a soluciones i mprovi sadas y, por lo general, brut al es, como t ambi n a cont ra-
dicciones entre los propi os sectores hegemnicos nacionales y dent ro de la
propi a clase media. Por cierto que estas contradicciones se verifican t ambi n
en los pases centrales, pero las nuest ras son ms imprevisibles par a nosot ros
mi smos, a causa de su condi ci onami ent o ajeno a nuestras sociedades. Tam-
poco es originaria de nuestras sociedades la ideologa del cont rol social repre-
sivo. El discurso j ur di co y el discurso criminolgico son i mport ados del
cent ro, aunque con niveles de elaboracin y comprensin muy desparej ados.
Frent e a esta realidad no podemos menos que permanecer en una actitud
crtica per manent e, es una cont i nua "al er t a r oj a" ideolgica. La tarea ms
importante de cualquier aproximacin criminolgica l at i noameri cana debe
ser la crtica ideolgica. Par a ello es preferible que demos al concept o de
ideologa un valor neut r o, no peyorat i vo, es decir, como simple sistema
de ideas (ABBAGNANO) O el de "cosmovi si n" cuando es un sistema de ideas
ms ampl i o ( CHATELET) , pero que rechacemos los conceptos peyorativos
de ideologa, como el de discurso intelectual sin criterio prctico al estilo
bonapart i st a
6
, el de discurso burgus encubridor de las relaciones econ-
micas
7
, el de cosmovisin grupal que no se realiza (MANNHEIM) O el de discur-
so fundado en la creencia (PARETTO). ES preferible este uso neutral de la voz
ideologa, porque nos deja libres para percibir ms claramente la tarea crtica:
la crtica de la ideologa consiste, de esta manera, en establecer cul es la
capacidad de un sistema de ideas para permitirnos el acceso de la realidad.
Nuest ra crtica no puede seguir el cauce de una crtica regida por un
"f at al i smo pr ogr esi vo" como el pretendido por el marxi smo dogmt i co,
6
Vase TERSEN, pg. 368.
7
MARX-ENGELS, pg. 16.
LA PROBLEMTICA EXISTENCIA DE LA CRIMINOLOGA 23
porque nuestras sociedades en modo al guno siguieron el curso "escl avi smo-
feudal i smo-capi t al i smo", que nicamente es vlido para la sociedad central,
de manera que no puede servirnos como criterio de "pr ogr eso hi st r i co"
8
.
Incluso aunque aceptsemos el concepto de progresismo del marxi smo dog-
mt i co
9
, su criterio no nos sera til par a nuestra crtica. No puede admitir-
se entre nosot ros el criterio de las etapas sucesivas, por que nuestras etapas
no son originarias, sino determinadas por el poder central, que nos i ncorpo-
r a su est ruct ura desde la colonizacin primitiva. Es inteligente pero no cier-
ta la expresin de Haya de la Torre, cuando afirmaba que Lenin poda sostener
que el imperialismo era la ltima et apa del capi t al i smo, por que segua soste-
ni endo su perspectiva europea, pero que par a nosot ros era la pri mera, por-
que hasta entonces estbamos en etapas precapitalistas. No estamos en ninguna
et apa precapitalista, sino que estamos i ncorporados al sistema capitalista o
industrial mundi al , solo que cargando con la peor part e del mi smo. Nuest ro
subdesarrollo es expresin del poder mundi al y no un fenmeno originario,
de modo que no hay categoras centrales que puedan explicarlo (FRANK). Hay
analogas con las etapas marxistas, pero estas no puedan explicarlo, porque
no capt an los procesos de dependencia y marginacin perifrica del poder
central de la civilizacin industrial. Nuest ro margen est i ncorporado al ca-
pitalismo, si por tal ent endemos un proceso que se inicia en la Edad Medi a
y que nuest ra "i ncor por aci n" fue " una sangrienta, inmensa y product i va
empresa emprendi da y consumada por exponentes de una sociedad que pa-
saba ya por el dintel del pillaje y rapi a de la acumulacin primitiva del
capi t al " 10.
Esto nos obliga a una crtica ideolgica, de conformi dad con las coyun-
turas de nuest ra realidad. En nuestro margen no tiene mucho sentido mover-
nos con " mode l os " de sociedad ni pl ant earnos si preferimos la "soci edad
azul " (una especie de extensin universal y lineal del capitalismo central),
la "soci edad ver de" (conforme a las paut as de los movimientos ecolgicos)
o la "soci edad r oj a" (conforme al socialismo marxista)
11
. Cual qui era que
sea el model o que podamos preferir, no t enemos el poder para i mponerl o,
de manera que estas seran especulaciones par a una futura et apa de nuest ro
desarrollo. Por ahor a, nuestra crtica debe orientarse a la satisfaccin de
las necesidades elementales que no estn cubiertas: respeto del derecho a
la vida, garantas a la integridad, elementales principios de igualdad y no
discriminacin, exigencias mnimas de justicia social, etc. (esto es, lo que
hemos menci onado en el numeral 4). En Amri ca Lat i na, esos grandes mode-
los no se ajustan a nuestra realidad dramt i ca, y ello lo demuestra la circuns-
tancia de que no movilizan a nuestros pueblos. Aqu , al decir de ot r o de
nuestros dirigentes popul ares, " l a nica verdad es la real i dad". Negar esta
s Al estilo de KONSTANTINOV y otros, pg. 377.
GLEZERMN-KURSNOV, pg. 324.
' " TEITELBOIM, pg. 106.
11
Vase a PAVARINI, en el Prlogo a CHRISTIE.
24 INTRODUCCIN
prueba equivale a colocarse en una posicin elitista, desde la cual nos conside-
ramos " i l umi nados " o sea, superiores, y afirmar que a los pueblos
l at i noameri canos les falta "conci enci a", lo que no es ms que reiterar una
injuria central y oligrquica.
Obvi ament e, una crtica conforme a este realismo criminolgico margi-
nal resulta una suerte de pensami ent o contracultural dent ro de nuestras pro-
pias sociedades perifricas, si por "cul t ur al " entendemos las paut as y hbi t os
de pensami ent o de nuestras clases medias y de sus intelectuales (aunque
ms adelante las llamaremos supraculturales).
Como cabe suponer, en nuestras sociedades no existen "lites del pensa-
mi ent o" dedicadas a esta forma de crtica, pues seran antifuncionales par a
la est ruct ura de poder y para la posicin margi nal que nos asigna el poder
central. La mani pul aci n de las clases medias latinoamericanas y de su inte-
lectualidad tiende a neutralizar cualquier tentativa de demistificacin de los
discursos que encubren sus relaciones de poder marginal y la enorme cuot a
de violencia de su cont rol social represivo.
Por ello, una tentativa de realismo criminolgico marginal, que revele
la violentsima contencin represiva de los ms carenciados y la violencia
de igual magni t ud que implica la invulnerabilidad de los poderosos, ser
siempre "cont r acul t ur al " par a las clases medias y sus intelectuales, pero
estamos seguros de que no lo ser par a las culturas de las grandes mayor as
carenciadas y par a la part e de la clase medi a que haya t omado conciencia
de nuest ra margi nal i dad.
8. CRIMINOLOGA CLNICA O CLNICA DE LA VULNERABILIDAD?
La criminologa crtica central, con buen criterio, hizo un anlisis bas-
t ant e demol edor y desencubridor de la llamada "cri mi nol og a cl ni ca", es
decir, de la criminologa biopsicolgica o psicolgica fundamentalmente euro-
pea que, con mltiples escuelas y corrientes, se ocupa del "di agnst i co"
y del " pr ons t i co" de conduct a del criminalizado. En definitiva, se t rat ar a
de formas de medicina psicolgica institucionales, part i cul arment e de institu-
ciones " cer r adas " y, en nuest ro caso, medicina, psiquiatra o psicologa
carcelarias. En razn del mar cado carcter encubridor del sentido poltico
del discurso de la criminologa clnica, la crtica criminolgica central parece
inclinarse frecuentemente a descartarla o a negarla, lo que resulta vlido
en cuant o esa crtica alcanza a las tendencias clnicas "et i ol gi cas" que
agot an su discurso en el pl ano biolgico o psicolgico, conforme al esquema
tradicional de "fact ores bio-psico-sociales".
Sin embargo, dent r o de una crtica que pret enda traducirse en conse-
cuencias prct i cas, lo cierto es que, con demasiada frecuencia y hast a en
la mayor a de los casos de criminalidad convencional con criminalizacin
de personas pertenecientes a las clases marginales de nuestras poblaciones
l at i noameri canas, tenemos la clara impresin de que el sistema penal arroj a
su " r e d " sobre esos sectores de la poblacin y at r apa a aquellos que no
solo son ms vulnerables socialmente puest o que casi t odos lo son dent ro
LA PROBLEMTICA EXISTENCIA DE LA CRIMINOLOGA 25
del mi smo estrato social, sino a los que son tambin ms vulnerables
psquicamente, por que ha habi do un proceso previo de condi ci onami ent o,
de generacin de esa vulnerabilidad psquica, que los pone en situacin de
"buenos candi dat os" par a la criminalizacin.
En su oport uni dad explicamos mejor este proceso, pero aqu nos basta
poner de manifiesto que se verifica un pr emat ur o proceso de generacin
y acentuacin de la vulnerabilidad psquica, que muy a menudo es incentiva-
do en forma ext raordi nari a por la accin del sistema penal al criminalizar
a la persona y que, en definitiva, suele ponernos delante el "pr oduct o fi nal "
de este proceso: una persona det eri orada, con un alto condi ci onami ent o
(reduccin de su aut odet ermi naci n psicolgica) para la omisin de conduc-
tas que correspondan al papel asignado por el sistema penal, con una estigma-
tizacin que le reduce su espacio social, con un grado de det eri oro inclusive
biolgico que frecuentemente es considerable y, eventualmente, con una
inferioridad biolgica de antigua dat a.
Est a comprobaci n en muchos criminalizados latinoamericanos de las
clases subalternas o sumergidas econmicamente, lejos de demost rar que
esas caractersticas son " c a us a s " del delito, estn demost r ando que son "cau-
s a " de la criminalizacin en el caso individual y que el propi o sistema penal
se encarga de acentuarlas, cuando no de crearlas. Ms adelante veremos
que uno de ios resultados del sistema penal parece ser la neutralizacin
por deterioro de a persona, acelerando o det ermi nando un proceso de deca-
dencia biosquica de la misma. Nada de extrao hay en que la desnutri-
cin de la madre durante la gestacin, la subalimentacin en los primeros
aos de la vida, el hacinamiento habitacional con todas sus secuelas, las
infecc/ones, la deficiente o inexistente asistencia sanitaria, las intoxicaciones
precoces del medio ambiente envenenado de los suburbios en la concentracin
urbana gigantesca, la escolaridad incompleta o inexistente, la inadaptacin
escolar, el padecimiento de la violencia y la necesidad prematura de la violencia
o a astucia como nico mecanismo de supervivencia, a institucionalizacin
prematura, el abandono en sentido psicolgico con su secuela de inseguridad,
la discriminacin laboral y escolar, el estigma de las primeras criminalizaciones
o institucionalizaciones sin motivo real, la accin despersonalizante de as insti-
tuciones totales, la lesin a la autoestima provocada por vejmenes y torturas,
configuren un cuadro que, con demasiada frecuencia, nos presenta a una perso-
na necesitada, carenciada, que, no obstante, suele dramatizar sus necesidades
como medio de obtener mejoras circunstanciales, pero que no tiene una real
comprensin de las mismas, siendo este fenmeno ms frecuente y agudo cuan-
to mayor es el deterioro sufrido.
La " r ed" del sistema penal cae generalmente sobre quienes presentan
ya signos que a menudo son de deterioro biopsicolgico, y para ello se
opera con estereotipos, un mecanismo que ha sido puesto de relieve por el
interaccionjsmo en la forma que oportunamente veremos y que muestra cmo
la carencia biopsicolgica es causa de la criminalizacin, de manera que invierte
el planteo "cl ni co": la conducta "cri mi nal " o ms gravemente criminal suele
ser el resultado de una criminalizacin condicionante previa, como reaccin
26 INTRODUCCIN
social ante la caracterstica biopsicolgica deficitaria. Cuest a saber en qu
medida estos "es t i gmas " que integran el estereotipo son un prus o un poste-
rius, una " c a us a " o un " ef ect o" con relacin al enredo de la persona con
el sistema penal
12
, aunque parece claro que, al menos, constituyen una fuente
de limitacin de oport uni dades bien not ori a.
Obvi ament e, esto es una realidad, t an real y tangible como lo es una
cat at on a para el psiquiatra, y, por mucho que sea verdad que el sistema
penal y la psiquiatra sean formas de control social y respondan a una estruc-
t ura de poder, es necesario un saber que permita ayudar a estas personas
a superar o revertir el det eri oro causado por el sistema penal y el condiciona-
do previamente y que lo ha hecho "candi dat o bueno" par a el sistema, es
decir, un saber que permita ayudar a las personas criminalizadas a reducir
sus niveles de vulnerabilidad al sistema penal. Est a es la funcin de la crimino-
loga "cl ni ca" desde nuest ra perspectiva crtica. Posiblemente en razn del
carcter marcadament e compromet i do con el poder de la criminologa clnica
t radi ci onal , sera conveniente cambiarle el nombr e a esta y reemplazarlo
por el de "cl ni ca de la vul nerabi l i dad", pues se t rat a de una inversin
del pl ant eo etiolgico "bi o-psi co-soci al " de la conduct a criminal a nivel
individual, por un planteo etiolgico "socio-psico-biolgico" de a vulnera-
bilidad individual al sistema penal. No despreciamos ni i gnoramos, pues,
la criminologa clnica, sino que invertimos su sent i do, al comprobar que
el sistema penal no se preocupa en general por el castigo de ciertas conduct as,
sino por la seleccin de ciertas personas de la clase marginal que, por accin
de factores sociales negativos anteriores a su intervencin, se presentan ya
como vulnerables al mi smo y procede luego a aumentarles su vulnerabilidad
medi ant e la creacin o acentuacin de un det eri oro de personal i dad. En
este sentido, no nos preocupamos por una "et i ol og a" de la conduct a crimi-
nal, sino por una "et i ol og a" de la vulnerabilidad, que reclama una "cl ni ca"
para revertira.
En este aspect o, las gast adas y ant i cuadas discusiones de la criminologa
etiolgica sobre culture y nature, lo " he r e da do" y lo " adqui r i do" , debern
reemplazarse por otras que pasarn a ocupar la posicin central: la distincin
entre procesos deteriorantes previos a la intervencin del sistema penal y
el anlisis de los agentes que los desarrollaron (grupo de crianza, escuela,
sistema sanitario, etc. ), no solo por su accin sino tambin y, las ms
de las veces, fundament al ment e por omi si n, y procesos deteriorantes
a cargo del sistema penal, sobre los que hay una interesante literatura disponi-
ble (por ejemplo, COHEN-TAYLOR; NASS; CASTEX).
A esta clnica de la vulnerabilidad puede objetrsele que no t odas las
criminalizaciones responden al model o de deterioro que describimos como
tarea a revertir por la mi sma. En este orden de posibles objeciones se dira
que la criminalidad no convencional, como la econmi ca, ecolgica, del
poder en general, de guerra, terrorista, no se ajusta a este model o. Puede
12
Vase FIGUEIREDO DAS-COSTA ANDRADE, pg. 177.
LA PROBLEMTICA EXISTENCIA DE LA CRIMINOLOGA 27
argument arse que t ampoco se adapt an al model o la criminalizacin de disi-
dentes y la del trnsito e incluso algunas formas de criminalidad sexual.
En su moment o nos haremos cargo con ms detalles de estas cuestiones,
pero, por ahora, y con el nico fin de responder a tales objeciones, nos
limitaremos a adelantar algunas consideraciones generales.
En principio, basta recorrer nuestras crceles para observar que el mode-
lo que describimos es el que responde a la masa de personas criminalizadas
e institucionalizadas, de modo que bien puede sostenerse su validez como
fundament o indicador de una tarea preferente e ineludible.
En cuant o a la criminalidad del poder, es necesario hacer not ar que
en Latinoamrica su criminalizacin es inexistente, salvo muy cont ados casos
de "r et i r o de cober t ur a", en que pugnas hegemnicas o la disfuncionali-
dad de ciertas personas en algunas coyunturas determina su criminalizacin. El
"r et i r o de cober t ur a" los hace vulnerables porque en la nueva coyunt ura
eso es funcional para otros de mayor poder y, consecuentemente, de mayor
grado de invulnerabilidad al sistema penal. Fuera de esas poqusimas circuns-
tancias, la criminalizacin puede tener lugar solo cont ra meros ejecutores,
cuyo caso encuadra con variantes muy superficiales en el model o que
hemos descrito, o bien, son dejados de lado por el sistema, por t rat arse
de aquellos supuestos de "mal os candi dat os" par a la criminalizacin. El
resto de la criminalidad del poder no admi t e ninguna consideracin clnico-
criminolgica, porque sera una "clnica i magi nari a", ya que se t rat a de
personas no criminalizadas. Est o no significa que puedan ser objeto de anli-
sis por part e de psiclogos y psiquiatras, pero fuera del sistema penal, que
nunca las alcanzan.
En cuant o a la crimmalidad del trnsito, la benignidad punitiva latinoa-
mericana es de t oda evidencia, en razn de la procedencia social de los
criminalizados, de los intereses de las corporaciones product oras de vehcu-
los, de ot ros grupos empresarios a los que la criminalizacin puede molestar,
o de las compa as aseguradoras, a causa del bajo precio de la vida humana
en sede civil en la regin. Prcticamente no hay en Amri ca Latina criminali-
zados institucionalizados por delitos de t rnsi t o. Por ot ra part e, pareciera
que una adecuada prevencin de los mismos demanda medidas no penales
(mejoramiento de la regulacin administrativa, riguroso control de vehcu-
los, de licencias para conducir, de sistemas de inhabilitaciones, modificacin
de criterios de reparacin civil, de condiciones de aseguramiento, etc. )
13
.
La criminalizacin de disidentes puede t omar formas que son anlogas
al model o deteriorante que describimos como base de la clnica de la vulnera-
bilidad, que es lo que suele ocurrir con los casos de consumidores y pequeos
expendedores de txicos no tolerados, o bien no son registrados por el sistema
penal oficial, sino que quedan a cargo del "s ubt er r neo". El resto son formas
de criminalizacin directamente poltica, que suele demandar una tcnica
para revertir los efectos del deterioro que produce en la persona, pero que
13
Sobre todo esto, vase a ROSA DEL OLMO, Instituto Interamericano de Derechos Hu-
manos, Informe.
28 INTRODUCCIN
dudamos que, en general, pueda distinguirse de una concreta aplicacin
de terapias, porque los deterioros no son siempre iguales, siendo el ms
frecuente el product o de t ort uras o t orment os.
En cuant o a la criminalidad sexual, su criminalizacin es muy baja,
el porcentaje de personas institucionalizadas es escaso, constituyen por lo
general un grupo margi nado dentro de la institucin y, por regla, cuando
no constituyen casos de franca incumbencia preferencial psiquitrica, son
una ligera vari ant e del model o deteriorante descrito.
9. UNA POSIBLE AMPLIACIN TEMTICA DE LA CLNICA CRIMINOLGICA?
En su oport uni dad veremos que el sistema penal selecciona personas
y las condiciona, conf or mando grupos humanos de acuerdo con un proceso
de "mat ri cer a est ereot pi ca" que no se reduce al grupo de los crimina-
lizados, sino que t ambi n condiciona a los grupos que integran los segmentos
institucionalizados del propi o sistema, o sea, que se halla en accin un meca-
nismo de feed-back o retroalimentacin para la integracin de los grupos
de uni formados segmentos policiales o penitenciarios y del segmento
judicial. Los procesos de condi ci onami ent o de estas personas se llevan a
cabo de un modo que, en la prctica, lesiona seriamente su identidad e
integridad psquicas. Es imposible modificar las condiciones de los sistemas
penales sin destruir o modificar radicalmente estos mecanismos de "mat ri ce-
ra humana est ereot pi ca". Est a labor requiere la contemplacin de dos
aspectos: a) la i nt errupci n del proceso reproduct or humano, y b) la rever-
sin de los efectos deteriorantes que estos procesos han causado en muchas
personas.
Dichos procesos deteriorantes de la integridad e identidad psquicas
de las personas que integran los segmentos institucionalizados de los sistemas
penales latinoamericanos, los hemos llamado politizacin y burocratizacin
14
,
aunque esas denomi naci ones son genricas y requieren una particularizacin,
puesto que no se reducen a dos formas, sino a dos rdenes de condiciona-
mientos dent ro de los cuales deben distinguirse subrdenes especializados.
Si t omamos en consideracin estas caractersticas de los sistemas pena-
les, la clnica criminolgica no solo debe invertir su sentido y convertirse
en clnica de la vulnerabilidad respecto del grupo de criminalizados (preferen-
temente el grupo de criminalizados institucionalizados), sino que se le abre
la posibilidad de abarcar un nuevo y amplsimo campo que nunca se ha
tenido suficientemente en cuenta: la clnica de la policizacin y de la burocra-
tizacin, dirigida a la reversin de los efectos deteriorantes que los mecanis-
mos reproduct ores del sistema penal crean sobre sus propios segmentos
14
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Informe.
LA PROBLEMTICA EXISTENCIA DE LA CRIMINOLOGA 29
institucionalizados. En nuestra propuest a de realismo criminolgico margi-
nal, la criminologa clnica no desaparece, sino que, por el cont rari o, se enri-
quece, cobrando un sentido diferente respecto de los criminalizados como
clnica de la vulnerabilidad y ampl i ando su campo al personal del sistema
penal, en la forma de clnica de la policizacin y clnica de la burocratizacin.
La obvia dificultad que esta extensin presenta es que la clnica practica-
ble por excelencia es la clnica de la vulnerabilidad, porque los criminalizados
pueden percibir sus carencias (si el det eri oro no es muy profundo; mas,
aun as, por regla general, siguen percibindolas, aunque a veces siendo
impotentes para revertiras), pero los policizados y menos an los burocrat i -
zados, es decir, los policas y funcionarios penitenciarios y los jueces, no t oman
conciencia de las mismas, porque t oda la estructura ideolgica se las suele
mostrar como mritos profesionales y no como efectos deteriorantes de un
entrenamiento conforme a matricera estereotpica. Esto es altamente demostra-
tivo de la forma insidiosa en que opera el deterioro producido por esos procesos
y, especialmente, la alta peligrosidad humana de ellos. Sin embargo, la circuns-
tancia de que las propi as vctimas del deterioro no lo perci ban, no impli-
ca que no exista y que en algn moment o, en virtud de nuevas circunstan-
cias, pueda neutralizarse el encapsulamiento ideolgico y aument e el nivel
de concientizacin de las vctimas, lo que las llevara a recurrir a esas clnicas.
Lo grave sera que el saber criminolgico no se percatase de esos fenmenos
y no tuviese respuestas preparadas a la hora de requerrselas.
10. EXPOSICIN DE NUESTRA APROXIMACIN A LA CRIMINOLOGA
De lo que hemos explicado en este captulo se desprende, casi como
lgica consecuencia, el plan de exposicin que hemos de seguir par a ensayar
una aproxi maci n a la criminologa desde nuestro margen. En un principio
ser necesario exponer, con la brevedad del caso, las relaciones de poder
y la ubicacin de nuestro margen en el panor ama general de estas relaciones,
lo que implica enunciar cmo se gener el poder en nuestras sociedades
y de qu manera se integr histricamente nuestra poblacin y se instalaron
las sucesivas formas de control.
En un segundo paso, hart o prol ongado por cierto, nos ocuparemos
de la perspectiva histrica de la criminologa y de sus corrientes, establecien-
do, en cada caso, la significacin que han t eni do en nuest ro margen y la
valoracin crtica que desde nuest ra perspectiva consi deramos necesaria. B-
sicamente, en este segundo moment o nos interesar el origen de la criminolo-
ga moderna y su desarrollo (lo que, por su significacin, para nosot ros
habr de merecer especial atencin), la perspectiva etiolgica (preferentemen-
te europea), la perspectiva sociolgica (preferentemente nort eameri cana),
la criminologa crtica cont empornea y las corrientes actuales de la poltica
criminal.
30 INTRODUCCIN
En tercer lugar, nos ocuparemos de la descripcin, de las funciones
y del resultado de los sistemas penales latinoamericanos. La siguiente t area
consistir en exponer nuestra visin de algunos problemas particulares, como
delitos cont ra la propi edad, marginacin y control de minoras, toxicofrenia
y trfico de drogas, corrupci n y criminalidad del poder. La part e qui nt a
t rat ar de algunas consideraciones generales orientadoras en el rea de la
criminologa clnica (clnica de la vulnerabilidad); y, por l t i mo, formul are-
mos algunas reflexiones sobre las alternativas futuras al control social puniti-
vo l at i noameri cano
15
.
15
Los captulos contenidos en el presente volumen desarrollan este plan hasta la crimi-
nologa etiolgica.
P A R T E P R I M E R A
E L M A R C O R E F E R E N C I A L
D E L P O D E R
CAPTULO II
LA ESTRUCTURA DEL PODER MUNDI AL Y EL SABER
"La tarde es un amanecer nuevo y ms
largo. En una barca de caoba, desnudo
y negro, baja por el ro Quetzalcatl.
Lleva su cuaderno de pocas".
(CARI OS PH I K I R, VO/ y lu/ del trpico,
Mxico, 1978)
1. EL PODER MUNDIAL
La Carta de derechos y deberes econmicos de los Estados fue apr obada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de
1974, luego de un t rmi t e preparat ori o de ms de dos aos, en el que incum-
bi a Mxico la funcin propul sora de la iniciativa. Ese texto es el document o
bsico par a una ordenaci n j ust a y equilibrada de la economa internacional.
Es claro que, en la actualidad, la injusticia social depende de factores interna-
cionales y, especialmente, de la distribucin internacional del t rabaj o, que
va depar ando un lugar cada vez ms relegado a los pases perifricos, tcnica-
mente llamados " en desar r ol l o". No solo se t rat a de una brecha econmi ca,
sino t ambi n de una brecha tecnolgica, que va acompaada de un det eri oro
de los precios de los product os no el aborados y un avance de los correspon-
dientes a product os el aborados.
La Car t a de 1974 ha sido una aspiracin de deseos sumament e i mport an-
te, porque ha seal ado una lnea tica universal, que, l ament abl ement e,
no solo no se ha cumpl i do, sino que en los ltimos aos la situacin ha
empeorado not ori ament e. De cualquier manera, conserva el valor de criterio
para sealar la " mal a conci enci a" de pases desarrol l ados. La circunstancia
de que cada dlar de aument o del ingreso per capita en los pases perifricos
se haya t raduci do en casi trescientos dlares de aument o del ingreso per
capita en los pases centrales, comput ando los dat os resultantes desde la
finalizacin de la segunda guerra mundi al , est demost r ando la terrible falla
tica de los pases desarrollados. No es posible ignorar que el pr oduct o
nacional brut o per capita supera los tres mil dlares anuales en Est ados
Uni dos, Canad, Eur opa, la Unin Sovitica, Japn, Australia y Nueva
Zel anda, en t ant o que el resto del mundo se halla por debaj o de esa cifra,
llegando al punt o ms alto en los Estados Uni dos (con cerca de 15.000
dlares) y el ms bajo en Bangladesh (con 80 dl ares). A esto debe agregarse
que, por regla general, la distribucin en los pases centrales es menos arbi t ra-
34 EL MARCO REFERENCIAL DEL PODER
ria e injusta que en los perifricos y que buena part e de los ingresos perifricos
van a dar al centro por efecto de fuga, por la fuerza centrpeta del capitalismo
central, de corrupci n, etc. Los controles en los pases perifricos siempre
son menos efectivos es decir, ms corrupt os y los propios pases centrales
parecen fomentar esa corrupci n, hast a que perciben el efecto bumern
de ella.
La Car t a de 1974 procuraba impulsar una equidad econmica bsica,
pero la respuesta de los pases centrales se tradujo en una continua cada
de los precios de los product os export ados no petroleros, que se presenta
desde 1979, que en 1982 llegaron a un 40% por debajo del pico al canzado
en 1977 y un 20% por debajo del nivel de 1975. Solo en 1981 cayeron
un 15%, y ms an en 1982. Tales product os son, fundament al ment e, alimen-
t os, product os agrcolas no alimenticios, y minerales. La subida del precio
de los cereales det ermi n mayores dificultades t odav a para los pases perif-
ricos sin aut oabast eci mi ent o alimentario, especialmente porque el dficit
de cereales perifrico se triplic en los ltimos veinte aos. Cabe tener presen-
te que los product os manufact urados producidos por los pases centrales
tienen, en general, precios estables o con variantes previsibles, en t ant o que
los precios de los product os primarios sufren fuertes fluctuaciones, lo cual
impide cualquier programaci n racional a los pases perifricos export ado-
res. Una fluctuacin del precio de un product o pri mari o puede produci r
la quiebra de t oda una estructura product i va y sumir en la miseria y en la
desocupacin a millones de t rabaj adores. Es de agregar que, conforme a
los dat os del Fondo Monet ari o Internacional, los trminos del intercambio
para los pases subdesarrollados no exportadores de pet rl eo, cayeron un
11% entre 1978 y 1981. En 1982, la balanza de pagos de esos pases sufri
como consecuencia de ese deterioro, una cada de 100.000 (cien mil!) millo-
nes de dlares, lo que implica un aument o nueve veces superior al dficit
de 1973 y tres veces superiores al de 1976.
Paral el ament e, el poder central se enred en su propi a tela, pues el
alza del petrleo provoc una enorme afluencia de dinero a la banca interna-
cional, que reciclaba las divisas que los pases exportadores de petrleo depo-
sitaban en los propi os bancos internacionales. La imposibilidad de reinvertir
este exceso de circulante en el cent ro, llev a los bancos privados a conceder
crditos irresponsables a los pases perifricos, no destinados al desarrollo
de estos en buena part e, sino canalizados especulativamente por minoras
corrupt as.
El mapa mundi al de la deuda externa, conforme al Banco Mundi al
de 1979, most raba ya una carga deudor a superior al 10% de las exportaciones
cubri endo la mayor part e la de Amri ca Lat i na, frica y el Ext remo Oriente
(con exclusin de Chi na), y en el cual Mxico alcanzaba el t ope, com-
promet i endo con su deuda el equivalente al 48, 1% de sus exportaciones
(KIDRONSEGAL).
Este panor ama se agrav not ori ament e en los aos siguientes: entre
1975 y 1983 se triplic la deuda externa de los pases perifricos, al t i empo
que aument ar on los intereses, en forma tal, que en 1982 los servicios de
LA ESTRUCTURA DEL PODER MUNDIAL Y EL SABER 35
las deudas externas equivalan a ms del 50% de los pagos de los pases
perifricos. En 1986, la deuda externa l at i noameri cana ascendi a 365 mil
millones de dlares, correspondiendo 107 mil millones al Brasil, 100 mil mi-
llones a Mxico, 52 mil millones a la Argent i na y 35 mil millones a Venezuela.
Los crditos para el desarrollo (esto es, los crditos a bajo inters), que
en la dcada del setenta ocupaban casi el 60% de las corrientes de capital
hacia la periferia, descendieron al 3497o en la dcada siguiente, mientras que
la inversin directa baj tambin del 20 al 14%. Las entidades que manejaban
fondos interbancarios eran ms de doscientas y pasaron a ms de mil en Ja
pasada dcada. De esta manera, el poder central no solo aumenta el dficit
de los pases perifricos disminuyendo el precio de los productos que compran
y aument ando el de los que venden, sino que incluso compromete las exporta-
ciones de esos pases para descargarse del exceso de medios de pago que en
un moment o provoc la llamada "crisis del pet rl eo".
El sistema bancari o central queda parcialmente compromet i do cuando
la imposibilidad de pago perifrica pone en riesgo de qui ebra a grandes
bancos. No obst ant e, es factible que una intervencin estatal evite la quiebra
del sistema bancari o. En este moment o, la "civilizacin i ndust ri al " central
sigue firmemente asentada sobre una fuente energtica no renovable y que
consume rpi dament e. De cualquier manera, esta injerencia o ajuste tendra
necesariamente el efecto de disciplinar las ya frgiles y dependientes econo-
mas de los pases perifricos.
Es casi sobreabundant e agregar que ahor a, adems de operar como
bomba succionadora de capital product i vo, la necesidad centrpeta central
se manifiesta en polticas proteccionistas que casi impiden las exportaciones
de los pases perifricos, generando en nuestra rea la seria crisis mexicana
con la brusca cada del precio del petrleo y, ms recientemente, col ocando
a la Argent i na en muy difcil posicin con la subvencin a la exportacin
cerealera en los Estados Uni dos.
Todo esto origina, al menos en el mundo de econom a descentralizada,
una contradiccin cada vez ms aguda entre el cent ro y la periferia: las
corporaciones trasnacionales centrales parecen desplazar a sus clases polticas
y ocupar su lugar; la concentracin de capital central, al tiempo que descapi-
taliza la periferia, requiere una aceleracin tecnolgica en el cent ro que
abre cada vez ms la brecha con la periferia. Adems, el avance tecnolgico
central t an vertiginoso genera la "r obot i zaci n", que elimina mano de obra,
dando lugar a la creciente desocupacin de los propios centros de poder
y permitiendo augurar un cambio cualitativo inimaginable con la desapari-
cin de las clases obreras centrales en algunos lustros ( ARGUMEDO) . Parece
no haber programaci n alguna de estos fenmenos, lo que no debe asombrar,
puesto que las corporaciones trasnacionales centrales al igual que las fbri-
cas soviticas, por cierto estn en manos de tecncratas muy especializa-
dos, cuya capacidad de programaci n global es muy limitada o no existe,
bastndoles programar muy segmentariamente y a cort o plazo, con miras
a produccin y utilidades.
36 EL MARCO REFERENCIAL DEL PODER
Mientras que este es el panor ama de domi ni o econmico del mundo,
cabe preguntarse en qu invierten y qu producen los pases centrales. Ent re
1950 y 1980, la inversin militar mundial aument en casi seis veces. En
este cuadr o, los gastos militares de los pases en desarrollo pasaron del 11, 3%
del total mundial en 1972, al 19% en 1981. Hay que tener en cuenta que
buena parte de este equipo para los pases perifricos representa una tecnolo-
ga de guerra descartadle par a los pases centrales. Desde el discurso de
despedida de Eisenhower como presidente de los Estados Uni dos, se ha
sabido oficialmente que estas inversiones militares no responden a objetivos
estratgicos, sino a razones econmicas. Prcticamente da la sensacin de
que los pases centrales no pueden contener su produccin armament i st a
sin desbarat ar sus economas o, al menos, sin que ello demande un altsimo
costo para las mi smas.
La Organizacin Mundi al de la Salud estima, por su part e, que entre
1983 y 1988, setenta y cinco millones de nios mori rn de hambr e o por
enfermedades, en los pases " en desar r ol l o". En 1982 murieron en esos
pases once millones de nios antes de cumplir un ao de edad, y ot ros
cinco millones, antes de cumplir los cinco aos.
Se t rat a de setenta y cinco millones de personas cuyas vidas podr an
salvarse mediante una inversin equivalente a cincuenta mil millones de dla-
res anuales, que es menos del 10% de lo que se dedica a la adquisicin
de armamentos y equivalente a lo que el mundo consume en bebidas "col a"
1
.
En diciembre de 1979 se sealaba que la ayuda oficial para el desarrollo
era inferior al 5% del volumen anual de los gastos militares; que los gastos
militares de medio da seran suficientes para elaborar un plan de erradicacin
de la malaria; que con el costo de un t anque de guerra podr an proveerse
1.000 aulas para 30.000 nios; que con el valor de un avin de combat e
(veinte millones de dlares) sera posible establecer 40.000 farmacias rurales;
que con la mitad del 1% del gasto militar anual podr a pagarse el equi po
agrcola necesario para lograr, al cabo de diez aos, el autoabastecimiento
alimentario. Y tambin se indicaba: " Es una terrible irona el hecho de
que la trasferencia ms di nmi ca y rpi da de tecnologa y equipos al t ament e
desarrollados de los pases ricos a los pobres, se haya efectuado en el sec-
tor de maqui nari a de la muer t e"
2
. En 1983 se adverta la existencia de cua-
renta conflictos blicos en el mundo, que involucraban a cuarent a y cinco
pases. Estos dat os son suficientemente conocidos y no es necesario insistir
ms en ellos. Sin embargo, era indispensable recordarlos, puesto que el
recorte arbitrario de la realidad lleva a muchos intelectuales a ignorar tales
datos cuando se analiza cualquier manifestacin del control social, como si
estos datos, que estn en la base del poder, nada tuviesen que ver con el
control social. Justamente, una tcnica de dominacin es esta ilusin, este
autismo ideolgico, que se fomenta con ideologas que desplazan la realidad por
1
Vanse, al respecto, MERCADO JARRIN, MILLN, GARAUDY, TAMAMES, WALDHEIM.
2
BRANDT, pgs. 18-19.
LA ESTRUCTURA DEL PODER MUNDIAL Y EL SABER 37
la va de una "ciencia positiva pur a " de lo verificable o comprobabl e con
met odol og a refinada.
En Amrica Lat i na, t oda exposicin que pret enda aproxi marse a la
realidad de cualquier aspecto de su control social es indispensable comenzarla
recordando esos dat os, pues existe un largusimo ent renami ent o de des-
conexin de dat os, generador de una suerte de incapacidad intelectual para
vincular informaciones que no sean funcionales al poder o a la represin.
A ello se suma el hecho de que cualquier conexin de esta nat ural eza es
i nmedi at ament e catalogada como " mar xi s t a" , fenmeno respecto del cual
es necesario tener presente que "el sentido de las pal abras cambia al cruzar
el At l nt i co, como que aqu no se establecen matices dent ro del marxis-
mo "
3
, que en t ant o que es un "sel l o de cat egor a" en amplios sectores
intelectuales centrales, resulta " s at ani zado" en nuest ro cont ext o, donde no
suele distinguirse entre metodologa e ideologa marxista. A esto debemos
agregar una i mport ant si ma aclaracin: la conexin con estos dat os de reali-
dad en los que se asienta el poder es una cuestin material, pero no materialis-
ta (al menos, no necesariamente).
Lo "mat er i al i st a" es part e de una ideologa, de un a priori del conoci-
mi ent o, mientras que lo "mat er i al " es, simplemente, una referencia a la
realidad, es indicar algo que est all, que es, y que solo por una va esquizo-
frnica puede negarse. Es indiscutible que los marxistas cualquiera que
sea la versin del marxi smo que planteen hacen referencia a la dimensin
ecpnmica de los fenmenos, como que algunos caen en una simplifica-
cin economista bast ant e burda (no t odos, por cierto), en t ant o que quienes
niegan la dimensin econmica de cualquier fenmeno de poder como
es el control social punitivo est claro que no son marxistas. Esta verdad,
si se pl ant ea como suele hacerse en forma de disyuntiva es r ot undament e
falsa, por que 7a dimensin econmica del poder no es patrimonio del marxis-
mo, sino que es, simplemente, un dato de a realidad que, como tal, debe
ser recogido por marxistas y no marxistas. Negar ese dat o, esa evidencia,
no solo significa no ser marxi st a, sino que equivale a una actitud " aut i s t a" ,
" i di ot a" en el sentido etimolgico de la pal abra. En cualquier lectura central
esta aclaracin resultara infantil. En Lat i noamri ca resulta necesaria, por-
que la confusin es intencional y provocada por el poder al "s at ani zar "
el marxi smo, y por los marxistas, al pretender monopol i zar la dimensin
econmica de los fenmenos sociales. En consecuencia, en el discurso vulgar
y no t an vulgar l at i noameri cano, MAX W EBER sera marxi st a, lo que
no puede ser ms absurdo.
2. EL PODER DESTRUCTIVO POTENCIAL DIRECTO
El poder mundial ha aument ado considerablemente su potencial destruc-
tivo directo, es decir, abi ert ament e blico: la pri mera guerra mundi al cost
3 LASCARIS, pg. 16.
38 EL MARCO REFERENCIAL DEL PODER
unos catorce millones de vidas humanas; la segunda, ms de sesenta; y si
tuviese lugar una tercera, es difcil que sobreviva la Humani dad. Un conflicto
t ot al , es decir, de unos cinco mil megat ones, causara de i nmedi at o la muert e
de mil millones de personas y, a cort o pl azo, la de otro t ant o; mi ent ras,
el ecosistema de la Tierra se desarticulara en forma que hara retroceder
la evolucin biolgica unos mil millones de aos, al t i empo en que "l os
procariontes (criaturas semejantes a las bacterias actuales) se uni eron en
combi naci ones simbiticas y crearon las clulas nucleadas, de las que, sin
duda, somos los descendientes di rect os"
4
. El material nuclear acumul ado
parece que suma casi el equivalente a tres toneladas de dinamita por cada
habi t ant e del pl anet a. Las conclusiones de los expertos ms prestigiosos
de los pases no dejan lugar a dudas acerca de la inexactitud ilusoria de
las alegres e irresponsables expectativas de supervivir a una guerra nuclear
con objetivos limitados (militares) en el hemisferio norte: " Los pronsticos
de cambios climticos son bast ant e slidos e indican que, cualitativamen-
te, de una guerra limitada a quinientos megatones o menos derivaran los
mismos tipos de agresiones que de una guerra en grande escala de diez
mil megat ones. Los sobrevivientes en el hemisferio norte debern soport ar
penumbr a prol ongada, bajas t emperat uras, radiacin, polucin, falta de
combust i bl e, et c. , que probabl ement e se extendera a t odo el planeta, provo-
cando la extincin de la mayor parte de las especies animales y vegetales
t ropi cal es"
5
. Frente a la "vi si n opt i mi st a" de una guerra nuclear limitada
l anzada con irresponsabilidad genocida, la Pontificia Academi a de las
Ciencias expres en su Declaracin que " un examen objetivo de la situacin
sanitaria t ras una guerra nuclear conduce a una nica conclusin: no t enemos
ms recurso que la pr evenci n". Tngase en cuenta que estos pronsticos
se llevan a cabo i magi nando una "guer r a l i mi t ada" en que se empleara
el equivalente a un 10% del poder destructivo mundi al acumul ado.
El desarrollo de este poder destructivo directo ha sido vertiginoso: en
1932, el ingls JAMES CHADOW ICK descubre el neut rn, y a part i r de all,
el dans NIELS BHR y el ingls ERNEST RUTHERFORD realizan el sueo de
la al qui mi a, al demost rar que el bombar deo de neutrones cambia los t omos
de un elemento qumico en ot r o elemento qumico. La austraca LISE MEIT-
NER, OTTO HAHN, y el italiano ENRICO FERMI, en discutida pat erni dad, hicie-
ron desaparecer los t omos de urani o en el fenmeno que se llama "fi si n
nucl ear " y que se reproduce en cadena. Debi do a la velocidad de la fi-
sin (quince millonsimas partes de segundo cada una) se produce una libera-
cin de energa enor me, la que, ant e la sospecha de que Hitler la estuviese
investigando par a su empleo blico, determin que Roosevelt aut ori zara
el l l amado "pr oyect o Manhat t an" , destinado a la fabricacin de la bomba
nuclear en 1941, en el que FERMI desempe un papel prot agni co y que
se mant uvo en tal secreto, que parece que el propi o vicepresidente Tr uman
4
EHRLICH y otros, texto de LEWIS THOMAS, pg. 23.
5
Ibidem, pg. 238.
LA ESTRUCTURA DEL PODER MUNDIAL Y EL SABER 39
lo desconoca. En el curso de las investigaciones se advierte que el elemento
necesario es el pl ut oni o, es decir, un elemento qu mi co artificial, produci do
por los reactores al " que ma r " el ur ani o. En j ul i o de 1945 se hace la pri mera
prueba en l amo Gor do, Nuevo Mxico, y el 6 de agosto de 1945 se lanza
la pri mera bomba nuclear (llamada "Li t t l e boy" ) , sobre la ciudad j aponesa
de Hiroshima y tres das despus otra ( "Fat man") , sobre Nagasaki, causando de
i nmedi at o doscientas mil muert es, cien mil ms luego como consecuencia
de radiacin, y un nmero no determinado de personas que continan murien-
do hasta hoy. Se ignora y discute si estas bombas sirvieron para dar fin a
la segunda guerra o si fueron, en realidad, una l l amada de atencin para
Mosc; pero ello es anecdt i co. En 1946, los Est ados Uni dos efectuaron
una experiencia ant e 42.000 testigos, en un at ol n del Pacfico l l amado Biki-
ni, que previamente fue despobl ado mediante deport aci n forzada de los
nat i vos. La ley Mac Mahon reserv la informacin nuclear a los Est ados
Uni dos, pero la Uni n Sovitica dispuso rpi dament e dla tecnologa necesa-
ria (no est claro el papel desempeado por los esposos Rosenberg, acusados
de entregar informacin y ejecutados) y los ingleses realizaron su primera
experiencia australiana en 1952, ao en que los Est ados Uni dos tambin
hicieron desaparecer una isla del Pacfico con un estallido quinientas veces
ms pot ent e que el de Hi roshi ma, ent rando en una competencia de explosio-
nes con la Uni n Sovitica. La tecnologa pas luego a bombas ms podero-
sas, como la de hi drgeno, de la cual puede considerarse a EDW ARDTELLER
como su padre cientfico. En 1977 se llega a la bomba neut rni ca, que respeta
los edificios y "ni cament e" destruye las clulas vivas, en t ant o que ot ros
pases, comenzando por Francia y Chi na, se habrn i ncorporado al "Cl ub
Nucl ear " de naciones que disponen del ar ma.
En esta i ncorporaci n es curioso el fenmeno de la Indi a, que i mport
un reactor experimental canadiense par a uso pacfico y en 1974 construy
la bomba. La primera vez que parece haber existido autorizacin para su
uso y presencia de material nuclear en t eat ro de operaciones, ha sido en
la guerra de las Malvinas, en 1982. Las sucesivas experiencias francesas
en el at ol n de Mur ur oa amenazaron con causar el hundi mi ent o del at ol n
y la cont ami naci n total del Pacfico, generando serias protestas de Nueva
Zel anda. El lanzamiento de satlites con material radiactivo ha provocado
ya dos accidentes confesos (el del Cosmos 954 y el del Cosmos 1402), ignorn-
dose los restantes, pues son lanzamientos con fines estratgicos y, por ende,
secretos, de los cuales no puede creerse que no contengan material radiactivo.
" Ha y aproxi madament e un l anzami ent o diario de esos misteriosos artefac-
tos. Todos ellos caern finalmente, lgicamente en una proporci n igual
a la de lanzamientos, aproxi madament e uno por da. Dos terceras partes
de los ms pesados se amont onar n como basura en el fondo del mar; los
restantes harn llover sobre nosotros su carga mi st eri osa" (COUSTEAU). To-
do el sistema de seguridad nuclear est regido por medios electrnicos que
registraron en octubre de 1984 nada menos que 167 falsas al armas (KLI-
MOVSKI). La t remenda potencia de esta capacidad inmensa de destruccin
y el escassimo tiempo en que se desarroll su tecnologa, no han permitido
an que la humani dad t ome conciencia de lo que sucede, entre ot ras cosas,
40 EL MARCO REFERENCIAL DEL PODER
porque los que COUSTEAU llama " l a mafia at mi ca" y ot ros denomi nan
" camor r a pol t i co-mi l i t ar" (MORAVIA) estn part i cul arment e interesados en
que no se produzca esa t oma de conciencia. Mucho menor t odav a es la
conciencia pblica respecto del potencial destructivo directo por medi o de
agresores qu mi cos, bacteriolgicos, geofsicos, etc. An estamos a t i empo
de prestar atencin a la til advertencia de ALBERT EINSTEIN, formul ada
poco t i empo antes de mori r: " El hombr e se encuent ra hoy ante el peligro
ms terrible que lo haya amenazado nunca. El objetivo de evitar la destruc-
cin t ot al debe prevalecer sobre cualquiera ot r o. El envenenamiento de la
at msfera por la radiactividad y, en consecuencia, la destruccin de t oda
vida sobre la Tierra ha ent rado en el domi ni o de las posibilidades tcnicas.
Al cabo del camino se perfila cada vez ms al armant e el espectro de la
aniquilacin t ot al ". Los enormes costos que implica el perfeccionamiento
del poder destructivo di rect o, resultan increbles. Basta pensar que la imposi-
cin de una Constitucin pacifista al Japn en 1945, le permiti evitar tales
gast os, con lo cual en pocas dcadas se ha convertido en un poderossimo
y peligroso compet i dor de los Est ados Uni dos, al t i empo que di spone de
una tecnologa refinadsima y necesaria par a la guerra. . f
La reflexin acerca de este poder destructivo di rect o, que pretende justi-
ficarse por medio de la necesidad de establecer un "equi l i bri o medi ant e
el mi edo" , es decir, argument ndose que la imposibilidad de la guerra es
la nica garant a de la paz ( LUYPEN) , nos demuestra que el argument o encie-
rra varias falacias: a) en principio, no es posible afirmar que no hay guerra
cuando en el planeta tienen lugar ms de treinta conflictos ar mados, muchos
de ellos sangrientos; b) el "equi l i bri o del t er r or " no descarta la posibili-
dad de un accidente que acabe con la Humani dad; c) el sostenimiento de
la competencia armament i st a nuclear no parece responder al "equi l i bri o
por el mi edo" , sino a que no podr a sostenerse el poder econmico central
sin esa inversin. Mi ent ras el poder central gasta miles de millones de dlares
en ar mament os, con la esperanza de que nunca sean usados, tres cuart as
partes de la humani dad sufren privaciones incalificables. Cada da resulta
ms claro que, como lo soaba NOAM CHOMSKY, el ncleo de los Est ados
centrales est const i t ui do por un complejo militar-industrial que parece fuera
de t odo control poltico concebido en trminos tradicionales
6
, aun cuando
tcnica y econmi cament e es viable la trasformacin industrial (FARA-
MAZYAN).
Este poder destructivo directo ha sido considerado como el mal por
excelencia. Una reflexin del campo catlico nort eameri cano, que incitaba
a retener una part e de los impuestos para no convertirse en cmplice del
mal, acierta en este sentido: " La competencia armament i st a nuclear puede
descargar en un nico instante final una inversin demon aca del poder
creador, de la violenta energa que se ha concent rado a lo largo de cientos
de miles de aos para dar la vi da"
7
.
6
CHATELET, III, pg. 308.
7
Arzobispo HUNTHAUSEN, Seattle.
LA ESTRUCTURA DEL PODER MUNDIAL Y EL SABER 41
Aunque se lleve el planteo fuera de esta perspectiva teolgica, conserva
t odo su valor: es indiscutible que tiene lugar un fenmeno csmico, a lo
largo de millones de aos, que va a desembocar en la vida, t odo lo cual
puede ser fsicamente aniquilado mediante el poder destructivo directo que
ha acumul ado en los ltimos cuatro decenios el poder central. Cual qui era
que fuere el sentido que se asigne a este proceso csmico que nadie puede
negar, nada aparece como ms radicalmente ant i nat ural que esta acumul a-
cin de potencial destructivo. Da la impresin de que el poder central quisiera
una estructura de dominio sumament e violenta e injusta, que cuesta incalcu-
lable sacrificio de vidas humanas, par a invertir sus beneficios en la empresa
ms "ant i nat ur al " de la historia.
Como not a marginal cabe observar que esta reflexin motiva una discu-
sin en el plano ontolgico, especialmente en cuant o al pr xi bl ema. del "mal "
y a la posible existencia del " mal absol ut o", vinculada al viejo probl ema
del mani que smo, con distintas respuestas filosficas y culturales. En una
conversacin pblica no registrada, sostenida con el profesor BERISTIN en
Ro de Janei ro en diciembre de 1985, afirmamos que la inexistencia del
mal absol ut o era verdadera en el pl ano ontolgico o metafsico, si se
quiere pero no a nivel histrico, es decir, humano, planetariamente limita-
do, lo cual no era admitido por BERISTIN. Desde la cosmovisin cristiana
pareciera difcil fundar la inexistencia del mal absoluto en el pl ano histrico
ante una perspectiva de destruccin de la vida planetaria, por lo que parece
correcta en esta ptica la identificacin de la energa nuclear armament i s-
t a con lo "di abl i co" llevada a cabo por el arzobispo HUNTHAUSEN. Ms
sencillo parece fundarla en las cosmovisiones de las principales corrien-
tes orientales, al menos del hi ndui smo, del budi smo y del j ai ni smo, que
admiten una pluralidad infinita de " mu n d o s " que aparecen y desaparecen.
Histricamente no nos parece sencillo negar que la perspectiva del aniquila-
miento biolgico planetario es la forma ms radical del " ma l " .
3. EL PODER DESTRUCTIVO EN ACTO
En 1981, los franciscanos alemanes distribuyeron un texto en el cual
se sealaba que "el futuro del hombre depende de que le demos un futuro
a la nat ur al eza". Este futuro parece negarse o volverse cada da ms dudoso,
no solo ante la perspectiva de la inversin del proceso csmico generador
de la vida, sino t ambi n por la forma en que tiene lugar a produccin
a nivel planetario. Aunque se ha sealado que la "cuest i n ecol gi ca" se
ha convertido en una moda que pretende conservar cotos de caza par a arist-
cratas (PACCINO) y es verdad que hay planteos "ecol ogi st as" que parecen
agotarse en eso, no es menos cierto que la actual escala de produccin mun-
dial y la situacin que generan los problemas de pobl aci n, llevan a conside-
rar la cuestin en trminos muy serios.
Hace casi cuarenta aos, BOULDING indicaba claramente que en el futu-
ro la economa planetaria deber concebirse como un sistema cerrado, que
42 EL MARCO REFERENCIAL DEL PODER
a la economa del cowboy (es decir, a la produccin que procede como
si los recursos fuesen ilimitados) debera oponerse la economa cerrada del
"navi o espacial Ti er r a". Fue el pri mero que critic profunda y despi adada-
ment e la medicin del crecimiento en trminos de product o nacional br ut o,
que calific de "cost o nacional br ut o" , pues no incluye en su mbi t o el
deterioro del medi o ambi ent e, la disminucin de reservas no renovables y,
por l t i mo, el costo humano, t ant o fsico como psquico. Como se ha seala-
do, en este "navi o espacial Ti er r a" se encuentran pasajeros de pri mera y
de segunda clase y ambos producen cambi os que amenazan al pl anet a: los
primeros sat uran la at msfera de xido de carbono con sus motores y consu-
mo de energa, lo que va elevando la t emperat ura del planeta y generando
el peligro del "efect o est uf a", que puede ocasionar el deshielo de los polos
y la i nundaci n de tierras cuya al t ura sea inferior a los 50 metros sobre
el nivel del mar; los segundos aument an su nmer o, amenazando con incre-
ment ar el hambre con resultados catastrficos (HEILBRONER). Sea como fue-
re, lo cierto es que el "navi o espacial Ti er r a" lleva pasajeros de pri mera
y de segunda clase e i ndudabl ement e que tambin de tercera y con "bol et o
de per r o" , ori gi nando con esta forma de viaje riesgos ms o menos cerca-
nos: el debilitamiento progresivo de la capa de ozono, que puede provocar
cnceres y ot ros probl emas como consecuencia de permitir el acceso de ener-
ga solar sin filtrar; la concentracin de xido de carbono con el "efect o
est uf a" ya menci onado, y la destruccin de bosques con la "lluvia aci da",
la extincin de las especies animales y vegetales (un 20% ya est en vas
de extincin), la desaparicin de los bosques (se calcula que ya han disminui-
do en casi un 40% en las zonas tropicales subdesarrolladas), con los consi-
guientes desastrosos cambios climticos; la erosin y desertizacin de grandes
regiones como resul t ado de varios factores; el envenenamiento de la atmsfe-
ra y de los mares como consecuencia de la radiactividad y del uso irracional
de pesticidas; et c.
8
. La irresponsabilidad con que ha sido depredado el pla-
neta, ha hecho que si bien el carbn se ha sacado de las minas desde hace
unos ocho siglos, la mi t ad de t odo lo extrado haya t eni do lugar en los
ltimos treinta aos; que la mi t ad de t odo el petrleo extrado lo haya sido
en los ltimos diez aos; que entre 1882 y 1952 se haya eliminado un tercio
de los bosques; que una edicin del "New York Ti mes " implique la elimina-
cin de quince hectreas de bosques; que estos se destruyan a razn de
veinte hectreas por mi nut o en forma constante
9
.
Un gravsimo probl ema se aade a esto y es el proceso de desertizacin
progresiva, que aument a en unos cincuenta mil kms
2
por ao y que parece
amenazar a treinta millones de kms
2
, en el cual deber reconocerse como
principal causa la explotacin intensiva e irracional de tierras secas, lo que
las agot a rpi dament e (Naciones Unidas).
En estas circunstancias, las perspectivas negativas de un crecimiento
econmico medi do nicamente en t rmi nos de product o nacional br ut o han
8
Vase Global 2000.
9
GARAUDY, pg. 16.
LA ESTRUCTURA DEL PODER MUNDIAL Y EL SABER 43
llevado a formular la tesis de su "det enci n", respet ando el statu quo presen-
te (FURTADO; VARSAVSKY, y ot ros), lo que ha sido tildado de impracticable
y, a la vez, de injusto, pues propugnar a el simple congelamiento de las
injusticias actuales.
Al produci rse la l l amada "crisis del pet r l eo" en la dcada del setenta,
se generaliz una publicidad internacional, impulsada por pseudocientficos
"f ut ur l ogos" muy bien pr ogr amados, que t rat de most rar la conveniencia
de la extensin del empleo de la energa nuclear y los escasos o ni ngunos
riesgos de su uso "pac f i co". La fabricacin de reactores gener t oda una
poderosa industria nuclear, con grandes intereses y que ocupa un nmer o
t an considerable de t rabaj adores, que se hace muy i mpopul ar en los pases
centrales cualquier campaa en su cont ra. En realidad, la energa nuclear
presenta como nica ventaja la de no requerir cambi os de equipos costosos
para adapt arl os a otras formas de energa no provenientes del petrleo (elica
o de los vientos, de las mareas, solar, etc. ; es decir, formas de energa
que proceden de fuentes renovables o que no se agot an). La verdad es que
su nica ventaja es a de ser barata para el poder. En cuanto al resto, todo
resulta altamente negativo.
En principio, no es cierto en absol ut o que los reactores nucleares no
impliquen ningn peligro, sino que, por el cont rari o, se han registrado nume-
rosos accidentes, pese a que se ha pretendido ocultarlos a la opinin pblica
10
,
lo que ya no pudo hacerse con el de Tchernobyl . Debe tenerse en cuenta
que, cuando se pone en funcionamiento un reactor nuclear, no se lo puede
detener, de modo que siempre debe haber personal de mant eni mi ent o y
renovarse const ant ement e los equi pos, puesto que la radiactividad no se
i nt errumpe en menos de uno o dos milenios, en t ant o que los materiales
radiactivos van circulando por recipientes que se desgastan. Por ot ra part e,
las consecuencias de la criminalidad nuclear cuya posibilidad crea esta
forma de energa son considerables ( W ALSH) . Esto demanda que el derecho
de huelga en este mbi t o no sea admisible y que los dispositivos de seguridad
y policiales, frente a dicho peligro, virtualmente deban disponer de poderes
ilimitados, lo que tendera a generar una forma de aut ori t ari smo para el
control social hasta ahora desconocida y peor que t odas las que histricamen-
te se han dado, que es lo que se ha l l amado el "Es t ado nucl ear " ( JUNGK) .
La mera amenaza de terrorismo nuclear produce tal pni co, que la opinin
pblica no necesitara mayor manipulacin para justificar cualquier clase
de control social punitivo que no respetase lmite ni mbi t o al guno. Todos
los derechos humanos podran ser violados con el pretexto o con la amenaza
real del terrorismo nuclear. La generalizacin de la energa nuclear no sera,
pues, una decisin limitada al campo energtico o industrial, sino que impli-
cara una forma de sociedad autoritaria, en que cualquier disenso puede
ser peligroso por su posible apelacin al recurso violento extremo y ms
o menos accesible del t errori smo nuclear o de la amenaza extorsiva del mi smo
para fines personales. Sin embargo, casi nadie conoce esto y la cuestin
1(1
Sobre el de Harrisburg y otros, vanse, p. ej., J. W. GOFMAN y STERNGL.ASS.
44 EL MARCO REFERENC1AL DEL PODER
se oculta como si fuese un probl ema " par a i ni ci ados", cuya resolucin com-
pete exclusivamente a cenculos de t ecncrat as. Adems de los accidentes
y de las posibilidades de i mpl ement aci n criminal, disponer de energa nu-
clear par a uso pacfico es o mismo que disponerla para uso blico (pese
a la pr opaganda en cont ra), especialmente si se t rat a de reactores que funcio-
nan con urani o nat ural , cuyo residuo es el pl ut oni o, indispensable par a
el ar ma nuclear (aunque entre 1968 y 1976 desaparecieron en los Est ados
Uni dos 33 kilogramos de pl ut oni o
11
. Basta para probarl o la referida expe-
riencia india de 1974, que con un reactor experimental de uso "pac f i co"
fabric la bomba. Por l t i mo, esta forma de energa produce residuos radiac-
tivos, que permanecen as por un milenio o ms y que no se sabe cmo
eliminar, siendo frecuente que se los arroje al mar, con la consiguiente conta-
minacin, y no habi endo faltado tentativas de remitirlos a pases subdesarro-
llados. En ningn pas democrt i co se ha podi do ofrecer una solucin
satisfactoria para el probl ema de los residuos nucleares, y en t odos ellos
se registran prot est as. En la Uni n Sovitica se afirma oficialmente que
son "pr ej ui ci os" el reciente "acci dent e" sera uno de ellos y en los
pases subdesarrol l ados se dice que son "t rai ci ones a la pat r i a", por t rat arse
de crticas que afectan a la "sober an a naci onal ".
A t odos estos inconvenientes se debe agregar que el porcentaje de cncer
entre t rabaj adores de la industria nuclear es mucho ms alto que entre los
restantes grupos, y que se ha denunci ado que algunos pases cont rat an t raba-
j adores temporales par a no pagar el alto costo de seguridad y de seguro
social y de salud de los t rabaj adores corrientes.
En sntesis, puede decirse que el impacto causado por el informe del
l l amado "Cl ub de Ro ma " y la crisis del petrleo alertaron a la opinin
pblica de los pases centrales acerca de la inmensa peligrosidad planetaria
del poder destructivo en marcha, originado por la forma actual de explota-
cin y producci n. No obst ant e, estas advertencias que domi naron la dcada
del setenta, han quedado casi olvidadas en la dcada del ochenta, sepultadas
bajo la alegre irresponsabilidad suicida de un general "vuel co a la der echa"
superficial y hueco, cuyo nivel de elaboracin es poco menos que rast rero,
pues desprecia t odo dat o objetivo significante.
Lo cierto es que la advertencia del " Cl ub de Ro ma " cont i na en pie.
Conforme a ella, la permanenci a del crecimiento conduce a la catstrofe
y esta es cada vez ms inevitable, a medida que ms se avanza por ese
cami no. Aseguraban los tcnicos del "Cl ub de Roma " , que el crecimiento
puede cont i nuar hast a alrededor del ao 2025, pero ese clculo no cuenta
en qu medida di cho crecimiento puede afectar la vida futura del hom-
bre en el planeta. En virtud de ello propon an una detencin del crecimiento
("creci mi ent o O" ) , o sea, un estancamiento de la economa mundi al .
Por cierto que parece no haber una respuesta seria a qu hacer en una
sociedad sin crecimiento, y, adems, las observaciones del economista HENRY
11
GARAUDY, pg. 15.
LA ESTRUCTURA DEL PODER MUNDIAL Y EL SABER 45
W ALLICH de Yale son incuestionables: " Puede esperarse que miles de
millones de asiticos y de africanos vivan con su nivel de vida actual para
siempre al t i empo que nosot ros nos quedamos con el nues t r o?" Obvi ament e
que las teoras del "creci mi ent o cer o" son la lgica actitud de quien "t i ene
ya suficiente dinero y quiere que el mundo d la vuelta para que ellos puedan
viajar y observar a los pobr es"
1 2
.
Es poco menos que evidente que los tericos del "crecimiento cero",
frente al actual panorama de injusticia del poder mundial, estn representan-
do algo anlogo al papel de la "Ilustracin" y del "Despotismo ilustrado"
en tiempos de la revolucin industrial.
Ese proceso demuestra que no hay advertencia que pueda modificar
su curso. La destruccin del planeta se encuent ra en marcha y se discute
en los selectos crculos ulicos del centro si existe algn fundament o para
pensar que tenemos obligaciones y deberes para con las generaciones futuras.
Al argument o que evidencia la depredacin del planeta en una o dos genera-
ciones, los tecncratas del centro responden con nuevas "i nvenci ones" que
no existen y que operaran milagros o, ms abi ert ament e, con la "demost ra-
ci n" de que en la "filosofa occi dent al " el hombre no tiene deberes respecto
de las generaciones futuras ni de la naturaleza. Si la advertencia del "Cl ub
de Roma " puede calificarse de "despot i smo i l ust r ado", las otras actitudes
son directamente propias del "ant i guo rgi men". Al guna voz aut ori zada
ha sealado que no puede esperarse ni nguna reaccin antes de una cats-
trofe
13
. No es nuestra intencin pasar por augures optimistas o pesimistas.
Lo cierto es que un acelerado proceso de depredacin, agotamiento y degra-
dacin a nivel planetario, se halla en marcha; que los complejos militares-
industriales responsables de la conduccin de esos procesos hacen caso omiso
de cualquier advertencia y que, en caso de no detenerse a t i empo provocarn,
inevitablemente, una catstrofe mundi al sin precedentes, fuera de que la
moderna tecnologa es t an peligrosa, que prcticamente obligara a sepultar
al Est ado democrtico y pluralista en pocas dcadas. Los complejos militares-
industriales de los pases de economa descentralizada pagan a panfletistas
de categora que se dedican a escribir y producir publicidad para el gran
pblico en cont ra de estas evidencias, que son estigmatizadas como propias
de ret ardat ari os enemigos del progreso, mientras que en los pases de econo-
ma centralizada se las censura como "pequeo- bur guesas".
Es evidente, sin embargo, que tambin hay una manipulacin del proble-
ma ecolgico a nivel mundi al . Los pases centrales no desean el crecimiento
de los perifricos, instndolos a que conserven sus recursos no renovables,
para que en el futuro puedan ser usados por ellos. Cualquier intento de
desarrollo perifrico, no integrado a los intereses del centro, es inmediata-
mente denunci ado. Si se integra la depredacin con esos intereses, es cui dado-
samente disimulada. La tendencia dual en este sentido se puso de manifiesto
en la Conferencia de Est ocol mo de 1972, en la cual Brasil cumpli un impor-
12
Citado por FEENBERG, pg. 87.
13
MANSHOLT, en TAMANES, 63.
46 EL MARCO REFERENCIA!. DEL PODER
tante papel y que concluy con la Declaracin de las Naciones Unidas sobre
el medio humano, que es el "t ext o- base" de la mala conciencia mundial
sobre la mat eri a.
Hechos recientes llaman la atencin mundi al acerca de la depredacin
irresponsable de la vida planetaria, pero el poder que controla los medios
de comuni caci n pret ende minimizarlos y de esta manera desaparecen de
la conciencia pblica. El "acci dent e" de Tchernobyl no puede atribuirse
a mera "t or peza sovi t i ca". La perforacin de la capa oznica en el Pol o
sur fue ocul t ada durant e aos, pese a que se la conoca por haber sido
detectada por satlites. De avanzar esa horadaci n, provocar el aument o
de cnceres de piel, reducir las defensas inmunolgicas y retrasar los culti-
vos. Los Estados Uni dos, la Uni n Sovitica y China producen la mitad
del dixido de car bono que recalienta la at msfera, mientras que Brasil,
Indonesia y Zaire son dueos de la mitad de las selvas tropicales hmedas
necesarias para la conservacin de la biosfera, o sea, que, mientras el Nort e
central depreda la atmsfera destruyendo el oxgeno, el Sur perifrico lo
recompone, pero sin que estos pases t engan planes coherentes para la conser-
vacin de sus selvas, lo que les reprocha el Nort e, al t i empo que ot ros sectores
del Nort e los impulsan a la depredacin, y sin que los que les critican la
mi sma sean capaces de ofrecer compensacin a sus poblaciones hambri ent as
por el aire que respiran en el centro.
4. LAS PROPUESTAS GENOCIDAS
Uno de los probl emas ms graves para los pases centrales es el aument o
de poblacin en los pases perifricos y de la propi a poblacin margi nada
en los centrales. La situacin de privilegio de las clases medias centrales
y de sus proconsulares minoras perifricas, se halla cada da ms amenazada
por este fenmeno. Con diferencias de detalle, se calcula que de cuat ro
mil millones de personas en 1975, la poblacin t ot al del planeta ascender
a seis mil millones (ms del 50%) en el ao 2000. El 92% del crecimiento
de la poblacin en el ao 2000, correspondera a los pases subdesarrollados.
Obvi ament e, esto har que en el ao 2000 la poblacin de los pases perifri-
cos est domi nada por un alto porcentaje de jvenes, en t ant o que en la
de los pases centrales domi nen los viejos o, al menos, su carga sea mucho
mayor
14
. No cabe duda de que el aument o de poblacin significar un pro-
blema, part i cul arment e en pases en lmites de subsistencia, pero sera conve-
niente recordar que cada ni o l at i noameri cano habr de consumir unas
doscientas veces menos energa que un nio nort eameri cano, de modo que
la catstrofe ecolgica no puede atribuirse al incremento de pobl aci n, sino
que, ms bien, lo que pone en trgico t rance es el sistema de poder mundi al .
En lo i nt erno de los pases centrales puede leerse esta publicidad, que se
exporta t ambi n a la periferia: "Los suburbios de nuestras ciudades estn
'
4
Global 2000, pg. 39.
LA ESTRUCTURA DEL PODER MUNDIAL Y EL SABER 47
plagados de vagos, miles de los cuales son par ados, vctimas del descontento
y de la drogadiccin. Si cont i na el ri t mo actual de procreacin en los prxi-
mos aos, unos cuantos millones ms sern arroj ados a la calle. En el ltimo
ao uno de cada cuatrocientos americanos fue asesinado, violado o r obado.
El control de la natalidad es una solucin"'
15
.
En la publicidad del gnero de la menci onada, puede verse cl arament e
la mani pul aci n del sentimiento de seguridad ci udadana de las clases medias
nort eameri canas para justificar el cont rol de la nat al i dad. El poder mundi al
y el i nt erno de cada sociedad requieren una cierta configuracin de la pobl a-
cin t ant o para que se adapt e a su sistema de producci n y de consumo
como par a que no haga estallar el control social que sustenta su sistema.
Par a ello, el poder quiere eliminar cualquier disfuncionalidad que amenace
su estabilidad, no dudando en acudir a propuest as y a prcticas evidentemen-
te genocidas, que parecen moneda corriente en la ideologa cont empornea.
La tesis del poder mundi al a este respecto es cada vez ms clara y resulta
hoy manifiesta, pues sus propi os tericos se ocupan de escribirla con t odas
sus letras. Se considera que cada da el crecimiento de la poblacin nort eame-
ricana (y europea) queda ms at rasado con relacin al del resto del mundo.
La disminucin del porcentaje de "pobl aci n civilizada" en el mundo resulta
al armant e para el cent ro, que pr opone "sal var la civilizacin" en la medi da
en que sea posible, valindose de la mani pul aci n de la ayuda alimentaria,
que nicamente sera dirigida a pases que acepten planes de control de
la nat al i dad. De esta manera se pr opone una clasificacin de los pases en
tres grupos: los que no requieren ayuda alimentaria; los que la requieren
y con un esfuerzo pueden controlar su pobl aci n; y los que ya estn perdi dos,
siendo aconsejable, para estos ltimos, al igual que par a los que no acepten
las paut as de control, dejar que el hambr e d cuenta del exceso de po-
blacini. Se postula un genocidio por omisin, a la vez que un sometimien-
to colonial mediante la manifestacin de la ayuda alimentaria, como signo
de sentimientos humani t ari os y elevados, aunque se reconozca lo dol oroso
de la det ermi naci n. Se afirma, pues, que lo peor que puede hacerse es
un mal entendido humani t ari smo, pues "el ni o salvado ahor a se convertir
maana en un reproduct or. Movi dos por nuestra compasi n les enviamos
alimentos, pero no es verdad que es esta la mejor manera de aument ar
la miseria de una nacin superpobl ada? Las bombas at mi cas seran ms
benevol ent es" ( GARRETTHARDI N) . Las piadosas bombas de estos idelogos
anunci an directamente el destino que el poder depara a gran part e de la
poblacin mundi al . Si estas propuest as no merecen el calificativo de genoci-
das, si las campaas de esterilizacin y aun la esterilizacin sin consentimien-
to que se ha practicado con engao en varias zonas del planeta no
constituyen un genocidio, debemos concluir que el "genoci di o" solamente
es tal cuando tiene vctimas en los pases centrales.
15
FEENBERG, pg. 72.
16
EHRLICH, WILLIAM y PAUL PADDOCK, GARRETT HARDIN; citados por FEENBERG,
pg. 75.
48 EL MARCO REFERENCIAL DEL PODER
Las tcnicas de los pases centrales se esfuerzan por conseguir la fecunda-
cin in vitro y posterior implantacin uterina del embri n, para facilitar
la reproduccin en parejas que no pueden reproducirse normal ment e (en
buena medi da, como resultado biolgico de condicionamientos sociales, pr o-
vocados por el urbani smo y por t odos los tabes y t raumas que rodean
el amor y el sexo en esas sociedades), mientras permiten y aun aconsejan
la muert e "humani t ar i a" de millones de seres humanos en la periferia. El
pensami ent o aristcrata de la minora de pasajeros con billete de pri mera
en el pl anet a, se expresa sin ningn gnero de ocultamientos: " Es muy poco
probabl e que la civilizacin y la dignidad puedan sobrevivir por doqui er;
pero es mejor que sobrevivan en unos pocos sitios que no en ni nguno"
(GARK.EXTHA.RXUM). Est a ideologa no queda en los document os de meros
especuladores de gabinete, sino que se lleva a la prctica y se i nst rument a,
entre ot ras cosas, medi ant e una multinacional de la anticoncepcin, el abor t o
y la esterilizacin, que controla foros y congresos internacionales. El cont rol
de la Segunda Conferencia Internacional sobre la Poblacin por part e de
una de estas poderosas multinacionales la Federacin Internacional para
la Pat erni dad Planificada, fue denunci ada por el Vaticano
17
. La visin
que este control genocida proporci ona es poco menos que at erradora: islas
de "civilizacin i ndust ri al " cont rol ando un mundo en el cual la mayo-
ra de la poblacin muere de hambre y presenta t oda clase de t aras fsicas
y psquicas, como consecuencia de habrsele negado cualquier gnero de
asistencia. Por supuest o que la " pi ados a" bomba neutrnica podr a limpiar
el planeta de la humani dad sobrant e en forma ms expeditiva y con menos
dol or. Sin embargo, no parece que esta poltica de los lderes centrales de
la "civilizacin i ndust r i al " merezca la aprobaci n de la mayor a de los go-
biernos, lo cual explica, en buena medida, la creciente hostilidad de la " nue-
va " derecha norteamericana y europea hacia la Organizacin de las Naciones
Uni das.
Esta verificacin prueba de manera irrefutable que la estructura de poder
mundial no hesita en programar y en racionalizar la eliminacin fsica de
la part e de la poblacin ecumnica y de sus propias sociedades, que pert urbe,
ponga en peligro o resulte antifuncional al poder, sin preocuparse en lo
ms m ni mo de que se t rat a de personas. El "humani t ar i s mo", ent endi do
como preservacin de la vida humana, se practica con las personas de las
clases medias centrales y, en cierta medida, de sus proconsulares de las clases
medias perifricas; pero el resto es val orado como un sobrant e intil que
debe controlarse e instrumentarse, eliminndose el exceso. Nada diferente resul-
ta del ms somero anlisis de las propuestas genocidas, formuladas con singular
desfachatez por los idelogos centrales cercanos al poder. Es absurdo seguir
pensando que el nacionalismo alemn tuvo el monopolio de la ideologa genoci-
da, y resulta particularmente alarmante que la propia "intelectualidad" de
la periferia no se percate de ello, pues la ideologa genocida demuestra la
total falta de escrpulos del poder central, en tanto que la falta de conoci-
Cable de AP, 9 de agosto de 1984.
LA ESTRUCTURA DEL PODER MUNDIAL Y EL SABER 49
miento y conciencia del planteo genocida actual, demuestra el grado de
colonizacin y el formidable poder mani pul ador sobre las clases medias
perifricas.
5. LA MANIPULACIN GENOCIDA
El mbito de una manipulacin directamente genocida en el sentido de su
potencial destructor de la especie humana aunque no de la vida, es un cap-
tulo que la tecnologa ya ha abierto, aunque no sepamos hasta dnde dispo-
ne de los medios para instrumentarlo, puesto que la discusin "cientfica"
es harto confusa, y los intereses "cientficos" en minimizar o magnificar las
consecuencias de la tecnologa disponible son inmensos. Nos referimos a lo que
usualmente se llama ingeniera gentica, esto es, a la posibilidad de programa-
cin gentica, que se abre con la biologa molecular, que permite romper las
cadenas o fibras de ADN (cido desoxirribonucleico) y reconstruir una nueva,
"sol dando" trozos de otra, lo cual quiebra la barrera entre las especies vivas
18
.
Un investigador port ugus que t rabaj a en Lund, Suecia, ha sostenido
que logr t rasponer la barrera entre lo vegetal y lo ani mal , realizando un
cruce entre clulas de zanahori a y espermatozoides humanos, aunque luego
parece haber cont i nuado sus investigaciones con espermatozoides de t or o.
Por supuesto que no puede t omarse en serio la disponibilidad tecnolgica
de poder par a producir a vol unt ad seres vivos multicelulares y complejos,
lo que por ahora no pasa de ser ciencia-ficcin o burda vulgarizacin. Sin
embargo, las barreras de las especies estn franqueadas y la disponibilidad
tecnolgica es cuestin de t i empo y de poder.
No queremos pl ant ear aqu t odos los probl emas ticos de la biologa
moder na, o sea, lo que se ha dado en llamar bio-tica, sino nicamente
sealar que el poder genocida mundi al es t an formidable, que se encuent ra
en cami no de mani pul ar el "model o bi ol gi co" del hombr e ideal, perfecto
para el sistema. Sin embar go, este objetivo es an inaccesible y no parece
que pueda lograrse en cort o t i empo, si es que al guna vez resulta posible
llevarlo a cabo, puesto que los genetistas, al parecer, a medi da que avanzan
sufren mayores desengaos al descubrir la relativa i mport anci a gentica y
la fundament al i mport anci a de la interaccin, t rat ndose de seres multice-
lulares y sobre t odo del hombr e. De cualquier manera, lo que ya se conoce
permite "fabri car cl ul as", especialmente virus y bacterias, a los que se
pretende asignar funciones especficas, como la de limpiar el mar o buques
de pet rl eo, sin que se sepa de modo seguro cules sern en definitiva las
consecuencias de estas invenciones biolgicas, par a la vida humana en el
pl anet a. As como el hombre, ha " i nvent ado" el pl ut oni o, es decir, un
elemento que no existe en la Tieri\a salvo por fisin del urani o, en el reino
animal y vegetal est pr ocur ando t omar en sus manos la evolucin, y, de
hecho, el primer paso est dado. Sin embargo, el sentido de la evolucin
18
RIBES, pg. 32.
50 EL MARCO REFERENCIAL DEL PODER
es algo que escapa a la ciencia, al menos en buena parte; los mecanismos
de la evolucin no los conoce an la ciencia y, sin embargo, experimenta
con mutaciones genticas sin comprender suficientemente el alcance de los
fenmenos que provoca.
El probl ema que presenta la biologa cont empornea puede parecer
confuso al que llega prejuiciado a la misma: algunos consideran que estamos
en cami no de construir cyborgs (organismos cibernticos), o sea, mezclas
de hombres con mqui nas o una categora biolgica intermedia entre el
homo sapiens y los primates superiores; segn ot ros, esto es una fantasa,
y los peligros y poderes de la biologa gentica se han exagerado; para algu-
nos, es correcto el empleo de la ingeniera gentica en "beneficio de la huma-
ni dad" , mientras que otros opi nan que deben t omarse serias precauciones
y prohi bi r ciertos experimentos. Por l t i mo, hay quienes llaman la atencin
acerca de las posibilidades de mani pul aci n gentica y quienes afirman que
tales previsiones provienen de sectores mal informados y de telogos ret arda-
t ari os. En medio de semejante entrecruzamiento de opiniones, no es difcil
descubrir la mano del poder. Por un l ado, es dable observar una clara tentati-
va de minimizar los peligros de la manipulacin gentica, principalmente
basada en las limitaciones actuales. En este sentido, recientes publicaciones
19
i nt ent an persuadir de que sus consecuencias sobre el futuro del hombr e
son har t o limitadas y distantes, lo que parece tener cierta analoga con algu-
nas obras que ocul t an, sobre la base de datos falsos o incompletos, la magni -
t ud del peligro de la energa nuclear.
No creemos que pueda afirmarse seriamente que las mltiples reuniones
y precauciones prescritas a t odos los niveles, incluyendo una comisin oficial
presidencial en los Est ados Unidos y la suspensin de la experimentacin
durant e algunos meses en 1975, como la interrupcin de algunos experimen-
tos a causa de la posibilidad de presentarse fugas de virus mut ant es, sean
un total equ voco
20
. En segundo t rmi no, la circunstancia de que algn
aut or propenso a la ciencia-ficcin haya adel ant ado hiptesis irrealizables,
no es argument o vlido par a negar la existencia de un paso fundament al
de la tecnologa en pos del cont rol de la evolucin.
En tercer lugar, el propi o FREELAND JUDSON procura descartar la posi-
bilidad de mani pul aci n biolgica del hombre sobre la base de la interaccin,
es decir, desacredi t ando las advertencias en cont ra como reduccionistas,
como "bi ol ogj st as". Este argument o es demasi ado falaz. Nadi e puede negar
que hay personas con inferioridades y defectos, y t ampoco dudamos de
que en el futuro su nmer o aument ar , pues la desnutricin, la vida sedenta-
ria, el ur bani smo, la pobl aci n, los medi cament os, los txicos de t odo gne-
r o, las infecciones con virus mut abl es, y las condiciones de t rabaj o o de
falta de t r abaj o, ms una organizacin absurda del t i empo libre, no pueden
tener ot ro efecto que perjudicar an ms el equipo biolgico de las personas,
y esta afirmacin no tiene nada de biologista ni de reduccionista. En estas
19
Entre ellas, la de HORACE FREELAND JUDSON.
20
Vanse, al respecto, VARGA, pg. 89, y RIBES, pg. 13.
LA ESTRUCTURA DEL PODER MUNDIAL V EL SABER 51
condiciones, el poder, en vez de modificar las condiciones sociales que gene-
ran las enfermedades, suea hoy con mani pul ar genticamente clulas e "i n-
fect ar" las clulas defectuosas con genes sanos, lo cual provocar a una
restauracin de las clulas que la sociedad afect. En un segundo paso,
se pensar en la generacin de "clulas ms resistentes a la enf er medad"
(en realidad, esto debe leerse como "cl ul as ms resistentes a las agresiones
soci al es"). En definitiva, el panor ama que se plantea no es el de " f abr i car "
un hombre ms inteligente, ms sociable o menos violento, t odo lo cual
por ahora pertenece a la literatura fantstica, aunque no pueda descartarse
en un futuro an relativamente lejano. Lo que se pl ant ea cl arament e, bajo
el mant o humani t ari o de la cura de enfermedades, es una restauracin genti-
ca del organismo socialmente agredi do y una creacin de condiciones de
mayor resistencia orgnica a las agresiones del sistema, es decir, algo as
como la reparacin y perfeccionamiento del cuerpo para que sea ms resisten-
te a la degradacin del medio social.
Est a es la propuest a explcita y clara, ya existente, det rs de la cual
se mueve la ingeniera gentica, pese a que en este sendero tecnolgico no
haya obt eni do an resultados significativos, y a que no sepa cules son
las consecuencias de la experimentacin que practica.
Por ot ra part e, es claro que la tecnologa biolgica se orienta t ambi n
a la producci n de entes unicelulares utilitarios, campo en el que t ampoco
conoce sus consecuencias. Por supuesto que hay un mbi t o que nos resulta
t ot al ment e desconocido y en el cual podemos movernos solo con hiptesis,
que es el posible empleo militar o de guerra de esta tecnologa biolgica.
Estos experimentos e investigaciones no pueden menos que permanecer secre-
t os, por lo cual nada concluyente puede afirmarse. Sin embargo, no dudamos
de que puede emplearse par a el cont rol de nat al i dad y, a maner a de hiptesis,
es posible que, por accidente o dol osament e, ya se estn generando enferme-
dades. Se ha sugerido que el famoso s ndrome de deficiencia i nmunol gi ca
adqui ri da, puede tener este origen. Al gunas de las explicaciones que se han
proporci onado y la manipulacin de la opinin publica que ha t eni do lugar
con motivo del mi smo, no descartan esta at erradora hiptesis. Realmente,
la historia de que se t r at a de una enfermedad que tiene su raz en frica,
en un culto animista; que ha sido trada a Amri ca por el ms pobre y
margi nado de nuestros pueblos l at i noameri canos; que por ellos fue introduci-
da en los Estados Uni dos y difundida por el mundo, y que el vehculo
de trasmisin son los homosexuales, los drogadictos y las prost i t ut as, resulta
una explicacin tan coherente y perfecta para el poder mundi al , que compro-
mete ante las clases medias perifricas y centrales a t odos los margi nados
(negros, cultos "pr i mi t i vos", homosexuales, prostitutas, txico-dependientes
y haitianos), que lleva a imaginar cualquier posible causa terr(M#icU.~ST
a esto sumamos el elevado t ono moralista de las campaas "pr^vsrfvas"
de la enfermedad, acorde con el giro " pur i t a no" de la nueva derefra nort ea-
mericana, la hiptesis se fortalece.
Aunque lo ltimo no pasase de una mera hiptesis, el soBo q
de su posibilidad y su credibilidad a la cual ni cament e par$<i. op
el horror que produce es prueba suficiente del significado qfe'fiRe para
3 Criminologa
52 EL MARCO REFERENCIAL DEL PODER
el poder esta inmensa posibilidad de manipulacin potencial, que no sabemos
en qu medida se halla "en a c t o" .
6. EL PODER DE MANIPULACIN EN GENERAL
Es prcticamente imposible abarcar con un m ni mo de detalle siquiera
el formidable poder de mani pul aci n que existe en el mundo cont emporneo.
Nos hemos referido a algunos aspectos gravsimos, pero no podemos dejar
de menci onar otros, al menos muy superficialmente, para suministrar un
ligero bosquej o, solo par a nuest ro presente objeto, que es most rar el esquema
general del poder en que se debe encuadrar el fenmeno de que nos ocupamos.
Quiz una de las tecnologas ms desarrolladas del moment o sea la
mani pul aci n mi sma. Hemos visto que el poder mundial tiene la posibilidad
de aniquilar la vida planetaria, inicia el camino para mani pul ar genticamente
la evolucin y persiste en un sistema de produccin y distribucin de bienes
que condena a la enfermedad y la muerte a millones de personas, al tiem-
po que conduce a una catstrofe las condiciones de vida del planeta. No
obst ant e, los hombres part i ci pan de t odo eso y prefieren ignorar o desechar
con fastidio las pruebas de esa realidad, incluso cuando se vuelve cont ra
ellos mismos en mltiples formas. Esto no es un mero producto del azar,
sino de la aplicacin de la tecnologa de a manipulacin, que deviene de
este modo en pieza clave del sistema.
El poder mani pul ador forma part e del control social y es la esencia
mi sma del control social informal. Cada da menos aspectos de este control
quedan librados al azar y cada da menos espacio queda para visualizar
la t remenda red condicionante (y, en ocasiones, determinante) que rodea
al hombr e cont emporneo).
Todos los niveles de la instruccin pblica, su propia selectividad; la
preparaci n tecnolgica o, mejor dicho, tecnocrtica; el escaso nivel de crea-
tividad permi t i do; la i nt roducci n de paut as de orden y disciplina; la destruc-
cin o ridiculizacin de cualquier inquietud existencial; et c. , son muestras
de una clara tendencia a la educacin domest i cadora, prohi j ada, como otros
muchos aspectos de la vida actual, por una tecnologa psicolgica neoconduc-
tista, que se basa en experimentos con animales neurotizados en los l aborat o-
rios y que part e de la negacin dogmtica de la libertad, concebida como
un mi t o del cual debe desprenderse el hombr e (SKINNER).
Est a tecnologa psicolgica no solo se aplica a la educacin, sino que
rige los medios masivos, que, al t i empo que condicionan el consumo, "f abr i -
can la r eal i dad". Est pr obado que en el centro y en amplios sectores de
la periferia se dedican ms horas al televisor que a la escuela, y que la
televisin apela a procedimientos mani pul adores inconscientes. En muy di-
recta relacin con nuestra temtica, son ampliamente conocidas las tcnicas
de mani pul aci n del sentimiento de seguridad ci udadana. No nos alcanzaran
muchas pginas para explicar estas tcnicas de "fabri caci n de la r eal i dad"
mediante los medios masivos, y su increble poder.
LA ESTRUCTURA DEL PODER MUNDIAL Y EL SABER 53
Cabe aclarar que en nuestro Cont i nent e se est acci onando un evidente
oligopolio trasnacional de las comunicaciones, t ant o de i nformaci n como
de entretenimiento y de publicidad. El rating publicitario es clave consumi st a,
y la t ot al i dad de la mani pul aci n tiende a lo que i ngenuament e se llama
"universalizacin de la cul t ur a", cuando verdaderament e se t rat a de una
homogeneizacin de los mercados par a obtener una mayor colocacin de
los product os el aborados centrales. Del espacio concedi do a un hecho en
la comunicacin informativa, depende que este "exi s t a" o no exista pa-
ra la " opi ni n" , y de la forma de su presentacin en la comunicacin infor-
mativa depende " cmo exi st e". El conflicto ar mado entre Irn e Irak, por
ejemplo, es algo que casi no existe par a la opi ni n pblica l at i noameri cana,
pese al sacrificio millonario de vidas humanas. La comuni caci n de entreteni-
mientos siembra una ideologa que cada vez es ms hostil al respeto a los
derechos humanos en lo que a la criminalidad se refiere y que genera un
culto al hroe vi ol ent o, creando la certeza de soluciones violentas a cual-
quier conflicto social. Ms del 70% del material televisado en Lat i noamri ca
es i mpor t ado, i nst ando paut as simplistas cui dadosament e el aboradas por
tecncratas de la mani pul aci n, a cuya internalizacin nuest ros ni os dedican
ms horas que a la escuela, y nuestros adul t os, casi t ant as como al t rabaj o.
El monopol i o de la informtica es una de las piezas clave que tiene el poder
central y uno de los punt os en que la brecha tecnolgica se hace ms insalva-
ble. Est o explica la prepotencia central frente a cierta aut onom a tecnolgica
como la del Brasil. El "Nuevo Orden Internacional de la Informaci n y
de la Comuni caci n", apr obado en el seno de la UNESCO en 1980, es siste-
mticamente boi cot eado por los pases ms industrializados y es, en buena
medida, una de las causas del descrdito en que se pretende hacer caer a
la UNESCO
2 1
.
En sus formas ms brutales, la tecnologa skinneriana se t raduce en
el llamado "l avado de cer ebr o", que tiene el grave inconveniente de convertir
a la vctima en un experto capaz de aplicarlo a ot ros. Si aument amos los
niveles de brut al i dad nos hal l amos ya con tecnologa mani pul ador a que pre-
tende cont rol ar y modificar conduct a por medios fsicos que pueden ser
intervenciones destructoras de tejido nervioso o electrodos cont rol ados a
distancia. Casi t oda la psiquiatra cont empornea ofrece una admi rabl e tec-
nologa de mani pul aci n. El cont rol qumico de la conduct a no solo se practi-
ca en instituciones totales, sino que se extiende a las clases medi as, que
pueden considerarse, en un alto porcentaje, compuest as por frmaco-
dependientes, a los que se domestica qu mi cament e como resul t ado de condi-
cionamiento de una absol ut a i ncapaci dad par a el dolor. Di gamos que casi
toda la ideologa mdica oficial est mani pul ada por las grandes multinacio-
nales product oras de frmacos.
El sentimiento religioso es mani pul ado de la peor manera, compi t i endo
las religiones tradicionales con cultos l l amados "emer gent es " y la prolifera-
cin de sectas, en un cruce que a veces parece inextricable. Simplificando
23
Vase ARGUMEDO.
54 EL MARCO REFERENCIA!. DEL PODER
la cuestin, pareciera que las religiones occidentales tradicionales adolecen
de un estancamiento institucional que les impide satisfacer o canalizar buena
part e del sentimiento religioso, lo que genera una carencia que vienen a
satisfacer " nue vos " cultos o religiones, algunos abiertamente sectarios, que
configuran una gama que va desde religiones no difundidas en Occidente
o hasta hace poco margi nadas oficialmente, hasta meras empresas que acu-
den a la ms despi adada mani pul aci n con fines comerciales y polticos.
No hay mbi t o, pues, en el que no impere la tecnologa de la mani pul a-
cin, la cual va acompaada de una intensa tecnologa de la i nformaci n,
altamente necesaria par a la mi sma. El desarrollo de la informtica permite
hoy un mbi t o de cont rol ot rora inimaginable. Dat os inofensivos, almacena-
dos con fines cl arament e confesables, resultan terrorficos cuando son "cr u-
zados " y dan por resultado una completa "r adi ogr af a" de la poblacin,
en especial respecto a su clasificacin ideolgica.
No pret endemos negar la utilidad de la informtica, sino solo alertar
acerca de sus peligros. Sin embar go, esta ltima advertencia debe repetirse
en casi t odos los mbi t os, por que el ms poderoso i nst rument o de la mani pu-
lacin consiste en most rar el aspecto utilitario o "pos i t i vo" del medi o mani -
pul ador y ocultar su poder mani pul ador. Est claro que disponer al instante
de informacin cientfica actualizada y ordenada, poder extraer o destruir
t umores cerebrales, liberar la circulacin arterial, combat i r el dol or, et c. ,
son ventajas de cuya i mport anci a nadi e puede dudar, pero cada uno de
los avances tecnolgicos que las posibilita pone en manos del poder mayor
fuerza de mani pul aci n, al t i empo que a diario aument a la sensacin de
que no hay tica capaz de cont rol arl a, pues parece que la nica paut a est
constituida por el pr opi o xito tecnolgico y que la mera disposicin del
poder mani pul ador legitima su uso
22
.
7. LA CIENCIA NO PIENSA
Es sabido que en este moment o se desacredita la filosofa existencial
desde varios ngul os: par a el marxi smo, es la ideologa al emana de la "Rep-
blica Feder al " (ASTRADA) O un irracionalismo que prepar el adveni mi ent o
del nacionalsocialismo (LUKACS), en t ant o que el neopositivismo cree que
puede despreciar a ambos y a t oda la filosofa con su reduccin cientifi-
cista ( BUNGE) . Sin embar go, por sobre los graves errores polticos de algu-
nos de sus exponentes (la disertacin rectoral de HEIDEGGER), lo cierto es
que la entrevista que HEIDEGGER concedi al cumplir sus ochent a aos, sin-
tetiz conceptos que j ams debemos olvidar par a cualquier visin o perspecti-
va perifrica, por que incuestionablemente son universales
23
. En ella,
HEIDEGGER seala que cualquier tentativa de t ransformar el mundo presu-
pone una interpretacin de este, es decir, una filosofa. Los marxistas que
22
Cfr. HRING.
23
Cons. la entrevista con RICHARD WISSER.
LA ESTRUCTURA DEL PODER MUNDIAL Y EL SABER 55
olvidan esto, aferrndose a la famosa frase de MARX " L OS filsofos solo
han i nt erpret ado el mundo de modos diversos; de lo que se t rat a es de
t r asf or mar l o", olvidan que all hay un implcito reclamo a la filosofa, que
no puede resolverse en un mero reclamo de pur a accin, que es una glorifica-
cin de la accin, ms cercana a la filosofa fascista que a una posicin
realista. Reafirma su conviccin de que no puede t rasformarse el mundo
sin una interpretacin del " s e r " sin una ont ol og a, lo cual supone una
interpretacin del hombre, o sea, una concepcin antropolgica. Est a con-
cepcin ant ropol gi ca, esta interpretacin del hombr e, no puede darl a la
ciencia sino la filosofa, por que la ciencia no piensa. Est a frase es famosa,
t an famosa como certera: " l a ciencia no pi ensa", esto es, no se mueve
en la dimensin de la filosofa, sino en la mera dimensin de los objetos
" c omo materia pri ma al servicio del domi ni o tcnico del mu n d o " . No es
la ciencia la que puede decirnos qu es el hombr e, aunque pueda decirnos
cmo puede destruirse al hombr e, de la mi sma maner a que no ser la fsica
la que nos diga qu son el t i empo y el espacio, aunque deba manej arse
con el t i empo y el espacio.
El desconocimiento de estas premisas lleva necesariamente a una glorifi-
cacin autoritaria de la accin o de una accin irresponsable. Cual qui era
de ambas soluciones es irracional, lo cual parece ocultarse a la conciencia
cont empornea, donde t odos se ocupan de i mput arse mut uament e irraciona-
lidades, hast a el punt o de no saberse cl arament e qu es lo " r aci onal " . Escla-
recer el sentido exacto de racionalidad y racionalismo no es t area que pueda
cumplirse en pocas lneas, pero, por lo pr ont o, bueno es advertir que rechaza-
mos como falsa la identificacin dlo "racional" con lo "cientfico", pues
eso lleva a identificar "racional" con "funcional para el poder": lo "cientfi-
c o" , en nuestra actual etapa de poder mundial, siempre es "cientfico-tcnico",
por que la ciencia moder na est "obl i gada a mant ener la actitud de una
posible disposicin t cni ca"
24
, lo que la lleva a depender del poder
en forma const ant e. Aunque se pret enda que la ciencia puede reemplazar
a la ontologa y a la ant ropol og a filosfica, y aun concediendo esa posibili-
dad que no admi t i mos, en el mundo cont emporneo la ciencia no puede
cumplir ese papel, por que j ams es "ci enci a pur a " , sino conoci mi ent o
"ci ent fi co-t cni co", con valor instrumental par a el poder. En sntesis: puede
sostenerse que "l a ciencia no pi ensa" porque su dimensin y la dimensin
filosfica nunca pueden ser una mi sma criterio que compart i mos o,
ms sencillamente, porque en el mundo cont emporneo hay una imposibili-
dad de "ciencia pur a " o "i nocent e", basada en forma distinta de "ciencia-
t cni ca" o saber instrumental. Aunque nos plegamos al primer criterio, no
es moment o para discutirlo, y, adems, para nuest ro objetivo aqu resulta
indiferente, puest o que la "ci enci a pur a " es inconcebible en nuestra sociedad
y nicamente puede pensarse en ella en el mbi t o de una hipottica socie-
dad muy poco imaginable desde la perspectiva actual. Por el moment o nos
^ocuparemos en detalle del fenmeno del "t ecncr at a" y de sus particularidades
24
HABERMAS, pg. 63.
56 EL MARCO REFERENCIAL DEL PODER
en el cent ro y la periferia, pero, de cualquier modo, bueno es sealar ahor a,
a nuestros fines, que la actitud o ideologa si as puede llamrsele tecn-
crat a est condi ci onada por t oda una estructura de poder. Los "t ecncr at as"
o "ci ent fi cos" dependen hoy, necesariamente, del que los sostiene laboral-
ment e y les facilita los i nst rument os sin los cuales no pueden t rabaj ar e
investigar. La investigacin cientfico-tcnica es, en general y cada da ms,
una tarea de equi po humano que requiere un costossimo material instrumen-
tal. El investigador es una persona de clase media, que debe subordi narse
y disciplinarse en forma funcional al poder. Est a subordi naci n del tecncra-
t a al poder es lo que le permite escalar en la pi rmi de del poder y, por
ende, se genera un crculo vicioso de miras limitadas. En realidad, el po-
der, en definitiva, parece que pasa por tecncratas de clase medi a, entre-
nados en una planificacin limitada. Cuando MANSHOLT afirma que no hay
posibilidad de cambi o sin una catstrofe y cuando tenemos la sensacin
de que el poder actual escapa de las manos humanas, lo que en realidad
estamos visualizando es un fenmeno que presenta caracteres at erradores:
el poder cont emporneo se ha i nst rument ado en la forma de un computer
que es capaz de un feed-back limitado a pequeos circuitos, per o cuya progra-
maci n nadie puede cambi ar. No pret endemos adopt ar ninguna posicin
de augur y menos convertirnos en personeros de visiones apocalpticas (a
las que son afectas las tendencias ms reaccionarias del moment o), pero
no por t emor a "par ecer " reaccionario o ret ardat ari o se debe caer en un
opt i mi smo irresponsable que oculte los peligros, que es ot ra vertiente reac-
cionaria.
En este aspecto es conveniente recordar que las tendencias reaccionarias
pueden clasificarse en una vertiente "nost l gi ca" y pesimista (apocalptica),,
que sita la sociedad "per f ect a" o en camino de serlo siempre en algn
moment o del pasado, y ot ra vertiente "ent usi ast a y puj ant e", para la cual
no existe ni ngn probl ema ni peligro, cuyo modelo de sociedad " me j or "
se ubica en el futuro y el poder mundial va camino de lograrlo. En t ant o
que a la vertiente "nost l gi ca" pertenecen los "corporat i vi st as" que aor an
la Edad Medi a, los "l i ber al es" que aoran el siglo x v m, los positivistas
ms o menos racistas que aoran el siglo xi x (y que en la Argentina suelen
confundirse con los "liberales"), los totalitarios que aoran el nacionalismo
alemn o el stalinismo sovitico, a la vertiente "entusistica" pertenecen todos
los "fut url ogos" de la "nueva" derecha, particularmente la norteamericana
(KAHN; W IENER). Algunos sincretismos "nostlgico-optimistas" tienen lugar
cuando se anuncia un "semiapocalipsis", despus del cual se volvera al pasado.
Est a aclaracin acerca de las tendencias reaccionarias es til para echar
por la bor da t odos los prejuicios y no caer en la t r ampa de la rotulacin
"pesi mi st a". Si a este respecto tuvisemos que adopt ar una posicin, no
podr a ser ms que intuitiva, y en tal sentido quiz nos inclinsemos por
el "j ust o me di o" entre EINSTEIN y FREUD. Prct i cament e no hay pensador
serio cont emporneo que no haya profundi zado el t ema de la irracionalidad
del poder y reclamado su adecuacin al hombre (por ejemplo, GARAUDY
y ABBAGNANO); pero lo cierto es que el sistema incrementa su irracionali-
LA ESTRUCTURA DEL PODER MUNDIAL Y EL SABER 57
dad, y el mej orami ent o de los niveles de vida de los t rabaj adores europeos
y nort eameri canos se realiz y se mant i ne dificultosamente a costa de la
pauperi zaci n y la muert e en el Tercer Mundo ( HOUTART) , lo cual condicio-
na en buena medida la permeabilidad de esas poblaciones a la pr opaganda
y mani pul aci n del " n e o " conservaduri smo del cent ro, mientras que las
condiciones negativas en la periferia van aument ando la "presi n pol t i ca"
de las poblaciones margi nadas. Esto parece indicar una "der echi zaci n" del
cent ro y una "represi vi zaci n" en la periferia, lo que muest ra una perspectiva
poco al ent adora, pero que no es inexorable, puesto que, inevitablemente,
la "der echi zaci n" central puede contenerse con el creciente mi edo a la
catstrofe, del cual cada da parecen ser ms conscientes las poblaciones
centrales y que ofrece un lmite a esa tendencia.
Un signo al ent ador en este sentido es el surgimiento central del "model o
ver de"
2 5
, que si no parece estar bien delineado y adems es una ideologa
central cuya trasferencia a la periferia debe ser t omada con mucho cui dado,
en buena medida se hace eco del "di scurso t er cer mundi st a" en el cent ro,
lo cual es al t ament e sal udabl e. Todo pareciera indicar que debe avecinarse
una nueva et apa, que cierre y supere el pl ant eo de la civilizacin industrial,
cuyo poder es universal, aunque no as sus valores y paut as. Este ocaso
de la civilizacin industrial fue preanunci ado por aut ores como SPENGLER,
a quien se tiende a revalorar en nuestros das, pero no puede ocultarse que
su advenimiento podr a tener lugar por causas diferentes de las sealadas
por SPENGLER (que era t ri but ari o de un pensami ent o organicista de corte
romnt i co y, en consecuencia, peligroso, como t odo organicismo), aunque
su gran mrito ha sido, sin duda, el rechazo frontal del et nocent ri smo occi-
dent al , lo cual par a nosot ros es sumament e i mport ant e
2 6
. En el centro se
lo seala, con cierta razn, como un antecedente no directo del pensami ent o
nacionalista (LUKACS).
Cualquier ensayo de aproxi maci n a este ocaso de la civilizacin indus-
trial parece ser casi aut omt i cament e t i l dado de " m s t i co" y "r el i gi oso",
al t i empo que buena part e del pensami ent o que sigue las lneas centrales
niega directamente t odo sentido a la historia, consi derndol o "escat ol gi co"
o i nmoral
27
, en t ant o que el marxi smo niega esa i mput aci n
28
y una corrien-
te del mi smo identifica lo " r aci onal " con t odo lo que sigue la lnea
hegeliana
29
. Ent endemos que aqu hay ot ro prejuicio del pensami ent o cen-
tral, que no puede desprenderse del positivismo sin caer en romant i ci smos
peligrosos para la democraci a, el pluralismo y la persona, lo cual no hace
ms que confirmar un cierto grado de agotamiento e incapacidad. Al explicar
en el captulo siguiente cmo se forma la est ruct ura de poder en nuest ro
25
Vase FREEBERG.
26
Perspectivas crticas diversas y significativas, en LUKACS, pg. 372; SOROKIN, pg.
177; y MARTINDALE, pg. 129.
2
? Vase POPPER.
28
Vase ASTRADA.
29
Por caminos distintos, LUKACS y MARCUSE.
58 EL MARCO REFERENCIAL DEL PODER
margen, veremos el mot i vo de la estigmatizacin de "m st i ca" y "rel i gi osa"
con que se rechaza cualquier pensamiento que no se mueva en los cauces
de una alternativa entre positivismo e historicismo. Podemos adel ant arl o
desde ahor a: el positivismo spenceriano es la ideologa del imperialismo
ingls, y el hegelianismo, la del expansionismo prusi ano. Ambos son la expre-
sin del etnocentrismo central del siglo pasado. Al margen quedamos las
civilizaciones "i nf er i or es" (en estado de "bar bar i e") o los que no t enemos
historia. Es muy evidente que j ams encont raremos un marco terico par a
explicar el fenmeno del poder en nuest ro margen, si pret endemos hallarlo
en cualquier ent ronque ms o menos or t odoxo con las races de las ideologas
centrales que explican " nat ur al ment e" nuestra marginacin del poder central
(SPENCER y HEGEL) , O con las ideologas que pret enden cerrar metodolgica-
ment e el camino a cualquier pl ant eo de esa naturaleza. En nuestro margen
debemos habituarnos a sonrer escpticamente cuando se nos estigmatiza
como "msticos", "intuicionistas", "irracionalistas", "anticientficos", etc.,
pretendiendo identificarnos con ideologas centrales que siguieron caminos
diferentes y que fueron instrumentadas en las pugnas por el poder central.
Obvi ament e, par a ello ser necesario eliminar nuestro complejo de inferiori-
dad, tejido por las ideologas que se impusieron en el poder central, y mi-
rar, como mejor podamos, lo que nuestra realidad nos pone delante de
los oj os, con su incuestionable cuot a de enormes carencias e injusticias.
Este es el difcil cami no de un realismo marginal.
8. ALGUIEN PUEDE DUDAR DE LA MANIPULACIN DEL SABER?
Este largo recorri do puede parecer absol ut ament e innecesario por obvi o.
Sin embar go, lo hemos considerado como imprescindible. La enseanza
universitaria bonapart i st a, i mpl ant ada en un distinto desarrollo social
30
y un prol ongado " bomba r de o" cientificista que se limita a lo "met odol gi -
c o " (pero que no implica una autntica trasferencia de tecnologa), pret ende
pr obar an hoy que la "ci enci a pur a " es lo nico " s er i o" , lo cual lleva
a gran part e de la intelectualidad latinoamericana, por el camino de la "as ep-
sia i deol gi ca". Con demasi ada frecuencia, en cursos de posgraduaci n lati-
noameri canos, debemos graficar simplistamente lo evidente, di ci endo, por
ejemplo, que cuando col ocamos una pl ant a en una vent ana verificamos el
hel i ot ropi smo posi t i vo, pero que ello no nos responde a la pregunt a acerca
de quin y por qu coloc la pl ant a en la vent ana.
Es demasi ado claro que "el saber posee una intencionalidad definida:
el poder ( BOFF) , lo cual hace que el proceso cientfico y tcnico del mundo
se halle en funcin del proceso product i vo. El curso del saber, sin embar-
go, es most r ado por el poder como algo " na t ur a l " , incuestionable, que
se di o de este modo por que " de b a " racionalmente darse as. Se supone
t an incuestionable el curso del saber, como t ambi n " na t ur a l " el del poder.
30 Vase STEGERT, pg. 324.
LA ESTRUCTURA DEL PODER MUNDIAL Y EL SABER 59
Fueron necesarios mltiples aportes par a despertar y an queda mucho por
recorrer, pero la manipulacin llega a lmites t an inslitos, que, cuando
una civilizacin diversa de la industrial deja huellas de un curso original
del saber, se inventan pat raas semiliterarias que distorsionan t odo el pensa-
mi ent o ant ropol gi co, para echar a rodar la sospecha de que ese "saber
di ferent e" (o diferente curso del saber) es extraterrestre o inducido por ante-
pasados centrales
31
. Quien sostenga que se invirtieron sumas inmensas para
hacer que el hombr e diera unos pasos inseguros sobre la superficie lunar
y recogiese unas piedras que pod an ser recogidas por un robot, solo en
homenaj e al saber mi smo
32
, pasando por alto el objetivo del poder, no
podr hacer gala de mayor capacidad para negar lo evidente.
Est a larga referencia al marco en el que se inserta nuest ro fenmeno
criminal y su cont rol resulta ineludible, porque de lo cont rari o caeramos
en ingenuidades an mayores. Inclusive nuestro ent renami ent o y condiciona-
mi ent o intelectual nos har pasar por alto ciertos aspectos del particular
fenmeno de poder en que nos ocupamos. En definitiva, es necesario que
tomemos conciencia de que toda el rea de la criminologa no es ms que
una manifestacin de este formidable poder que nos abarca, cuya perspectiva
y crtica ideolgica es indispensable para allanar el camino a la crtica ideol-
gica en cualquiera de sus manifestaciones.
31
Vase la denuncia airada de SCHOBINGER.
'
:
Sobre ello, cfr. PIVIDAL.
CAPTULO III
LA GESTACIN DEL PODER EN NUESTRO MARGEN
Y "NUESTRO" SABER
Esta es la parte del mundo
en que el piso se sigue construyendo.
Los que alli nacimos tenemos una idea propia
de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo.
(CARLOS PELLICER, VOZ y luz del trpico,
Mxico, 1978)
L todos vivem felizes,
Todos dancam no terreiro;
A gente l nao se vende
Como aqui, s por dinheiro.
(ANTONIO DE CASTRO ALVES, A canco do
africano)
1. POR QU QUEDAMOS MARGINADOS?
Hay interrogantes bast ant e curiosos en los ltimos aos, como, por
ejemplo, el cuestionamiento acerca de la existencia de un "Tercer Mundo" ,
y una reiterada pregunta sobre si "Lat i noamr i ca" realmente existe. En
el mbi t o criminolgico, la pregunt a se ha pl ant eado a partir del diferente
sentido que se asigna a lo "l at i noamer i cano", donde se objeta que algunos
autores lo consideran como una unidad geogrfica (BERGALLI), y ot ros, co-
mo una unidad histrico-cultural (Rico), asignndole distinta extensin, pues
algunos incluyen el Cari be de habl a inglesa o francesa y otros lo excluyen
1
.
La imprecisa "defi ni ci n' ' de Amri ca Latina y su pluralismo cultural seran
las principales objeciones a un concepto de Amrica Latina como operacional
en criminologa. Mucho ms an lo sera la idea de un "Tercer Mu n d o "
por ser un mosaico poltico y cultural
2
.
Siguiendo el criterio de mi rar la realidad y luego asignarle un sentido
y verificar despus si el sentido asignado no se contradice con la realidad
que antes " mi r a mos " , creemos que el "Tercer Mu n d o " es, simplemente,
una realidad, es decir, que hay regiones en el Nort e donde se asienta la
part e de la poblacin mundial con ms alto nivel de vida y donde la tecnologa
y por ende, el poder alcanza un extraordinario desarrollo, si bien en
1
La objecin proviene de BIRKBECK.
2
Sobre este ltimo aspecto, vase la irnica y oportuna respuesta de JULIEN.
DEL PODER EN NUESTRO MARGEN Y "NUESTRO" SABER 61
esas regiones del Nort e puede haber " bol s as " de subdesarrollo pero que
participan del mi smo sistema de seguridad militar. Por el cont rari o, hacia
el Sur hay regiones con hambre, explotacin llevada a cabo por mi nor as,
dependientes de las decisiones del poder y que disponen de la tecnologa
que el Norte quiere trasferir. Est o es el Tercer Mundo: las zonas geogrficas
ocupadas mayori t ari ament e por los pasajeros de segunda, de tercera y con
"bol et o de per r o" , del planeta Tierra. Obvi ament e que en estas regiones
no van a encontrarse coincidencias ni similitudes culturales ni polticas, pero
eso no puede negar la realidad en trminos de poder. Sin embargo, la cuestin
acerca del "Tercer Mu n d o " y de "nuest r o mar gen" Lat i noamri ca no
puede comprenderse bien si se visualiza en un corte trasversal cont empor-
neo, puesto que la comprensin de su concept o solo puede alcanzarse en
perspectiva histrica, o sea, anal i zando cmo se genera el poder mundial
y cmo quedamos marginados, cmo se genera "nuestra" marginacin y
qu particularidades tiene frente a otras. Este proceso nos va a explicar
aproximadamente "nuestro margen" (justamente por ser ms grfico, prefe-
rimos hablar de una "aproximacin desde nuestro margen" y no de una
"aproximacin latinoamericana", pese a que esto es, en definitiva, lo que
queremos decir).
Es obvio que los marcos tericos y en general las ideologas que domi nan
en nuestras sociedades acerca del cont rol social puni t i vo, son i mport ados
de los pases centrales y, en primer lugar, de Eur opa, como t ambi n que
surgen o tienen su gnesis o antecedente en Eur opa a partir del siglo x v m.
El pensami ent o jurdico-penal moder no se inicia en esa poca, y la cri mi nol o-
ga aparece con su cara cont empornea o se consolida un siglo ms
t arde. Estas ideologas o sistemas de ideas corresponden a un moment o
que se llama la "revol uci n i ndust r i al " y que ot ros denomi nan "surgi mi ent o
del capi t al i smo". Sin embargo, la "revol uci n i ndust r i al " puede situarse
en el siglo x v m, pero el "surgi mi ent o del capi t al i smo" es algo mucho ms
discutido, pues, como t odo fenmeno social, no cae del cielo, sino que
es resultado de un largo proceso de gestacin, dependi endo del concept o
de capitalismo el moment o histrico en que se sita su surgi mi ent o, lo que
hace que los autores ms notables en el t ema sealen tiempos diferentes,
que van desde el siglo XII (PIRENNE) hast a el x v m
3
. Lo cierto es que nadi e
duda de que se produj o un paul at i no cambi o en las relaciones comerciales
a partir de la aparicin de los mercaderes europeos en el siglo XI y que
se desarrolla hast aMesembocar en la "revol uci n i ndust ri al ", en el siglo
x v m, como t ampoco de que ese cambi o se acelera en el siglo x v n .
Pl ant eadas as las cosas, pareciera que se t r at a de un fenmeno eur opeo,
al que somos t ot al ment e ajenos. No obst ant e, el pl ant eo es infantil, pues
resulta demasi ado claro que la acumulacin del proceso capitalista o que
condujo al capitalismo y su misma posibilidad, solo provienen de los
3
A este respecto, vase DOBB, pgs. 32-33.
62 EL MARCO REFERENCIAL DEL PODER
medios de pago (oro y plata) y de las materias pri mas que Eur opa obt uvo
de Amri ca y de frica, a las que conquist y subdesarroll
4
. El poder
europeo se extiende sobre Amrica y frica, generndose la tctica de domi -
nio basada en la informacin, que era disponible nicamente para el poder
europeo, pero no para cualquiera de ambos continentes que se mantienen
aislados y solo vinculados por medio del comercio esclavista.
De este modo, vemos con t oda claridad que el proceso de desarrollo
del centro no fue aut nomo, sino que desde sus orgenes dependi de nuest ro
subdesarrol l , motivo por el cual resulta absurdo considerar a la "revol uci n
i ndust ri al " como un fenmeno europeo, cuando, en realidad, fue un fenme-
no en el que los africanos y los americanos desempeamos un papel impres-
cindible, cargando con la peor part e, por supuest o.
Como es lgico, el control social en las sociedades coloniales sufri
una not abl e t rasformaci n: los sistemas de control social originarios fueron
reempl azados por ot ros que respond an a la estructura del poder de la socie-
dad colonial, la que, a su vez, pasaba a insertarse en la estructura de poder
mundi al . Pasamos a ocupar una posicin marginal en una est ruct ura de
poder mundi al , de la cual an no hemos salido. Las minoras col oni zadoras
fueron las clases privilegiadas, y el poder, en general, se ori ent aba a reprimir
t odo lo que afectase la actividad extractiva de metales o product ora de mat e-
ria pri ma o pusiera en peligro a la aut ori dad colonial.
2. EL SABER SUSTENTADOR DEL CONTROL REPRESIVO DE LA COLONIA
La ideologa del saber en que se asent el control represivo colonial
en Amri ca Latina, t ra do por los espaoles y portugueses, fue de nat ural eza
eminentemente teolgica (por as llamarle). Se t rat aba de una evidente supe-
rioridad del colonizador en el pl ano teolgico, que al llegar encuent ra a
los indios inmersos en lo que el colonizador llama "i dol at r a". Estos " do-
l os " no fueron considerados por los ibricos como inexistentes ni como
falsos, sino que se les reconoci realidad, como product o del demoni o. Est a
es una pieza clave para la cosmovision que introdujeron los conqui st adores:
los dolos eran obr a del " mal i gno" , no eran dioses, sino creacin diablica,
pero como tal existan
5
. La lucha cont ra la "i dol at r a", es decir, cont ra
las religiones ameri canas, era una lucha cont ra el demoni o. La Pennsula
acababa de liberarse de los rabes y, con t odo el bagaje ideolgico de una
"guer r a s ant a", emprende la conqui st a de Amri ca, donde encuent ra dos
sociedades poseedoras de un elevado nivel de organizacin poltica y econ-
mica, a las que desarticula con el fin de establecer una sociedad product ora
par a la export aci n, par a lo cual debe erradicar sus cosmovisiones origina-
rias. Nada mej or que identificar esas cosmovisiones con la obr a del demoni o,
pues eran las que se opon an a su poder poltico y econmi co.
4
Cfr. RODNEY; TIGAR-LEVY, pg. 175.
5
Vase SOUSTELLE, pg. 8.
DEL PODER EN NUESTRO MARGEN Y "NUESTRO" SABER 63
En esas circunstancias, durant e dos siglos de colonialismo tiene lugar
una disputa que aparent ement e es absurda, pero que encierra una i mport an-
cia capital, que es suficiente para explicar los copiosos volmenes que le
dedi caron doctos aut ores. Si bien no se discuti mucho el carcter huma-
no de los indios, hubo una gran controversia acerca de su origen. Sin duda
que descendan de Adn porque, segn la Biblia, no poda ser de ot r o
modo e igualmente de No porque fue "uni ver sal ", pero no faltaron
quienes sostuvieron directamente que eran hijos de Israel, que habr an coloni-
zadot ambi n segn la Biblia un pas misterioso y desierto, ms all
del Eufrates. Est a teora fue usada t ant o por quienes queran t rat ar con
ms rigor a los indios como por los que pret end an menos persecucin a
los j ud os, especialmente los l l amados "cri st i anos nuevos", que eran los
j ud os convertidos a la fuerza por decisin de los Reyes Catlicos, hasta
el punt o de que un autor judo afirmaba que el paraso se hallaba en el Per
6
.
Per o el debate ms i mport ant e era sobre la naturaleza de la inferioridad
del indio (porque en cuant o a que el indio era un hombre inferior, no se
discuta). Mi ent ras que una de las corrientes criminolgicas de los siglos
xvi y xvi l explicaba que los indios no estaban adoct ri nados en la fe de
Cristo y, por ende, eran culpables por mera i gnoranci a, otros sostenan
que s hab an sido adoct ri nados, conforme al mandat o de Cristo a los apst o-
les (e, docete omnes gentes), y habr an despreciado luego sus enseanzas,
apart ndose de ellas, con lo cual hab an cado en la apostasa y deban
ser t rat ados como apst at as. Aunque esta tesis es poco conoci da, se funda
en numerosos libros de la poca que afirman que Sant o Toms (Toms
apstol) part i r umbo a las Indias y lleg a Amri ca, donde quedaba memo-
ria de su paso con distintos nombr es, entre ellos los de Viracocha en el
Per, Quetzalcatl en Mxico, Pay Zum en el Brasil, etc. Estas afirmaciones
acerca de las diferentes memori as americanas del apstol se basaban en
la existencia de cruces prehispnicas en Amrica
7
y en ot ras " pr ue ba s " me-
nores. La leyenda de "Toms- Vi r acocha" o de "Toms- Quet zal cat l " pue-
de aparecer como una curiosa ancdot a, pero es mucho ms que eso, pues
si los indios eran apst at as, sobre ellos tenan competencia la Inquisicin
y la Iglesia, mientras que si esto no fuera cierto y los indios fuesen culpables
de tratos diablicos por mera ignorancia, era funcin de la Cor ona adoctri-
narlos y nada tena que hacer la Inquisicin. La llegada de "Toms-Vi racocha"
o de "Toms- Quet zal cat l " est vinculada t ambi n a la Compa a de Jess,
la cual pod a afirmar un poder aut nomo frente a la Cor ona. Al mi smo
tiempo cumpla una unci n ambivalente, puest o que, si por un lado preten-
dan los inquisidores t omar argument os de la leyenda de " Tom s de Amri -
c a " , por ot ro, los defensores de los indios, como LAS CASAS, se adher an
a ella para propugnar un t rat o ms humano frente a los encomenderos
8
.
Tengamos en cuenta que los indios, considerados como inferiores por
apstatas o por ignorantes, son explicados en su humani dad por el saber
6
Cfr. DUVIOLS.
7
Al respecto, vase QUIROGA.
8
Cfr. LAFAYE, pg. 256.
64 EL MARCO REFERENCIAL DEL PODER
de los siglos xvi y x v n , de una manera que luego recoger el saber del
siglo x i x y, como veremos en el captulo siguiente, habr de ret omar el
argument o de la apostasa y convertirlo en "degener aci n" al rellenarlo
con ideologa biolgica, para explicar el control social represivo interno
de las sociedades centrales, y el de la ignorancia lo rellenar con argument os
biolgicos t ambi n (razas que no alcanzaron su completo desarrollo biolgi-
co) o con argument os antropolgicos (civilizaciones inferiores), para justifi-
car el domi ni o colonial en el siglo pasado. En sntesis, la "apost as a" teolgica
corresponde a la "degener aci n" positivista, y la ignorancia teolgica, a
la inferioridad cultural de la ant ropol og a evolucionista. Los "t el ogos "
positivistas del siglo x i x (SPENCER, DARW IN, MOREL, GOBINEAU, etc.) no hicie-
ron ms que justificar la represin y el colonialismo, apunt al ando la inferiori-
dad humana del colonizado y del criminalizado con otro sistema de ideas
funcionalmente idntico.
En cuant o al africano, t ra do como esclavo a Amrica, en ningn mo-
ment o el poder se preocup por justificar o explicar en detalle su "i nferi ori -
da d" , pues era conviccin generalizada, hasta el punt o de que BARTOLOM
DE LAS CASAS, que t an extraordinario papel desempe en defensa de los
indios, recomend su reemplazo por esclavos africanos, lo cual es negado
por algunos de sus bigrafos, aunque el propi o LAS CASAS se ocupa de arre-
pentirse; y, por ot ra part e, no puede atribuirse a LAS CASAS el trfico negre-
ro en Amrica Lat i na, pues sera infantil hacerlo
9
. No puede explicarse el
error de LAS CASAS, quien con t ant a fuerza defendi al indio, al punt o de
que sus crticos part i dari os de la "l eyenda bl anca", que pi nt a a la conquista
ibrica como empresa cristiana exenta de sentido predat ori o, t rat an de "di ag-
nost i carl e" una paranoi a
10
, salvo en funcin de una concepcin que, por
" obvi a " , nadie discuta.
Los telogos de la poca no se pl ant eaban el probl ema de la esclavitud,
ya que la mayor a de los africanos vendidos como esclavos eran comprados
por los negreros a reyes africanos, que los capt uraban y reducan a esclavitud
en guerras con sus vecinos que eran aprovechadas y foment adas por los
europeos
11
, y a t odos les pareca lcito que los cristianos vendiesen y com-
prasen como esclavos a hombres que ya eran esclavos. Est a ficcin fue llevada
hast a el ext remo de condenar las operaciones negreras comercialmente abusi-
vas y las practicadas por protestantes (por el peligro que corra el alma
de los negros al viajar cautivos en navios herticos), pero no se conden
a la esclavitud en s misma
12
. La Iglesia catlica reconoce hoy con sinceri-
dad y pena, que no t uvo un LAS CASAS de los africanos (Puebl a). Como
versin pseudoteolgica y carente de t odo fundament o bblico, circulaba
la versin de que los africanos eran esclavos porque eran descendientes de
Canan, hijo de Cam y nieto de No, a quien este hab a maldecido porque
9
Cfr. DESCHAMPS, pg. 58.
10
As, RAMN MENNDEZ PIDAL, citado por BATAILLON-SAINT LU, pg. 54.
11
Vase RODNEY, pg. 96.
12
Cfr. DUCHET, pg. 48, en Unesco.
DEL PODER EN NUESTRO MARGEN Y "NUESTRO" SABER 65
Cam lo hab a visto dormir desnudo en su ebri edad, condenando al hijo
por el pecado del padre, a ser siervo de sus tos Sem y Jafet, de quienes
descenderan los semitas y europeos
13
. La absol ut a falta de preocupaci n
teolgica por la "i nf er i or i dad" del africano es demost rat i va de la aquiescen-
cia total que el saber de la poca conceda a este punt o. En sntesis, las
teoras del saber de la poca permitieron que el colonizador act uase con
gran sentido pragmt i co; el rigor cont ra el indio en t rat os con el demoni o
fue mani pul ado hasta asegurar el domi ni o y la explotacin. Luego, pasa
a prevalecer ampl i ament e la tesis acerca de su inferioridad por ignorancia
y, respecto del africano, por ignorancia y por esclavitud, lo que permi t i
que no se destruyese intilmente mano de obr a por part e de la Inquisicin,
que se dedic a reprimir preferentemente las formas de t r at o con el "mal fi -
c o " usuales en Eur opa, practicadas por colonizadores y j ud os, que cuestio-
naban el poder de la Cor ona, que ya los indios no pod an afectar y menos
an los africanos
14
. La crueldad cont ra los sectores sometidos solo reapare-
ci cuando ellos se enfrentaron al poder en las rebeliones o cuando
pon an en peligro la propi edad del col oni zador, de lo cual son claros ejemplos
las terribles represiones cont ra la revolucin de Tpac Amar u y la de Gal n
y las llevadas a cabo cont ra los " qui l ombos " brasileos.
3. EL SABER SUSTENTADOR DEL CONTROL REPRESIVO DESPUS DEL DESPLAZAMIENTO
DE LAS PRIMERAS POTENCIAS COLONIALES
Espaa se caracteriz por ser una potencia que llev adelante la empresa
colonial, pero que al expulsar a los j ud os y mant ener una estructura de
poder considerablemente feudal, retras su industrializacin, mant eni endo
un elevadisimo porcentaje de clases privilegiadas como lastre i mproduct i vo
y consumista
15
, por lo cual fue det eri orando su posicin hegemnica, hasta
que, finalmente, Gran Bretaa la desplaz por compl et o, consol i dando esta
ltima su posicin al t rmi no de las guerras napol eni cas. El imperio colonial
ibrico se desmoron i nmedi at ament e y, en pocos aos, ayudada por la
nueva potencia mundi al , Lat i noamri ca se desvincul del poder espaol .
Obviamente, no por eso se desvincul del poder mundi al , que desde sus
nuevas manos Inglaterra y los pases industrializados de Eur opa elabora-
ron una nueva ideologa, que no haca ms que sostener las mi smas lneas
de la anterior en lo que a nuest ra "i nf er i or i dad" se refiere.
Aunque en el captulo siguiente veremos esto con ms detalle, pues
all fue donde s ur gi l a cara nueva de la criminologa, no podemos dejar
de sealar ahora, a escala de consideracin de "nuest r o mar gen" , que los
argumentos esgrimidos por los pases centrales Eur opa en concret o in-
dustrializados en la nueva fase de domi naci n europea fueron t an absurdos
13
Vase DESCHAMPS, pg. 47.
14
Cfr. GMEZ VALDERRAMA.
15
Vase DOMNGUEZ ORTIZ.
66 EL MARCO REFERENCIAL DEL PODER
como los que daban base a la "cr i mi nol og a" del colonialismo primitivo,
y en nada cedan en cuant o a nuest ra "i nf er i or i dad".
Cuando se pregunt a qu es Amri ca Lat i na, antes de responder conviene
repregunt ar qu es " Eu r o p a " y cundo surgi como tal. " Eur opa " , como
una uni dad conceptual, no existi sino como una vaga referencia de los
rabes a una regin existente al norte de Grecia hasta que Europa se puso
en cont act o pri mero con el frica y luego con Amrica y Asia y, en ese
mi smo orden, los explot. Solo cuando se enfrentaron a los tres continentes
y los domi nar on, "reconoci eron la necesidad de considerarse un conj unt o,
algo diverso, hostil y t ambi n superior a los pueblos africanos, americanos
y asi t i cos". " Con el capitalismo surgi Europa y con Europa la civilizacin
europea: una civilizacin fundada sobre los esclavos africanos, las pl ant a-
ciones y las cosechas ameri canas, las especies asiticas y los metales preciosos
de los tres continentes, como t ambi n sobre los nmeros de la India, sobre
el lgebra, la ast ronom a y la ciencia de la navegacin de los rabes y sobre
la pl vora, el papel y la brjula de los chinos. Est a afro-americano-asitica
civilizacin europea era, en realidad, la contemplacin narcisista de las
propi as conqui st as. La espada, el fusil, el asesinato, la violacin, el r obo,
la esclavitud fueron las bases reales de la idea de la superioridad europea,
pues de este proceso surgi la idea misma de europeo hombre de Europa
que ni siquiera exista etimolgicamente antes del siglo x v n "
1 6
. Un europeo
SARTRE dijo, hace un cuart o de siglo: "Debemos volver la mi rada hacia
nosot ros mismos, si tenemos el valor de hacerl o, par a ver qu hay en noso-
t ros. Pr i mer o hay que enfrentar un espectculo inesperado: el strptease
de nuest ro humani smo. Helo aqu desnudo y nada hermoso: no era sino
una ideologa ment i rosa, la exquisita justificacin del pillaje; sus t ernuras
y preciosismo justificaban nuestras agresi ones".
Eur opa se al arm cuando Hitler aplic las prcticas genocidas europeas
a los propi os europeos, pero si las hubiese aplicado a los africanos o a
los indios ameri canos, quiz hoy t endr a monument os, como los tienen la
reina Victoria y los monarcas espaoles y portugueses. Par a la ideologa
central siempre hemos sido "i nf er i or es", con argument os "b bl i cos", " r a-
ci onal i st as" o "ci ent fi cos", y lo seguimos siendo, al menos cuado el poder
central se sincera. La "civilizacin i ndust r i al " abandon sus argument os
"t eol gi cos", pero "admi t i da la divisin de la Humani dad en razas superio-
res y razas inferiores, reconocida la superioridad de los blancos y por consi-
guiente su derecho a monopol i zar el gobierno del planeta, nada ms nat ural
que la supresin del negro en frica, del piel roj a en Est ados Uni dos, del
t agal o en Filipinas, del indio en el Per . Como en la seleccin o eliminacin
de los dbiles ei nadapt abl es se realiza la suprema ley de la vida, los eliminado-
res o supresores violentos no hacen ms que acelerar la obra violenta y
perezosa de la nat ural eza: abandonan la marcha de la t ort uga por el galope
del c a ba l l o" " .
> JAFFE, pg. 52.
17
GONZLEZ PRADA, pg. 288.
DEL PODER EN NUESTRO MARGEN Y "NUESTRO" SABER 67
Este saber central fue exportado a Amrica Latina y las minoras gober-
nantes lo adoptaron, en forma que cumpli una doble funcin: justificar
la dependencia del poder mundial y justificar la hegemona de las lites
criollas en el poder. Como consecuencia de un cambi o dent ro del poder
europeo, que desplaza a las antiguas potencias martimas de la hegemo-
na europea y americana, el poder pas a los nrdicos y particularmente a ingle-
ses y alemanes, quienes comenzaron a hacer gala de su "super i or i dad" racial
y a despreciar como "i nf er i or es" a los pases que se hab an at rasado en
la industrializacin y en general a los latinos, de lo cual se hicieron eco
muchos intelectuales franceses que at ri bu an a la "decadenci a de su r aza"
la prdi da del viejo esplendor imperial. As, estos nostlgicos del got oso
Napol en el Pequeo y de su imperio de operet a que t ant as vidas humanas
cost a Mxico y que ret ard la uni dad italiana, afi rmaban a comienzos
de este siglo la superioridad de una supuesta "r aza ar i a"
1 8
. Ot r o terico
de la "decadenci a l at i na", frecuentemente citado por penalistas y criminlo-
gos l at i noameri canos, GUSTAVE LE BON, nos depar prrafos que no tienen
desperdicio: "Pobl adas por razas caducas, sin energa, sin iniciativa, sin
moral ni vol unt ad, las veintids repblicas latinas de Amri ca, aunque situa-
das en las comarcas ms ricas del mundo, son incapaces de sacar part i do
al guno de sus inmensos recursos. Viven merced a emprstitos europeos que
se repart en bandas de filibusteros polticos asociados a otros filibusteros
de la banca europea, encargados de explotar la ignorancia pblica, y t ant o
ms culpables cuant o que estn demasi ado bien i nformados para creer que
los prst amos que ellos lanzan a la plaza sean j ams reembol sados. En estas
desgraciadas repblicas el r obo es general, y como cada cual quiere tener
su part e, son permanentes las guerras civiles. As durarn sin duda las cosas
hast a que un aventurero de t al ent o, al frente de algunos millones de hombres
disciplinados, intente la fcil conqui st a de estas tristes comarcas, y las sujete
a un rgimen de hierro, nico de que son dignos los pueblos faltos de virilidad
y de moral i dad o incapaces de gobernarse. Si algunos extranjeros, ingle-
ses y alemanes, atrados por las riquezas naturales del suelo, no se hubieran
establecido en las capitales, t odos estos pases degenerados habran vuelto
hace t i empo a la barbarie pur a. La nica de estas repblicas que se sostiene
algo, la Argent i na, no se libra de la ruina general, sino porque cada vez
ms la invaden los ingleses"
19
.
Si bien estos prrafos parecen escritos en el paroxi smo del desparpajo,
por quien vive merced a nuestro infortunio que atribuye a nuestra "l at i ni -
da d" , pretendiendo que' solo sobreviviremos gracias a nuestros explotadores,
no son ms que de "pensadores menor es" europeos, el gran idelogo de
la glorificacin de la superioridad europea, que hace de a historia de la
humanidad la historia de Europa, o mejor, la historia de toda la humanidad
como predestinada a nutrir la nica historia verdadera, ena que encarna
el espritu (Geist) de t oda la Humani dad, nat ural ment e, europea, y ms
18
Por ejemplo, VACHER DE LAPOUCHE.
19
LE BON, pgs. 193-194.
68 EL MARCO REFERENC1AL DEL PODER
naturalmente an, germana y protestante, fue el gran HEGEL. Quiz sea
uno de los filsofos ms oscuros, oficialistas y confusos, calificado de "r aci o-
nal i st a" por la mayor part e de los historiadores de la filosofa. En razn
de su predi cament o, nos det endremos en l como ejemplar, pues su talla
empalidece el resto.
Desde la cspide de su historia, HEGEL mira el "Nuevo Mundo" ( "nue-
v o " para los europeos, claro est) y nos encuentra " nue vos " incluso geogr-
ficamente, asi gnndonos una geografa part i cul ar, en la que el Ro de la
Pl at a, por ejemplo, tiene afluentes que se originan en los Andes. Par a este
evolucionista "r aci onal i st a", nuest ras culturas originarias eran " u n a cul t ura
nat ural , que haba de perecer t an pr ont o como el espritu se acerca a ella.
Amri ca se ha revelado siempre y sigue revelndose i mpot ent e en lo fsico
y en lo espiritual. Los indgenas han ido pereciendo al soplo de la actividad
europea. En los animales mi smos se admi t e igual inferioridad que en los
hombres. Ciertamente que en esto HEGEL no era nada original, sino que
se limitaba a recoger lo que hab a afi rmado una buena part e de la Ilustracin
europea, a la que en 1780 respond a i ndi gnado el jesuta expulsado FRANCIS-
CO JAVIER CLAVIJERO, pues los enciclopedistas hab an sostenido geniales idio-
teces: BUFFON deca que la tierra ameri cana est podri da por la lluvia, que
los leones americanos son calvos y cobardes, que los animales europeos
en Amri ca se vuelven mansos y que los indios no tienen ardor ante las
hembras; VOLTAIRE t ambi n habl aba de nuestros leones l ampi os; MONTES-
QUIEU afi rmaba que los pueblos viles son de las tierras calientes; el abat e
RAYNAL criticaba nuest ras cordilleras porque i ban de Nort e a Sur y no de
Este a Oeste, como "deb a ser "; DE PAUW deca que las mujeres son t an
feas, que se confunden con los hombres y que el azcar no tiene sabor
ni el caf tiene ar oma
2 0
. A j uzgar por la actitud de CORTS con la Mal i nche,
no es de creerse que las mujeres hayan sido tan feas. No se diga que era
porque los conqui st adores no tenan mujeres espaolas, porque parece que
cuando arri b la de CORTS, este no la toler mucho y la pobr e ibrica
muri misteriosamente al poco t i empo, pese a haber llegado saludable.
HEGEL, adems de sumarse a los enciclopedistas para decirnos que ra-
mos inferiores t ant o geogrfica como zoolgica y ant ropol gi cament e, agre-
gaba que solo los criollos por su mezcla, " ha n podi do encumbrarse al alto
sentimiento y deseo de la i ndependenci a", lo que explicaba que los ingleses
en la Indi a, para precaver la reiteracin del fenmeno, adopt asen la poltica
de "i mpedi r que se produzca una raza criolla, un puebl o con sangre indgena
y europea, que sentira el amor del pas pr opi o"
2 1
, es decir, que solamente
los europeos seran capaces de patriotismo y amor a su tierra. Termi na
sealando a Amri ca como el pas del porvenir, que t endr en el futuro
i mport anci a histrica, quiz por enfrentarse Amrica del Nort e y Amri ca
del Sur; pero no debemos l l amarnos a engao, porque ese prot agoni smo
futuro siempre se lo asigna HEGEL en el marco de la historia " e ur ope a " .
20
CfY. GALEANO, II, 63 y bibliografa all citada; ampliamente, Gerbi.
21 HEGKL, pg. 171.
DEL PODER EN NUESTRO MARGEN Y "NUESTRO" SABER 69
Par a HEGEL, nosotros tenemos futuro pero no tenemos historia. En cuant o
al africano, por cierto que lleva una part e an peor que la nuest ra. El filsofo
de la historia afirma que "el negro representa el hombre nat ural en t oda
su barbari e y violencia; para comprenderl o debemos olvidar t odas las repre-
sentaciones europeas. Debemos olvidar a Dios y la ley mor al . Par a compren-
derlo exactamente, debemos hacer abstraccin de t odo respeto y moral i -
dad, de t odo sent i mi ent o"
22
.
Si alguna duda cabe, creemos que estos prrafos demuestran suficiente-
ment e que acaso no haya habi do idelogo ms r enombr ado que HEGEL,
del racismo e imperialismo culturales, con un etnocentrismo ms mar cado.
Puede afirmarse que HEGEL, en este sentido, es la versin germana de
SPENCER
2
?, de quien nos ocuparemos con ms detenimiento en el captulo
siguiente, por su ntima vinculacin con nuestra materia. Estas ideas fueron
el saber de nuestras lites, casi sin excepcin, durant e t odo el siglo pasado
y se siguen pl ant eando a un nivel bur do en el presente. La cuestin de
la "ci vi l i zaci n" y la " bar bar i e" fue reiterada hast a el cansancio y explicada
en todas las universidades, recogida del evolucionismo unilineal de una ant ro-
pologa central que justificaba el colonialismo como la tutela de una pobla-
cin brbara y el elitismo de las minoras proconsulares como el necesario
pat ernal i smo de los pocos civilizados blancos y criollos sobre las mayoras
indias, negras y mestizas desprovistas. Est a ant ropol og a victoriana fue con-
t est ada en Lat i noamri ca solo en este siglo, pudi endo mencionarse varios
nombres pioneros
24
, pese a las diferencias conceptuales que los separaban.
La ant ropol og a africana ha hecho lo propi o reivindicando sus culturas
25
.
4. EL PENSAMIENTO PROGRESISTA Y SU IDEOLOGA FRENTE A ESTOS
SABERES BSICOS DEL CONTROL REPRESIVO
Hay lneas de pensami ent o que son coherentes y que, nat ural ment e,
no pueden llamarnos la atencin. Nadi e se puede al armar porque se diga
que del racismo de GOBINEAU se pas al de CHAMBERLAIN, y de este al de
ROSENBERG, o sea, al de HI TLER. Sin embargo, hay algo que resulta digno
de destacarse, t ant o en el centro como en nuest ro margen, y es que el pensa-
mi ent o consi derado como progresista y hast a revolucionario en el cent ro,
t ambi n ha sido con demasiada frecuencia t ri but ari o del etnocentrismo euro-
peo. As, por ejemplo, hay un i mport ant e movimiento de revaloracin de
HEGEL desde la izquierda central, en el que cabe mencionar como prot ago-
nista o precursor a ERNST BLOCH.
No obst ant e, BLOCH critica seriamente la filosofa de la historia de HE-
GEL, aunque centra su crtica en que es un sistema cerrado, acabado y sin
22
HEGEL, pg. 183.
23
Cfr. LUKACS, pg. 16.
24
Entre ellos, ROD, MART, VASCONCELOS, HENRQUEZ UREA, GONZLEZ PRADA.
Una seleccin de sus mejores pginas, puede verse en ZEA.
25
Cfr. LECLERC, pg. 152.
70 EL MARCO REFERENC1AL DEL PODER
fut uro, pero nada dice de su universalizacin europea de la historia y de
la consiguiente exclusin de la historia en que quedan el hombre ameri cano
y el africano
26
. Un profundo estudioso de MARX nos deja, pues, fuera de
la historia y no repara en ello, y lo mi smo parece suceder con las crticas
a HEGEL provenientes del marxi smo institucionalizado
27
. En una posicin
distinta se ubica LUKACS
28
, qui en, aunque critica cierta tibieza de HEGEL
en su historia de la filosofa, en ningn moment o parece sospechar la existen-
cia de algn probl ema a causa de haber dej ado a la mayor parte de la
pobl aci n mundial fuera de la historia. Ms an: el ms cercano col aborador
del propi o MARX se pleg a la teora evolucionista de MORGAN en una de
sus obras ms citadas (ENGELS), cuando sabemos que MORGAN emple de-
nomi naci ones cl arament e peyorativas e implicaciones biolgicas, aplicando
criterios clasificatorios unilineales que dieron un resultado lamentable fuera
del contexto europeo: la eleccin de los instrumentos de hierro par a la "bar -
barie super i or " hizo quedar a los aztecas en el mi smo "per odo t ni co"
que el de los iroqueses, y el criterio del alfabeto fontico no es menos absurdo,
pues los incas tuvieron un imperio sin escritura
29
.
Los per odos histricos unilineales parecen ser una herencia hegeliana
del marxi smo (al menos, del ms dogmt i co), pues en los manuales ms
corrientes no parece admitirse ot ra alternativa, aunque dan la impresin
de querer salir del atolladero con una relativa independencia del desarrollo
espiritual o supraestructural
30
; pero ello conduce a afirmar, por ejemplo, el
paso por un "feudal i smo", lo que constituye una clara herencia hegeliana,
puesto que el feudalismo es un fenmeno puramente europeo
31
, y el propio
MARX, aunque nunca lleg a entender el colonialismo en un planteo que fuese
muy lejano del hegeliano, parece haber admitido que su "fatalismo histrico"
se limita a un grupo reducido de pases colonialistas de Europa occidental,
lo que ltimamente se han ocupado de precisar varios autores africanos
32
.
La consecuencia de la aplicacin de este marxismo con fondo hegeliano
y morgani ano en Amrica Lat i na, es la adopcin de un presupuesto terico
de "evol uci oni smo unilineal, segn el cual las sociedades latinoamericanas
son entidades aut rqui cas que estaran viviendo ahor a, con signos de at raso,
los mismos procesos evolutivos experimentados por las sociedades avanza-
das "
3 3
. Es claro que esta conclusin nos lleva a la misma solucin prctica
que la ideologa que sustenta el control represivo: somos inferiores, por
at rasados, y necesitamos una tutela paternalista de los " avanzados " en lo
internacional y de los iluminados por los " avanzados " en lo i nt erno. No
26
BLOCH, pg. 254.
27
GLEZERMAN-KURSNOV, pg. 320.
28
LUKACS, pg. 137.
2
' Cfr. HARRIS, pg. 160.
30
Vanse GLEZERMAN-KURSNOV, pg. 324; KONSTANTINOV y otros, pg. 383.
31
Cfr. FRANK, pg. 217.
32
Vase JAFFE, pg. 21.
33
RIBERIRO, pgs. 23-24.
DEL PODER EN NUESTRO MARGEN Y "NUESTRO" SABER 71
en vano este pret enso "f eudal i smo" l at i noameri cano fue apoyado por los
positivistas de las lites del siglo pasado
34
, aunque, como era lgico, t am-
bin fue sostenido por algunos de los primeros socialistas en este siglo
35
,
y afi rmado en la VI
a
Internacional reunida en Mosc en 1928, respondi endo
a una ort odoxi a leninista-stalinista. Hoy no lo sostiene casi nadi e, como
no sea metafricamente
36
, aunque PUIGGRS lo segua mant eni endo en 1965,
en polmica con FRANK. LO cierto es que esta forma de marxi smo dogmt i -
co no genera mayores resistencias en Lat i noamri ca, salvo en coyunt uras
muy delirantes del poder, puest o que se reduce a una especulacin ext raa,
que no alcanza a molestar al poder, por su incapacidad para llegar a prot ago-
nizar ni nguna concientizacin. Se t rat a de un "pr ogr es i s mo" terico que
el poder puede darse el lujo de permitir, como forma de most rar su tolerancia
pluralista.
Algo anlogo tiene lugar con ot ros sectores intelectuales de las burgue-
sas l at i noameri canas, que pregonan un "pr ogr esi smo" ideolgico fundado
casi exclusivamente sobre el rechazo del clericalismo, pero que depl oran
const ant ement e una supuesta pasividad y alienacin de las clases ms despo-
sedas, con lo cual t ermi nan denost ando, al mismo t i empo, a las precarias
democracias polticas latinoamericanas y a los sectores ms vulnerables de
las sociedades de nuestro margen, en una evidente actitud de despot i smo
ilustrado que no hace sino proporci onar argument os a la lites ms aut ori t a-
rias y reaccionarias. Este "pr ogr esi smo" es el heredero del sector del socialis-
mo europeo de t i empos de la pri mera guerra mundi al que, con el argument o
de que el colonizado no est preparado para la vida independiente, pretende
que debe ser t ut el ado y dignificado mediante un colonialismo " humani t ar i o"
(as lo manifest en la I I
a
Internacional un hol ands, siendo apoyado por
BERNSTEIN y buena part e de los socialistas alemanes; el criterio no se i mpuso
en esa ocasin, por muy pocos vot os
37
. El vot o argentino cont rari o a la
tesis colonialista en la I I
a
Internacional lo dio MANUEL UGARTE, pero algu-
nos autores afi rman que no reflejaba la opinin domi nant e entre los socialis-
tas argentinos de ese t i empo
38
.
5. COMENCEMOS A ENTENDERNOS: PONGAMOS A HEGEL DE CABEZA
Hemos empezado pregunt ndonos si Amri ca Latina como tal es un
concept o suficientemente asible como para resultar "oper at i vo" en el campo
de la criminologa, es decir, si podemos habl ar con alguna certeza de una
tentativa de aproxi maci n latinoamericana a la criminologa. Hast a ahor a
hemos visto que los pases latinoamericanos fueron mayori t ari ament e obj et o
34
SIERRA y BARREDA, en Mxico; SARMIENTO y AGUSTN LVAREZ, en la Argentina.
35
Por ejemplo, INGENIEROS, en la Argentina; MARITEGUI, en el Per.
36
Cfr. CHIARAMONTE,
37
Vase COL, III, 80.
38
As, J. A. RAMOS, II, 208.
72 EL MARCO REFERENCIA!. DEL PODER
de una colonizacin pri mari a por part e de Espaa y Port ugal , que i mpuso
un cont rol represivo i nt erno funcional a su colonialismo y basado o justifica-
do medi ant e una ideologa segn la cual la poblacin india y el africano
i mpor t ado eran inferiores. Hemos visto que cuando estas potencias pierden
la hegemon a, que pasa a los europeos del centro-norte de Eur opa, el poder
central pr oduce un cambi o cualitativo y nos margi na del poder, estableciendo
su cont rol social por medio de minoras criollas proconsulares que ideolgica-
ment e seguan afi rmando nuest ra inferioridad, aunque a esta ya no solo
la haca depender de la de los indios y negros, sino t ambi n de nuest ros
mi smos colonizadores pri mari os (latinos). Tambi n vimos que Espaa y
Port ugal emprendi eron la conqui st a pri mari a i nmedi at ament e despus de
reconquistar su propi o territorio del poder de los rabes, guerra que t uvo
un carcter " s a n t o " que culmin en una absol ut a intolerancia religiosa que
oblig a convertirse o a marcharse a los judos y, con mucha mayor razn,
a los rabes, por supuest o. A su vez, HEGEL, que fue el ms aut ori zado
y fino terico del domi ni o universal europeo, asignaba a Amri ca un fut uro
al t i empo que le negaba historia como receptculo de la pobl aci n so-
br ant e de Eur opa, lo cual, medi o siglo ms t arde, t uvo lugar masi vament e
en el sur de Amri ca. La propi a masa t rasport ada de europeos, ya sea en
la pri mera colonizacin o en el siglo XIX al Sur, estaba configurada por
personas que en su inmensa mayor a pertenecan a las clases ms desprovis-
t as. En la colonizacin espaol a hubo un predomi ni o de desplazados, con
gran afluencia del sur de la Pen nsul a, de clara marca cultural musul mana.
Tambi n vinieron muchos "cri st i anos nuevos", es decir, j ud os, que par a
nada se sentan seguros en la Pen nsul a.
Los portugueses, debido a su menor poblacin, debieron colonizar con
cuanto europeo perseguido se plegaba a la empresa, siendo suficiente que estu-
viese bautizado. La inmigracin del Sur en el siglo xi x se integr, en su mayor
parte, con latinos y espaoles, que eran el producto de la insuficiente acumula-
cin de capital en esos pases, o sea, los marginados europeos del siglo pasado.
En la costa del Pacfico fueron asent ndose mi nor as asiticas, y luego,
ya en este siglo, algunos pases, como al sur del Brasil, recibieron t ambi n
i mport ant es contingentes de asiticos.
Esta rapidsima visin de nuestra configuracin poblacional a lo largo
de poco ms de cuat ro siglos, que son j ust ament e los del brot e capitalista
y la consagracin del centralismo del Nort e, adqui ere un sentido muy claro
si t omamos en nuestras manos la obr a del ms prestigioso idelogo del
centralismo nrdico europeo, HEGEL, pues nos percat amos rpi dament e de
que nuest ra pobl aci n se ha i nt egrado con una acumulacin histrica
de indios inferiores en t odo y sin historia
39
, de negros en estado de nat ural e-
za y, por ende, sin moral
40
, de rabes, mestizos o acul t urados musul manes,
fanticos, decadentes y sensuales sin lmite
41
, de j ud os cuya religin les
39 HEGEL, pg. 169.
40
HEGEL, pg. 177.
ti HEGEL, pg. 596.
DEL PODER EN NUESTRO MARGEN Y "NUESTRO" SABER 73
impide alcanzar su autntica libertad, ya que estn sumergidos en el pensa-
mi ent o del "servicio r i gur oso"
4 2
, de latinos que nunca al canzaron el " pe-
rodo del mundo ger mni co", ese "est adi o del espritu que se sabe libre,
queri endo lo verdadero, eterno y universal en s y por s "
4 3
, y de algunos
asiticos, que apenas estn un poco ms avanzados que los negros
44
.
Creemos que es necesario sealar que HEGEL ha sido, sin duda, el ms
genial de los embrollones, al punt o de que su ideologa es referencia indispen-
sable para cualquier pl ant eami ent o histrico que pret enda cierta coherencia.
Su "el evaci n" del "esp r i t u" en la historia parece olvidar los millones
de cadveres que dej en el cami no, y lo que es ms, parece que casi son
una consecuencia necesaria. La libertad "ver dader a", la de los europeos,
se va l ogrando con t oda nat ural i dad por medi o de los crmenes ms atroces
cometidos cont ra los no europeos y cont ra los europeos inferiores, no libres.
Cuando MARX, con visin t ambi n europea, percibi el curso brutal del
capitalismo en Eur opa y la forma en que el capital originario se va acumul an-
do y la industria se va desarrollando a costa de la vida de miles de hombres
y mujeres y ni os, siente autnticamente ese genocidio europeo, al igual
que su enemigo BAKUNIN y los otros anarqui st as y FOURIER y los socialistas
utpicos y ot ros; pero advierte que debe proporci onar una ideologa coheren-
t e, que no pueden imaginarse parasos fuera de la historia, que es la nica
manera de comprender cualquier fenmeno humano, y entonces comete
el pecado que j ams le pudo perdonar el capitalismo de las razas superiores
nrdi cas: puso a HEGEL de cabeza, se vali de la estructura finamente ela-
bor ada por el mayor de sus embrollones para demost rar j ust ament e lo contra-
ri o. De este modo bri nd a las clases obreras y campesinas de Eur opa del
siglo xi x, la ideologa ms coherente que pudi eron oponerles a las fuerzas
genocidas que las explotaban en condiciones que solo fueron peores en los
campos de concentracin nacionalsocialistas.
MARX mi smo era uno de los margi nados por HEGEL, un j ud o, que
para HEGEL no habra podi do alcanzar la libertad, como por ser j ud o no
la hab a al canzado SPINOZA
45
, y el dolor que senta y la autntica urgencia
por una ideologa que sirviese de escudo a los margi nados y explotados,
los ext remaba frente al fenmeno que viva, o sea, frente al genocidio euro-
peo del siglo pasado, especialmente de su primera mi t ad. Esos eran los hom-
bres, mujeres y nios que vea enfermar, mori r o ser asesinados delante
de sus oj os. Se hall en la necesidad de oponer una ideologa a la que
legalizaba ese fenmeno pretendiendo que era la cspide del "esp r i t u".
No pu^do menos que percatarse de que se necesita ser lo suficientemente
embrol l n o plumfero de excepcionales dotes par a hacer una construccin
de singular calidad tcnica, es decir, de filsofo de " ct edr a" , pero lo sufi-
cientemente original y creativa para most rar ese genocidio como la supe-
HEGEL, pg. 354.
HEGEL, pg. 657.
* HEGEL, pg. 215.
HEGEL, pg. 354.
74 EL MARCO REFERENCIAL DEL PODER
racin del latino "r ei no del Hi j o" par a alcanzar el "rei no del Esp ri t u",
esto es, par a concluir que el genocidio es pr oduct o del " a mo r " (la sntesis
entre el " Pa d r e " j ud o y el " Cr i s t i ano" , propi o de la Reforma). Semejante
escndal o de la razn requera una respuesta, una ideologa sistema de
ideas que permitiese comprender la realidad desfigurada de modo t an
brut al por el ms inteligente de los embrollones. MARX, al hacer la crtica
ideolgica de HEGEL, cae en la cuenta de un cierto contenido de verdad
en la ideologa hegeliana que es irrefutable: t odo fenmeno humano debe
ser ubi cado en un proceso histrico, y la historia no es una mera acumul aci n
de dat os, sino que tiene un sentido. El curso posterior de la ideologa central
confi rmar la i mport anci a de esta clave, porque cuando el Volksgeist (espri-
tu naci onal o espritu del puebl o) se volvi, con el nazismo, bandera de
genocidio nrdico cont ra otras potencias nrdicas en la lucha por la hegemo-
na central, los idelogos ya no pudi eron seguir sosteniendo la ideologa
hegeliana, y entonces se desprendieron de t an molesta carga, esforzndose
por pr obar que la historia no tiene sentido^.
Ese component e de verdad lo t om MARX e invirti el prot agoni smo
histrico: de las lites pas a las masas, del idealismo al realismo, y con
ello meti definitivamente en la historia una dimensin de t odo fenmeno
humano, que HEGEL hab a ocul t ado cui dadosament e: la dimensin econ-
mica. Si MARX exager, si fueron sus intrpretes los que llevaron la cuestin
a un reduccionismo simplista, es una discusin que no nos i ncumbe aqu
y que, en ltimo anlisis, pertenece al campo de la metafsica. Lo que es
incuestionable es que desde HEGEL ningn fenmeno humano puede expli-
carse fuera de su cont ext o histrico ni dent ro de un cierto " s ent i do" de
la historia a la cual puede negarse sentido cuando se quiere ocultar ese
sent i do, y que desde MARX, nunca puede prescindirse de la dimensin eco-
nmi ca del fenmeno, como no puede prescindirse de la fsica, psicolgica,
social, etc. El reduccionismo econmico "mar xi s t a", es decir, el simplismo
del aut omat i smo causal reduccionista, no parece haber provenido del propi o
MARX, y, de cualquier maner a, solo las versiones ms dogmticas del
marxi smo actual lo pl ant ean, sin poder fundarlo seriamente. Per o MARX
formul un pl ant eami ent o que reconoce las limitaciones de la ideologa cen-
tral de su tiempo, que, por otra parte, no poda superar. Se nutre de la imponente
i nformaci n reunida en el corazn de la potencia central domi nant e del
poder mundi al en su t i empo, t rabaj a en la biblioteca de Londres, estudia
a los ant ropl ogos Victorianos, y a las limitaciones que le i mpon a el " s a be r "
de su t i empo, une las que le i mpon a la urgencia de proveer de un siste-
ma de ideas a " s u s " margi nados, que eran las masas europeas. Cumpl i ,
pues, la t area de invertir la interpretacin histrica hegeliana, que era un
acomodami ent o de datos no muchos por cierto y embrollos par a explicar
a la historia como historia de la libertad de las lites, y opuso con mucha
mayor riqueza de dat os la historia como historia de la libertad de los
margi nados de las masas, pero de las masas europeas.
46
Vanse los esfuerzos realizados por POPPER.
DEL PODER EN NUESTRO MARGEN Y "NUESTRO" SABER 75
MARX, al invertir coprnicamente a HEGEL, no comprendi el probl ema
de los que quedamos margi nados de la historia por no ser europeos, y en
esto no va ningn reproche, porque la falta de comprensi n proviene de
ineludibles limitaciones al conoci mi ent o, propi as del t i empo en que vivi
y de la urgencia de soluciones que le pl ant eaba el genocidio que estaba
teniendo lugar ante sus ojos y que deban explicar y exhibir. Est a es una
simple const at aci n, par a lo cual basta leer al propi o MARX cuando preten-
de explicar el colonialismo ingls en la Indi a.
En efecto, par a MARX " l a sociedad hi nd carece por completo de his-
t ori a, o por lo menos de historia conoci da. Lo que l l amamos historia de
la India no es ms que la historia de los sucesivos invasores que fundaron
sus imperios sobre la base pasiva de esa sociedad i nmut abl e que no les ofreca
ni nguna resistencia". Cont i na explicando que los rabes, t rt aros, turcos
y mongoles fueron "hi ndui zados ", por ser civilizaciones inferiores a la con-
qui st ada. "Los ingleses fueron los primeros conquistadores de civilizacin
superior a la hi nd, y por eso resultaron inmunes a la accin de esta l t i ma".
Expresa luego que la domi naci n inglesa lleva a cabo una obra de destruc-
cin, pero que t ambi n ha comenzado una " obr a r egener ador a", merced
a los medios de comunicacin, el ejrcito, la prensa y la introduccin de
la propi edad pri vada de la tierra. Vaticina que cuando, mediante una combi -
nacin de barcos y ferrocarriles, pueda unirse en ocho das Eur opa con
la Indi a, "ese pas, en un t i empo fabuloso, habr quedado realmente i ncorpo-
rado al mundo occi dent al "
47
.
ENGELS entenda an menos el probl ema del colonialismo cuando cele-
bra la conquista nort eameri cana de California y Texas porque de esa manera
se las i ncorporaba a la civilizacin y al cami no socialista. "Acas o es una
desdicha se pregunt aba que la magnfica California haya sido arrancada
a los holgazanes mexicanos que no saban qu hacer con el l a?"
4 8
. En este
sentido, es evidente que MARX y ENGELS no superaron al hegelianismo
49
,
pese a la inversin europea del pl ant eami ent o hegeliano. Segn este plantea-
miento lineal, nos hallaramos en la prehistoria de la humani dad y debera-
mos recorrer el mismo cami no que Eur opa para alcanzar la historia. De
all que el colonialismo europeo fuese i mport ant e para ellos, porque nos
introduce en la historia universal.
Obvi ament e que es necesaria una tarea que nadie ha cumpl i do del t odo:
la de poner de cabeza a HEGEL en ot ro sentido, el de los margi nados por
HEGEL, el de aquellos a los cuales el "esp r i t u" nos ech al margen de
su cami no ascendente hacia el domi ni o central. HEGEL fue el terico de
la polica que nos expuls de la historia, el terico de mayor nivel, por
cierto, pero nada ms. Las masas proletarias europeas volvieron a la historia
con MARX, pero nosotros no; seguimos margi nados. En Lat i noamri ca lla-
mamos "hi s t or i a" a una sucesin anecdtica de luchas polticas que parece
47
MARX-ENGELS, pgs. 47-49.
48
ENGELS, citado por LEOPOLDO ZEA, pg. 73.
< Cfr. ZEA, pg. 74.
76 EL MARCO REFERENCIAL DEL PODER
no tener ningn sentido, y mientras " e s o " sea " nues t r a" historia, ser i mpo-
sible hacer de "Amr i ca Lat i na" una idea operativa, es decir, una idea
que nos aproxime a la realidad de sus estructuras de poder y de cont rol .
Se nos i mpone una nueva t area, que an no se ha llevado a cabo orgni-
cament e, pero cuyos elementos estn disponibles, y que solo podemos limitar-
nos a sealar: la de volver a poner de cabeza al ms sutil embrollador de
la historia, a HEGEL. En cuant o lo hagamos, veremos muy claramente qu
es el Tercer Mundo: simplemente, somos t odos los inferiores, naturales e
inmorales, hijos del despot i smo, o del fanatismo, de la sensualidad, de
la incapacidad de ser libres, esto es, t odas aquellas culturas que no son
europeas y nrdicas. El "Tercer Mu n d o " es, histricamente, t oda la enorme
riqueza de culturas milenarias, con sus respectivas cosmovisiones, que fueron
despreciadas, destruidas o t runcadas, sometidas y envilecidas por el poder
mundi al en el curso de los ltimos cinco siglos.
Si nos cent ramos ms especialmente en nuestro margen, en Amri ca
Lat i na, la perspectiva histrica y la inversin hegeliana resultan ms significa-
tivas an. En Amrica Lat i na, las principales culturas que HEGEL margi na
de la historia, la mayor part e de las culturas que sufrieron el sacrificio de
millones de personas en el curso del ascenso del poder europeo, fueron
t ra das por los grupos humanos que constituyen nuest ra poblacin, j unt o
con los que restan de las culturas margi nadas originarias. Amrica Latina
es, histrica y antropolgicamente, la concentracin de todas las cosmovisio-
nes marginadas por el ascenso europeo, lo que genera conflictos, pero va
cumpliendo, paralelamente, un proceso sincrtico que quiz sea uno de os
ms interesantes y prometedores del momento. La superioridad cultural,
el ascenso del poder europeo y su universalizacin margi naron y sometieron
brut al ment e a los indios y a los negros, valindose para eso de sus propi os
margi nados; finalmente, los que nos margi naron primero fueron margi nados
por otros "super i or es" y nos enviaron a los margi nados de sus sociedades
ya margi nadas en la propi a Eur opa. Somos un epifenmeno de sincretizacin
de marginaciones del poder central, nico en el mundo por su dimensin
humana, geogrfica y cultural. Sincretizamos restos de t odos los genocidios
de un poder que parece avanzar hacia la destruccin de t oda la Humani dad.
A quienes afirman que Amrica Lat i na no es un concept o " oper at i vo"
para la criminologa, les replicamos preguntndoles si el mayor y ms dinmi-
co fenmeno de sincretismo marginal del planeta les parece " poco operati-
v o " , cuando se t rat a de saber algo acerca del control social. Por sincretismo,
para quienes prefieran conceptos ms "per f ect os", entendemos la identifica-
cin de elementos de la propi a cul t ura con ot ros anlogos de una cultura
diferente y viceversa, es decir, una relacin dialctica de cambi o de identifica-
ciones de objetos entre culturas
50
. Si algo faltase para realzar la magni t ud
del fenmeno, lo proporci ona el hecho de que la enorme mayor a de nosot ros
podemos comuni carnos en la misma lengua o en lenguas escasamente separa-
das. La objecin fundada en la duda acerca de la posicin del Cari be o
50
POLLSK-ELTZ, pg. 12.
DEL PODER EN NUESTRO MARGEN Y "NUESTRO" SABER 77
de las Guayanas, part i cul arment e en pases ameri canos con pobl aci n afroa-
meri cana y colonizados por potencias no latinas de Eur opa, carece de sentido,
pues si encaramos la cuestin desde el ngulo histrico-cultural, veremos
que se t rat a de nuestras regiones "f r ont er i zas" con frica y con la consi-
guiente colonizacin del t i po de la sufrida por ese continente. Cualquier
zona fronteriza es poco reconocible como del pas al que pertenece, y Alsacia
es francesa y el Ticino suizo, aun en la Eur opa del "esp r i t u", lo que no
tiene por qu cambiar en la Amrica de la "nat ur al eza", para emplear los
t rmi nos con que volva a margi narnos el mstico conde de KEISERLING, si-
guiendo las huellas de HEGELSI .
Cuando se pregunt a si hay cul t ura l at i noameri cana, obvi ament e que
la respuesta debe ser que existen muchas culturas l at i noameri canas, pero
en un indito fenmeno de sincretismo permanent e: eso es lo original, estar
siendo la sincretizacin de la mayor part e de t odo lo que el poder mundi al
fue despreci ando. La esencia del ser l at i noameri cano es t odo lo cont rari o
de lo esttico, es di nmi co por excelencia, se est haciendo a s mi smo conti-
nuament e. Est o desconcierta a una ciencia que quiere petrificarlo t odo, sepa-
rar, analizar por partes y perder el t odo y destruir t odo. Lat i noamri ca
no viene de viejas glorias petrificadas, subrayando diversidad de concepcio-
nes para marcar an ms la ant i nomi a entre la conviccin orgullosa y la
situacin humillada52; pero t ampoco es nueva, porque el fenmeno original
que prot agoni za carga la historia de t odas las marginaciones y de t odos
los genocidios, con el "saber mi l enar i o" de sus restos.
6. PRINCIPALES ETAPAS DE CONVERGENCIA DE LA MARGINACIN PLANETARIA
EN AMRICA LATINA
Es t area propi a de la historia l at i noameri cana escudriar los detalles
de este di l at ado proceso. Como l ament abl ement e la historia oficial los reduce
a un pl ano secundario y la escolar se limita a un anecdot ari o de hechos
polticos prot agoni zados por espaoles y criollos, nos vemos precisados a
menci onar las principales et apas, aunque solo a ttulo demost rat i vo y de
i nformaci n m ni ma.
a) La domi naci n de grupos culturales en nuest ro margen comenz
antes de la colonizacin ibrica, aunque asumi caractersticas diferentes
de esta. La expansin del Imperio inca tiene lugar como proceso de conqui st a,
que por sucesivas dilataciones lo llevan a adqui ri r la formidable exten-
sin que tena a la llegada del espaol y que superaba a la de cualquier
potencia europea. Tambi n los pueblos Nhuat l eran guerreros y sus estructu-
ras polticas correspond an a esas caractersticas. No obst ant e, estos procesos
de los pueblos prehispnicos no pueden compararse con la margi naci n cultu-
ral y racial de la colonizacin ibrica. En definitiva, pese a sus diferencias,
51
Vase KEISERLING, pg.
52 Cfr. UGARTE, pg. 19.
78 EL MARCO REFERENCIAL DEL PODER
dichos pueblos conformaban un complejo cultural "Mxi co-andi no" de enorme
extensin geogrfica y en buena part e con i mport ant e concentracin ur bana
(pinsese que Tenocht i t l n tena 300.000 habi t ant es, en t ant o que Madri d
solo cont aba 60.000)53.
La colonizacin ibrica aniquil las estructuras polticas de los pueblos
del complejo "Mxi co- andi no", aprovechando la debilidad engendrada por
rivalidades entre los grupos hegemnicos. Con la destruccin de la estructura
poltica aniquil t ambi n a las minoras que concent raban el saber ms
el aborado
54
. Luego desencaden una persecucin implacable a t odas las
manifestaciones religiosas de esos puebl os
55
, lo cual resultaba funcional a
su domi ni o poltico. En la medi da en que se conservasen las religiones,
las culturas conservaban su vitalidad y eso amenazaba al domi ni o colonial.
Dan pr ueba de ello los movimientos de Tpac Amar u (1780-1783)
56
y las
revueltas bolivianas posteriores a la independencia (1869, 1921, 1925, 1927,
1929) y la famosa sublevacin de Pabl o Zarat e en 1898, que propon a el
restablecimiento del poder indio, sin contar con los mltiples movimientos
sincrticos militaristas mesinicos que se han dado desde la colonizacin
ibrica hast a nuestro siglo
57
.
En modo alguno es cierto que las culturas originarias fueron vencidas
al simple contacto con el colonizador, sino que fueron sometidas por la plvo-
ra y por su debilidad poltica, en t ant o que la dominacin colonial fue directa-
mente brut al , aunque nos quedan muy pocos testimonios de la visin que
los colonizados tuvieron de la conquista
58
. Pese a que la brutalidad del domi-
nio redujo la poblacin existente a menos de un 25% en el primer siglo de la
conquista, las culturas marginadas subsistieron: prueba de ello son los ptreos
testimonios de la "fi l t raci n" de sus smbolos en la propia arquitectura del
colonizador. "Los dolos e idolillos que, j unt o con los templos, haban sido
enterrados, surgan sonrientes y burlones en los adornos de los nuevos templos
cristianos. En los frisos, columnas y cornisas dejan ver sus diablicas cari-
l l as"
5 9
. Es impresionante t oda la decoracin del templo de Santa Mara To-
nantzintla, donde por t odos lados se ve la figura de Piltzintli, el dios-nio
de los Nahuas, o sea, los "espritus de los hongos"
6 0
. No deja de ser sor-
prendente la reiteracin de un sincretismo por medio del alucingeno en el
Per, que an hoy subsistemas (CHIAPPE, LEMELIJ, MILLONES).
El component e sincrtico aparece en casi t odas las festividades cristianas
de la regin Mxi co-andi na. Tonant zi n, la di osa-madre mexi cana, cuyo san-
53
Sobre el complejo cultural "Mxico-andino", vase IMBELLONI, pg. 42.
54
Al respecto, vase OLTRA.
55
Para ms detalles, cfr. DUVIOLS.
56
Vase VALCRCEL.
57
Cfr. COLUMBRES, pgs. 65-67; KAPSOLI.
58
Vase, p. ej., GARIBAY K.
J LEOPOLDO ZEA.
60
Cfr. CORDN WASSON, pg. 161.
o*"
5
CHIAPPE, LEMILU, MILLONES.
DEL PODER EN NUESTRO MARGEN Y "NUESTRO" SABER 79
t uari o se alzaba en Tepeyac, fue reemplazada por la Virgen de Guadal upe,
que a partir de entonces se convierte en un smbolo sincrtico de nacionali-
dad que atraviesa t oda la historia de Mxico, hast a hallarse en el est andart e
con el cual ent raron a la ciudad de Mxico los soldados revolucionarios
de la part e ms autnticamente campesina y reivindicatora de la Revolucin
mexicana: las huestes de Emiliano Zapat a
6
!. En el Per , conforme a una
de las ms serias interpretaciones recientes, se afi rma que se ha operado
una superposicin de la cosmovisin andi na con la cristiana, en que solo
sobran dos "medi as l unas " de elementos catlicos no i ncorporados a un
l ado, y elementos indios no i ncorporados al ot r o (como el culto de la Pacha-
mama) , pero hacen excepcin al fenmeno sincrtico general
62
. Sin embar-
go, la Virgen y la Madr e Tierra recorren t odo el Ande: "Pacha es la Virgen
y mama son la Tierra y el t i empo. Se enoja la Madre-Ti erra, la Pacha- mama,
si alguien bebe sin convidarla. Cuando ella tiene mucha sed, r ompe la vasija
y la der r ama. A ella se ofrece la placenta del recin naci do, ent errndol a
entre las ores par a que viva el ni o; y par a que viva el amor los aman-
tes entierran cabellos anudados "
6 3
. No es difcil reconocer estos compo-
nentes en el culto popular cuyano (Argentina) a la "Difunta Cor r ea". Tampoco
es extrao comprender por qu el rgimen militar argentino de 1976 haca
destruir a culatazos los templetes norteos de la Pachamama y un obispo
particip activamente para que se secuestrara judicialmente la imagen de la
"Difunta Cor r ea". De cualquier manera, en "las iglesias de estas comarcas
suele verse a la Virgen coronada de plumas o protegida con parasoles, como
princesa inca, y a Dios padre en forma de sol, entre monos que sostienen
columnas y molduras que ofrecen frutas y peces y aves del t rpi co"
64
.
Carece de t odo sentido ent rar en difciles disquisiciones acerca de la
nat ural eza jurdica de la condicin del indio en el derecho i ndi ano o espaol,
por que subrayar que no era admi t i da su reduccin a la esclavitud es absurdo,
cuando la muert e y la entrega a encomenderos fueron la ley de la conqui st a.
La condicin del indio fue la de margi nado cultural y racial y a este respecto
no puede quedar duda al guna, aunque se discuta cuan " ne gr a " fue la "leyen-
d a " , que, en el mejor de los casos, no pas de "gri s muy os cur o". Adems
debe recordarse que el etnocidio en Amri ca Latina no t ermi n con la inde-
pendencia de Espaa, sino que los gobiernos de las lites criollas llevaron
adelante la empresa sin que quepa establecer muchas diferencias con el colo-
nizador originario, como lo sintetizan los t rabaj os de MEYER y PI EL
6 5
y
la campaa cont ra los indios en la Argent i na del siglo pasado, an recordada
como "gest a ci vi l i zadora" por las dictaduras militares.
b) Se calcula que la t rat a de negros originarios del sur del Sahara entre
los siglos XV y xi x, produj o una deport aci n mnima de diecinueve millo-
61
Vase LAFAYE, ilustracin de la pgina 128, fotografa nm. 15.
62
Cfr, MARZAL, 1983.
63
RIGOBERTO PAREDES, citado por GALEANO.
64
TERESA GISBERT, citada por GALEANO, II, 17.
65
Ambos en JAULIN, pgs. 55 y 95.
80 EL MARCO REFERENCIAL DEL PODER
nes de personas, de los cuales, un m ni mo de once millones fue a Amrica
66
,
pese a que ot ras indagaciones ms recientes elevan la cifra a cerca de diecisis
millones de personas
67
, sin que haya un acuerdo entre los investigadores.
De cualquier manera, se trata de cifras elevadsimas teniendo en cuenta
la poblacin de la poca, producto de un comercio que destruy o parali-
z las relaciones econmicas del frica, mientras que no cre ninguna ventaja
especial a Latinoamrica, pues su poblacin estuvo siempre condicionada a
los intereses europeos, pero desarroll considerablemente la economa europea.
Si bien la mayor part e de los "negr er os " fueron britnicos, la actividad
se repart a con los franceses, holandeses y portugueses. La empresa negrera
era al t ament e redituable, pero riesgosa y de beneficio a largo plazo (al menos
un ao entre la compr a y la vent a). Esto proporci on un fuerte impulso
al crdito y, por ende, al desarrollo del sistema bancari o, como t am-
bin al sistema de seguros.
La leyenda sostiene que los esclavos eran pacficamente vendidos por
los reyes africanos a los negreros, pero lo cierto es que la actividad negrera
desat aba la caza de esclavos en frica y, a veces, la venta de los propi os
subditos indisciplinados o de quienes resultaban vencidos en la pugna por
el poder. Ot r a leyenda es la del sometimiento pacfico de los negros, que
est abiertamente desmentida por los datos acerca de las rebeliones a bor do
de los propi os navios negreros y por las mltiples sublevaciones en los Esta-
dos Uni dos y en Lat i noamri ca, que dieron lugar a los grupos de "negr os
ci mar r ones", " a l z a dos " y a los " qui l ombos " . Testimonio de esto son los
cuantiosos asentamientos de esclavos prfugos llamados " pal enques "
en Cuba y en Col ombi a, algunos de los cuales duraron muchos aos y
dieron origen a ciudades actuales. En el Brasil, los quilombos fueron numer o-
ssimos, recordndose especialmente la "Repbl i ca Negr a", o sea, el quilom-
bo de Pal mares, en Per nambuco, que resisti durant e casi t odo el siglo
xvi l , rechazando expediciones militares portuguesas a un promedio de una
cada quince meses. A comienzos del siglo xi x se conocieron en el Brasil much-
simas revueltas negras dirigidas por musulmanes. Las rebeliones negras y los
asentamientos de negros fugados se dieron en t oda Amrica: en las colonias
espaolas, en el Caribe francs, en el Brasil, en Jamaica, en las Guayanas
68
.
La t r at a negrera tiene su ocaso en el siglo XIX, cuando Gran Bret aa
se vuelve campeona del antiesclavismo. La producci n esclavista era de baja
tecnologa y se requer a una forma de producci n ms sofisticada, pues
el domi ni o mundi al ent raba en una nueva et apa. La situacin se fue volviendo
favorable par a la abolicin de la esclavitud a medida que los pases centrales
requirieron una mayor producci n perifrica y los perifricos necesita-
ron complementarse con una expansin econmica ori ent ada hacia la ex-
portacin
69
. Las aboliciones de la esclavitud en Amri ca hab an sido fru-
66
Cfr. INICORI, pg. 76.
67
Vase LESLIE B. ROUT Fr., citado por AJAYI-IMIKORI, en Unesco, pg. 295.
68
Cfr. PRICE.
69
Vase GRAHAM, pg. 71; tambin IANNI, pg.
DEL PODER EN NUESTRO MARGEN Y "NUESTRO" SABER 81
t o t empr ano de los ms autnticos movimientos revolucionarios, como el
de Tpac Amar u en el Per, el de Gal n en Col ombi a
70
y el de i ndependen-
cia de Hai t , puesto que la Franci a revolucionaria hab a mant eni do el rgimen
colonial, NAPOLEN restableci la t rat a y los hai t i anos vencieron a los solda-
dos bonapart i st as. Gran Bret aa se convirti en polica de los mares cont ra
la t r at a negrera ya cont rari a a sus intereses, pero la esclavitud fue abol i da
oficialmente en Amri ca a fines del siglo pasado (1889 en el Brasil y 1895
en Cuba) .
Los africanos mant uvi eron su cul t ura con un vigor envidiable. No obs-
t ant e, la mi sma vitalidad cultural africana dio lugar, de i nmedi at o, a una
cul t ura afroameri cana con caractersticas propi as. La "vuel t a al f r i ca"
se hizo casi imposible, como lo demost r la subsistencia de una cierta cul t ura
afroameri cana en frica mi sma, en los pequeos grupos de negros que desde
Baha emprendi eron el regreso en el siglo pasado y que no l ograron reinsertar-
se en aquel continente
71
. La religiosidad africana no t uvo inconveniente
al guno en adopt ar las imgenes catlicas como representacin de sus propi as
deidades, y de este modo dieron lugar a manifestaciones culturales sincrticas
que se extienden hoy incluso a regiones l at i npameri canas donde no se recibi
su influencia tnica
72
.
La abolicin de la esclavitud no t uvo ningn efecto mgi co, sino que
en algunos casos empeor la situacin de los negros, quienes cont i nuaron
siendo margi nados y engrosando el cont i ngent e de las clases ms desvalidas
de los pases latinoamericanos con influencia tnica africana. Sin duda que
en esos pases se agrupan en el mbi t o social ms desprotegido y vulnerable
a las formas ms violentas de cont rol .
c) Nadi e puede dudar del enorme influjo rabe en el sur de Espaa,
fruto de larga domi naci n, que culmin con la recuperacin del poder polti-
co pero sobreviviendo los contingentes humanos y la cul t ura, que a veces
fueron expulsados aunque con algunas contemplaciones menores, como la
permanencia de las mujeres casadas con cristianos o de las cristianas con
sus hijos, segn lo dispona el bando de expulsin de Valencia en 1609
7
3.
Tampoco pueden ignorarse las profundas influencias del espaol anda-
luz en el castellano y en el folklore hi spanoameri cano. Las coincidencias
lingsticas son not abl es, lo cual indica el poderoso influjo del sur de Espaa
entre nosot ros, es decir, de la Espaa que cargaba la tradicin musul mana.
Ha habi do t oda una tendencia a rechazar esta influencia andal uza o meri di o-
nal, pero pertenece a una poca en que la revaloracin l at i noameri cana
no haca aconsejable que se admitiese que buena part e de nuest ra lengua
y pobl aci n, dependa de una forma dialectal o de sectores margi nados en
la propi a Espaa (HENRQUEZ UREA; GUI TARTE) . La negacin de esta evi-
70
Cfr. TORRES ALMEYDA.
71
Cfr. VERGER.
72
Vanse, entre otros, BASTIDE; POLLAK-ELTZ; MORO-RAMREZ.
73
Vase SNCHEZ ALBORNOZ-VIAS, pg. 421.
82 EL MARCO REFERENCIAL DEL PODER
dencia es explicable nicamente a la luz del deseo de eludir la consecuen-
cia de suponer que no solo somos hijos coloniales de una potencia margi nada
en el moment o de cambi o de poder central, sino que t ambi n somos hijos
de los margi nados dent ro de esta marginacin.
No puede alegarse en cont ra de esta evidencia la prohibicin de embarcar
par a Amri ca a penitenciados de la Inquisicin, como t ampoco la estable-
cida para los conversos en 1522 y luego extendida a hijos y nietos de conver-
sos, pues parece que no tuvieron mucha eficacia, ya que en Sevilla se vendan
permisos falsos a precios mdi cos
74
. Por ot ra part e, en la inmensa mayor a,
no se t rat aba de conversos ni de pocas generaciones cristianas, cuestiones
que pod an tener relevancia entre las gentes " de r a ngo" o que a l aspi raban,
sino de sectores humildes en cuya cultura popul ar, a lo largo de siglos,
se hab a fundido el component e islmico.
d) Ms compleja, pero menos innegable, fue la llegada de j ud os espao-
les a Amrica. Despus de siglos de convivencia ms o menos pacfica, la
brut al expulsin o conversin forzosa de los j ud os en Espaa tuvo como
consecuencia la aparicin de los judeoconversos o "cristianos nuevos", mientras
que en Port ugal se manej aban ms libremente. La uni n formal de las coro-
nas de Espaa y Port ugal con Felipe II favoreci considerablemente la llegada
de los j ud os a Lat i noamri ca, y la Inquisicin se ocup varias veces de
ellos aqu . El grado de tolerancia que hubo al respecto y las diferentes actitu-
des de los j udeoconversos var an con relacin a las etapas de la poltica
espaol a, t ant o en Eur opa como en cuant o a sus intereses coloniales, pero
la i mport anci a de los judos en la Colonia es incuestionable (DOMNGUEZ
ORTI Z) . Una corriente histrica bast ant e fuerte sostiene que el origen miste-
rioso de COLON obedece a su ascendencia j ud a ( MADARI AGA) , pero eso pue-
de ser, inclusive, anecdt i co. Lo incuestionable es la i mport anci a econmi-
ca de la actividad de los j ud os en Amrica y su considerable nmer o. Los
perodos de persecucin colonial a los j ud os se concent raron preferentemen-
te sobre los j ud os portugueses en la Amri ca espaola, en gran part e por
considerarlos como un peligro par a el poder espaol y no por razones religio-
sas, que ms bien servan de pretexto que de fundament o real a tales persecu-
ciones. Por ot r o l ado, no puede olvidarse algo que se halla presente a lo
largo de un milenario proceso histrico de persecucin y formacin de prejui-
cios cont ra los j ud os, que es la codicia. Conviene tener en cuent a que la
Inquisicin espaola t ard a, que surge en la Pen nsul a cuando desaparece
del resto de Eur opa (KAMEN; TUBERVILLE), tena por caracterstica diferen-
cial con la europea la de no pagar las deudas de los confiscados.
e) Es poco conoci do y numri cament e inferior el aport e oriental a nues-
t ro sincretismo cul t ural , pero, adems de las recientes migraciones, no es
posible olvidar el trfico por el Pacfico y el paso obl i gado por Amrica
de las comunicaciones coloniales con la Filipinas. Cabe recordar tambin
un captulo bast ant e espant oso: en el siglo xi x, traficantes ingleses, france-
ses y portugueses embarcaban en Macao y Cant n a chinos como esclavos,
74
Cfr. DOMNGUEZ ORTIZ, pg. 131.
DEL PODER EN NUESTRO MARGEN Y "NUESTRO" SABER 83
de los cuales apenas un tercio llegaba vivo al Per , donde eran ofrecidos
en los diarios de Li ma, vendidos a los latifundistas y marcados con hi erro.
En 1880, muchos de ellos huyeron de los latifundios y se plegaron al enemigo
chileno (STEW ART).
f) El estudio ms superficial de la di nmi ca demogrfi ca de los ltimos
siglos, nos asombr a con el formidable aument o de la poblacin europea,
que de 145 millones en 1750, pas a 550 millones en 1950. La industrializacin
caus el i ncrement o de la poblacin pri mero en Eur opa y luego en cada
uno de los continentes a los cuales extendi su domi ni o, aument ando el
porcentaje de la poblacin europea del 21 al 25% de la poblacin mundi al
entre 1750 y 1900. La expansin del domi ni o europeo y la necesidad de
eliminar la part e de su poblacin que no pod a ser empl eada por el capital
product i vo insuficientemente acumul ado, provoc la mayor emigracin de
la historia, con un promedi o anual de 400.000 personas entre 1846 y 1890,
que por efecto de la crisis de ese ao pasa a casi un milln de personas
anuales entre 1891 y 1920, par a recuperar su nivel anterior en la dcada
siguiente
75
. Si bien la mayor a de ese t ot al de ms de cincuenta millones
de personas pas a Amrica del Nort e, una buena part e se radic en Amri ca
Lat i na, part i cul arment e en el Cono Sur.
En modo alguno puede afirmarse que nuestra inmigracin represente
la cultura europea en el sentido de la civilizacin industrial, pues los grupos
inmigrantes t raj eron preferentemente una cultura preindustrial, ya que pr o-
venan de sectores agrcolas o no i ncorporados a las formas de producci n
urbanas. Ambas inmigraciones europeas la colonial original y la de la
expansin capitalista se nut r an del mismo elemento humano margi nado,
lo que explica fenmenos tales como la leyenda del " l obi zn" que tiene
origen nrdico y que se extiende, sin embargo, por casi t odo el continente
mediante la introduccin port uguesa y gallega
76
.
Las clases peligrosas de Eur opa, compuestas por la poblacin ur bana
no i ncorporada subprol et ari ado ur bano y los candi dat os a volverse sub-
proletariado ur bano (poblacin rural en vas de desplazamiento), fueron
derivadas a la emigracin. La derivacin fue mayor en los pases en que
la acumulacin de capital era menor o ret rasada, pues la capacidad de prole-
tarizar urbanamente era menor. El movimiento hacia Amrica del Sur alimenta-
do por t oda Europa, pero principalmente por Espaa, Italia y Portugal, fue
ampliamente favorecido por los pases hegemnicos 'o mejor, por el pas
hegemnico, Gran Bretaa, en lo cual quiz la previsin de MARX no haya
dejado de ser una advertencia alentadora. Es significativo, en este sentido,
el enorme aporte inmigratorio de la poblacin de Galicia, que contrasta con
las cifras estimadas en la poblacin desplazada a Amrica Latina: se t rat aba
de marginados europeos. El caso de la inmigracin italiana a la Argentina
es sumamente demostrativo, y tal vez uno de los mejor estudiados: llegaron
ms de dos millones de italianos, que fueron recibidos con resignacin por la
75
Cfr. CIPOLLA, pg. 154.
76
Vanse LISTE, pg. 15, y GRANADA, pg. 582.
84 EL MARCO REFERENCIA!. DEL PODER
lite argent i na, depl or ando su origen latino y la preferencia de la inmigracin
nor deur opea hacia los Est ados Uni dos, e i nt ent ando cont rol ar la ent rada
de "subver si vos" (republicanos, socialistas y anarquistas) medi ant e acuerdos
realizados con el gobi erno i t al i ano, que buscaba desembarazarse de ellos,
hast a que l ograron una coincidencia m ni ma a partir del magnicidio de Um-
bert o I en 1900. La lite argentina resisti a la comuni dad italiana, que
fue su admi r ador a en cierta medi da, y acept los prejuicios en cont ra de
los italianos del Sur
77
, vari ando la imagen idlica del inmigrante mani pul ada
par a desprestigiar radicalmente al mestizo y repudiar al indio, al negro y
al amari l l o ant e la realidad i nmi grat ori a que era necesario controlar
7
.
No es este el lugar i ndi cado par a seguir con mayores detalles este proceso
de concentracin margi nal pl anet ari a en Amri ca Lat i na, donde, adems
de las etapas sealadas, habr a que referirse a la convergencia de poblacin
asitica, a minoras desplazadas por el avance totalitario en Eur opa despus
de 1930, a minoras emigrantes como resultado de la intolerancia religiosa
o del racismo, a perseguidos polticos llegados en cualquier moment o, etc.
De t odas maneras, creemos que la breve menci n efectuada prueba acabada-
ment e la afi rmaci n de que nuest ro margen es product o de una acumul aci n
de sucesivas marginaciones provocadas por el avance de la "soci edad indus-
t r i al " en el cent ro y su domi ni o mundi al .
7. EL SABER CENTRAL Y SU BLOQUEO A LAS PREGUNTAS FUNDAMENTALES
El poder mundi al condi ci ona un saber que no permite ni nguna respuesta
a las preguntas bsicas que el hombr e se formul a lo largo de t oda la
historia: " qu s oy? " o " dnde est oy?" o " par a qu exi st o?". El poder
central no puede permitir estas pregunt as, por que sus respuestas llevaran
a la negacin radical de t odos sus discursos encubridores, al desenmascara-
mi ent o de su mani pul aci n, a que los hombres de las sociedades centrales
se percaten de que estn siendo mani pul ados para cumplir funciones cada
da ms especializadas, i gnorar cada da ms cosas, alejarse cada da ms
de la posible visin de conj ura del poder, y que su precaria condicin de
consumi dores se sustenta merced a las carencias del resto de los habi t ant es
del pl anet a. Sin embargo, dichas pregunt as pertenecen al gnero de las que
el hombr e no puede eludir, simplemente por que es hombr e. Esa, nada menos,
es la razn por el cual el hombr e necesita responderse el i nt errogant e "qui n
s oy? " . Obsrvese que decimos "r esponder se" y no que ot r o le responda
por l mi smo, que es mani pul aci n de las respuestas, o sea, manej o de poder.
Es un hecho histricamente innegable el que estas respuestas se han
mani pul ado por el poder a lo largo de la historia, hasta llegar a imponerse
un sistema de respuestas y asentar sobre l una fuente de poder institucional
que, pr eocupada cada vez ms por el poder, fue descui dando las respuestas.
77
Vase DEVOTO-ROSOLI.
78
Cfr. VEZZETTI.
DEL PODER EN NUESTRO MARGEN Y "NUESTRO" SABER 85
En esos moment os surgieron nuevos caminos para procurarse respuestas
e hizo crisis el sistema de respuestas "of i ci al ". Eso fue lo que pas con
el hi ndui smo, reducido a un ritualismo mercenario en manos de "i ni ci ados",
que gener las reacciones del j ai ni smo y del budi smo
79
, o con el cristianis-
mo, dieciocho siglos ms t arde cuando, compromet i do institucionalmente
con un feudalismo ya decadente y debilitado i nt ernament e por la simona,
gener las reacciones milenaristas de la poca
80
, a las que opuso la figura
renovadora de San Francisco de Ass, quien presenta muchos frutos del
cont act o con el jainismo y el budi smo y cuya supervivencia es decir, no
haber t ermi nado en la hoguera es en buena parte explicable por la funcin
que se le asign frente a los disidentes milenaristas, mendicantes, flagelantes, etc.
Las preguntas fundamentales y en particular el i nt errogant e acerca de
la muert e, estn presentes en lo humano, y sus respuestas son necesarias
para cualquier imagen equilibrada del hombre. La relacin del hombr e con
el cosmos, que implica una visin del cosmos (Weltanschauung) y, por ende,
una visin del hombr e (antropologa; ms usual ment e "ant r opol og a filos-
fi ca"), es algo que reclama t odo hombre y es precisamente el derecho que
se le reconoce con la libertad religiosa.
Las pal abras se han "gastado", y se ha olvidado qu significa religin,
identificando la respuesta con una u ot ra institucin religiosa. Etimolgica-
ment e, re-ligin proviene de re-ligare "vol ver a uni r "
8 1
y es la uni n de
la cosmovisin con la ant ropovi si n, el vnculo que el hombre establece
con el cosmos, en el que se sita y se da un sistema de respuestas que
lo equilibra en la medida en que le permite darse un sentido (claro que lo
aliena si ese sentido no se lo da, sino que lo recibe sin planterselo, pues,
en tal caso, se niega a s mi smo). Estas respuestas en modo al guno tie-
nen que ver con un dios personal e inclusive puede haber y de hecho las
hay cosmovisiones y antropologas ateas en el sentido de un dios perso-
nal. Hay muertes que son testimonio de este equilibrio con un sistema de
respuestas, sin que necesariamente dependan de la participacin de un dios
personal en las mismas, como es el caso de FREUD
8 2
.
Lgicamente, la cosmovisin que inevitablemente implica una
antropovisin se da en un marco cultural y en buena medida depende
del saber de cada poca, condi ci onado por el poder. Una cultura puede
avanzar prefiriendo la indagacin csmica o la indagacin antropolgica,
pero, a la larga, una coincidencia se encuentra. Es muy simplista afirmar
que el saber occidental avanz en el primer sentido, y el oriental, en el
segundo, como parece sugerirlo JUNG, al calificar al primero de "ext rovert i -
d o " , y al segundo, de "i nt r over t i do"
8 3
, porque hubo marchas y cont ramar-
chas en ambas vertientes. La idea de que el hombr e es un microcosmos,
79
Vase RADHAKRISHNAN, I, 139 y 152.
80
Cfr. COHN.
81
Cfr. BERISTAIN.
82
Vanse SCHUR; BOFF, pg. 272.
83
Vase JUNA, pg. 482.
86 EL MARCO REFERENCIAL DEL PODER
cuyo conocimiento permi t e el acceso a una cosmovisin, no es ot ra cosa
que la necesaria implicacin de cosmovisin con ant ropovi si n, solo que
degradada en los moment os de decadencia filosfica y de vulgarizacin del
saber. No es grat ui t o el que hoy se sealen las coincidencias de ciertas intui-
ciones csmicas de la India con la fsica cont empornea, aunque t odav a
se consideren como superficiales los estudios a este respecto (CAPRA: KI NG) .
Estas coincidencias demost rar an que ese pensami ent o hab a realizado un
considerable avance por un correcto cami no ant ropol gi co.
Lo cierto es que act ual ment e hal l amos un buen sector de instituciones
religiosas que pret enden i mponer sus sistemas de respuestas "desde f uer a"
y que hay una amplia mayora d e ' ' cientficos" que niegan las preguntas mismas.
Cada cultura t uvo una cierta cosmovisin y una cierta ant ropol og a
correspondiente, pero el saber central hoy prot agoni za un fenmeno muy
part i cul ar: presenta una cosmovisin, que es la de la fsica moder na, donde
el espacio y el t i empo parecen quitar al hombre t oda "est abi l i dad" csmica,
con la visin del universo en expansin y la relatividad, mientras que no
tiene una antropologa correspondiente e incluso le niega valor como pregunta.
La educacin tecnocrtica del saber central lleva al hombre a convertirse
en especialista de lo que tiene lugar en un pauel o, en t ant o que sabe muy
poco del resto y pasa por al t o, compl et ament e, el misterio csmico que
rodea t odo. Es la ms t r emenda esquizofrenizacin de la historia, que el
poder central paga caro, con el surgimiento de una serie de sectas (los llama-
dos "cul t os emergent es") que provocan probl emas terriblemente graves
4
;
pero el peor de t odos es exhibirles el sntoma de su esquizofrenia, de la
t ot al escisin ent re cosmovisin y ant ropovi si n, que por ser intolerable
al hombr e le lleva a caer en simplismos msticos radicales, muchas veces
mani pul ados por inescrupulosos o por el poder mi smo, y frente a los cuales
no funcionan las pretensiones de soluciones "psi qui t r i cas" o "penal es "
8 5
.
Detrs de estos s nt omas, a veces se enmascaran objetivos simplemente polti-
cos o econmicos que se export an a Amri ca Lat i na.
En sntesis: el condicionamiento educativo del saber tecnocrtico central
impide el acceso a las cosmovisiones contemporneas y la consiguiente forma-
cin de una antropologa correspondiente. La civilizacin industrial funciona-
liza al hombre para que nicamente cumpla tareas especializadas, negndole
incluso el acceso a la cosmovisin que el saber del que extrae su tcnica
produce, con lo cual provoca la bsqueda de respuestas en los sistemas ms
irracionales y primitivos, frecuentemente manipulados con la misma tecnolo-
ga que el sistema crea. El excesivo compromiso de las religiones institucionali-
zadas con el poder y el congelamiento dogmtico y cerrado de respuestas
con su consiguiente falta de creatividad frente al misterio, facilita estos resultados.
Un enorme esfuerzo de elaboracin tiende a demost rar que la historia
no tiene sentido, lo que equivale a decir que t ampoco el hombr e lo tiene
86
.
84
Vase DEL RE.
85
Cfr. COLEMAN.
86
A este respecto, POPPER es paradigmtico.
DEL PODER EN NUESTRO MARGEN Y "NUESTRO" SABER 87
Una fina construccin epistemolgica pretende sealarnos el lmite de t odo
acerca de lo que debemos pregunt arnos, y lo que queda fuera de ese lmite
pasa a ser materia de la poesa (o de las " s ect as " y de los sectarios). El
"sent i do comn" generado por la funcionalidad para la producci n se lleva
a su mxi ma sofisticacin y deja de ser "sent i do comn" . Cualquier tentativa
de penetrar el misterio resulta aut ori t ari a o totalitaria. Se sostiene que la
"soci edad abi er t a" necesita "r enunci ar " al misterio. La intolerancia compe-
titiva no admite el relativismo, pero eso es nicamente probl ema de su sistema
de poder asent ado en una econom a que condiciona la competencia funcional
en t odos los rdenes y que tiene como ni co parmet ro el valor de mer cado,
es decir, que la intolerancia en la sociedad cont empornea es una caractersti-
ca de un sistema de poder que se genera en el siglo x v m europeo y se
extiende a t odo el pl anet a. La sociedad central y su poder no admiten una
pluralidad de cosmovisiones (y antropologas correspondientes) coexistiendo
en funcin de un relativismo que no pret enda imponer sus valores a t odos.
La disparidad de cosmovisiones, en las condiciones que genera el poder
central, implica guerra, y no enriquecimiento del impulso humano por pene-
trar el misterio. De all que cuando los intelectuales del centro quieren pe-
netrar el misterio, frecuentemente lo hacen a estallidos que les llevan a perder-
se en el t ot al i t ari smo, de lo cual da muestra la forma en que se han despistado
en ciertos moment os filsofos de gran calidad como HEIDEGGER con el na-
cionalsocialismo o NICOLAI BERDJAEV con el fascismo
87
.
Este fenmeno tambin se da, con acent uada virulencia, en los intelec-
tuales de la periferia, que al no asentarse sobre sus culturas popul ares en
razn del condi ci onami ent o de educacin y de clase no pueden permanecer
"en abi er t o", necesitando siempre la ratificacin central
88
en funcin de
su sentimiento de inferioridad de colonizado. Estos mecanismos en Lat i noa-
mrica son particularmente compl ej os
89
y prueba de ello es la forma en
que despus de 1930 se despist un pensami ent o como el de JOS VASCONCE-
LOS, que si bien nunca fue muy profundo, tuvo i mport ant es intuiciones.
En sntesis: la disyuntiva entre renunciar a las preguntas fundamentales
o caer en el totalitarismo es nicamente propia de los intelectuales centrales
con sus condicionamientos de formacin y de clase, y de los perifricos,
que suman a esos condicionamientos os de colonizados, pero para nada
preocupan al saber milenario de los pueblos perifricos.
8. LA SINCRETIZACIN CULTURAL EN NUESTRO MARGEN
Y LA ESTRUCTURA "SUPRACULTURAL"
Las culturas que han venido siendo margi nadas pl anet ari ament e y que
se concentran y sincretizan en Amrica Lat i na, tienen sus cosmovisiones y
87
Vase HEINEMANN, pg. 164.
88
Sobre esto, cfr. FANN, en Pele negra.
S9
Vanse las sagaces observaciones de JAURETCHE.
58 EL MARCO REFERENC1AL DEL PODER
sus antropovisiones. No obst ant e, el "saber mi l enar i o" la expresin es
de GARAUDY de esas culturas y sus versiones sincrticas constituyen un
saber " no ofi ci al " en nuest ro margen, porque el poder central nos i mpone
una estructura de conocimiento que, al menos para nosot ros, es "supracul t u-
r a l " (no en el sentido de "ext r acul t ur al ", lo que sera absurdo, sino de
un molde cultural impuesto que tambin interacciona con las culturas margi-
nadas en proceso de sincretizacin). Por estructura "supr acul t ur al " entende-
mos un conjunto de paut as de pensami ent o, de las cuales no puede apart arse
quien busca " s aber " si aspira al reconocimiento de "su saber " por part e
de las agencias oficiales u oficializadas cont rol adoras del " s aber " . Estas
agencias (universidades, academias, revistas cientficas, editoriales cientfi-
cas, asociaciones de especialistas, institutos de investigacin y fuentes de
financiacin) i mponen modas, tendencias y limitaciones metodolgicas al
conoci mi ent o, que se mani pul an a nivel internacional.
El probl ema l at i noameri cano en lo que respecta al conocimiento puede
reducirse a su expresin ms simple, sealando que existe una duplicidad
de paut as para el " s aber " : una "of i ci al " y ot ra " popul a r " . Si bien ambas
interaccionan inevitablemente y no puede levarse a cabo un planteo mani-
questa en este aspecto (lo que conducira al absurdo, como, por ejemplo,
al desprecio de t oda la tecnologa), lo cierto es que el conocimiento " popu-
l ar " ha sido casi siempre mot i vo de valoracin folklrica, de curiosidad
ant ropol gi ca o, lo que es peor, de dat o coyuntural demostrativo de subdesa-
rrollo, de subcultura o de otros " s u b " que connot an siempre inferioridad,
prejuicios, racismo o monopol i o clasista de la verdad.
Est a duplicidad de "s aber es " hace que haya una aproxi maci n fallida
a la realidad por falta de sntesis (la sntesis de ambas es "cami no pr ohi bi do"
para el saber oficial) por part e del grueso de los intelectuales de las clases
medias de nuestras sociedades. Esto genera un fenmeno muy curioso: el
saber "of i ci al " procl ama el monopol i o de la racionalidad, pasando por
alto que el saber " popul a r " tiene su propi a racionalidad interna. Sin embar-
go, como el hombr e de las clases medias latinoamericanas puede no tener
acceso a la racionalidad interna del saber popul ar, sus contactos con el
mi smo adquieren muy frecuentemente formas de mxima irracionalidad que
no son ms que signos de su comport ami ent o anmi co.
Per o, qu es lo que llamamos "saber popul ar " y qu es su "raci onal i -
dad i nt er na"?
Si no precisamos estas expresiones quedara en el ambiente la pretensin
de que por la primera de ellas debe entenderse un cuerpo inorgnico de
creencias mgico-religiosas fragmentarias y burdas en que se mezclan nigro-
mant es, charl at anes, sacerdotes, curanderos, medicinas no convencionales,
ilusionistas, estafadores, y modas esotricas con iglesias, religiones y sectas.
Esto no es precisamente el "saber popul ar ", sino que, por el cont rari o,
es j ust ament e la confusin que acerca del "saber popul ar " tienen las clases
medias latinoamericanas y que es explotada formidablemente a causa de
la competitividad de nuestras sociedades por personas que necesitan sobre-
vivir (profesionales del timo) o por personas que padecen el mi smo grado
de anomi a que los explotados y no obran con conciencia culpable.
DEL PODER EN NUESTRO MARGEN Y "NUESTRO" SABER 89
"Saber popular" es, para nosotros, el conocimiento o aproximacin
a la realidad que cada grupo humano conserv o trajo a Amrica Latina,
conforme a las pautas de su respectiva cultura originaria y a os procesos
de aculturacin, de reinterpretacin y de identificacin recproca de elemen-
tos (sincretismos) que vienen protagonizando.
Por "raci onal i dad i nt er na" entendemos la cosmovisin y la antropolo-
ga, es decir, la concepcin universal (Weltanschauung) y la concepcin del
hombre (antropologa filosfica) propi a de cada una de esas culturas y las
que van resul t ando de sus procesos sincrticos recprocos.
a) Establecida esta referencia previa, queda claro que por "saber popu-
l ar " no entendemos nada parecido ni que pueda relacionarse con la ridicula
y trgica apelacin a lo " popul a r " del racismo, como restauracin de un
"esp r i t u" del puebl o encarnado en un " conduct or " . Esta absurda y artifi-
cial "mi t ol og a"
9 0
, que adapt parcialmente la fraseologa de la historia
etnocentrista hegeliana y se invent sobre una caricatura de la autntica
mitologa germnica, nada tiene que ver con la postulacin de una actitud
de reconocimiento y respeto hacia el ext raordi nari o pluralismo cultural lati-
noameri cano, prot agoni zado por t odos aquellos que fueron despreciados
por las "r azas superi ores".
Preci sament e, cuando el pensami ent o de los intelectuales latinoamerica-
nos resurge del elitismo positivista y pret ende interpretar a los puebl os, lo
pri mero que encuentra es esta riqueza cultural antes menospreci ada, y procu-
ra buscar un model o o informacin, que la civilizacin "occi dent al " no
le bri ndaba. Fue as como diversos pensadores dirigieron su mi rada hacia
la India, donde convivan innumerables grupos humanos sin mayores proble-
mas, pese a sus profundas diferencias religiosas y a sus cosmovisiones incom-
patibles, formando una unidad en medio de la diversidad ms asombrosa
91
.
El ejemplo ms claro a este respecto, entre otras cosas por la alecciona-
dora prdida de r umbo que prot agoni z, fue el del mexicano JOS VASCON-
CELOS. Como hombre de la revolucin mexicana de 1910, necesit superar
el positivismo para darle a la misma un cont eni do ideolgico latinoamerica-
no, para lo cual investig el pensami ent o indio
92
, concibiendo luego una
" r aza csmi ca" en nuest ro margen, en una tesis que desarrollara en su
"I ndoi og a" con argument os algo apresurados, aunque con sana intencin,
y en la que intuitivamente le i mpresi onaba el Brasil, que sin duda es el
pas con mayor intensidad sincrtica (fenmeno que VASCONCELOS no lleg
a comprender).
Su esfuerzo fue criticado durament e por JOS SANTOS CHOCANO
9 3
que
admi r aba las dictaduras militares l at i noameri canas y por hombres lcidos
como KORN
9 4
, lo cual parece que al cabo de los aos le hizo i nsoport abl e
90
Utilizamos la expresin de PETITFRRE.
91
A este respecto, cfr. RADHAKRISHNAN, pgs. 41-73.
92
Vase VASCONCELOS, 1919.
93
Cfr. BLANCO, pg. 62.
94
Cfr. KORN, II, 297, claramente fundado en LE BON.
90 EL MARCO REFERENC1AL DEL PODER
su soledad ideolgica, fenmeno bastante comn a nuestros intelectuales,
lo que, a su vez, j unt o con experiencias polticas negativas, lo llev a que
cada vez se deslizara ms hacia el clericalismo hispanista y terminase siendo
el intrprete de los sectores mexicanos ms reaccionarios.
En la Argent i na, JOAQUN V. GONZLEZ, aunque no logr superar el
marco positivista, tambin incursion en el pensamiento indio y recibi bas-
tantes elementos
95
, y un filsofo not abl e, VICENTE FATONE, lo estudi en
sus fuentes.
Resulta claro el sentido de estas tentativas, que para nada pueden relacio-
narse ni menos confundirse con las vulgarizaciones esnobistas y superfi-
ciales del "or i ent al i smo" en los ltimos lustros.
b) Es bast ant e evidente que cada cultura lleva consigo una cierta cosmo-
visin y una cierta ant ropol og a correlativa
96
. La implicacin de ambas se
asienta en la lgica, aunque es una lgica que no puede admitir el poder
central, porque no responde a la misma y su saber escapa a la regla.
Lo cierto es que la irracionalidad parece ser ms intensa en la civi-
lizacin industrial que en las culturas margi nadas, pues estas tienen sus
Weltanschauungen y sus antropologas correlativas y, como nos ha enseado
el mi smo saber occidental ( W ELZEL, por ejemplo), a cada concepcin ant ro-
polgica corresponde un det ermi nado "derecho nat ur al ", es decir, una idea
de lo que es j ust o e injusto. Aunque nos callemos porque la disciplina milita-
rizada de la sociedad industrial nos lo ordena, las culturas con sus ant ropol o-
gas y cosmovisiones se hallan presentes en nuestro margen.
Sin embargo, el poder, al tiempo que veda el anlisis y la valoracin
de la racionalidad i nt erna de estas cosmovisiones y culturas, se vale de su
manipulacin con gran frecuencia. Pr ueba de la fuerza de estas culturas
es la mani pul aci n que en su moment o se hizo acerca de la autenticidad
de los restos del emperador Cuauht moc en Mxico hacia 1950
97
y las rela-
ciones entre las religiones afroamericanos y el poder poltico en Hai t
98
y
en el Br asi l ".
c) Las cosmovisiones de estas culturas subsisten, aunque hayan desapa-
recido las estructuras de poder que las sostenan y aunque con ellas hayan
desaparecido t ambi n sus formas ms el aboradas y altas y sus manifestacio-
nes externas e incluso el conocimiento de su nat ural eza. Los estudios ant ropo-
lgicos de campo ms serios y recientes en nuest ro margen confi rman que
los valores, las ideas y las creencias del hombr e, se readapt an durant e mucho
tiempo a las alteraciones sufridas en la cul t ura material, en la tecnologa,
economa y estructura social
100
. As, el curanderi smo l at i noameri cano no
es una cuestin anecdtica, sino que representa " u n sistema abst ract o de
95
Vase PRO, en BIAGINI, pg. 463.
%
Vase COLUMBRES, pg. 10.
97
Cfr. MORENO TOSCANO.
98
Cfr. HURBON, pgs. 15 y ss.
99
Cfr. BROWN y otros.
1(1(1
Vase GRAVES-WOODS.
DEL PODER EN NUESTRO MARGEN Y "NUESTRO" SABER 91
conocimiento mgico-religioso firmemente arrai gado en un sust rat o ideol-
gico indgena y que manifiesta una notable capaci dad de adapt aci n". El
estudio de campo del caso peruano demuestra con el curanderi smo, que
un complejo o sistema cultural tradicional se est adapt ando a las necesidades
del siglo XX, as como se adapt a los requerimientos de los perodos colo-
nial y republ i cano de la historia peruana
101
. Pocas dudas pueden quedar
acerca de la existencia de un sistema cultural completo en el uso de los hongos
alucingenos por la famosa Mar a Sabi na, en las serranas oaxaqueas
102
.
El fenmeno sincrtico es sumament e complejo como lo revelan las investi-
gaciones comparadas del sincretismo prot agoni zado por culturas diferentes,
como la maya (Chiapas), la inca (Cusco) y la africana (Baha)
103
y en gene-
ral poco espectacular, pues parece, en ocasiones, que t odo cambi , que
nada resta del pasado cultural, cuando es suficiente mirar dos veces el mi smo
obj et o para percatarse de la existencia de quienes ven en l algo compl et amen-
te distinto.
d) El proceso cultural latinoamericano pasa j unt o al intelectual urbano
de clase medi a, sin que a este le sea permi t i do detenerse en l por mltiples
prejuicios de clase y formaci n. Uno de los prejuicios ms notables es el
de carcter religioso y la intolerancia religiosa del intelectual de clase media
l at i noameri cana, que suele presentarse como militante or t odoxo de una ' ' reli-
gin eur opea" (es decir, socialmente acreditada) o del atesmo (que en nues-
t ro margen es, con gran frecuencia, una forma de militancia igualmente
intolerante) o de un agnosticismo europeizado y autosuficiente. Todo lo
dems se considera como ignorancia que el progreso arrasar a, simples cade-
nas de esclavitud que arrast ran nuest ros puebl os, obstculos a su progreso
y muestras de subdesarrollo o de folklorismo.
Esta intolerancia religiosa omite el hecho de que lo religioso no es algo
aislado en nuestro margen, sino que es manifestacin de una manera de
comprender al mundo y al hombr e, que se, halla inextricablemente uni da
a otros fenmenos, formando parte de tejidos culturales que se cruzan en
forma sumament e compleja y que t odas las persecuciones, prejuicios, intole-
rancias, genocidios, y asesinatos masivos del planeta, no han podi do destruir
a lo largo de cinco siglos. Parece ment i ra que el intelectual demuestro margen
no perciba que la manifestacin religiosa popul ar es solo la expresin visible
de un proceso mucho ms profundo de resistencia cultural y de sincretiza-
cin desde abajo y desde el margen, en pos de una cosmovisin l i beradora.
Los catlicos integristas y los progresistas intelectuales "l i br epensador es"
se ponen de acuerdo en la Argentina para secuestrar la imagen de la "Di f unt a
Cor r ea" en 1982, y los propios negros americanos precursores de la indepen-
dencia, la lite hai t i ana, en 1896 exiga a los campesinos un j ur ament o pbli-
co: " J ur o destruir t odos los fetiches y obj et os de supersticin, si los llevo
conmigo o los tengo en mi casa o en mi tierra. J ur o no rebajarme nunca
101
Vase SHARON, pg. 15.
102
Vase ESTRADA.
'< Cfr. MARZAL.
92 EL MARCO REFERENCIAL DEL PODER
a ni nguna prctica superst i ci osa"
104
. Esta intolerancia religiosa, que ignora
o desprecia la cul t ura l at i noameri cana, es product o de una enorme confusin
ideolgica, pero t ambi n, aunque aqu no abundemos en ello, de una forma-
cin aut ori t ari a, en la cual no se internaliza el derecho de cada persona
a vincularse a lo absol ut o (que es el autntico re-ligarse) conforme a su
conciencia, y menos an se internaliza y ni siquiera se hace acreedor de
ser t omado seriamente en cuenta cuando se trata de la forma en que lo
hacen los ms humildes y margi nados.
La confusin ideolgica tiene varias vertientes, una de las cuales es
la vieja intolerancia integrista de los nostlgicos de la colonizacin pri mera,
que, aunque en mi nor a, aoran la Inquisicin, rest aurada con la tesis de
la "seguri dad naci onal " (cabe aclarar que existen sectores cristianos que
valoran adecuadament e la religiosidad popul ar )
1
^. Ot r a aport aci n la cons-
tituye el progresismo positivista, que con un esplndido instrumental de
tosco materialismo, pretendi demost rar la inferioridad de cualquier mani -
festacin religosa como propi a de las razas inferiores, en un discurso racista
muy bien asumi do por los dspotas ilustrados criollos. Indios, negros, j ud os,
latinos, rabes y orientales, son "i nf er i or es" que, debido a que no tienen
acceso al saber cientfico, porque su subdesarrollo o escaso uso cortical
se lo impide, se nut ren con la "superst i ci n" y la " ma gi a " . Por l t i mo,
la confusin mayor la genera un empleo apresurado de MARX y de ENGELS,
t ot al ment e fuera de cont ext o. Se insiste en la religin como " o p i o " , olvidan-
do que hasta el propi o MARX reconoci la dualidad de la religin como
" o p i o " y como " pr ot es t a" y que lo nico que l dijo fue que el cristianismo
era incapaz en Europa de servir como protesta a partir de la Revolucin
francesa. En su lucha cont ra la Iglesia ort odoxa como bastin zarista, LE-
NIN, generaliz la cuestin, aunque sin desconocer que " hubo un t i empo
en la historia en el que la lucha de la democracia y del prol et ari ado t omaba
la forma de la lucha de una idea religiosa contra ot r a"
1 0 6
.
No es posible desconocer la i mport anci a revolucionaria de la religin
como expresin ideolgica en grandes movimientos campesinos europeos, co-
mo t ampoco en muchos pases del Tercer Mundo (HOUTART; COHN) . Si la
religin ha dej ado de ser una manifestacin liberadora en la sociedad t ardoca-
pitalista, ello no es una cuestin que deba preocuparnos sino que es probl ema
de esas sociedades, que son nuestras domi nadoras.
En nuestro margen, para nuestras mayoras, de ningn modo la religin
ha perdi do i mport anci a como lucha por su liberacin, porque en ella es
va su identidad cultural con t oda su dinmica sincrtica. Aqu la religin
conserva t oda su dual i dad, pues en t ant o que algunos quieren mani pul arl a
como forma de cont rol social, los pueblos la vi vendan como expresin de
protesta marginal en la cual hallan su autoafirmacin cultural. Solamente
los pueblos l at i noameri canos, esto es, los marginados del planeta, son los
dueos y prot agoni st as de su dinmica cultural, de su sincretismo libertador,
104
JEAN CASIMIR, citado por GALEANO, 11, 295.
105
cfr. SELADOC.
KM vase Instituto, fe y secularidad, pg. 64.
DEL PODER EN NUESTRO MARGEN Y "NUESTRO" SABER 93
y no las lites intelectuales que no los comprenden, preocupadas por el reco-
nocimiento t rasnaci onal . Par a despejar cualquier duda basta reparar en los
ejemplos que la historia oficial oculta cui dadosament e. La rebelin india
de Bolivia, en 1899, que quiso restablecer el poder inca, con t odo un movi-
miento sincrtico ar mado, generado por la pretensin de usar a la " i ndi a da "
en beneficio de uno de los partidos en pugna, la llev a t omar conciencia
de su poder y, acaudillada por Pabl o Zarat e, el " W i l l ka" , origin una formi-
dable revolucin que culmin ahogada en sangre y con su lder asesinado
utilizndose el mt odo de la "ley de fuga", t an repetido en nuestro margen
107
.
Mucho ms conocidos son los movimientos campesinos de Juazei ro y de
Canudos en Brasil, que t omar on por bandera ideas religiosas, ms o menos
mesinicas, y cuyo carcter social y dimensin econmica quiso ocultarse
histricamente bajo el peyorativo nombr e de " f anat i s mo" , pero cuyo cont rol
requiri la intervencin de buena part e del ejrcito federal dur ant e aos
108
.
El ms cuidadoso estudio sociolgico sobre el sincretismo religioso brasileo
pone de relieve que el terreiro es un mbi t o en que se invierte la escala
social, en que el negro adqui ere la superioridad espiritual (BASTIDE), lo que
es vlido par a t odo el sincretismo afroameri ano
109
. Una sugerente similitud
puede establecerse entre la democracia social del terreiro y las "comuni dades
cristianas de bas e" , pues t ant o la una como las otras parecen ser instituciones
religiosas solidaristas que generan canales de comunicacin interclasista. En
t oda Amri ca se canoniza popul arment e y al margen de cualquier reconoci-
miento institucional o eclesistico, la memori a de los que han sufrido y
se considera a las personas que han soport ado dol ores, injusticias o muertes
injustas frecuentemente ejecuciones, como a medi adores con lo absolu-
t o. La figura de los pretos velhos en los cultos afro-brasileos, al igual
que los cultos a los "gauchos mi l agrosos" en la Argent i na, son testimonio
de este fenmeno. Los "gauchos mi l agrosos" son un fenmeno que nos
interesa part i cul arment e: casi t odos estaban enfrentados a la ley, r obaban
a los ricos y repartan t odo o parte del botn entre los pobres. La mayor a
fueron muert os por la polica, lo cual, pri mero caus conmiseracin y luego
devocin, que se acrecienta en el tiempo con los "favores r eci bi dos", curacio-
nes i ncre bl es", hallazgos de objetos perdi dos, et c.
110
.
9. LA CREATIVIDAD CULTURAL EN NUESTRO MARGEN
El fenmeno de religiosidad popul ar l at i noameri cano no lo hemos enun-
ciado como cuestin teolgica lo cual corresponde a otros especialistas,
sino que hemos llegado a l como la manifestacin ms visible del sincretismo
cultural, que es la esencia misma de nuestro margen, pero que presentara
107
Cfr. CONDARCO MORALES.
108
Vase FAC.
109
Cfr. PIQUET para Venezuela, DEIVE para Santo Domingo, BASTIDE para Baha,
MORO-RAMREZ para Uruguay, HURBON para Hait.
110
Para ms detalles, vase COLUCCIO, pg. 67.
94 EL MARCO REFERENC1AL DEL PODER
un inters predomi nant ement e ant ropol gi co, si no fuese porque esas cultu-
ras y su proceso de ajuste son los que rigen la vida cotidiana de las grandes
mayor as latinoamericanas y los que en definitiva deciden sus opciones polti-
cas, en la medida en que puedan expresarse. El esfuerzo secular que ha
oscilado entre la destruccin y la manipulacin de estos fenmenos ha resulta-
do intil, y, lo que es ms grave para el poder, las propi as clases medias
cuent an con "deser t or es" que t oman conciencia del probl ema.
Este sincretismo cultural puede refugiarse en la apariencia folklrica
durant e las fases represivas ms agudas, o puede expresarse en una particular
y no muy explicable piedad o culto a un santo "of i ci al ", o en la celebracin
de fiestas deportivas, pero en la pri mera brecha que el poder represor permite,
resurge con t oda su fuerza, y tiene una formidable capaci dad creativa y
mimtica, como que la ha adqui ri do a lo largo de las mayores experiencias
genocidas de t oda la gesta del domi ni o hegemnico central en los ltimos
cinco siglos, lo que le permite la supervivencia y la creacin de solidaridades
marginales muy particulares.
Este dat o es al t ament e significativo y prcticamente el ms i mport ant e
en cualquier tentativa seria de aproximarse a una t rasformaci n del cont rol
social en Amri ca Lat i na, puest o que las perspectivas etnocentristas han
fracasado r ot undament e. En la actualidad no puede suscribirse seriamente
la tesis de que nos hallamos en la mi sma situacin que los pases centrales
en los pri meros aos del siglo pasado (sostenida por Louis SHILLEY, por
ejemplo), ya que es muy dudoso que nos encontremos en un proceso de
acumul aci n de capital, y aun admi t i endo esa circunstancia
111
no cabe duda
al guna de que nuest ra acumulacin no es originaria, sino deri vada, y que
el carcter centrfugo del capitalismo es falso, pues demuest ra su naturaleza
centrpeta, esto es, absorbent e de excedentes, lo que hace que nuestra acumu-
lacin capitalista resulte i nt errumpi da y accidentada, crnica por as decirlo,
en razn de que el excedente vuelve en part e al centro y en parte lo consumen
nuestras clases medias, que act an conforme a las paut as del consumi smo
central
112
. De este modo, los excedentes no se reinvierten en ms bienes de
capital product i vo, sino que se esfuman export ados al centro o consumi dos
por nuestras clases medias, lo que configura una caracterstica estructural
y no coyunt ural de nuestras sociedades, pero que impide el proceso de " r e-
producci n ampl i ada"
1 1 3
. Siendo ello as, nuestros sistemas de control so-
cial punitivo parecen no tener salida y estar destinados a cont i nuar como
sistemas de contencin hast a que t odo estalle y se desbarat e, por que la ilusin
de su superacin medi ant e la superacin de la coyunt ura econmi ca actual
es falsa, puesto que no hay una " coyunt ur a" , sino una "es t r uct ur a" que
opera del modo seal ado
114
. Se dira, pues, que estamos en un callejn
111
Sobre ello, cfr. BARAN; FRANK; CARDOSO; PREZ BRIGNOLI, II, 92.
112
Vase PREBISCH.
113
Cfr. ROSA LUXEMBURGO, pg. 84.
114
En este sentido, vanse las crticas a las teoras unilineales, en ZAFFARONI, 1983;
COHN, 1982.
DEL PODER EN NUESTRO MARGEN Y "NUESTRO" SABER 95
sin salida, lo cual nos reducira a la inmovilidad. Los ltimos lustros han
confi rmado que la posicin perifrica nos hace tiles par a que nuestros
sistemas productivos puedan pagar el costo de reaseguro del sistema financie-
ro mundi al en caso de necesidad, y que el concept o de " r ea semiperifri-
ca"
1 1 5
es sumament e dudoso en Amri ca Latina y no representa ms que
un mbi t o de aut onom a " c e di do" por el poder central en la medi da en
que le resulta funcional
116
.
Frente a esta perspectiva, la mayor esperanza la representa la creatividad
cultural de nuest ro proceso sincrtico, capaz de encont rar soluciones origina-
les a los conflictos, en forma que pueda reducirse la violencia de la interven-
cin represiva del sistema penal y que abra canales de comuni caci n entre
clases y grupos sociales en igual sent i do. El aument o de los niveles interiores
de violencia en nuest ro margen es suicida, no solo porque puede causar
millones de muert os, sino porque puede ocasionar ms muert os an al aniqui-
lar sistemas de producci n defectuosos, pero que funcionan, y cuya destruc-
cin no har a ms que sumirnos en la dependencia total e irreversible. La
nica funcin racional de la criminologa en nuestro margen es la de impulsar
el movi mi ent o cont rari o, es decir, reduct or de la violencia estructural, abrien-
do muchas vas de solucin de conflictos no violentas o menos violentas.
115
Al respecto, cfr. WALLERSTEIN, pg. 350.
116
Vase SILVA MICHELENA.
P A R T E S E G U N D A
E L D E S A R R O L L O D E L A T E O R A
C R I M I N O L G I C A
CAPTULO IV
NACIMIENTO DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO
"...pazzi i rivoluzionari pieni di benpensare
borghese che continuano semplicemente a
essere depositan del ricatto moralistico
all'uomo...".
(PIER PAOLOPASSOLINI, Progetto di opere
future, 1963)
1. CUNDO "NACI " LA CRIMINOLOGA?
Si el "nacimiento" y "paternidad" de la criminologa fuese un mero
dato de crnica, no tendra importancia detenerse en l, pero lo cierto es
que encierra una cuestin conceptual y un problema de manipulacin.
Estableceremos la tipologa de las respuestas, descartaremos la confu-
sin manipuladora y nos centraremos en la cuestin conceptual.
En cuanto a las respuestas, hallamos los siguientes tipos: a) para la
mayora de los autores, LOMBROSO fue "el fundador de la criminologa mo-
derna"
1
; b) otras respuestas atemperan un tanto su importancia, asignn-
dole la funcin de "delimitador de un campo cientfico propio"
2
; c) en
la misma lnea, hay respuestas que empalidecen an ms a LOMBROSO, sea-
lando que "no puede pasarse por alto que el terreno fue preparado durante
siglos por otros investigadores en direcciones diferentes"
3
: d) en minora,
hay quienes niegan que la criminologa haya nacido en 1876 con LOMBROSO,
y sealan como iniciador al alemn FRANZ JOSEF GALL (SAVITZ-TURNER-
DICKMAN), O con autores franceses como MOREL (LACASSAGNE); e) quienes
entienden que la criminologa es un "estudio del delito como fenmeno
social", tienden a privilegiar la labor pionera del belga QUETELET, que en
1835 public su obra Sur l'homme et le dveloppement de ses facultes ou
Essay de physique sociale, y el posterior trabajo de GUERRY sobre la "esta-
dstica moral" inglesa y francesa; f) por ltimo, quienes entienden que la
criminologa abarca la poltica criminal y quienes se encuadran dentro de
la criminologa crtica central, manifiestan que su origen se halla en BECCA-
RIA, con la publicacin, en 1765, de su libro Dei delitti e delle pene
4
.
1
HURWITZ, pg. 48.
2
KAISER.
J GOPPINGER, pg. 20.
4
SUTHERLAND-CRESSEY, pg. 55; TAYLOR-WALTON-YOUNG.
100 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
En esta diversidad de opiniones anecdticas, encont ramos algunas pro-
venientes de la competencia personal (LACASSAGNE era cont emporneo y
mul o de LOMBROSO), de la nat ural preferencia europea por acaparar par a
la propi a naci n la pat erni dad de la criminologa y por la molestia que
en Eur opa central y del Nort e pudo causar que la criminologa tuviese un
" p a d r e " italiano y, para col mo, j ud o. Dej ando de l ado, pues, las varia-
bles que responden a competencia personal , orgullo nacional y raci smo,
nos encontramos frente a dos tipos de respuestas: a) a criminologa nace
en el siglo Xix con el positivismo, sea sociolgico o biolgico; b) la crimino-
loga naci en el siglo xvm con la llamada "escuela clsica". Esta alternati-
va encierra un problema conceptual que justifica el tratamiento de la cuestin.
En definitiva, como bien lo seala BUSTOS RAMREZ, la cuestin est
vinculada a donde quiera ubicarse el origen de la teora sociolgica y aa-
di r amos nosot ros t ambi n ant ropol gi ca. Segn se conciba que el mun-
do social est ya organizado y nicamente nos cabe corregir defectos, o
se conciba que debe cambiar y replantearse sus estructuras, el origen de
la sociologa estar en COMTE O en el Iluminismo (BUSTOS RAMREZ), el de
la antropologa en DARWIN, SPENCER O MORGAN O en el Iluminismo, y el
de la criminologa, en LOMBROSO, GALL O QUETELET O en los "clsicos".
Sintetizando la cuestin, podemos afirmar que, en las ciencias sociales,
el origen de las mismas debe situarse en el positivismo, si entendemos que
el poder est correctamente repartido, y la informacin que nos bri nda ese
saber es necesaria nicamente par a resolver algunas cuestiones coyunt ural es,
o si hacemos lo mi smo sin pl ant earnos el probl ema del poder con lo cual
lo damos por legitimado y distorsionamos t odo el pl ant eami ent o y presu-
poni endo que el saber de las ciencias sociales es un art pour l'art o un
saber que puede usarlo cualquiera par a cualquier fin. Si, por el cont rari o,
ent endemos que el poder debe trasformarse mediante un saber que permi t a
resolver cambi os estructurales y que el saber de las ciencias sociales debe
tener por objeto esos cambios, el origen de las ciencias sociales debe situarse
en el Iluminismo.
Referido al limitado pl ano criminolgico, si consideramos que el crimi-
nalizado es anor mal , ya sea por sus caractersticas biolgicas o psicolgicas,
o por que estadsticamente es un "des vi ado", t enemos un campo del saber
delimitado al margen del poder cont rol ador, la nica referencia al poder
cont rol ador ser la necesaria par a " mej or ar l o" y, por ende, la criminologa
que necesitamos es la que surge con LOMBROSO O con QUETELET. Si, por
el cont rari o, creemos que el sistema penal y la reaccin penal es decir,
la manifestacin represiva del poder deben ser cuestionados y modificados
est ruct urami ent e, la criminologa que necesitamos debe remont arse a los
pl ant eami ent os acerca del fundament o de ese poder, que corresponde a
los llamados "cl si cos", esto es, a los autores anteriores al positivismo y
que arrancan fundament al ment e del siglo x v m.
Simplificando an ms la disyuntiva, digamos que si llevamos a cabo
una aproxi maci n a la criminologa en un sentido crtico, debemos entender
que la criminologa se remont a al moment o en que la burguesa en ascenso
EL NACIMIENTO DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 101
criticaba la estructura del poder punitivo de la nobleza (Est ado absolutista).
Si nuestra aproxi maci n a la criminologa es conformista, debemos remont ar
la criminologa al moment o en que la burguesa ya se hab a afi rmado en
el poder y solo pret end a un saber que le legitimara ese poder y le aconsejase
la forma de mej orarl o. Segn sea la eleccin, la criminologa habr nacido
con BECCARIA en 1765 (o con HOW ARD en 1777) o bien con LOMBROSO en
1876 (o con QUETELET en 1835).
Nuestra eleccin est hecha, de modo que, al no creer que desde nuestro
margen exista la posibilidad de una criminologa conformista, aut omt i ca-
ment e escogemos a los "cl si cos" como el arranque de la criminologa.
No obst ant e, esta eleccin debe ser hecha con cierta reserva, pues "l a crimi-
nol og a", abarcando en ella el sistema de ideas que implica cambios en
la poltica criminal, existi siempre y en todo el mundo.
En efecto: en el mundo se han sucedido conceptos del hombr e, ant r opo-
logas filosficas o antropovisiones, que se correspondieron con cosmovisio-
nes y que envuelven concepciones de la sociedad que se derivan de ellas.
Cada una de estas concepciones ha sido l l amada "derecho nat ur al " e implica
una justificacin de cierto control social represivo o de ni nguno, en los
casos de los derechos naturales anarqui st as y t ambi n una explicacin
del delito. Cada "jusnaturalismo" histrico tuvo su criminologa, o sea,
su sistema de ideas acerca de lo que debe ser el delito y la pena y de las
causas por las que se delinque, lo que implica una crtica o una justificacin
del sistema penal existente en ese moment o histrico. Est o significa que
las criminologas "crticas" y "conformistas" han existido siempre y en
todas las culturas. La circunstancia de haber recurrido a argument os teolgi-
cos o filosficos o a argument os empricos sobre una part e aislada de la
realidad, no puede hacernos perder de vista el fenmeno mi smo: t oda socie-
dad tuvo un discurso criminolgico que explicaba el poder y el delito. Lo
que surge con el Iluminismo no es la criminologa mi sma, sino la criminologa
europea moder na, es decir, la presentacin de la criminologa en la forma
en que los europeos a conciben a partir de entonces y la difunden por
todo el mundo.
Debido a que esa criminologa se nos ha i mpuest o y ha ent rado en
relacin dialctica con nuestras culturas margi nadas y en proceso sincrtico,
debemos t omar el hilo de la mi sma par a ver cmo se produj o esta relacin
o cmo puede producirse, y cul es la perspectiva de su desarrollo desde
nuest ro margen. Est o justifica que nuest ro t rat ami ent o arranque con la crimi-
nologa iluminista.
2. EL CONTROL SOCIAL EUROPEO Y LA REVOLUCIN INDUSTRIAL
Ent re 1700 y 1800, la poblacin inglesa y galesa pas ^ei t ri enas de
seis millones a ms de nueve millones, al mismo t i empo que>|e poment aj e
de ella dedicado a la producci n agrcola disminuy del 70 ft '37%-y
fk
5
product i vi dad agrcola aument en casi el 90%. En sntesis: ^l'fjgfo XVIII
102 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
ingls provoc un incremento de los product os agrcolas y un excedente
de la poblacin rural , que se reuni en bs centros urbanos. Est o fue resul-
t ado de una "r aci onal i zaci n" de la producci n rural, medi ant e la reduc-
cin de la forma de producci n agrcola " a campo abi er t o", en virtud de
las leyes de enclosures o de cercados, que obl i gaban a los propietarios ru-
rales a cercar sus predi os, lo que permiti que lo hiciesen solamente quienes
dispusieron de suficiente capital para ello. Los cercados eliminaron a los
cottagers, que eran los campesinos sin tierra, dueos de unos pocos animales,
que sobrevivan en funcin de un derecho a libre past o en predios comunal es.
El aument o de la pobl aci n demandaba mayores al i ment os, y la forma de
explotacin rural tradicional ya no pod a suministrarlos, por lo cual se san-
ci onaron las Enclosure Acts a partir de 1727, lo que, al aislar los fundos,
facilit un mayor desarrollo de la iniciativa individual y, por ende, el empleo
de tcnicas nuevas. Una serie de innovaciones tecnolgicas en materia de
t rasport e y de i ndust ri a especialmente el perfeccionamiento de los telares,
la mqui na de vapor y la utilizacin de carbn par a la fundicin del h i e r r o -
posibilitaron el establecimiento de la producci n industrial, en las zonas
ur banas y en reemplazo de la producci n artesanal o de manufact ura. Inglate-
rra llev la del ant era en el desarrollo industrial, seguida por Franci a, Al ema-
nia, Est ados Uni dos, Rusia y Japn
5
.
Lgi cament e, en las ciudades de los pases que se industrializaban se
iban concent rando grandes grupos humanos desplazados del campo, en con-
diciones miserables y sin que pudiesen ser i ncorporados a la industria porque
la acumulacin del capital product i vo era incipiente. La oferta de mano
de obr a era enorme y el capital pagaba el m ni mo posible, que era el ni-
vel de subsistencia, conforme a la conocida frmul a de DAVID RICARDO
6
,
con lo cual el excedente econmico constitua la mayor part e del product o
obt eni do
7
.
Se inicia una poca de capitalismo competitivo y salvaje (l l amado ms
ur banament e "capi t al i smo l i beral ") en la cual es necesario acumul ar capital
product i vo par a seguir aument ando la producci n, como una forma de lograr
la superioridad blica y la hegemona de a nacin. Los t rabaj adores ya
no estaban prot egi dos por el rgimen penal , no eran "si er vos" que tenan
garant i zados deberes de prot ecci n del seor feudal, sino que hab an queda-
do " l i br es " para poder compet i r. Los " gr emi os " hab an sido eliminados,
porque nada deb a interferir la "l i bre oferta y demanda" . Los beneficios
deb an reinvertirse en capital product i vo (compra de nuevos equipos), para
lo cual se requera que los burgueses adopt ar an una conduct a austera, dese-
chando t oda t ent aci n de caer en la sunt uosi dad feudal. La austeridad y
sentido prctico del prot est ant i smo resulta ms afn con estos requerimientos
5
Cfr. NIVEAU, pgs. 25 y ss.
6
Dice as la frmula: "El precio natural del trabajo es el precio que es necesario pagar
para que los trabajadores subsistan y perpeten su raza, sin aumentar ni disminuir". Acerca
de RICARDO, cfr. BLAUG, pg. 127; DEANE, pg. 88.
7
Vase BARAN, pg. 102.
EL NACIMIENTO DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 103
tal como lo sealaron por diferentes caminos MARX y W EBER
8
que el
lujo feudal y renacentista catlico, y, en cierta forma, las restricciones al
consumo y la reduccin de los "t rabaj adores i mpr oduct i vos" se i mpo-
nen como necesidad derivada de la acumulacin product i va, lo que responda
perfectamente al model o de ADAM SMI TH
9
. NO debe olvidarse que luego,
en la Revolucin de 1917, LENIN consi derar como "t r abaj ador es i mpro-
duct i vos" a los sacerdotes.
La restriccin del consumo fue una caracterstica de t oda acumul aci n
capitalista, que se observa t ant o en el proceso de los siglos x v m y xi x
como en los procesos de industrializacin o reconstruccin de los autoritaris-
mos y totalitarismos europeos del siglo XX y en el "capi t al i smo aus t er o"
del Japn cont emporneo. El leninismo y el stalinismo soviticos no hicieron
nada sustancialmente distinto de eso para lograr una rpida industrializacin,
solo que los medios fueron diferentes, ya que este ltimo us la estatizacin
del sistema product i vo, en t ant o que el leninismo utiliz al Est ado como
contencin de los t rabaj adores y del consumo de los burgueses. En Latinoa-
mrica, la posicin derivada y dependiente hace que nada contenga al consu-
mo burgus, de modo que la "aus t er i dad" impuesta al t rabaj ador nunca
se t raduj o en una acumulacin que pudiese llevarnos a competir internacio-
nal ment e, porque el consumo burgus fue foment ado por el cent ro, que
no pod a permitir la superacin de la dependencia, puesto que una acumul a-
cin de capital product i vo en la periferia fuera de lo pr ogr amado por
el poder central resultaba disfuncional par a sus intereses.
La idea bsica que domi na la teora econmica del siglo x v m conocida
como "cl si ca", fue formalizada por ADAM SMITH, segn el cual, los inte-
reses pri vados, oper ando en condiciones de libertad, o sea, sin interferencias
estatales en el mer cado, t ermi nan coincidiendo con el inters nacional. La
tesis central es, pues, que "baj o circunstancias sociales, que describiramos
como competencia perfecta, los intereses privados se hallan perfectamente
armoni zados con los intereses soci al es"
10
.
La enorme injusticia social que implic ese proceso de acumulacin
de capital a lo largo del siglo xi x y que se inici a medi ados del siglo x v m,
se t raduj o en un control social seversimo, destinado a la contencin de
quienes llevan la peor part e. La injusticia social en este perodo no puede
caracterizarse simplemente como resultado de una sed de ganancia, de una
apetencia burguesa desmedida, sino que es necesario comprender que fue resul-
tado de una planificacin estatal fra y calculada, que de ese modo obtena
su hegemona o luchaba por ella. Es obvio que en esta carrera Inglaterra
les sac ventaja a Francia y a Alemania mientras crecan los Estados Unidos.
Usualmente se opone "mercado l i bre" a "planificacin econmica", en las
formas de "libre cambi o" vs. "proteccionismo", "liberalismo" vs. "estatis-
mo" , "capitalismo" vs. "socialismo", etc., pero lo cierto es que el llamado "libre-
8
Cfr. BARAN, pg. 103.
9
Vase BLAUG, pg. 64.
10
BLAUG, pg. 94.
104 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
cambi o" no es una reduccin del Est ado, sino una de las tantas formas
de intervencin estatal: es el Estado que interviene para contener a los explo-
tados, como forma de restringir el consumo y permitir a acumulacin de
capital, que o convierte en "potencia". No es ms que una de las vas
que pueden elegirse par a acumul ar capital product i vo, lo cual se ve muy
claramente en la funcin que asume el Est ado en los pases centrales a lo
largo de una part e del siglo x v m y t odo el siglo XIX.
Las condiciones de t rabaj o en ese siglo fueron, en general, infrahumanas.
En Inglaterra, la explotacin de los nios, recomendada por el premier W illiam
Pitt en 1796, es un fenmeno bastante conocido. Una ley de 1802 t rat de
ponerle cierto lmite, pero en la prctica fue letra muerta, pues hasta 1833
no se organiz una inspeccin. En 1819 se limit a doce horas el trabajo
de menores de trece aos, y en 1844, una tmida ley de seguridad industrial
intent prevenir accidentes a menores y mujeres. En Francia, en 1841 se
sancion una ley que prohiba que los menores de diecisis aos trabajasen
ms de doce horas, y la reduccin de la j ornada laboral general a diez horas,
obtenida en 1848, fue inmediatamente ampliada a doce horas en ese mismo ao.
La defensa que encont raban los obreros cont ra esas condiciones de
t rabaj o era la sindicacin, pero, por considerar que la misma afectaba las
condiciones de libertad " na t ur a l " del mercado, las asociaciones sindicales
fueron ri gurosament e prohi bi das.
El parl ament o ingls derog, en 1809, el viejo Statute of Artificers
de 1563, y en 1799 se haba prohi bi do la asociacin, tipificndola co-
mo delito de "coal i ci n", aunque a partir de 1823 se les reconoce un limi-
t ado derecho de asociacin, que es retaceado en 1825.
En Franci a, la ley Le Chapelier, de j uni o de 1791, prohi bi el derecho
de sindicacin y el Code Napolen estableci que el pago de los salarios
se pr obaba con la pal abra del empl eador, disposicin que se mant uvo hasta
1868. La huelga dej de ser delito en 1864, al discriminarse la coalicin,
pero la libertad sindical solo se reconoci en 1884 (NIVEAU; MANTOUX) .
Es indiscutible que hubo distintos moment os en el control social europeo
entre el siglo x v m y la segunda mitad del siglo xi x, pero lo cierto es que,
por sobre las diferencias nacionales dadas por el distinto grado de acumula-
cin de capital product i vo puede sealarse un aluvin ur bano con escasa
o nul a capacidad product i va industrial y una paralela acumulacin bastante
incipiente, que pod a absorber muy poca mano de obra, lo que demand
un control bast ant e terrorista par a evitar que la concentracin de miseria
en t or no a la escasa riqueza, acabase con esta. A este primer moment o
sigue un proceso de disciplinamiento de la pobl aci n ur bana nueva, para
generar una mayor capacidad productiva ent renami ent o laboral que
va acompaada de una creciente acumulacin que provoca una mayor incor-
poracin de sectores margi nados al sistema de producci n industrial. En
los moment os en que fue necesaria mayor mano de obr a se prohi bi la
emigracin, pero, en general, mientras la acumulacin de capital no permiti
la i ncorporaci n de muchos margi nados y la presin aument aba, se apel
a la descompresin foment ando la emigracin.
EL NACIMIENTO DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 105
En estos procesos de acumulacin no puede ignorarse el papel que de-
sempeaban las polticas estatales a nivel naci onal , que desencadenaron las
guerras pero que t ambi n participaron en la hegemona con otros mt odos,
como el de impedir o retrasar la acumulacin en los pases que hab an perdido
la hegemona (Italia, Espaa, Portugal) que, para evitar las consecuencias
de la tensin social, apelaron a la emigracin masiva. Rusia tambin perma-
nece at rasada en este proceso acumul at i vo, salvo el perodo muy t ard o
de acumul aci n acelerada (1880-1913), con gran inversin al emana, que ent ra
en colapso al chocar blicamente con Al emani a en 1914.
El control social del siglo x v m obedece a una contencin terrorista
en un primer moment o y una tendencia disciplinarsta posterior; pero sto
no fue parejo en t oda Europa, sino que se desarroll conforme a los requeri-
mientos de la acumulacin en cada pas. De all que haya una serie de discur-
sos encontrados o aparentemente encontrados. Gran Bretaa t om la delantera
en la acumulacin capitalista, de modo que fue la que pri mero llev a la
burguesa a la posicin hegemnica, y de i nmedi at o se lanz por la senda
de un sistema penal que eliminaba a las personas que obstaculizaban sus
planes imperiales (acumulacin de capital) y que disciplinaba para el trabajo
a las restantes. En esta poltica disciplinaria encajaban los discursos de Ho-
W ARD y de JEREMY BENTHAM.
En Al emani a, la acumul aci n fue ms lenta, lo que oblig a la burguesa
a sostener una lucha bast ant e ms prol ongada con la clase seorial, que
produce discursos mucho ms el aborados cont ra esta en un primer moment o
de pugna hegemnica (los discursos de KANT y de FEUERBACH) y luego, sin
cesar en esta pugna cont ra la nobleza, un discurso que t ambi n protegiese
a la burguesa cont ra la amenaza de los margi nados, como ser el discurso
hegeliano. En Franci a, t odo el discurso iluminista es una bandera burguesa,
pero el estallido revolucionario pone en peligro a la burguesa misma, como
consecuencia de la prdida de control popul ar que genera, por lo cual debe
dar i nmedi at ament e marcha atrs y adopt ar un criterio entre terrorista-
eliminatorio y disciplinarista, que es el que plasma en la ideologa del Cdigo
napol eni co, en t ant o que el discurso revolucionario hab a quedado en la
olvidada obra de JEAN PAUL MARAT.
3. TRASFORMACIONES DE LA PENA EN EL SIGLO xvm
Es indiscutible que en los discursos de la ltima mitad del siglo x v m
y pri mera del siglo XIX, se halla el origen de la forma cont empornea en
que Eur opa muestra o i mpone al mundo la criminologa y que viene
de la mano de la generalizacin de la privacin de libertad como pena.
El contexto de estos discursos ha sido objeto de muchos estudios, generndo-
se en los ltimos aos una considerable discusin, a part i r de la obra pionera
de RUSCHE y KIRCHHEIMER (1938) y de las muy posteriores de MICHEL FOU-
CAULT (1975), de MELOSI y PAVARINI (1977) y de IGNATIEFF (1978). La obra
de RUSCHE y KIRCHHEIMER es un product o de la l l amada "Escuel a de Frank-
106 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
f ur t " y sus primeros y sustanciales captulos pertenecen a RUSCHE
1 1
, donde
se sostiene como tesis central que la pena principalmente la de privacin
de libertad depende del mercado de trabajo, lo cual indicara que la crea-
cin de ese mercado por el capitalismo haba generado la prisin en el siglo
xvi l , tesis que se ha criticado por estrecha, pues sin negar la vinculacin,
se seala que dicho mercado forma part e de una probl emt i ca mayor, como
es la del t ot al de las relaciones de producci n
12
. FOUCAULT, en su famoso
Surveiller et punir, desarrolla su tesis adel ant ada en Ro de Janeiro y atribuye
el nacimiento de la prisin a la necesidad de disciplinar. Este es ot ro marco
que se ha calificado de estrecho (ZACCARIA; BERGALLI; etc. ), porque viene
referido al concept o de poder de FOUCAULT, y, por ende, al debate en forma
del mi smo.
De cualquier manera, por sobre las diferencias que aparecen en este
debat e, lo cierto es que nadie duda de que el surgimiento de la prisin
fue un producto de la revolucin industrial, y, como lo seala con t odo
acierto BARATTA, se consol i daron dos tesis centrales que son comunes a
ambas obras: " a) para que se pueda definir la realidad de la crcel e interpre-
tar su desarrollo histrico, es necesario tener en cuenta la funcin que efecti-
vamente cumple esta institucin en el seno de la sociedad; b) para individualizar
esta funcin es menester tener en cuenta los tipos particulares de sociedad
en los que la crcel aparece y evoluciona como institucin soci al "
1 3
. Si
bien no pueden minimizarse las diferentes interpretaciones, no es menos cier-
t o que estas se agudi zan en la medi da en que del nacimiento de la prisin
quieren extraerse enseanzas que nos permitan entender el actual moment o
del control social puni t i vo, especialmente en los pases centrales. En cuant o
al origen, no quedan dudas acerca de que su generalizacin fue el product o
de la revolucin industrial
14
y con ello queda claro que sin capitalismo no
hubiese habi do crcel como pena, ms que en una limitadsima medida,
casi reducida a lo que se ha dado en llamar "mal a vi da", o sea, control
de "desvi ados menor es", que solo parcialmente son disfuncionales al poder.
El pas que sirve de " mode l o" para describir esta evolucin de la pena
es Inglaterra, pues su posicin de vanguardi a en la acumulacin capitalista,
permite visualizar el fenmeno con interferencias menores.
En el siglo xvi l ingls se establece, pri mero, una extensin de la pena
de muert e, impuesta por t odo un aparat o de publicidad ceremonial y pblico,
medi ant e leyes que fueron conocidas como el "Cdi go sangr i ent o" (Bloody
Code), y que la conmi naba par a el asesinato y para la falsificacin, abarcan-
do una gama enorme de delitos. En la prctica era frecuentemente eludida
por los jueces o por gracia, lo que daba un amplio margen de arbitrariedad
par a su imposicin
15
. La alternativa a la prisin fue la deport aci n a Am-
11
Vase GARCA MNDEZ.
12
Cfr. MELOSSI; PAVARINI; BERGALLI-BUSTOS RAMREZ; BARATTA.
13
BARATTA, pg. 193.
14
Cfr. MELOSSI-PAVARINI; IGNATIEFF.
15
Vase IGNATIEFF, pg. 37.
EL NACIMIENTO DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 107
rica. La crcel estaba reservada par a los procesados y para los que esperaban
las ejecuciones de sentencia, pero como pena nicamente par a los infractores
de menor cuanta y deudores, aunque como alternativa para la menor cuanta
funcionaba tambin la pena de azotes. Las condiciones de la crcel para
los infractores de poca mont a eran muy diferentes de las que surgen luego:
la alimentacin se la proporci onaban sus parientes o amigos; hab a una
j erarqu a i nt erna que opon a resistencia a los guardiacrceles, que no eran
pagados por el Est ado, sino que vivan de exacciones; el acceso a la crcel
permita las relaciones sexuales y el cont rol pblico par a ciertos excesos.
Una interferencia en el sistema punitivo la constituy la guerra colonial,
que culmin con la independencia de los Est ados Uni dos y que cort las
posibilidades de la deportacin a Amrica, i ncrement ando la pena de galeras,
aunque la mayor demanda de mano de obra provocada por la guerra hizo
disminuir la presin sobre las crceles, y los jueces intervinieron con sentido
prct i co, usando la condena a servir en el ejrcito o en la flota como alternati-
va a la prisin
1
^. El fin de la guerra y la desmovilizacin agravaron la situa-
cin, lo cual se t rat de resolver a partir de 1783 aument ando las penas
de muert e, pero su nmero ya rebasaba el lmite tolerable para el argumen-
t o de misericordia y justicia del sistema ant e las propi as clases burguesas,
y el probl ema cont i nuaba sin resolverse. En los t rei nt a aos siguientes se
produj o el i mpact o de los filntropos y del disciplinarismo de BENTHAM
y se march con avances y retrocesos por el camino de la generalizacin
de la prisin conforme a la regla del aislamiento y del silencio. El aislamiento
destruy la "lite de los pr esos" que cont rapesaba a los carceleros, impidi
las relaciones sexuales y el cont rol que implicaba la fcil relacin con el
exterior por parte de los reclusos en el anterior sistema de crcel par a infracto-
res de menor cuant a, dej a los presos aislados, en silencio, en las manos
omni pot ent es de los carceleros, y sin lugar a dudas gener una imagen pblica
de disciplina que se extendi a todas las instituciones totales (hospitales,
manicomios), en la forma de una fbrica. Con t oda ingenuidad, NIVEAU
dice que las fbricas parecan crceles, pero todos los estudios cont empor-
neos (particularmente MELOSSI-PAVARINI) nos sealan lo cont rari o: las cr-
celes se construyeron sobre el modelo de as fbricas. A partir de entonces,
cuestionar la disciplina de las crceles fue mucho ms que cuestionar un
sistema punitivo, pues i mport aba t ant o como controvertir la disciplina capi-
talista y el capitalismo mi smo: "Despus de 1850 desconfiar de la lgica
carcelaria significaba desconfiar no solo de una institucin aislada, sino
de la total estructura del sistema i ndust ri al "
17
.
Es muy difcil extraer conclusiones de esta evolucin, que puedan ser
vlidas par a nuestros das, al menos con el carcter general con que se preten-
di hacerlo en las obras pioneras, pero puede ser que la relacin con el
mercado del t rabaj o haya sido relativa y que el objetivo disciplinario se
haya logrado en pequea medi da, aunque lo que no puede negarse es que
Cfr. iGNATIEFF, pg. 91.
IGNATIEFF, pg. 237.
108 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
el valor simblico del orden disciplinario para la burguesa hegemnica,
como autoafirmacin de sus propi os valores, fue fundamental en esta et apa
del capitalismo "sal vaj e" o "l i ber al " o de la "compet enci a desor denada".
4. LOS DISCURSOS DISCIPLINARIOS INGLESES
La necesidad de disciplinar a las masas rurales desplazadas a la ci udad,
de entrenarlas y someterlas a la dura disciplina fabril, en un mundo austero
y en que el t rabaj o regl ament ado por otros hombres y en encierro reemplaza-
ba al t rabaj o con horarios regulados por el sol y las estaciones al abi ert o,
ms all de la eficacia disciplinante real que pudo haber t eni do la prisin,
o simplemente (o predomi nant ement e) simblica, fue satisfecha en Inglaterra
con ideologas dispares y hasta incompatibles. La creacin ideolgica de
la realidad en materia de cont rol social punitivo es de tal magni t ud, que,
muchas veces en la historia de los ltimos siglos, podr verse cmo una
ideologa es descart ada cuando ya no resulta funcional para justificar una
realidad y la mi sma realidad pasa a justificarse con ot ra ideologa.
Una de las corrientes disciplinaristas viene inspirada por el pensami ent o
" no conf or mi st a" ingls, que eran pequeas sectas puri t anas, restos de la
revolucin puri t ana del siglo x v n . En esta corriente se inscribe, como figura
sobresaliente, J OHNHOW ARD, que era un pacfico terrateniente que en 1773
siente el impulso mstico de prestar un servicio a los presos y con ello a
la Humani dad, l anzndose a recorrer todas las crceles europeas y publicar,
en 1777, su famosa obr a The state oprisons. HOW ARD crea en el pecado
universal y, por ende, al igual que los cuqueros, en el poder curativo de
la plegaria, la meditacin y la introspeccin. El aislamiento en la celda y
el orden en el t rabaj o eran las condiciones par a que se produzca la conversin.
Est a tradicin religiosa que lleva al aislamiento celular viene a coincidir
con ot ra de sentido opuest o: la de los mdi cos, particularmente de HARTLEY
y la escuela mdica de Edi mbur go. Sostenan estos mdi cos, de al guna mane-
ra, la teora de la enfermedad nica, o sea, que negaban la diferencia entre
cuerpo y psiquis, con lo cual concluan que la causa de cualquier enfermedad
se hal l aba en la indisciplina de los pobres: la embriaguez, la holgazanera,
el desorden sexual, etc. De all que, t ant o en los hospitales como en las
crceles, resultara indispensable ensear a los pobres a ser dciles, devotos
y aut odi sci pl i nados
18
. " Las teoras de HARTLEY llevaron a los mdicos a
creer que, una vez que el cuerpo de los pobres fuese sometido a disciplina,
t ambi n su muerte habr a adqui ri do el gusto por el or den" . Est a disciplina
requera sacar a los pobres de su medi o para someterlos a un ent renami ent o
de orden, lo que demandaba su i nt ernami ent o en una institucin t ot al .
El moral i smo puri t ano se recubra as con argument os cientficos que
llevaban a la mi sma conclusin: aislamiento, silencio, orden, disciplina, en
el marco de instituciones t ot al es, cuyo objeto es ent renar en esos valores.
18
Cfr. IGNATIEFF, pg. 67.
EL NACIMIENTO DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 109
Los argument os religiosos de HOW ARD llevaban el ropaje materialista
de BENTHAM, pero por ambas vas se afi rmaba la posibilidad de corregir
por medio de una disciplina fsica, que, par a HOW ARD, permita llegar a
la conciencia del pecado, y par a BENTHAM, ordenaba los instintos hacia
el placer y la evitacin del dolor.
Obvi ament e, fue JEREMY BENTHAM (1748-1832) quien llev ms adelan-
te esta idea disciplinarista. Ideolgicamente habl ando, BENTHAM fue un po-
sitivista, aunque su esquema no se presentase de esa maner a, no se hubiese
an acuado el t rmi no y, en general, no se lo considerase un positivista.
Su mxi ma fue: " La mayor felicidad posible par a el mayor nmero posi bl e",
principio utilitario que arraig profundament e en la tica inglesa claramente
burguesa. Usualmente se dice que BENTHAM era "utilitarista" y no positivista.
Sin embargo, los caracteres del positivismo estn presentes en su pensa-
mi ent o: culto al hecho, negacin de t oda metafsica, racionalidad entendida
como utilidad par a producir placer y evitar dol or, la utilidad pblica entendi-
da como la suma de las felicidades individuales. Con razn se ha dicho
que el utilitarismo no es ms que un positivismo al que se suma un "cl cul o
de rent abi l i dad" ( DUGUI T) .
Par a BENTHAM, el hombr e no tiene ningn derecho anterior ni indepen-
diente del Est ado, ni t ampoco la moral se distingue del derecho: si no se
afectan ciertos derechos es por que es til no hacerlo; si se distingue entre
moral y derecho, ello obedece a que la extensin del derecho a t oda moral
sera inconveniente. Puede verse claramente que esta posicin no tiene nada
que ver con la del cont ract ual i smo francs y con t odo el "der echo nat ur al "
liberal. La pena, dent ro de este esquema, tiende a devolver una cant i dad
igual de dolor, porque esto es til para disciplinar conforme a un sistema
de penas y recompensas. Par a que el sistema funcione se requiere que opere
una cuantificacin exacta, mat emt i ca, del dol or inferido. En BENTHAM se
ha sealado certeramente que se mezclaron ideas razonabl es con extrava-
gacin
19
. Una de ellas fue proyectar una mqui na par a azot ar, con el fin
de que la cant i dad de dol or no dependiera de la fuerza o empeo que quisiese
poner el ejecutor.
La creacin mayor de BENTHAM fue el panptico, cuya invencin pre-
senta BENTHAM en su Memoria del Panptico de 1791
20
. El panpt i co es
una verdadera mqui na de disciplinar, donde con el m ni mo de esfuerzo
es decir, con el mxi mo de econom a se obtiene el mxi mo de cont rol ,
esto es, el m ni mo de privacidad o de evasin a la vigilancia.
Se trata de una obra arquitectnica consistente en una torre central con
corredores dispuestos radialmente, en forma que desde el centro basta volverse
para mantener la visin de lo que sucede en t odo el edificio. Nada perturba
la perspectiva en esa arquitectura y, adems, los vigilados viven en constante
tensin, puesto que no pueden vigilar a sus guardianes, sin saber si son observa-
dos, pero sabiendo que en t odo momento pueden ser objeto de control.
19
Vase MAR, pg. 14.
20 Cfr. MAR.
110 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
Esa " m qui na " de observacin era propuest a por BENTHAM par a cual-
qui era ot ra institucin anl oga ("hospi t al es, fbricas, casas de educacin,
cuarteles, en fin, cualquier establecimiento en que un nico hombr e est
encargado del cuidado de muchos") .
No es necesario meditar mucho par a percatarse de que BENTHAM elabo-
r aba algo ms que un instituto carcelario, o sea, un verdadero pr ogr ama
poltico, y, pese a todas las crticas, no es posible dejar de experimentar
t ot al ment e la enorme tentacin de suscribir la afirmacin de FOUCAULT,
en el sentido de que esa arqui t ect ura propon a la frmul a par a una generaliza-
cin, pues "pr ogr ama, a nivel de un mecanismo elemental y fcilmente
trasferible, el funcionamiento de base de una sociedad t oda ella at ravesada
y penet rada por mecanismos di sci pl i nari os"
21
. Cualquiera sea el valor que
se le asigne a la tesis de FOUCAULT, resulta innegable que el industrialismo
i nt roduj o una paut a disciplinaria que aspi raba a ser un model o social. El
plan de BENTHAM no puede evaluarse en t oda su magni t ud si no se lo visua-
liza desde una perspectiva global y especialmente con respecto a la prohi bi -
cin de coalicin, o sea, con la persecucin del sindicalismo y la punicin
de las huelgas. En la crcel anterior a HOW ARD los presos no estaban aisla-
dos y, por ende, constituan un " pode r " , conforme a una jerarquizacin
propi a. Los presos aislados, en cambi o, act an por intereses inmediatos
personales y no tienen oport uni dad de adqui ri r conciencia poltica de su
posicin ni del papel social asi gnado. Est a ley se repetir hasta la actualidad:
en condiciones de aislamiento, sin organizacin, los motines de presos son
estallidos violentos en forma de desbordes emocionales de impotencia, a veces
con intil crueldad, funcional al discurso de la agencia controladora y al
sistema, que los magnifica y extrae argumentos para reproducir la violencia
represiva. El aislamiento celular de los presos y la ley del silencio no son
ms que el correlato de la prohibicin de a sindicalizacin de los trabajadores.
Aislamiento celular y silencio de los presos, y prohibicin de la sindicali-
zacin obrera, son la mi sma cosa: con el sindicalismo prohi bi do y la huelga
penada, las huelgas eran brot es irracionales de violencia sin objetivos claros,
que le permitan al reaccionario LEBON desarrollar su teora de la "pal eo-
psi qui s" de la " ma s a " , rebatida por FREUD, aunque repetida por t odos
los penalistas y criminlogos del positivismo. Los margi nados no pod an
organizarse en la vida libre porque pert urbaban el funcionamiento libre del
mercado de t rabaj o; menos an pod an organizarse presos, porque hubiera
sido la negacin de la disciplina que los llevara a la racionalidad.
El silencio se i mpone no solo entre preso y preso, sino t ambi n entre
preso y personal . Este silencio entre preso y personal, justificado t ambi n
en funcin de la disciplina, cumple en la prctica varias funciones: impide
que el personal se percate de su papel, que t ome conciencia de su funcin
social y, part i cul arment e, conciencia de clase. El dilogo preso guardi a po-
dra destruir t oda la obr a de alienacin a que se somete al personal de
las agencias del sistema penal .
21
FOUCAULT, pg. 212.
EL NACIMIENTO DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 111
Con el disciplinarismo ingls se introduce una enorme distancia entre
el discurso jurdico-penal y la realidad institucional. Esta distancia fue obser-
vada de inmediato y denunci ada por otros pensadores de la poca, especial-
ment e los ms radicalizados, como W ILLIAM GODW I N, que en 1793 publica
su Enquiry Concerning Potical Justice, obr a en que se opone abi ert ament e
a las tesis de HOW ARD, denunci ando el objetivo aut ori t ari o de mej orar a
las personas como un procedimiento que aniquilaba la imaginacin, la
elasticidad y el progreso de la ment e. Rechazaba francamente el aislamiento
como medio de embrutecer y generar resistencia. Afi rmaba que la pena
dirigida a la mente era t an brut al como la que se diriga al cuerpo y negaba
t oda posibilidad de mej orami ent o mediante el aislamiento, que no haca
ms que aument ar las tendencias melanclicas
22
.
GODW IN fue un filsofo anarqui st a, que se opon a a t oda coaccin,
pr opugnando la abolicin del Est ado nacional, considerado como fuente
de guerras y de aut ori t ari smo. No era r ar o que se resistiese al disciplinarismo,
pero lo cierto es que su oposicin part a de los mismos post ul ados en los
cuales HOW ARD fundaba el disciplinarismo, pues su fondo era puri t ano y
su respeto absol ut o a la conciencia nica ley legtima la derivaba de
los principios puri t anos. Crea, al mejor estilo iluminista, en el progreso
continuo de la razn y abogaba por la vida en pequeas comuni dades, con
un m ni mo de coaccin cont rol adora, siempre acompaada de consejos
23
.
La crtica al discurso disciplinarista se acent u entre 1790 y 1800, como
resultado del crecido nmero de presos polticos radicales y liberales que
fueron a poblar las crceles inglesas y que pod an relatar sus experiencias.
El idilio entre los reformadores sociales puri t anos o utilitaristas y los liberales
lleg, pues, a su fin, como veremos que sucede luego en el Cont i nent e y
se generaliza, cuando la burguesa se asienta y se desembaraza del liberalismo,
adopt ando la ideologa disciplinarista del positivismo. La r upt ur a inglesa
entre disciplinarismo y liberalismo no hace ms que adel ant ar un proceso
que se repetir en Europa continental, y la falta de sincronismo entre estos
fenmenos no tiene ot ra razn que el asentamiento hegemnico burgus
ingls que, como resultado de la posicin de vanguardi a en el proceso de
acumulacin capitalista, gener las condiciones fracturantes con anterioridad.
El aislamiento carcelario comenz a ser disimulado bajo expresiones
eufemsticas, pero ya en el siglo pasado no pod a ser defendido seriamente
con los argument os howardi anos. El disciplinarismo fue denunci ado por
los liberales ingleses como un avance del poder estatal, que iba acompaado
de la tentativa de establecer una polica met ropol i t ana en Londres, la cual
fue rechazada en 1818 y finalmente obt eni da por el premier Peel en 1829
24
,
ao en que se crea Scotland Yard, llamada as algunos aos despus por que
ocupa un edificio que hab a servido de residencia a los prncipes escoceses
22
Vase IGNATIEFF, pg. 131.
23
Cfr, COL, I, 32 y ss.
24
Cfr. SKOLNICK, pg. 2.
112 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
cuando visitaban Londres
25
. A diferencia de lo ocurrido en Franci a, que
hab a creado su polica ochenta aos antes y que haba sido fuertemente
criticada en Inglaterra por su funcin represiva poltica, los ingleses hab an
cont i nuado con el sistema de particulares a quienes se recompensaba cuando
ent regaban un delincuente.
La ideologa de la disciplina como fuente de salud moral y fsica llega
al extremo de llevarse al pl ano poltico: la salud es nicamente posible en
una sociedad con adecuadas condiciones polticas. Est o, que en general puede
llegar a suscribirse, fue expresado en planteos simplistas, como el de BENJA-
MN RUSH en los Estados Uni dos, el cual i nmedi at ament e despus de la gue-
rra de independencia, pone de relieve la mayor salud ment al entre los
revolucionarios que entre los que hab an permaneci do leales a los ingleses
26
.
La artificiosidad de esta ideologa y su not ori a rupt ura con la realidad no
impidieron que siguiera vigente, encubriendo un control social represivo
de mera contencin de margi nados, que era al t ament e funcional a la burgue-
sa inglesa y que la aut oafi rmaba en el convencimiento de que la criminalidad
era el resultado de la resistencia de los pobres a la racionalidad industrial
(trabajo fabril en condiciones i nfrahumanas). Haci a medi ados del siglo XIX
y part i cul arment e despus de 1850, la acumulacin de capital permiti a
los ingleses disminuir la criminalizacin, pues la i ncorporaci n de capas
humanas de menor product i vi dad al sistema y el consiguiente aument o sala-
rial para las ya i ncorporadas, hicieron innecesario el anterior grado de con-
tencin. Es absurdo ver en esto un xito de la prisin disciplinarista, puest o
que no fue ot ra cosa que el resultado de un nuevo moment o de poder.
Sintetizando las caractersticas del disciplinarismo ingls de fines del
siglo XVIII y comienzos del siglo XIX y las consecuencias que podemos ex-
traer de ellas y que conservan vigencia, es dable sealar: a) El disciplinarismo
ingls fue un movi mi ent o tpicamente burgus, propi o de una burguesa
que hab a l ogrado una posicin hegemnica y que enunci aba un discurso
de orden, b) En ese discurso de orden, el delito es est udi ado como un desarre-
glo o enfermedad, product o de la indisciplina de los pobres, que no se adapt a-
ban a la "r aci onal i dad" urbano-industrial, es decir, a las paut as de produccin
fabril con remuneraci n conforme a la " l e y" de Ri cardo, c) Este discurso
de orden pl ant e un abi ert o moral i smo en t odos los rdenes, lo que encaja
en la tradicin puri t ana inglesa y habr a de continuarse en nuest ro siglo,
con manifestaciones tales como la l ucha por la enmienda constitucional pr o-
hibitiva del alcohol en los Est ados Uni dos, comnment e l l amada "l ey se-
ca"
2 7
, y las actuales tendencias de la jurisprudencia norteamericana, d) Como
resul t ado de este moral i smo las prisiones fueron concebidas como "mqui nas
de di sci pl i nar" par a la producci n industrial, programa que s extendi
a t odas las instituciones t ot al es, e) El discurso de orden moralizante del
disciplinarismo (HOW ARD O BENTHAM) se apart compl et ament e de la reali-
25
Vase THORWALD, pg. 47.
26
Vase ROSEN, pg. 208.
27
Cfr. GUSFIELD.
EL NACIMIENTO DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 113
dad de institucin t ot al , creando una brecha entre discurso y realidad en
t or no a la funcin de la prisin, que desde entonces j ams se ha reduci do,
llegando a grados tales de absurdo que, a veces, inclinan a imaginar hipocre-
sa, y ot ras, alienacin.
5. LA CRIMINOLOGA CONTRACTUALISTA
Como ya lo sealamos, Inglaterra t om la delantera en la acumul aci n
del capital, con lo que la burguesa inglesa logr una posicin hegemnica
antes que las burguesas continentales. En Eur opa continental, pues, la bur-
guesa cont i nuaba su pugna hegemnica con la clase seorial, y con ese
fin el abor un discurso que en gran parte es ext rao a los ingleses, que
ni cament e lo reciben por medio de sus liberales. Este discurso terico euro-
peo, que florece cont emporneament e al disciplinarismo en Inglaterra, se
basa en lo que se ha l l amado "el paradi gma del cont r at o"
2 8
.
La clase seorial que era t ri but ari a del pensami ent o teocrtico del Est ado
absol ut o, pr opugnaba una concepcin organicista de la sociedad, que justifi-
caba la hegemon a dl a nobleza. El "der echo nat ur al " teocrtico se fundaba,
con variables, en un orden " na t ur a l " en que la sociedad, ent endi da como
un organi smo, se compon a de partes u rganos cada uno de los cuales
tena asignada una funcin por vol unt ad divina, y, como es lgico, a la
nobleza le correspond a el poder poltico. A lo largo de la historia, es usual
que cuando un sector poltico tiene el poder afirme que su hegemon a es
" na t ur a l " y frecuentemente acuda par a ello a un concepto organicista de
la sociedad, que siempre es un model o ant i democrt i co (en un organi smo
no se decide por vot o mayori t ari o de las clulas sino que cada una, conforme
a su estructura, cumpl e la funcin que corresponde al tejido del que forma
part e). A este discurso legitimador de la posicin hegemnica de la nobleza
en funcin de la concepcin de la sociedad como organi smo " na t ur a l " ,
la burguesa deba oponer ot r o discurso, que atacase esa concepcin de la
sociedad. Ese fue el discurso contractualista.
En t ant o que el organi smo es algo " na t ur a l " , el cont rat o es "art i fi ci al ",
hecho por el hombre. Si la sociedad es una creacin "artificial' ' contractual
la nobleza puede ser despl azada de su posicin hegemnica por una modifica-
cin del cont r at o.
Esa es la clave central de la teorizacin contractualista: los hombres
devenan libres para cont rat ar, con derechos anteriores a los de la sociedad
y que no pod an ser negados por esta. El burgus " l i br e" pod a oponerl e
a la nobl eza sus derechos anteriores al cont r at o y modificar el cont rat o
desplazando a la nobleza. An pod a llegarse ms lejos y oponerle a la
nobleza un derecho de resistencia y hasta un derecho a a revolucin.
Resulta claro que este desarrollo t eri co, con t oda la fina el aboraci n
que lo acompa, fue por completo ext rao a BENTHAM, que lo cont empl -
is Cfr. PAVARINI.
114 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
ba horrori zado y que en ningn moment o acept los Derechos del hombre
y del ciudadano franceses de 1789, pues el "ut i l i t ar i smo" de BENTHAM no
era ms que un practicismo disciplinarista burgus que armoni zaba bast ant e
bien con la tradicin puri t ana. Par a ese disciplinarismo como para la
posterior ideologa europea continental de la burguesa ya hegemnica
el crimen era una enfermedad, un desarreglo, en t ant o que para el cont ract ua-
lismo era la decisin libre de un hombre que violaba el cont rat o: si el acceso
a la riqueza se establece conforme a paut as de conduct a establecidas cont rac-
t ual ment e, quien pretende acceder a ella por caminos prohibidos por el con-
t r at o, viola el cont rat o.
El delito, as ent endi do, era el resultado de una decisin libre, t omada
por quienes no tenan riqueza para acceder a ella por una va no aut ori zada
cont ract ual ment e. No era ninguna ofensa a Dios ni t ampoco pod a conside-
rrselo como una enfermedad ni un desarreglo. La burguesa en ascenso
rechazaba al mismo tiempo a concepcin criminolgica del Estado teocrtico
o absoluto y la tesis criminolgica de una burguesa asentada en posicin
hegemnica: la primera, porque rala criminologa dla nobleza; la segunda
porque era la de una burguesa con una cuota de poder dla que an no dispona.
Conforme a la concepcin criminolgica del absolutismo, la pena era
una sancin impuesta para demost rar y reafirmar la omnipotencia divina
(y real o soberana, por delegacin t errena). De all que la pena se aplicara
a cosas, animales, ausentes y muert os. Par a la criminologa disciplinarista
inglesa, era la forma de curar la enfermedad moral , disciplinando los instin-
tos de los pobres con premios y castigos. Los castigos requeran la imposicin
de una cuot a de dol or que deba corresponder al dolor causado, es decir,
una suerte de talin disciplinario. Par a el contractualismo de la burguesa
continental europea en ascenso, la pena tiene ot ro sentido: es la reparacin
del dao ocasionado con la violacin del contrato.
En efecto: en el derecho civil, cuando se viola un cont rat o, surge una
obligacin de reparar, que si no se cumple se t raduce en un embargo de
una parte del pat ri moni o que se ejecuta vende y su product o pasa al
damnificado a ttulo de indemnizacin.
Cuando la sociedad se concibe metafricamente como un enorme con-
t r at o, la violacin de las obligaciones que de l emanan de hacer o de
no hacer, esto es, delitos de omisin o de accin obliga a una reparacin,
pero, como los que violan el cont rat o son los pobres, lo nico que puede
embargrseles es lo nico que pueden ofrecer en el mercado, o sea, su capaci-
dad de trabajo ( PAVARI NI ) . De all que la pena ideal sea la pena privativa
de libertad, que permite institucionalizar a la persona una cierta canti-
dad de t i empo, lo que le impide ofrecer durant e ese tiempo su nico bien,
es decir, su capacidad l aboral .
Obvi ament e, este cont ext o ideolgico tiene un carcter marcadament e
clasista, pues si se desarrollase coherentemente, la privacin de libertad se
reservara a quienes no tienen ot ra cosa que ofrecer en reparacin y, en
definitiva, todo preso sera un preso por deudas. Por ot ra part e, esta ideolo-
ga permite que se extienda la pena privativa de libertad sin necesidad del
EL NACIMIENTO DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 115
discurso disciplinarista, respondi endo, simplemente, a la necesidad de pro-
veer una contencin para las clases margi nadas con una pena intermedia
entre las brutales penas corporales y las benignas penas de detencin con
escasa seguridad par a infractores. menores. La burguesa en ascenso deba
most rar ant e s misma una "r aci onal i dad" (o racionalizacin) en la cual
no haba lugar para una generosa prodigacion de muert es terribles y pblicas,
propias del orden del Est ado absol ut o. La prisin es una pena suficientemente
grave, que tiene la ventaja de ejecutarse en secreto, oculta por muros de
piedra. Adems, la prisin permite una medicin lineal, que se corresponde
con t odos los planteos lineales de la poca, propios de una cosmovisin
mercantilista.
Cabe recordar que el " pr ogr es o" de la razn era lineal, que las medidas
eran "l i neal es", que se procuraba la simplificacin de las medi das de peso
y distancia para facilitar el comercio y la divisin decimal de las fracciones
de moneda. No en vano uno de los trabajos de BECCARIA, que act a como
"evangel i st a" de esta ideologa, est referido al "desorden y remedios de
la moneda"
2 9
.
Este afn lleva a que las penas se t abul en mat emt i cament e y se sancio-
nen sistemas de "penas fi j as", como el del Cdigo revolucionario francs
o el del Cdi go del Imperi o del Brasil de 1830, aunque bueno es sealar
que a esa consecuencia t ambi n se llegaba por la va del disciplinarismo
ingls, lo que revela que la burguesa europea en general requera el sistema
de penas fijas, quiz como una garant a para s mi sma. Hoy resulta curioso
ver un cdigo donde se t abul an en forma cerrada agravantes y at enuant es
y en las not as de pie de pgina se hacen clculos mat emt i cos para facilitar
la t area del j uzgador.
Adems de que t oda prisin fuese una "pri si n por deudas " , el pl ant eo
contractualista encierra ot ra grave contradiccin interna: pasa por alto al
damnificado directo; es decir: desde la Edad Media europea los bienes jurdi-
cos lesionados fueron expropiados por el Est ado absol ut o y el papel del
lesionado fue casi nulo frente al sistema penal, dueo de la accin. La "soci e-
da d" se cobraba por la violacin del " c ont r a t o" , pero el directo damnificado
no cobraba nada. Esa situacin permanece prcticamente igual hasta este
moment o ( HULSMAN) .
Cabe observar que si nos atuviramos a las versiones corrientes en la
manualstica, pareciera que el cambi o que se produce en la ltima part e
del siglo xvi l l y en las primeras dcadas del siglo XIX, es casi "espi r i t ual ",
o sea, que una suerte de "opi ni n pbl i ca" demandaba esos cambi os, a
la que respondi el noble milans CESARE BECCARIA (1738-1794) con la pu-
blicacin de su pequeo libro Dei delitti e delle pene, que de i nmedi at o
fue t raduci do al francs a instancias de VOLTAIRE, seguidamente a ot ras
lenguas, y la consiguiente difusin de sus ideas y la aparicin de epgonos
en varios pases desencaden un rpido movimiento de reforma que se exten-
di a t oda Eur opa. Entender el contractualismo penal de esta manera implica
29
BECCARIA, 1770.
116 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
hacer abstraccin de t odo su contexto de poder y atribuir la trasformacin
que el control punitivo sufri al surgir la revolucin industrial, a una ideolo-
ga, cuando vemos que la miseria es un claro product o de la situacin de
la burguesa europea continental.
Esta visin di st orsi onada del proceso que tiene lugar en esos aos se
refuerza dej ando ese per odo fuera de la criminologa, relegada a unas pocas
pginas de la historia del derecho penal . De este modo, se minimiza el fen-
meno que as adquiere carcter casi anecdtico al tiempo que se lo
aisla epistemolgicamente de la criminologa. No deja de ser un hbil recurso
par a ocultar la perspectiva de conj unt o y dificultar la verdadera nat ural eza
de la t ot al i dad del proceso de control social punitivo que acompa el as-
censo de la burguesa europea y que culmin con el positivismo, cuando
esta ya no tuvo necesidad de pugnar con la nobleza.
6. CONTRACTUALISMO TALIONAL DEL DESPOTISMO ILUSTRADO: KANT
El cont ract ual i smo criminolgico t uvo varias vertientes, lo cual t ermi n
most r ando que era peligroso para la burguesa y que nicamente deba ser
usado en la medi da estrictamente necesaria a su lucha con la clase seorial.
En t odo moment o se i nt ent presentarlo como " r aci onal " , aunque razn
en este sentido era ent endi da como "conoci mi ent o r aci onal " en sentido
ms o menos realista, es decir, una potencialidad que permita el acceso
a un conocimiento en forma que pudi era evidenciarse de idntico modo a
cual qui era ot ro que ensayase el mi smo camino intelectual. Dicho de esta
maner a siempre en trminos aproxi mados y pasando groserament e sobre
matices a veces i mport ant es, la razn sera el conocimiento mostrable
que excluye el conoci mi ent o que adquiere por medio del "act o de f e " .
General ment e se considera a INMANUELKANT (1724-1804) como el gran
filsofo occidental que pone las bases de la sociedad pluralista moder na.
En cierto sentido es verdad, pues KANT recorre, sin saberlo, un cami no que
muchos siglos antes haba recorrido el pensamiento oriental, sent ando las
bases del pl ural i smo ideolgico co-existente. Siempre que en la historia una
sociedad debi establecer una co-existencia pluri-ideolgica, debi admitir
que hay "algo" a lo que no puede llegar el pensamiento "demostrable"
y que obliga al respeto a la conciencia ajena. Est o lo saba t ambi n el cristia-
nismo y los verdaderos msticos cristianos llegan o se aproxi man a lo mi smo,
pero la estructura de poder del cristianismo institucionalizado (catlico, ort o-
doxo, y prot est ant e), muchas veces lo i gnor, sacando a relucir las teoras
de sus msticos ni cament e cuando eran obj et o de persecucin. Quiz la
expresin literaria ms hermosa de la aberrant e contradiccin entre una
religin que i mpone el respeto a la conciencia y la estructura de poder de
su forma institucionalizada, sea la leyenda del " Sumo I nqui s i dor "^, solo
que, por lo general, termin en forma diferente (el inquisidor quem a Cristo).
30
DOSTOIEVSKI, libro v, 5.
EL NACIMIENTO DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 117
KANT vuelve a recorrer este cami no y en este sentido no le qui t amos
el mri t o y al investigar los lmites de la " r a z n " (Kritik der reinen Ver-
nunft), de la " r a z n " que llam " p u r a " (reine), descubri que la "cosa
en s " (lo " r e a l " , por as llamarlo) no puede ser alcanzada por esta " r a z n" ,
por que siempre est humanament e limitada por el t i empo (aritmtica) y
el espacio (geometra). De all que no encontrase por esta " r a z n" el model o
de construir una teora tica, es decir, de extraer reglas de conduct a, por
lo cual concibi paralelamente a la "r azn pur a " una "r azn pr ct i ca"
(praktische Vernunft). En definitiva se t r at a de admitir que hay una "cosa
en s " , que como no es accesible por la " r a z n" , pueda serlo por ot ra
va, pero la razn debe indicar el camino par a conducirse en forma que
los seres humanos co-existan, posibilitando a cada uno esa va: esta es la
razn prctica (KANT no lo expresa t an cl arament e o, al menos, lo hace
con otras pal abras).
La razn " pr ct i ca" (de praxis "acci n") le lleva a encont rar la conduc-
ta tica en la que responde al "i mper at i vo cat egr i co", es decir, al mandat o
recibido de la propi a conciencia, sin ningn clculo especulativo (o sea,
independientemente de tener en cuenta la amenaza de cualquier castigo o
la expectativa de cualquier premi o, imperativos que, por ser condicionados
a diferencia de los categricos, llama "i mperat i vos hipotticos"). Confor-
me a esto, se ha dicho que en la tica kant i ana la distincin entre el acto
tico y el cont rari o de la tica es " f or ma l " , por depender de la " f o r ma "
en que se i mponen los deberes (por la va o forma del i mperat i vo categ-
rico o por la del imperativo hipottico). Sin embargo, de la forma surge
un cont eni do, por que si el i mperat i vo categrico se da en la conciencia de
cada uno, esto significa que la ot ras conciencias son t an dignas y aut nomas
como la m a. De all que el i mperat i vo categrico requiera una formulacin
objetiva, que KANT enuncia en dos formas que en el fondo son una
y que constituyen su "r egl a de or o" : " Obr a nicamente segn una mxi ma
tal que puedas querer al mi smo tiempo que se t orne ley uni versal " es
decir, que lo que quiero par a m en estas circunstancias, t ambi n lo quiero
para t odos los hombres en las mismas circunstancias (en forma negativa,
la "regl a de o r o " kant i ana est tambin en el Evangelio); o bien: " Nunca
debe nadie t rat arse a s mi smo ni tratar a los dems como un simple medi o,
sino como fin en s mi s mo" .
Hast a aqu, el aport e kant i ano tiene el enorme mrito de restaurar un
mensaje que el pensami ent o occidental hab a ol vi dado. Pero a partir de
aqu hay un desvi del curso lgico del discurrir kant i ano, que lo muest ra
como garant e del cont ract ual i smo del despotismo i l ust rado. El despot i smo
ilustrado era el pensami ent o o mej or, la actitud poltica de aquella part e
de la clase seorial que vea que la antigua estructura de poder estaba quebra-
da y nicamente pretenda salvar lo salvable, adelantndose a lo que de otra
manera sera la crisis total de esa estructura. De all que propugnara como
lema: "Todo por el pueblo, t odo para el pueblo, pero sin el puebl o", pues
"ellos", los "iluminados por la razn", eran los que saban lo que convena
al pueblo, que el pueblo no poda saberlo por su "i gnoranci a", en forma
118 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
que si se librase la decisin al puebl o, de ello resultara el caos, cont raprodu-
cente par a el propi o puebl o " i gnor ant e" .
Par a KANT, el imperativo categrico necesitaba una garanta externa,
que era el derecho. Cuando alguien violaba el imperativo categrico, el
derecho deba restablecerlo, medi ant e una pena que era el talin (imposicin
de la mi sma cuot a de dol or), que no tena ot r o fin que ese restablecimiento,
por que cual qui era ot ro fin hubiese sido i nmoral : si la pena hubiese queri do
disciplinar al penado, estara desconociendo ella misma la esencia del impera-
tivo categrico, pues utilizara a la persona como medi o y no como fin.
Este es el punt o de enfrent ami ent o ms serio entre KANT y el disciplinarismo
ingls
31
.
Per o, si el Est ado, es decir, el mismo aut or de la "gar ant a ext er na"
del "i mper at i vo cat egr i co", era el que lo vi ol aba, la respuesta kant i ana
fue claramente t ri but ari a de la actitud poltica del despotismo ilustrado:
no hab a derecho de resistencia a la opresin, no hab a derecho a la revolu-
cin, por que esto destruira al Est ado y con l aniquilara t oda la garant a
del imperativo categrico, i nt roduci endo el caos, que sera la "guer r a de
t odos cont ra t odos " . Por mal o que fuese el Est ado, siempre sera mejor
que el caos, que sera la disolucin del cont rat o social. Si esta lgica la
llevamos a sus ltimas consecuencias, el revolucionario sera el peor delin-
cuent e, o quiz ms, el enemigo en guerra, y, por consiguiente, se le podr a
eliminar. De all que haya habi do autores como BECCARIA, que no justifica-
ban la llamada pena de muerte ms que para algunos delincuentes polticos.
El efecto de la tesis kant i ana es paradj i co, porque de al guna manera como
KANT no dice qu sucede cuando se derroca al t i rano y se renueva el "con-
t r a t o" hiptesis que no cont empl a, pues nicamente vaticina el " c a os " ,
su tesis decidi la suerte de Luis XVP2.
En sntesis, par a esta versin de la criminologa contractualista (es decir,
para la criminologa cont ract ual i st a del despotismo ilustrado), la criminali-
dad era el resultado de la libre decisin de una persona que violaba el impera-
tivo categrico y que se haca acreedora a una retribucin talional por esta
nica circunstancia. Cuando la violacin consiste en alzarse contra el poder
constituido, la cuestin sale de la ideologa o discurso penal, pues entra
en el de la guerra. El delincuente poltico es asimilable al soldado invasor.
7. CONTRACTUALISMO D1SCIPLINARISTA DE LA BURGUESA
DEL SUR ALEMN: FEUERBACH
La adapt aci n del cont ract ual i smo al despotismo ilustrado era una ver-
sin que en modo al guno conformaba a la burguesa alemana en ascenso.
Esta necesitaba algo diferente como discurso, o sea, un discurso que: a) fuese
contractualista (para cuestionar la hegemona seorial); b) admitiese el dere-
31
Al respecto, vase MARI, pg. 95.
32 Cfr. MAR.
EL NACIMIENTO DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 119
cho de resistencia a la opresin (para amenazar a la clase seorial); c) conci-
biese al delito como la accin libre de un hombr e (para eliminar t odo at enuan-
te que dificultase el cont rol social de los margi nados); pero que, d) al mi smo
t i empo, permitiese disciplinar a los pobres. Est a arqui t ect ura fue ar mada
por un pensador de gran talla PAUL JOHANN ANSELM RITTER VON FEUER-
BACH (1775-1833), j uri st a y filsofo bvar o, aut or del Cdi go del Reino
de Baviera de 1813, que fue el model o del primer Cdi go Penal argent i no.
FEUERBACH dividi la "r azn pr ct i ca" en una "r azn prctica mor a l "
y una "r azn prctica j ur di ca": por la pri mera, el hombr e puede conocer
su deber mor al , conforme al imperativo categrico; por la segunda, puede
conocer sus derechos, que incluyen el derecho a realizar una accin i nmoral .
Hast a aqu el pensami ent o de FEUERBACH fue mucho ms liberador que
el de KANT, porque separ ms ntidamente la moral del derecho, al mi smo
t i empo que esta distincin le permita reconocer el derecho de resistencia
a la opresin.
No obst ant e, extrae de esto consecuencias que solo responden a las
demandas tericas de la burguesa del Sur al emn en su poca y que, desafor-
t unadament e, son casi exclusivamente por las que se le recuerda: si el hombr e
no responde al imperativo categrico (razn prctica moral ), el derecho no
tiene nada que hacer, pues se t rat a de un pecado que implica el castigo;
si no responde a su razn prctica jurdica, lo que corresponde es imponerle
una pena que sea sufrida como una "coacci n psi col gi ca" en el fut uro,
t ant o por l como por los restantes hombres. Por medi o de la coaccin
psicolgica introduca el disciplinarismo en su arqui t ect ura terica.
La criminologa burguesa disciplinarista subgermana de esta versin
del cont ract ual i smo conceba, pues, a la criminalidad, como a negativa
de un hombre libre a responder a las exigencias de su conciencia prctica
jurdica, es decir, a lo que el recto uso de su razn le indicaba que era
una accin que no tena derecho de practicar. De all que la pena en FEUER-
BACH fuese el medio de llevar al hombr e a hacer recto uso de su razn
prctica y jurdica, mediante la coaccin pero tambin mediante la reflexin
solitaria: no olvidemos que FEUERBACH propugna el aislamiento del penado
a pan y agua en los aniversarios del crimen, como lo dispona el Cdi go
de Baviera. Hay aqu un ent ronque del cont ract ual i smo liberal subgermano
con el disciplinarismo puritano-utilitarista inlgs.
8. EL CONTRACTUALISMO SOCIALISTA REVOLUCIONARIO.- MARAT
JEAN PAULMARAT (1743-1793), el revolucionario francs, fue el idelo-
go del contractualismo que lo instrument en sentido socialista. En 1779
present a un concurso su Plan de legislacin criminal, donde part a de
la tesis contractualista, sosteniendo que los hombres se reunieron en sociedad
para garantizarse su derecho, pero que la primitiva igualdad social fue viola-
da, mediante la violencia que se ejercieron unos a ot ros, despojados de
la part e que les corresponda.
120 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
A travs de generaciones, a falta de t odo freno al aument o de las fortu-
nas, algunos se enriquecieron a costa de ot ros y un pequeo nmer o de
familias acumul t oda la riqueza al t i empo que una masa enorme de personas
qued en la miseria, viviendo en una tierra usurpada por otros y sin poder
ser dueos de nada. Se pregunt aba si en esas circunstancias, las personas
que no obtienen de la sociedad ms que desventajas estn obligadas a respetar
las leyes, y respond a negativamente: " No , sin duda. Si la sociedad les aban- '
dona, vuelven al est ado de nat ural eza y recobran por la fuerza los derechos
que no han enajenado sino par a obtener ventajas mayores, t oda aut ori -
dad que se les oponga ser tirnica y el juez que les condene a muert e
no ser ms que un simple asesi no" ( MARAT) . Consecuentemente con ello,
MARAT afi rmaba que el nico ttulo de propi edad lo tena el cultivador y
negaba t odos los ot ros, sobre la base de que nada superfluo puede pertenecer
legtimamente a una persona, mientras a ot ra le falta lo necesario.
Obvi ament e, esta criminologa contractualista concibe a la criminalidad
como el ejercicio de un derecho nat ural del pobre, que recupera su estado
de naturaleza frente a la sociedad que no cumple el cont rat o. No es ya
el hombr e el que viola el cont rat o, sino la sociedad. En el pol o opuest o
a KANT, sostiene, pues, la necesidad de aniquilar el cont rat o para establecer
uno nuevo, sobre la base de la justicia y la igualdad, nica sociedad en
la que puede funcionar la pena talional como pena j ust a. En una sociedad
j ust a, la criminalidad sera el resultado de la decisin de un hombre de
violar el cont rat o social. En la sociedad del "ant i guo r gi men", la criminali-
dad es el resultado de la violacin del cont rat o social por part e de una
mi nor a hegemnica que hab a usurpado la propi edad de la enorme masa
restante. Est a criminologa era compl et ament e deslegitimadora del poder
del "ant i guo r gi men" y, obvi ament e, contraria a los intereses t ant o de
la clase seorial como de la burguesa.
Por la va del cont ract ual i smo, hallamos en MARAT, el famoso mdico
revolucionario francs, la pri mera versin de la criminologa radical en la
historia, formulacin bast ant e anloga a la actual en muchos aspectos. MA-
RAT, al proponer su Plan, en verdad no propon a un " pl a n" par a un nuevo
sistema penal , sino directamente para una nueva sociedad. Es la criminologa
crtica en versin extrema, lo cual es suficiente par a most rar con qu grado
de precaucin la burguesa europea deba mani pul ar la ideologa cont ract ua-
lista, par a que su propi o discurso no se le volviese en cont ra.
9. LA CRIMINOLOGA CONTRACTUALISTA EXCLUYE A LOS POBRES
Y A LOS COLONIZADOS DEL CONTRATO: HEGEL
Puest o que, como vi mos, KANT no fue el aut or de un verdadero discur-
so burgus, sino de uno del "despot i smo i l ust r ado", la burguesa al emana
necesitaba un discurso pr opi o, diferente en el Nort e imperialista que en
el Sur bvaro, sin pretensiones de hacerse con t odo el poder al emn. Ese
discurso fue const rui do por GEORG W ILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770-1831).
EL NACIMIENTO DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 121
Ya vimos que HEGEL fue el aut or del gran discurso colonialista europeo
mucho mejor que los posteriores en cuant o a calidad filosfica y nivel
t eri co, pero ha llegado el moment o de ampl i ar esa visin y abarcar la
t ot al i dad de su inmenso discurso de poder. No solo era necesario un discurso
de justificacin del colonialismo cuya permanencia era fundamental para
la burguesa, pues era indispensable para el desarrollo capitalista y, por
ende, para su consolidacin hegemnica, sino que t ambi n se necesitaba
un discurso que permitiese deslegitimar el poder de la clase seorial y cual-
quier pretensin de poder por parte de los margi nados. En otras pal abras,
la burguesa del Norte alemn reclamaba un discurso que le atribuyese todo
el poder frente a las pretensiones de la nobleza, de la "plebe" marginada
y de los colonizados, y su elaboracin fue la que tuvo a su cargo HEGEL.
Esta es la esencia de la construccin burgus-centrista del contractualis-
mo de HEGEL: la " r a z n" no es algo pasivo, propi o de un conocimiento
ent endi do en sentido realista, sino que se t rat a de algo " cr eador " , de una
fuerza que hace avanzar un organismo, que es el "esp r i t u" de la humani dad
(el famoso y oscuro Geist de HEGEL) y que, por mucho que HEGEL lo oculte
bajo borrosas y engorrosas disquisiciones, no es ms que eso: una concepcin
organicista dla humanidad. El Geist o "esp r i t u" hace avanzar ese organis-
mo que abarca a todos los hombres y ese avance es t ri di co, o sea, dialctico:
el Geist pasa por un moment o subjetivo, que es en el cual el hombre adquiere
la libertad (es/5); luego, ya libre, pasa a un moment o objetivo (anttesis)
en el cual el hombre libre se relaciona con ot ro hombre libre; finalmente,
como product o de esta dialctica, se llega al moment o del espritu absol ut o
(sntesis). Por supuesto que HEGEL no invent la dialctica, sino que esta
viene ya muy el aborada desde el ot ro gran idealista organicista del pensamien-
t o filosfico, que fue PLATN, cuyo pensami ent o es t an ant i democrt i co
y clasista como el de HEGEL y en el cual cabe sealar grandes coinciden-
cias con el pensamiento indio ms compromet i do con la sociedad de castas
y por ello mi smo, ms decadente. La dialctica simplemente le sirvi
a HEGEL par a manipular su organicismo, en forma tal que el derecho, la
moral i dad y la eticidad pertenecen al segundo moment o, es decir, al moment o
"obj et i vo", al que nicamente puede accederse cuando se super el moment o
del espritu objetivo. Est o significa, en pocas y burdas pal abras, y sin caer
en las sutilezas propias de los admi radores del tecnicismo u oscuridad
hegelianas, que en ese organismo que es la humani dad, hay hombres (clulas,
aunque no usa este vocabulario) por los que ya pas el espritu y no queda
nada, o sea, que no son libres, otros a los que el espritu no ha llegado
y, en consecuencia, t ampoco son libres, y, por ltimo, ot ros, esto es, un
pequeo nmero de clulas privilegiadas que al canzaron el espritu subjetivo,
que son libres, y cuya expresin ms acabada es la burguesa europea nrdi ca.
Por ende, no eran libres y no podan actuar con relevancia jurdica, tica
ni moral, los que no compartan los valores y la cultura de esa burguesa.
Conforme a esto, HEGEL mantiene t oda la arqui t ect ura contractualista
finalmente el aborada por KANT, ms o menos i nt act a, cuando se t r at a de
los burgueses. Segn HEGEL, los burgueses que delinquan se hacan aeree-
122 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
dores a una pena talional, en funcin de meras necesidades de lgica interna
de la dialctica (el delito es la negacin del derecho, la pena es la nega-
cin del delito, como la negacin de la negacin es la afirmacin, la pena
es la afirmacin del derecho). Los que no compart en la t abl a de valores
de los burgueses, los que son margi nados con el sello de locos, colonizados
(indios, negros, etc.), y los que con su conduct a indisciplinada revelan que
no son " l i br es " , porque no se adapt an a las necesidades de la clase burguesa
del Nort e europeo y a las paut as que ella seala, esos no forman par-
te de la "comuni dad j ur di ca" (Rechtsgemeinschaft) y, por consiguiente,
estn fuera del derecho y, ms an, de la historia, porque al no superar
la et apa del espritu "subj et i vo", no pueden compromet erse en relaciones
libres con terceros (alcanzar el espritu "obj et i vo") y, menos an, fundirse
en la sntesis del Geist " abs ol ut o" , al cual pertenece la historia.
Creemos que muy pocos pensadores existen que hayan expresado de
maner a ms confusa o tcnica, si se prefiere conceptos t an infantiles,
como la pretensin de que el derecho, la eticidad, la moral i dad, y ms an,
el prot agoni smo de la historia de la humani dad, estn reservados pur a y
exclusivamente a la burguesa del nort e de Eur opa.
El cont ract ual i smo hegeliano est reservado, pues, nicamente a los
nrdicos burgueses, par a los que se reserva la pena talional, pero HEGEL
ni se ocupa del resto. Est o permitira aunque HEGEL no lo hace i nt ro-
ducir t oda la ideologa del disciplinarismo burgus ingls, destinado a las
clases margi nadas, pues la "indisciplina de los pobr es " sera necesario con-
t rol arl a, para hacerlos "hombr es l i bres".
La criminologa hegeliana, liberada de t odas las oscuridades y detalles
que ocul t an su verdadero sentido apel ando a t odo el bagaje de elementos
de filosofa de ct edra, puede sintetizarse diciendo que hay delitos, que
son resultado de acciones libres, cometidos ni cament e por nombres libres
(burgueses nordeuropeos), que deben ser penados talionalmente par a reafir-
mar el derecho, y " he c hos " de hombres no libres (pobres indisciplinados,
locos y extranjeros, en lo i nt erno de los pases centrales norte-europeos,
y colonizados no pertenecientes a las minoras proconsulares del poder cen-
tral en los perifricos), que por ser lesivos deben ser cont rol ados, no a ttulo
de pena, por que no acta con relevancia jurdica, sino como simple "medi -
d a " de cont rol , es decir, sin la cuant a limitada del talin, sino en la medida
requeri da para disciplinar o "l i ber ar " al mar gi nado.
En HEGEL es donde con mayor claridad se ve la necesidad burguesa
de limitar el cont ract ual i smo, por que todava lo necesitaba. No puede olvi-
darse que HEGEL represent aba un pensamiento burgus que se hallaba en
lucha con la clase de los barones terratenientes prusi anos, razn por la cual
necesitaba valerse del cont ract ual i smo para disputarle a los terratenientes
el poder hegemnico; pero muy hbilmente en cuant o a la ocultacin
del discurso, aunque bur dament e en cuant o a su intencionalidad HEGEL
limita el cont ract ual i smo a su estricta funcin de i nst rument o de lucha cont ra
los restos del feudalismo, dej ando fuera de su j uego a todos los dems,
a la " pl e be " ignorante e indisciplinada, que nada tena que hacer en esta
EL NACIMIENTO DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 123
pugna entre "hombr es l i bres". La burguesa nordeuropea se percat a clara-
ment e de los riesgos que corre con el cont ract ual i smo como lo demuest ra
la interpretacin de MARAT y, por ende, el ms el aborado de sus discursos
el hegeliano lo reduce al m ni mo indispensable conforme a la funcionali-
dad para estos intereses.
Parece ment i ra que los pensadores europeos y muchos no europeos
sigan real zando el supuesto sentido progresista de este discurso, reparando
ni cament e en su contenido "l i ber al " cuando pl ant ea su pugna con los
terratenientes (as, por ejemplo, MARCUSE) .
10. EL DISCIPLINARISMO Y EL CONTRACTUALISMO EN NUESTRO MARGEN
LATINOAMERICANO
En principio, debemos distinguir dos aspectos cuando nos referimos
al fenmeno de recepcin de estas ideologas en Lat i noamri ca: lo que real-
mente sucedi al acogerlas y lo que puede suceder de no reparar que muchos
elementos tericos que an hoy maneja el discurso jurdico latinoamericano,
tienen su claro origen en el centro de estas corrientes.
a) En cuant o a su recepcin, no puede ocultarse que al producirse la
t rasformaci n del poder mundi al , con el desplazamiento de la hegemona
europea del sur al centro y nort e de Eur opa, se produce la independencia
poltica de t oda nuestra regin, que estuvo cl arament e mar cada por las ideo-
logas liberales, esto es, contractualistas y disciplinaristas. El proceso latinoa-
meri cano presenta en cada pas particularidades que le son propi as y que
impiden a veces una visin de conj unt o. Sin embargo, en general puede
decirse que las mi nor as criollas latinoamericanas i nst rument aron estas ideo-
logas en la medida en que les fueron tiles o necesarias par a obtener sus
posiciones hegemnicas y desplazar a los restos de la est ruct ura de poder
colonial o transigir con ellos. Las luchas entre "conser vador es" y "l i ber al es"
(Col ombi a, Ecuador , etc. ), "f eder al es" y " uni t ar i os " (Argentina, Uruguay),
"i mper i al i st as" y "r epubl i canos" (Mxico), etc., pl ant eadas muy frecuente-
mente en t rmi nos de "ci vi l i zaci n" y " bar bar i e" con la terminologa
etnocentrista y peyorativa de MORGAN, encierran en el fondo la lucha
de las lites criollas por lograr su hegemon a. Las estructuras coloniales
se resistan a ello, amparndose en la fuerza de las instituciones coloniales,
especialmente en buena parte de la Iglesia catlica, en t ant o que las lites
criollas representaban mejor los intereses del nuevo orden de poder mundi al ,
y en el enfrentamiento sangriento de estas estructuras ant i gua y nueva
forma de poder mundi al la gran masa de i ndi os, negros, mestizos y mul at os
no t ermi n de lograr su independencia. Tan elitista era el poder colonial
espaol, port ugus o francs, como lo fue el de las mi nor as criollas procon-
sulares. La diferencia consisti en que, por regla general, estas respondan
ms cercanamente a los intereses de las nuevas potencias hegemnicas europeas
y propugnaban el libre comercio, mientras que los restos del poder colonial
de las antiguas potencias europeas se mantenan en contra de ese libre-comercio,
que afectara sus intereses, y defendan el proteccionismo econmico.
124 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
El proceso de consolidacin de la hegemon a de las lites criollas se
produj o de distinto modo a lo largo del Cont i nent e. As, en Mxico t uvo
lugar una lucha sin cuartel hast a que los restos del poder colonial se aliaron
a los intereses imperialistas de Franci a y fueron finalmente derrot ados y
eliminados en la guerra que t ermi n con el fusilamiento de Maximiliano
de Habsbur go y la rest auraci n de la Repblica con Benito Jurez.
En ot ros pases es difcil decirlo: en Venezuela, quiz pueda sealarse
la guerra social de 1858-1863
33
; en Ecuador , el proceso es mucho ms largo
y compl ej o, aunque tal vez la estrella de las fuerzas coloniales se opac
con el asesinato de Garca Moreno y la campaa del general Eloy Al fano;
en la Argent i na, con el triunfo de Buenos Aires en 1860; en el Brasil, el
proceso tiene ribetes ms compl i cados, pues la estructura colonial qued
vi ncul ada a la producci n esclavista, que solo termin en vsperas de la
procl amaci n de la Repblica, aunque no es posible negar el peso de una
mi nor a criolla en el Imperi o y de la ideologa liberal, expresada en forma
radical republicana por CIPRIANO BARATA y luego, en la versin pulida del
liberalismo j uri di zado, por Rui BARBOSA
34
. En el Par aguay, debi do a que
la mi nor a criolla no permi t a la apert ura del comercio y se desarrol l aba
i nt ernament e, el poder colonial Gran Bretaa se vali de la Argent i na,
Brasil y el Ur uguay, para destruirlo en una guerra genocida, que es la pgi na
ms ant i bol i vari ana, ant i sanmart i ni ana, ms siniestramente antihistrica de
Lat i noamri ca, escrita por los racistas "ci vi l i zadores" de Buenos Aires y
Ro de Janei ro, por los "l i ber al es" port eos y por los esclavistas imperiales.
Por sobre estas particularidades, hubo una regla que casi no reconoci
excepciones, y que da lugar a cierto paralelismo entre las lites criollas del
siglo pasado y la burgues a europea: t odas ellas usaron los discursos cont rac-
tualistas hast a que l ograron una posicin hegemnica slida. Una vez obt eni -
do este resul t ado, ya se desentendieron de ella y pasaron a ot ro discurso:
el positivista. Es indiscutible que el discurso "l i ber al " fue el de nuestras
independencias, pero t ambi n es incontestable que los grandes Li bert adores
t ermi naron margi nados de t odo poder: SAN MART N, en un relativamente
vol unt ari o exilio; BOLVAR, vctima de la tuberculosis cuando ya pensaba
t omar anl ogo cami no, har t o de traiciones, pequeneces e incompresiones
que hab an llegado a pl anear su asesinato y que persiguieron a su compaer a
hast a exiliarla par a siempre en una solitaria playa peruana
35
. SUCRE, cobar-
dement e asesi nado. El poder mundi al se sacuda de la maner a ms brut al
a los hroes liberales. No obst ant e debi "vest i r se" de liberal y contractualis-
t a. El cont rol social punitivo de la colonia, obvi ament e, no lo era, como
no pod a ser de ot r o modo con legislaciones penales t an sangrientas como
la espaola (la Nueva y la Novsima Recopilacin de Leyes de Indias, que
remitan hast a las famosas Siete Partidas de Alfonso el Sabio) y la port uguesa
(directamente se aplicaba la ley port uguesa: las Ordenacoes Filipinas). El
control social punitivo postcolonial necesit un discurso contractualista o
33
Vase BRITO FIGUEROA, I, 317.
3
" Vase CRIPPA, I, 131 y 163.
35
Cfr. RUMAGO GONZLEZ.
EL NACIMIENTO DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 125
disciplinarista, no por que hubiese cambi ado mucho su realidad probl ema
que fue por otros cami nos sino porque el ant eri or discurso (propi o del
Est ado absoluto) no pod a tolerarse. Nos i ncorporbamos a la "ci vi l i zaci n' '
y, por consiguiente, se descartaba el discurso primitivo colonial de la "at r asa-
d a " Eur opa meridional par a reemplazarlo por los discursos "ci vi l i zados".
El real funcionamiento del sistema penal de la colonia estaba mucho ms
cerca de su discurso que el sistema penal de Lat i noamri ca independiente
desde las pri meras dcadas del siglo pasado hasta la recepcin del positivis-
mo, ya que el discurso liberal, en cuant o a las clases margi nadas, no pas
de ser una asuncin casi formal.
El nuevo poder mundi al nos i mpuso su discurso universalizado, que
era un discurso que no correspond a en nada a la realidad de su cont rol
social puni t i vo. La realidad y la teora del sistema penal en el centro se
hab an distanciado enormement e. Esa misma teora se nos i mpuso para expli-
car y t rat ar de adecuar nuestros sistemas penales, que nada tenan que ver
con las realidades europeas cuyo cont rol justificaban esos discursos.
Nuest ras lites criollas los adopt ar on, porque les venan impuestos y
porque necesitaban una ideologa del cont rol social represivo par a oponerl a
a los restos del poder colonial.
Fue de este modo como penetr el disciplinarismo ingls, en versin
bent hami ana, en Amri ca Lat i na. Los liberales de Amri ca Central hicieron
bander a de su lucha la legislacin proyect ada por LIVINGSTON (1764-1836)
para Louisiana, que era una versin racionalizada y muy mej or ada de las
ideas de BENTHAM. Brasil estudi traducciones de este Cdi go y finalmente
adopt un texto que fue un pr oduct o original, pero que combi n el cont rac-
t ual i smo y el disciplinarismo, en 1830. Por t oda Amri ca Lat i na se fueron
l evant ando unos curiosos monument os que an perduran: son panpt i cos
o variables de ellos. Los hay en Bogot , en Recife, en Cuba, en Qui t o,
etctera. No los necesitbamos para nada, pues no t en amos concent raci n
ur bana ni pobl aci n que disciplinar par a la producci n industrial. Nuest ras
estructuras econmicas dependientes nada tenan que ver con los fenmenos
de poder que dieron lugar a las nuevas formas del disciplinarismo central.
En Amri ca Lat i na no se us el panpt i co para disciplinar, por lo cual,
a poco andar , el sistema de aislamiento se fue quebr ando y los nuevos edifi-
cios sirvieron ni cament e para contener a personas institucionalizadas que
reproducan con alguna similitud el panorama de la prisin europea anterior
a la introduccin del panptico y del disciplinarismo: una lite de presos y
un acuerdo con el personal corrupt o, con cierto control pblico de las reglas
del juego debido al fcil acceso desde el exterior, generaron un curioso statu
quo de contencin institucional digno de un anlisis que an no se ha hecho.
Los gobiernos latinoamericanos, por regla general , se apresuraron a
copiar cdigos en forma bast ant e desordenada: model os constitucionales
cdigos polticos con sistema presidencialista; cdigos penales europeos
el francs y el espaol y cdigos procesales penales anl ogos, con algunas
instituciones anglosajonas de casi imposible adapt aci n, como el j ur ado,
que ni cament e parece haber hallado medi ana acogi da en el Brasil, y, en
casi t odos los pases, leyes que permitan la imposicin de penas sin delito,
126 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
reservadas a las clases margi nadas, mediante el sistema de " l evas " o servicio
militar obligatorio par a los ' ' vagos y mal ent ret eni dos' ' , que es ot ro fenmeno
que no ha sido est udi ado por los j uri st as, generalmente por no ser considera-
do formalmente como " pe na l " , pero que, al igual que las penas privativas
de libertad impuestas por los terratenientes y capataces, eran el ms formida-
ble i nst rument o de control social punitivo de la poca.
El resultado de la recepcin del contractualismo penal en Amri ca Lati-
na, fue la escisin inmensa entre el discurso jurdico y la realidad de nuestros
sistemas penales, disidencia que se volvera endmica. Los primeros coment a-
dores de los nuevos textos, que en general no alcanzaron mayor vuelo doctri-
nari o, parecan afiliarse a estas corrientes. Como valoracin general, podemos
decir que el cont ract ual i smo y el disciplinarismo, esto es, lo que puede llamar-
se con mayor o menor acierto, el liberalismo penal o criminolgico, fue
a la zaga del poltico y pas bast ant e metericamente por Lat i noamri ca,
o sea, el tiempo necesario para que las lites criollas consolidaran su hegemo-
na. Su grado de elaboracin terica fue baj o, porque, en general, fueron
pocas polticamente agi t adas, violentas y de frecuentes guerras, poco propi -
cias para las elaboraciones de gabinete.
Nunca debemos olvidar que en el pl ano de los hechos, las lites de
nuest ra regin se manej aron con una suerte de hegelianismo prctico: si
bien por una part e se i nt roduc an cdigos ms o menos copiados a Eur opa
y se establecan tribunales que hacan respetar algunas formas jurdicas,
por ot ro l ado segua funci onando el sistema penal paralelo, remozando usos
que venan de la Col oni a y que perduraron muchas dcadas. Nos referimos
al sistema de " l evas " , es decir, de incorporacin forzada al ejrcito, con
los peores destinos, que se dispona ya en la legislacin i ndi ana y en la
legislacin port uguesa.
Este mecanismo introduca una clara facultad arbitraria de eliminar
a "vagos y mal ent ret eni dos" por part e de un poder que generalmente no
estaba en manos de los j ueces. Obvi ament e, los destinatarios de estas medidas
eran los margi nados, pues este no era mt odo par a saldar cuentas en las
luchas por la hegemona poltica, en que se practicaba la eliminacin fsica,
del modo como dan cuenta las detalladas historias de las luchas latinoameri-
canas del siglo xi x.
Cabe agregar que durant e t odo el siglo pasado y el fenmeno se
extiende al presente son conocidas en Latinoamrica formas de punicin
no legitimadas, pero hart o frecuentes, en manos de particulares, y no solo
en los pases esclavistas, sino t ambi n y fundament al ment e aplicadas
a campesinos que vivan ligados a la tierra que t rabaj an. Se t rat de un
sistema penal paral el o de los terratenientes, con el que col aboran las autorida-
des estatales, dando caza a los prfugos, que eran restituidos a la competen-
cia del terrateniente argument ndose deudas, o bien, sin argument o alguno.
Esta forma de control social represivo, vinculada estrictamente al pago en
especie, est muy poco est udi ada, lo que no permite estimar certeramente
su real incidencia en el cuadro general del control social. Eran parte integran-
te de una forma de producci n agraria que, observada superficialmente,
EL NACIMIENTO DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 127
llev a algunos autores a sostener la existencia de una servidumbre y de
un consiguiente feudalismo latinoamericano que, como vimos, no tiene asidero.
En definitiva, la realidad del sistema penal en a poca de la recepcin
de las ideologas contractualistas y disdplinaristas, fue: a) la eliminacin
fsica del enemigo en las luchas por la hegemona; b) el control masivo
de marginados mediante la incorporacin forzada a las fuerzas armadas;
c) la eliminacin fsica de los marginados que se volvan peligrosos o su
utilizacin con fines intimidatorios; d) en pocas posteriores {segunda mitad
del siglo), la construccin de crceles que casi nunca funcionaron de manera
disciplinarista; e) el sometimiento de campesinos a formas de control social
punitivo privado (en manos de terratenientes).
Como puede observarse, es muy poco lo que puede ofrecer como explica-
cin de este fenmeno una ideologa contractualista. Una ideologa discipli-
narista se presta ms a la mani pul aci n, aunque t ampoco tenga mayores
vnculos con la realidad. En cuant o a la valoracin actual de la perspectiva
de esa recepcin ideolgica del siglo pasado, ent endemos que nos debe dejar
algunas enseanzas, pues la misma puede ser efectuada desde diferentes ngulos.
1) En principio, el aport e que ha hecho la crtica de MARAT, conserva
vigencia y no hay enfoque crtico de la criminologa que pueda eludir el
reconocimiento de su ent ronque con ese pensami ent o revolucionario. Puede
superarse t odo el marco contractualista, pero la deslegitimacin que del
sistema penal hizo MARAT fue la ms radical de t oda la moder na presenta-
cin de la criminologa y no en vano ha sido dej ada a un l ado por la ideologa
posterior.
2) Por su part e, ya vimos que el discurso disciplinarista ingls fue el
que i naugur la brecha increble que existe entre los objetivos declarados
y los resultados reales en el funcionamiento del sistema penal , lo que se
profundi za con la arqui t ect ura terica de los cont ract ual i smos burgueses
y llega al absurdo en Lat i noamri ca. De t odas estas corrientes debe extraerse
como paut a par a nuestro presente, el alerta permanent e que se nos i mpone
al analizar los discursos tericos o al pretender aproxi marnos a la realidad
valindonos de ellos. A partir de estas ideologas se tiene la impresin de
que la mayor part e del esfuerzo terico se dedica a perfeccionar la lgica
interna de un discurso que, a medida que se vuelve ms coherente, se aleja
ms del objeto que quiere i nt erpret ar. Esta tendencia est aparent ement e
favorecida en Lat i noamri ca por la caracterstica de los estudios jurdicos
y de la criminologa de " ct edr a" , por as l l amarl a.
Indudabl ement e que la circunstancia de que nuestros investigadores es-
tn entrenados par a sufrir una fascinacin casi incontenible por la completivi-
dad de discurso, no es casualidad, y eso debe incentivar nuest ra desconfianza
y permanent e agudizacin del sentido crtico realista.
3) La manualstica criminolgica corriente deja fuera de su t rat ami ent o
la referencia a estas ideologas, como no sea para habl ar de ellas en forma
despectiva o carente de inters criminolgico. Los investigadores ms recien-
tes, al hacer arrancar de estos pensadores la criminologa, reparan ms en
128 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
ella
36
. Algunos entienden que constituyen un i mport ant e antecedente de la
criminologa crtica cont empornea, en t ant o que ot ros piensan que no pre-
senta mayores diferencias con la posterior "defensa social" del positivismo
37
.
A esto se suma el que estos aut ores, ms t odo un conjunto de pensadores
de otras corrientes que han t rat ado en el siglo x i x sobre las cuestiones de
poltica criminal, suelen ser entregados en " pr opi edad" al campo del derecho
penal , donde la manualstica vuelve a repetir con obst i nada insistencia la
tesis positivista, col ocndol os baj o el rt ul o de una supuesta escuela clsica,
que se supone fund BECCARIA y tuvo su mxi ma expresin con FRANCESCO
CARRARA (1805-1888).
En principio, es necesario sealar que estas ideologas, ms otras en
las que no nos det enemos ahora
38
, j ams pueden ser colocadas baj o el rt u-
lo de una "escuela", porque la "escuela clsica" nunca existi, sino que la
invent ENRICOFERRI, como denominacin comn para todo lo que fue ante-
rior al positivismo. En varias ocasiones hemos demostrado que no puede ser
una "escuel a" el conjunto de opiniones de los pensadores del tema poltico-
criminal durante ms de un siglo, vertidas desde las ideologas ms dispares
(kantismo, hegelianismo, idealismo romntico, utilitarismo, vueltas parciales
al aristotelismo, pensamiento iluminista, etc.). Adems, la circunstancia de
que estos autores, justamente, hayan sido quienes al plantear la cuestin poltico-
criminal dieran origen a la presentacin actual de la criminologa, nos exime
de cualquier comentario acerca de su tradicional asignacin al terreno del dere-
cho penal. Ms an: consideramos que su ubicacin en el mbito exclusivo
del derecho penal con un rtulo unitario y su consiguiente exclusin del
mbito criminolgico es un modo de minimizar su importancia y de prevenir-
se contra el efecto deslegitimador que puede tener el discurso contractualista.
En cuant o a la i mport anci a del debate pre-positivista, creemos que la
enor me riqueza de l impide considerarlo uni t ari ament e como afiliado a
una legitimacin del poder en funcin de la "defensa soci al ", pues est
claro que ese no fue el criterio de MARAT, por ej empl o. Ent endemos que
se t r at aba de un interesantsimo y vivo debat e, que, como lo most raremos
seguidamente, fue i nt errumpi do policialmente por el positivismo.
4) Hay una caracterstica del cont ract ual i smo que, con diferente nom-
bre, se mant i ene en el discurso jurdico cont empor neo, aunque se la niega
o se oculta su origen porque parece que, par a muchos, es vergonzant e.
Nos referimos al "r et r i buci oni smo", es decir, a la pena ent endi da como
"r et r i buci n". No es aqu donde debe discutirse este t ema, pero interesa
a la criminologa saber que la idea de la "r et r i buci n" es un concept o de
la burguesa europea central y nrdi ca del siglo x v m. Tambi n interesa
saber que la idea de la pena como retribucin, fuera del marco del cont ract ua-
lismo social, resulta irracional
39
.
36
As, BUSTOS RAMREZ; TAYLOR; WALTON-YOUNG; BARATTA.
37
Al respecto, cfr. BARATTA.
38 vase ZAFFARONI, II.
39
Vase, al respecto, ZAFFARONI, I.
EL NACIMIENTO DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 129
No obst ant e, debemos recordar que la "r et r i buci n" est i ndi cando
un lmite, aunque puede ser brut al e injusto en muchas ocasiones, y que
este lmite fue esgrimido por la burguesa europea en ascenso: cuando t uvo
la hegemon a y su nico " enemi go" por cont rol ar fueron los margi nados,
ech el lmite por la bor da, como lo ensea cl arament e el hegelianismo
y lo most rar mejor an el positivismo.
Par a quienes i nt ent amos aproxi marnos a la criminologa desde nuest ro
margen, esta enseanza es algo que debemos tener presente si pret endemos
que la criminologa sea un saber necesario para una t rasformaci n de un
aspecto de la realidad social.
No es la "r et r i buci n" ni ngn ideal, pero es un lmite, y al desenmasca-
rar su injusticia y brut al i dad, lo que se recl ama no es su desprecio, sino
su respeto en el marco del espacio social y como mximo punitivo, no como
necesidad abstracta.
Est o significa que, para nosot ros, sera suicida que, rechazando un retri-
buci oni smo kant i ano, aniquilemos t odo lmite a la reaccin punitiva. Un
realismo criminolgico margi nal requiere t omar elementos del cont ract ual ! s-
mo de MARAT y oponrselos a las ot ras versiones, pero no renunciar al
lmite mxi mo retributivo. El probl ema es que a MARAT se lo puede enten-
der de dos formas: si la retribucin ni cament e es j ust a en una sociedad
j ust a, puede afirmarse que la solucin consiste en hacer la sociedad j ust a;
la ot r a solucin sera que solo puede retribuirse en la medi da en que la
sociedad es j ust a, o sea, que la sociedad debe cargar con la responsabilidad
que le incumbe por la injusticia social. Como ya vimos que la pri mera opcin
nos lleva a una i mpot enci a social reaccionaria en espera de la sociedad " j us -
t a " , la nica opcin que no es cami no prohi bi do es la segunda. Conforme
a ella, debemos reconocer que el hombr e no es un " hombr e libre en abstrac-
t o " , sino un " hombr e libre concr et o" (es decir, " l i br e" , pero en un mbi t o
que est condi ci onado por un poder, un saber, una clase, un status, una
familia, una religin, etc. ), que es libre de un espacio o de unas posibilidades
que concret ament e le ofreci la sociedad, y que estos espacios son diferentes,
porque la est ruct ura social no ot orga iguales posibilidades a t odos. Est a
traduccin institucional no utpica de la crtica radical de MARAT y que
ya fue hecha en el siglo pasado
4 0
i mpor t a la admi si n de la retribucin,
pero en el marco del espacio social. No puede la sociedad ni quien se
atribuya su representacin en forma ms o menos legtima retribuirle a
nadie la producci n de un dao, cuando no le di o las posibilidades de que
lo evitase, y, cont rari ament e, como esas posibilidades no son iguales par a
t odos, a cada uno podr retribuirle en la medi da de las posibilidades concre-
tas que le bri nd par a actuar de modo diferente.
Por ot ra part e, la "r et r i buci n" no puede ser obr a de ningn "i mper at i -
vo cat egr i co", sino que un realismo elemental nos requiere devolverle su
funcin de garant a, es decir, de lmite. Por lmite debe entenderse lmite
mximo.
40
Vanse las sentencias del presidente MAGNAUD.
130 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
En este sentido, debe quedar claro que por "funci n de gar ant a" no
puede entenderse lo que en el discurso j ur di co se pret ende frecuentemente:
la retribucin se i mpone por que es una garant a par a los derechos de t odos,
por lo cual, bajo ni nguna circunstancia, puede renunciarse a ella. Este es
el discurso del cont ract ual i smo kant i ano con variables. Es falso por dos
rdenes de razones (entre ot ros): a) Por que el sistema penal at r apa nica-
ment e a un grupo reducidsimo de infractores, no de los ms graves y con
un criterio selectivo clasista, racista, prejuiciado, etc. b) Por que la pena
no repara a la vctima, sino que, desde el Est ado absoluto la lesin se le
" expr opi a" a la vctima sin indemnizacin.
Por las menci onadas razones y muchas ot ras la retribucin penal
siempre seguir siendo injusta, pero ser menos injusta que la punicin sin
ni ngn lmite mxi mo, y ser menos injusta la retribucin que se haga en
el marco del espacio social que la que tiene lugar sin consideracin a ese
espacio. Por ot ra part e, como siempre seguir siendo injusta, en los casos
en que pueda resolverse el conflicto sin acudir a ella o en que, acudi endo
a ella, no sea necesario llegar a su lmite mxi mo, es deseable que as ocurra.
Si llegar un d a en que no sea necesaria en forma absol ut a, como lo pr opugna
el abolicionismo
41
, es una cuestin que desde nuestro margen resulta hoy
muy lejana.
41
Cfr. HULSMAN; CHRISTIE.
CAPTULO V
LA CONSOLI DACI N DEL SABER CRI MI NOLGI CO
RACI STA- COLONI ALI STA
(EL PRI MER " AP ARTHEI D" CRI MI NOLGI CO)
Tu madre fue la inconstancia,
El orgullo fue tu padre,
Es tu hermana la arrogancia:
Habr novio que te cuadre?
(Annimo recogido por JUAN LEN MERA
en los Cantares del pueblo ecuatoriano)
1. PRINCIPALES NCLEOS DE LA IDEOLOGA SOCIAL DEL SIGLO XIX
Los acontecimientos polticos del siglo pasado fueron t ant os y de t an
encont rado sentido, que resulta imposible una esquematizacin que no incu-
rra en simplismo. Pese al inevitable defecto, puestos en el trance de sealar
una perspectiva general en cuant o a las trasformaciones internas de las pot en-
cias centrales, puede afirmarse que fue asent ndose progresivamente la hege-
mon a de las burguesas y cediendo t erreno al poder de las clases seoriales.
En las luchas hegemnicas entre las potencias centrales, se acrecent la dis-
tancia de Gran Bret aa y Eur opa Cent ral con relacin a las potencias colonia-
les originarias, que perdieron sus colonias ms i mport ant es (Amrica Latina),
mientras que Franci a prot agoni z dos curvas de poder hegemnico los
respectivos bonapart i smos con sus correspondientes ca das. Tant o las po-
tencias en pugna como las clases y grupos que compet an en su interior
profesaron diversas ideologas, que se multiplicaban en sus matices, adecun-
dolos a sus intereses coyunturales.
No obst ant e, a medi da que el siglo fue avanzando, pudo notarse que
Ideologas y matices, compatibles o incompatibles, iban atavindose con
el ropaje asptico de un saber supuestamente objetivo, verificable y experi-
ment al , l l amado "ci enci a". Todos los intereses, o al menos los ms i mport an-
tes, consideraron que la "ci enci a" se hal l aba de su part e. Los principales
argument os partan de la biologa y de ot ras disciplinas que surgen como
saber aut nomo en medi o y como resul t ado de las pugnas por el poder,
entre las cuales nos interesan muy especialmente dos, que en muchas de
sus versiones reconocen lmites hart o confusos: la sociologa y la antropolo-
ga. En este clima naci con reconocimiento especial de su "aut onom a
cientfica", el "saber cri mi nol gi co".
Es prcticamente imposible comprender el sentido del surgimiento "i n-
dependi ent e" de este saber con patente cientfica aut noma, si no se com-
132 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
prende el sentido general del "posi t i vi smo" y el juego ideolgico de los
" s aber es " ms amplios de que se nut r a y los intereses que estaban en j uego
en el marco del poder deci monni co.
La acumulacin de capital central ya no pod a contentarse con la simple
recepcin ms o menos regular de medios de pago y de materias pri mas
de los pases colonizados, sino que el avance de la industrializacin requera
una compl ement aci n en la mi sma, que no pod a ser la produccin de mat eri a
pri ma de ot ros siglos. Estos vnculos se hicieron factibles mediante la revolu-
cin tecnolgica en el t rasport e el buque de vapor y el ferrocarril y
la eliminacin paul at i na de la esclavitud (forma de producci n perifrica
que no correspond a al nivel tecnolgico demandado por el cent ro). Por
ot ra part e, el comercio esclavista causaba prdidas irreparables al frica,
que t ampoco pod an tolerar las potencias centrales cuando someten colonial-
ment e a los africanos en forma directa, proceso que culmin en el Congreso
de Berln de 1885, en que ellas se repartieron dicho cont i nent e. Eur opa
fue extendiendo su poder colonial a la India, a Chi na y al nort e de frica,
mientras que los Est ados Uni dos lograron la apert ura del Japn al comercio
y se apoder ar on de la mayor par t e del t erri t ori o mexi cano. Esta nueva fase
del capital impuls a potencias que no hab an sido colonialistas (Alemania,
Blgica, Italia) a embarcarse en esa empresa. Todo esto gener una nueva
et apa del poder mundi al , que adquiere proporci ones planetarias y discurso
cientfico.
Est a hegemona planetaria necesitaba explicar como " na t ur a l " su poder
mundi al , al mismo t i empo que las burguesas internas t ambi n necesitaban
explicar " nat ur al ment e" su posicin. En lneas muy generales puede afirmar-
se que el discurso del domi ni o colonial deci monni co se " i nvent " con
la apelacin al " s a be r " ant ropol gi co, en t ant o que el domi ni o i nt erno
frente a las masas t urbul ent as fue al i ment ado por la "soci ol og a".
Sin embar go, el cort e entre ambas no es ntido, por que ambas echaron
mano de un i nt ercambi o bast ant e arbi t rari o de elementos con la biologa
y la lingstica.
Pese a las variables de los discursos que se fueron volviendo corrientes,
la consigna que progresaba era la del desprecio a t odo lo que no fuese
"veri fi cabl e", que era estigmatizado como especulativo, metafsico, precien-
tfico, mstico o religioso, segn las circunstancias. La burguesa hab a instru-
ment ado el "par adi gma del cont r at o" para luchar por el poder, pero a me-
di da que lo fue obt eni endo, la innegable molestia de esa figura requera
que la desechase y volviese al argument o "or gani ci st a" que demost rar a
la " nat ur al i dad" de su propi o poder. Por supuesto que no pod a ser el
organicismo de los idelogos de las clases seoriales, sino un organicismo
"ci ent f i co". La "ci enci a" era el discurso que le permi t a ridiculizar la idea
de la sociedad como " c ont r a t o" , en la mi sma forma que ridiculizaba los
argument os teocrticos. Est a fue la t area que tuvo a su cargo el cientificismo
positivista del siglo pasado.
El positivismo fue un materialismo bur do, que en su grosera mani pul a-
cin del saber provoc un cataclismo ideolgico de tales proporci ones, que
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 133
an hoy no podemos medir por compl et o, por que de alguna manera perma-
necemos t odav a aprisionados por muchos de sus mi t os. Su valor de verdad
no requera "demost r aci n", puesto que esta la proporci onaba el propi o
poder: el domi ni o pl anet ari o, la creciente acumul aci n capitalista, el aumen-
t o de la producci n y de la ocupacin en el cent ro, el avance tecnolgico,
el potencial blico, eran las fuentes de certeza de la "ver dad cientfica",
que generaba el opt i mi smo burgus en un progreso lineal e infinito del gnero
humano a nivel pl anet ari o, conducido por los sectores hegemnicos centrales
y sus proconsulares perifricos. La hegemon a era " na t ur a l " porque ningn
ot r o sector hegemnico anterior hab a l ogrado un " pr ogr es o" comparabl e
de la " huma ni da d" en t an cort o t i empo. Er a la burguesa centro-nrdica
europea la que hab a logrado el " pr ogr es o" y esto le evidenciaba que su
poder era " na t ur a l " , como una categora del ser, no del "deber ser " (que
hab a sido el sentido de lo " na t ur a l " de los idealistas). Er a la "ci enci a"
la que le pr obaba la " nat ur al i dad" de su poder, que deba considerarse
an ms par a aument ar el saber y el poder de la " huma ni da d" por ellos
representada al infinito.
Los restos de la ideologa seorial no t ardaron en percatarse de que
el nuevo organicismo "ci ent fi co" les resultaba til, y los sectores ms privile-
giados y estticos de la propi a burguesa dieron lugar a matices ms pesimis-
tas del mi smo, pero igualmente "cientficos " . Las guerras entre las potencias
centrales cont ri buyeron a reforzar tendencias "naci onal i st as" del organicis-
mo social, generadoras de un "esp ri t u del puebl o" de carcter biolgico
y aristocratizante, no del t odo compatible con el opt i mi smo burgus, pero
que serva a este en las pugnas hegemnicas. Est a variable originaba mati-
ces que, en sus lneas puras, podr an sealarse del siguiente modo: a) El
" opt i mi s mo" burgus, que sostena que la inferioridad del col oni zado y
de las masas indisciplinadas sera superable, como resultado de una prol onga-
da accin civilizadora sobre los primeros y del aument o de la acumul aci n
del capital y de la producci n para los segundos, lo cual converta a la
empresa burguesa en una empresa humani t ar i a de i nmensa magni t ud, b) El
pesimismo aristocratizante, que afi rmaba la inferioridad de los colonizados
y de las masas como resul t ado de un fatalismo biolgico inmodificable,
provocado por la decadencia o degradacin de un model o humano superior,
a causa de la "cont ami naci n" racial.
Estas lneas cont rapuest as en apariencia al nivel terico, se mezclaban
frecuentemente y se confund an, y ambas pret end an ser "ci ent fi cas", aun-
que en realidad eran complementarias en funcionalidad.
Lo cierto es que la estructura del poder central qued domi nada por
la burgues a en pugnas ms o menos verbales con ot ros sectores que, en
definitiva, eran aliados frente a las clases marginales centrales y los puebl os
col oni zados. Por t ador es de discursos "ci ent fi cos" ms o menos "progresi s-
t a s " y optimistas o reaccionarios y pesimistas, lo cierto fue que, por sobre
estas discusiones de matices, la "ci enci a" central deci monni ca most r aba
cualquier intervencin prot agni ca de las t urbul ent as masas populares cen-
trales como la irrupcin de una fuerza criminal peligrosa, y la de las masas
134 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
popul ares perifricas, como la demost raci n de la barbarie o del salvajismo.
Ese saber no se permita dudar de la superioridad blanca de Eur opa central
y nrdi ca a nivel mundi al , ni de la superioridad de las clases domi nan-
tes y de los t rabaj adores disciplinados sobre las masas t umul t uosas y sus
cabecillas en las propi as sociedades centrales.
La criminologa positivista se ocup largamente de los "cr menes de
las muchedumbr es", que HI PLI TOTAYNE ejemplificaba con crmenes come-
tidos durant e la Revolucin francesa, en t ant o que ot ros autores recogan
su casustica de la Comuna de Par s, de cuyos lderes varios "ci ent fi cos"
t razaron "cuadr os pat ol gi cos". Hubo quienes ent re ellos, SI GHELE es-
tablecieron la diferencia entre la multitud " s a n a " que sufra el efecto de
los "degener ados " que la utilizaban y los "degener ados " mi smos, mientras
que el inefable LE BON desarrol l aba su tesis de la neutralizacin de la racio-
nalidad del hombr e en las muchedumbres. La literatura recogi esta imagen
y EMILIO ZOLA rel at aba horrendas escenas de huelgas t umul t uari as en su
Germinal, que cul mi nan con la castracin de un cadver y la exhibicin
triunfal de los testculos en una pica.
Mientras que la superioridad blanca nordeuropea de las clases hegemni-
cas y de los t rabaj adores disciplinados de Eur opa frente a la inferioridad
de las restantes ' ' r azas " de Eur opa y del mundo y de las masas indisciplinadas
y de sus dirigentes, eran cuestiones que no admitan discusin en la "ci enci a"
de los "super i or es" centrales, en nuestro margen l at i noameri cano las lites
criollas t ampoco lo discutan, identificndose con los sectores hegemnicos
centrales y consi derando inferior a la inmensa mayor a de la poblacin lati-
noameri cana, con variables argumntales de detalle en cuant o a sus conse-
cuencias polticas a cort o pl azo.
Los matices ideolgicos centrales tambin fueron recibidos en nuest ro
margen: los restos del poder colonial espaol y port ugus mat i zaron su dis-
curso teocrtico con el biologismo racista pesimista, que de este modo se
difundi preferentemente entre los sectores terratenientes y mineros, en t ant o
que los sectores vinculados a la actividad mercantil y urbana, por regla
general part i ci paban del opt i mi smo a largo plazo de los burgueses centrales.
Frecuent ement e se llam a los primeros "conser vador es", y a los segundos,
' ' l i beral es", aunque es bueno recordar que, apart e el predomi ni o de la econo-
ma terrateniente o de la urbana, par a las clases subalternas latinoamericanas
estos matices no siempre tuvieron consecuencias prcticas, puest o que en
ocasiones no pasaban de ser meras especulaciones acerca de una posibilidad
que los ms reaccionarios negaban y los ms "pr ogr esi st as" colocaban en
un futuro t an lejano o hacia el que se avanzaba t an l ent ament e, que, en
la realidad, la diferencia no era perceptible. Todos ellos negaban a las pobl a-
ciones latinoamericanas cualquier papel prot agni co: unos porque las consi-
deraban como biolgicamente inferiores en forma irremediable, y otros porque
las est i maban como inferiores por su insuficiente educacin para la de-
mocraci a. Er a nat ural que los esclavistas latinoamericanos se inclinasen
por el raci smo biolgico, y los antiesclavistas, por el evolucionismo bur-
gus, pero no siempre hubo t ot al cohesin en estos punt os, como resulta-
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 135
do de la interferencia de otras ideologas (argument os teocrticos, incoheren-
cias personales, etc. ), o bien por coyunturales conflictos de intereses.
2. LA OFICIALIZACIN DEL SABER SOCIOLGICO
La sociologa surgi como " s aber " moder no, con su identidad j errqui -
ca de "ci enci a", por el l ado de lo que luego se llamara "cr i mi nol og a".
El belga ADOLPHE QUETELET (1796-1874), un estudioso de los clculos actua-
riales para las compa as de seguros de su pas, llam la atencin acerca
de la regularidad de ciertos fenmenos criminales y de su predecibilidad
peridica, con lo cual puso en duda la tesis del libre albedro, afi rmando
que el Estado social es quien prepara esos crmenes y que el criminal no
es ms que el instrumento para cometerlos, lo que expone en 1835 en su
Fsica Social. La afirmacin de que "l a sociedad prepara al del i ncuent e"
y "el delincuente es nicamente su poder ej ecut i vo" cont rast aba con la
de t odos los que negaban la posibilidad de una ciencia social en razn del
albedro humano. QUETELET debi defenderse de los at aques que lo rotula-
ban como materialista y fatalista, y reaccion renunci ando a aplicar un
mt odo comparat i vo serio, lo que le llev a comprobar regularidades causa-
les, pero a confiar por un simple "act o de f e" en que el progreso social
y la perfectibilidad de la especie humana, reduciran esos fenmenos. Con
razn se ha observado que QUETELET cay en un "funci onal i smo sincrni-
c o " que, al renunciar a la comparaci n y, por ende, al anlisis de una
causalidad diacrnica, t uvo por resultado una visin fundament al ment e falsa
del fenmeno social en nuestro campo
1
.
AUGUSTO COMTE (1798-1857), cont emporneo francs de QUETELET, es
generalmente consi derado como el fundador de la "soci ol og a", aunque
tambin l quiso bautizar a su ciencia como "fsica soci al ", en lo que se
le adel ant el belga, por lo cual acu el vocablo sociologa
2
, COMTE repre-
senta una sntesis de dos elementos que son incompatibles: la pretensin
cientfica, con mt odo "pos i t i vo" (el saber "veri fi cabl e"), por un l ado,
y el organicismo social, que es product o dogmt i co del idealismo reaccio-
nario y etnocentrista, por el ot r o. El organicismo j ams puede ser "verifica-
d o " y la representacin comt i ana de t oda la humani dad como el avance
gradual de una sola familia es, sin duda, una afirmacin gratuita que no
hace ms que verter como "ci enci a" el Geist etnocentrista de HEGEL.
Par a COMTE, el t odo social era un organi smo con tres elementos: el
individuo, la familia y la sociedad. El individuo presentaba una tendencia
social biolgica lo que t omaba de GALL y la familia era la unidad social
bsica, en la cual era necesario mant ener a la mujer subordi nada, en "est ado
de perpetua infancia". La sociedad abarcaba a t oda la especie, pero en particu-
lar claro est a la "r aza bl anca". Una de las propi edades ms i mport an-
1
Cfr. HARRIS, pg. 65.
2
Cfr. BERNALDO DE QUIROZ, pg. 21.
136 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
tes de la sociedad era, nat ural ment e, la inclinacin a la subordi naci n y
al gobi erno, como resul t ado de las naturales diferencias entre los individuos,
que dot aba a algunos de mejor apt i t ud par a el mando (lo que le llevaba
a admi rar el sistema hi nd de castas). Segn COMTE, el gnero humano
la raza blanca europea, por supuesto hab a avanzado en un "des ar r ol l o"
a travs de los famosos "t r es est ados": el teolgico, el metafsico y el cientfi-
co. El "met af si co" era el de la Revolucin francesa y el raci onal i smo,
que ya no le serva a la burguesa europea, por lo cual su mejor apt i t ud
par a el mando se compr obaba cientficamente ya que, frente a la "ci enci a",
la " ve r da d" no se decide por mayor a.
De este modo, t odo se justifica en la historia: el per odo teocrtico,
con la esclavitud, permi t i el advenimiento de una clase ociosa y control
a los hombres; la metafsica revolucionaria los habi t u al conocimiento de
las leyes sociales y prepar la "ci enci a" por l encarnada. Nada cambi a,
sino que t odo se va desarrol l ando de manera i nmanent e.
Est a es la sntesis o amal gama conservadora y etnocentrista de COMTE,
cuya estabilidad mental cabe poner en duda, particularmente despus de
sus tentativas de suicidio y de su propuest a de creacin de una nueva religin,
con t odo un culto y una liturgia, en que el objeto de adoraci n sera la
humani dad, con t odos los seres muert os, vivos y por nacer, y una trinidad,
integrada por el gran medi o (espacio del mundo) , el gran fetiche (la tierra)
y el gran ser (la Humani dad) .
Las revaloraciones de COMTE pueden ser muchas
3
, pero cualquiera que
sea su mri t o "met odol gi co", nadie puede pasar por alto que en dicho
aut or se combi nan claro que, por supuesto, no los inventa los elementos
ideolgicos antidemocrticos que resurgirn muchas veces en el curso poste-
rior de la historia y bri ndan al organicismo etnocentrista blanco, y de los
mejor dotados, un argument o disfrazado de "ci enci a", que rei t eradament e
ser i nvocado con solemnidad por los idelogos de los peores crmenes con-
t emporneos. La burguesa encuentra con COMTE SU argument o organicista
"ci ent fi co" que le permite justificar su hegemona sobre los "mal dot ados "
par a el mando, circunstancia que se prueba por s mi sma, puesto que su
incapacidad les impide superar su posicin social subalterna.
3. EL EVOLUCIONISMO COLONIALISTA INGLS
Todo el saber del siglo x i x est pletrico de sentido poltico y sus diver-
sas ramas se abri eron par a un mejor comet i do, aunque las ideas bsicas
se i nt ercambi aban. Cuando el heliocentrismo gan la part i da, lo teocrti-
co se hab a cent rado cont ra t oda tesis geolgica que desmintiese a la Biblia.
El obispo irlands USHER, en 1658, hab a practicado un complicadsimo
clculo basado en el Gnesis, que le llevaba a concluir que el primer hombr e
fue creado en el ao 4.004 a. C , no fal t ando quien precisara que fue el
3
Vase, por ejemplo, FERRAROTTI.
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 137
23 de oct ubre de ese ao. Sin embargo, en 1668, ROBERT HOOKE sostena
que los fsiles eran vestigios de organismos vivos, y en 1669 public en
Florencia sus Prodromus, echando las bases de la estratigrafa
4
. Cuando,
ms de un siglo despus, LAMARCK anuncia una general teora evolucionista
geolgica y biolgica es frontalmente rechazado, pues no era admisible
su cronologa " l ar ga" que pareca desmentir el Gnesis. La hiptesis de
un universo y un tiempo infinitos o de dimensiones que el hombre experimen-
t a como infinitas, no era acept ada, pese a que en el pensami ent o indio
fueron corrientes desde milenios antes. Solo KANT habl al pasar de un
universo infinito, con miles de millones de aos, en que siempre se estn
creando nuevos mundos. Inclusive cuando ya no se pudieron ignorar las
eras geolgicas y las especies existentes en cada una de ellas, a comienzos
del siglo xi x, se invent la teora del "cat ast r of i smo", conforme a la cual
cada uno de los "di l uvi os" hab a sido dispuesto divinamente, y con l las
especies que se adapt aban a sus condiciones, sin que con ello se alterase
la cronologa bblica.
Un compaero de viaje de DARW IN, CHARLES LYELL, a quien SPENCER
cit profusament e
5
, fue quien en sus Principios de Geologa sent definiti-
vamente las bases del evolucionismo geolgico. Sin embargo, LYELL no acep-
taba el evolucionismo biolgico, manteniendo a medias el argumento teocrtico:
Dios creaba nuevas especies, que se adapt aban mejor a la nueva etapa geol-
gica y que por su superioridad para la adapt aci n ent raban en lucha y extin-
guan a las anteriores. De esta manera, LYELL explicaba cmo los blancos
superaban a los salvajes y cmo nat ural ment e estos deban extinguirse, con
lo cual se negaba la perfectibilidad del hombre y se implicaba que los coloni-
zados deban permanecer sometidos y extinguirse.
En este sentido, LYELL no era original, pues recoga la teora de
MALTHUS, que negaba la perfectibilidad el progreso humano y afirma-
ba que una part e de la pobl aci n, por menor dot ada, padeca un desequilibrio
entre su capaci dad de reproducci n y su capacidad de producci n. En rigor,
estas tesis no eran propiamente "nobiliarias" ni de las clases "seoriales",
sino que fueron el producto del tremendo horror de la burguesa inglesa ya
poderosa a las ideas iluministas de progreso humano que vieron culminar
en la Revolucin francesa, y de la necesidad de justificar su colonialismo.
Sin embargo, la burguesa inglesa no pod a prescindir de la idea de
progreso humano, porque eso implicaba asentir al organicismo teocrtico
o a un racismo aristocrtico esttico en el que no llevaban la mejor part e:
llegaron l uchando, se i mpon an l uchando, eran mejores que los nobles feuda-
les, era necesario explicar que hab a un organi smo " nat ur al " y que ellos
eran "nat ur al ment e" superiores, pero en forma dinmica, como consecuen-
cia de un " pr ogr es o" , de una evolucin.
En el pl ano biolgico, el "evol uci oni smo" lo perfeccion DARW IN en
el Origen de las especies (1859), t omando de MALTHUS la idea de la lucha
4
Cfr. FRANCISCO VERA, pg. 137.
5
Vase SPENCER, Progreso, pg. 179.
138 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
por la supervivencia, pero haci endo de ella un acto creador: la seleccin
nat ural del ms fuerte era el mot or de la evolucin biolgica, en forma
tal, que donde MALTHUS vea solo destruccin, DARW IN col ocaba un infinito
proceso de creacin progresiva. De este modo, satisfaca varios requisitos
polticos: estableca un progreso infinito como resultado de leyes nat ural es,
que lleva a una perfeccin lenta y no buclica al estilo del racionalismo
iluminista sino por medio de una violenta lucha de la naturaleza, que queda-
ba de este modo plenamente justificada
6
. La cuestin de la seleccin humana
no la plante DARW IN en el Origen de las especies sino, ms t ar de, en el
Origen del hombre (1871), aunque no at ri bu a las diferencias raciales a un
proceso de seleccin nat ural , sino a una "seleccin sexual " (caractersticas
que no pert urban la supervivencia y que permanecen por ser tiles para
facilitar la atraccin o apareami ent o como las plumas del pavo real). Sin
embar go, no dudaba de profundas diferencias internas entre los hombres,
afi rmando que la tcnica perfeccionaba el intelecto, lo que le permita afirmar
que el bl anco es ms inteligente que el salvaje.
En realidad, y pese a que DARW IN fue ardiente defensor de la propie-
dad privada y de la justificacin de la lucha burguesa por el progreso, existen
opiniones encont radas acerca de la certeza del llamado "darwi ni smo soci al ",
con el cual muchos aut ores designan un supuesto fenmeno de extensin
de la biologa evolucionista al campo de la ant ropol og a y de la sociologa
7
.
En un detallado estudio de las fuentes y de su cronol og a, expresa HARRIS
la opinin cont rari a: entiende que el gran idelogo del evolucionismo fue
HERBERT SPENCER y que DARW IN recibi su clara influencia. De ese modo,
sera ms correcto habl ar de un "spenceri ani smo bi ol gi co" que de un "dar -
winismo soci al ". Sea cual fuere la verdad, no cabe duda de que el gran
arquitecto dla ideologa evolucionista, perfectamenteadaptada a las exigen-
cias de la burguesa inglesa en lo interno y de su imperialismo colonial en
lo internacional, fue Herbert Spencer (1820-1903).
Inevitablemente, SPENCER debe ser considerado como el idelogo ms
puro del capitalismo primitivo en su et apa "sal vaj e". Por un cami no que
nada tena que ver con el cont ract ual i smo racionalista, llegaba a la conclusin
de que el Est ado deba reducir su funcin al m ni mo indispensable, para
no interferir en las leyes selectivas naturales de la sociedad, que elevaban
a los ms fuertes y dot ados. Criticaba cualquier "i nt er venci n" estatal en
beneficio de los pobres, a la que calificaba de "soci al i st a" y "comuni st a",
afi rmando que, en definitiva, t ermi naba perjudicando a los pobres. Respon-
sabilizaba a los filntropos, "qui enes por favorecer a los hijos de personas
indignas, perjudican a los hijos de padres virtuosos, i mponi endo a estos
ltimos contribuciones locales cada vez ms el evadas". Sostena que "ese
enjambre de vagos al i ment ados y multiplicados por instituciones pblicas
y privadas, ha visto aument ar la miseria que padece a comps de medios
perniciosos con que se ha queri do remedi arl a". En anl ogo sentido se opona
ft
Cfr. HARRIS, pg. 100.
7
Vase, por ejemplo, MARTINDALE, pg. 188.
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 139
a la difusin de la escuela pblica, pues crea que la mera enseanza de
la lectura y la mat emt i ca no capacita, sino que perjudica, pues "cuant o
ms avanza la educacin, mayor es el descont ent o", ya que "l a educacin
del puebl o propaga la lectura de escritos que al i ment an ilusiones agradabl es,
ms bien que la de aquellos que se inspiran en la dur a real i dad"
8
. Ent re
las naciones, se elevarn las que produzcan una mayor cuot a de individuos
superiores
9
, lo cual generar que se progrese socialmente a medida que el
"or gani smo soci al " vaya proporci onando una creciente heterogeneidad a
su estructura y una correspondiente especializacin de sus funciones
10
, lo
que se logra sin interferir en las leyes de seleccin nat ural , pues cualquier
"adapt aci n artificial es impotente par a obt ener lo que obtiene la nat ur al " .
" En virtud de la esencia misma de la adapt aci n espont nea, la apt i t ud
de cada facultad en su propia funcin aument a a medida que se ejercita. Si
la funcin se cumple por un agente sustituto, faltar la ordenaci n nat ural ,
deformndose la nat ural eza por adapt arse a arreglos artificiales que se reali-
zan en lugar de los nat ur al es"
1 1
.
Al sombr o panor ama que pi nt aba MALTHUS de una parte de la pobla-
cin mundi al fatalmente destinada al exterminio por desequilibrio entre re-
produccin y produccin, responda con optimismo, afi rmando que las clulas
cerebrales se disputan la mi sma mat eri a o alimento con las sexuales, en
forma tal, que mediante un incremento de la inteligencia por el avance de
la civilizacin, nat ural ment e se producira un re-equilibramiento que dismi-
nuira la reproducci n.
En sus Principios de sociologa (1876) sostuvo SPENCER que las razas
inferiores tenan un grado inferior de sensibilidad y que, por ello, no era
conveniente instruirlas ms que en labores manual es, como t ampoco poner
a su alcance alcohol. "Evi dent ement e experimentan sufrimientos muy infe-
riores a los que sufren los hombres de t i po super i or ".
Es verdad que SPENCER no fue un simple adul ador del imperialismo
12
,
pero pocas dudas caben de que su discurso consista en un liberalismo econ-
mico desenfrenado, lo que le conduce a un elitismo poltico: " El gobierno
de varios centenares de cabezas que elige la muchedumbre ignorante, y el
cual ha sucedido al gobi erno de uno solo que se crea designado por el
cielo, reclama y obtiene los mismos poderes ilimitados que este l t i mo. El
derecho sagrado de la mayora, generalmente estpida e i gnorant e, a i mpo-
nerse y someter a la minora ms inteligente y ms instruida, se extiende
a cuant o le place, considerndose tal cosa como de una certeza y eviden-
cia absol ut as"
1 3
.
8
SPENCER, El individuo contra el Estado, pgs. 46 y 68.
9
SPENCER, Justicia, pg. 296.
l
Ibid., pg. 306.
11
Ibid., pg. 345.
12
Cfr. HARRIS, pg. 117.
13
SPENCER, Justicia, pg. 302.
140 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
Adems, resulta innegable su contribucin a la difusin de los estereoti-
pos racistas acerca de las culturas colonizadas. Por ot ra part e, su opt i mi smo
" a largo pl azo" , ya que nada poda cambiarse radicalmente ni en un ao
ni en un siglo, dio por resultado una magnfica justificacin del colonialismo
deci monni co y, al mi smo t i empo, una justificacin del antiesclavismo, tal
como convena al imperialismo ingls. Realmente, su ideologa es una obra
maest ra de arqui t ect ura: el "Es t ado gendar me", degradado a una mnima
intervencin, como consecuencia de un conocimiento "ci ent fi co" del orga-
nismo social; la "ci enci a" explicando la necesidad de la lucha violenta por
la supervivencia como mot or de progreso; los pobres y los " va gos " dejados
a su suerte para que luchen y se fortalezcan; el analfabetismo como una
virtud que impide acudir a quimeras socialistas; las razas inferiores necesita-
das de la tutela de las superiores para que aument en lentamente su inteligen-
cia; las razas inferiores no pueden ser esclavizadas pues su inferioridad
no denot a una condicin biolgica inferior inmodificable sino solo "t ut el a-
da s " hast a su "mayor a de edad" .
4. PANORAMA GENERAL DEL RACISMO
Resulta claro que el evolucionismo colonialista fue racista: aunque las
razas "i nf er i or es" pudiesen superarse lentamente, no por eso dejaban de
ser "i nf er i or es", puest o que no hab an alcanzado an, ni alcanzaran durant e
siglos, el grado de " pr ogr es o" de los blancos de Eur opa del norte y del
cent ro. Sin embargo, es evidente que el racismo no comenz con esta manifes-
tacin, sino que el saber "ci ent fi co" lo pr opugnaba desde mucho antes.
En el siglo x v m, la cuestin haba empezado cuando varios iluministas
defendieron el poligenismo, desafiando a los monogenistas y a la Biblia, en
una disputa que continu hasta DARW IN. Hubo monogenistas que afirmaban
que el negro era una degradacin del blanco originario, en tanto que PRICHARD,
en 1813, siendo el ant ropl ogo de mayor predicamento hasta DARW IN, soste-
na que Adn era negro y que el hombre fue evolucionando hasta el blanco.
En los Est ados Uni dos hubi era sido lgico que los esclavistas fuesen
poligenistas, y los antiesclavistas, monogenistas; pero, como pesaba la aut o-
ridad de la Biblia, t ant o los unos como los ot ros extrajeron argument os
de ella
14
. Adems, el monogenismo no era ninguna garanta de no racismo,
pues esa doctrina era evol uci oni st ai ncl uso antes de SPENCER y DARW I N,
lo que demuest ra LEW IS HENRY MORGAN al establecer los estados progresivos
de "sal vaj i smo, barbarie y civilizacin" en 1870, caracterizados etnocentrs-
ticamente, lo cual no le i mped a propugnar el antiesclavismo, para que los
negros, fuera de la tutela del amo bl anco, desapareciesen, al no poder sobre-
vivir a causa de su corta inteligencia. Este famoso MORGAN, gran terico
pionero de la ant ropol og a racista del colonialismo Victoriano, col ocaba a
los iroqueses en el mismo nivel de los aztecas, pues ni nguno de ellos conoca
14
Vase HARRIS, pg. 79.
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 141
el hierro, y afirmaba que el indio no senta la pasin del amor, pero
que el mestizaje, sobre t odo de segunda generacin, le produce una pasin
excesiva que se convierte en obscenidad.
EDW ARD BURNETT TYLOR, en su Antropologa (1878), afi rmaba que la
humani dad es originaria del trpico y que las razas ms at rasadas quedaron
all, en t ant o que las civilizadas se superaron al verse obligadas a luchar
para adapt arse. JOHANN J. BACHOFEN y HENRYMAI NE publicaron sus respec-
tivas obras en 1861, por lo cual no recibieron influencia de SPENCER ni de
DARW IN, y ambos eran evolucionistas, pl ant eando el primero la tesis de
la originaria promiscuidad sexual de la que, por fuerza de la religin, se
hab a pasado a la familia mat ri arcal , mientras que, para el segundo, la
familia originaria era patriarcal, t odo lo cual sealaba tambin un evolucio-
nismo lineal biocultural.
El spenceriano estadounidense W ILLIAM GRAHAM SUMMER (1840-1910)
hizo de la propi edad el " mot or " de la civilizacin y consi deraba que la
causa del atraso de los primitivos se hallaba en su falta de competitividad
en la adquisicin de capital. En sntesis, todo el clima de las ciencias sociales
del siglo xix fue racista: lo fue el poligenismo por razones biolgicas
y el evolucionismo que no se pronunciaba sobre el debate del plurigenismo
o monogenismo, por considerar a las razas superiores o adelantadas e inferio-
res o atrasadas, es decir, razas civilizadas, brbaras y salvajes. Mucho antes
que DARW IN, la biologa hab a hecho su aport e al racismo por medio de
los "f r enl ogos" discpulos de GALL, que " compr obar on" la superioridad
biolgica de la raza blanca "caucsi ca", porque como las "f acul t ades"
eran mensurables en el crneo, les bast colocar las ms prominentes en
los crneos ms comunes europeos, para que luego estos sabios, armados
de finos calibres de precisin, comprobasen "emp r i cament e" la superiori-
dad de los titulares de esos crneos.
El racismo purament e biolgico, refractario a cualquier idea burguesa
de " pr ogr es o" , fue expuesto de manera extensa en los cuat ro volme-
nes de la obr a del conde JOSEPH ARTHUR DE GOBINEAU (1816-1882), sobre
la desigualdad de las razas humanas.
Este aristcrata francs, que fue embaj ador en Brasil, seriamente preo-
cupado por la crisis de las pretensiones hegemnicas francesas y horrori zado
por las irrupciones popul ares, desencantado de la "democraci a bur guesa",
era nat ural que fuese el expositor de una teora completa del racismo biolgi-
co aristocrtico curiosamente combi nado con el cristianismo, que fue rpi da-
mente t raduci da al ingls en los Est ados Uni dos, puesto que haca compatible
el poligenismo con la Biblia, aunque en forma inexplicable. Par a GOBINEAU,
la inferioridad de las razas no europeas era una realidad merament e biolgica
y, por ende, inmodificable. El colonialismo europeo j ams podra "ci vi l i zar"
a los asiticos o a los africanos, porque estos carecan de la base biolgica
que les hubiese permitido "ci vi l i zarse".
En general, consideraba que todas las razas se hal l aban, en cierta medi-
da, corrupt as, puest o que la raza superior, la " a r i a " , ya no se encont raba
en estado pur o. Sin embargo, haba grados de cont ami naci n racial y, a
142 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
medida que avanzaba el mestizaje, la degradacin racial aument aba. Por
eso, GOBINEAU no crea que la Eur opa del siglo pasado fuera superior a
Grecia o a Roma, porque en la historia no se produce el perfeccionamiento
racial. Esta tesis se enfrent aba abi ert ament e con el cristianismo, pero GOBI-
NEAU sala originalmente del paso reivindicando la grandeza del cristianis-
mo, precisamente porque pod a ser comprendi do por t odos, inclusive por
los ms humi l des, aunque, como es nat ural , no t odos pueden alcanzar el
mi smo nivel de comprensi n. Obvi ament e, la burguesa inglesa deba oponer
a este racismo biolgico y esttico, que conduca directamente a la esclavitud,
una versin dinmica y progresiva del racismo, que no admitiese la esclavitud
pero que justificara el colonialismo, que fue el evolucionismo spenceriano.
Cont empor neo de GOBINEAU fue MOREL, quien en 1857 escribi su
di fundi da obra acerca de las Degeneraciones fsicas, intelectuales y morales
de la especie humana. De esta manera, con la "t eor a de la degenera-
ci n" de MOREL, la psiquiatra francesa cul mi naba la serie PINEL-ESQUIROL-
FABRET- MOREL, desembocando en una psiquiatra racista, acorde con su
t i empo. Par a MOREL hab a un tipo primitivo ideal, que contiene t odos los
elementos necesarios par a conservar la especie, y del cual t odo apart ami ent o
constituye "degeneraci n", cuyo punto de partida es "el conjunto de nuevas
condiciones creadas por el gran acontecimiento de la cada original". Los
pobladores de las prisiones son "las personificaciones de diversas degeneracio-
nes de la especie, y el mal que las engendra constituye para las sociedades
modernas un peligro ms grande que la invasin de los brbaros para las antiguas".
Segn MOREL, el "pecado original bi ol gi co" es la causa de la degene-
racin, la cual abarca el mestizaje, que en cualquier caso considera indeseable
en forma cercana a GOBI NEAU
1 5
. La tesis de MOREL se repetir durant e mu-
chos aos y el mestizo ser, en el mejor de los casos, un "desequi l i brado
mor al " , que por efecto de "r azas cont r ar i as" habr perdi do sus "concept os
her edados", siendo " un mestizo sin moral i dad ni carcter, a merced de
t odos los i mpul sos"
1 6
. La psiquiatra inglesa fue la que comenz a elaborar
el concepto de "l oco mor a l " (MAUDSLEY, PRICHARD), que fue ot ra manifes-
tacin de este raci smo: la "degener aci n" que no afecta la inteligencia,
pero s la "fi rmeza mor al " , el pl ano afectivo.
Despus de DARW IN, el racismo biologista i ncorpor a sus construccio-
nes la seleccin nat ural y atribuy la superioridad " a r i a " a la creacin de
mecanismos sociales de seleccin equivalentes a los naturales que, por haber-
se perdi do en la organizacin social al permitir la supervivencia de los dbiles
e i napt os, daba lugar a la degradacin que tenda a hacer desaparecer a
la raza " a r i a " . Esta fue ms o menos la tesis de HOUSTON STEW ART CHAM-
BERLAIN (1855-1927), un ingls nacionalizado alemn que public en 1900
un libro t i t ul ado Los fundamentos del siglo xix, quien afirmaba que desde
unos seis siglos antes de Cri st o, t odo lo bueno que tiene la humani dad lo
debe a los germanos, que incluso le hab an dado el Renacimiento a Italia,
15
Sobre MoRtx, vanse BLRNALDO DE QUIROZ. pgs. 19-20; ROSEN, pg. 194.
| <> LE BON, pg. 63.
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 143
y que el propi o Jesucristo era t eut n. En sentido anl ogo, el francs GEOR-
GES VACHER DE LAPOUGE (1854-1936), sostena que la raza nrdica era la
que produc a t odos los genios creadores. A esta superioridad " a r i a " iden-
tificada arbi t rari ament e como " ger mana" que supuestamente tendra su
origen en una raza pura y superior, originaria y proveniente del Nort e, rubia,
al t a, dolicocfala y de ojos azules, cont ri buye una invencin que es product o
de la deformacin de algunos aportes realizados por otro sector del saber,
cui dadosament e cultivado por alemanes: la lingstica.
En efecto: el descubrimiento de que las lenguas europeas tienen nexos
con el snscrito y otras lenguas de la India, efectuado por la gramtica
compar ada en el siglo xi x, dio lugar a la invencin de lo " i ndoeur opeo" .
De all se dedujo que hubo una lengua "or i gi nar i a", concepto que fue forta-
lecido por el famoso orientalista t raduct or de los Vedas, MAXM LLER. NO
obst ant e, el propi o MAX M LLER se vio precisado a prot est ar ai radament e
cuando, a poco, su tesis fue bast ardeada con la afirmacin de la existencia
de un " pue bl o" y de una " cul t ur a" originaria y "super i or ", que sera la
famosa " r aza ar i a". Aunque MAXM LLER reclamase en defensa de la serie-
dad cientfica de su tesis merament e lingstica, la "ci enci a" se apoder
de la cuestin, y el gran delirio de los arios superiores que ent raron a la
India por el Nort e, t rayendo la filosofa, que de all llevaron la civilizacin
a t odo el planeta y que, aunque se mezclan, se mantienen relativamente
puros, conservando su mayor grado de pureza en los germanos, se extendi
e i nst rument en forma adecuada al racismo colonialista y elitista por los
menci onados GOBINEAU, VACHER DE LAPOUGE y CHAMBERLAIN, como tambin
por MORITZ W AGNER, PENKA, W OLTMANN, etc. , para quienes cualquier vesti-
gio de "ci vi l i zaci n" en el planeta es " ge r ma no" , llegndose a afirmar
que fueron germanos Ramss II por dolicocfalo, Leonardo, Galileo,
Rembrandt , Rubens, Voltaire, Kant, Dant e, Shakespeare, Rafael, Miguel
ngel, Goet he, Beethoven, etc. El argument o de W OLTMANN para hacer
germnico a t odo lo que le pareca bueno en la humani dad, era el de que
la raza aria es tan superior, que se impone incluso en el mestizaje cerebral,
lo cual revela que el "mestizaje" era manipulado al gusto de estos "cientficos".
El programa de GEORGES VACHER DE LAPOUGE consista en la creacin
de una casta racial superior, lo que se lograra posibilitando la destruc-
cin dl os "det ri t us sociales", dejndoles que se hundieran en la depravacin
y el alcoholismo recurdese Espectros, de IBSEN y eliminando a los cri-
minales mediante una generosa aplicacin de la guillotina. Este era el meca-
nismo mediante el cual propon a suplir la seleccin natural cuyas leyes
violara la sociedad que permite la supervivencia de los ineptos por una
"seleccin soci al " equivalente. REIMER, el terico del pangermani smo bli-
co de la primera guerra mundi al , pl ant eaba que los germanos ocupasen
el lugar que corresponda a su superioridad, i ncorporando a Alemania el
resto de los nrdicos, que se conservasen ciertas consideraciones con los
semigermanos (entre ellos con los catlicos) y se condenase al resto a la
144 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
esterilidad
17
. En la dcada del treinta, sera HELMUT NICOLAI quien elabora-
ra un "der echo nat ur al " racista en su Teora jurdica de la ley de las razas,
que seguira estos lincamientos, afi rmando que los germanos se mant en an
ms " p u r o s " porque fueron los arios que sancionaron a los "degener ados"
con la expulsin de la "comuni dad j ur di ca" mediante la "pr di da de la
pa z " . ALFREDROSENBERG, el mxi mo " t er i co" del nacionalsocialismo, re-
compuso todos estos elementos en su famosa y poco original obra El mito
del siglo 20, cul mi nando su paranoi a con un "Cr i st o ger mni co", depurado
de los component es corrupt os j ud os y mestizos.
Hast a hoy existen "ci ent fi cos" que atribuyen las culturas precoloniales
de Amri ca a la visita de los vikingos
18
, que en esas fantasas ocupan el
lugar que los jesutas le haban asignado a TOMS de Amri ca.
En nuestros das, est claro que lo nico cierto es que la India fue
invadida por el Nort e, por un grupo acerca del que se sabe poco aunque
del ant eri orment e asent ado se sabe menos an y al que se denomi na con
el nombr e genrico de " a r i o " , en t ant o que el anterior se llama "dru di -
c o"
1 9
. No solo no se ha pr obado la existencia de una cultura originaria,
sino que incluso se pone en duda la identificacin de esos elementos origina-
rios t an dispares y hasta de la existencia misma de los factores originarios
20
.
La manipulacin de los tests de inteligencia con fines racistas fue evidenciada
hace dcadas por KLINEBERG, y ms recientemente, con argument os actua-
les, por DROZ
2 1
.
5. LA INFERIORIDAD RACIAL DE LOS MESTIZOS, PARA LOS "CIENTFICOS" DE
NUESTRO MARGEN
Par a la ideologa del colonialismo central, el racismo que vea en el
mestizaje un signo de decadencia racial por contaminacin entre razas dife-
rentes biologismo pesimista o en diferentes etapas evolutivas evo-
lucionismo spenceriano parece haber sido i nst rument ado tambin con el
fin de desalentar el mestizaje, al que los europeos consideraban como un
peligro para la empresa colonialista. Tal como lo expres descaradamente
HEGEL, crean que las "r azas i nferi ores" eran incapaces de independizarse,
pero si se las mezclaba con algo de las "super i or es", surga el sentimiento
naci onal , por lo cual los ingleses evitaban el mestizaje en la India. Esto
suena a coherente con el repudio al mestizaje en MORGAN, que lo estima
como causa de un exceso de pasin que lleva a la licencia moral; en MOREL,
para quien es motivo de degeneracin; en LE BON, segn el cual, nos convierte
en "naciones degeneradas"; etc. Las "naciones degeneradas" de los france-
17
En 1906, JUAN FINOT se refiri a ello, con acertado sentido crtico.
18
As, JACQUES DE MAHIEU; vase la correcta respuesta de SCHOBINGER.
19
Cfr. RADAKRISHNAN, History.
20
Vase FRANCISCO VILLAR, pg. 64.
21
Cfr. KLINEBERG, JACQUARD y otros, en Unesco.
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 145
ses LEBON, VACHERDELAPOUGE, yant es GOBINEAU, no tenamos ot ro destino
que desaparecer o quedar en condiciones de subhumanos al servicio de los
" a r i os " . En 1883, el catedrtico antisemita Bernard Frster y su esposa
Elizabeth, hermana de NIETZSCHE, se t rasl adaron al Paraguay para formar
una colonia alemana sin judos ( "Nueva Ger mani a") , y en 1911, OTTO
TANNENBERG public un libro en Leipzig, en el que calculaba que el medio
milln de alemanes del cono sur de Amrica, una vez extinguida la poblacin
mestiza y latina, se reproducira para repoblar ese territorio, que sera la
" ms grande Al emani a"
2 2
.
Cuando ALFRED ROSENBERG lleg al paroxi smo del delirio y propuso
un Cristo "ger mni co" depurado " de celotas judos como Mat eo, rabinos
materialistas como Pabl o, juristas africanos como Ter t ul i ano", no dej de
agregar " o productos del poli-mestizaje sin firmeza moral como Agustn"
2
*,
y cuando atac al catolicismo, le atribuy "l a cra de aquellos fenmenos
de bastardizacin, que se pueden observar en Mxico, en Amrica del Sud
y en Italia del Sud. Aqu Roma y el j udai smo van t omados del br azo"
2 4
.
Nada haba inventado ROSENBERG, que siempre fue un escriba mediocre re-
petidor de t odo lo que la "ci enci a" central colonialista hab a afi rmado mu-
cho antes y reiteraba en academias que concent raban a serios y ceudos
" s abi os " solemnes y renombrados. Qu aad a ROSENBERG que no hubie-
sen dicho MOREL, MORGAN, GABINEAU O LE BON? Eran exactamente las mis-
mas insensateces racistas, idnticas falacias imperialistas y colonialistas, que
demost raban "ci ent fi cament e" la inferioridad biolgica de las masas popu-
lares latinoamericanas. El mestizaje produce la "fal t a de firmeza mor al "
que llev a SAN AGUSTN a la conversin y, por ende, las "Conf esi ones"
y las reivindicaciones populares latinoamericanos eran, "ci ent fi cament e"
habl ando, resultado del mestizaje degenerativo. Lo cierto es que tanto el
poder central colonial como las oligarquas terratenientes, mineras y mercan-
tiles de Latinoamrica, conocan el papel protagnico enorme y decisivo
que tuvo el pueblo mestizo y mulato en las luchas de la independencia y
eran conscientes del peligro potencial que para sus intereses representaban.
El poder central ya no pod a evitar el mestizaje l at i noameri cano, que
se hab a verificado en el colonialismo originario de las potencias centrales
desplazadas de la hegemona europea, pero quera contenerlo y sostener
a sus minoras proconsulares blancas o "criollas evol uci onadas".
Fueron los "ci ent fi cos" sociales latinoamericanos surgidos de esas lites
criollas los que se hicieron eco de la "ci enci a" racista y la difundieron por
nuestro margen durant e la segunda mitad del siglo pasado y buena part e
del presente. Excepto alguna ridicula tesis original, como una suerte de clasi-
ficacin alimentaria de las razas enunci ada por BULNES en Mxico, segn
la cual habr a una raza del trigo, ot ra del arroz y ot ra del maz, que tiene
semejanza con MOLESCHOTT, inspirador de LOMBROSO en cierta forma, pero
cuyos planteos justificaban los intereses de los terratenientes porfiristas mexi-
22
Cfr. SEIFERHELD, pgs. 67-68.
23
ROSENBERG, pg. 19.
24
ROSENBERG, pg. 266.
146 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
canos, nada nuevo agregaron a las tesis colonialistas que repetan. En nuestro
propi o siglo, ALBERTO LMAR SCHW EYER en Cuba y TOMS VEGA TORAL en
Ecuador propugnaron una "bi ol og a de la democr aci a", conforme a la cual,
la totalidad de los males polticos obedeceran a la ley biolgica de hibrida-
cin de las razas (VEGA TORAL) . Aos ant es, CARLOS A. SALAZAR F. aplic
al Ecuador los conceptos del racista LE BON y, nat ural ment e, lleg a la
conclusin de que es un pas decadente y sin fut uro, debi do al mestizaje
y a la herencia25. En su obra post uma, SARMIENTO en la Argent i na, con
acentos spencerianos, desacreditaba al mestizo, inidneo par a la democracia,
como product o del cruce de una "r aza paleoltica" con ot ra que no hab a
l ogrado superar la Edad Media. Como afiliados a esta lnea racista, ROSA
DEL OLMO menciona a RENE MORENO, Bolivia y Per (1905), JULIO C. SALAS,
Civilizacin y barbarie (1919) y MIGUEL JIMNEZ LPEZ, Nuestras razas de-
caen (1930). Cabe agregar, sin duda, a ALCIDES ARGUEDAS en Bolivia y a
GARCA CALDERN en el Per
26
.
Pueden distinguirse diferentes variables del racismo latinoamericano
en las "ciencias sociales" de sus oligarquas criollas, cuyos captulos ms
i mport ant es o definidos, a nuest ro j ui ci o, son: a) La "ciencia" racista anti-
mulata; b) / a "ciencia" racista contra el mestizaje hispano-indio; c)la "cien-
cia" racista evolucionista contra el indio y la mayor parte del mestizaje
hispano-indio; d) la "ciencia" racista contra el mestizo hispano-indio y el
inmigrante latino.
Est o obedece a que nuestras oligarquas latinoamericanas mani pul aron
el racismo y el siguiente discurso criminolgico racista, conforme a los intere-
ses de su poder hegemnico, que no fueron exactamente los mismos en
t oda la regin.
En los pases con poblacin africana en que tardamente la presin inglesa
logr la abolicin de la esclavitud, era previsible una "mulatizacin" con la
creciente consciencia nacional, que ya no podra ser considerada como un
injerto o trasplante africano. La "ci enci a" deba demostrar la inferioridad
moral del mulato. El caso ms tpico es el de Brasil y a ello respondi el
surgimiento de la criminologa brasilea en el Nordeste. En los pases en que
el problema de la minora ilustrada blanca era el de contener a la masa de
mestizos hispano-indios o reemplazar al mestizo por el europeo y sacrificar
genocidamente al indio, como en la Argentina del "ochenta", la "ciencia"
demostraba que el indio era inferior y el mestizo un degenerado, cual sucede
en la versin de CARLOS OCTAVIO BUNGE, el portavoz ms claro de los intereses
porteos de su tiempo. Cuando la propia minora criolla haba incorporado
elementos mestizos en posiciones hegemnicas, se impona echar mano de SPEN-
CER, porque el biologismo puro no justificaba a la minora de mestizos en
el poder, pero el spencerianismo permita explicar el "atraso evolutivo" que
"an" afectaba a los indios y a la mayora de los mestizos. El caso ms
claro es el de Mxico, donde el propio Porfirio Daz era mestizo.
25
Vase PALADINES-GUERRA, pg. 76.
26
A este respecto, cfr. J. A. RAMOS, II, pg. 74.
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 147
En el Cono Sur, por l t i mo, cuando lleg la inmigracin y surgi un
incipiente prol et ari ado europeo latino, fue necesario explicar cmo la "dege-
neracin" tambin abarcaba algunos inmigrantes y, en general, a as mayo-
ras populares que se acercaban al poder. Es el racismo tardo de DE VEYGA
en la Argentina.
a) "Ciencia" racista antimulata. Al mejor estilo de MOREL, de MOR-
GAN, de LE BON y del que sera luego de ROSENBERG, en 1894 se expresaba
as NINA RODRIGUES, el pionero de la criminologa brasilea y catedrtico
de medicina legal en Baha: " Los mestizos de negros, las diversas espe-
cies de mul at os, resultan indiscutiblemente muy superiores en inteligencia
a los dems mestizos, es decir, a los mestizos de indios. Per o lo que ganan
en inteligencia lo pierden en energa e, incluso, en mor al i dad"; lo que at ri bu a
a las leyes del mestizaje: " La amplia trasmisin de los caracteres de las
razas inferiores a que conduce" y el "equi l i bri o mental i nest abl e". Siguiendo
esta lnea, propi a de la psiquiatra racista, EUCLIDES DA CUNHA, en 1902,
pontificaba: " La mezcla de las ms diversas razas resulta, en la mayor a
de los casos, perjudicial. El i ndoeuropeo, el negro y el guaran representan
et apas sucesivas de la evolucin, y su cruzami ent o, que obl i t ral as cualidades
preeminentes del pri mero, constituye un estimulante par a la reviviscencia
de los atributos de los dos ltimos. De esta forma el mestizo es casi siempre
un desequilibrado, un r et r gr ado"
2 7
. Veinte aos despus, OLIVEIRA VIANA
escriba que "l a carencia de ambi ci n nat ural del indio y la medi ocri dad
nativa del negro se trasmiten a sus mestizos. Todos viven la mi sma vida
de sus ant epasados, satisfechos con su miseria, contentos con su parsi moni a
e incapaces de realizar de modo espont neo el ms ligero esfuerzo por mejo-
rar su nivel de vida. Esta ausencia de estmulos al mej orami ent o de su psiquis
los convierte en elementos inertes y no progresivos, en fuerzas negativas
que ret ardan y dificultan el movimiento ascensional de nuestra masa hacia
la riqueza y la civilizacin"28. Estas tesis racistas brasileas, fortalecidas
en el per odo de la "Repbl i ca vel ha", es decir, desde la cada del Imperi o
en forma casi i nmedi at a a la abolicin de la esclavitud por la regente
princesa Isabel, que pretendieron frenar el mestizaje mul at o, son magnfi-
cament e ridiculizadas en la literatura por JORGE AMADO, en su novela Tenda
dos milagres.
b) "Ciencia" racista contra el mestizaje hispano-indio. El programa
britnico para el Ro de la Pl at a, consista en eliminar al indio y cont rol ar
al mestizo hispano-indio o " ga uc ho" , que amenazaba desde el interior al
domi nant e puert o de Buenos Aires y a su oligarqua terrateniente proconsul ar
del plan bri t ni co. La necesidad de mej orar esta " r a z a " que no pod a sa-
lir de la " ba r ba r i e " y amenazaba a la "ci vi l i zaci n", requera una pobl aci n
inmigrante que neutralizase el decadente efecto del mestizaje que ya degene-
raba en "hi br i daci n". La exposicin ms compl et a de esta demencial racio-
27
Citado por BASTIDE, en Unesco, pg. 52.
28 dem.
148 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
nalizacin racista, con adecuada confusin de argument os spencerianos, go-
bi neauni anos y darwi ni anos fue llevada a cabo, como es lgico, en la Argenti-
na, por CARLOS OCTAVIO BUNGE
2 9
. Esto lo hizo en 1903, en un libro en que
cul mi naba con un elogio a Porfirio Daz y en el cual consideraba que el
ci udadano nort eameri cano, "desde su punt o de vista republicano y de nacio-
nal grandeza, es muy lgico en sus sentimientos ant i afri cani st as". " En el
hi spanoameri cano aad a BUNGE esos sentimientos seran ilgicos, pues
ha ent roncado con el negro y lo ha asimilado a su cultura, aunque, por
desgracia, desmej orando su propi a estirpe . . .
30
.
Par a BUNGE, el mestizaje genera atavismo, "el mestizo tiende a repro-
ducir un t i po de hombr e primitivo o, por lo menos, antiguo y precri st i ano",
aunque reconoca "pal i at i vos y excepci ones" (pg. 139). Por ot ra part e,
apl i cando la ley de la correlacin entre los caracteres fsicos y psquicos,
conclua que " t odo mestizo fsico es un mestizo mor al " , que acarrea "ci ert a
i narmon a psicolgica, relativa inestabilidad y falta de sentido mor al " . As
como en el perro-l obo se combat en y suceden la fiereza del l obo con la
lealtad del perro, en esos "h br i dos huma nos " no hab a una cabeza, "si no
dos medias cabezas" (pg. 141).
Queri endo at enuar su biologismo ani mal , no puede desconocer que el
mestizo l at i noameri cano es prolfico, para lo cual cae en la necesidad de
" mej or ar l o" , par a que no "degener e" en t odo lo que le desagrada a BUN-
GE: los hbridos l at i noameri canos tienden a ser ms "eur opeoi des" en los
climas fros, y ms " ai ndi ados " en los clidos, porque lo " h br i do" es
pasaj ero, inestable. Si se cruzan solo entre " h br i dos " se produce la "degene-
r aci n", engendrando tipos anormal es que no son aptos par a la reproduc-
cin, los que considera ms numerosos en Amrica Lat i na que en las especies
humanas ms puras y definidas. Ent re estos product os de "h bri dos hispa-
noamer i canos" relativamente ineptos par a la reproduccin (degenerados),
seala al "af emi nado mul at o msico, pianista de nudosas manos, talle virgi-
nal , voz de flauta y coqueteras de romnt i ca; el poltico mestizo de indio,
de cutis l ampi o y gelatinoso, vientre de eunuco; la mul at a sol t erona, t an
simptica cuando es intelectual y hace de excelente maestra de escuela, produ-
ciendo la engaosa sensacin de que su raza, si la tuviera firme, sera normal -
mente apt a para el feminismo; y t an repulsiva cuando, inintelectual, simple
modistilla, llena su corazn vaco con un fanat i smo cualquiera, los iconos
del t empl o o los espritus parlantes de la mesita de tres pies . . . " (pg. 144).
A estos llama " degener ados " en los que, como se ve, introduce t odos
los tipos humanos que hieren la exquisita sensibilidad de la oligarqua port ea
afrancesada y desarrai gada, " l a semiesterilidad degenerativa del hbrido
huma no" , y como su clase social no tena que vrselas con los mul at os,
sino con los mestizos de i ndi o y espaol a diferencia de NINA RODRIGUES
en Baha, considera que el cruce hispano-negro es "mest i zaj e", pero que
el "hi spano- i ndi o" es "hi bri daci n cont ra la naturaleza, la que se venga,
29
Vase CRDENAS-PAY, en BIAOINI, pg. 519.
30 BUNGE, pg. 136.
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 149
como sucede siempre que "se pretenden mant ener los estrambticos hibridis-
mos humanos produci dos cont ra sus l eyes", " aument ando la degeneracin
medi a" (pg. 144).
La biologizacin de la ideologa de la oligarqua port ea argent i na,
que no tena reparo alguno en apelar a la seleccin nat ural darwi ni ana para
explicar la cuestin " r aci al " cuando el pr opi o DARW I N, como hemos vis-
t o, hab a sentido ciertos escrpulos par a ello, prefiriendo lanzar la hiptesis
de la "seleccin sexual ", llegaba al extremo de sostener que el indio y
el negro, por carecer de todos los siglos de ascendencia cristiana que te-
na el bl anco, carecan de "sent i do mor al " , es decir, del sentido biolgica-
ment e condi ci onado como carcter adqui ri do que tiene el hombr e bl anco
para distinguir lo bueno de lo mal o y que en el hombr e bl anco ni cament e
lo puede borrar la "degener aci n", "pr oduci endo tipos atvicos y antisocia-
l es"
3 1
. Est o implica que la "mor al gent i ca" del bl anco es lo que permite
la "degener aci n", que en el indio y el negro no t endr a sentido, porque
directamente no se puede degradar lo que no existe. De este modo se explica
cmo, ms de tres dcadas despus, FRANCISCO DE VEYGA habra de conside-
rar a los "pr i mi t i vos" como "cri mi nal es na t os " al igual que GAROFALO
y quiz sea el aspecto en el cual, por su ms alto nivel de absur do, se pone
bien de manifiesto que estos "ci ent fi cos" no hacan ms que recubrir tosca-
mente sus intereses de clase y su et nocent ri smo racista y elitista con el disfraz,
t ermi nado a los apur ones, de una "ci enci a" objetiva, pero que se i mpart a
desde las ctedras y domi naba incuestionada t oda la vida acadmi ca argenti-
na, i ngenuament e admi rada por su brillo por buena par t e de la restante
intelectualidad l at i noameri cana. La extrema falacia del discurso racista se
evidencia cuando cae en la mojigatera bur da: " En cuant o a la moral sexual
escriba BUNGE, la sangre africana y aun la i nd gena, como originaria
de los t rpi cos, de regiones poligmicas, son ms "f r ecuent es" (sic) que
la europea, procedent e de climas fros, propicios a la monogami a. La plebe
de color (sic) es, pues, en Amri ca, forzosamente, por razones etno-climticas,
menos casta, menos "vi r t uos a" que la bl anca"
3 2
.
El ocul t ami ent o de la realidad que provoc este saber oligrquico fue
de tal ent i dad, que la biologizacin de la miseria y de la margi naci n fue
adopt ada incluso por quienes pr opugnaban el progresismo poltico. En 1908,
EUSEBIO GMEZ public un pequeo libro sobre La mala vida en Buenos
Aires, cuyo ttulo remedaba el de los que aos antes hab an publ i cado sobre
Roma ALFREDO NICFORO y SCIPIONE SIGHELE (1898), y sobre Madri d, CONS-
TANCIO BERNALDO DE QUIROZ, y en el cual t oda la marginacin desfilaba
desordenadament e por sus pginas, sin la menor capt aci n de su di mensi n
socio-poltica, y en cuyo prl ogo, el socialista JOS INGENIEROS, consi derado
como fundador de la criminologa argent i na, escriba: " Son los parsi t os
de la escoria social, los fronterizos del delito, los comensales del vicio y
la deshonra, los tristes que se mueven acicateados por sentimientos anor ma-
31
BUNGE, pg. 146.
32
BUNGE, pg. 146.
150 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
les: espritus que sobrellevan la fatalidad de herencias enfermizas o sufren
la carcoma inexorable de las miserias ambi ent al es". " Es una hor da extranje-
ra y hostil dent ro de su propi o t er r uo, audaz en la acechanza, embozada
en el procedi mi ent o, infatigable en la t rami t aci n aleve de sus programas
t r gi cos" (pg. 2).
En rigor, no puede ext raar esta posicin de INGENIEROS, quien tres
aos antes hab a escrito las pginas ms racistas que hemos encont rado
en Amri ca Lat i na (no salidas de pl umas ul t r amont anas, sino de aut or su-
puest ament e socialista) con el claro ttulo de Las razas inferiores. Ant e la
visin de los negros de Cabo Verde, en uno de sus infaltables viajes para
recoger erudicin europea, se i magi n que hab an sido iguales a los esclavos
t ra dos a Amri ca y los consider como una "opr obi osa escoria de la especie
humana' ' . A rengln seguido justificaba la escl avi t ud: ' ' Es de fuerza confesar
que la esclavitud como funcin protectiva y como organizacin del t rabaj o
debi mant enerse en beneficio de estos desgraciados, de la misma manera
que el derecho civil establece la tutela par a t odos los incapaces y con la
mi sma generosidad que asila en colonias a los alienados y se protege a los
ani mal es. Su esclavitud sera la sancin poltica y legal a una realidad pura-
ment e bi ol gi ca". Su elitismo racial blanco es poco menos que delirante:
" Los derechos del hombr e son legtimos par a los que han alcanzado una
mi sma et apa de evolucin biolgica, pero, en rigor, no bast a pertenecer
a la especie humana par a comprender esos derechos y usar de ellos. Los
hombres de las razas blancas, aun en sus grupos tnicos ms inferiores,
distan un abi smo de estos seres, que parecen ms prximos de los monos
ant ropoi des que de los bl ancos civilizados".
El estallido racista de INGENIEROS en cont act o con la cultura negra con-
t i nu aument ando en ese bochornoso art cul o, y aunque formula reservas
y admi t e excepciones, escribe: " Los hombr es de razas de color no debern
ser, poltica y j ur di cament e, nuestros iguales; son ineptos para el ejercicio
de la capaci dad civil y no deberan considerarse personas en el concept o
j ur di co". Y aade, en el colmo de la ignorancia, que los negros no tienen
ideas religiosas. Les vaticina la extincin: " La seleccin nat ural , inviolable
a la larga para el hombr e como par a las especies animales, acabar con
ellos, cada vez que se encuentren frente a frente con las razas bl ancas".
El siguiente prrafo raya en lo repugnant e: " Cua nt o se haga en pr o de
las razas inferiores es anticientfico; a lo sumo se los podr a proteger para
que se extingan agradabl ement e, facilitando la adapt aci n provisional de
los que por excepcin puedan hacerlo. Es necesario ser pi adoso con estas
piltrafas de carne humana; conviene t rat arl os bien, por lo menos como a
las t ort ugas seculares del j ar d n zoolgico de Londres o a las avestruces
adiestradas que pasean en el de Amber es " .
INGENIEROS se procl amaba antirracista, cuando entre los blancos se es-
grima el concept o de " r a z a " , pero no cuando se t rat aba de negros y de
indios. Se opon a claramente al mestizaje y cul mi naba con el desprecio a
su propi o puebl o, t an comn a los "dspot as i l ust r ados" de la intelectualidad
port ea de su t i empo: "Ser a absurdo tender a su conservacin indefinida,
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 151
as como favorecer la cruza de negros y bl ancos. La propi a experiencia
de los argentinos est revelando cuan nefasta ha sido la influencia del mul at a-
j e en la argamasa de nuestra pobl aci n, act uando como levadura de nuestras
ms funestas fermentaciones de multitudes, segn lo ensean desde Sarmien-
t o, Mitre y Lpez, hast a Ramos Meja, Bunge y Ayar r agar ay"
3 3
.
Ant e la lectura de estos prrafos se ha dicho, con t oda razn, que
" s u invectiva reaccionaria desnuda al erudito y pone en alto relieve su caren-
cia de principios de enemistad y repulsin hacia las desigualdades sociales
y falta t ambi n de sentimiento de solidaridad con los perseguidos por la
"j ust i ci a" secular, que es lo que distingue hoy al hombr e con perspectiva
histrica del que no es sino un fortuito pr oduct o de circunstancias su-
per adas "
3 4
.
Si al guna duda poda quedar acerca de la afirmacin de que la criminolo-
ga positivista no es ms que una faceta del ms ampl i o discurso racista,
ella se disolvera releyendo los prrafos que escribieron los " f undador es "
de la criminologa argentina y brasilea J OS INGENIEROS y NINA RODRI-
GUES, que hubiesen sonado muy agradabl ement e a los odos de HITLER
y de ROSENBERG y, lo que es ms grave, referidos a sus propios puebl os.
Basta comprobar esto par a comprender cuan lejano se hal l aba este pensa-
mi ent o del rechazo frontal a t oda discriminacin y enfrentamiento por un
mero "acci dent e del cut i s", pl ant eado por BOLVAR. ES not ori o cmo las
oligarquas criollas expresaron su traicin a los ideales de la Independenci a.
c) "Ciencia" racista evolucionista contra el indio y la mayor parte del
mestizaje hispano-indio. Mxico t uvo un desarrollo poltico original, que
vincul abi ert ament e los intereses restantes del colonialismo originario con
los del invasor extranjero, cuando el part i do conservador, con la ayuda
de las fuerzas militares de Napol en el Pequeo, i mpuso a Maximilia-
no de Habsbur go como " emper ador " de Mxico. La resistencia popul ar,
encabezada por Benito Jurez, fue, como el propi o Jurez, autnticamente
mestiza. La derrot a del " i mper i o" y el restablecimiento de la Repblica
tuvieron el inmediato efecto de liquidar la capaci dad de resistencia de los
intereses vencidos, que hab an afectado la soberan a y la independencia.
Quiz por ser uno de los pases donde esos intereses fueron llevados hasta
ese ext remo, fue por lo que su derrot a result ms radical. No obst ant e,
muert o Jurez, se establece en el poder Porfi ri o Daz, ot ro mestizo a
quien nuest ro BUNGE exceptuaba de sus frreas leyes de la "hi br i daci n"
racial y de inmediato, en 1863, Gabino Barreda pronuncia su famoso discur-
so de Guanaj uat o, con el que abre una etapa positivista de mar cado corte
spenceriano, que compl et ar luego Just o Sierra.
En esas condiciones, el discurso positivista mexicano no poda responder
a un racismo biologista conforme al model o de GOBINEAU O de LE BON,
porque el mestizaje era part e de la propi a lite criolla. De all que hubiese
33
INGENIEROS, Crnicas.
34
L. C. PREZ, pg. 314.
152 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA*
un j uego de adapt aci ones de COMTE y de SPENCER, cuya tesis central era
la de que la Const i t uci n liberal de 1857 era irrealizable, puest o que se
requera un previo proceso de "r egener aci n", sin el cual el gobierno de
las mayor as popul ares hubiese sido el " c a os " destructivo del propi o puebl o
que, de este modo, estaba necesitado de la tutela de un buen dictador, cuya
figura era, nat ural ment e, la de Porfirio Daz. La lite porfirista, como t odo
grupo de poder sin cont rol , fue degenerando, y sus idelogos, conocidos
pri mero como un grupo intelectual los "ci ent fi cos", se convirtieron
en un grupo econmi co que, con el pretexto de "cat as t r ar " las tierras, elimi-
nar on la propi edad comuni t ari a india y sus supervivencias, concent raron
la propi edad de la tierra en pocas manos, especialmente de compa as extran-
j eras, agudi zando la tensin social que, finalmente, desemboc en la Revolu-
cin mexicana, movi mi ent o eminentemente agrarista, cuya figura ms pura
fue quiz la de Emi l i ano Zapat a, con su lema "Ti er r a y l i bert ad"
3 5
.
JOS VASCONCELOS, que en su moment o fue quien ms se aproxi m
a lo que pod a ser un terico de la Revolucin pese a su decadencia ideolgi-
ca despus de 1930, no dej de percibir que la clave ideolgica de la
domi naci n elitista se hal l aba en el raci smo positivista, y, en razn de ello,
ensay un raci smo l at i noameri cano, o sea, una inversin del pl ant eo, segn
la cual el mestizaje es lo que da por resultado una "r aza super i or ": "Nuest r a
mayor esperanza de salvacin se encuent ra en el hecho de que no somos
una raza pur a, sino un mestizaje, un puent e de razas futuras, un agregado
de razas en formacin: agregado que puede crear una estirpe ms poderosa
que las que proceden de un solo t r onco"
3 6
. La tesis de VASCONCELOS es
vlida, a condicin de no tomarla en el sentido "racial", sino en el cultural.
Just o es ponderar que incluso a VASCONCELOS le era difcil, en los aos
veintes, superar el clima racista de la "ci enci a" domi nant e.
Al go curi osament e original sostena en 1947, en el Ecuador , NGEL
MODESTO PAREDES: " L O ms seguro es que la raza heredera de tales grme-
nes alcance destinos mayores que los de sus progenitores. Pero ser luego
de un lento y difcil t rabaj o de coadapt aci n. An no se ha t ermi nado del
t odo par a nosot ros, hombres de Amrica, esta poca de prueba y de ajuste
de las facultades, pero hacia all marchamos: pudi endo precipitarlo cuando
compr endamos mejor el sentido educativo que nos hace fal t a"
37
. Er a una
suerte de racismo con los peores argument os de LE BON, pero de los que
extraa las consecuencias de VASCONCELOS, aunque con una lentitud propia
del spencerianismo.
d) "Ciencia" racista contra el mestizo hispano-indio y el inmigrante
latino. El racismo de BUNGE confi aba en la cruza con el inmigrante para
evitar las consecuencias "degener at i vas" de la "hi br i daci n" por reiteracin
de cruces ent re product os de "r azas i ncompat i bl es". La inmigracin la fo-
ment aba t ambi n el colonialismo bri t ni co, como part e de su plan de inver-
35
Sobre el positivismo mexicano, cfr. ZEA.
36
VASCONCELOS, pg. 105.
37
. PAREDES, pg. 310.
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 153
siones en el Cono Sur, y, al mi smo t i empo, serva para reducir la presin
de las clases peligrosas en los pases del sur de Europa, especialmente en
Italia, en donde la estabilidad savoiana interesaba a los ingleses y era puesta
en peligro por la insuficiente acumulacin de capital product i vo; pero cuando
llegaron los inmigrantes de carne y hueso, en poco t i empo esa poblacin,
que en Buenos Aires super numri cament e a la nativa, se convirti en
un peligro par a la propia clase hegemnica, que de i nmedi at o vari su discur-
so, ensayando una defensa de la " r a z a " cont ra la "degener aci n" del inmi-
grant e, que era un peligro mucho ms cercano que el " ga uc ho" , ya domi nado
y relegado al interior en forma de " pe n"
3 8
.
La ltima expresin elocuente y extensa de este raci smo biologista y
por t eo, fue el libro Degeneracin y degenerados (subtitulado Miseria, vicio
y delito), t ard o por cierto, pero bien grfico y explcito, que public FRAN-
CISCO DE VEYGA en 1938, en plena poca del "f r aude pat r i t i co", cuando
faltaban pocos aos para que la hegemona indiscutida de la oligarqua
terrateniente, iniciase su definitivo aunque dol oroso eclipse.
DE VEYGA expresa cl arament e su punt o de vista biologista: un pueblo
vale por la fuerza, la salud y la virtud que hay en su raza. En la Argentina,
segn DE VEYGA, la sociedad tendra un "sedi ment o ancestral de muy infe-
rior cal i dad" y elementos heterogneos la inmigracin, a lo que se suma-
ba el desgaste de la enfermedad y de la miseria, t odo lo cual lo impulsaba
a dar su "gr i t o de al er t a" porque " hay un exceso de elementos nocivos
en nuest ro complejo medi o tnico, a lo que se agrega la falta casi total
de rganos e instituciones destinadas a combatirlos y aniquilarlos (s/ c)"
39
.
Los "degener ados" de DE VEYGA son los de la "mal a vi da", los " mo-
nomani acos", los "invertidos sexual es", los "perversos y obsesos", los "neu-
r pat as " , los "deca dos y seniles", los " vagabundos " , que son un "det ri t us
soci al ", una "escor i a", "en actitud de activa y perpet ua lucha con el orden,
con la moral y con la seguridad gener al ", que adems crece sin cesar y
se sobrepone, " en forma ostensible y decidida, a la clase superior dirigente,
a la de los ' fuertes y apt os' , siguiendo esa ley nat ural de la supervivencia
y predominio de los dbiles" (pg. 15), que DE VEYGA le atribuye a SERGI,
pero que en realidad es de NIETZSCHE y, en definitiva, es la "pl eonexi a"
de CALICLES (teora del derecho del ms fuerte). DE VEYGA avanza por este
camino ant i democrt i co con increble sinceridad y afirma, al mejor estilo
de VACHER DE LAPOUGE, que el mundo est en manos de degenerados, que
amenazan la existencia misma de la " r a z a " (pg. 18). El racismo de este
aut or es t an ext remo, que no solo sostena que el mestizaje con el indio
es un "f act or de disolucin par a la raza que los reci be", sino que su etnocen-
trismo llegaba al grado de considerar que "s on delincuentes atvicos que
daran razn a LOMBROSO par a afirmar y aun ensanchar su tipo de delin-
cuente nat o, t an discutido en su poca" (pg. 100).
38
Acerca de esto, cfr. VEZZETTI, en BIAGINK
39
DE VEYGA, pg. 10.
154 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
El plan de FRANCISCO DE VEYGA puede sintetizarse en la propuest a de
institucionalizar a perpet ui dad el mayor nmer o posible de "degener ados ",
"del i ncuent es" o " n o del i ncuent es" puesto que la circunstancia de que
el sujeto no haya infringido la ley no le qui t a su condicin de "degenera-
d o " , ensayar alguna tibia forma de rehabilitacin par a varios de ellos
aunque sin mucho opt i mi smo, asilar a los nios abandonados y, en
general, reducir la miseria, pero no por razones de justicia social, sino por que
de ese modo se provee de seguridad a las clases dirigentes, que, de lo cont ra-
ri o, cada vez seran ms sitiadas por los "degener ados ".
Cabe recordar que el pl an de institucionalizacin masiva de "degenera-
d o s " par a evitar que se reproduzcan y acaben con la " r a z a " , hab a sido
det al l adament e expuesto y pr opugnado por ARTURO AMEGHINO en Locura
e inmigracin
40
y se t om muy en serio la propuest a de institucionalizar
a cincuenta mil oligofrnicos par a evitar su reproducci n, en moment os
en que la Argent i na cont aba con trece millones de habi t ant es.
Despus de pasear bruscament e por estas ligeras variables del racismo
oligrquico l at i noameri cano y de su consiguiente "cr i mi nol og a" o "ci enci a
cri mi nol gi ca", y de sintetizar este conj unt o de sandeces que mover an a
risa si no hubiesen sido t omadas en serio por varias generaciones y enseadas
oficialmente en nuestras universidades, no puede quedar duda al guna acerca
de la forma despi adada en que se i nst rument este saber, que, visto con
el ms elemental sentido crtico, constituye una coleccin de curiosidades
dignas de most rarse en la mejor t i enda del absur do. La carencia de sentido
moral de los negros y de los i ndi os, la "degener aci n" del mestizaje por
"hi bri dez r aci al ", la superi ori dad racial foment ada dej ando que los pobres
se muer an de hambr e, una " r aza superi or" que proviene del fro y es ms
" c a s t a " , que lleva al cristianismo y a la moral en sus genes, la "degenera-
ci n" seal ada por el apar t ami ent o de la sexualidad victoriana, y otras, mu-
chas "comprobaci ones cientficas", no fueron ms que la burda y despreciable
racionalizacin encubri dora de intereses colonialistas y genocidas.
Ni nguna perspicacia ext raordi nari a se necesita par a percatarse de que
las oligarquas l at i noameri canas i nst rument aron estas ideologas racistas pa-
ra justificar sus hegemonas pri mero y para estigmatizar cualquier prot ago-
nismo popul ar despus. La peyoracin con disfraz cientfico de t odos los
movi mi ent os popul ares l at i noameri canos fue la cuna en la que se arrull
a nuest ra "cri mi nol og a l at i noameri cana". Ni ngn movimiento ni ningn
lder popul ar l at i noameri cano dej aron de ser vctimas estigmatizadas por
esta "ci enci a r aci st a" que no pod a perdonar el prot agoni smo poltico de
nuestros pueblos mestizos, mul at os e inmigrados "degener ados", que supe-
raban numri cament e a los hombres blancos y sanos de sus "r azas superiores
y fuert es".
El raci smo en nuestro margen corresponde a la negacin del pensami ent o
de los Li bert adores
4
' , o sea, que fue ent roni zado "ci ent fi cament e" por
40
Citado por VEZZETTI, en BIAGINI, pg. 378.
41
Vase, p. ej., el caso de BOLVAR, en GUZMN NOGUERA, II, 275.
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 155
los mismos intereses que se desembarazaron de BOLVAR, de SAN MARTN,
de SUCRE, y coincide con el per odo en que ya se haba produci do cierto
reordenami ent o i nt erno despus de la independencia y de las luchas subsi-
guientes. Corresponde al proceso que algn aut or llam "neocol oni al ",
es decir, al moment o de nuest ra relacin econmica ms permanent e con
mayor gr ado de compl ement ari edad con las potencias centrales, que alcan-
za su punt o mxi mo entre 1880 y 1890 y se mantiene en ese nivel hast a
la pri mera guerra mundi al , aunque la ideologa racista perdurar hast a mu-
cho despus, cuando poco a poco se ira encubri endo de ot ra maner a, en
particular cuando el discurso racista abi ert o se identific umversalmente
con el nacionalsocialismo al emn. El discurso racista l at i noameri cano fue
i nst rument ado, por supuest o, cont ra el sufragio universal. Uno de los ms
claros ejemplos fue el discurso de JOS MAR A SAMPER dur ant e la elabora-
cin de la Constitucin col ombi ana de 1886
42
.
6. LAS INELUDIBLES CONSECUENCIAS PRCTICAS DEL DISCURSO RACISTA
Y BIOLOGISTA: GENOCIDIO Y ESTERILIZACIN
Los delirios biologistas predarwi ni anos de GOBINEAU y de MOREL, y
los posdarwi ni anos y spencerianos de VACHER DE LAPOUGE y de CHAMBER-
LAIN, cristalizaron en una "ci enci a" inventada por los ingleses y que se
conoce como "eugenesi a", que se dedic a estudiar la "her enci a" biolgica
de los "hombr es superi ores", de los " geni os " , par a programar una sociedad
en la cual se creasen las condiciones par a la producci n de " geni os " . FRAN-
CIS GALTON (1822-1911) fue quien ech las bases de esta "ci enci a" en su
obr a Hereditary Genius, publicada en 1869. Segn GALTON, hay lmites pa-
ra la educacin que estn condicionados par a la herencia biolgica, lo que
deduce del estudio de "geni os i ngl eses", de mellizos, etc. Igual ment e, afirma-
ba que la superioridad de una raza se hal l aba en relacin con su capacidad
par a producir " geni os " , y sus investigaciones le permitan afirmar que los
atenienses l ograron producir un genio cada 4.822 habi t ant es. La pasin de
este mdico ingls por las estadsticas fue cont i nuada por KARL PEARSON
(1857-1936), crendose una "Ct edr a Gal t on de Eugenesi a" en la Universi-
dad de Londres y un "Labor at or i o Francis Gal t on de Eugenesia Naci onal ",
desde los cuales se difunda la tesis de la grandeza y degeneracin de las
naciones como resultado de los factores biolgicos. El movimiento se exten-
di rpi dament e y mltiples autores suscribieron la tesis de que la debilidad
mental era la principal fuente de crimen, prostitucin y alcoholismo. La
conclusin lgica de esta "ci enci a" la desarroll LOTHROP STODDARD
(1883-1950), que en 1922 public su obra The Revolt against Civiliza-
tion, en la que abi ert ament e propon a la construccin de una raza su-
perior, medi ant e la multiplicacin de los "super i or es" y la eliminacin de
los "i nf er i or es", o sea, la "limpieza de la r aza" . Su discurso era sumamen-
42/
Cfr. L. C. PREZ, pg. 347.
156 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
te revelador, puest o que pretenda asignarle una naturaleza exclusivamente
cientfica, a tal punt o, que en 1926 acu su "humani smo ci ent fi co", con-
cluyendo que t odo lo que no fuera positivismo era oscurant i smo y fanatismo
que pon a en peligro a la civilizacin.
Como no pod a ser de ot ra manera, esta "ci enci a" tiene un corolario
lgico, siempre que se mant engan coherentemente los postulados de que
part a: la eliminacin de los "degener ados " en defensa de la " r a z a " . Lo
nat ural era proceder a la creacin de grandes campos de concentracin para
los "degener ados ", a fin de evitar que se reproduzcan o que con su ejemplo
puedan corromper a los " s a n o s " , o bien, de suprimirles su capacidad repro-
duct ora mediante la castracin o la esterilizacin. Ya vimos que el plan
de institucionalizacin masiva existi en la Argent i na. En su obr a de 1938,
FRANCISCO DE VEYGA no recomendaba la esterilizacin, pero la defina en
t rmi nos bast ant e aspticos: " u n a medida de carcter higinico destinada
a evitar la procreacin de seres indeseables y a prevenir en forma definitiva
la posibilidad de concepcin de individuos (delincuentes, idiotas, amorales)
que pueden por su defectuosidad fsica dar lugar a una prole enfermiza
e influir noci vament e sobre el porvenir de la r aza" (pg. 271). Recuerda
que entre sus propugnadores nort eameri canos, LAUGHLIN sostena la necesi-
dad de esterilizar a quince millones de habitantes de Est ados Uni dos, inclu-
yendo a los enfermos incurables, a los tuberculosos, a los sifilticos, etc.
(pg. 272). Recordaba DE VEYGA que era una tesis con gran predi cament o
en los pases sajones y que hal l aba resistencia en los latinos.
Ot ros autores i nforman que CLAPEREDE, catedrtico de psicologa en
Gi nebra, afi rmaba que la esterilizacin r al a principal arma cont ra la degene-
raci n.
En los aos veintes, el di ari o ingls " The Ti mes" recogi un amplio
debat e entre varios " geni os " con ttulo de " Si r " , buena part e de los cuales
consi deraba como necesaria la esterilizacin, a causa del agot ami ent o de
la capaci dad institucional par a alojar "degener ados".
Pero no solo se t rat de meras opiniones "cientficas" y, mucho menos,
de delirantes aislados: al comenzar la segunda guerra mundial, veintisie-
te de los cuarenta y ocho Est ados de los Estados Uni dos autorizaban o impo-
nan medidas de castracin o de esterilizacin de anormales y delincuentes,
la primera de las cuales dat aba de 1897, en el Est ado de Michigan. Cuando
eran impuestas como penas, fueron declaradas inconstitucionales, pero en
1927, la Cort e Suprema cambi su criterio y las consider constituciona-
les. En la democrtica Suiza, en 1928, se estableci la esterilizacin de oligofr-
nicos y psicticos, que en 1929 se extendi a morfi nmanos. Anlogas fueron
las disposiciones que se sancionaron en los pases nrdicos, en Finlandia y
en los pases blticos. En Alemania se haba impuesto la esterilizacin de
"degener ados" y la castracin de delincuentes sexuales, en 1933 y en 1934,
es decir, tardamente, si comparamos esas medidas con todas las anteriores
leyes, y fueron recomendadas por el XI Congreso Internacional Penal y Peni-
tenciario, presidido por DELAQUIS al umno de LI SZT y oficiando como re-
l at or FRANCOIS NAVILLE, profesor de medicina legal en Gi nebra, en 1935.
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 157
En Amrica Lat i na, varios autores se pronunci aron en favor de la esteri-
lizacin: PACHECO E. SILVA y PEDRO PERNAMBUCO en Brasil (1936), JULIO
ALTMANN en chile (1936), PABLO LURUS en Mxico (1939). En 1927 se realiz
en La Habana un "event o cientfico" con el curioso nombre de Congreso
Panameri cano de Eugenesia y Homi cul t ura, en el que varios participantes
pl ant earon la "esterilizacin eugni ca"
43
. En el Est ado de Veracruz se san-
cion una ley de esterilizacin de delincuentes en la dcada del veinte, pero
no creemos que haya t eni do aplicacin.
Con el correr de los aos, pareciera que en la opi ni n pblica cont empo-
rnea la esterilizacin fue un invento diablico del nacionalsocialismo, al
t i empo que en nombr e de la "ci enci a" hoy se rasgan las vestiduras frente
a ella y a la castracin, cuando lo cierto es que Hitler y Rosenberg no
i nvent aron nada, sino que se limitaron a consagrar y practicar el corolario
lgico del racismo biologista que era un delirio "ci ent fi co" del poder mun-
dial desde varias dcadas antes, elevado para justificar sus nacionalismos
hegemnicos y sus prejuicios etnocentristas cont ra las "r azas i nferi ores"
colonizadas, las "razas i mpur as " que les di sput aban la propia hegemona
europea, y los "degener ados" que ponan en peligro o mol est aban la hegemo
r
na interna de sus propias burguesas, t odo con el ropaje de "ciencia aspti-
c a " apoltica, objetiva, y que en modo al guno se limit a la "grossdeut sche
Volksgemeinschaft", sino que proceda de la Royal Academy y de otros
cenculos no menos " s er i os " ni " s abi os " .
Estos delirios fueron "ci enci a" para las clases hegemnicas centrales
cuando se las aplicaron a sus proletarios, a sus mi nor as, a sus inmigrados
y a sus colonizados, es decir, a nosot ros, y pasaron a ser "cr uel dades"
y "cr menes cont ra la Humani dad" cuando Hitler y t odo su squito de
delincuentes asesinos las pusieron en prctica cont ra los pueblos centrales
y sus estructuras de poder mani pul adoras del mi smo saber. Es verdad que
en la Al emani a nazi se aplic la esterilizacin con mucha mayor "generosi-
d a d " que, por ejemplo, en los Est ados Uni dos. Pero lo cierto es que, dej ando
a un lado la opinin de los paranoicos citados por DE VEYGA, en un progra-
ma " r aci onal " bosquej ado por la Conferencia nacional norteamericana para
mejorar la raza, reunida en 1914, se calculaba que hab a un 10% de t arados,
que pod a disminuirse al 5% en cuarenta aos mediante la prctica progresiva
de seis millones de esterilizaciones
44
.
7. EL ESTEREOTIPO DEL POBRE (DELINCUENTE), SALVAJE (COLONIZADO) Y "FEO"
(ANTIESTTICO): LA ANTROPOLOGA CRIMINAL LOMBROSIANA
El poder de la burguesa europea del siglo x i x fue generando una estti-
ca a su medi da, que en gran parte se caracteriz por un "ar t e por el a r t e "
>
43
Sobre todos estos datos, cfr. MARANTE-LEVENE (h.); QUINTILIANO SALDAA.
44
Vase CHOROVER, pg. 69.
158 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
contemplativo pero separado de la realidad. Las imgenes de ese arte fueron
proyectadas degradadas a travs del "f ol l et n". Es muy difcil seguir el curso
detallado de la formaci n de una esttica decimonnica, pero la dificultad
se agrava porque lo i mport ant e no era la esttica a nivel de los grandes
novelistas y pi nt ores, sino, al cont rari o, la proyeccin ms comn, vulgariza-
da, en forma de literatura menor y de ilustraciones " por encar go", cuyo
registro no es usual en las historias literarias y artsticas en general. Per o
la verdad es que se fue delineando un estereotipo del "pobr e bue no" y
ot ro del " pobr e ma l o" , esto es, el " pobr e bueno" , fsica y moral ment e
bello " por nat ur al eza", y el "pobr e ma l o" , feo por naturaleza, repugnant e,
con la marca fsica de t odas las t aras de la mal dad mor al .
Las clases que no hab an sido an i ncorporadas al sistema de produccin
industrial porque la acumulacin del capital era insuficiente, se volvan "cl a-
ses pel i grosas", especialmente cuando surgan personas que eran capaces
de regentar algo como la Comuna de Par s. Esa gente " ma l a " necesariamen-
te deba ser " f e a " , porque lo " ma l o " y lo " f e o " casi siempre se identifican,
y si permanece " bel l o" es solo en apariencia, porque su realidad ltima
es la fealdad, como el rost ro oculto de Dori an en el st ano, quiz de la
casa del sueo de JUNG. LOS " f e os " fueron siempre "sospechosos", porque
siempre se busc en el cuerpo la marca visible del al ma y sobre esa base
fue desarrollndose un saber a veces oficial, otras semioficial y otras no-
oficial, segn hubiese convenido al poder.
Siempre se buscaron marcas fsicas, de Dios o del di abl o, del bien o
del mal del al ma. Ese saber lo usaron las brujas y las sectas "subver si vos"
y "asociaciones i l ci t as" de "subver si vos" de la poca en los tiempos
feudales; pero luego, las primeras "ci enci as", como la fisiognoma, ya busca-
ron la fealdad del rost ro como fealdad del al ma, lo que admi t e la frenologa
y especialmente LAUVERGNE, discpulo de GALL, que estudia a los forzados
de Tol n, entre los que descubre a los "asesinos f r os", a quienes define
como "especie rara originaria de las montaas y pases escondidos", que
"t i enen prot uberanci as acusadas y una facies especial marcada con el sello
de un instinto brutal e impasible. Sus cabezas son grandes y acabadas en
punt a; notables las prot uberanci as laterales y enormes mand bul as y mscu-
los masticadores en constante accin
45
, lo que tambin por ese t i empo (1840)
fue observado en Al emani a por CARUS, y en 1854, ms especialmente por
CASPER
4 6
.
Muchos estudios de la poca recogieron el saber popul ar que relacionaba
la mal dad con la fealdad, la recepcin de ese vnculo por los artistas de
todos los tiempos desde HOMERO, e inclusive rememoraron que haba
tenido relevancia jurdica en algn moment o, recordaron que en algn edicto
medieval la t or t ur a, en caso de duda, se aplicaba al ms deforme
47
. El mo-
do en que los artistas fueron i magi nando y construyendo la "f eal dad" del
45
Citado por BERNALDO DE QUIROZ, pg. 17.
dem.
47
Ibid., pg. 18.
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 159
" ma l o " fue cui dadosament e registrado en estudios detalladsimos realizados
por FERRI (LOS delincuentes en el arte), por NICFORO (Criminales y degene-
rados del infierno dantesco y, muchos aos ms t arde, en su Fisonoma)
y por muchos ot ros anteriores de la poca, lo que era casi un hbi t o par a
los criminlogos positivistas
48
.
Por ot ra part e, es obvio que lo " f e o " surge por cont rast e con lo " be l l o" ,
y la belleza fsica decimonnica, part i cul arment e la del impresionismo que
es el moment o en que se consolida el estereotipo criminal en forma "cientfi-
c a " , era la de hombres esbeltos, bar bados, generalmente most rados en
escenas mundanas, cuyos rasgos fisonmicos se sintetizaban y simplificaban,
en un arte urbano que era sustancialmente reduccionista y simplifcador,
que sacrificaba la forma apel ando a un cromat i smo muy armni co pero
difuso, en un esteticismo cerrado, en que se desprecia lo " na t ur a l " del campo
en una suerte de sacrificio total a la ciudad. Lo " f e o " es t odo lo que choca
cont ra la ilusin de constante cambi o dent ro de la ilusin de la armon a
cromt i ca ur bana, donde parece que t odo es armni co o debiera serlo
de no ser por las i noport unas irrupciones del " f e o " , que es el " ma l o "
que arrui na la armon a plstica urbana. Por ello, el " f e o " , por " ma l o " ,
debe ser margi nado, par a preservar la intelectualizada armon a cromt i -
ca de la plstica ur bana de la burguesa central. El " f e o " es " ma l o " por-
que es un salvaje que no comprende, no puede comprender ni intelectualizar
esa esttica con su intrnseca armon a di nmi ca, es "pr i mi t i vo", "i nfe-
r i or ", " s ubhuma no" .
Todo lo que agreda a la burguesa era lo " ma l o " y t odo lo " ma l o "
era lo " f e o " , por "pr i mi t i vo" y "sal vaj e". Tant o el pobr e que agreda
como el colonizado que se rebel aba eran salvajes, ambos baj o el signo del
primitivismo. El enemigo es " f e o " porque es "pr i mi t i vo" o "sal vaj e": ese
fue el mensaje. Generalmente se pretende que el artista tiene una genial
intuicin que se adelanta a la ciencia, pero, v st al a cuestin en profundi dad,
esa "geni al i nt ui ci n" no existe, sino que el arte se adel ant a recoger un
mensaje del poder cuyos elementos le aport luego a la "ci enci a" para que
construyera su estereotipo. Los "ci ent fi cos" no hicieron ms que recoger
t odos los elementos suministrados por el arte para sealar lo " f e o " , con
ellos t razaron la imagen de los enemigos peligrosos de la burguesa en lengua-
je "ci ent fi co" y, luego, se maravillaron de que los artistas los hubiesen
" i nt ui do" . Ese " a s ombr o" cientfico ante la "i nt ui ci n" artstica es t an
absur do, t an ingenuo, t an incomprensible y demost rat i vo del grado de aliena-
cin, como si el constructor de una casa siguiese el pl ano de un arquitecto
y luego se asombrase frente al pl ano por la "i nt ui ci n" del arquitecto al
"pr edeci r " cmo sera la casa.
Lgi cament e, eran " f e os " los pobres porque est aban mal al i ment ados
y en condiciones higinicas deplorables, como lo demost r aba NICFORO en
aquellos aos, aunque sin comprender t odas las implicancias de lo que com-
pr obaba. Las carencias alimentarias en las pri meras edades y aun despus,
48
Vase la bibliografa correspondiente casi completa, en QUINTANO RIPOLLS.
160 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
las infecciones, las enfermedades endmi cas, etc., no generan "i deal es de
bel l eza", sino de " f eal dad" . Tambi n eran " f e os " los colonizados, general-
mente por las mismas razones, a lo que se sumaba el que sus bellezas respon-
dan a ideales estticos diferentes, como eran los del i ndi o, del africano,
del asitico y de t odos sus mestizajes.
La imagen del colonizado ya no era resultado de la imaginera buclica
que hab a llevado a THOMAS MORO a ubicar el paraso en el Brasil, co-
mo t ampoco lo era la imagen del " buen sal vaj e" en un mundo "nat ur al -
mente i deal " soado en los moment os de ms alta pasin amorosa entre
MONTAIGNE y LA BOTIE, escondidos en un castillo solitario
49
. La imagen
del col oni zado de la segunda mi t ad del siglo XIX se alimentaba con la del
negro hai t i ano, que hab a mat ado a los esclavistas franceses y derrot ado
a los soldados napolenicos e i mpresi onaba y at erraba a la burguesa
central con su " vud" ; era la imagen de los indios y mestizos mexicanos
que hab an derrot ado a los sol dados de Napol en el Pequeo y fusilado
al hermoso her mano del emperador Francisco Jos II de Aust ri a-Hungr a,
a un bello ejemplar de Habsbur go, sumi endo en la locura a su dulce esposa
casi adolescente, que hi zo su br ot e esquizofrnico en pl ena visita a P o I X.
En la segunda mi t ad del siglo XIX, la imagen del colonizado era la de los
habi t ant es de las "naci ones degener adas" al decir del inefable L E BON
de Amri ca Lat i na, cuyo nmer o confunda. El colonizado era, pues, un
salvaje, primitivo, anl ogo al europeo que cientos de miles de aos antes
hab a habi t ado las cavernas de Eur opa.
El colonizado y el agresivo pobre de Europa indisciplinado y huelguista
eran " ma l o s " y, por ende, " f e os " . No i mport aba, en el fondo, la " r a z a "
sino que ambos eran i gual ment e antiestticos, y esa fue la imagen que se
proyect pblicamente sobre la burguesa central en los folletines de la poca
y que internalizaron sus policas y jueces al tiempo que repriman las huel-
gas y eran agredidos por at ent ados anarqui st as. La " f eal dad" del pobre
era la que rega el estereotipo con el cual salan las " per r er as " a dar caza
a los enemigos de la burguesa y a enjaularlos en sus crceles o en sus mani co-
mios. La " f a una " carcelaria y mani comi al serva, a su vez, par a reforzar
el " na t ur a l " sentimiento de superi ori dad burguesa: ellos eran los "l i ndos,
esbeltos y bar bados " , lnguidos en las escenas mundanas, col ori das, con
la armon a cromt i ca exquisita y dinmica en permanent e cambi o.
El subhumano o pr ehumano, " f e o " , era el mal o, pobre o colonizado,
pobre-agresivo o anarqui st a. Bast aba con ir a los zoolgicos humanos carce-
larios y manicomiales par a convencerse de eso: t odos eran feos y mal os,
primitivos, lo mi smo que los salvajes colonizados. No cabe duda de que
en la segunda mi t ad del siglo pasado cualquier pobre-feo era al t ament e vul-
nerable al sistema penal y no pod a andar muy t ranqui l o por las calles de
las ciudades europeas.
El saber decimonnico procedi del modo ms paradj i co que podamos
imaginar: el poder aliment mejor y dio condiciones de higiene a su burgue-
49
Cfr. ARCINIEGAS; ROWSE, pg. 60.
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 161
sa, al t i empo que dej hambri ent as y sucias a sus clases subal t ernas; la
miseria socio-econmica se t raduc a en mayor enfermedad, menor fuerza
y desarmon a corporal ; el ideal de belleza fue la simplificacin de cont ornos
del present ado por la alta burguesa (cabe pensar que la simplificacin grfica
pudo tener por objeto el pasar por alto las "f al l as " estticas de la vida
ur bana, corregidas con " c or s " , usado inclusive por militares " apues t os " ,
y por la ingestin adelgazante de vinagre); el pobre " ma l o " era feo, aunque
en el folletn el pobre " b u e n o " era " l i ndo" y llegaba a rico por la interven-
cin mesinica del amor del poderoso; el pobre-agresivo era feo por que
era salvaje, primitivo, medi o " a ni ma l " (los folletines estn pl agados de
descripciones zoomrficas); el primitivo y el salvaje son la mi sma cosa,
y los salvajes son t odos los colonizados (lo que a nivel "ci ent fi co" ratificaba
la ant ropol og a victoriana y los increbles inventos de algunas " cr ni cas "
de viajeros interesados en centrar la atencin o en explotar a la propi a burgue-
sa central para sobrevivir en la " l ucha" ) . Las policas europeas salieron
a buscar a los agresivos-pobres (criminales, huelguistas, locos peligrosos)
que se denunci aban por su " f eal dad" , y los encerraron. Desde entonces
y hast a el presente, el sistema penal quiz nunca haya sospechado el impor-
t ant e servicio que ha venido prestndole al sostenimiento de los valores
estticos de una sociedad. Per o, guando los " f e os " estuvieron encerrados,
llegaron los "ci ent fi cos" y descubrieron algo " not a bl e " , que t ambi n les
" mar avi l l " : t odos los que estaban en las j aul as eran feos y se parecan
a los salvajes col oni zados. Si los salvajes eran biolgicamente inferiores
y estos se parecan a ellos, pues estos t ambi n seran biolgicamente inferio-
res, lo cual se compr obaba porque present aban algunas deficiencias biolgi-
cas incuestionables, generalmente por hambre y miseria, pero que para ellos
eran los signos de la "i nferi ori dad gent i ca' ' , con lo cual la bur gues a' ' l i nda' '
se t ranqui l i zaba, al saber que ni cament e era agredi da por salvajes " f e os " ,
product o de azares inevitables de la biologa. Al mi smo t i empo, los "cientfi-
c os " cant aban loas a los artistas que hab an sido capaces de " i nt ui r " a
estos subhumanos mucho antes que ellos.
El " Co l n " de este descubrimiento desl umbrant e fue un mdico verons
gr aduado en Genova, CESARE LOMBROSO (1835-1908), quien lo expuso, en
1876, en su famoso L 'uomo delinquente, que fue perfeccionando y aumen-
t ando en sucesivas ediciones hasta 1900, cuya edicin culmina con un " at l as " ,
que muest ra una enorme coleccin de gente fea, realmente horrible, y en
algunos casos caricaturesca.
LOMBROSO crea que el delito tena sus equivalentes entre las pl ant as
y entre los animales, funci onando como pena la eliminacin intraespecfica
del anor mal . Al llegar al hombre se desarrolla biolgicamente el sentido
moral y se va perfecci onando, pero no existe en el salvaje ni en el ni o
civilizado, al parecer por que en el ni o europeo la evolucin individual an
no se lo ha creado y en el salvaje porque su grado de evolucin filogentica
no le permite desarrollarlo, es decir, que el salvaje estara, con relacin
al ni o europeo, en la mi sma situacin que en cuant o a cociente intelectual
se halla el idiota respecto del nio. Par a fundament ar esta tesis, LOMBROSO
162 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
coleccion t odas las fbulas e invenciones del estereotipo del salvaje de la
ant ropol og a vi ct ori ana y de "r el at os de vi aj eros" mucho menos serios.
Sus afirmaciones en este sentido eran t an arbi t rari as que, inclusive uno
de sus ms fieles seguidores ent re los l at i noameri canos de la lite del Puer t o
de Buenos Aires, Luis MAR A DRAGO, debe reaccionar en defensa del pu-
dor de las damas mendoci nas ante la afirmacin l ombrosi ana de que en
Mendoza t oda la pobl aci n se baaba desnuda en el r o. Cabe agregar que,
en ot ra obr a, LOMBROSO emita la hiptesis basada en las " Me mor i a s "
de Gari bal di de la frecuencia de homicidios en el Cono Sur ameri cano
a causa de la dieta crnea, como t ambi n que el barri o de La Boca se incendia-
ba frecuentemente lo cual era cierto, pero con peligro de extender el
incendio al Uruguay. Sus "compr obaci ones " cientficas en el campo ant r o-
polgico le permitan afirmar que los salvajes no conocen el pudor y que,
por eso, andan desnudos; que el mat ri moni o no existe y que la prostitucin
es la regla; que en Mxico el sacerdote haca una estatua de hari na y sangre
de ni o que luego era devorada por el puebl o; que los salvajes no conocan
el delito de hur t o porque no tenan desarrol l ado el sentido de la propi edad;
que los guaranes eran ant ropfagos; que los aztecas engordaban a sus prisio-
neros en j aul as antes de comerl os; que cualquier salvaje siente mucho menos
el dolor que el europeo, pudiendo soportar dolores que causaran la muerte
a cualquier europeo; et c.
En el europeo o ' ' ci vi l i zado' ' , el curso filogentico hab a avanzado hasta
desarrollar el "sent i mi ent o mor a l " , pero, por diferentes causas que luego
se sintetizan en una nebul osa "epi l epsi a l ar vada", algunos individuos que
por la evolucin de su raza debi eron ser "ci vi l i zados", no llegaron al nivel
filogenticamente " n o r ma l " del europeo y, en consecuencia, presentaban
caracteres " at vi cos " , es decir, analogas con los salvajes e incluso con
al gunos mamferos superiores. Est os caracteres eran biolgicos, o sea, que
pod an reconocerse fsicamente, por lo cual, la correspondencia sicofsica
de estos excepcionales casos de salvajes produci dos entre los "ci vi l i zados"
por accidentes de la biologa, daba lugar a que pudi eran ser considerados
como una variedad diferente del gnero humano, a la que llam "cri mi nal
n a t o " , denomi naci n que originariamente us el frenlogo espaol CUB
y SOLER (1801-1875), que t om FERRI par a bautizar al " hombr e delincuen-
t e " de LOMBROSO sin mencionar el precedente espaol y que luego adopt
el propi o LOMBROSO
50
.
El "cri mi nal n a t o " l ombrosi ano y el "l oco mor al " de la psiquiatra
racista inglesa, prct i cament e se superpusieron, reconociendo su base en
la "epilepsia l ar vada". Como en algunas crisis epilpticas el paciente ladra,
muerde y come carne cruda, bast aba eso para dar por pr obado que la epilep-
sia era una forma de at avi smo o un agente atvico bsi co. Es curioso que
la enfermedad elegida par a generalizar fuese la epilepsia, enfermedad consi-
derada como sagrada en muchas cul t uras.
50
Cfr. RIVACOBA, pg. 94.
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 163
En sntesis, podr a decirse que, para LOMBROSO, la humani dad sera
un gigantesco organi smo en t rasformaci on cuyas clulas ms evolucionadas
y diferenciadas seran las europeas, y las ms at rasadas, las colonizadas
perifricas, pero que, a veces, por razones que respond an al azar biolgico,
en medi o de los tejidos ms nobles surgan clulas anlogas a las de los
tejidos ms at rasados, que era necesario depurar por que agredan a las res-
t ant es, daando la funcin rectora del tejido superi or.
Est a fue la antropologa criminal l ombrosi ana, con la que la "ci enci a"
criminolgica se consolid como saber moder no y "ci ent fi co" y en la cual
los criminlogos positivistas reconocen el origen mi smo de la criminologa.
Er a una derivacin o especializacin de la zoologa, como lo seal aba expre-
sament e su seguidor espaol: " La ant ropol og a general fue una derivacin
de la zoologa, que a su vez se hab a convertido en una de las part es principa-
les de la historia nat ural . Del mi smo modo ha naci do, por una diferenciacin
de la ant ropol og a general, el estudio nat ural y especialsimo del hombre
del i ncuent e"
51
.
El propi o LOMBROSO se ocupa de most rar el vnculo estrecho de su
estereotipo atvico con el estereotipo del col oni zado: sostiene que se parecen
al monglico y se afirmaba que los indios haban pasado de Asia a Amrica
y al negro. " En general escriba, la mayor a de los delincuentes nat os
tienen orejas en asa, cabellos abundant es, escasa bar ba, senos fontales sepa-
r ados, mand bul a enorme, ment n cuadr ado o saliente, pmul os anchos,
gesticulacin frecuente, tipo en suma parecido al monglico y algunas veces
al negroide"
52
. Y ms adelante vuelve a afirmar la "apr oxi maci n del cri-
mi nal europeo al hombr e austral o mongl i co"
5 3
.
Basta recorrer cualquier museo europeo y comparar esta descripcin
con las imgenes de los plsticos de la poca, par a percatarse de que, por
oposicin, era la imagen misma de la fealdad. Esas figuras delicadas, esbel-
t as, se cont raponen en forma chocant e, ant agni ca, con los l ombrosi anos
de mayor est at ura y peso, de brazos largos, robust os homicidas, incendiarios
o asaltantes, o con endebles y j or obados violadores, cuya delgadez atribua
LOMBROSO a la mast urbaci n ( "de la cual llevan frecuentemente la marca
en el r ost r o") , con falsarios encorvados, con hombres microceflicos, en
los que ms de la mitad presentaba malformaciones craneanas, o con las
mujeres virilizadas, estrbicas, et c. , que reproduc a en las fotografas y dibu-
j os de su zoolgico humano.
LOMBROSO se percat del riesgo de caer en la vulgarizacin de la feal-
dad del delincuente y admiti que algunos eran realmente hermosos, y ot r os,
no t an feos. Es sabido que la polica sale a " c a z a r " con un estereotipo,
pero que hay personas que, por su condi ci onami ent o, no necesitan ser "caza-
dos " , sino que prcticamente se entregan solas a las j aul as, consciente o
inconscientemente. Estos ejemplares romp an la "ar mni ca feal dad" de la
51
CRPENA, pg. 13.
52
LOMBROSO, pg. 248
ss Ibid., pg. 295.
164 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
pobl aci n institucional l ombrosi ana, del mi smo modo como los "feos salva-
j e s " quebraban la armon a cromt i ca de la esttica burguesa. LOMBROSO
explicaba el fenmeno diciendo que los hermosos eran realmente excepciona-
les esto es, que seran la excepcin biolgica a la excepcin biolgica
y que los " n o t an f eos", frecuentemente disimulan su real fealdad con la
cabellera muy t upi da o la escasa bar ba. Cabe recordar que HAECKEL, un
divulgador al emn del positivismo, sostena que los individuos de pelo "l anu-
d o " son impermeables a las creaciones culturales
54
.
LOMBROSO t rat aba de huir de la simplificacin de la "f eal dad" afir-
mando que la poblacin carcelaria no era en general repugnant e, pero que
hab a una fisonoma especial par a cada forma de delincuencia, y cuando
pasaba a precisarla, nada muy boni t o resultaba de sus descripciones en "t i -
pos " , que no eran ms que los estereotipos particularizados o especializados
de su poca. As, los ladrones present aban una gran movilidad en la cara
y en las manos, ojos pequeos, errabundos, inquietos, oblicuos, cercanos
a las cejas, nariz apl ast ada o t orci da, poca bar ba, cabello no siempre t upi do.
y frente estrecha y huidiza. Las orejas de los violadores eran en forma de
asa, con el pabelln saliente, la fisonoma delicada, salvo la mand bul a,
j or obados y con los labios y prpados hi nchados. Los homicidas tenan
la mi rada vidriosa, el sembl ant e fro, inmvil y a veces sanguneo, inyec-
t ado, la nariz aguilea, t orci da, ganchuda, siempre abul t ada, las mand bul as
fuertes, los pmul os anchos, las orejas largas, los cabellos abundant es, cres-
pos y oscuros, poca bar ba, dientes caninos muy desarrollados, labios finos,
bruscos movi mi ent os del globo ocular, contracciones unilaterales del rost ro
que, en forma de gui o o amenaza, descubran los cani nos.
A estos rasgos fsicos, en funcin de la ley de "cor r espondenci a", se
sumaban los respectivos rasgos fisiolgicos y psicolgicos que compl et aban
el estereotipo. Los rasgos fisiolgicos eran sumament e interesantes, sien-
do el ms i mport ant e la hiposensibilidad al dolor que, como hemos visto,
t ambi n le at ri bu a al salvaje y que era una herencia de la ant ropol og a
victoriana, lo que serva de enorme paliativo a la conciencia " humani t ar i a"
central par a el mal t rat o al colonizado y los apremios y t ort uras a los criminali-
zados. La hiposensibilidad al dolor se corroboraba, segn LOMBROSO, entre
ot ras cosas, medi ant e los tatuajes, probl ema que le llama la atencin y al
que destina muchsimas pginas de su obra, lo cual tambin le serva para
recalcar la analoga ent re el criminalizado y el colonizado.
Ot r o rasgo fisiolgico era la resistencia a la enfermedad y la longevidad,
lo que es lgico, puest o que, a la larga, en la crcel solo pueden sobrevivir
los ms inmunes y, adems, el sistema penal generalmente no se preocupaba
en ese entonces por privar de libertad a los ms endebles, que se eliminaban
solos o por efecto de sus enfermedades. Ot r a caracterstica fisiolgica era
la incapacidad par a sonroj arse, que, segn DARW IN, era comn con los co-
lonizados. Si los salvajes o criminales no se sonroj an, son ms peligro-
sos, porque pueden mentir descaradament e. Debe recordarse que el rubor
54
Citado por L. C. PREZ, pg. 323.
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 165
o la inseguridad en la pal abra eran signos que deban tenerse en cuenta
para decidir si se aplicaba la t or t ur a a un procesado, hasta el siglo anterior,
como lo recomendaba MUYARTDE VOUGLANS
55
. Adems, los criminales eran
zurdos, lo cual coincida con t odos los prejuicios populares al respecto,
que hacan que, hasta hace pocas dcadas, en las escuelas se ligara la mano
izquierda de los nios, para obligarles a escribir con la derecha.
Las caractersticas psicolgicas correspondientes eran las mi smas que
la ant ropol og a victoriana nos atribua a los colonizados y sobre las que
no abri gaba ni nguna duda la burguesa europea: pereza, imprevisin, i mpu-
dicia, indolencia, insensibilidad moral y afectiva, ausencia de remordi mi en-
t os, etc. , es decir, lo mismo que siempre se predic del i ndi o, del negro,
del mul at o, del mestizo. El cuadro se compl et aba con el " a r got " , o sea,
un lenguaje ms primitivo, onomat opyi co, que, al igual que entre los coloni-
zados, degradaba la lengua civilizada del colonizador o de la burguesa.
Hoy sabemos que los estereotipos operan como rectores del proceso
selectivo de los sistemas penales, pero t ambi n sabemos que no siempre
lo hacen en forma perfecta, sino que son un "rect or gener al ", l oque, nat ural -
ment e, t ambi n suceda en la poca l ombrosi ana. Debi do a ello, LOMBROSO
se encont r frente a casos "at pi cos", en que se haba efectuado la criminali-
zacin al margen del estereotipo, y t ambi n con casos de estereotipo sin
criminalizacin (puesto que no todas las personas "r espet abl es" son "l i n-
das " ) . Est o lo resolvi i nt roduci endo la categora del "del i ncuent e ocasio-
na l " , por un l ado, y flexibilizando progresivamente su tesis hast a admitir
que el "cri mi nal na t o" , en condiciones favorables, poda no cometer nunca
un delito.
Con t oda esta curiosa teorizacin y la coleccin paciente de observacio-
nes, LOMBROSO nos ha legado el cuadro ms compl et o que j ams se haya
t razado de un estereotipo criminal, describiendo con curioso preciosismo
t odas las condiciones y caractersticas que en su t i empo hacan vulnerable
a una persona al sistema penal . En este sentido sera til si hoy tuvisemos
descripciones t an precisas. El component e esttico de su estereotipo es not a-
ble y, en verdad, an nadie ha historiado la relacin de los estereotipos
criminales con la mutacin de los valores estticos y el marco socio-econmico
de ambos. Por supuesto que, como aport e terico, su contribucin es ms
que ingenua (aunque no por ello inofensiva, sino que su simplismo ingenuo
result altamente justificador y peligroso): encont r en los "enj aul ados"
de su zoolgico humano las caractersticas que hab an tenido en cuent a
sus cazadores urbanos par a at raparl os, y los guardi anes, para mant enerl os
en sus j aul as. Igualmente ingenua es su observacin de analogas entre los
criminalizados y los psiquiatrizados: hoy sabemos que la institucin t ot al ,
ya se t rat e de crcel o mani comi o, es un i nst rument o de control social, y
que la psiquiatra, al menos en buena part e, es t ambi n una ideologa
de control social represivo. LOMBROSO se dej llevar por una psiquiatra
racista y por los diferentes discursos de justificacin de la crcel y del mani co-
55 DE VOUGLANS, t. i, pg. 697.
166 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
mi , sin percatarse, ni siquiera l ej anament e, de que el cont rol social at r apa
la mi sma clientela repart i ndol a entre ambas instituciones. De la mi sma
manera, encar el probl ema de la mujer delincuente, y consider que la
prostitucin era el "equi val ent e" femenino del delito mascul i no. Tampoco
poda escapar a la tendencia de t odos los autores de su t i empo al explicar
el t ema de los " anar qui s t as " .
Un terico bast ant e bur do de la "degener aci n" de su poca, MAX
NORDEAU, le dedic su obr a, en la que se ocupa de "excomul gar " la degene-
racin del art e y la l i t erat ura europeas
56
, advirtindole a LOMBROSO en su
"car t a- dedi cat or i a", que no solo eran peligrosos los degenerados estigmati-
zados como criminales o locos, sino t ambi n ot ros, que amenazaban "par asi -
t ar i ament e" a la burguesa europea colonialista en el pl ano ideolgico.
LOMBROSO ya hab a expresado esta idea desde una pri mera monograf a de
1864, pero que en realidad alcanza su dimensin de libro en 1877 (el intitulado
Hombre de genio), donde t rat a globalmente sobre ese t ema de moda, clasifi-
cando a los " geni os " en alienados y no al i enados, pero hal l ando en la base
de t odos ellos una "nat ur al eza epi l ept oi de", que solo en apariencia le haca
aceptar la existencia de genios " nt egr os ", lo cual le impulsaba a prevenir
al pblico, pero especialmente a los gobernant es, sobre el peligro de los
"geni os l ocos ", cont ri buyendo de este modo a generar un estereotipo del
i nnovador social como un sospechoso de locura o, al menos, siempre como
un "epi l ept oi de". Una vez ms conviene llamar la atencin acerca de la
epilepsia como enfermedad " s agr ada" , que LOMBROSO colocaba en dos pun-
tas: en los estigmatizados por criminalizacin o psiquiatrizacin y en los
i nnovadores sociales, es decir, en t odos los que pod an parecer peligrosos
para el statu quo. Bueno es recordar t ambi n que MAX NORDEAU escribi
en un artculo publ i cado en la seccin cultural de un diario de Buenos Aires,
que la cuestin de las razas es un mi t o si se pl ant ea ent re grupos de raza
blanca; pero respecto de las ot ras " r a z a s " deca, con gran beneplcito de
INGENIEROS y en cont ra de la clarificadora obr a de FI NOT: " N O habl emos
de las razas de color. El caso de ellas no necesita ser definido. Su inferioridad
es i ncont est abl e"
5 7
.
Es i ndudabl e que LOMBROSO fue un product o del medi o ideolgico de
su t i empo, frreo y apl ast ant e, a tal punt o, que ni siquiera MARX y ENGELS,
que pret endi eron generar un discurso disidente y di amet ral ment e opuest o,
pudieron escapar a la ant ropol og a victoriana, claro i nst rument o ideolgico
del imperialismo bri t ni co. Si no se comprende la formidable fuerza de
la ideologa positivista, que haca casi irresistible la internalizacin de sus
inventos, j ams podr explicarse el concepto del "pr ol et ar i ado suci o" (Lum-
penproletariat) y del "mexi cano vago e i ndol ent e" de MARX, ni t ampoco
cmo LOMBROSO, siendo j ud o, no se percat del j uego racista que estaba
haciendo. LOMBROSO ni siquiera logr salir airoso del atolladero que le plan-
teaba su teorizacin frente al racismo antijudo, pues nicamente salvaba
56
Cfr. MARISTANY, pg. 54.
s
7
INGENIEROS, Crnicas, pg. 119.
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 167
a los j ud os europeos, afi rmando conforme a la ley de la seleccin natural
que a causa de las persecuciones que hab an sufrido y del fro europeo,
la seleccin hab a sido t an positiva, que no solo superaron a los j ud os
de frica sino t ambi n a los ari os
58
. En definitiva, estaba apl i cando el mis-
mo argument o de los defensores de la superioridad " a r i a " y acept ando
la tesis bsica de la existencia de una raza " a r i a " . Cabe recordar que ot ro
terico social j ud o y cont emporneo de LOMBROSO, LUDW IG GUMPLOW ICZ
(1838-1909), pol aco y cat edrt i co en Aust ri a, teoriz acerca de la di nmi ca
social en forma darwi ni ana o spenceriana, exponi endo su tesis en su obra
La lucha de las razas (1883), derivando paul at i nament e hacia un pesimismo
que le llev a concluir en el suicidio. Es obvi o que si investigadores que,
en razn de la margi naci n secular de sus familias, deban estar particular-
ment e alertados respecto de la mani pul aci n ideolgica del raci smo decimo-
nni co, no la percibieron o al menos no lo hicieron en t oda su extensin,
fue porque este racismo estaba dot ado de un poder encubridor realmente
formi dabl e, que hab a tejido una verdadera "r ed de acer o" en t or no al
saber de su t i empo.
8. LA PROYECCIN DEL POSITIVISMO CRIMINOLGICO
La teorizacin l ombrosi ana present aba el inconveniente de ser ms cer-
cana a GOBINEAU que a SPENCER, y, por ende, no era suficientemente adap-
table a la dinmica social burguesa. La sociedad mercantilista necesitaba
ser ms plstica, puesto que el burgus no quiere quedar at ado a nada " f i j o" ,
sino tener las manos libres par a acomodar las ideologas a las necesidades
mut abl es del " me r c a do" y de la producci n, adems de la inconveniencia
del discurso biologista puro par a el colonialismo en et apa antiesclavista.
De all que la teora del "cri mi nal na t o" haya suscitado un debat e que
al poco t i empo se generaliz y magnific, por que t ambi n, pese a esas cont ra-
dicciones, resultaba en part e funcional, ya que eliminaba cualquier responsa-
bilidad de la burguesa en la " c a us a " del delito. En definitiva, ese debate
al que se pret endi asignarle t ant a i mport anci a, no fue ms que la acentua-
cin de la carga ideolgica spenceriana par a la explicacin artificiosa del
estereotipo l ombrosi ano, en t ant o que el estereotipo en s mismo no era
casi al t erado, porque la descripcin l ombrosi ana era indiscutible y correcta,
verificable en el sentido de que las descripciones de LOMBROSO correspon-
dan exactamente a las de los hombres que estaban presos en ese t i empo.
Las variables crticas a la tesis l ombrosi ana se limitaron a la "et i ol og a"
de las conductas y caractersticas de esos hombres, pero nadie se pl ant e,
hast a sus ltimas consecuencias, la legitimidad del enjaulamiento de los mis-
mos ni se detuvo a investigar por qu esos, y no ot ros, eran los "enj aul ados".
Ent re los ms cercanos a LOMBROSO, fue ENRICO FERRI quien le conven-
ci acerca de la necesidad de incorporar mayores elementos spencerianos
LOMBROSO, Hombre de genio, pg. 175.
168 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
en la "et i ol og a", dando lugar a una teora etiolgica "mul t i f act or i al ",
pese a mant ener la tesis del criminal " n a t o " , aunque en forma mucho ms
at emperada. FERRI fue el encargado de extraer de la tesis l ombrosi ana las
consecuencias que LOMBROSO no hab a sacado de ella en orden al cont rol
social punitivo en cuant o ideologa j ur di ca, i nt ent ando una curiosa armoni -
zacin de SPENCER, DARW IN y MARX que, finalmente, le llev a culminar
su carrera cientfica como senador fascista, despus de largos aos de militan-
cia socialista. La consecuencia ms i mport ant e que extrajo FERRI para su
discurso j ur di co fue la de que la funcin del sistema penal deba ser la
defensa social llevada a cabo mediante " me di da s " nombre con el cual
rebaut i zaba a las penas y les ocul t aba su carcter dol oroso y sus lmites
que no deban reconocer ot ro criterio limitativo que la "pel i grosi dad del
aut or " . Como esta "pel i gr osi dad" era " na t ur a l " y poda reconocerse antes
de que el sujeto cometiese cualquier delito, era posible i mponer estas penas
sin necesidad de esperar la comisin de un delito, lo que gener t odo un
movi mi ent o de leyes de "pel i grosi dad sin del i t o" aplicadas arbi t rari ament e
a cuant o mar gi nado fuese considerado como fastidioso o i ncmodo. Este
curioso socialista el abor, pues, una de las ms aut ori t ari as ideologas de
justificacin del sistema penal , que fue el corolario lgico de las tesis l ombro-
sianas a nivel de discurso j ur di co.
La l l amada "escuela i t al i ana" estaba encabezada por una triloga que
integraban LOMBROSO y FERRI y compl et aba RAFAEL GAROFALO, quien us
para su obr a ms panormi ca el nombr e de Criminologa. GAROFALO direc-
t ament e construy una ideologa idealista muy burdament e disfrazada de
"ci enci a", que es la mejor sntesis de racionalizaciones par a t odas las viola-
ciones de derechos humanos que se haya escrito a lo largo de la historia
y quiz parcialmente superada solo por algunos autores nacionalsocialistas.
GAROFALO entenda que el delito es un "hecho nat ur al ", y como a travs
de la historia no encont raba ninguna conduct a que siempre y en t odos lados
haya sido delito, deduca que el delito es un concepto "evol ut i vo". As,
pues, al avanzar evolutivamente la Humani dad, el delito fue, en cada poca,
la violacin a la medi da medi a de dos sentimientos: el de piedad y el de
probi dad, cuyos modelos seran el asesinato y el r obo, respectivamente. Par-
tiendo de esta " compr obaci n" , formula t oda una clasificacin axiolgica
de los delitos y, por supuest o, el mayor grado de progreso de esos sentimien-
tos se hal l aba en Eur opa, cuya " pi edad" llegaba a la proteccin penal de
los animales. Esa pi edad, nat ural ment e, no le impidi a GAROFALO sostener
la pena de muert e par a los "i ncorregi bl es", pues la consideraba ms "pi ado-
s a" que la reclusin perpet ua. Igualmente, su desprecio al colonizado le
permite afirmar que hay pueblos que desempean en el concierto de las
naciones civilizadas el mi smo papel que los criminales " n a t o s " en las socieda-
des centrales, como tambin que en estas el delincuente debe ser considerado
como un enemigo interno de la sociedad, del mismo modo que el enemigo
externo es el soldado extranjero en la guerra.
Los aut ores franceses se enfrentaron rpi dament e a LOMBROSO, y LA-
CASSAGNE fue la cabeza visible de la l l amada "escuela francesa", por oposi-
EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA 169
cin a la "i t al i ana" de LOMBROSO, FERRI y GAROFALO. Par a LACASSAGNE,
el criminal era el mi crobi o que nada poda hacer fuera del caldo de cultivo
i dneo, que era la sociedad, y, por ende, afi rmaba que "l as sociedades
tienen los delincuentes que se mer ecen". Si bien ambas escuelas pretendieron
caracterizarse como "ant r opol gi ca" y "soci ol gi ca", respectivamente, lo
cierto es que esta distincin no tena mayores consecuencias prcticas, puesto
que como hemos visto el estereotipo l ombrosi ano no variaba mucho.
La teorizacin l ombrosi ana tambin se extendi a los Est ados Uni dos, donde
fue admi t i da por PARMELEE, aunque con una etiologa "mul t i f act or i al ",
sin aceptar plenamente la tesis del criminal " n a t o " ni del equivalente de
los delitos entre las plantas, siendo resucitada bast ant e t ard ament e, en la
dcada de 1930, por E. A. HOOTON. De todas maneras, la recepcin nort ea-
meri cana de PARMELEE fue eclctica, puesto que ese autor i nt roduc a desor-
denadament e en su Criminologa el concepto sociolgico de "cont r ol soci al "
el aborado por Ross en 1901
59
.
A partir de estas corrientes originarias se asienta definitivamente el con-
cept o de "cri mi nol og a et i ol gi ca", sin que tenga mayor inters detenerse
en el anlisis de las variables factoriales de las "et i ol og as" enunciadas y
discutidas en sus comienzos, sobre t odo entre l ombrosi anos ort odoxos y
het erodoxos, plurifactorialistas y sociologistas, cuyos lmites generalmente
no estaban muy claros en ese t i empo. En este debate propi o del moment o
de consolidacin del " s a be r " criminolgico, debiera mencionarse un nume-
roso grupo de aut ores (Angjolella, Ant oni ni , Zuccarelli, Kurella, Baer, As-
chaffenburg, Virschow, Elis, Mac Donal d, Bordier, Ferrero, Laurent , Mar r o,
Bonfigli, Kovalewsky, Virgilio, Despine, Ot t ol enghi , Capano, Benedikt, Ni-
cforo, Bernaldo de Quiroz, Col aj anni , Auber, Salillas, Max Nordeau, etc.)
y t ambi n se podr a seguir el curso de los Congresos de ant ropol og a crimi-
nal y revisar los Archives de LACASSAGNE
60
. La revisin y crtica pormenoriza-
da de este debate correspondera a una investigacin especfica sobre esa poca
o a una obra enciclopdica; pero, para nuestro objetivo, basta con sealar
el sentido general del saber criminolgico en el momento de su consolidacin
como saber "cientfico", precisando que, con fundamentos o discursos parcial-
mente diversos, se generaliz un estereotipo que se extendi por el mundo
central desde una perspectiva puramente etiolgica, que tuvo un alto sentido
racista y que fue incorporando matices "plunfactoriales", sin poner en duda
jams la legitimidad ms o menos natural de la selectividad del sistema penal.
Pese a que nadie lleg a afectar directamente la legitimidad de la selec-
cin racista y clasista del sistema penal central, lo que solo se verific mucho
despus, no sera j ust o omitir algunos aut ores que proporci onaron cierto
elemento crtico dent ro del propi o marco positivista, al menos en cuant o
a la selectividad clasista?, puesto que ninguno se percat del sentido racista
colonialista, lo que en su contexto era mucho ms difcil. En el seal ado
sentido, creemos que corresponde mencionar a MICHELANGELO VACCARO y
a ALFREDO NICFORO, en Italia, y a W ILLIAM BONGER, en Hol anda.
59
Cfr. PARMELEE, pg. 27.
60
Sobre todo esto, cfr. ROSA DEL OLMO, BERNALDO DE QUIROZ, SALDAA, etc.
170 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
En 1889 y en 1903, VACCARO se opuso frontalmente a la ideologa fe-
rriana de la "defensa soci al ", afi rmando que el derecho nunca se establece
para la defensa de t oda la sociedad, sino de grupos o clases dent ro de la
sociedad. Aseveraba que el sistema penal siempre selecciona a quienes se
rebelan cont ra los intereses de los grupos domi nant es y a quienes no se
domestican par a las paut as de una sociedad "degener ada", lo cual permite
una seleccin inversa, es decir, que deja sobrevivir a quienes por su debilidad
se adapt an a condiciones de vida degradadas. Negaba rot undament e que
los sumergidos sociales y los delincuentes fuesen los ms dbiles biolgica-
mente, porque los hombres no compi t en socialmente en condiciones de igual-
dad y, en consecuencia, es bast ant e frecuente que los peores y ms inaptos
sobresalgan a causa de la riqueza o por accidentes, con lo cual refutaba
el propi o spencerianismo y no solo a las versiones criminolgicas de FERRI
y GAROFALO.
NICFORO fue un aut or de gran produccin, que en 1949 public una
voluminosa obra de criminologa "et i ol gi ca-mul t i fact ori al " de corte muy
positivista, quiz ya demasi ado t ard a par a esa poca, pero que en los prime-
ros aos del siglo hab a publicado algunas obras que permitan presagiar
un curso diferente para sus estudios. Ent re 1903 y 1906 public trabajos
sobre "ant r opol og a de las clases pobr es " en los que pona bien de manifiesto
que las llamadas "causas bi ol gi cas" eran, en realidad, "soci al es" y econ-
micas, puesto que la menor fuerza, la menor talla y algunas malformaciones
eran resultado de la alimentacin en las primeras etapas de la vida. En
una " Gu a " de criminologa que public por esos aos, sostiene que existen
tres rdenes de " c a us a s " del delito: las geogrficas, que son las del medio
fsico en que vive el sujeto, lo cual le lleva a hablar de "leyes meteorolgicas
de la cri mi nal i dad"; las sociales, en las que incluye con especial relevancia
las econmicas, y, por l t i mo, las individuales, que considera como condicio-
nadas por las anteriores. En un t rabaj o algo anterior, observ la "t rasforma-
cin del del i t o" conforme a lo que hoy suele llamarse "desar r ol l o", con
el paso del delito rural al delito " u r b a n o " , del delito violento al delito ast ut o.
A partir de 1905, BONGER intent una refutacin del positivismo ferria-
no desde el punt o de vista marxista, adel ant ando varias ideas en las que
fue pi onero, lo que le vali una bien ganada fama que perdur largamente.
Para BONGER, el sistema capitalista es el que genera la miseria, a causa del
egosmo que i mpone en todas las relaciones y, por ello, es el nico creador
del delito, su nica causa, t ant o en los delitos de las clases desprovistas
como en los de la burguesa. Rebata frontalmente con ello el pretenso socia-
lismo de FERRI , negando rot undament e que la teora ferriana fuese socialis-
ta. Como consecuencia de su planteamiento rechazaba en general el biologismo
criminolgico y, por ende, su principal resultado prct i co, que era la esterili-
zacin de criminalizados, lo cual constitua un considerable mri t o entre
los criminlogos no latinos de su t i empo. Sin embargo, no super los argu-
mentos individualistas en algunos delitos, ni los patolgicos para la criminali-
dad anarqui st a, pese a que distingua cui dadosament e entre esta ltima
criminalidad y el anarqui smo t eri co. Tampoco lleg a poner en crisis la
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 171
legitimidad mi sma del sistema penal a causa de su selectividad. Pareciera
que en algn moment o se lo propuso programt i cament e, pero luego, sus
obras no superan el esquema etiolgico.
De cualquier manera, se t r at a de aut ores que deben ser menci onados,
puesto que fueron algunos de los que ms cerca de la disfuncionalidad par a
el poder estuvieron en ese t i empo con su ideologa, aunque sus crticas no
hayan superado el esquema "et i ol gi co" y aunque no hayan deslegitimado
el propi o sistema. Sin embargo, adel ant aron matices que con el correr de
los aos se covertiran en colores.
Es necesario sealar que el mayor desvo ideolgico o alienacin
provocado por la teora positivista fue resultado de una visin "et i ol gi ca"
que margi naba de la cuestin al propi o sistema penal y una etiologa que
comenzaba con lo "bi ol gi co". El enfoque "et i ol gi co" que invierte el plan-
teo y comienza por lo social, si bien no deja de ser "et i ol gi co", es decir,
no i mpugna la legitimidad del sistema ni lo pone en duda, obliga a una
consideracin mucho mayor del poder econmico en la teorizacin, lo cual
lo convierte prcticamente en el paso i nt ermedi o obl i gado par a la criminolo-
ga de la "reacci n soci al ", o sea, para el cuest i onami ent o del sistema mi smo
y del poder que lo sustenta. En este sentido, por su t emprana reaccin de
paso i nt ermedi o, merecen ser recordados los nombres de VACCARO, NICEFO-
RO y BONGER.
9. LA RECEPCIN DE LA CRIMINOLOGA POSITIVISTA EN NUESTRO
MARGEN LATINOAMERICANO
Las teoras criminolgicas racistas consolidadas en los pases centrales,
bien pr ont o fueron t rasport adas a nuest ro margen por las lites criollas
y recogidas como part e del saber oficial l at i noameri cano. Su difusin latinoa-
mericana, como lo hemos di cho, coincide con un moment o de estrechamiento
de las relaciones econmicas de compl ement ari edad y subordinacin con
el poder central, part i cul arment e en la dcada del ochent a del siglo pasado,
en que se produce la concentracin terrateniente en el "por f i r i s mo" mexica-
no; la decadencia t ot al de la esclavitud y del poder "escl avcr at a" en benefi-
cio de la econom a export ador a
x
surea en el Brasil, que culmina con la
"Repbl i ca Vel ha", nacida baj o signo expresamente positivista; el estableci-
miento del " r oqui s mo" en la Argent i na y el reforzamiento de las corrientes
inmigratorias la consolidacin de la dependencia financiera en el Per, des-
pus de la "guer r a del sal i t re"
61
; et c. , es decir, en general, el per odo de
consolidacin de las "econom as de exportacin"62.
En la Argent i na, donde la inmigracin t raj o di rect ament e a los " f e o s "
de LOMBROSO y sus colegas centrales, prest ament e se extendi la versin
l ombrosi ana, que corra con la enorme ventaja de un medi o predispuesto
61
Cfr. ROEL, pg. 273.
62
Vase CASDOSO-BRIGNOLI, II, 105.
172 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
y de una lite que casi se resignaba a recibirlos, en defecto de "al go mej or "
(o sea, de una inmigracin ms nrdi ca). En 1878, JOS MARA RAMOS MEJ A
haba publicado Las neurosis de los hombres clebres en la historia argentina,
obra en que i nt ent aba una suerte de "crtica psi qui t ri ca" de nuest ra historia
y en cuyas pginas desfilan los personajes en forma que LOMBROSO resumi-
ra as: " El nmer o de grandes hombres de la Repblica Argentina que
padecieron afecciones cerebrales es t an grande, que MEJ A ha podi do com-
poner una obra que es una de las ms bellas y curiosas del Nuevo Mundo.
As, segn MEJA, RIVADAVIA era un hi pocondr aco y muri como conse-
cuencia de una crisis cerebral; MANUEL GARCA t ambi n sufra de hipocon-
dra y sucumbi a una afeccin cerebral; el almirante BROW N estaba afectado
de delirio de persecucin; VRELA era epilptico; FRANCIA era melanclico;
ROSAS, loco moral ; MONTEAGUDO, hi st ri co"
63
.
Diez aos ms t arde, Luis MAR A DRAGO public un sugestivo ensayo
que llevaba el ttulo de Los hombres de presa, en el que acept aba las teoras
Jombrosianas, aunque justo es decirlo debi paliar un t ant o el racismo,
porque se haca demasi ado evidente la falacia de varias de las afirmaciones
del aut or italiano, prudencia que no tuvieron ot ros autores posteriores a
DRAGO. De all en ms es casi imposible seguir el curso posterior del positi-
vismo criminolgico en Amri ca Lat i na, puesto que fue una suerte de paseo
triunfal en el cual no surgi obstculo al guno. ROSA DEL OLMO recuerda
que en 1889 se publ i c, en Li ma, El mtodo positivo en derecho penal, de
JAVIER PRADO UGARTECHE; en 1896, en el Brasil, Criminologa e direito pe-
nal, de CLOVIS BEVILAQUA, y en 1897, Epilepsia e delito, de AFRANIO PEI XO-
TO; en 1889, en Cr doba, Argent i na, Ciencia criminal y derecho penal
argentino, de CORNELIO MOYANO GACITA; en 1901, en Bolivia, Compendio
de criminologa, de BAUTISTA SAAVEDRA, y Gnesis del crimen en Mxico,
de JULIO GUERRERO
6 4
, a los que habra que agregar el Derecho penal
"Conferenci as" de OSVALDO PINERO, publicado en Buenos Aires en 1902,
y la enorme bibliografa que, en 1912 recopil EUSEBIO GMEZ con el nom-
bre de Criminologa argentina, como t ambi n el Ensio de direito penal,
de Joo VIEIRA DE ARAJO, publ i cado en Recife en 1884, A nova escola
penal, de ViVEIROS DE CASTRO, publ i cado en Ro de Janei ro en 1894, y, an-
tes, algunos trabajos de TOBAS BARRETO, aunque este aut or fue, ms bien,
un eclctico que deri vaba parte de sus tesis derectamente de HAECKEL, en
la misma forma que JOS HIGINO lo haca de SPENCER. Adems, ROSA DEL
OLMO menciona a MIGUEL S. MACEDO en Mxico, en 1889; a FRANCISCO HER-
BOSO en Chile; en 1892; a OCTAVIO BEECHE en Costa Rica, en 1890; un Curso
de ant ropol og a criminal organi zado en Buenos Ai res, a cargo del ya citado
FRANCISCO DE VEYGA, y ot r o anl ogo en La Habana, en 1899, al cui dado
de Luis MONTAN, a los que siguieron los gabinetes de identificacin y los
institutos de criminologa, t odos baj o la misma orientacin, con algunas
pocas limitaciones, ms comunes en los juristas que en los mdicos,
63
LOMBROSO, Hombre de genio, pg. 434 (obsrvese que se considera a Francia argentino).
64
Cfr. ROSA DEL OLMO, pg. 136.
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 173
que tuvieron ms tendencia a caer en el biologismo, especialmente los mdi-
cos legistas, quienes adopt aron la cost umbre de dedicar un captulo de sus
"medi ci nas legales" a la "cri mi nol og a bi ol gi ca". En medi o de esta gran
mar cha triunfal y de la apotetica recepcin que en t odos los pases le tributa-
ron las lites oficiales, no faltaron curiosidades dignas de mencin, como
el intento de adopt ar el evolucionismo l ombrosi ano y su atavismo par a expli-
car la responsabilidad criminal desde el punt o de vista del espiritismo, efec-
t uado en Cuba por FERNANDO ORTI Z, quien afi rmaba que haba coment ado
personal ment e la cuestin a LOMBROSO en 1905, pidindole este que le pre-
parase un artculo sobre el t ema para su Archivio, lo cual no es ext rao,
pues en sus ltimos aos LOMBROSO se dedic a estudiar fenmenos de me-
di umni dad.
En la Argent i na, aunque poni endo distancia de LOMBROSO, la figura
sobresaliente de la criminologa positivista fue JOS INGENIEROS, que en la
mi sma vertiente etiolgica positivista public su Criminologa en 1913, ensa-
yando una "clasificacin psicopatolgica de los del i ncuent es" en la cual
consi deraba que los hab a por anomal as moral es, intelectuales, volitivas
y combi nadas
65
.
En 1908, EUSEBIO GMEZ public su citado t rabaj o sobre la " mal a vi-
d a " en Buenos Aires, que parece un folletn moral i st a, en el que depl ora
la concentracin urbana por la prdida de las virtudes campesinas, agregan-
do: " Donde no hay amor al t rabaj o, donde no hay tendencia al mi smo,
el t er mmet r o de la moral i dad marca cer o" (pg. 27). Aade cl arament e,
i nvocando a MOYANO GACITA, que las corrientes inmigratorias "l l evan en
s el sello de la criminalidad ms alta de la tierra, en razn de las razas
que las const i t uyen" (pg. 29) y precisa que es a causa de la " r aza l at i na".
No deja de sealar que " l a tctica obrera, sat urada de odi o y de afn de
destruir, mal desenvuelta por los desvarios propi os del sectarismo anrqui co
o por la propaganda de un part i do socialista que solo lo es de nombr e,
origina un descenso de la moral i dad y es causa eficiente de un si nnmero
de vicios que coadyuvan eficazmente a la formacin de la mala vi da" (pg.
35). De all en ms, la moral i na reaccionaria de GMEZ no conoce lmites,
mezcl ando en su confuso y apresurado libro a las prost i t ut as con los curas,
las monj as, el espiritismo, las adivinas, los homosexuales respecto de los
cuales reclamaba en retorcida frase el ret orno de la Inquisicin (pg. 193),
los explotadores de la prostitucin, los fulleros, l adrones, etc. , sin que en
una sola lnea se perciba el ms m ni mo i nt ent o humano de ver el mundo
desde la posicin del " o t r o " . Est a obri t a de GMEZ es paradi gmt i ca, pues-
t o que muest ra el estilo de la criminologa positivista l at i noameri cana: es
una ct edra de " mor al i dad" l anzada desde el pul pi t o de la "ci enci a" par a
destruir o neutralizar a los "degener ados" enemigos de la lite port ea y
de su orden export ador.
65
Vase INGENIEROS, pg. 125.
174 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
La criminologa positivista ha sobrevivido en Lat i noamri ca durant e
muchas dcadas y an hoy no ha desapareci do. No se acept a la tesis del
criminal " n a t o " al menos en voz alta pero el esquema etiolgico, sin
la menor puesta en duda de la validez de la legitimidad del sistema penal
pri ori zando los factores "bi ol gi cos", ha sobrevivido en las ctedras de
criminologa de las facultades de derecho y de las academi as de formacin
del personal de seguridad, en manos de mdicos y de abogados, donde
salvo cont adas y honrosas excepciones no hubo espacio para los socilo-
gos, excepto que omitiesen cualquier referencia a pl ant eos macrosociolgicos
cont emporneos (entre las excepciones, cabe mencionar a IRURZUN, PEDRO
DAVID, ELIAS NEUMAN y algunos t rabaj os del l t i mo per odo de BLARDUNI
en la literatura criminolgica argent i na). Pese a que la sociologa latinoameri-
cana sigui su cami no y a que no faltaban enfoques criminolgicos desde
el campo sociolgico, la criminologa positivista subsisti cuando ya nadie
la cultivaba en sus pases de origen. Aunque desde haca t i empo hab a sido
consagrado el l l amado "model o i nt egr ado" neokant i ano de las ciencias pe-
nales hoy en franca crisis, la criminologa l at i noameri cana no se apart a-
ba mucho de los antiguos cauces ferrianos.
Cabe recordar que el propi o FERRI se encarg de pasear sus argument os
spencerianos "di f us os ", con verbo elegante, por las principales capitales
de Amri ca del Sur, donde afirm la innecesariedad del socialismo en la
regin, lo que provoc una encendida polmica con JUAN B. JUSTO en la
Argentina, en ocasin de la visita de FERRI a Buenos Aires en 1910, cuya
pal abra fue ampl i ament e celebrada por la lite port ea que gobernaba el
pas en las fastuosas fiestas de celebracin del " Cent enar i o" .
Basta revisar la producci n criminolgica l at i noameri cana par a perca-
tarse de la supervivencia de la criminologa positivista de origen biologista
y racista, ni siquiera muy di si mul ada. A modo de ejemplo, recordemos que
en 1961 se reedit en Buenos Aires la Criminologa de ROBERTO CIAFARDO,
con una presentacin de OSVALDO LOUDET en la cual recordaba que el aut or
haba adopt ado el pr ogr ama de INGENIEROS de 1902 " y que a travs del
tiempo sigue siendo el ms lgico y cientfico para el estudio causal explicati-
vo del del i t o"
6 6
. En 1954, en un t rabaj o que se sigu usando como gua
en la Universidad de Buenos Aires durante los treinta aos posteriores, FRAN-
CISCO LAPLAZA afi rmaba que "el obj et o de la criminologa es la conducta
humana peligrosa como fenmeno individual y social, en su descripcin,
determinacin, correlacin y causal i dad"
67
.
Aunque creemos que nadi e lo ha escrito, muchos estudiantes pueden
dar testimonio de anat emas l anzados desde las ctedras universitarias de
Buenos Aires, en nombr e de la "ci enci a" cont ra la sociologa nort eameri cana
de MERTON O cont ra el interaccionismo, a los que se lleg a calificar de
"mar xi s t as ". No es suficiente afirmar que esto fue el resultado de un "oscu-
rantismo del i r ant e", sino que este curioso fenmeno de supervivencia de
66
CIAFARDO, pg. 9.
67
LAPLAZA, pg. 129.
CONSOLIDACIN DEL SABER CRIMINOLGICO MODERNO 175
la criminologa biologista y de estigmatizacin de ot ras corrientes inclusive
conservadoras, produci do por part e de cultores de un bur do mat eri al i smo,
pero que frecuentemente al ardeaban de ser voceros de regmenes con pensa-
mi ent o espiritualista y hast a religiosamente fanticos, merece una ms at ent a
observacin.
Pensamos que el fenmeno es mucho ms complejo que la simple actitud
delirante de personas o grupos, pero que dent ro de su complejidad conviene
sealar dos factores que sin eliminar ot ros compl ement ari os no es posi-
ble pasar por al t o. El pri mero, son las circunstancias que debieron afront ar
algunos de los movimientos populares que llegaron al gobierno en Amri ca
Lat i na. Unos se encont raron con situaciones de aniquilamiento del sistema
product i vo por efecto de guerra civil, como fue el caso de la Revolucin
mexi cana. Ot ros se vieron obligados a prot agoni zar planes de desarrollo
industrial acelerado y a fomentar la consiguiente concentracin ur bana con
t oda su secuela de probl emas, como el justicialismo en la Argent i na despus
de 1945 o el "t r abal hi s mo" brasileo desde la t rasformaci n que se inicia
con el "t enent i s mo". En cualquier caso, en moment os de reconstruccin
del sistema productivo o de concentracin urbana por crecimiento industrial
acelerado, se hace necesario reforzar el cont rol social, puesto que se t rat a
de condiciones sumament e conflictivas. No son situaciones favorables para
que el poder nacional, generalmente " s i t i ado" o " j a que a do" internacional-
ment e, hostilizado por el poder central, pueda permitirse el lujo o, al menos,
permitir que sea puesta en duda la legitimidad del sistema penal . En esos
moment os result coyunt ural ment e funcional una criminologa etiolgica
que puliese las aristas ms elitistas de la misma, pero que no fuese realmente
de crtica sociolgica. Por ot ra part e, aqu t ambi n era til el discurso instru-
ment ado en los pases centrales en la etapa de los "Est ados de bi enest ar":
si los gobiernos popul ares latinoamericanos mej oraban las condiciones gene-
rales de vida y con ello neutralizaban las "causas soci al es" del delito, el
delito remanent e tendera a ser una manifestacin de " caus as " , "f act or es "
o "pat ol og as " individuales y, lgicamente, era necesario insistir con prefe-
rencia sobre la criminologa clnica. Adems, cabe tener presente que los
escasos moment os de cierto desarrollo aut nomo en el rea l at i noameri cana,
particularmente el que se extiende desde la segunda guerra mundial hast a
diez aos despus, estn marcados, en cada pas en que se verificaron, por
contradicciones internas inevitables que no era conveniente profundizar con
crticas, puesto que se haca indispensable sostener la unidad ante las tentati-
vas del poder central de abort ar ese desarrollo. Estas condiciones perduraron
con variantes hast a finales de la dcada del cincuenta.
Una segunda explicacin que debe tenerse en cuenta es la que proviene
del poder de los sistemas polticos ms o menos dictatoriales que se enfrenta-
ron y en algunos casos desbarat aron el esfuerzo acumul at i vo de capital de
los gobiernos popul ares. Su control social necesit ser ms frreo que el
de los gobiernos populares y, por ende, t ampoco pod an permitir la crtica
social y menos an la ms leve duda acerca de la legitimidad del sistema
176 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
penal. Par a este fin, nada poda resultar ms funcional que una criminologa
etiologica a la que ni siquiera era menester quitarle sus aristas ms elitistas,
sino que poda presentarse en t odo su esplendor aut ori t ari o y, con hart a
frecuencia, racista. Est a tendencia se agudiz con la llamada "doct r i na de
la seguridad naci onal " que, al alucinar una guerra mundi al y considerar
a cada pas como un campo de batalla, ni siquiera remot ament e pod a tolerar
algo que pusiese en m ni ma duda la aut ori dad legtima del cont rol social
represivo, so pena de quebrar el "frent e i nt er no" cont ra el "enemi go ro-
j o "
6 8
. La criminologa biologista fue lo ideal para esa circunstancia. El
racismo, en general, debi encubrirse, por que desde la segunda guerra mun-
dial perdi crdito par a el poder central y porque la accin irreversible de
algunos gobiernos populares materializ de forma tal el mestizaje, que qued
definitivamente i ncorporado a la identidad naci onal , haci endo intolerable
el discurso racista expreso, que de este modo fue omitido y hast a repudi ado
formal ment e, pero sin dejar de subsistir a nivel de discurso de justificacin
de algunas lites hegemnicas.
Est a dobl e funcionalidad de la criminologa etiologica individual y espe-
cialmente biolgica con algunos cambios de matices, segn las circunstancias,
explica la supervivencia de la misma en nuest ro margen, a lo cual se agrega
que, como t oda versin simplista y t osca, no requiere mayores conocimientos
y es i dnea par a proyectarse a la opinin pblica por medi o de una adecuada
tcnica de mani pul aci n.
68
A este respecto, cfr. SOARES, pg. 148.
CAPTULO VI
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL
DESDE LA CRISIS DE LA PRIMITIVA VERSIN
DE LA CRIMINOLOGA RACISTA-COLONIALISTA
Les torrents de mon sang sifflaient le long des berges
de ma cellule.
C'tait perdant des nuits et des jours plus solitaires
que la nuit.
Sous les coups de blier, tenaces taint les digues et
les murs d'un poids perfide.
J'tais l, me cognant la tete comme le dsespoir d'un
enfant nerveux.
LOPOLD SEDAR SENOHOR, Liberation, en Cantos de
sombra (Chants d'ombre), Madrid, 1980.
I. La crisis del primitivo positivismo racista
1. LA ALTERACIN DEL PODER CENTRAL HASTA LA PRIMERA
GUERRA MUNDIAL
La primera crisis del llamado "capitalismo liberal" se produjo entre
1890 y 1914. Las opiniones no coinciden a este respecto, puesto que algunos
economistas la ubican en la "gran represin" de 1890, y otros, en la "gran
guerra" de 1914-1918 (llamada tambin "primera guerra mundial"). Lo
cierto es que la "gran guerra" sell la declinacin de Europa en la economa
mundial
1
y la "gran depresin" parece haber sido el primer sntoma de
esa declinacin, en especial porque afect a Gran Bretaa, cuyo constante
"progreso" se crea poco menos que inconmovible. De cualquier manera,
no debe creerse que la expansin econmica fue un movimiento de ritmo
parejo y sostenido, sino que a lo largo de todo el siglo XIX se fueron dando
"ciclos" econmicos al igual que en el siglo XX y la "gran depresin"
solo fue el punto crtico ms acentuado dentro de estos ciclos, cuya interpre-
tacin ocupa una nutrida bibliografa econmica.
Los aos que precedieron a la "gran depresin" se caracterizaron, en
los pases centrales, por una expansin econmica que en los Estados Unidos
se tradujo en la notoria reduccin de la pequea empresa y la consiguiente
concentracin en carteles, mientras que Europa y en particular Gran
Bretaa aumentaba sus exportaciones y sus inversiones en el exterior,
1
LAGUGIE, pg. 61.
178 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
especialmente en la part e sur de Amrica Lat i na. Pero, a pesar de t odo,
los precios por efecto de la reduccin de costos y la competencia no
aument aban, lo cual desemboc en la "gr an depr esi n" que en Eur opa
se prol ong desde 1890 hasta 1896 y que alcanz a los Est ados Unidos
en 1893. Su det onant e fue la quiebra parcial de la firma " Bar i ng" de Lon-
dres, que no pudo percibir los rditos de sus i mport ant si mas inversiones
en la Argent i na, como consecuencia de las reiteradas prdidas de cosechas
en ese pas y de la revolucin de 1890, encabezada por Leandro N. Alem,
que si bien fracas, det ermi n la renunci a de Jurez Cel man cuado de
Roca, el hombr e fuerte de los intereses britnicos a la presidencia de la
Repblica. La depreciacin de los ttulos argentinos impidi a la " Bar i ng"
venderlos y ofrecerlos en garant a crediticia, de modo que fue necesaria
la intervencin del Banco de Inglaterra para salvarla, evitando as el pnico
y el desmoronami ent o bancari o en cadena
2
.
Algunos hechos polticos comenzaban a marcar la decadencia del predo-
minio mundial eur opeo. Ent re ellos suele sealarse la guerra ruso-japonesa
(1904-1905), que oblig a Rusia a acept ar una paz que implicaba el triunfo
j apons, puest o que el estallido revolucionario de 1904 le quebraba el frente
i nt erno, anunci ando el definitivo cataclismo zarista de 1917. Inglaterra refor-
z su alianza con Japn par a cont i nuar cont eni endo a Rusia, con lo que
el Japn se convirti en el ement o de equilibrio entre las potencias, ent rando
de este modo un pas asitico en el j uego del poder central, del que antes
estaba t ot al ment e excluido, pero despert ando t ambi n las ambiciones inde-
pendentistas de la India en 1906, como t empr ano signo del resquebrajamiento
del Imperi o bri t ni co
3
.
Sin embargo, las relaciones de compl ement aci n con la periferia coloni-
zada o domi nada econmi cament e se estrecharon, agudi zando la tendencia
que se vena mani fest ando en las dcadas anteriores. En 1890 hab a en Amri -
ca Latina 40.000 kms. de ferrocarriles, mientras que en 1913 haba 110.000.
Respecto al t rasport e mar t i mo, en 1880 hab a cuat ro millones de toneladas
de buques de vapor y 12 t onel adas de buques de vela, lo que aument a y
se invierte en 1913 a 43 t onel adas de buques de vapor y 4 t onel adas de
los de vela. En cuant o a la informacin y comunicaciones, los cables que
en 1880 abar caban 170.000 kms. se i ncrement aron a 600.000 en 1913, ms
de la mitad de los cuales eran ingleses. Esta red de t rasport e e informacin,
a la que an no se hab a sumado con valor det ermi nant e la aeronavegacin
ni el aut ot rasport e, ya configuraba una integracin compl ement ari a a la
periferia que favoreca la expansin econmica, aunque no impeda que
el aument o de la competencia en el cent ro fuese causando cclicamente deso-
cupacin y miseria. De cualquier manera, el fortalecimiento intensivo y ex-
tensivo de la domi naci n econmica haca que Eur opa hablase con orgullo
del "t i empo de la econom a de mercado mundi al "
4
.
2
Cfr. NIVEAU, pg. 156.
-' Vase PIRENNE, VII, 13.
4
GOETZ, X, 59.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ET1OLG1CO INDIVIDUAL 179
Este poder requera en nuest ro margen cierta estabilidad en cuant o a
la satisfaccin de los intereses centrales, que era garant i zada por las oligar-
quas locales, most r ando rostros ms o menos republicanos en la forma,
tales como el "por f i r i s mo" mexi cano, la "Repbl i ca Vel ha" brasilea, el
" pat r i ci ado" argentino, la oligarqua caraquea y especialmente Juan Vicen-
te Gmez en Venezuela, la llamada "Segunda Repbl i ca" peruana, etc.
Todas esas mi nor as hegemnicas operaban como grupos gobernant es pro-
consulares de los intereses centrales y nunca dudaron en apelar a la di ct adura
y al genocidio cuando esos intereses fueron ligeramente mol est ados. El estre-
chami ent o de la explotacin econmica de la periferia que se verific en
las ltimas dcadas del siglo xi x y hasta la guerra de 1914, provoc un
det eri oro de las condiciones de vida de las clases ms necesitadas latinoameri-
canas en aquellos pases en que se profundiz la latifundizacin (Mxico
y Per y en t odo el nordeste del Brasil, al desquiciarse la econom a esclavista,
sin reemplazarla por ot ra ms racional, en aras de una nueva forma de
producci n i mpul sada por los intereses centrales).
La competencia econmica y colonialista entre las potencias europeas,
el reconocimiento de Japn como elemento equilibrante por Inglaterra, el
malestar social en el cent ro y en la periferia, la uni n artificial del Imperi o
aust ro-hngaro, los monarcas "t t er es" de los Balcanes y el aislamiento
al emn, desembocaron en la "gr an guer r a", cuyo mayor beneficiario fue
Est ados Uni dos, pues al t rmi no de la mi sma ese pas adquiri la posicin
domi nant e que luego reforzara frente a una Eur opa catica y en la que
abandon sus aliados a su suerte, mediante el fortalecimiento del aislamiento
nort eameri cano de Eur opa, que comenz con la negativa estadounidense
a ratificar el Trat ado de Versalles y las condiciones de paz que hab a acordado
con los europeos el presidente W ilson, mediante el fcil expediente de su
relevo por renovacin electoral y el advenimiento al gobierno del republ i cano
e i noperant e Hardi ng. Las buenas intenciones de W ilson al que se pi nt
como ingenuo y un mstico no fueron ms que la cara buena de una
potencia que solo buscaba su hegemona y que por la va del part i do republi-
cano desautoriz las promesas wilsonianas y se limit a recoger los beneficios
de la destruccin europea, que hab a sido conduci da por reyes, emperadores,
mariscales y polticos que parecan cuidar ms la pulcritud de sus curiosos
y vistosos at uendos que los intereses que represent aban. La "gr an guer r a"
fue terriblemente cruel cont ra lo que comnment e se afirma y soport ada
por las clases europeas ms desprovistas (es suficiente ver las publicaciones
de la poca para confirmarlo; por ejemplo, HANOTAUX y SIMONDS). A su
t rmi no, la perdedora fue Eur opa, y el ganador, Est ados Uni dos, con una
inmensa prosperi dad econmica, que a cort o plazo le acarreara t ambi n
dificultades econmicas y sociales, j ust ament e en razn del enorme exceso
de capital que dio lugar a la consiguiente especulacin sin precedentes. La
Eur opa colonialista que se intercambiaba cabezas coronadas en una carnava-
lesca red de parientes de la reina Victoria y que confiaba ciegamente en
el progreso lineal de la civilizacin industrial por medio del capitalismo
expansivo, ya no exista.
180 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
La definitiva crisis de la idea organicista del " pr ogr es o" , que hab a
sostenido la civilizacin industrial como ilusin incuestinada, hab a comen-
zado a ponerse en duda desde la "gr an depresi n", pero no quedaba nada
de ella despus de la "gr an guer r a". Por supuesto que el racismo colonialista
no poda ceder terreno t an fcilmente pese a la evidencia, pero fueron pruebas
de la percepcin europea de su propi a decadencia algunas reacciones, como
la ideologa de NIETZSCHE y, post eri orment e, el pesimismo conservador de
VILFREDO PARETO (1848-1923), ambos encami nados hacia la bsqueda de
motivaciones negativas justificadas bajo la mscara de tendencias positivas.
En nuestro margen l at i noameri cano, las mi nor as criollas que eran due-
as de las usinas ideolgicas universitarias, prcticamente no admitieron
ninguna duda, j ust i fi cando los efectos locales de las crisis con los viejos
argument os racistas, o sea, con el remani do argument o de nuest ra incapaci-
dad biolgica para adapt ar nos al t rabaj o y a la competencia, es decir, al
" pr ogr es o" . A pesar de t odas las dudas, la criminologa racista y colonialista
del reduccionismo biolgico sobreviva y sus argument os eran repetidos por
nuestros idelogos locales, no obst ant e que el marco terico general de esa
criminologa hab a sufrido al gunos cambi os y, adems, est aba percibindose
el peligro que, par a ella, engendraba la sociologa. La crisis de 1890 coincidi
con una pri mera t ent at i va de explicacin macrosociolgica que modificaba
el marco spenceriano, implicando una concepcin del fenmeno criminal
fuera de los carriles patologizantes y degenerativos individuales, pero en
el marco de una teora que por una va organicista descargada del reduccionis-
mo biolgico spenceri ano, segua acept ando como artculo de fe la superiori-
dad de la sociedad ur bana, o sea, de la civilizacin industrial.
Sin embar go, ya no pod a omitirse la crtica social con t oda la timidez
del caso aunque sin poner en duda la superioridad de la civilizacin indus-
trial, mas la criminologa europea no soport por mucho tiempo ni siquiera
esta tmida crtica que, en definitiva, constitua una versin de la que dara
base al "Es t ado de bi enest ar ", pero que no era tolerable en los tiempos
de decadencia del capitalismo "sal vaj e". Por tal mot i vo, la criminologa
europea, hasta la segunda posguerra, prefiri neutralizar y casi ignorar los
planteamientos macrosociolgicos. De cualquier manera, i ncorpor algo que
seguira sirviendo como ideologa de justificacin: la violencia no era un
fenmeno pat ol gi co, sino " nor ma l " , filogenticamente condi ci onado, im-
posible de eliminar. Est a idea se reafirmar en el perodo de entreguerras,
con dispar sentido.
En sntesis, el perodo que abarca desde la "gr an depresi n" (1890-1896)
hasta la " gr an guer r a" (1914-1918) muest ra elementos que en la entreguerra
se desarrollarn y perfeccionarn:
a) Necesidad de poner algunos lmites a la lucha competitiva desordena-
da en Eur opa y, por ende, un opacami ent o de la imagen biologista spenceria-
na del hombr e, instintivamente agresivo y violento, funcional al " pr ogr es o"
y patolgico "i nf er i or " cuando no poda competir con igual violencia o
cuando canalizaba su violencia fuera de o cont ra las paut as competitivas.
A este organicismo biologista se le opuso el model o de un organicismo fruto
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 181
social del " pr ogr es o" , que generaba criminalidad como fenmeno social-
ment e normal y funcional, esto es, conveniente para la uni dad del "cuer po
soci al ". Esa fue la t area de DURKHEIM (1858-1917), quien puso en crisis
la concepcin socio-patolgica del delito
5
.
b) De cualquier maner a, las cosas ya no estaban t an claras como con
el simplismo del evolucionismo spenceriano, y la macrosociologa siempre
acarreaba algunas crticas. Europa deba preservar su discurso colonialista
y para ello nada resultaba mejor que hacer un doble discurso: uno que
servira par a racionalizar el funcionamiento del sistema penal, y ot ro que
supuest ament e explicaba por qu algunas personas cometan delitos. De este
modo, el primer discurso poda ser ms o menos "i l umi ni st a", y el segundo,
ms o menos spenceriano, sin molestarse mucho. Esa fue la t area del neo-
kant i smo.
c) En los Est ados Unidos la cuestin era diferente, por que el capitalismo
segua en expansin, la inmigracin aflua y el spencerianismo domi naba,
con algunos brotes ms o menos paranoi des de naturaleza teocrtica o racista
a lo GOBINEAU, sin mayor repercusin acadmica. Solo en los estudios an-
tropolgicos se insinuaban los primeros brotes "ambi ent al i st as" que nega-
ban el spencerianismo y que eran la base del discurso de los recin llegados.
2. DURKHEIM Y LA DESPATOLOGIZACIN DEL FENMENO CRIMINAL
En general, puede afirmarse que el giro copernicano que origina DURK-
HEIM se asienta en la afirmacin de que el delito no es un fenmeno pat ol -
gico en la sociedad, sino que se t rat a de algo nat ural o necesario, que provoca
una reaccin que tiene por funcin reforzar el sentimiento colectivo y, por
ende, el desenvolvimiento tico de la sociedad. Como puede verse, ya el
delito no constituye un fenmeno negativo, "i nfecci oso" o indeseable sino,
inclusive, algo positivo, cuya disminucin por debajo de ciertos lmites sera
un signo de patologa social, puesto que resultara un indicador del debilita-
mi ent o del sentimiento de solidaridad social. El delito pasaba a ser un elemen-
t o funcional de la sociedad industrial.
Est a idea no se comprende claramente si se prescinde del contexto gene-
ral del pensami ent o de DURKHEIM, pero es preciso tener en cuenta que DURK-
HEIM es un aut or que ha sido interpretado equvocamente, siendo objeto
de diferentes lecturas. Procuraremos fijar los principales aspectos de su pen-
sami ent o que creemos i mport ant es par a nuestros fines.
a) DURKHEIM entenda que existen dos formas de divisin del t rabaj o
social, segn sea el model o de sociedad: afirmaba, pues, que hab a sociedades
con solidaridad mecnica y otras con solidaridad orgnica. Las primeras
son las sociedades primitivas, con una fuerte conciencia colectiva (sistema
de creencias y sentimientos comunes a t odos los individuos), que deja muy
poco espacio para la conciencia individual y que en la divisin del t rabaj o
182 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
opera en forma mecni ca, puest o que los individuos son iguales y, por lo
t ant o, intercambiales. En estas sociedades predomi na el derecho punitivo
sobre el restitutivo, es decir, el derecho penal sobre el civil. En las sociedades
ms " avanzadas " , la divisin del t rabaj o social se especializa y, por consi-
guiente, la coaccin social o conciencia colectiva deja mayor espacio a la
conciencia individual, pr edomi nando el derecho civil. Este pl ant eami ent o
de DURKHEIM (1893) ha sido j ust ament e consi derado como evolucionista
6
y, de al guna manera, cercano a la distincin de FERDINAND TOENNIES
(1855-1936) entre corporaci n (Gesellschaft) y comuni dad (Gemeinschaft)
y a la de ROBERT REDFIELD (1895-1958) entre sociedad " popul a r " y sociedad
"s ecul ar ", calificndolo j unt o a estos como un exponente del organicismo
positivista
7
. A cont i nuaci n veremos qu significado t uvo el pensami ent o
de cada uno de estos aut ores, y si bien anot amos la calificacin que depara
MARTINDALE a los tres, no ent raremos en disputas a su respecto, puest o
que, al menos con referencia a DURKHEIM, ofrece algunos reparos serios.
De acept arse el organicismo de DURKHEIM, debe reconocrselo como una
nueva versin muy pulida, que presenta en nuevo envase la idea de que
la sociedad "pr i mi t i va" es simple, los individuos son iguales, la conciencia
individual es limitada, en t ant o que la sociedad "evol uci onada" es compleja,
los individuos son diferenciados y la conciencia individual es ampl i ada.
En definitiva, DURKHEIM fue un product o de la cul t ura urbana france-
sa, t ri but ari o del prejuicio que hace que cuando el europeo haya visto a
un indio crea que ya los vio a t odos, porque t odos "s on i gual es"
8
.
Es sabi do que esta idea de simplicidad de las relaciones sociales ' ' primiti-
va s " era una de las ms corrientes en la ant ropol og a colonialista a la que
DURKHEIM no renunci aba, sino que, por el cont rari o, le proporci onaba un
nuevo discurso legitimador. Es obvio que la sociedad que daba lugar a una
solidaridad superior tena derecho a tutelar a las que " a n " no conocan
esa solidaridad, de modo que DURKHEIM no afectaba las bases del colonia-
lismo francs de su t i empo, que l l amaba orgullosamente a los territorios
colonizados " l a ot ra Fr anci a" y la most r aba como una obra civilizadora
( RI CARD) . REDFIELD llegar a una simpleza ms evidente cuando, est udi ando
la cultura mexicana y part i cul arment e yucateca llama "cor r ect os " a los habi-
tantes de la ciudad y " t o n t o s " a los del campo, es decir, que los "cor r ect os "
son la civilizacin ur bana, y los " t ont os " , los que conservan la cul t ura
campesina.
Como DURKHEIM era un ant ropl ogo de escritorio, dio por sent ado
que en las sociedades colonizadas t odos los individuos son iguales y segn
lo seala CHRI STI E " n o vio por qu deba realizarse en su interior un inter-
cambio de servicios, perdiendo de vista, de ese modo, lo que hubiese podi do
ser su mejor ejemplo de solidaridad orgnica: una sociedad limitada, con
un alto nivel de solidaridad recproca y cuyos miembros no puedan ser susti-
6
Cfr. TIMASHEFF, pg. 106.
7
Vase MARTINDALE, pg. 101.
8
Cfr. CHRISTIE, pg. 99.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDI VIDUAL 183
tuidos. En este caso se puede decir concluye con razn CHRI STI E que
la solidaridad orgni ca alcanza su mxi mo nivel, como t ambi n la posibilidad
de las part es de ejercitar un cont rol r ec pr oco"
9
.
Es claramente falso que en las sociedades primitivas predomi ne el dere-
cho punitivo y no el civil o restitutivo. Si bien es cierto que no puede caerse
en el et nocent ri smo que lleva a identificar elementos de ot ra cultura con
los de la propi a y que hace que sea difcil entender lo que DURKHEIM quera
decirlo, hoy resulta evidente que fue la sociedad industrial la que, en su
avance depredat ori o, fue reempl azando las soluciones reparat ori as por las
punitivas, como resultado de su i nmensa necesidad de concent rar poder
par a seguir avanzando sobre el Pl anet a. An perduran grupos tnicos en
Lat i noamri ca que resuelven por va reparat ori a lo que la civilizacin indus-
trial nos ha enseado a resolver puni t i vament e
11
. Es precisamente en la so-
ciedad industrial donde el t rabaj o especializado se cambi a sin dificultad,
por que se compra en el mercado y quien queda fuera del mer cado no solo
es "bl anco privilegiado del sistema puni t i vo" como dice CHRI STI E sino
de t odo genero de desprecio, sufrimiento, marginacin y eliminacin, por
su "i nut i l i dad" social.
La sociedad industrial urbana deba defender su superioridad pese
a la crisis y renunciar a la idea del progreso lineal del evolucionismo biolgico,
pero t ambi n deba cuidar de reemplazarla por ot ra que no la compromet i ese,
puest o que quedaba en claro que le era necesario cont i nuar la empresa colo-
nialista y seguir adelante con su pretensin de universalizar su " cul t ur a" ,
ar r asando las culturas "i nf er i or es" y "pr i mi t i vas". FERDINAND TOENNIES,
en 1897 (Gemeinschaft und Gesellschaft), hab a puesto en crisis esta idea,
especialmente por su preferencia por la Gemeinschaft, que le es criticada
como actitud "emoci onal ", prefiriendo adopt ar su distincin solo como
principio eurstico neut r o, pero sin manifestar inclinacin al guna por las
relaciones de simpata frente a las de aut ori dad
12
. Just ament e, la idea de
"ver t i cal i smo", de aut ori dad, propi a de la GeseUschaft, es la estructura
de poder necesaria para la civilizacin industrial.
La preferencia de TOENNIES por la Gemeinschaft implica una sera crti-
ca a la sociedad industrial, que puede i nst rument arse polticamente en distin-
tos sentidos: a) Como una romnt i ca y regresiva vuelta a la Edad Medi a
o algo pareci do, par a la cual se i mpone una di ct adura que elimine t odas
las tendencias individualistas y que, en realidad, no sirva ms que de pretexto
para acelerar la industrializacin, b) Como una seria crtica a la sociedad
industrial que movilice a las masas de margi nados par a la autogestin alterna-
tiva para una t rasformaci n social (la experiencia danesa de "Cr i st i an a",
por ejemplo), c) Como una crtica a la sociedad industrial que sea recibida
por los pueblos colonizados para defender sus relaciones comunitarias su
9
CHRISTIE, pg. 100.
10
Al respecto, vanse las disquisiciones de ALPERT, pg. 236.
11
Por ejemplo, en la Guajira; vase MATOS ROMERO.
12
As, VON W IESE, pg. 183.
184 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
cultura o para reconstruirlas frente al avance del model o colonialista en
que el verticalismo, t arde o t empr ano, resulta i nst rument o de domi naci n
central.
Estas tres posibilidades permanecen abiertas y es menester cuidarse de
no echar por la borda las dos ltimas, por el simple hecho de que t ambi n
existe la pri mera. La historia no conoce ni nguna idea que no se haya mani pu-
lado en algn moment o par a aniquilar al prj i mo, de modo que ese no
puede ser ar gument o vlido cont ra una idea.
REDFIELD acude a una distincin semejante a la de TOENNIES, pero para
caer en una suerte de organi ci smo positivista evolutivo, en el cual la sociedad
ur bana es la expresin de la civilizacin.
En sntesis, hubo una crtica al positivismo organicista bur do o bio-
logista, y con ello, a la sociedad industrial, representada pri merament e por
TOENNIES; una recepcin de esta crtica por part e de DURKHEIM, aunque
con un desarrollo que salva el discurso colonialista; y una exaltacin de
la sociedad industrial por part e de REDFIELD. En cierto sent i do, desde nues-
t ra posicin marginal del poder mundi al , no podemos menos que ver en
la construccin de DURKHEIM la tentativa de reconocer los defectos de la
sociedad industrial y la falsedad de la idea del progreso lineal, pero argumen-
t ando en favor de su incuestionable superioridad, por efecto del mayor espa-
cio que concede a la conciencia individual, a la diferenciacin entre los
individuos y a las relaciones civiles sobre las penales, t odo lo cual es not ori a-
ment e falso. Fundar la superioridad de la compleja sociedad industrial en
el mayor mbi t o que concede a la conciencia "i ndi vi dual " sobre la conciencia
"col ect i va", cuando conocemos t oda la tecnologa de la comunicacin y
de la mani pul aci n y el oligopolio de las informaciones, resulta infantil.
Y es ms infantil an porque DURKHEIM no parece percibir que la burguesa
central de su t i empo ampl i aba su conciencia "i ndi vi dual " merced a las rela-
ciones de explotacin genocida mant eni das con la periferia que la al i ment aba
de materias pri mas y mano de obra grat ui t as.
b) El aspecto crtico de la sociedad de DURKHEIM es i gnorado por la
mayor a de los criminlogos que lo citan, pero creemos que t ambi n lo
exageran quienes lo realzan demasi ado en la actualidad (TAYLOR, W ALTON,
YOUNG) , puest o que la crtica de DURKHEIM se queda en mera crtica, sin
dudar para nada de la superioridad de esa sociedad que critica frente a
las colonizadas que esa estructura de poder aniquila, y, adems, sin un
model o claro que pudiese convertirse en ideologa propul sora de una trasfor-
maci n. La crtica ms radical de DURKHEIM era a la herencia pat ri moni al
como fuente del injusto repart o social, pero no era una objecin t ermi nant e
y, en general, la sociedad ideal de DURKHEIM, con una divisin del t rabaj o
conforme a las aptitudes nat ural es de los individuos, era algo que bien pod a
admitir el poder, a condicin de entenderla como una culminacin evolutiva
lo suficientemente lejana en el tiempo para que no i ncomode el presente
ni t ampoco un largo fut uro. El poder se ha manej ado muchas veces con
ut op as generosas de justicia casi absol ut a, ubicadas en el cielo o en un
fut uro muy l ej ano, es decir, no pert urbadoras de su ejercicio, por hallarse
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 185
fuera del espacio y del t i empo. Ese fue tambin el j uego del spencerianismo
y de la teocracia.
De t odas maneras, es verdad que esta crtica existi y que era el aspecto
no del t odo funcional al poder del discurso de DURKHEIM. Creemos que
esa disfuncionalidad parcial puede ser uno de los factores de opacami ent o
de la sociologa en la criminologa europea. Si el discurso sociolgico ms
funcional resulta crtico, se hizo evidente la necesidad de relegar t odos los
discursos sociolgicos macrosociolgicos y limitarse a incluir en la crimi-
nologa futura una microsociologa de discutible rigor, pero en cualquier
caso absol ut ament e inofensiva. En realidad, la crtica de DURKHEIM result
molesta al poder, hasta tal punt o, que, por lo general, la criminologa se
limita a mencionar su concepto de anomia y de funcionalidad del delito,
pero sin explicar la crtica sin la cual ambos conceptos son incomprensibles.
La "desvi aci n" social es explicada in extenso por DURKHEIM en 1897,
con mot i vo de su investigacin acerca del suicidio, en la cual distingue la
desviacin altruista, la egosta y la anmica. Est a distincin solo puede com-
prenderse part i endo de la crtica social de DURKHEIM: se ha calificado a
DURKHEIM de "meri t crat a bi ol gi co" (TAYLOR, W ALTON y YOUNG), lo cual,
con las debidas reservas, es cierto. DURKHEIM afirmaba que la divisin im-
puest a del t rabaj o social no permite que cada individuo desempee su t rabaj o
conforme a su capacidad e inclinacin nat ural , sus gustos, etc. Las desigual-
dades de nacimiento permiten a unos imponer a ot ros, trabajos que no
les son gratos y les cierran el cami no para t rabaj os acordes con su nat ural
inclinacin o capaci dad
13
. De este modo, DURKHEIM reconoce que en la so-
ciedad industrial la divisin del t rabaj o no se cumple por el mrito de la
capaci dad, sino por una divisin anormal . La sociedad industrial sera, pues,
anormal (por su artificial divisin del t rabaj o), frente a un ideal model o
de sociedad normal en que cada uno t endr a un t rabaj o acorde con su nat ural
capaci dad o inclinacin.
En la sociedad industrial (anormal) DURKHEIM descubre las tres clases
de desviados en que clasifica a los suicidas: altruistas, anmicos y egostas.
No desconoce t ampoco la existencia de desviados biopsicolgicos, o sea,
de desviados psicopticos, solo que se niega a considerar como psicopticos
a t odos los suicidas
14
. Por ende, existiran para DURKHEIM cuat ro clases
de desviados: 1) altruistas; 2) anmi cos; 3) egostas; y 4) psicopticos.
Los altruistas seran aquellos desviados que son los lderes morales de
la sociedad, es decir, el delincuente que es funcional por la dinmica evolutiva
que genera. El model o clsico sera SCRATES.
Los anmicos y los egostas son un pr oduct o de la anormal divisin
del trabajo social. En los primeros, la dinmica de la artificial divisin del
t rabaj o los desubica respecto de las reglas del j uego, dejndolos sin nor mas,
o mejor, con nuevas normas par a las que no tienen capaci dad de adapt arse
y el fracaso a que los conduce insistir en las que ya perdieron valor.
13
DURKHEIM, pgs. 278-279.
14
DURKHEIM, pgs. 19 y ss.
186 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
Es un fenmeno que no solo se produce en las pocas de crisis, sino
t ambi n en las de abundanci a. Es el cambi o de paut as nor mas lo que
i mpor t a: la inversin deja de rendir, el cumpl i mi ent o de ciertas paut as deja
de merecer un premi o; los proyect os de vida se derrumban porque solo
pueden materializarse sometindose a ot ras nor mas, y la adapt aci n resulta
imposible; etc. Los que no pueden introducirse en estas normas o adapt arse
a las nuevas, quedan anmicos, que sera ms o menos lo que en el lenguaje
corriente se llama " f r us t r ados " o "f r acas ados ". Anomia, es decir, "fal t a
de nor ma s " , no puede entenderse en el sentido de una falta de regulacin
como muchos pret enden, sino en el sentido de una nueva regulacin
que muchos individuos no pueden asumir.
Indiscutiblemente, la " a nomi a " de DURKHEIM es un concept o rico y
resulta sumament e til en el anlisis del fenmeno criminal y de mltiples
manifestaciones sociales. Es i mport ant e explorarlo en un sentido en el cual
nunca se lo ha hecho sistemticamente en nuest ra rea, a pesar de algunas
intuiciones geniales: los efectos de la anomi a masiva que suelen sufrir los
pueblos col oni zados o perifricos, part i cul arment e en situaciones de pobla-
cin t r aspor t ada. Se t r at a de situaciones que afectan la vida t oda de esas
sociedades y que no pueden identificarse con la situacin de las minoras
en los pases centrales, mat eri a que ha sido objeto de investigaciones mucho
ms numerosas. El cono sur de Amri ca Latina es en especial interesante
respecto del fenmeno anmi co que provoc en los hijos de inmigrantes
que nut ren sus clases medi as. Despreciaron las normas paut as de sus
grupos originarios y buscaron nuevas paut as en las oligarquas criollas que
los menospreci aban y, por l t i mo, quedaron enfrentados ideolgicamente
con sus propi os intereses, en un desconcierto suicida (con humor los describe
JAURETCHE) .
El egosta de DURKHEIM es el product o de una exaltacin del individuo
que lo impulsa a satisfacer deseos no adecuados a su capacidad nat ural .
No se t rat a, par a DURKHEIM, de "i ndi vi dual i smo" en el sentido de desarro-
llo de la "conci enci a i ndi vi dual ", sino de una patologa social del mi smo,
que provoca la desintegracin o debilitamiento de la conciencia social o
colectiva. DURKHEIM concluye en una regla para el suicidio que puede exten-
derse al fenmeno criminal con reservas: ' 'el suicidio vara en relacin inversa
al grado de integracin de la sociedad, religiosa, domstica, pol t i ca"
15
.
En sntesis: para DURKHEIM habra una sociedad anormal por padecer
una divisin artificial y forzada del trabajo sin relacin con las condiciones
naturales y preferencias que producira las desviaciones egosta, anmica
y, en buena parte, altruista, frente a una posible sociedad ms justa, con
una divisin del trabajo ms "natural", que eliminara estas desviaciones
y dejara nicamente las desviaciones psicopatolgicas y parte de las altruis-
tas. Esta es la crtica social que implica la idea de desviacin de DURKHEIM.
A ello podr a aadirse su concept o de " nor mal i dad" del delito: el delito
sera resul t ado de representaciones colectivas de la sociedad, es decir, de
'5 DURKHEIM, pg. 222.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 187
la conciencia colectiva, que vara en t oda sociedad sin afectar a t odos los
individuos por igual, en razn de las diferencias individuales. La reaccin
frente al delito t endr a el efecto de reforzar la conciencia colectiva.
No obst ant e, es necesario insistir en que DURKHEIM no parece percatar-
se de que la sociedad industrial tiende a una divisin cada vez ms artificial
del trabajo y a una progresiva desintegracin social, como tampoco de que
la desaceleracin de estos procesos en los pases centrales solo poda producir-
se a expensas de una creciente aceleracin de los mismos en la periferia.
La supuesta desaparicin de las "causas sociales" anomi a y egosmo
en las sociedades ms justas no es del todo ajena a la ilusin del "Estado
de bienestar", que consider que su mayor "naturalidad" daba lugar a
la supervivencia cada vez ms exclusiva de la desviacin por patologa indivi-
dual y, por ende, a la llamada "ideologa del tratamiento".
En definitiva, el pensami ent o de DURKHEIM constituye una nueva ver-
sin apunt al adora de la superioridad de la sociedad ur bana e industrial,
una nueva justificacin de la hegemona central sobre la periferia, no ya
sobre la base de la superioridad racial, sino de la superioridad cultural o
social (la pretensin de que la sociedad central ofrece un model o ms evolu-
ci onado de organizacin), y una crtica social que pudo i nst rument arse en
favor del "Es t ado de bi enest ar ", que no pudo ser acept ada en su t i empo
de decadencia del capitalismo "sal vaj e" y de incipiente control de la des-
pi adada competencia europea, pero que sera ampl i ament e admi t i da en la
segunda posguerra.
3. LA NEUTRALIZACIN DE LA MACROSOCIOLOGA: LA RESPUESTA NEOKANTIANA
La crtica social pareca ser inevitable como consecuencia de cualquier
anlisis macrosocioiogico en la criminologa no t ri but ari a del positivismo
organicista, biologista o racista, la que, por su part e, ya era insostenible
frente a la evidente crisis de la idea de progreso evolutivo lineal de la "civiliza-
ci n" (o sea, de la sociedad industrial). El esquema simplista del realismo
ingenuo y las fbulas de la ant ropol og a positivista ya no pod an sostenerse
seriamente. TOENNIES en Al emani a y DURKHEIM en Franci a demost raban de
sobra que cualquier futura injerencia de dat os sociales en el derecho, por
tmida que fuese, era altamente peligrosa par a la estructura punitiva sosteni-
da por las clases hegemnicas de los pases centrales y tambin para el discur-
so colonialista. Las fbulas del racismo positivista eran funcionales, pero
la macrosociologa posterior, que ya no las pod a repetir, no hara ot ra
cosa que deslegitimar el sistema punitivo, al menos parcialmente, pero abriendo
el cami no para una progresividad crtica que podr a descontrolarse.
El poder central necesitaba proveer a sus usinas ideolgicas de un discur-
so para la formacin de los juristas, que los pusiese a resguardo de cualquier
crtica por la va de dat os sociales. Al mi smo t i empo tena necesidad de
que la criminologa se apart ase de las teoras macrosociolgicas, limitndose
a la etiologa individual, espolvoreada con "fact ores soci al es" menci onados
188 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
superficialmente y fuera de t odo contexto general. El poder necesitaba un
discurso jurdico-penal sin datos de realidad y una criminologa sin sociolo-
ga. Le era menester un model o ideolgico que cumpliera esta dobl e funcin
y que pudiese ser oficializado en sus usinas ideolgicas como "ci ent fi co",
que operase el recambio del anterior model o "ci ent fi co", racista spenceria-
no, pero que permitiera dejar en pie t odas sus consecuencias y estigmatizar
como "pol t i cas", "ant i ci ent fi cas", "panf l et ar i as" o "r educci oni st as", t o-
das las crticas que se desviasen de estos carriles.
La integracin del discurso penal y la sociologa criminal en un ' ' mode-
l o " solo se efectu en el positivismo biologista (racista), pero luego de su
disolucin fue reempl azado por un modelo de integracin del derecho penal
con una criminologa "et i ol gi ca" a-sociolgica (a-macrosociolgica), que
legitimaba al sistema penal y que prohiba al jurista asomarse a t odo dato social.
Con t oda razn se ha seal ado que desde la disolucin de aquel viejo
modelo racista no ha podido proveerse un nuevo "modelo integrado" de
ciencias penales que incorporase la sociologa
16
. La ideologa central no
poda admi t i rl o, porque la macrosociologa no spenceriana hubiese puesto
en serio peligro su discurso j ur di co, al que deba preservar de t odo dat o
de realidad y en esa forma entrenar a las nuevas generaciones de j uri st as,
esto es, reproduci r el di scurso. Al mi smo t i empo deba t omar baj o su tutela
la criminologa, par a cuidar que no diese ent rada a la macrosociologa. La
tutela se pondr a de manifiesto incluso en el mbi t o de la enseanza, donde
Europa mant uvo a la criminologa bajo estricto control de las facultades
de derecho.
El nuevo " model o i nt egr ado" de "derecho-cri mi nol og a" (o " no inte-
gr ado" de derecho-sociologa), solo espolvoreado con partculas aisladas
de microsociologa, siempre baj o el prisma etiolgico, lo proporci on la
ideologa neokantiana, y fue sustituyendo paul at i nament e al anterior. Suele
hablarse de neokant i smo en derecho, particularmente en derecho penal, pero
se pasa por alto que el neokant i smo proporci on un model o que sirvi para
limitar el campo de la criminologa, mot i vo por el cual resulta t ambi n
legtimo habl ar de una criminologa neokantiana. Es posible objetar que
esa criminologa neokant i ana no se distingue mucho de la criminologa racis-
ta positivista, lo que es verdad, j ust ament e porque la funcin del neokant i s-
mo fue la de salvar el positivismo. No obst ant e, creemos que existe entre
ambas una diferencia: la criminologa racista responda a un modelo integra-
do con una macrosociologa, en tanto que la criminologa neokantiana no
est integrada con una macrosociologa y se limita a un cuadr o etiolgico
biopsicolgico, con un simple rociamiento microsociolgico. La circunstan-
cia de que algunos autores de la criminologa neokant i ana no se mant engan
con t oda fidelidad dentro de estos lmites y dejen entrever el fondo macroso-
ciolgico positivista racista, o que, inclusive, lo expresen abi ert ament e, no
pasa de ser una incoherencia individual, en buena medi da disfuncional al
poder, por que pone de manifiesto la artificiosidad del model o neokant i ano.
' Cfr. BARATTA, 1975.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 189
En qu consisti el recurso neokant i ano? Es imposible sintetizarlo sin
pasar por alto los finsimos matices que se han t razado entre las corrientes
que se escindieron dent ro del mi smo, lo que suele ser objeto de serias crticas
y disputas por part e de sus seguidores. Sin embargo, y pese a las crticas
que inevitablemente provoca un concept o que las omi t a, podemos afir-
mar que el neokant i smo es un conjunto de corrientes que tienen en comn
el objetivo de salvar el grosero empirismo positivista en lo que se llama
"ciencias de la nat ur al eza" y reducir el acceso a la realidad medi ant e una
creacin valorativa en lo que llama "ciencias de la cul t ur a". As, la crimino-
loga continu siendo positivista, mientras que el derecho solo puede conocer
por medio del valor jurdico, lo que en cuant o a su resul t ado implica
que lo que el derecho conoce es nicamente lo que el valor jurdico crea,
t ermi nando en un crculo cerrado que le garant i za su " pur e z a " frente a
cualquier intromisin de la realidad social. Como reconoce variables, esta
escisin del saber " nat ur al " y "cul t ur al " no tiene igual grado de radicaliza-
cin en t odas ellas. En general al menos en una de sus ms prestigiosas
versiones ( RI CKERT) , el obj et o de una ciencia " na t ur a l " y de una "cul t u-
r al " (o "hi st r i ca") puede ser el mi smo, pero la pri mera lo capta sin valora-
cin, mientras que la segunda no puede acceder a su realidad sin la valoracin.
" La s ciencias naturales son indiferentes a los valores, en t ant o que las ciencias
de la cultura proceden vinculadas a los valores. Per o esto no altera nada
respecto del hecho de que par a RICKERT el material bsico de ambas ciencias
es una realidad objetiva libre de valor, sin que halle respuesta de dnde
le llegan de repente los valores a las ciencias histricas que le permiten liberar
por medio de ellos la realidad objetiva
17
. Est a objecin no tiene respuesta
satisfactoria en el neokant i smo.
La consecuencia formal ms extrema de una de las variables neokant i a-
nas es que la criminologa se maneja conforme a relaciones de causalidad,
y el derecho, conforme a relaciones de normat i vi dad, es decir, que el saber
criminolgico corresponde al mundo del " s e r " , y el del derecho, al del lla-
mado "deber ser ".
En el pl ano de la "i nt egr aci n" de la criminologa con el derecho penal,
resulta que el derecho penal es una programaci n cuyos cultores solo se
ocupan de delimitar los alcances del pr ogr ama de criminalizacin, guindose
por la pur a lgica i nt erna del pr ogr ama ("deber ser ") , en t ant o que la crimi-
nologa se ocupa de explicar las " c a us a s " etiologa de las acciones huma-
nas que debieran ser criminalizadas conforme al programa jurdico-penal.
En realidad, el modelo de criminologa neokantiana es de imposible
realizacin, porque no puede estudiar "et i ol gi cament e" t odas las conduct as
cuya programaci n criminalizante ocupa al derecho penal, puesto que hay
previsiones penales que j ams provocan reacciones punitivas (como el adul t e-
ri o), otras en las cuales la reaccin es hart o probl emt i ca (la rebelin), ot ras
que no tienen vigencia al guna (el duelo) y, en general, por que en la inmensa
mayor a de los casos la programaci n criminalizante no se efecta. Par a
17
WELZEL, pg. 76.
190 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
salvar las pri meras dificultades siempre se ensayaron correcciones a la com-
plementariedad que nunca fueron muy claras, mi ent ras que par a ocultar
la ltima se invent la denomi naci n de "ci fra negr a" , que no puede ocul-
tar la realidad de que el sistema penal reacciona solo en un nmero extrema-
damente reduci do de casos, en comparaci n con el i nmenso nmer o de hip-
tesis en que la criminalizacin se pr ogr ama.
La principal caracterstica de la criminologa neokant i ana consisti en
la exclusin de t oda consideracin acerca del efecto y operatividad del sistema
penal. La arbitraria delimitacin del objeto del saber criminolgico le impe-
da cualquier explicacin razonabl e del fenmeno criminal. Su nico aport e
en los casos en que la investigacin emprica era seria fue una reiteracin
del valor de la observaci n de la pobl aci n carcelaria y de sus caractersticas,
aunque las explicaciones no se alejaron mucho a veces nada de las que
proporci onaba eJ positivismo racista. As, esta criminologa pudo mantener
en pie la etiologa racista casi i nal t erada, hast a la segunda posguerra. Los
aut ori t ari smos y t ot al i t ari smos europeos de entreguerras, prcticamente su-
primieron los estudios macrosociolgicos en Eur opa, lo que permiti la su-
pervivencia de la etiologa positivista racista en ese mbi t o y, especialmente,
el establecimiento de consecuencias prcticas de la misma (a algunas de
las cuales nos referimos en el num. 6 del cap. v) , tales como la esterilizacin
y, en general, la legitimacin de t odo el sistema penal en un moment o particu-
larmente aut ori t ari o.
Inclusive acept ando el esquema neokant i ano de clasificacin de las cien-
cias, la criminologa neokant i ana nunca pudo resolver la contradiccin de
una presunt a "ciencia nat ur al " cuyo obj et o era delimitado por una "ciencia
cul t ural " o "val or at i va". Est o llev a algunos de sus cultores a atribuirle
una confusa nat ural eza mi xt a o intermedia (as, EXNER; el propi o RICKERT
haba admi t i do la categora de "ciencias i nt ermedi as").
En nuest ro margen, este esquema fue admi t i do y generalizado sin crtica
alguna. La criminologa positivista racista pudo seguir su curso baj o la invo-
cacin del neokant i smo, sin despert ar mayores entusiasmos serios, salvo
las nut ri das concurrencias a congresos, y permi t i endo la reproducci n de
obras generales que repetan sntesis no muy ordenadas de la ya empobreci da
teorizacin europea. El derecho penal cont i nu su curso sin preocuparse
ms que de acrecentar su carcter especulativo, pero i mpert urbabl e frente
a sus efectos paradj i cos, pues nadie se ocupaba de cuestionar o poner
en tela de juicio la operatividad del sistema penal. Las usinas ideolgicas
universitarias fueron produci endo profesionales con cierta i nformaci n
dogmtico-jurdica y, en el mejor de los casos, con una vaga nocin de
una disciplina que t rat aba de cuestiones que parecan ms o menos cercanas
a la psiquiatra y para cuya comprensi n se supona que era necesaria la
formacin mdi ca. La informacin dogmtico-jurdica se centr en el con-
cepto j ur di co del delito y pas por alto la elaboracin de la teora de las
penas y de las medidas de seguridad, lo que, por ot ra part e, era copia fiel
del model o europeo, particularmente alemn e italiano.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 191
En la criminologa neokant i ana hal l aron su discurso de justificacin
las medi das de seguridad por t i empo i ndet ermi nado, o sea, las penas sin
lmite mxi mo y sin relacin con la gravedad del delito; los conceptos de
reincidencia, habi t ual i dad, profesionalidad, etc. ; la culpabilidad de aut or
y los tipos de aut or; en una pal abra, t odos los institutos jurdicos que aniqui-
l aron las garant as del viejo derecho penal liberal y que son claras violaciones
a los derechos humanos. El sistema cerrado del saber jurdico-penal garant i z
la conservacin de estos institutos merced a la casi nul a atencin que les
depar , al culto a la letra de la ley positiva que era su premisa y a su
hermtica negacin de la realidad.
El model o neokant i ano posibilit el desarrollo de un discurso esquizo-
frnico y paranoico a la vez, en que la escisin de la realidad en parcelas
de imposible cont act o permiti llegar a un punt o donde el sistema penal
opera en la realidad social de modo exactamente cont rari o a los post ul ados
y objetivos que procl ama y sobre cuya base el abora su teora el saber j ur di co
(elemento esquizofrnico del discurso), al mi smo tiempo que, cuando se
seala esta circunstancia que ya hoy es innegable se produce la reaccin
de los cultores de cada uno de esos t rozos o pedazos de realidad, atrinchera-
dos en los lmites de sus metodologas parcializadoras, que perciben la crtica
como una tentativa de invasin reduccionista al campo exclusivo y excluyente
de " s u ci enci a" (elemento paranoico del discurso).
Con el mant o de una "r aci onal i dad" que inventa met odol gi cament e
la realidad, se ha desarrollado un saber psicotizante que oculta el altsimo
cont eni do de violencia de la realidad que legitima y que, en nuest ro margen
l at i noameri cano, alcanza un grado de evidencia que no requiere demost ra-
cin sino, simplemente, observacin.
II. La etiologa biopsicolgica hasta la segunda guerra mundial
(Las versiones renovadas del racismo colonialista en criminologa
o el "segundo apartheid" criminolgico)
4. EL PODER EN EL PERODO DE ENTREGUERRAS
La "gr an guer r a" (1914-1918) hab a dejado una Eur opa gast ada, necesi-
t ada de controlar su poblacin para restablecerse de sus gravsimas heridas
y cui dando celosamente sus domi ni os coloniales, frente a la cual, los Estados
Uni dos cont i nuaban en expansin y creciendo aceleradamente. Rusia hab a
prot agoni zado una revolucin sin precedentes y, adems de una guerra inter-
naci onal , haba sufrido una guerra civil. Alemania cay en el caos econmi co
y reprimi con t oda violencia una tentativa revolucionaria anloga a la rusa.
En Italia se establece un aut ori t ari smo que pront o va a desembocar en totali-
t ari smo, con una cobertura ideolgica de Est ado fuerte de corte neohegelia-
no. La especulacin financiera irresponsable de los Est ados Uni dos, con
el alegre monet ari smo econmico provoc la mayor crisis del mundo capita-
lista: la "gr an depresi n" de 1929. Salvo en la Uni n Sovitica que
bajo la di ct adura stalinista segua creciendo, el mundo central cay en
192 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
una parlisis que se extendi seriamente a la periferia. El capitalismo indiscipli-
nado desapareci del t odo y comenz la "era de KEYNES". La crisis de 1929
tuvo un precio altsimo: debi permitirse el desarrollo del nazismo y el vertigino-
so crecimiento econmico alemn, fomentarse la industria de guerra en Estados
Unidos y, finalmente, arribarse a la previsible consecuencia de 1939.
Eur opa, dur ant e t odo este per odo, en general, debi justificar su colo-
nialismo. Par a ello, le era preciso explicar su violencia con argument os ms
o menos racistas spencerianos (excepto el nazi smo, que us los de GOBI-
NEAU), pero que eran incompatibles con la renuncia al capitalismo salvaje
anterior a la crisis, aunque ms acent uada desde 1930. El neokant i smo per-
mita el dobl e di scurso, de manera que se afirm su domi ni o. Por lo general,
se fue expandi endo una imagen del hombre necesariamente violento y una
sociedad que no pod a eliminar esa violencia "fi l ogent i ca", "i nst i nt i va",
"const i t uci onal ", et c. , sino solo "cont r ol ar l a".
Los Est ados Uni dos no tenan un imperio colonial. Su domi naci n ya
era de corte moder no, es decir, econmica, pero sin ejercicio directo del
poder poltico sobre su periferia. La nica excepcin molesta era Puer t o
Rico, que se resolva con la i ncmoda prisin de Albizu Campos, quien
finalmente muri preso en 1965. Desde Roosevelt en adelante (1933-1945)
era necesario " mode l a r " una sociedad con capitalismo al t ament e disciplina-
do, y como no hab a colonialismo poltico qu justificar, t endi a eliminarse
la imagen del hombr e necesariamente violento. La "vi ol enci a" no era "i ns-
t i nt i va" ni "fi l ogent i ca" ni "i r r educt i bl e", sino product o del medi o. A
la explicacin biologista de la violencia del colonialismo europeo se le opuso,
cada vez ms, una explicacin ambientalista. Los Est ados Unidos no necesi-
t aban el dobl e discurso eur opeo, de modo que el neokant i smo no tuvo la
misma i mport anci a. El resul t ado de este marco de poder, en definitiva,
fue curioso: a) Eur opa se inclinaba por el carcter biolgico de la violencia
(ya sea crimen o guerra) con mayor o menor admisin de posibilidades
sociales de cont rol ; al disciplinamiento capitalista lo manej aba con ot ro
discurso que el neokant i smo le permita mant ener por separado, b) Los
Est ados Unidos del " New Deal " (de Roosevelt, desde 1933) se inclinaban
por el carcter o generacin ambi ent al o social de la violencia, c) La Uni n
Sovitica coincida con el ambi ent al i smo, hast a el punt o de sostener que
el carcter biolgico de la violencia era reductible por la trasformacin genti-
ca que el ambiente condi ci onar a.
Dur ant e t odo este per odo, en nuest ro margen se producen cambi os
considerables, los pueblos reacci onaban y eran prot agoni st as. Movimientos
populares, nacionalistas, latinoamericanistas, frecuentemente sin posibilidad
de encuadre en los moldes ideolgicos europeos o nort eameri canos, llevaban
a los pueblos al escenario poltico, a veces en forma efectiva, otras co-
mo apariciones espordicas, ot ras como antecedentes de movimientos ms
amplios y prot agni cos: Mxico se acerca al ideal revolucionario con la
presidencia del general Lzaro Crdenas (1934-1940); Getulio Vargas cumple
un papel fundament al en la di nmi ca del poder en Brasil y t ermi na la "Rep-
blica Vel ha"; Vctor Ral Haya de la Torre lanza el A. P. R. A. ; el popul i smo
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 193
ecuat ori ano de Velasco Ibarra inicia una nueva et apa poltica; aunque efme-
r o, el gobierno del mariscal Estigarribia constituy un moment o de not ori a
esperanza del puebl o paraguayo; l ament abl ement e, tambin se consolidan
las sangrientas di ct aduras caribeas y se desbarat an las tentativas de Sandino
y el nacionalismo port orri queo; el " popul i s mo" yrigoyenista en la Argenti-
na es desplazado por los intereses tradicionales elitistas; el Per se mant i ene
en su estructura terrateniente, y, en general, el balance es el de una inquietud
continental en la que, en medio de avances y retrocesos, los pueblos van
anunci ando su presencia.
Las minoras proconsulares de siempre usan durant e este per odo su
ideologa racista para estigmatizar las irrupciones populares y recuperan
eventualmente el cont ract ual i smo liberal para identificarlas con los totalita-
rismos europeos. No cabe duda de que hubo t ambi n presiones totalitarias
europeas y simpatas, como las de Mornigo en el Paraguay o el integrismo
brasileo de Plinio Sal gado, pero este l t i mo, por ejemplo, no permite estig-
matizar un movimiento que hizo de la "cuest i n soci al " una de sus preocupa-
ciones fundamentales, frente a la posicin "l i ber al " de su antecesor,
W ashi ngt on Luis, para quien era una ' cuestin de pol i c a". Por sobre erro-
res, descaminos, fracasos y faltas de lenguaje comprensible para la intelectua-
lidad que egresaba de las usinas reproduct oras de ideologas de las oligarquas
criollas, nuest ro margen comenzaba a hacerse or nuevament e. La interaccin
y el sincretismo cultural daban sus primeros frutos, a veces con envidiable
ingenuidad.
5. LOS DIFERENTES MATICES DEL BIOLOGISMO RACISTA DE ENTREGUERRAS
Eur opa necesitaba un discurso racista que le permitiese sostener su deca-
dent e colonialismo y un discurso biolgico-determinista que le permitiese
t rat ar en forma eliminatoria a quienes no fuesen funcionales para su esfuerzo
de reconstruccin hegemnica. Los colonizados deban continuar siendo "i n-
feri ores" y los pert urbadores de su disciplina laboral deban ser "enfermos
o port adores de taras hereditarias o congni t as" que explicasen su indiscipli-
na social y justificaran su eliminacin, su segregacin indeterminada en cam-
pos de concentracin con vistosos nombres, su esterilizacin o su mutilacin
cerebral. En los Est ados Unidos no faltaron teoras de esta clase, que eran
igualmente racistas y planteadas entonces como ahora por la ext rema
derecha, cuya funcin era la de justificar la inferioridad biolgica de los
negros y de los inmigrantes, particularmente latinos. (Estas teoras siempre
fueron, en cierta medi da, cont rapesadas justo es aclararlo por la saluda-
ble visin sociolgica).
Es imposible y carecera tambin de sentido agot ar la enorme biblio-
grafa acerca de la etiologa biolgica en este per odo. Nos limitaremos a
sealar los argumentos ms usuales y, en general, los que consideramos
como ms demostrativos de la funcin que cumpli este discurso criminol-
gico dent ro de las estructuras de poder de su t i empo.
194 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
a) La herencia criminal. Sobre la base de dudosos estudios de familias
de enfermos mentales pri mero y de criminales despus, se desarroll una
extenssima bibliografa acerca de la supuesta herencia gentica de criminali-
dad potencial
18
. Part i endo de la distincin entre " genot i po" y " f enot i po"
(entendiendo con el pri mero la totalidad del potencial gentico y con el
segundo su desarrollo conforme al medio ambiente o " mundo circundan-
t e") , se t rat de probar el " des t i no" criminal sobre la base del estudio
de mellizos autnticos o uniovulares en comparaci n con los biovulares o
inautnticos gnero de investigacin que, por supuest o, haba i naugurado
GALTON, considerando que la circunstancia de que entre los primeros se
presentase en ambos un mayor nmer o de condenas era prueba suficiente
de la determinacin debida a su idntica carga gentica.
JOHANNES LANCE public, en 1929, un libro que llevaba por ttulo Cri-
men como destino. En 1935, STUMPF se apar t aba un poco de LANGE, pero
en 1936, mediante la investigacin de la familia, conclua que los criminales
graves reincidentes son casi t odos psicpatas y que en sus familias se
hallan numerosos enfermos mentales, lo que para l era prueba suficiente
de la predisposicin condicionante biolgica heredada. DUBITSCHER, en
1942, declaraba resultados parecidos respecto de "asoc al es" y sostena que
podan ser detectados premat urament e merced a caractersticas evidenciadas
en la niez, recomendando la esterilizacin como medi da para preservar
la salud del "cuer po soci al ". Cabe anot ar que DUBITSCHER identificaba es-
tas causas genticas en los ms bajos estratos sociales, por lo cual no dudaba
en recomendar su ani qui l ami ent o.
A estas concepciones del " s i cpat a" y del "as oci ar ' cont r i buy la difusa
y casi inextricable clasificacin descriptiva que de las "personal i dades psico-
pt i cas" hizo KURT SCHNEIDER y que influy, como pocas obras, para pat o-
logizar a t odo criminalizado o margi nado demasi ado molesto al poder o
a la simple administracin policial o carcelaria.
A estos apresurados investigadores y a quienes hasta el presente repi-
ten los mismos argument os no se les ocurri que un grupo de crianza
patolgico reproduce pat ol og a, sin que para nada tenga que ver lo gentico,
lo que hoy parece evidente al ms elemental sentido comn. Creemos que,
inclusive en los tiempos en que se enunci aban estas peregrinas teoras, el
fenmeno era bast ant e conoci do, pero la reiteracin en nuestros das resulta
abiertamente inaceptable. La experiencia comn indica que hasta los propios
animales domsticos se neurotizan en grupos humanos donde reciben mensa-
jes contradictorios, y a nadie se le ocurre sostener que el perro o el gato
reciben la "car ga gent i ca" del grupo familiar.
Si bien, como veremos, los resultados han sido diferentes cuando los
mellizos autnticos crecieron en grupos de crianza separados, t ampoco sera
prueba concluyente de una "her enci a" criminal el que las analogas se hubie-
sen mant eni do. Hoy se sabe que la adopci n suele provocar serios errores
de conduct a, especialmente en la adolescencia y cuando se la realiza y sostiene
18
Al respecto, pueden verse MEZGER, pg. 145, y DRAPKIN, pgs. 77 y ss.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 195
en condiciones neurotizantes o t raumt i cas. Muchos adolescentes no adopt a-
dos pasan por "fant as as de adopci n" y es comprensible la crisis que padece
el ni o o adolescente al que se le hace sufrir t raumt i cament e su condicin
de "r ecogi do" o " a ba ndona do" , mucho ms si esa condicin se le reprocha
o sirve par a reclamarle obediencia o agradeci mi ent o. Nada de esto cuenta
par a las apresuradas " pr ue ba s " genticas de los criminlogos del per odo
del nacionalsocialismo al emn, ni par a sus seguidores.
Por l t i mo, resulta bast ant e claro que la tesis de DUBITSCHER es repug-
nant e: estas "car gas gent i cas" se concent rar an en los estratos sociales ms
desfavorecidos, lo que presupondr a que, para DUBITSCHER, la sociedad de
su t i empo responda a una meritocracia perfecta, que habr a provocado
la cada por "sedi ment aci n soci al ", de los t arados "gent i cos".
En los Est ados Unidos fue famosa, en su t i empo, una investigacin
llevada a cabo con base en test de inteligencia entre reclutas de la primera
guerra mundial y cuyo resultado fue que el promedi o de edad mental de
los blancos era de 13, 1, en t ant o que el de los negros era de 10,4. Esa
investigacin fue publicada en 1921 y ratificada por otras anl ogas, aunque
en la mi sma dcada tambin se hicieron investigaciones con resultados muy
diferentes. Es obvio que se pretendi identificar "i nt el i genci a" con habilidad
o capacidad escolar, lo cual qued demost r ado al comprobarse que los nios
negros del Nort e obtenan mejor punt uaci n que los del Sur. La respuesta
racista no se hizo esperar, pretendiendo que ello obedeca a la migracin
selectiva hacia el Nor t e. La rplica ms clara cont ra los argument os racistas
la proporci on BOAS (1936) al demost rar que los hijos de inmigrantes
incluso japoneses y j ud os alcanzaban mayor altura que sus padres y
hast a cambi os en la conformaci n craneana. En cuant o a las investigaciones
sobre mellizos uniovulares, cuando se realiz la investigacin sobre mellizos
cri ados en diversos medi os, se demost r que no hab an vari ado las caracters-
ticas fsicas, pero que presentaban not ori as diferencias sicolgicas
19
.
Las investigaciones de HENRYGODDARD en los Est ados Uni dos son muy
anlogas a las de DUBITSCHER, solo que anteriores. Pauperi smo, delito y
debilidad ment al (calculada conforme a tests que med an lo que el test quera
medir) son iguales y los dos primeros responden a la tercera, y esta, a su
vez, a la herencia. El estudio de GODDARD sobre la famosa familia Kallikak
cuya genealoga es bast ant e incierta fue uno de los punt os de apoyo
de su racismo sobre la base del "coci ent e i nt el ect ual ".
Las consecuencias genocidas de este biologismo racista fueron varias,
y no nicamente las leyes de esterilizacin y la ideologa con que se ma-
nej y seleccion la inmigracin. Un hecho poco conocido fue la manipula-
cin ideolgica de una enfermedad llamada "pel agr a", producida por avitami-
nosis y carencia de minerales, especialmente en cereales y pan. Era una enferme-
dad que atacaba nicamente a los pobres e institucionalizados, deducindose
que no era contagiosa porque el personal de las instituciones no la contraa.
En 1917 se nombr una comisin de "cientficos" en los Estados Unidos
19
Respecto a toda la discusin de la poca, cfr. MACVER-PAGE, pgs. 82 y ss.
196 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
para que estudiaran esta enfermedad estigmatizante de la cual ya se haba
ocupado LOMBROSO antes de dedicarse a la ant ropol og a criminal y, pese
a que desde 1914 se saba cul era su origen, uno de esos "ci ent fi cos"
oficiales, Davenport , impuso su criterio a la comisin afi rmando que era
heredo-degenerativa, lo cual motiv que hast a 1943 no se t omasen las medi-
das adecuadas par a erradi carl a, al precio de seis mil vidas anual es
20
.
b) La endocrinologa y la biotipologa. Los estudios sobre los "t i pos
somt i cos" dieron lugar a un ext raordi nari o nmero de clasificaciones ant o-
jadizas. Algo pareci do, aunque en mucha menor escala, ocurri con la tipolo-
ga psicolgica. La endrocrinologa vino a reforzar el parelelismo entre los
tipos somticos y las carectersticas psicolgicas, de manera que renov la
tesis l ombrosi ana con la nueva versin de la teora de los " humor e s " , basada
en que las hormonas regulan t ant o el desarrollo fsico como el squico.
La endocrinologa de los aos veintes provoc las ms di sparat adas afirma-
ciones, y as, mi ent ras que MARAN sostena que t odos los genios hab an
demost rado precocidad sexual, PENDE afirmaba que la mayor potencia del
genio coincide con su mayor virilidad, pero que algunas mujeres geniales
presentan caracteres viriles y algunos genios presentan signos femeninos,
lanzando la teora de que la naturaleza necesita, par a crear al genio,
las cualidades psquicas del macho y de la hembra
21
, en t ant o que BER-
MAN crea poder resolver los problemas de Napolen, Julio Csar, Darwin,
Nietzsche y W ilde con la endocrinologa
22
y MARAN consideraba las "abe-
rraciones" sexuales como disfunciones endocrinas (MARAN; JIMNEZ DE ASA).
La endocrinologa fue un magnfico discurso de justificacin para la
patologizacin de todo el control social: los criminalizados, los psiquiatriza-
dos, las prostitutas y las mi nor as sexuales, eran product o de patologa endo-
crina. Est o ya serva par a justificar el " t r at ami ent o" , o sea, la institucionali-
zacin, la segregacin, la "medi da de segur i dad", y, en ltima instancia,
para quienes afi rmaban que los "ci ent fi cos" llevaban razn en cuant o a
las causas pero que an no hab an descubierto las " va c una s " ni los "r eme-
di os", no estaba lejana la eliminacin.
La endocrinologa dio lugar a t odo gnero de argument os
23
. Su vincu-
lacin con la "const i t uci n" (genotipo) y la etiologa purament e biolgica
de las l l amadas "psicosis endgenas", origin la t an popul ar t eor a de los
" bi ot i pos " expuesta en 1921 por KRETSCHMER, a quien la psicosis circular
(manaco-depresiva) y la esquizofrenia le permiten asegurar que hay dos
t emperament os bsicos: los ciclotmicos (hipomanacos, sintnicos y depresi-
vos) y los esquizotmicos (hiperestsicos, intermedios y anestsicos). Respecto
a lo fsico identifica el tipo pcnico comnment e l l amado " gor do" ,
que presentara correlacin con el ciclotmico; el leptosomtico generalmente
20
Vase CHOROVER, pg. 65.
21
Cfr. Ruiz FUNES, pg. 149.
22
Ibid., pg. 150.
23
Una exposicin completsima del panorama de la poca, puede verse en Ruiz FUNES,
1929.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ET1OLGICO INDIVIDUAL 197
denomi nado " f l aco" , que ofrece correlacin con el esquizotmico; y el
atltico, como t i po i nt ermedi o, que t ambi n suele darse en correlacin con
el esquizotmico.
Cuando KRETSCHMER t r at o de correlacionar estos " bi ot i pos " con la
criminalidad, hall que entre los criminales hab a pocos pcnicos y que eran
escasamente violentos y preponderant ement e estafadores; que los l ept osom-
ticos pr edomi naban en los delitos pat ri moni al es, en la estafa ast ut a, en la
vagancia y en la mendicidad y en al gunos delitos cont ra la libertad sexual;
los atlticos eran ms violentos, precoces e incorregibles, autores de delitos
cont ra la vida, de r obo violento y de violaciones. Observaba la existencia
de gran nmero de tipos "i nt er medi os", de lo que pareca descubrir que
el bi ot i po solamente serva par a indicar la inclinacin.
La clasificacin de KRETSCHMER, con variantes que no tiene caso expo-
ner aqu en detalle, fue repetida en los Est ados Uni dos por W ILLIAM SHEL-
DON, quien distingui el endomrfico ( "gor do") , el mesomrfico ("atltico")
y el ectomrfico ( "f l aco") , lo que corresponder a a un predomi ni o de compo-
nentes pri mari os del t emperament o que llam "vi scer ot on a", "s omat ot o-
n a " y "cer ebr ot on a", respectivamente, en un estudio de doscientos jvenes
adul t os delincuentes en Bost on. SHELDON lleg a la conclusin de que hay
diferencias entre los tipos somticos de los delincuentes y de los no delincuen-
tes, que pondr an de manifiesto una inferioridad biolgica de los pri meros
y que esta sera heredada. Aos despus, los esposos GLUECK usaron la
lgica de KRETSCHMER y SHELDON en un estudio de delincuentes jvenes,
que alguien consider como una "nueva frenologa, en la que los bultos
en las nalgas t oman el lugar de los bultos en el cr neo"
2 4
.
Estas investigaciones biotipolgicas se hab an hecho sobre criminaliza-
dos, dando por descont ada la indiferencia selectiva del sistema penal, lo
que obvi ament e es falso. Parece bast ant e cl aro que lo ni co que prueban
es que entre t odas las personas prisonizadas, la seleccin criminalizante cae
preferentemente sobre personas longilneas y atlticas, siendo muy pocos
los gordos, y que entre ellas, por lo general, los atlticos suelen ser violentos;
los flacos, escurridizos; y los gordos, pacficos. Estas conclusiones no supe-
ran el "sent i do comn" , es decir, la opi ni n generalizada con base en estereo-
tipos que el sistema penal utiliza par a su seleccin criminalizante, lo que
no hace ms que repetir la ilusin l ombrosi ana.
Por otra parte, es sabido que ciertas actividades, como el hurt o y el robo
en sus formas ms usuales, requieren condiciones de agilidad fsica que no
pueden darse fcilmente en los "p cni cos", mientras que los delitos violentos
demandan fuerza fsica que no suele hallarse en los "l ept osomt i cos", t odo
lo cual, adems de parecer obvio, contribuye a alimentar los respectivos estereo-
tipos. En sntesis, lo que KRETSCHMER, SHELDON y los GLUECK encontraron,
no fue ms que aquello que los estereotipos hacan suponer que hallaran,
en tanto que las preferencias de cada biotipo por ciertos delitos son las que
la opinin comn le atribuye a cada uno de esos tipos fsicos.
24
WASHBURN, citado por SUTHERLAND-CRESSEY, pg. 124.
1 9 8 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
6. EL RACISMO CONFESO DE LAS ETIOLOGAS BIOPSICOLGICAS
Creemos que no es necesario insistir mucho en el sentido racista de
las etiologas biogenticas en los Est ados Uni dos. Respecto a los autores
al emanes, no dej an dudas las pal abras de MEZGER, quien demandaba la
investigacin biolgico-criminal del recluso, como necesaria par a conocer
la significacin del acto criminal concreto con referencia a la personal i dad
del aut or " y a su responsabilidad frente a la comuni dad del puebl o" . " Lo
necesitamos deca par a conocer al aut or mi smo en su genuina nat ural eza
especfica sobre la base de mt odos cientficos, e i mponerl e, en caso necesa-
rio, al l ado o en lugar de la pena, medi das de seguridad y custodia o preventi-
vas de una descendencia criminal en inters de la mejora de la especie"
25
.
KRETSCHMER hab a extendido su biotipologa a las razas: son leptoso-
mticos los nrdi cos, y pcnicos los alpinos; de all que los nrdicos fuesen
esquizotmicos y generasen grandes pensadores, filsofos, dramat urgos trgi-
cos, en t ant o que los alpinos, con su ciclotimia, engendrasen grandes artistas.
En definitiva esto no era ms que la aplicacin al racismo dent ro de Eur opa,
de las teoras que prest ament e hab an surgido de la vinculacin de la etnologa
colonialista con la endocrinologa, observando las analogas morfolgicas
entre el crneo de Neandert hal y el de un acromeglico puestas de relieve
por el britnico ARTHUR KEI TH, y el desarrollo de una teora endocri nol -
gica de la evolucin de las razas con base en una supuesta "hi perfunci n
hi pofi si ari a" que habr a sido progresivamente cont rol ada por la "civiliza-
ci n" , tesis que hab a sido sostenida por FRIEDENTHAL en Al emani a, por
MENDES CORREA en Port ugal y por SALDAA en Espaa
26
.
FRANZ EXNER afi rmaba, despus de haber visitado a los Est ados Uni dos
y haberse desl umhrado con t odas sus teoras racistas de la ul t raderecha del
ku-klux-klan, que "el nmer o de delitos de t odo un pueblo est en dependen-
cia de su esencia bi ol gi ca"
27
. Asume t odo el pensami ent o de la extrema
reaccin racista nort eameri cana y explica el fenmeno que det ermi n que
en 1936, de cada cien mil habi t ant es fuesen condenados en los Est ados Uni dos
1306 negros y 438 ameri canos blancos, enfrent ando la crtica de THORSTEN
SELLIN, que pon a de manifiesto la prueba irrefutable de la selectividad del
sistema penal , afi rmando que caa en una sobrevaloracin del medio ambi en-
te, "t al vez porque una tan considerable elevacin de la criminalidad de
la raza negra no se amol de a la teora del medi o, t an extendida entre el l os".
Y seguidamente agregaba: " Me parece compl et ament e inverosmil que sean
esas diferencias ambientales las nicas que establecen la gran discordancia
en el compor t ami ent o criminal entre blancos y negros. Y creo que interviene
una mezcla caracterstica de disposicin y mundo circundante, la cual, en
verdad, rige t oda la criminologa. El experimento histrico de la i mpl ant aci n
de los negros sobre ot ro cont i nent e, ha demost rado que ha crecido una
25
MEZGER, pg. 182.
26
Vase SALDAA, pg. 284.
27
EXNER, pg. 73.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 199
pobl aci n de millones en un pas ext rao a ellos, en un clima no apr opi ado,
en medi o de una civilizacin que hab a creado par a s ot ra raza. La elevada
mort al i dad de los negros deja suponer que an no ha tenido lugar en ellos
una adapt aci n a estas nuevas relaciones, a pesar de haber pasado un siglo,
y el elevado nmer o de delitos tal vez no nos indique ot ra cosa que esta
i nadapt abi l i dad a dichas condiciones sociales. Segn esto, la gran criminali-
dad existente entre ellos deberamos i mput arl a, desde luego, a la disposicin,
principalmente a la incapacidad disposicional a la adapt aci n de las nuevas
condiciones vitales, pero t ambi n al destino externo que ha i mpuest o a los
negros una t area para la que ellos no estn capaci t ados"
2 8
. El cont eni do
elocuente de este prrafo nos exime de la disculpa de su cita in extenso.
Si alguien quiere saber algo ms preciso acerca de la "i nadapt abi l i dad"
de los negros a la "civilizacin super i or " de EXNER, no tiene ms que leer
algn estudio serio con investigacin de campo acerca del negro nort eameri -
cano y sus condiciones de vida (por ejemplo, KENNETH B. CLARK) .
EXNER, desl umhrado hasta el xtasis por el racismo nort eameri cano,
hace aplicacin del mi smo a las diferentes nacionalidades de inmigrantes
en los Est ados Uni dos, a las diferencias entre el nort e y el sur de Italia,
a la criminalidad de los j ud os aqu con medias pal abras, par a afi rmar,
ms adelante, que la revolucin nacionalsocialista produj o una disminucin
real de la criminalidad, por oposicin a la revolucin de 1918, que la
aument
2 9
.
Mi ent ras que el racismo alemn y nort eameri cano en la etiologa crimi-
nal respond a a funcionalidades de control i nt erno bast ant e particulares,
ot ras manifestaciones abiertas de raci smo eran casi purament e colonialistas
(sin que por ello las primeras dejasen de serlo, claro est, sino que el plantea-
mi ent o tiene lugar dent ro de pl ant eos funcionales). Pocas dudas caben acerca
de la funcionalidad de t oda la tesis de la "ant r opol og a correcci onal " o
"ant r opol og a peni t enci ari a" en cuant o al discurso colonialista. En este sen-
t i do, las observaciones de VERBAECK en Blgica y de Di TULLIO en Italia,
venan a ratificar la "i nferi ori dad bi ol gi ca" de los pueblos "pr i mi t i vos"
anl ogos a los criminales encarcelados y con ello apunt al aban las respec-
tivas polticas colonialistas de sus pases, en estos casos, de frica. As,
sobre la base de publicaciones de 1940 y 1941 respecto de libios, etopes y
albaneses, se afirmaba que esas investigaciones "han confirmado plenamente
que la criminalidad de los grupos humanos precitados est ligada a sus propias
caractersticas psquicas, que son las de los pueblos primitivos, es decir, inteli-
gencia escasa, instintividad prepot ent e, indiferencia emocional, afectiva y
sentimental, escasa capacidad inhibitoria, con tendencia a la impulsividad,
moral i dad baja y de tipo exclusivamente utilitario; a sus particulares caracte-
res tnicos y ms precisamente a la cost umbre, a la tradicin, a lo consuet udi -
nario y a los hbitos que existen y persisten entre ellos"
30
. En Francia, las ver-
8
EXNER, pg. 80.
EXNER, pgs. 188-189.
!0
Di TULLIO, 1950, pg. 190.
200 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
siones etiolgicas biopsicolgicas no fueron menos funcionales a su colonia-
lismo. Basta recordar la explicacin que POROT y la llamada "escuela de
Ar gel " encont raba a la criminalidad argelina, afi rmando en un congreso
en Bruselas, en 1935, que "el indgena norafri cano, cuyas actividades supe-
riores y corticales estn poco evolucionadas, es un ser primitivo, cuya vida
en esencia vegetativa e instintiva est regida sobre t odo por el di encfal o"
31
.
Es bueno recordar que este conjunto de teoras racistas fundadas en
lo biolgico provocaron un resultado bast ant e paradj i co, que fue la respues-
ta de un no menos ext remado dogmat i smo biologista por part e del poder
sovitico. En Al emani a, VIERNSTEIN, funcionario de la administracin de
justicia de Baviera en tiempos de Hitler y director de "investigaciones biolgico-
heredi t ari as", afi rmaba que sus "i nt ent os suponen el abandono de la unilate-
ral teora sobre el mundo ci rcundant e, que alcanza su punt o clave en el
sistema materialista de KARL MARX, y se orientan en una concepcin biol-
gica, que part e del ligamen indisoluble del individuo con el pat ri moni o heredi-
tario de los ascendientes, par a el que el medio solo significa la di sol uci n"
32
.
La posicin del racismo criminolgico etiolgico ' "capi t al i st a" por lla-
marle de al gn modo, negaba o reduca el efecto del mundo ci rcundant e,
en forma tal, que la insistencia en el " mundo ci r cundant e" el sector ms
identificado con el nacionalsocialismo alemn la calificaba de "mar xi s t a",
en t ant o que la ul t raderecha falangista espaola se la atribua a la sociologa
nort eameri cana
33
.
Por su part e, el stalinismo sovitico dio lugar a una respuesta diametral-
mente cont rari a, absol ut i zando el medi o ambi ent e como det ermi nant e de
la conduct a criminal, pero no como condicionante de las actitudes o respues-
t as, sino como condi ci onant e de la "herenci a bi ol gi ca". El stalinismo no
abandonaba el biologismo, responda al mi smo biologismo general en que
se asent aba el biologismo etiolgico colonialista y racista, mant eni endo a
la "her enci a" como det ermi nant e biolgica, solo que afi rmando dogmt i ca-
ment e que la herencia biolgica se pod a cambiar por influencia del medio
ambi ent e, mediante la trasmisin gentica de "caract eres adqui r i dos". Est a
hab a sido la tesis de LAMARCK, predomi nant e en el siglo x i x por conside-
rrsela indispensable par a explicar la gnesis de las especies. El evolucionismo
colonialista la hab a admi t i do, pero sosteniendo que ese proceso de trasmi-
sin de caracteres adqui ri dos habr a demandado muchos miles de aos, en
forma tal, que estara fuera de cualquier comprobaci n experimental en
nuestro cortsimo perodo de observacin. Los bilogos soviticos, por medi o
de la l l amada escuela de Mi t churi n, afi rmaron de manera dogmtica que
hab an demost r ado esa trasmisin en experimentos de l aborat ori o
34
. Este
determinismo ambiental medi ant e la adquisicin hereditaria de caracte-
res adqui ri dos difundido por LYSSENKO permita adopt ar las ideas de
31
Citado por FANN, pg. 278.
32
Citado por MEZGER, pg. 158.
33
Vase la nota del traductor espaol a EXNER, pg. 15.
34
Al respecto, vase ROSTAND, pgs. 52-53.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 201
la ant ropol og a penitenciaria "capi t al i st a" es decir, del positivismo
colonialista, para t rat ar a los criminalizados en forma segregacionista y
eliminatoria, mientras que la di ct adura del prol et ari ado engendrara los ca-
racteres que, al cabo de algunas generaciones, se trasmitiran genticamente
y eliminaran las taras genticas causadas por la "bur gues a". En la confu-
sin que esto produj o t ambi n fue admi t i do por algunos criminlogos que
no pertenecan al marco sovitico
35
. Est a versin, como veremos, se man-
tiene hasta hoy, aunque se ha desechado la adquisicin gentica de caracteres
adqui ri dos en forma espont nea, por lo cual los biogenetistas pretenden
i mponerl a par a "mej or ar al hombr e" , y la biosociologa es su i nst rument o
ideolgico.
En nuestros das es ms o menos elemental que una sociedad mejor
organi zada, es decir, que permita un desarrollo humano ms compl et o, que
no padezca carencias alimentarias, que disponga de una discreta asistencia
sanitaria, que prevenga t raumas fsicos y psquicos, que evite intoxicaciones
e infecciones a la gestante, al ni o y al adolescente, que, en general, los
nios se cren en grupos de crianza ms o menos afectivos, que no genere
condiciones de vida grat ui t ament e angust i adoras, dar como resultado una
poblacin ms sana y, por ende, con mejores condiciones biolgicas que
las de ot ra sociedad en la cual las condiciones sean inferiores. Es incuestiona-
ble que una estructura social en que se incentive la habilidad, la creatividad,
la afectividad y la solidaridad, produci r menos personas desequilibradas
que ot ra que incentive caractersticas distintas y, por lo t ant o, det ermi nar
actitudes bien diferentes. Pero t ambi n parece clarsimo que estos resultados
sern efecto del menor deterioro biopsquico que generen esas sociedades,
desde el moment o mi smo de la gestacin de las personas, pero en modo
al guno pueden considerarse como resultado de la trasmisin gentica de
"caract eres adqui r i dos".
En definitiva, pareciera que el saber de entreguerras defendi un discur-
so determinista-biolgico ms o menos mat i zado, en el que todos perciban
la "cr i mi nal i dad" como un dficit biolgico y gentico, que par a algunos
era prueba de decadencia gentica ms o menos irreductible, mientras que
par a otros era superable medi ant e la trasmisin gentica de caracteres adqui -
ri dos. En sus extremos, unos formar an la "r aza superi or" medi ant e la
eliminacin de los elementos genticamente decadentes, en t ant o que ot ros
lo har an revirtiendo genticamente la inferioridad biolgica en las generacio-
nes futuras. De cualquier manera, a los criminalizados "pr esent es", cuando
se present aban como "i ncorregi bl es", era necesario eliminarlos o segregarlos
par a siempre, respondi endo esto, en una ideologa, a la necesidad de evitar
la difusin de la decadencia gentica, mientras que en la ot ra, a la necesidad
de no cargar con los intiles y de neutralizar su "pel i gr osi dad", "parasi t i smo
soci al ", e impedir el psimo ejemplo que ret ardar a la aparicin del hombr e
renovado, con caracteres positivos nuevos que trasmitira genticamente.
Vemos as, pues, que en ot ra versin, se renovaba el tema recurrente del
As, LAIGNEL LAVASTINE-STANCIU, pg. 98.
202 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
racismo pesimista y optimista. Los sectores colonialistas ms lcidos, la
parte menos extremista de la derecha nort eameri cana y los soviticos se
inclinaron por cont i nuar la t radi ci n spenceriana del opt i mi smo biologista
(que se enmarca en la lnea del Adn negr o" predarwinista y de que los
indios no hab an recibido el mensaje evanglico en el saber de la colonia
ibrica), en t ant o que los al emanes, que hab an perdi do sus colonias en
la "gr an guer r a" , y la ext rema derecha nort eameri cana, que pretenda t odo
el poder par a los blancos puri t anos, reflotaban la t radi ci n de GOBINEAU
(en la lnea del " Ad n bl anco" y de la leyenda de TOMS de Amri ca).
Como veremos ms adel ant e, la crisis de 1929 inici en los Est ados
Uni dos el despl azami ent o del spencerianismo y el predomi ni o del ambien-
t al i smo.
En general, la etiologa criminolgica, con una ideologa ms o menos
bur da o ms o menos "espi r i t ual i zada", cont i nuaba afi rmando que el delito
se origina en el descont rol o predomi ni o de la part e ms ant i gua o primitiva
del sistema nervioso y en la correlativa inhibicin o inferioridad de la corteza
cerebral, en un predomi ni o de la "pal eopsi qui s" sobre la "neopsi qui s",
y se explicaba que este predomi ni o era propi o de los pueblos primitivos
y subsista en los colonizados o en los grupos "i nf er i or es" i nt ernos, interpre-
t ndose como una fatalidad gentica o como un carcter genticamente modi -
ficable medi ant e la civilizacin o mediante el socialismo, segn conviniera
a las distintas estructuras o moment os de poder. Todo lo cual, por supuest o,
se llam "ci enci a".
7. LA "ANTROPOLOGA PENITENCIARIA Y LA "CONSTITUCIN DELINCUENCIAL":
REVALORACIN DE SUS OBSERVACIONES
La "ant r opol og a cr i mi nal ", que en realidad fue "ant r opol og a peniten-
ci ari a", en el sentido de un estudio de los hombres enj aul ados o prisioneros,
cuando se bas en un t rabaj o real de observacin, no siendo una mera
especulacin de gabinete, no es algo que pueda despreciarse, pese a la tremen-
da y aberrant e carga de biologismo y racismo consecuente que llevaba la in-
terpretacin de lo observado y del que, ciertamente, debemos desentendernos.
La observacin de los prisioneros durant e este per odo, al igual que
en tiempos de LOMBROSO, era la observacin de los hombres que el sistema
penal seleccionaba, criminalizaba y prisonizaba. La descripcin de sus carac-
tersticas no es algo intil par a nuest ro saber actual, sino que, lo mi smo
que la re-lectura de LOMBROSO nos descubre al estereotipo del criminal de
su t i empo, t ambi n la de los aut ores de la ant ropol og a penitenciaria nos
sirve para ello, pero con una not ori a diferencia: los conceptos estn algo
mejor el aborados que en los tiempos de LOMBROSO, y el biologismo bur do
sufre cierto retroceso o se recubre con algunos matices menos groseros.
En esta poca ya estaban configuradas las clasificaciones de la psiquiatra
tradicional y, pese a t odas sus distorsiones y falsedades, no puede negarse
que era un i nst rument o ideolgico ms fino que el disponible en 1876, que
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 203
nos permi t e reconocer mejor el "r et r at o ha bl a do" de lo que estos observado-
res percibieron. Las observaciones de esta corriente, quede claro que en
t ant o observaciones y descripciones de prisioneros, no pueden desestimarse,
sino que requieren una nueva lectura desde nuest ra perspectiva actual.
Consi deramos que los autores que ms pueden t omarse en cuent a para
este objetivo de re-lectura, son VERVAECK y Di TULLI O. NOS ocuparemos
del segundo, por ser el ms conocido en Amri ca Lat i na y, adems, por
lo revelador de su tesis de la "const i t uci n del i ncuenci al ".
Frecuent ement e se considera a BENIGNO DI TULLIO (1896-1979) como un
cont i nuador de LOMBROSO, lo que, en cierta forma, fue foment ado por el
pr opi o Di TULLIO al colocarse baj o la sombra prot ect ora de quien era esti-
mado como el " padr e de la cri mi nol og a". Es muy difcil calificar la posicin
de Di TULLI O, part i cul arment e por sus frecuentes contradicciones. Sin em-
bargo y aunque esta afirmacin pueda provocar extraeza, una at ent a
lectura de sus opiniones nos permite afirmar que acaso haya sido uno de
los exponentes ms claros de la artificiosa escisin del conocimiento produci -
da por el neokant i smo. Quiz por esto mi smo los propi os neokant i anos
prefieren considerarlo como un " l ombr os i ano" , pero, por nuestra part e,
creemos que, por sobre sus parciales contradicciones, fue un exponente casi
extremo de la criminologa neokant i ana, lo que le permita sostener una
etiologa biolgica con acentos psiquitrico-psicolgicos y admitir t ambi n
la idea de culpabilidad o responsabilidad por la eleccin.
En este sentido es digno de observarse que Di TULLIO sostuvo conceptos
que pl ant eaban el neokant i smo y la filosofa de los valores alemanes (SAUER,
W ELZEL
3 6
, HILDEKAUFMANN), para fundar la culpabilidad sin destruir o negar
la criminologa etiolgica biologista. En efecto: par a Di TULLI O, la respon-
sabilidad solo pod a admitirse como resultado de la aut odet ermi naci n, que
existe ni cament e cuando el hombr e tiene capaci dad par a i mponer su volun-
t ad por sobre el impulso instintivo o pri mari o, lo cual implica que el impulso
delictivo sera el product o del egosmo hedonista, siendo la personalidad
o "const i t uci n" de la persona lo que nos permite saber en qu medida pu-
do oponer resistencia y hacer triunfar su vol unt ad, es decir, en qu medida
es responsable
37
. Por razones que hemos expuesto en trabajos de derecho
penal , no compart i mos este criterio (que fue sostenido por BLARDUNI en
la Argent i na), pero no queda duda, a nuest ro juicio, de que lo inscribe
en la criminologa neokant i ana.
En lo criminolgico, Di TULLIO fue un cont i nuador de PENDE, que, j un-
t o con VIOLA, fue el ms alto exponente de la biotipologa italiana algo
as como el KRETSCHMER italiano pero que negaba que la patologa endo-
crina fuese " c a us a " de delito, que prefera atribuir a inferioridades biolgi-
cas que provocaban disfunciones de t oda ndole y, por supuesto, en pri mera
lnea, las endocri nas, lo cual, ante ciertos estmulos del medio ambi ent e,
favorecera desarrollos reactivos criminales. Di TULLIO se most raba t ri but a-
36
Sobre ellos, vase WELZEL, pg. 148.
37
Di TULLIO, 1950, pg. 13.
204 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
rio de PENDE desde sus primeros t rabaj os
38
. Le asignaba a la pal abra consti-
tucin un sentido especial, no reducindola a algo heredado y ni siquiera
congnito. Constitucin era, par a DI TULLI O, " un equivalente de individua-
lidad y personal i dad, con t odos sus elementos constitutivos, estticos y din-
micos, orgnicos y psquicos, sean ellos congnitos o adqui r i dos"
3 9
. En este
sentido afi rmaba que existe una "const i t uci n del i ncuenci al ", una "per sona-
l i dad", respecto de la cual t ambi n adverta que no puede considerrsela
" como un elemento mor boso, sea porque el concepto de constitucin excluye
de por s el de enfermedad, sea por que tal constitucin, como t odas las
ot ras, puede solamente llegar a la enfermedad a travs de particulares factores
causales, que sean capaces de acent uar sus caractersticas hast a la mor-
bos i da d" ^.
En consonancia con ot ro observador de la "ant r opol og a peni t enci ari a"
(VERVAECK) adverta, una vez ms, que los factores hereditarios en su "cons-
titucin del i ncuenci al " son eventuales, pero no necesarios, asignndole im-
portancia al desarrollo embrio-fetal, a la infancia y a la adolescencia, sealando
que siempre se manifiesta con signos de inferioridad biolgica, que revisten
mayor gravedad cuando en mayor cantidad coinciden en la misma persona
41
.
No t odos los delincuentes eran, par a Di TULLIO, "const i t uci onal es",
sino que t ambi n admita las categoras de "ocasi onal es" y de "enfermos
de la ment e" . El grupo que nos interesa especialmente par a nuestra re-lectura
es el de los "const i t uci onal es", que identificaba con los que las leyes conside-
raban como "habi t ual es, profesionales y por t endenci a". DI TULLI O subcla-
sificaba a sus "delincuentes const i t uci onal es" en cinco grupos: 1) delincuente
constitucional comn; 2) delincuente constitucional con orientacin hipoe-
volutiva; 3) delincuente constitucional con orientacin neuropsicoptica (que
poda ser epileptiforme, histeriforme o neurasteniforme); 4) delincuente cons-
titucional con ori ent aci n psicoptica (que pod a ser deficitario, subobsesivo,
paranoi de, esquizoide, cicloide, inestable); y 5) delincuente constitucional
con orientacin mixta.
La identificacin de las caractersticas psicolgicas del delincuente cons-
titucional comn le resultaba difcil, por ser bast ant e anl ogas a la poblacin
media, r ecor dando algunas generalidades, como intelectualidad medi a, con
desequilibrios y desarmon as, perturbaciones muy leves de las funciones ps-
quicas, tendencia al egocentrismo y a la vani dad, perturbaciones afectivas,
intolerancia a la disciplina, anomal as de la esfera sexual, escasa capacidad
de cont enci n impulsiva, et c.
42
.
El delincuente constitucional hipoevolutivo era ms o menos el criminal
" n a t o " l ombrosi ano, con clara limitacin de la esfera intelectual, not abl e
imprevisin y graves anomal as en el mbi t o afectivo-sentimental, frialdad
38 Di TULLIO, 1931, pg. 17.
3 Di TULLIO, 1950, pg. 58.
Id., ibid., pgs. 66-67.
Di TULLIO, 1950, pg. 70.
Id., ibid., pg. 418.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 205
emoci onal , a lo que sumaba el "dal t oni smo mor a l " , o sea, concepciones
parciales o paradjicas de la moral .
En el delincuente constitucional con orientacin neuropsicoptica, en-
cont raba a los epileptiformes, caracterizados por la irritabilidad y consecuen-
te tendencia a la intranquilidad psi comot ora, que act an en est ado de leve
aut i smo y en condiciones de pert urbaci n afectiva; respecto a la orientacin
neurast eni forme, distingua entre los que presentan rasgos anlogos a la neu-
rastenia en forma eretstica (estado habi t ual de debilidad irritable) y los
que t oman la forma depresiva (agotamiento neuro-muscular y debilidad voli-
tiva); la constitucin delincuencial histeriforme se la at ri buye preferentemen-
t e, pero no de manera exclusiva, a la mujer, con excitacin de la fantasa,
inclinacin a la ment i ra, ambicin exagerada, lujuria desenfrenada, sugestio-
nabi l i dad, debilidad volitiva.
En cuant o a la constitucin delincuencial con orientacin psicoptica,
la caracteriza como una orientacin subsicoptica, en la que cada uno de
sus grupos presenta las caractersticas de la respectiva pat ol og a en forma
at enuada.
Por l t i mo, se refiere a una constitucin delincuencial mixta, en la
que se funden diversos caracteres de las anteriores, presentndose como
el grupo ms numeroso y peligroso
43
.
Est a clasificacin de las diferentes orientaciones de los "delincuentes
const i t uci onal es" en Di TULLIO presenta muy poca utilidad par a los fines
"cl ni cos" que se propon a. Apart e las conocidas circunstancias que t or nan
una empresa irrealizable la "clnica cri mi nol gi ca" tradicional, la clasifica-
cin de las "or i ent aci ones" de Di TULLIO es confusa, sin lmites claros, su-
mament e compleja y, finalmente, frustrada, como resultado de la abul t ada
categora " mi xt a" , no como "r esi dual ", par a pocos casos atpicos, sino
como numerosa y hast a mayori t ari a.
De t odas maneras, como observacin de prisioneros, el enfoque de Di
TULLIO refleja una realidad que cualquier observador at ent o percibe en el
t r at o con hombres "enj aul ados": descartados los casos en que un accidente
del mecani smo selectivo del sistema penal lleva a alguien a la prisin, cuya
presencia casi "des ent ona" en el conj unt o, y que son los que se l l amaban
"ocasi onal es", en cuant o al resto, intuitivamente, se recibe la impresin
de conj unt o de que " hay al go" que "parece di ferent e", que distingue al
prisionero de la gran mayor a de las personas que el observador t rat a, aunque
pertenezcan a la mi sma clase social y al mismo grupo de edad, y que persiste
superando compl et ament e por part e del observador de clase media el prejui-
cio cont ra los prisioneros y el fortalecimiento de este prejuicio por part e
del marco carcelario. Un observador largamente habi t uado al medi o carcela-
rio y con las caractersticas personales de Di TULLIO, en buena medi da neu-
tralizaba estos prejuicios y condicionamientos limitadores del conoci mi ent o.
El viejo soltern de la Piazza Cavour, con la afectividad exuberante de
la cul t ura del Sur italiano y con caractersticas que le convertan en el ant po-
Id., ibid., pg. 483.
206 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
da del estereotipo del "cat edr t i co", lograba una buena comuni caci n con
los prisioneros; lo que en gran medi da le salvaba del prejuicio cuando perciba
" l o di ferent e", ms bien caa en el prejuicio cuando t rat aba de explicarlo.
En la explicacin fue donde, sumergi do en la ideologa de su t i empo, lo
defini como "const i t uci n del i ncuenci al " y t rat de embut i rl o como pudo
en la ideologa de la psi qui at r a colonialista de las dcadas de 1920 y 1930.
En pri nci pi o, la re-lectura de Di TULLIO nos ensea que percibi un
grupo de prisioneros que, pr ont ament e, el sistema penal dejara a un l ado,
por no ser buenos candi dat os a la criminalizacin, es decir, que tienen carac-
tersticas que les hacen menos vulnerables a la accin det eri orant e del sistema,
o bien, que el sistema penal det eri orar en un sentido que no ser el del
condi ci onami ent o criminalizante. Este grupo se compone de las personas
que luego de ese episodio no t endrn ot ro cont act o con el sistema penal ,
por que sus caractersticas individuales no sirven par a que el mecani smo de
det eri oro que este pone en funci onami ent o los convierta en "cl i ent es" del
mi smo. En definitiva, es el grupo de criminalizados y prisonizados que no
le sirve al sistema penal par a exhibirlos y condicionarles "carreras crimi-
nal es ". No es un grupo homogneo, de lo cual t ambi n se percat Di TUL-
LIO, i nt ent ando una subclasificacin en "ocasi onal es pur os " , "des vi ados "
y "pas i onal es ".
Per o de i nmedi at o i nt uye como t ot al i dad al ot r o gr upo, al que parece
presentar "al go di ferent e", al de los reales o futuros clientes del sistema
penal . Est e grupo se integra con muchas personas que no present an caracteres
muy particulares, que no se distinguen mucho de la mayor a de la pobla-
cin de su mi smo est rat o social, sexo y edad, pero que ya ha sufrido el
stress de la prisonizacin, que est recibiendo el proceso de det eri oro regresi-
vo del sistema penal y de la institucin t ot al , y en las cuales ese deterioro
no se produce en las reas en que i mpact a a los clientes ocasionales, sino
que da precisamente en las reas de vulnerabilidad que har n de ellas buenos
y cont i nuos clientes del sistema. Si bien an no estn muy det eri orados,
parece que el deterioro en curso va por " buen cami no" , es decir, que es
al t ament e probabl e que la institucionalizacin t enga xito y los convierta
en clientes habi t ual es del sistema penal . Este grupo de incipiente y promet e-
dor det eri oro institucional es el que Di TULLIO llam "const i t uci n delin-
cuencial c omn" .
El ot r o grupo que se le present aba era t ambi n heterogneo y no tena
modo de subclasificario. Era aquel sector de personas que el sistema seleccio-
na, criminaliza, prisoniza y det eri ora en forma ya ms grave, que por efectos
de intervenciones previas del mi smo sistema o incluso antes de su intervencin
por det eri oros causados como "servi ci os" prestados al sistema penal desde
otros mbi t os sociales, ya se presentan como "buenos clientes" y el sistema
penal los codicia porque son sus mejores ejemplos de incorregibles. Como
ese proceso de deterioro frecuentemente no lo inici el sistema penal, la
magni t ud de las carencias anteriores pudo haber dado lugar a un incompleto
desarrollo ps qui co. El sistema penal aprovechar al mxi mo este deterioro
y sobre la base del mi smo convertir a esas personas en las ms vulnerables
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 207
a su accin condi ci onant e de reiteradas cadas en sus engranajes. Cada insti-
tucionalizacin las det eri orar ms, les condi ci onar mayores cargas de agre-
sividad, les disminuir crecientemente sus funciones psquicas y les provocar
regresiones cada vez ms despersonalizantes, que debern compensar con
la reafirmacin de su identidad identificndose con el papel que le asigna
el sistema. Este es el grupo que Di TULLIO explicaba casi l ombrosi anament e
y l l amaba "const i t uci n delincuencial de orientacin hi poevol ut i va". Es ab-
sol ut ament e cierta su observacin de los caracteres infantiles y del i mpul so
a la accin de estas personas, solo que Di TULLIO los registra sin percatarse
de que, al menos en buena part e, son provocados por el t erreno frtil par a
que el deterioro institucional provoque una acelerada regresin a etapas
adolescentes e infantiles, como tendencia a la desestructuracin de la perso-
nal i dad.
Los dos grupos restantes de "const i t uci onal es" son t ambi n sumament e
het erogneos, pero Di TULLIO apela a la psiquiatra de su t i empo par a t rat ar
de poner un poco de or den. En las crceles, el proceso regresivo que provoca
la institucin agudiza ciertos rasgos que recuerdan sntomas de enfermedad
ment al y es altsimo el nmer o de personas en las que esto sucede. A pror
no puede saberse hasta qu punt o present aba esos signos antes de la interven-
cin del sistema y en qu medi da fueron determinantes de su vulnerabilidad
al mi smo, o en cul fueron produci dos por la accin det eroradora del sistema
es decir, un aument o de vulnerabilidad causado por el sistema, pero
no son propi ament e enfermedades mentales y, sin embargo, su presencia
es incuestionable. Estas son las subclasificaciones t an prolija como confusa-
ment e categorizadas por Di TULLIO como "const i t uci n delincuencial con
ori ent aci n neuropsi copt i ca" y "psi copt i ca".
La ideologa de su tiempo hab a creado un engorroso cuadr o de "pat ol o-
g as ", conforme al cual casi nada quedaba fuera de las descripciones de
la nosot axi a psiquitrica "cl si ca". SCHNEIDER segn hemos di cho con-
t ri buy como pocos a compl et ar el cuadr o de nociones difusas y dispersas,
hast a el punt o de que casi t odas las personas estaban amenazadas de caer
en sus descripciones. No obst ant e, estos complicados y superpuestos cua-
dr os, en que cada escuela clasificaba signos y sntomas de manera diferente
y luego di sput aban apel ando a banderas nacionales, no tenan por funcin
clasificar las distintas formas de deterioro causado o profundi zado por el
sistema penal al cumplir su comet i do condi ci onador de clientela y reproduc-
t or de la misma. De all que a Di TULLIO le faltasen casilleros y tuviese
que apelar a un grupo " mi xt o" , numeroso e "i ncl asi fi cabl e" conforme a
los cuadros que empl eaba.
Volveremos sobre estos conceptos al ocuparnos de la "clnica de la
vul nerabi l i dad", pero lo sealado demuest ra que los signos que Di TULLIO
clasificaba bajo la denomi naci n de "const i t uci n delincuencial" no son
un invento, sino que lo falso es la interpretacin de esos signos como "const i -
t uci n" y su explicacin como gnesis de la criminalidad.
Los signos que Di TULLIO llam "const i t uci n del i ncuenci al " existen,
pero no son ms que la enorme variedad de modal i dades y grados con que
208 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
el sistema penal impacta sobre la personalidad de los prisioneros, causando
deterioro y regresiones que agudizan caractersticas previas o generan otras
nuevas, en su implacable camino hacia el encuadramiento de las personas
en la imagen estereotipada o hacia la reafirmacin de su ya existente encua-
dre en el estereotipo, es decir, en su tarea de aumentar el nivel de vulnerabilidad
de la persona a la accin del sistema penal. Es bastante claro que la denomina-
cin ms adecuada sera vulnerabilidad por deterioro institucional, que en modo
alguno puede ser un sndrome, puesto que este deterioro es altamente polimrfico.
Asi mi smo, DI TULLI O registr muy bien el grupo de personas cuyo dete-
ri oro institucional no es funcional a la reproducci n de clientela del sistema
penal los "ocasi onal es" y t ambi n los casos ms desgraciados en que,
en el proceso de det eri oro, la regresin provoca una desintegracin de la
personal i dad que no puede reestructurarse identificndose con el papel del
estereotipo y t ermi nan en la psicosis. Es difcil asegurar si en estos casos
la psicosis es resul t ado de un mayor o menor grado previo de salud. No
se t r at a de psicticos que en forma ms o menos accidental van a dar ant e
un t ri bunal , sino de personas no psicticas que al det eri oro que causa el
sistema penal reaccionan con la psicosis. Di TULLIO t ambi n los distingua
cui dadosament e, l l amando a los primeros "l ocos del i ncuent es", y a los que
aqu ms nos interesan, "cri mi nal es l ocos"
4 4
.
BENIGNO DI TULLIO no comprend a que la intervencin del sistema penal
es siempre violenta y que, cont rari ament e a su objetivo procl amado, es repro-
duct or a de violencia y de clientela carcelaria. Sin embargo, como buen obser-
vador de la clientela de las j aul as italianas de entreguerras, nos leg una
descripcin que, liberada de su terminologa y de su interpretacin biologista,
nos permi t e distinguir tres grandes formas de reaccin al det eri oro institucio-
nal : a) quienes reacci onan de maner a disfuncional al sistema penal , porque
se det eri oran sin asumi r el papel estereotipado y sin psicotizarse; b) quienes
reaccionan reforzando el ya asumi do papel estereotipado o asumi endo el
papel no asumi do antes de la intervencin det eri oradora del sistema (deterio-
ro funcional por reafirmacin y reproduccin); y c) quienes se deterioran
psicotizndose. A los pri meros los llam "ocasi onal es"; a los segundos,
"del i ncuent es const i t uci onal es"; y a los terceros, "criminales l ocos ".
8. LA CRIMINOLOGA PSICOANALTICA DE ENTREGUERRAS
Es sabido que la obr a de SIGMUNDFREUD y de sus discpulos, disidentes
o seguidores, reson en t odos los mbi t os del saber humano. La progresiva
pluralizacin y diversificacin de corrientes, escuelas y matices, dent ro del
psicoanlisis, explica que no podamos intentar una clasificacin ni siquiera
aproxi mada de la enorme riqueza de ideas que abarca. Muchas de esas versio-
nes quiz la mayora han tenido algn eco sobre la problemtica crimino-
lgica y su saber.
* Di TULLIO, 1950, pg. 488.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 209
Si bien es cierto que la potencialidad explicativa del psicoanlisis respec-
t o de la cuestin criminal no se corresponde con su aport e real
45
, creemos
que no es posible minimizar este aport e. Es verdad que la bibliografa de
criminologa psicoanaltica es i mponent e y que, pese a ello, la t area est
casi en sus comienzos, porque muchas veces se ha limitado a enfoques etiol-
gicos, especialmente cuando fue admitida por los criminlogos neokant i anos
y por sus seguidores. Dej ando a un l ado t odo lo que sera objeto de una
obr a enciclopdica y al t ament e especializada, lo que nos interesa ahor a es
sealar su irrupcin en el saber criminolgico, como un moment o de la
criminologa europea de entreguerras, en el que tuvo un especial significado,
en general diferente del que adqui ri despus de la segunda guerra mundi al .
Este enfoque fue i mport ant e t ant o en los pases centrales en que surgi
como en nuestro margen l at i noameri cano y perifrico en general.
El psicoanlisis naci en Eur opa central y la irrupcin criminolgica
del mi smo sucedi en medio del desorden y del desconcierto de la pri mera
posguerra, con imperios derrumbados, sentimientos nacionalistas heridos
y exaltaciones chauvinistas. Buena part e de los cultores del psicoanli-
sis y su propi o pionero fueron perseguidos y exiliados. La irracionalidad
del poder al canzaba para ellos un grado de t ot al evidencia. El saber disponi-
ble no pod a proporci onar explicaciones adecuadas.
En ese marco era necesaria una contribucin original y renovadora. Ya
FREUD, antes de la guerra, haba sentido el efecto de la misma crisis que perci-
bi DURKHEIM, pero la expansin de su pensamiento se produjo despus de
la primera guerra mundial. Prueba de ello fue la forma en que irrumpi una
abundant e bibliografa criminolgica psicoanaltica en ese perodo
46
.
Un movimiento t an extenso y complejo no puede valorarse en forma
superficial. La crtica criminolgica central frecuentemente lo cuestiona en-
gl obndol o en la crtica ms general a la "cri mi nol og a cl ni ca". Desde
nuest ra perspectiva criminolgica marginal, creemos que debe considerrselo
como un movi mi ent o bifrontal o polivalente en cuant o a su significacin.
La manipulacin etiolgica-criminal del mismo solo nos interesa para demos-
trar que no pas de ser una tentativa ms de legitimacin de la estructura
punitiva estatal que, en general, bastarde los conceptos psicoanalistas. Lo
que nos interesa de modo especial es el aporte efectivo de esta irrupcin
psicoanaltica de entreguerras y, en este aspecto, consideramos que tienen
particular relevancia demostrativa el trabajo del propio FREUD y las mono-
grafas de FRANZ ALEXANDER y HUGOSTAUB (1929) y de THEODOR REIK (1932).
En este l t i mo aspecto creemos que trasciende la mera criminologa neokan-
t i ana y constituye un primer i nt ent o o, al menos, un incuestionable antece-
dent e, de la criminologa de la reaccin social y contiene aportes explicativos
sin los cuales no pueden comprenderse muchos aspectos de la operatividad
45
Cfr. PAVARINI, pg. 84.
46
Vase, p. ej., la citada por SALDAA; en castellano hay varios trabajos monogrfi-
cos CAMARGO Y MARN, JIMNEZ DE ASA, incluyndose referencias en todas las obras
generales y reproducindose numerosos artculos en las revistas especializadas.
210 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
del sistema penal. Por ot ra part e, creemos que sufre una carga de etnocentris-
mo evolucionista, de la cual debe ser saneado para i ncorporarl o a una tentati-
va de realismo criminolgico marginal.
a) Elementos aportados por Freud. Conforme al esquema freudiano,
la cultura reprime las tendencias agresivas instintos o pulsiones generan-
do una suerte de control i nt erno a travs de lo que llama "super y o " , que
no los elimina, sino que los mantiene en el inconsciente. Est a presencia
inconsciente y las pulsiones que desde el inconsciente pugnan por aflorar,
producen en el propi o inconsciente una culpa que impulsa a la bsqueda
de punicin, como manera de compensarla. El delito sera, en definitiva,
la manifestacin de esta tendencia y la va para satisfacer la necesidad de
punicin.
Segn FREUD, la cul t ura habra llevado al hombr e civilizado a ceder
una part e de su felicidad en aras de la seguridad. De la amplia libertad
de satisfaccin de sus instintos que tena el hombre primitivo y que corra
parejas con su inseguridad, la cultura le reprime las tendencias agresivas
orientadas al prj i mo a cambi o de cierto grado de seguridad; pero esas
tendencias agresivas no desaparecen, sino que en el hombr e civilizado cam-
bian de direccin, es decir, se "i nt er nal i zan" o "i nt r oyect an", dirigindose
cont ra el propi o yo, "i ncor por ndose a una part e de este que, en calidad
de super-yo, se opone a la parte restante y asumi endo el carcter de concien-
cia, despliega frente al yo la mi sma dura agresividad que el yo, de buen
grado, habr a satisfecho en individuos ext r aos"
4 7
. Cuando una persona
se abstiene de cometer un crimen solo porque existe una fuerza exterior
que se lo impide por el simple temor a ser descubierto, no hay "mal a
conci enci a". Esta se produce solo cuando la aut ori dad est internalizada,
o sea, cuando es parte del yo
48
.
Hast a aqu , los elementos que FREUD proporci on son sumament e im-
portantes para cualquier interpretacin de la cuestin criminal. Con t oda
razn se ha dicho que "segn las teoras psicoanalticas de la sociedad puniti-
va, la reaccin penal frente al comport ami ent o delictivo no tiene la funcin
de eliminar o circunscribir la criminalidad, sino que corresponde a mecanis-
mos psicolgicos respecto de los cuales la desviacin criminalizada aparece
como necesaria e ineludible para la sociedad
49
. El discurso penal quedara,
pues, al descubierto; el criminalizado no sera quien introyect mal los valores
o paut as, sino quien introyect a la aut ori dad en forma tal, que le t ort ura
en su inconsciente proyect ndol o a la bsqueda de punicin. Si por este
camino siguisemos r azonando, hallaramos aqu la explicacin de cmo
las carencias sociales provocan una "mal a conci enci a", porque es natural
que el desprovisto experimente odi o y tendencias agresivas que reprime y que
se vuelven cont ra su yo, que cada vez padece ms la "mal a conci enci a",
47
FRKUD, MALESTAR, VII.
48
FREUD, ibid.
49
BARATTA, pg. 46.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 211
hast a que estalla en un acto irracional, que es el esperado por el sistema
penal para at raparl o si la reaccin penal es funcional en esa coyunt ura,
esto es, si el acto irracional impulsado por la culpa del inconsciente corres-
ponde al estereotipo y sirve par a reforzarlo, y con ello, reforzar la represin
de las tendencias agresivas y generar ms culpa en el inconsciente, propul so-
ra de nuevos actos irracionales.
Este mecanismo que aqu lo sealamos en forma simplista, por
supuest o es un aport e freudiano not ori ament e deslegitimador del sistema
penal (tal como lo anot a BARATTA) y es la clave que nos permite entender
lo que el abolicionismo denuncia sin explicar mayorment e, o sea, que la
irracionalidad de t odo el sistema penal, que el abolicionismo cont emporneo
pone de manifiesto y solo parece explicarse por la estructura de poder, no
se resuelve nicamente por ella, porque se omitira el fenmeno de introyec-
cin de esa estructura de poder y la culpa que eso genera.
Sin duda, habra que medi t ar estas ideas en el fracaso de experimentos
sociales como las " c omuna s " y extraer conclusiones par a futuros experimen-
t os. Pareciera razonable profundizar estos mecani smos, que probabl ement e
sean los responsables de que ciertas ut op as sean " ut op a s " y que, conocin-
dol os, es posible que dejen de serlo.
En buena medi da tambin pueden extraerse consecuencias par a la expli-
cacin ms completa del proceso det eri orador con que opera el sistema penal:
cuando el deterioro de la prisonizacin (y de t odo el proceso de degradaci n
a que el sistema penal somete a las personas) genera una mayor agresividad
que se revierte sobre el yo en forma no funcional al poder (es decir, no
provoca los actos irracionales que refuerzan el estereotipo y con ello el discur-
so y la alimentacin del sistema), el sistema penal se desentiende de las
personas (esto es, cuando la satisfaccin de la culpa del inconsciente se
obtiene por otros medios o la personalidad se disgrega) y solo cuando esa
culpa del inconsciente se descarga mediante actos funcionales para la configu-
racin de una paut a de conduct a de cliente habitual del sistema, es cuando
este insiste en el deterioro.
Indudabl ement e fueron muchos los que advirtieron los peligros que
las ideas de FREUD implicaban par a la estructura de poder de la sociedad
industrial, y por ello le combat i eron sin cuartel. La persecucin nazi cont ra
FREUD no solo tiene un origen racista, sino que FREUD estaba poni endo
al descubierto al nazismo como corolario de la civilizacin industrial. Sin
embargo, FREUD era t ambi n un hombre de su poca y de su lugar en el
mundo, o sea, un hombre de la burguesa vienesa imperial y con formaci n
mdica positivista evolucionista, como, por lo dems, no poda ser de ot ra
maner a. Es indudable que fue un evolucionista etnocentrista y su origen
filogentico del parricidio primitivo deja muy pocas dudas, como t ambi n
su concepto de " l a " cul t ura y de los efectos del "pr ogr eso de la cul t ur a"
parece que solo le permita ver como "cul t ur a" (o como paso ms avanzado
de la misma) a la condicionada por la estructura de poder de la sociedad
industrial. Desde nuestra perspectiva marginal es necesario ineludible dis-
tinguir claramente os aportes originales de FREUD, que son imprescindibles para
212 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
comprender la cuestin criminal y muchas otras relaciones de poder, de
toda la restante carga que FREUD recibi del saber de su tiempo y de su
posicin europea central, como tambin por os prejuicios engendrados por
los fundados temores de su circunstancia histrica, que son lastres del saber
decimonnico, es decir, del saber etnocentrista del racismo evolucionista
funcional al poder colonialista.
En este sentido creemos que no puede permitirse ninguna confusin
en la criminologa de los pases perifricos: si negamos los aportes de FREUD
nos privamos de elementos indispensables par a la comprensi n de algunos
mecanismos fundamentales con los que opera el poder por medi o de sus
sistemas penales y, con ello, cerramos el paso a instrumentos viabilizantes
de la trasformacin de nuestra dramt i ca realidad; si deglutimos acrticamen-
te el lastre del saber evolucionista decimonnico de FREUD, degradamos su
pensamiento a un i nst rument o entre t ant os funcional a las relaciones
de dependencia central del poder mundi al .
Todas las ideologas sistemas de ideas que realmente posibilitan
una aproxi maci n a la realidad, no pueden menos que estar histricamente
condi ci onadas, abar cando, inevitablemente, aspectos liberadores y encubri-
dores, siendo siempre necesaria la crtica de la ideologa, t ant o par a evitar
en lo posible sus component es encubridores como par a eludir algo que es
an mucho peor: el absur do de rechazar sus aspectos liberadores basando
la crtica en sus aspectos encubridores. Este procedimiento es uno de los
ms usuales de que se vale el poder para introducir confusin en la crtica
ideolgica en nuest ro margen.
Por la i mport anci a de la contribucin freudiana y el serio peligro que
encierra cualquiera de estas confusiones, t rat aremos la cuestin en forma
particular en el apar t ado siguiente.
b) Las versiones psicoanalticas de entreguerras. En este per odo tuvie-
ron particular i mport anci a algunos t rabaj os, de los cuales el que ms resonan-
cia alcanz ent re los criminlogos latinoamericanos para los que su cita
es ineludible es el de FRANZ ALEXANDER y HUGO STAUB (Der Verbrecher
und seine Richter). En rigor, no se t rat a de un aport e merament e etiolgico,
sino que, como su nombr e lo indica, abarca una perspectiva psicoanaltica
del delincuente y de sus jueces, es decir, que intenta ser un primer ensa-
yo de criminologa de la reaccin social que r ompe con la crnica desintegra-
cin de la criminologa neokant i ana. La pena como expiacin resulta, para
estos aut ores, de la necesidad de reforzar el "s uper - yo" que se debilita ante
el ejemplo de la violacin delictiva: la no punicin del delincuente enerva
la fuerza represiva del " s uper - yo" , cuyo sostenimiento necesita del esfuerzo
del castigo al violador que justifique el sacrificio que sufre el " y o " al reprimir
sus tendencias agresivas.
La satisfaccin o compensaci n por la represin de la agresividad y
del sadismo se personaliza en los rganos encargados de la represin y parti-
cul arment e en los jueces. Es curioso que no se haya r epar ado en el discurso
criminolgico ms o menos tradicional l at i noameri cano, en la i mport ant e
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 213
observacin de estos aut ores: el sistema penal queda al descubierto como
un mecani smo cuya racionalidad es aparent e, y solo podr a compensarse
su violencia en la medi da en que la sociedad permi t a sublimar las tendencias
agresivas de la pobl aci n. En este sentido, ALEXANDER y STAUB vean que
la domesticacin de la lucha econmica competitiva y la imposibilidad
de las salidas blicas eran circunstancias que i mped an canalizar agresividad
en otros sentidos y, por paradj i co que fuese, constituan un obst cul o para
la disminucin de la violencia del sistema penal . Por supuest o que el pl ant eo
era simplista y la experiencia histrica demost r que la valoracin de las
circunstancias era apresurada; pero par a nosot ros es claro que una est ruct ura
social que permita canalizar energas en forma constructiva parece tener
condiciones ms saludables par a el desarrollo humano, y, adems, activida-
des ms racionales y menos violentas. La disyuntiva "subl i maci n o violen-
ci a" la pl ant eaba el propi o FREUD como una disyuntiva de " l a " cul t ura,
al menos en sus escritos de la dcada del ao treinta, y t ambi n sealaba
que el t rabaj o manual daba pocas oport uni dades para esta sublimacin.
En definitiva, el error val orat i vo radi caba en que ALEXANDER y STAUB y
el mi smo FREUD escriban baj o la impresin de una disyuntiva que plan-
tea la sociedad industrial y que, existencialmente, se les present aba en uno
de sus moment os ms dramt i cos par a los habi t ant es de pases centrales:
la agresividad cui dadosament e incentivada en forma de destructividad depre-
dat ori a por la civilizacin industrial en su empresa col oni zadora, amenazaba
enroscarse en su mi smo centro y con inusual violencia.
Las limitaciones de ALEXANDER y STAUB son, sin duda, etnocentristas,
pero sus observaciones sobre la necesidad de sublimar tendencias agresivas
son vlidas (con esa u ot ra terminologa, por supuesto), as como t ambi n
que la punicin refuerza el propi o " s uper - yo" de los j ueces. La seleccin
de los jueces, y de las restantes personas que i nt egran los segmentos institucio-
nalizados del sistema penal y su adi est rami ent o, no se produce por azar,
sino que t ambi n responde a estereotipos, lo cual percibieron l ej anament e
estos autores al ocuparse del probl ema. Como veremos en su opor t uni dad,
no solo hay un condi ci onami ent o criminalizante, sino que t ambi n hay un
proceso de "pol i ci zaci n" y ot ro de "burocrat i zaci n j udi ci al ", cuya mec-
nica puede explicar en buena part e el psicoanlisis.
Dent ro de la propi a corriente psicoanaltica, REIK no admi t a el pl ant eo
de ALEXANDER y STAUB. l ent end a que conceptos como "cul pabi l i dad"
y " cas t i go" habrn de desaparecer en el fut uro, con base en la identidad
de tendencias del criminal y de la sociedad, lo que t ermi nar por poner de
manifiesto que la supuesta eficacia preventiva de la pena resulta como el
arco iris despus del t emporal . Consi deraba que las reflexiones de ALEXAN-
DER y STAUB eran simplistas y dedicaba ms pgi nas a sealar el narci-
sismo judicial y su consiguiente omni pot enci a, lo que no puede menos que
destacarse como otro aport e esclarecedor acerca de las caractersticas
que condi ci onan la seleccin y el ent renami ent o de los jueces. La visin
de REIK en cuanto al futuro del sistema penal parece mucho ms optimista
que la de ALEXANDER y STAUB, aunque quiz la segunda fuese ms fiel al pensa-
214 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
mi ent o de FREUD (no olvidemos que REIK se fue apar t ando cada vez ms
de las ideas freudianas, hasta desvincular el amor de la at racci n sexual)
50
.
Ot r o i mport ant e apor t e de THEODOR REIK fue su respuesta a una encuesta
sobre la pena de muer t e, que escribi por encargo de FREUD y habi ndol a
consul t ado previ ament e con este, en la que manifiesta que, lejos de constituir
un el ement o di suasori o, consi derando el sentimiento de culpa que impulsa
al delito, la pena de muert e se convierte en una ocasin mxi ma de expiacin,
en una suerte de suicidio con complicidad de la justicia estatal
51
.
Es incuestionable que as como DURKHEIM r ompi con el positivismo
del progreso lineal y la criminalidad como patologa social, el psicoanlisis
quebr la limitacin etiolgica al trascender a la sociedad y a las personifica-
ciones de la represin social, const i t uyendo la pri mera manifestacin de
la r upt ur a de los lmites impuestos por la criminologa neokant i ana, es decir,
un claro antedecente o pri mera expresin de la criminologa de la reaccin
social. La investigacin psicoanaltica tiene por delante an hoy una inmensa
t area, pero es obvi o que estos pri meros atisbos pioneros de entreguerras
constituyeron part e de un saber disfuncional a la est ruct ura de poder de
su t i empo y no es casual su minimizacin en el discurso criminolgico, o
sea, su i ncorporaci n ms o menos apresurada al mi smo, pero siempre dent ro
del mar co de los pl ant eos etiolgicos.
9. EL LASTRE ETNOCENTRISTA EVOLUCIONISTA DE LA CRIMINOLOGA
PSICOANALTICA DE ENTREGUERRAS
La criminologa italiana, ya en la posguerra, reivindicaba par a los aut o-
res de la "ant r opol og a cr i mi nal " del siglo x i x la caracterizacin del ni o
como un criminal o un salvaje, o par a los psiclogos del mi smo siglo, el
enunci ado de un " yo inferior pal eozoi co" y un " yo superior neozoi co",
y lo vinculaba a la distincin neurolgica de EDINGER entre un neoencfalo,
representado esencialmente por el cerebro, y un paleoencfalo, que comprende
casi t odo el tronco cerebral y el cerebelo. Se recordaba a INGENIEROS habl ando
de tres "yoes": hereditario, individual e imitativo. "Si n querer en modo alguno
quitar al Csar lo que es del Csar, nos parece que la concepcin de un super-yo
en perpetuo contraste con los locos diablillos del subsuelo psquico, lejos de
ser verdaderamente una concepcin novsima, coincide con las formaciones
psquicas superiores, ejerciendo su presin sobre las estratificaciones inferiores
y obrando a modo de frenos o de filtros, concepcin que es propia y de
antiguas fechas de la escuela italiana de criminologa"
52
.
Dej ando a un l ado la pretensin reivindicatora, que pasa por alto la
contribucin original freudiana, lo cierto es que existen elementos en FREUD
que present an grandes analogas con LOMBROSO, es decir, un lastre positi-
50
Al respecto, vase REIK, 1946.
si Cfr. HERRN, pg. 133.
52
NICEFORO, El yo profundo, pg. 18.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 215
vista biologista spenceriano, que era la ideologa domi nant e en su poca
y en la que estaba f or mado. En una de las ms cui dadosas comparaci ones
del pensami ent o de FREUD y LOMBROSO que se han realizado, se sealan
las siguientes anal og as: a) Ambos consideran al delito como un fenmeno
nat ur al , pudi endo equi pararse el "del i t o nat ur al " garofal i ano con el "cr i men
originario de la Humani dad" . El "del i t o nat ur al " garofaliano se reducira,
en el concept o freudiano, al parricidio y al incesto, como tipos fundament a-
les. STEKEL incluy t ambi n el r obo. RANK y SACHS escriban que "el parrici-
di o debe ser ent endi do como un arquet i po del cr i men", b) A ambos les
es comn una imagen evolucionista del mundo y el "paral el i smo filogenti-
c o " , es decir, que hallan un not ori o paralelismo entre el ni o, el salvaje
medi do conforme a criterios de su propi a civilizacin y el criminal,
c) Siguiendo la idea de paralelismo filogentico, par a ambos el crimen es
una forma o manifestacin de at avi smo, de regresin a et apas evolutivas
ant eri ores, d) El corol ari o lgico de esta idea del paralelismo filogentico
deb a ser t ambi n la admisin de un "cri mi nal na t o" , lo que FREUD no
dice, pero ALEXANDER y STAUB, en la clasificacin compl et ada por JOHNSON,
lo i ncorporan como "el hombr e sin super-yo, en el estadio nat ural del hombr e
pr i mi t i vo", e) Ambos, por aplicacin del principio del paralelismo, conce-
b an al ni o como esencialmente " na t ur a l " en su est ruct ura bsica e instinti-
va, que solo era controlable a travs de la educacin. En cierto sentido,
LOMBROSO adel ant o, al menos hubiese acept ado de buen gr ado la
famosa idea de la "perversi dad pol i mor f a" del ni o de FREUD
5 3
.
Obvi ament e, la pretensin italiana de reivindicar como l ombrosi ana
la gnesis del psicoanlisis vienes es una exageracin que t oma en considera-
cin el lastre positivista del pensami ent o freudiano, par a caracterizarlo j ust a-
ment e en lo que nada tena de original. No obst ant e, este "peso mue r t o"
del psicoanlisis es innegable, especialmente en los punt os de coincidencia
que seala HERRN. A esto cabe agregar que el pensami ent o freudiano era
etnocentrista, como lo fue en general el pensami ent o europeo de su t i empo.
Par a FREUD, "el precio pagado por el progreso de la cultura reside en la
prdi da de felicidad por aument o del sentimiento de cul pabi l i dad"
54
, lo
que se expresa en una "creci ent e necesidad de cast i go". Daba un salto de
lo individual a lo social y afirmaba la existencia de un super-yo cultural,
que tena por obj et o "el i mi nar el mayor obst cul o con que choca la cultu-
ra: la tendencia constitucional de los hombres a agredirse mut uament e" .
Afi rmaba que el precept o " Amar s a tu prj i mo como a ti mi s mo" era
un mandat o irrealizable, como el ms intenso rechazo de la agresividad
humana, y ensaya la hiptesis de que esa imposible realizacin del super-yo
cultural estriba en el origen de una posible neurosis colectiva. Est a const ruc-
cin le permite concluir afi rmando que el destino de la especie humana
depender del grado en que la cultura logre "hacer frente a las perturbaciones
de la vida colectiva emanadas del instinto de agresin y aut odest rucci n".
Cfr. HERRN, pgs. 126 y ss.
54
MALESTAR, VIII.
216 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
Nos parece bast ant e claro que en esto FREUD est pl ant eando la disyun-
tiva que le present aba en su part i cul ar posicin histrica la civilizacin indus-
trial en 1931, es decir, en plena crisis financiera y en Eur opa central, donde
avanzaba el nazi smo. Per o en t odo moment o se refiere a " l a cul t ur a", como
si hubiese una nica cul t ura o, mejor, una nica evolucin cultural a la
cabeza de la cual se sita la civilizacin industrial, y que la disyuntiva con
que se enfrent aba esa civilizacin que quiz sea hoy mucho peor y ms
cont radi ct ori a fuese la de t oda la " cul t ur a" . Est o le llevaba a una suerte
de callejn sin salida que le haca muy escptico acerca de las posibili-
dades de evitar las guerras (lo que se evidencia en su respuesta a EINSTEIN),
y, a nuest ro juicio, es claro que ello se debe a que solo est viendo " u n a "
cultura, omi t i endo precisamente que esa civilizacin industrial que pretende
ser universal y nica y que solemos llamar occidental,' ' desde una perspectiva
de milenios, es el mayor criminal de la hi st ori a", y que ant e el genocidio
comet i do por la colonizacin europea en Amri ca y en frica, empalidecen
t odas las conquistas que los europeos denomi naron " b r ba r a s " cuando fue-
ron ellos quienes las sufrieron
55
.
Con bast ant e ingenuidad FREUD escriba: " La s minuciosas investiga-
ciones realizadas con los puebl os primitivos actuales nos han demost rado
que en maner a al guna es envidiable la libertad de que gozan en su vida
instintiva, pues esta se encuent ra supedi t ada a restricciones de t odo orden,
quiz an ms severas de las que sufre el hombr e civilizado mode r no" .
La visin etnocentrista del "pr ogr eso evolutivo cul t ur al " le i mped a percibir
que poco hab a ganado en seguridad como " hombr e ci vi l i zado", bajo la
amenaza de esa "civilizacin" que le llev al exilio, no sin previo pago de un res-
cate, ni t ampoco se percat de que mucho menos envidiable aun era la situa-
cin de esos hombres ' ' primitivos' ' indios, negros y sus mestizos incorpora-
dos del modo ms violento que conoce la historia, a su "civilizacin moder na".
Este lastre originario y casi inevitable t raj o como resultado que el pensa-
miento freudiano fuese degr adado y bast ardeado por la criminologa etiolgi-
ca y que, desde este punt o de vista, tuviesen razn los italianos cuando
le negaban t oda originalidad. Ms t odav a: las manipulaciones que la crimi-
nologa etiolgica hizo del pensami ent o freudiano eran incluso inferiores
en calidad a los pl ant eos l ombrosi anos, puesto que mientras LOMBROSO tra-
baj con base en la observacin de miles de criminalizados, estas apresuradas
adapt aci ones de FREUD solo se ocupaban de los "delincuentes neur t i cos"
y "per ver sos", acudi endo frecuentemente a ejemplos literarios y con muy
poco t r at o directo con criminalizados, al punt o de que se los ironizaba obje-
tndoles que conoc an menos delincuentes que el alcaide de una pequea
crcel provi nci ana.
Si compar amos el cuadr o de la clasificacin psicoanaltica que t razan
ALEXANDER y STAUB y que compl ement a JOHNSON
5
^ con el de DI TULLI O,
lo nico diferente que percibiremos ser su nomencl at ura, pero la abstraccin
ss GARAUDY, Islam, pg. 16.
56
En HERRN, pg. 129.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLG1CO INDIVIDUAL 217
de su vinculacin con los elementos de la reaccin social, lo reduce a un
nuevo discurso de legitimacin que, en lugar de operar con el evolucionismo
biolgico pur o, lo hace con una cobert ura terminolgica parci al ment e psicoa-
naltica. ALEXANDER y STAUB consideraban la existencia de dos grandes ca-
tegoras de delincuentes: los crnicos y los accidentales, segn que su
personalidad fuese " adecuada" a la comisin del delito o que no lo fuese.
En los crnicos distinguan: 1) los enfermos mentales orgnicos, alcohlicos,
et c. ; 2) los delincuentes neurticos, que pod an ser: delincuentes que come-
ten delitos compulsivos o simblicos (cl ept manos, pi roman acos, mi t ma-
nos); delincuentes con carcter neurt i co, y delincuentes por preexistente
sentimiento de culpabilidad; 3) los delincuentes normal es, que pod an ser:
delincuentes con super-yo criminal y delincuentes con super-yo lacunar ("super-
yo aguj er eado", segn JOHNSON); 4) por l t i mo, apareca el verdadero " de-
lincuente na t o" , es decir, los hombres sin super-yo en el nivel nat ural del
hombr e primitivo. Como delincuentes accidentales consi deraban a los delin-
cuentes culposos y a los autores " por si t uaci n" (presin situacional, situa-
ciones realmente dolorosas o emocionales que no presentan adecuacin con
la personal i dad).
No es necesaria mucha perspicacia para percatarse de que los "accidenta-
l es " son los mal os candi dat os a la criminalizacin ( "ocasi onal es" de Di
TULLI O) , que los "cr ni cos " por enfermedad orgnica son los psicticos,
que t ampoco interesan por que el deterioro no es funcional al sistema penal ,
y que las categoras de delincuentes neurticos, normales y " n a t o s " son
las que Di TULLIO incluye en su "const i t uci n del i ncuenci al ". La nica utili-
dad que esto nos puede presentar es exactamente la misma que nos ofreca
la tipologa de Di TULLI O: una clasificacin de las distintas modal i dades
del det eri oro humano preexistente a la intervencin del sistema penal y acen-
t uado o directamente produci do por este.
La manipulacin y el empobrecimiento del discurso freudiano en el
sentido de la criminologa etiologica de entreguerras los denunci aba ya en
su t i empo THEODORREI K, cuando deca que la "desconfi anza hacia la justi-
cia va ms lejos de lo que i magi nan los mismos reformadores y tiene razones
ms profundas que las que suponen ALEXANDER y STAUB en su l i br o" . " No
es merament e una cuestin de clasificacin de los delincuentes, como lo
creen estos aut ores, no muy sobrados de perspi caci a"
57
.
Despus de esta manipulacin no puede llamarnos en nada la atencin
que MANNONI haya escrito un libro mani pul ando ms bien a ADLER
y haya i nvent ado un nuevo " compl ej o" par a demost rar que el colonizado
tiene un complejo de inferioridad y que la colonizacin solo es la oport uni dad
de ponerl o de manifiesto, que los pases colonialistas o, al menos, Francia
no son racistas y que el racismo colonial es solamente obr a de los col onos
que quieren enriquecerse, que no es igual a otros raci smos, y poco falta
par a que t ermi ne afi rmando que el racismo colonial francs en frica es
obr a de los negros y de los rabes, aunque prefiere at ri bui rl o al "compl ej o
57
REIK, pg. 267.
218 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
de Pr s per o" sufrido por el col ono, que se alimenta con la imagen del
pat ernal i smo colonial y el ret rat o del racista cuya hija fue objeto de una
tentativa de violacin por part e de un colonizado. Con t oda razn le responde
FANN: " El racismo colonial no difiere de los ot ros racismos"58.
10. FREUD Y LA ANTROPOLOGA CULTURAL DE ENTREGUERRAS
Eur opa cont i na siendo etnocentrista hast a hoy. Una coleccin de ms
de treinta manual es de historia corrientes en Eur opa y sus colonias baj o
su control cultural, debi dament e anal i zados, arroj una inmensa cant i dad
de elementos inconfundiblemente etnocentristas en nuestros das (la investi-
gacin de PERROT-PREISW ERK), O sea, a ms de cuat ro dcadas del fin de
la segunda guerra mundi al , con el colonialismo poltico directo reducido
a unos pocos restos no por ello menos lamentables, por cierto y con
la Convencin y la Cort e Europea de Derechos Humanos funci onando ejem-
pl arment e. No puede llamar la atencin que ese et nocent ri smo, con cargas
racistas mucho ms acent uadas, haya i mperado en los tiempos de FREUD
y part i cul arment e en Eur opa central.
El evolucionismo biologista europeo estaba en su plenitud en poca
de FREUD: por un l ado, la versin optimista y victoriana de SPENCER y MOR-
GAN; por el ot r o, la pesimista y "ar i anf i l a" que sera exaltada por el nazis-
mo en los ltimos aos de la vida de FREUD. Este se hab a formado en
ese ambiente intelectual en que el primer evolucionismo (spenceriano) era
consi derado como "pr ogr esi st a", y el segundo, "r eacci onar i o". Como ya
vimos, ninguno de los dos era "pr ogr esi st a" y ambos eran racistas, pero
el convencimiento generalizado acept aba en el centro y en nuest ro margen
en sus sectores " cul t os " esas diferencias.
El psicoanlisis con FREUD a la cabeza adopt el punt o de part i da
del evolucionismo spenceriano, es decir, de la ideologa colonialista victoria-
na y, entre otras cosas, desacraliz t oda la moral victoriana. Cre con ello
un escndalo de proporci ones al colocar al colonialismo europeo en la disyun-
tiva de aceptar su ideologa colonialista y rechazar su moral , o bien, hacerse
nazis. Est o significa que el psicoanlisis puso a la ideologa victoriana en
la disyuntiva de tirar por la borda su colonialismo o su moral , salvo el
"cami no- pr ohi bi do" de asumir la ideologa nacionalsocialista. Desde el pro-
pio evolucionismo biolgico evolucionista en que se mov a LOMBROSO, y
acept ando su mi sma premisa " l a ontogenia resume la fi l ogeni a", acu-
de a la "memor i a filogentica" del "del i t o nat ur al " (el parricidio original)
mediante la figura de la psiquis como la ciudad que va t rasformndose,
pero que conserva t odos los edificios, los nuevos y los viejos, para conservar
la memori a filogentica de la especie
59
(curioso y digno de apunt ar es que
FREUD elija precisamente a Roma como ejemplo par a su met fora), y sin
salirse de ese esquema ideolgico genera el gran escndalo.
s FANN, PIEL, pg. 75.
59
MALESTAR, I.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 219
Sera imposible exigirle a FREUD que part i era de ot r o mar co terico,
porque era europeo y ese era su t i empo histrico. Per o, incluso suponi endo
que hubiese podi do hacerlo, su destino habr a sido muy diferente: o hubiera
debi do abandonar Eur opa o hubiese sido rescat ado muchos aos despus
algo as como MENDEL y considerado como un "pr of et a pr ecur sor "
y nada ms. Al poder central le mol est aba un discurso que lo col ocaba
en una disyuntiva de hierro (su falsa moral o su falso discurso colonialista),
pero si hubi era at acado ambos aspectos de su ideologa (ni su falsa moral
ni su colonialismo), no hubiese provocado mayor escndal o. Mol est aba por-
que habl aba su propi o lenguaje y con ello introduca la contradiccin en
el propi o discurso. o pod an i gnorarl o por que era uno de los ms fuertes
discursos antinazis, pero tambin era un "cabal l o de Tr oya" par a el evolucio-
nismo colonialista. Adems, conforme a la mentalidad de su t i empo, si
FREUD se hubiera salido del lenguaje evolucionista colonialista, muy poca
i mport anci a se le habr a dado a ese discurso enunci ado por un mdico j ud o
de la Mitteleuropa. FREUD y una buena part e de sus seguidores e inclu-
so de los disidentes de su escuela, eran j ud os, o sea, margi nados centrales
en una situacin especialsima. No creemos que FREUD pueda haber percibi-
do esta tensin ideolgica a que lo someta su situacin histrica, aunque
quiz su aversin al " demoni o filosfico" (recurdese su misiva a BINS-
W ANGER) fuese en parte expresin de cierta sospecha, pese a la influencia
que recibi de SCHOPENHAUER
60
y, sin duda, t ambi n de NIETZSCHE. NO pue-
de ignorarse el cercano parentesco de su parricidio o crimen " na t ur a l "
y de la consiguiente " c ul pa " y " mal a conci enci a" con la Genealogie der
Moral de NIETZSCHE
6 1
.
Pr ueba de la marginacin total que hubiese sufrido el psicoanlisis en
caso de que FREUD se hubiera podi do percatar del marco colonialista de
la ideologa en que se mov a lo cual es una mera hiptesis, fue la margina-
cin sufrida por el pensami ent o j ungi ano, pese al xito profesional personal
de su i nspi rador. Para nuestra periferia, JUNG parece ser sumament e signifi-
cativo y no en vano se lo revalora hoy en el Brasil, aunque mucho queda
por estudiar de su pensami ent o. No obst ant e, JUNG no logr colocar a la
ideologa europea en el at ol l adero en que la puso FREUD. En la dcada del
veinte, JUNG realiz largos viajes por frica y estudi indios nort eameri ca-
nos. "Aquel l o que desde nuest ro punt o de vista llamados colonizacin
escribi, misiones a los paganos, difusin de la civilizacin, etc. , tiene
ot ra cara la cara de un ave de rapi a buscando con diligente crueldad
presos distantes, una cara digna de piratas y de salteadores de cami nos"
6 2
.
No solo se lo margi n, sino que se lo estigmatiz con la bur da pat r aa
de su inventada vinculacin al nazi smo. Cual qui era que sea el valor que
se asigne a su pensami ent o, JUNG se sali del mar co ideolgico del poder
60
Vase ASSOUN.
61
Cfr. especialmente NIETZSCHE, Genealogie, iv, pg. 301, Zweite Abhandlung,
"Schuld", "schlechtes Gewissen" und Verwandtes.
62
Citado por NISSE DA SILVEIRA, pg. 19.
220 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
europeo; FREUD i nt roduj o la contradiccin escandalosa dent ro de ese marco
y, j ust ament e por eso, no pudi eron i gnorarl o.
La recepcin del psicoanlisis y el choque frontal que en un principio
t uvo con la ant ropol og a cultural, no puede entenderse si no se visualiza
el probl ema en el marco de las luchas de poder e ideolgicas nort eameri canas
de ent reguerras. En ese t i empo, W ilson hab a querido hacer la sntesis entre
el poder de las finanzas la banca y la especulacin y los ideales nort eame-
ricanos el liberalismo pur i t ano, prot agoni zando el papel de decisivo
en la pri mera "gr an guer r a", siendo el artfice de la Sociedad de las Naciones
y llevando su pas a la hegemona mundi al , a costa de requerirles cierta
visin de ms largo alcance a los financistas. Estos no admi t i eron ni siquiera
esa pequea limitacin a sus anhelos de gananci as fciles e inmediatas y
su proceder polticamente psicpata hizo que W ilson, despus de dos presi-
dencias y hemipljico en los ltimos meses, pese a no haber sido nada "bl an-
d o " en sus relaciones de domi ni o part i cul arment e con Amri ca Lat i na
fuese reempl azado sucesivamente por dos perfectos intiles que ni siquiera
supieron exigirle una mayor visin y prudenci a a los especuladores salvajes:
Hardi ng (1920-1923) y, a su muert e, Coolidge (1923-1928). En 1919 se esta-
bleci la "l ey seca" y se inici el reinado de Al phonse Capone. En 1928
fue elegido presidente Herbert Hoover, el ltimo "l i ber al " convencido en
lo econmi co que augur aba irresponsablemente una expansin y bienestar
econmi co sin lmites y a quien le t oc presidir el mayor desastre financiero
del mundo capitalista en 1929, cuyo resul t ado, en buena medi da, fue la
segunda guerra rnundial. En 1920, los Est ados Uni dos hab an cerrado las
puertas de la inmigracin, estableciendo las " c uot a s " por naci onal i dad,
especialmente limitativas de inmigrantes asiticos y latinos. Unos aos antes
hab a resurgido el Ku-Klux-Klan y la superioridad racial blanca puri t ana
era artculo de fe, frente a la inmigracin de catlicos "bebedor es ", "maf i o-
s os " , socialistas y sindicalistas, t odo lo cual al i ment aba no solo el estereotipo
del negro, sino t ambi n y fundament al ment e del inmigrante no anglosa-
j n, "i nf er i or ", " menos evol uci onado" y " cr i mi nal " . Un escndalo perio-
dstico de derecha conden anticipadamente a dos de ellos Sacco y Vanzetti
por el homicidio de un pagador y fueron electrocutados el 23 de agost o
de 1927, despus de un juicio sin pruebas y con los testigos amenazados
y el juez vendi do, pr obndose aos despus, por confesin de un convicto,
su absol ut a inocencia, de la que nadi e dudaba en la colonia italiana al t i empo
de la ejecucin. En ese clima ideolgico, no por azar surgi el t ard o l ombr o-
sianismo nort eameri cano de HOOTON.
Sin embargo, el racismo biologista no tena gran predicamento en los
mbitos acadmicos, aunque lo tuviese a nivel poltico. El antievolucionismo
teocrtico y el racismo al estilo de GOBINEAU no domi naban la ideologa uni-
versitaria. Las tardas y aisladas prohibiciones de la enseanza de las teoras dar-
winistas
63
, fueron expresiones minoritarias en definitiva tiles para hacer apa-
recer al spencerianismo que era el racismo dominante como "progresi st a".
63
Sobre esta y otras prohibiciones en RUSSELL, pg. 209.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 221
En lo acadmico, los sectores progresistas t en an claro que lo reacciona-
rio era el racismo spenceriano y, en particular, lo saban los i nmi grados
europeos, uno de los cuales, FRANZBOAS, ocup la ctedra de ant ropol og a
de Col umbi a desde 1896 hasta 1941, convirtindose en un verdadero pa-
triarca de la ant ropol og a nort eameri cana y enfrentndose a t oda la tradicin
del evolucionismo de SPENCER y MORGAN y a SU mt odo comparat i vo, al
que le opuso un particularismo histrico que, pese a sus elementos neokant i a-
nos e idealistas, le permiti llevar adelante una devast adora campaa cientfi-
ca con inmenso material de campo, cont ra sus predecesores del evolucionismo
racista spenceriano
64
. Como ya vimos, despus de la crisis de 1929 el capita-
lismo salvaje y especulador desenfrenado (con su imagen ant ropol gi ca spen-
ceriana) t oc a su fin, par a dar paso al capitalismo disciplinado keynesiano
con el programa de Roosevelt a part i r de 1933 (el New Deal). BOAS ya no
solo era la expresin acadmica de la inmigracin europea, sino que era
funcional al nuevo esquema de poder: si nada hay que pruebe que el hombr e
es violento por " i ns t i nt o" o "nat ur al eza", el capitalismo desorgani zado
de la competencia salvaje t ampoco es " na t ur a l " , sino socialmente condicio-
nado y, por ende, puede ser superado y disciplinado con la intervencin
del Est ado.
El raci smo spenceriano no perdi la oport uni dad de reaccionar violenta-
ment e, expl ot ando una confusin que an hoy suele producirse entre los
idelogos centrales y t ambi n en los crculos acadmicos l at i noameri canos:
t r at de identificar la cruzada cont ra el racismo spenceriano con el antievolu-
cionismo teocrtico, es decir, con la posicin de la mi nor a reaccionaria
y ms ultraderechista nort eameri cana, herederos del viejo DE MAISTRE. En
Amri ca Lat i na, es bast ant e frecuente que las mi nor as reaccionarias plan-
teen la mi sma falsa disyuntiva: el "pr ogr es i s mo" spenceriano o el "conserva-
duri smo t eocr t i co" part i cul arment e del "i nt egri smo cat l i co", pese
a que hoy son prcticamente lo mi smo, pues ambos han coincidido en la
"seguri dad naci onal ", aunque con diferente discurso. El pas latinoamerica-
no en que ms prest ament e se percibi la falsedad de la disyuntiva fue Mxi-
co, donde la Revolucin mexicana se desembaraz del "porfirismo progresista' '
y del integrismo catlico
65
.
La ant ropol og a cultural nort eameri cana de inspiracin boasi ana t am-
poco cay en la t r ampa, pues BOAS y en general sus secuaces no eran antie-
volucionistas, es decir, no eran "creaci oni st as" (en el sentido en que W ILHELM
SCHMIDT en Al emani a escriba doce t omos par a demost rar ant ropol gi ca-
ment e que la idea de un dios nico no se genera evolutivamente, sino que
proviene de una i nmensa impresin pri mera causada por un cont act o directo
con la divinidad), sino que lo que rechazaban del evolucionismo spenceriano
eran sus not as racistas, colonialistas y etnocentristas: a) su reduccionismo
64
Para ms detalles, vase HARRIS, pgs. 218 y ss.
65
Cfr. ZEA, pgs. 425 y ss.
222 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
biolgico; b) su concepcin etnocentrista del " pr ogr es o" ( "pr ogr es o" era
lo que consideraba tal la burguesa central); c) la consideracin de la evolu-
cin en forma paralela y no divergente o convergente
66
.
Los boasianos de la dcada del veinte, tales como RUTH BENEDICT y
MARGARET MEAD, t rat aron de probar con t oda clase de medios empricos,
que la naturaleza humana no es rgida ni inflexible. El particularismo histri-
co llev a MARGARET MEAD a constatar modelos de conductas de hombres
y mujeres al t ament e flexibilizados: en una cultura, t odos ellos se co' mportan
como un "occi dent al " espera que lo hagan las mujeres, en ot ra los hombr es,
y en ot ra se invierten los papeles en cuant o a las expectativas occidentales
( MEAD) . La conclusin lgica de esta corriente fue el relativismo cultural
y el abierto pl ant eami ent o de la supresin mi sma del t rmi no primitivo por
peyorativo (HERSKOVTS).
Es obvio que esta corriente deba chocar frontalmente con la pretensin
freudiana de la memoria filogentica del "parricidio original". Sin embargo,
era lgico que en cierto momento ambas corrientes coincidiesen, puesto que
ambas conducan a la desacralizacin de la moral burguesa central: el sicoanli-
sis por la va del inconsciente, y la antropologa, por la del relativismo cultural.
Adems, ninguna de las dos poda ser racista, porque ambas eran produci-
das o generadas por miembros de minoras o grupos marginados o desplazados
racialmente, y la antropologa cultural norteamericana tambin sera utilizada
para la famosa ideologa del "crisol de r azas". Con el correr del tiempo,
las asperezas se fueron limando y los primeros malentendidos fueron supern-
dose, usndose ampliamente el pensamiento freudiano en la antropologa cultu-
ral, aunque convenientemente expurgado de su lastre etnocentrista (KARDINER,
la propi a MARGARET MEAD, ERIK ERIKSON y muchos ot ros ant ropl ogos).
111. La etiologa criminolgica individual a partir de la segunda "gran guerra"
(la ocultacin del "apartheid" criminolgico y su denuncia)
11. LOS NUEVOS CONDICIONAMIENTOS DEL PODER CENTRAL
La segunda "gr an guer r a" provoc un rapidsimo cambi o "ci ent fi co"
en casi t odo el saber oficializado acerca del hombr e. Hitler y sus bandas
se l anzaron cont ra europeos y nort eameri canos y cometieron los tristemente
clebres genocidios cont ra los j ud os, gitanos, enfermos mentales, homo-
sexuales y dems, basando su accin en el desarrollo frreo y coherente
de las ideas racistas que hab a propuest o el saber de la sociedad industrial
y que reproduc a en las propi as usinas ideolgicas universidades, cte-
dras y asociaciones cientficas de sus vctimas. Al trmino de la conflagra-
cin, los Est ados Uni dos se encont raron en la posicin de pot enci a mundi al ,
con Eur opa dividida y destruida, y la Unin Sovitica bajo el poder stalinista,
como pot enci a en ascenso que les di sput aba terreno en Eur opa y en Asia.
66
Vase HARRIS, pg. 254.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 223
Inmedi at ament e despus de la guerra debieron institucionalizarse paut as
que consagraron la condena a las ideologas que hab an sido i nst rument adas
por el nacionalsocialismo alemn (y que eran las que antes hab an el aborado
los ingleses, franceses, nort eameri canos, etc. ). Las condenas a estas ideolo-
gas ya hab an ocurrido dur ant e la guerra. Su subsistencia en la forma de
reduccionismo biolgico sera, a partir de entonces solo pat r i moni o de mi no-
ras no t an inofensivas, pero que en modo alguno lograran devolverle su
j erarqu a y prestigio anteriores. La Car t a de la Organizacin de las Naciones
Uni das, la Declaracin Universal de Derechos Humanos , la Convenci n
cont ra el Genocidio y, en cierto sent i do, la regulacin de la guerra por
medi o de los i nst rument os de Gi nebra, hicieron que la dcada del ao cin-
cuent a comenzase con t odo un cuerpo ideolgico consagrado institucional-
ment e que repudi aba de manera expresa la ideologa del saber oficial del
per odo de entreguerras y cuyo conj unt o podemos llamar la ideologa de
los derechos humanos.
Sin embargo, como es natural, esta ideologa de los derechos humanos
no es funcional al poder central. En el centro, no era funcional al "anticomunis-
mo " de la "guerra fra" en los Estados Unidos ni al rgimen stalinista de
la Unin Sovitica, ni t ampoco a la parte de Europa que pretenda mantener
los restos de su colonialismo. Obviamente no era funcional al ejercicio del
poder central sobre la periferia, de modo que, a partir de ese moment o, el
centro comenz a emitir mensajes ideolgicos contradictorios, pues ya no poda
disponer libremente de la ideologa de dominacin racista. Sobra decir que
con la ideologa de los derechos humanos no termin el racismo, sino que
adquiri nuevos rostros. El rostro antiguo qued reservado para minoras de
las que generalmente se valen o avergenzan los voceros oficiales centrales,
porque, paradjicamente, les descubren su juego. El nuevo rostro fue de faccio-
nes jushumanistas, esto es, la tentativa de reducir el discurso jushumanista
a una mera formalidad por va de una metodologa jurdico-formal o a una
instrumentacin que resultaba til cuando serva para oponerla al enemigo
de turno, pero que no se usaba en la propia casa ni en las de los "ami gos".
En la criminologa ya no fue posible cont i nuar i mpul sando el racismo
descarado de las ideologas desprestigiadas. Er a necesario sepultar la ideolo-
ga del " apar t hei d" criminolgico, pero deba mant enerse el " apar t hei d"
penal, es decir, construir un discurso criminolgico que siguiera legitimando
al sistema penal, pero que, al mi smo t i empo, no fuese racista con la faz
del raci smo desprestigiado (impresentable a la clientela poltica, que ya no
poda or el discurso nacionalsocialista).
Par a ello era necesario sostener el planteo etiolgico, en lo posible indivi-
dual . Sin embargo, no t odos los intentos etiolgicos fueron t ot al ment e satis-
factorios para el poder. Cada vez se fue haci endo ms difcil ocultar la
dualidad incompatible del discurso. Cada da fue ms evidente que en
la crcel estn los "cr i mi nal i zados" prisonizados, pero no los delincuentes
o, al menos, no los ms lesivos en cuant o al nmer o de muertos y al monto
de daos causados.
224 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
Algunos planteos antibiologistas en el sentido de su demistificacin
del reduccionismo biolgico no eran muy funcionales al poder, por lo
menos potencialmente. En este sentido, nos ocuparemos, como ejemplo ms
significativo, de la l l amada "escuel a de Ut r echt ". Los aportes en el campo
psicolgico t ampoco eran t ot al ment e funcionales, y algunos eran francamente
disfuncionales. La criminologa etiolgica ms convincente y difundida se
orient por el cami no del plurfactorialismo criminogentico, en general
ms o menos funcioal al " Es t ado de bi enest ar". No faltaron rebrotes de
reduccionismo biologjsta, ms o menos encubiertos, entre los que cabe men-
cionar una nueva tesis cromosomtica y un intento artificioso y bur do de
la "nueva derecha" norteamericana (una suerte de criminologa "reagani a-
na " ) . Este ser el panor ama que intentaremos desarrollar a cont i nuaci n.
12. LOS PIONEROS DE LA CRIMINOLOGA DE LA "REACCIN PENAL":
LA ESCUELA DE UTRECHT
Con frecuencia se omite una de las primeras tentativas de la posguerra
superadora del positivismo, posiblemente porque no alcanz el gr ado de
aceptacin de ot ras versiones de inferior j erarqu a terica, lo que en part e
obedeca a su disfuncionalidad para el poder, y, en part e, a su escasa divulga-
cin en ot ros i di omas. Nos referimos a la llamada "escuel a de Ut r echt ".
Desde 1934, el Instituto criminolgico de la Universidad de Ut rech vena
t rabaj ando con un interesante equi po que, a partir de la posguerra, public
numerosos t rabaj os, ent re los que cabe mencionar una obr a colectiva sobre
justicia penal (ROJKSEN y ot ros), estudios sobre la capacidad de culpabilidad
de los jvenes ( DEKEMA) , sobre el derecho positivo de los presos ( GEURTS) ,
la criminalidad sexual ( POMPE y ot ros), el estudio clnico psiquitrico de
delincuentes ( POMPE y ot ros), la pena de prisin prol ongada (ROJKSEN), etc.
La cabeza visible de este grupo fue POMPE, director del Instituto y penalista,
y sus discpulos criminlogos KEMPE y BAAN. SU difusin europea se debi
a una pequea publicacin colectiva presentada en francs por JACQUES LAU-
T en 1959.
En rigor, no debi ramos t rat ar a la "escuela de Ut r ech" dent ro de
los planteos etiolgicos, por que los supera y constituye una tentativa pi onera
de "cri mi nol og a de la reaccin soci al ". Sin embargo formul ada la ad-
vertencia, preferimos considerarla aqu , por que no es una visin macroso-
ciolgica, sino que, prot agoni zada por bilogos y psiclogos, psiquiatras
y encabezada por un penalista, llega a la reaccin social, lo que no es poco
mrito, aunque se quede a medio cami no y no haya extrado de sus presupues-
tos t odas sus consecuencias.
Su clima ideolgico explica el naci mi ent o de esta corriente, puest o que
Hol anda fue un pas cuyas tentativas colonialistas fueron siempre menores
y frecuentemente fracasaron recurdese su primitiva colonizacin en Am-
rica del Nor t e y la posterior tentativa en el Nordest e brasi l eo, aunque
conserv un reduci do imperio colonial que le permiti una experiencia i mpor-
t ant e en cuant o a contactos con otras culturas. La necesidad de convivir
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLG1CO INDIVIDUAL 225
catlicos y protestantes termin por flexibilizar las rigideces, y el alto nivel
tecnolgico en un territorio reduci do lo llev a una actitud predomi nant e-
ment e defensiva en medi o de las pugnas por el poder central y a fundar
su estabilidad en el comercio, lo que atrajo a grupos humanos j ud os con
el consiguiente incremento de la tolerancia religiosa pri mero y de la amplia
libertad pluralista despus, que va cul mi nando en la posguerra con la incor-
poraci n de elementos africanos y asiticos provenientes de los restos de
sus colonias. La brutal ocupaci n nazi y la confesa intencin de i ncorporarl o
directamente al DritteReich "mi l enar i o", no pudi eron menos que repercutir
en un pas con caractersticas t an definidas, generando un franco rechazo
de t odo cuant o pudi era recordarle la ideologa del invasor. De cualquier
maner a, la tradicin pluralista hol andesa, con su pluralismo de cosmovisin
que, con algunas dificultades, sin embargo permi t i , en el siglo x v n ,
el desarrollo de un pensami ent o t an original como el de SPI NOZA
6 7
hab a
dado lugar a un cristianismo muy particular, que en los aos de posguerra
pr oduce, por ej empl o, la tentativa filosfica de DELFGAAUW , vinculante en
un marco terico nico a TEILHARD DE CHARDIN con la filosofa existencial
y que, en lo teolgico, mot i var a el famoso "Cat eci smo Hol ands ", que
provoc considerable escndalo en medi os vaticanos. La criminologa hol an-
desa no hab a recorrido t ampoco el mi smo cami no que en el resto de Eur opa,
pues aunque BONGER no haya llegado a superar t ot al ment e los pl ant eos po-
sitivistas, no puede negrsele su originalidad.
La presentacin francesa de la "escuela de Ut r ech" se abre con las exposi-
ciones de un bilogo (PORTMANN) y de un psiclogo (BUYTENDIJK). El golpe
ms fuerte al reduccionismo biolgico lo proporciona PORTMANN, quien resu-
me los trabajos preparatorios de UXKULLS, LORENZ y TINBERGEN, sealando
que la defectuosidad sometica del ser humano con relacin a los animales
le genera su extraordinaria plasticidad compensatoria, aunque previniendo que
la regla segn la cual el sistema hereditario retrocedera a medida que la organi-
zacin cerebral se desarrolla, tiene valor relativo, puesto que en los animales
tambin hay reacciones aprendidas conforme al medio ambiente, como el canto
de los pjaros. De cualquier manera, subraya en forma incontestable que las
"estructuras hereditarias de nuestros sistemas son ampliamente permeables a
las adquisiciones del exterior. Ese es el aspecto positivo de lo que, demasiado
esquemtica y negativamente se haba considerado pobreza de nuestros instintos
por oposicin a la riqueza de los animales. Esta pretendida pobreza es, en
realidad, nuestra riqueza"
68
. No se trata de una mera pobreza, sino de una
riqueza misteriosa que permite la enorme capacidad de relacin con el
medi o. La mera pobreza no hubiese condicionado ot ra cosa que la desaparicin.
En lugar, se trata de una pobreza que genera un sistema de contacto con
el mundo exterior, que constituye la base de nuestro desenvolvimiento histrico
como forma natural de nuestra vida
69
.
67
Vase BRHIER, II, pg. 629.
68
En LAUT, pg. 27.
69
lbi., pg. 31.
226 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
A la regla del reduccionismo biolgico segn la cual la "ont ogeni a
resume la fi l ogeni a", PORTMANN opone la caracterstica particular de nues-
t ra gestacin e infancia, que consiste en la existencia de un per odo de "f et o
soci al ", o sea, en que el hombr e, biolgicamente, nace en est ado fetal.
Ello se reconoce cal cul ando el t i empo de gestacin de un animal de su estruc-
t ur a, que se hallara ent re veinte y veintids meses, y observando que hast a
el comienzo del segundo ao de vida, el hombr e se desarrolla a ri t mo fetal,
acelerndose el crecimiento a partir de ese moment o. Es este per odo de
"f et o soci al " el que condi ci ona t odo un sistema de apert ura al mundo exte-
rior. De all, que sin cont act o humano este sistema no se desarrolla y no
sea posible luego desarrollarlo, como lo prueban los casos de "ni os-l obo"
70
.
Este retraso en la infancia, que a veces fue considerado como algo "cuasi
pat ol gi co" hormonal , es inherente a nuestro destino humano y condiciona
la apertura comunicativa con el mundo exterior. Concluye, pues, al sealar
la importancia tan determinante de este perodo, la imposibilidad de considerar
aisladamente lo biolgico, sino nicamente formando parte indisoluble de una
antropologa bsica, que al incorporar lo social, debe renunciar a la omnipoten-
cia de pretender determinar de una vez para siempre el sentido de lo humano.
BUYTENDIJK, al encarar la cuestin desde el ngul o psicolgico, rechaza
la vieja afi rmaci n de que "compr ender es per donar " o, lo que ot ros positi-
vistas al egaban: quien explica no puede reprochar. A la idea positivista de
que siendo la accin explicable por la personal i dad de un hombr e, esa accin
o reaccin no puede reprochrsele, sino solo medir su peligrosidad,
BUYTENDIJK opone la concepcin fenomenolgica-existencial de "compr en-
s i n" como algo muy diferente de la "expl i caci n" de la "per sonal i dad",
esto es, como el encuentro con la persona. Este encuentro con la persona
requiere, par a di cho aut or, una especial formaci n que logre el nivel de
lenguaje " aut nt i co" con el ot r o, o sea, con ese ser ni co e irrepetible,
no categorizable ni clasificable en los casilleros positivistas. Precisa, a este
respecto, que la personalidad designa la estructura del ser humano, en t ant o
que la persona designa la existencia segn la libertad. A la objecin
de que el encuent ro de la libertad no sera posible, responde, correcta-
ment e, que la libertad comienza j ust ament e con el encuent ro (el hombr e
no puede percibir su " y o " sino cuando aprende a distinguirlo en el encuent ro
con un " t " ) . Es obvi o que la base psicolgica de la "escuel a de Ut r ech"
se vincula a t oda la ant ropol og a existencial y, especialmente, a la corriente
de BINSW ANGER, de quien t oma su tipologa de los dilogos: el dilogo so-
crtico (cent rado en un t ema), el sofstico (regido por la vol unt ad de tener
razn), el prctico (ori ent ador de las relaciones humanas hacia fines moral es,
jurdicos, etc.), el narrativo-interrogativo (dedicado a establecer histrica-
mente algo) y el del encuentro amigable (el que no tiene objetivo ni obj et o,
sino que desemboca en un encuent ro con el prj i mo como persona por
medio del nacimiento de una comuni n).
Sobre estas bases biolgicas y psicolgicas, es decir, sobre los presupues-
tos del pensami ent o existencial, POMPE critica seriamente la criminologa
7(1
Vase MACIVER-PAGE, pg. 46.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 227
positivista y, fundament al ment e, la tradicin l ombrosi ana del " hombr e cri-
mi nal " . La eliminacin de la idea de "r esponsabi l i dad" llevada a cabo por
el positivismo, no es ms que una forma de coronaci n de la forma en
que operan los rganos del sistema penal, que en la realidad ya consideran
al procesado como alguien "f uer a de la l ey", como un ser apart e que ya
no pertenece a la comuni dad. POMPE se percat a de esa funcin margi nadora
del sistema penal y afirma que la misma responde a una conviccin popul ar
con la que coincide la t radi ci n l ombrosi ana coincidencia a la que at ri buye
su xito y que sigue afirmndose por la aut ori dad (por la prctica del
sistema penal ), i nvocando ahor a argument os ms peligrosos que los lom-
brosi anos: la moralidad
11
.
POMPE se percat a tambin de los graves errores de observacin de la
criminologa etiolgica, que se manej a con condenados, pues no puede tener
en cuent a el nmero de condenados que no comet i eron delitos, pero, funda-
ment al ment e, seala lo ms i mpor t ant e: en las crceles solo estn los que
se dej aron at rapar y, adems, de un modo que ya muestra la influencia
det eri oradora del proceso penal y de la crcel. Afi rma que no es cierto
que "el crimen perfecto no exi st e", sino que el "cr i men per f ect o" no lo
conocemos ni podemos conocerl o, porque el nmero de delitos no descubier-
tos es imposible de calcular. As, cae perfectamente en la cuenta de que
cuando se dice que los delincuentes son de nivel psquico o social inferior,
lo nico que en definitiva quiere decirse es que quien tiene menor nivel
psquico o social es ms vulnerable al sistema penal . De igual manera, POM-
PE describe brevemente el proceso de criminalizacin, sealando que la for-
ma de operar del sistema penal y el rechazo de la comuni dad, incluso en
los casos de mera prisin preventiva, contribuye a "hacer un cr i mi nal ".
Con t oda claridad POMPE expresa el argument o ms irrefutable cont ra la
criminologa etiolgica biopsicolgica: " La experiencia muest ra que el aloja-
mi ent o en una prisin produce sobre el prisionero mi smo y sobre el pblico
en general, el efecto de una demostracin de que el condenado no pertenece
ms a la comuni dad. Un examen cientfico de los efectos de la pena de
prisin permite hacerse una idea de los efectos deprimentes que provoca
y que conduce al desaliento en uno mi smo y a la rebelin en los ot ros.
Se i mpone este anlisis en inters de las aut ori dades y del puebl o, pero
el intrprete de este anlisis j ams debe imaginarse que con l aprende a
conocer al criminal como tal. Lo ms que puede adquirir son ciertas ideas
acerca de la personalidad del hombr e declarado culpable y sometido a una
pena de pri si n"
7 2
.
A partir de esto, POMPE t rat a de acercarse a la idea del " hombr e crimi-
na l " por ot ra va: el delincuente no puede ser ot ra cosa que el que comete
un delito; es uno cualquiera de nosotros que comete un delito. No es un
enfermo ment al , porque en la medida en que lo sea no tiene libertad y
no puede elegir ni sufrir pena. No es un hombr e mal vado en sentido moral ,
71
En LAUT, pg. 65.
72
Ibid., pg. 61.
228 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
porque la moral es un sistema mucho ms refinado que el j ur di co, que
es bur do. "El hombr e criminal es nuestro prj i mo y no un bermensch
como el romant i ci smo nos ha hecho creer, ni un Untermensch como el nat u-
ralismo nos lo pr esent "
7 3
, a propsi t o de lo cual recuerda la expresin
de GOETHE, que se hubiese sentido capaz de cometer cualquier crimen (pre-
cisa que GOETHE habl de Fehle [falta] y as aparece en Maximen und
Reflexionen
74
. Como tal, como cualquiera de nosot ros, el delincuente debe
sentir el peso de su falta y, por ende, la pena ideal sera la que le permi t a
liberarse de ese peso medi ant e una expiacin en que los dems no vean
ot ra cosa que una reconciliacin que les lleve a admitirlo nuevament e como
un igual. " Una pena que acte sobre el penado deshonrndol o a los ojos
de los ot ros y convirtindolo en un enemigo del orden j ur di co existente,
no solo es ineficaz, sino que es t ambi n injusta. El derecho penal degenera
entonces en una suerte de derecho de la guerra, en que una part e, representan-
do los intereses reinantes en la comuni dad, defiende esta comuni dad cont ra
la ot ra part e como frente a su enemi go. Ent onces, los enemigos se encuent ran
como dos iguales y su combat e se decide por la fuerza. La j ust a relacin
de la comuni dad ordenada con el criminal es una relacin de desigualdad,
puesto que del l ado de la comuni dad se encuentra el derecho como nor ma
deci si va"
75
.
Con esta escuela quedaba deslegitimado el derecho penal en su versin
actual y el funci onami ent o del sistema penal tal como lo conocemos, y pensa-
mos que ello nos aut ori za a reiterar lo afi rmado en un comi enzo: es una
teora criminolgica de la reaccin social, porque trasciende crticamente
al sistema penal y lo demistifica. La " p e n a " que pudiese asumirse como
"expi aci n" no podr a ser nunca la pena establecida en el Cdi go Penal .
La "expi aci n" y esto no pareca olvidarlo POMPE solo pod a producir-
se en la conciencia de la persona y nicamente podr a aproxi marse ot ro
a ella en su apert ura como persona, o sea, mediante el dilogo como "encuen-
t ro ami gabl e", segn la clasificacin de BINSW ANGER. Per o este dilogo po-
da produci rse no solo con los pocos que por su vulnerabilidad se "dej an
at r apar ", sino con cualquiera que " c a r gue " la culpa del delito. Estas " pe-
na s " de POMPE no t endr an nada que ver con las penas del Cdi go Penal
y menos an con las formas concretas en que operan los sistemas penales,
sino que, por el cont rari o, la lgica indicara que estos debieran desaparecer
para que esa eticidad y semejante grado de dilogo como apert ura y "encuen-
t r o " pudi era funcionar.
POMPE no pareci percatarse de que estaba proponi endo un programa
que iba mucho ms all de una reforma penal , por radical que fuese esta,
sino, habl ando en t rmi nos existenciales, la realizacin de un nuevo humani s-
mo que parece cercano al encuent ro del " y o " y del " t " en un " nos ot r os "
Ibid., pg. 79.
74
INGEL VERLAG, t. xin, 1920, pg. 550.
7
5 En LAUT, pg. 78.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ET1OLGICO INDIVIDUAL 229
aut nt i co, pl ant eado por BUBER, lo cual, en definitiva, solo parece poder
realizarse en el amor, entendido en la mejor tradicin de SPINOZA
7 6
.
La escuela de Utrecht no o propuso, pero su corolario sera un nuevo aboli-
cionismo penal, de modo que nos remitimos, par a la valoracin de la part e
constructiva, omitida, por cierto, al t rat ami ent o del neo-abolicionismo. En
cuant o a su aspecto crtico, creemos que ha demost rado que por la va
del pensami ent o existencial puede llegarse a una crtica demistificadora
y deslegitimante del sistema penal , aunque no haya sacado de sus premisas
t odas las consecuencias que poda extraer, particularmente en lo constructivo.
Sin duda que se t rat a de una corriente crtica pi onera, injustamente
ol vi dada o solo considerada tangencialmente en la literatura criminolgica
crtica, pero de enorme profundi dad y demostrativa de que la deslegitimacin
del sistema penal no es pat ri moni o del marco terico interaccionista o marxis-
t a, como t ampoco lo es la criminologa de la reaccin social. Si los seguidores
de la "escuela de Ut r echt " hubiesen profundi zado su crtica existencial, se
habr an percat ado de que la refundament aci n de la pena y de la responsabili-
dad que pr opugnaban implicaban la supresin del sistema penal o, al menos,
un cambi o radical de la fisonoma actual y de sus relaciones con la estructura
social.
13. IDEOLOGAS PSICOLGICAS LEGITIMADORAS
Ant e la imposibilidad absoluta de intentar mencionar siquiera la enorme
cant i dad de ideologas psicolgicas que han t eni do o pueden tener efectos
o aplicacin criminolgica, preferimos limitarnos a sealar las que creemos
que son sus principales tendencias, no t ant o por la i mport anci a que presentan
en el saber psicolgico mi smo, sino por l aque pueden adquirir sus instrumen-
taciones criminolgicas, especialmente desde la perspectiva de nuest ra margi-
nalidad perifrica.
En este sentido, creemos que es conveniente distinguir aquellas tenden-
cias que part en de lo psicolgico para contribuir a la legitimacin del sistema
penal y del propi o sistema de poder mundi al , de las que, por el cont rari o,
van hacia lo social y dan lugar a una crtica de la reaccin social. Cabe
hacer aqu la mi sma advertencia que formul amos respecto de la "escuela
de Ut r echt ", o sea, que el segundo orden de corrientes podra inscribirse
en la l l amada' ' criminologa de la reaccin soci al ' ' , porque se t rat a de saluda-
bles reacciones que ocurren en las propias disciplinas que nut ri eron siempre
a la criminologa etiolgica y que son reacciones cont ra esta.
Nos ocuparemos, en primer t rmi no, de las tendencias legitimadoras,
con la aclaracin de que no at ri bui mos a sus autores la intencin de generar
los peligros que sealamos como consecuencia de su ideologa, sino que
ellas son la proyeccin mani pul adora que de la mi sma puede hacerse, y
frecuentemente se hace, en el campo criminolgico y en el del poder mundi al
76
SPINOZA, 5, 36.
230 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
en general. Bsicamente, creemos que las tendencias legitimadoras son las
que se i nst rument an o pueden instrumentarse par a nutrir tres direcciones
diferentes en el mbi t o del control social: la del cont rol social por medi o
de la poltica del "rie sanitario"; por medio de la tecnologa biologista;
y por medio de la tecnologa de la conducta.
a) Criminologa del "rifle sanitario". Damos este nombre a la posicin
poltico-criminal que en nuestra realidad perifrica autoriza la violencia indis-
criminada y las ejecuciones sin proceso, argument ando la anormal i dad o
patologa de los "cr i mi nal es", pero sealando que la ineficacia de t oda
teraputica o el desconocimiento o imposibilidad de i nst rument ar una terapia
i dnea y la magnitud del peligro que crea el fenmeno, justifica la elimina-
cin en funcin de la necesidad social.
En los pases centrales, donde estas teoras son enunciadas, resulta prc-
ticamente inimaginable esta forma de instrumentacin perifrica. En nuest ro
margen se t rat a de racionalizaciones que no se expresan en lenguaje cientfico,
sino que se repiten generalmente por mdicos y permanecen en los me-
dios masivos como una ideologa encubierta. Forma part e de la l l amada
"ideologa de la seguridad naci onal ", aunque, por supuesto, no solo es
anterior a ella sino que es i nst rument ada en la coyunt ura en que ella aflora,
pero t ambi n se mant i ene durant e los perodos en que no domi na.
Como casi t oda la ideologa de la "seguri dad naci onal ", no tiene una
teora expresamente el aborada, sino que, en general, debe deducirse por
part e de sus crticos, porque est destinada a constituir discursos simplistas
de justificacin de sectores internos del propi o sistema penal .
Una buena base o punt o de part i da para esta poltica de eliminacin
(que llamamos del "rifle sani t ar i o" por analoga con la autorizacin indiscri-
mi nada para mat ar ganado afectado por ciertas epizootias) la constituye
la pretensin de patologizar t oda la "cr i mi nal i dad". En sus versiones centra-
les puede mencionarse, como una de las ms demostrativas, la de ABRAHAM-
SEN, quien sin superar el esquema psiquitrico ms o menos tradicional divide
a los delincuentes en " a gudos " y "cr ni cos ", considerando como " a g u d o " ,
por ejemplo, al ebrio que mat a a alguien con su automvil y huye del lugar,
en cuya personalidad solo encuent ra rasgos de "i nmadurez e inestabilidad
emoci onal "
7 7
.
La ideologa de clase media de pas central que hay en la base de esta
patologizacin del delito es t an clara, que no merece mayores coment ari os:
los delincuentes son " c omo u n o " , y entonces son simples " a gudos " , o no
son " como u n o " (de neurticos en adelante), y en este caso son "cr ni cos ".
No es crnico el borracho que mat a con su automvil y huye, que no pasa
de ser un " i nma dur o" , pero lo es el que solo se limita a hurt ar el apara-
t o de radio del aut omvi l . Es imaginable el efecto que estas ideologas tienen
sobre nuestras clases medias l at i noameri canas, que cada da se sienten ms
sitiadas por el " cr i men" y cuya pauperizacin est a la bsqueda de un
77
ABRAHAMSEN, pg. 123.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 231
"chi vo expi at or i o", par a lo cual resulta ideal un grupo de personas de los
sectores ms necesitados, convenientemente deterioradas por el propi o siste-
ma penal en muchos casos, a las que se considera como enfermos incurables
convertidos en mqui nas de mat ar y violar y a los cuales no restara ot ro
recurso que eliminarlos, publ i cando luego fotografas o reproduci endo los
hechos y los cadveres por la televisin, como medi o par a "preservar el
or de n" y el "nor mal desenvolvimiento soci al " que les devolver la capacidad
de consumo perdida o limitada por la est ruct ura de nuestras econom as.
Las tentativas de explicar etiolgicamente el delito sobre base psicoanal-
tica, por medio del anlisis de " c a s os " , como la llevada a cabo dent ro
de los cnones de la ortodoxia freudiana por KATE FRIEDLANDER, si bien no
aport an prcticamente ninguna crtica al sistema y resultan tambin legitimado-
ras, no suelen ofrecer los mismos peligros que la patologizacin en versin
ms tradicionalmente psiquitrica, especialmente por el rechazo de los sectores
ms reaccionarios latinoamericanos al psicoanlisis, por la preparacin biologis-
t a de los mdicos, por la dificultad de divulgar interpretaciones complejas
por medios masivos y tambin por la resistencia de los medios masivos para
admitir interpretaciones que toquen problemas de sexualidad, los que parecieran
estar reservados a un sector "esclarecido" y traumatizado de nuestras
clases medias. Por ello, un trabajo como el de FRIEDLANDER no puede prestar
el mismo servicio racionalizador que otro como el de ABRAHAMSEN, pese a
que su carencia de perspectiva crtica y aun social no lo distinga mucho de
las otras patologizaciones generales del problema criminal.
No obst ant e, los estudios del tipo de FRIEDLANDER, cuando estn elabo-
rados con seriedad y recogen experiencia clnica, son tiles para la const ruc-
cin de una "clnica de la vul nerabi l i dad", ya que pueden ayudar a la mejor
comprensi n de la operatividad deteriorante del sistema penal y de las estig-
matizaciones previas a la intervencin del sistema. Por lo general, este opera
en forma di amet ral ment e opuest a a lo que indica el diagnstico. No se t rat a,
pues, de t rabaj os crticos, pero es posible darles un empleo crtico, con
las debidas precauciones.
b) Hacia el control por la tecnologa biolgica. Sabemos que la mani pu-
lacin gentica es un serio probl ema que se cierne sobre la humani dad,
que en algunos aos o dcadas, par a el caso es lo mi smo puede t omar
en sus manos el cont rol de la "evol uci n". Si se entiende que la agre-
sin en forma de destructividad, o sea, que el " cr i men" y las " guer r as "
son resultado de condiciones biolgicas, es decir, de "i nst i nt os", la t ecnol o-
ga biolgica o manipulacin gentica no puede verse menos que como la
solucin ideal par a estos fenmenos.
Es obvio que para la "opi ni n pbl i ca" central, los ms agresivos segui-
mos siendo los habitantes de los pases perifricos. La manipulacin ideolgi-
ca central pasa por alto que la civilizacin industrial es la ms genoci da
de t oda la historia y que su tecnologa permite un nivel de destructividad
j ams alcanzado ant es, para derivar t oda esta sobre el Tercer Mundo: nues-
t ras di ct aduras, nuestras guerras de liberacin, nuest ros terrorismos subversi-
232 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
vos y de Est ado, nuest ra producci n de estupefacientes, nuestros violentos
sistemas de control punitivo, nuest ra criminalidad marginal, nuestros ndices
de alcoholismo, nuest ra msica, nuest ra justicia tribal, al guna que ot ra mut i -
lacin practicada ritualmente por minoras tnicas, nuestros rituales, religio-
nes y sincretismos, son, para la civilizacin industrial, la prueba ms acabada
de nuestra agresividad. Por ende, cabe pensar que si algn da se llegase
a aplicar a alguien una tcnica biolgica para cont rol ar la destructividad,
lo lgico sera que seamos nosotros quienes estemos en la primera lnea, lo
que tendra el efecto de mant enernos abandonados en la ltima bodega
planetaria, par a que sigamos viajando en el navio espacial Tierra, sin ni nguna
manifestacin agresiva y en orden, o sea, sin hacer ruido que moleste a
los seores que ocupan los lujosos salones de primera clase. Muy pocas
perspectivas pueden ser ms siniestras para nosot ros que la tentativa de
cont rol tcnico-biolgico del Tercer Mundo.
La justificacin ideolgica de una tentativa semejante sera, sin duda,
la atribucin de la destructividad a un instinto. Ya vimos que esta fue una
idea freudiana, aunque tiene ot ros antecedentes no menos ilustres. A t odo
el conj unt o de explicaciones de la destructividad por la va del " i ns t i nt o"
se le llama "i nst i nt i vi smo", al que suele oponrsele t odo el conj unt o de
tesis contrarias con el nombr e de "ambi ent al i smo"
7 8
.
El instintivismo, part i cul arment e por no hallar una solucin satisfacto-
ria al probl ema de las guerras, que parece tender a considerar como " nor ma-
l es ", preocup a algunos criminlogos europeos que, sin abandonar l o,
publ i caron trabajos psicolgicos en los primeros aos de la guerra, que
constituyen un verdadero testimonio de la gravedad ideolgica de la cuestin,
independientemente del valor que puedan tener en el campo psicolgico,
donde no parecen demasi ado finos ni creativos. Ent r e ellos estn NICEFORO,
con un libro titulado El "Yo" profundo y sus mscaras, de cont eni do bast an-
te agnst i co, y ETINNE DE GREEF, el conocido catedrtico belga, quien en
su obr a Los instintos de defensa y simpata procur una visin ms opt i mi st a
y con cierto cont eni do mstico, pero que tiene la virtud de advertir sobre
el efecto culpgeno de la sociedad industrial.
Sin embar go, el mayor impulso que recibi el instintivismo despus
de la guerra, part i cul arment e por la popul ari dad que alcanz, provi no de
un estudioso de la conduct a ani mal : KONRAD LORENZ.
Par a LORENZ, la agresividad hace que los hombres creen instituciones
dnde canalizarlas y no a la inversa, es decir, que no seran las instituciones
las que vuelven agresivos a los hombr es, sino las que dan la oport uni dad
de expresar sus instintos. Cuando estas instituciones no existen, o sea, cuando
no hay forma de canalizar la agresin, esta explota sin necesidad de estmulos
exteriores, en el " vac o" . El model o de explicacin de la agresin de LO-
RENZ al igual que el de la libido freudiana fue l l amado "model o hi-
dr ul i co" por la analoga con la presin del agua en diques o del vapor
78
As, FROMM, pgs. 35 y ss.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 233
en recipientes cerrados
79
. Como la explicacin de LORENZ a la agresin hu-
mana era insuficiente, puesto que no pod a demost rar bien por qu el hombr e
es casi el nico animal que se agrede mort al ment e intraespecficamente, o
sea, en forma cont rari a a la conservacin de la especie, LORENZ sostiene
que el hombr e, una vez liberado de las necesidades elementales en que se
canalizaba su agresividad fro, hambre, ataques de ani mal es, se dedic
a una agresin entre las tribus vecinas intraespecfica, de carcter selecti-
vo, que habr a sucedido hace unos cuarent a mil aos y que convirti al
l l amado paleoltico posterior en una guerra cont i nua. Cabe aclarar que no
hay absol ut ament e ninguna prueba de esta guerra cont i nua paleoltica selecti-
va y trasmisora o condi ci onant e del instinto de agresin.
Cuando LORENZ se enfrent al probl ema de la guerra, no se apart
de su tesis evolucionista del mejor cuo spenceriano: cree que la evolucin
produci r una ampliacin de la " r a z n' ' y que ese grado de evolucin genera-
r "gr andes const r uct or es" que t endrn la facultad de cont rol ar la fuerza
de la agresin, t ambi n evolutivamente condi ci onada. La hiptesis no pa-
sa de ser un raro acto de fe sin ninguna explicacin satisfactoria. En primer
lugar, admi t i endo el evolucionismo, lo cierto es que la aceleracin de la
capaci dad destructiva potencial del hombr e no pareciera estar en condiciones
de esperar un cambi o filogentico que produzca a los "gr andes const ruct o-
r e s " . En segundo lugar, no parecen ser los condicionamientos actuales los
que seleccionaran a los " m s raci onal es". Por l t i mo, admi t i endo que pu-
diesen originarse "gr andes const ruct ores" por mut aci n gentica pr ogr ama-
da biotecnolgicamente, no nos cabe duda acerca de quines podr an ser
los "r aci onal es" programadores de los "gr andes const r uct or es" y cul su
criterio de "r aci onal i dad".
Es muy conveniente no olvidar que KONRAD LORENZ, aunque luego se
haya rectificado, fue un convencido de los principios biolgicos del nazismo
y de la necesidad de eliminar los elementos raciales cargados de t aras y
no es nada difcil percibir que despus cambi el lenguaje, pero su determinis-
mo biolgico sigui siendo el mi smo
80
.
c) Hacia el control por la tecnologa de la conducta. Dent ro del campo
ampl i o y plural de quienes niegan el instintivismo, es decir, de lo que en
conj unt o se ha l l amado "ambi ent al i s mo", se ha desarrol l ado una variable
que parece acercarnos a consecuencias no menos siniestras que las anteriores.
os hemos ocupado superficialmente de las comunicaciones como instru-
ment o de domi naci n y de la i nmensa potencia de control social de su ins-
t rument aci n. Sabemos que existe una verdadera tecnologa de mani pul aci n
o de condi ci onami ent o de la conduct a humana y que en buena part e somos
vctimas de tal mani pul aci n. Lo peor que en estas circunstancias podr a
sucedemos es que se pretendiese reducir la psicologa l at i noameri cana al
estudio de las tcnicas de cont rol de conduct a, puesto que nuestros psiclogos
seran unos tecnocratas que solo serviran par a produci r condi ci onami ent os
sin ningn mar co valorativo ori ent ador. Una tecnocracia de la conduct a
79
Cfr. FROMM, pg. 43.
80
Vase su artculo de 1940, cit. por CHOROVER, pg. 143.
234 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
en la periferia sera t an alucinante como el control gentico del Tercer Mun-
do. Ms bien parece que, por ambos caminos, lo nico discutible sera el
mt odo: algunos parecen proponer el gentico y ot ros proponen el condicio-
nami ent o del comport ami ent o con "r ef uer zos". Nat ural ment e que con esto
no pretendemos sostener que nuestros profesionales no deban conocer tales
tcnicas, sino que deben conocerlas en el marco de un saber mucho ms
amplio y preferentemente par a alertarnos y lograr formas de neutralizacin.
No obst ant e, desde el mundo central se nos remite una ideologa psicol-
gica que viene de la mano del neopositivismo o positivismo lgico, que
por intentar hacer de la psicologa una "ci enci a' ' conforme al model o univer-
sal de la fsica
81
, reduce la psicologa al estudio del comport ami ent o huma-
no, prescindiendo de los "dat os subj et i vos", que, por ser tales, no podr an
ser verificados ni cuantificados. En versin ms o menos radical de este
cientificismo se hallan las variables del conduct i smo, fundado por W ATSON
en 1912 y conocido t ambi n como "behavi or i smo", y entre ellas, una
que ha alcanzado considerable popul ari dad, que es el neoconduct i smo de
SKINNER, profesor de Har var d.
Afirma SKINNER que, como la ant ropol og a cultural demuestra que es
la cultura la que mol dea o condiciona al hombr e, este proceso puede verificar-
se en forma espont nea o al azar, o bien planificadamente, medi ant e una
tcnica adecuada. Como es nat ural , la planificacin tcnica se i mpone, por-
que no es posible que en la " er a cientfica" nada menos que la conduct a
humana quede l i brada al azar: se hace necesario aplicar una tecnologa para
afirmar la democracia, pues, segn SKINNER, nadie deseara aplicarla en ot ro
sentido. El sistema de "r ef uer zos" con que SKINNER pret ende inducir las
buenas acciones, no generara peligro, porque el cont rol ador t ambi n estara
" cont r ol ado" por el propi o " cont r ol ado" , lo cual implica una not ori a carga
de ingenuidad: el " cont r ol ado" cont rol ar al "cont r ol ador " en la medi da
en que el l t i mo observe que su cont rol no es eficaz, y esto le llevar a
perfeccionarlo par a que el " cont r ol ado" ya no pueda cont rol arl o.
SKINNER se ofende terriblemente por la resistencia a aplicar "t cni cas
de cont r ol ", afi rmando que quienes las niegan, en definitiva, estn "cont r o-
l ando" o pr ocur an hacerl o. Est a objecin es t an efectista como absol ut amen-
te falsa: nadi e puede negar que quiera o pret enda mant ener o modificar
conduct as o actitudes ajenas. Lo que negamos rot undament e es que el saber
deba detenerse en la mera tcnica de control y que el "l i bre j ue go" de
esta tcnica haga al hombr e "aut ocont r ol abl e" como SKINNER pret ende.
Este hace una curiosa combi naci n del opt i mi smo poltico liberal, del Ilumi-
nismo e incluso del marxi smo, con la negacin del spencerianismo o de
la ant ropol og a cul t ural , para justificar una intervencin tecnolgica medi an-
te "refuerzos posi t i vos", y con un grat ui t o opt i mi smo que llevara a una
dinmica cont rol adora mut ua y t rasformadora de la sociedad. Creemos que,
con t oda razn, se ha dicho que la clave de su popul ari dad est en la "combi -
nacin que concilio punt os de vista liberales tradicionales con su propi a
81
Vase CA.RNM>, en AYER y otros, pg. 171.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 235
negaci n"
8 2
, aunque no estamos t an seguros del xito de esta "combi na-
ci n" , como que, ms bien, parece una yuxtaposicin.
SKINNER parece haber part i do del ambi ent al i smo par a convencer a la
opi ni n central de que las tcnicas de mani pul aci n no son peligrosas, sino
que, por el cont rari o, const i t ui rn una garant a de libertad. Si en el cent ro
hay quienes estn convencidos del cont rol mut uo del " cont r ol ador " y el
" cont r ol ado" , en el mar gen, una larga experiencia quinientos aos nos
ensea que el control del colonizado j ams puede permitir un ret orno "con-
t r ol ador ", por mucho que se apele a sofismas y silogismos par a intentar
most rarnos lo cont rari o.
En el campo criminolgico, las tcnicas conductistas aplicadas a los pri-
sioneros no pueden menos que recordarnos los "l avados de cer ebr o" y otras
lesiones no menos graves a los derechos humanos. Toda modificacin de
comport ami ent o que se ensaye por este camino sobre prisioneros, no puede
menos que considerarse como una agresin a la personalidad de los mismos.
Cabe aclarar que, a nuestro j ui ci o, las explicaciones a la destructividad
humana de LORENZ y SKINNER no tienen por qu ser consideradas como
una alternativa, como parece entenderlo FROMM (con independencia del xi-
t o que pueda tener su propi a tentativa de explicacin). No vemos por qu
la negacin del instintivismo deba llevar al conduct i smo. Pr ueba de ello
son las corrientes que, sin ser instintivistas o reduci endo al m ni mo el
papel prot agni co de una base biolgica, proporci onan explicaciones que
no son conductistas. El propi o instinto de muert e freudiano, puede admitirse
como hecho, pero despoj ndol o de su esencia filogentica y at ri buyndol o
a t empr anas experiencias de frustracin, es decir, a un vnculo persecutorio
generado por estas experiencias " donde lo social est incluido a travs de
moment os gratificantes o frustraciones, produci ndose la insercin del ni o
en el mundo soci al "
83
. La propi a ant i nomi a "i nst i nt i vi smo-ambi ent al i smo"
no es, en el fondo, ms que la reiteracin, en otros t rmi nos, de algo que
ya se hab a agot ado en la criminologa etiolgica de entreguerras y que
pret ende " c or t a r " al hombr e disolviendo su uni dad. Es un repl ant eo de
la vieja ant i nomi a entre "genot i po- f enot i po". Lo grave es que su alcance
ideolgico es hoy mucho ms siniestro que en la entreguerra, porque la tecnolo-
ga nos permite prever la posibilidad nada remota de un control social del
"genot i po" o del "f enot i po" ejercido no ya nicamente sobre nuestros margi-
nados criminalizados, ni sobre los criminalizados centrales, sino mucho ms
ampliamente: sobre la totalidad de la poblacin perifrica del poder central.
14. IDEOLOGAS PSICOLGICAS CRTICAS
En los ltimos aos, por va psicoanaltica se ha desarrol l ado una cr-
tica criminolgica bast ant e i nqui et ant e. Puede decirse que, part i endo de
82
FROMM, pg. 73.
83
PICHN RIVIRE, pg. 20.
236 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
la psicologa, se ha present ado una criminologa de la reaccin social. No
es correcto afirmar que los aport es psicoanalticos sean merament e etiol-
gicos. Podr amos menci onar varios trabajos con sentido crtico, pero a ttulo
demost rat i vo que es el objeto que perseguimos aqu creemos que convie-
ne elegir uno que resulte part i cul arment e significativo. Con este fin, nos
cent ramos en la versin crtica de HELMUTH OSTERMEYER.
Par a OSTERMEYER, la sociedad crea estados que hacen agresivos a los
hombres y esa agresividad se descarga en la mi sma sociedad, la que les
facilita canales mediante la competencia l aboral , las groseras a los parientes
y subordi nados, la conduccin de aut omvi l es, los deport es, espectculos,
etctera, o se disuelve medi ant e somnferos y tranquilizantes, o va a dar
en la fantasa (novelas y filmes policacos, noticias judiciales, etc. ). Ot r a
parte se reprime y produce txico-dependencias, enfermedades y neurosis. El res-
t o se t raduce en conduct as criminales frente a las que no hay reaccin social,
por que no hay denunci a. Unas pocas de ellas se denuncian, y en la medi da
en que alcancen la cuot a de esclarecimiento, se individualiza al aut or y as
es " pe s c a do" o se le declara "cr i mi nal " y se le i mpone una pena, en la
que se consume el resto de la agresin que la sociedad no ha l ogrado disolver.
La agresin de la pena es, en part e, fantaseada con la lectura de
las noticias judiciales, y, en part e, real, pues la sociedad crea instituciones
en que el penado es la vctima y que no previenen, sino que refuerzan,
la conduct a criminal, siendo la pena causa de nueva criminalidad. De esta
manera se produce una circulacin de la criminalidad sobre la proyeccin
de la culpa, definicin de criminalidad y pena a una nueva criminalidad.
Este crculo afecta no solo a los criminales sino a t oda la sociedad, no
solo psicolgicamente sino t ambi n realmente con la generacin de nueva
cri mi nal i dad, en forma tal, que t oda sociedad punitiva pasa a ser, al mi smo
t i empo, una sociedad puni da.
Segn OSTERMEYER, la sociedad se forma la imagen del criminal segn
sus propi as represiones, esto es, que son sus propios impulsos los que produ-
cen la imagen a cuya agresividad teme, o sea, que es su t emor ant e su propi a
malignidad que coloca sobre los ms indefensos de la sociedad, en forma
tal, que el " yo soci al " queda con la conciencia t ranqui l a, mientras genera
ms agresin que debe sufrir. Compar a la sociedad con una persona y dice
que, en tal caso, la sociedad sera "neur t i ca", pues el neurtico crea conflic-
tos par a sufrir violencia, cuyo significado inconsciente no reconoce. La falta
de sent i do, la irracionalidad de este mecani smo, requieren, par a OSTERME-
YER, la abolicin del sistema penal , que, si mul t neament e, considera como
imposible en la sociedad industrial competitiva, puesto que la abolicin del
derecho penal supone una fuerte solidaridad, pal abra que es desconocida
en la sociedad industrial. Pi ensa que los lmites al crecimiento provocan
la crisis de la sociedad industrial, y entonces, si esta quiere sobrevivir, se
organizar sobre la base de la solidaridad y las prisiones desaparecern.
Y concluye que "ant es no t endr lugar el asalto a la Bast i l l a"
84
.
84
OSTERMEYER, pg. 222.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 237
La posicin de OSTERMEYER como la de ot ros crticos de la mi sma
lnea es altamente deslegitimadora del sistema penal. Sin desconocerle
esta caracterstica, se le objeta que se t rat a de una visin universalizante
y ahistrica, puest o que no tiene en cuent a las concretas relaciones
econmi cas
85
. Est a, como el propi o BARATTA reconoce, es una limitacin
del psicoanlisis mismo en cuant o a su apert ura a lo social: cuando se tra-
t a de pasar de lo individual a lo social, es necesario apelar a un marco
terico en la dimensin social, lo que se intent con el marxi smo, particular-
ment e en las versiones de MARCUSE y REI CH. NO nos es posible detenernos
aqu en los detalles de estas versiones heterodoxas de psicoanlisis, que pre-
sentan algunas caractersticas interesantes, pero creemos que, en general,
la crtica de BARATTA es certera, aunque quiz no completa. La crtica de
OSTERMEYER no es nicamente ahistrica por no t omar en consideracin
las concretas relaciones econmicas, sino por que tampoco tiene en cuenta
ninguna otra relacin fuera de su propio encuadre terico psicoanattico.
Con ese encuadre describe en forma crtica pero limitada, la cont radi ct ori a
e insensata operatividad de un sistema penal europeo actual, aunque su
esquema es solo parcialmente trasladable a nuestra periferia, inclusive en
la part e en que su limitada visin es certera, porque la proyeccin de la
culpa a que se refiere en lo social puede admitirse parcialmente en el centro
y especialmente en Eur opa, referida a la clase media domi nant e, pero no
puede afirmarse que en los sistemas penales latinoamericanos sea t an extendi-
da, sino ms bien limitada a u n sector de laclase media urbana latinoamerica-
na. De esta manera, la crtica psicoanaltica de OSTERMEYER, en nuestra
periferia puede ser utilizada, pero reconocindole dos limitaciones: a) su
ahistoricidad, que deviene de no t omar en consideracin las relaciones con
el propi o poder central; y b) la ahistoricidad que ofrece al no tener en cuent a
que su visin es ni cament e central, que desconoce la existencia de los gran-
des y mayoritarios sectores margi nados en la periferia y la pluralidad cultural
de nuestra rea, donde el mecanismo que describe solo podr a ser aplicable
a un sector limitado de la clase medi a y donde los Est ados generadores
de agresin son diferentes de los centrales, incluyendo conflictos culturales,
raciales, migratorios y polticos que se desconocen en el cent ro y que tienen
su larga raz histrica en la gestacin secular del propi o poder central. Cuan-
do luego nos ocupemos de las particularidades de nuestros sistemas penales,
veremos en detalle nuestras limitaciones, que no son solo de met odol og a,
sino, hast a cierto punt o, un t ant o etnocentristas.
15. LA EQUIVOCIDAD ETIOLGICA DESDE LA POSGUERRA
El raci smo, como es not ori o, no naci ni muri con los nazis. La crimi-
nologa racista sobrevive y sus rebrotes son muy peligrosos, especialmente
por la sofisticada tcnica de supuesto control biolgico de conducta de que hoy
As, BARATTA, pg. 54.
238 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
se di spone, que, en realidad, como veremos, no pasa de ser una tcnica
sofisticada de amput aci n y genoci di o, a la cual los rebrotes de criminologa
biolgica pueden servir de adecuado discurso de justificacin.
Frent e a esta criminologa racista se alza, dent ro del esquema de las
criminologas etiolgicas, la amplia tendencia o corriente de la criminologa
del Estado de bienestar de posguerra, que es una criminologa que se encuen-
t ra sometida a tensiones sumament e contradictorias (su institucionalizacin
a nivel naci onal e i nt ernaci onal , en RADZINOW ICZ). SUS cultores, por regla
general, son personas democrt i cas en el sentido de las democracias de Eu-
r opa occidental y nort eameri cana vinculadas a la t radi ci n " de mc r a t a "
y part i dari as de los movi mi ent os de derechos civiles desde paut as de cla-
ses medias centrales. Sus paut as estn, pues, vinculadas a los part i dos de-
mocristianos " de cent r o" y a los socialdemcratas europeos y al part i do
demcrat a nort eameri cano. En general, pueden identificarse como idelo-
gos de l a l l amada "soci edad azul " , o sea, convencidos de una progresividad
ms o menos lineal de los derechos humanos desde el cent ro a la periferia
del poder mundi al y, por supuest o, de la mi sma dinmica en el propi o cent ro.
Cabe aclarar que nuest ra identificacin es tal vez demasi ado esquemtica,
por que los acontecimientos de los ltimos aos estn produci endo notables
cambios de opi ni n al respecto entre estas mismas personas, que hoy parecen
ser mucho ms crticas sin dejar de post ul ar las posiciones polticas generales
que hemos seal ado. No puede negrsele mritos a esta criminologa, tales
como haber l ogrado la abolicin de la muert e como pena formal en casi
t oda Eur opa y haberl a reducido en buena medi da con grandes irregulari-
dades en los Est ados Uni dos. Tampoco puede negrsele la buena fe con
que sus part i dari os pi ensan que su bienestar de clase medi a central puede
irse extendiendo a t oda su sociedad y a los que integramos las sociedades
margi nal es. Est n por lo general dispuestos a denunciar y a presi onar cont r a
los genocidios perifricos, lo que como actitud personal ciertamente no es poco.
Sin embar go, sus contradicciones son prcticamente irreductibles. Por
un l ado, no son funcionales al poder central, cuando este debe justificar
situaciones de domi naci n o de abierto colonialismo, mediante represiones
violentas. Solo excepcionalmente se las puede i nst rument ar cuando un rgi-
men perifrico choca con los intereses centrales o simplemente molesta
estos intereses y existen elementos reales o inventados y tenidos por reales
para convencer a la "opi ni n pbl i ca" central de que se t r at a de una dictadu-
ra. La tcnica i nst rument ada por Gran Bret aa cont ra el Paraguay en el
siglo pasado, se sigue empl eando con singular xito por el poder central,
incluso valindose de sus procnsul es, para evitar las desagradables conse-
cuencias de las intervenciones directas. De este modo, los genocidios se atri-
buyen al "pr i mi t i vi smo" de los propios margi nados perifricos. Fuera de
dichos casos, estas posiciones son disfuncionales al poder central.
Por ot r o l ado, deben explicar la represin y el cont rol social violento
dent ro de sus propi as sociedades. Cuando se t rat a de mi nor as tnicas, parti-
cularmente inmigrantes, es compl ej o. De cualquier maner a, en tales casos,
renuncian a los viejos conceptos racistas y recogen elementos interaccionis-
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 239
t as. Reconocen y llegan a hablar de las "prct i cas persecut ori as" de la propi a
cul t ura receptora de extranjeros
86
y, en general, insisten en que esa probl e-
mt i ca no debe encararse medi ant e explicaciones bi oant ropol gi cas, sino
socioculturales
87
; pero algunos no pueden renunci ar a un claro evolucionis-
mo spenceriano
88
. Prct i cament e t odos se expresan cont ra las argument a-
ciones racistas, especialmente los alemanes y nort eameri canos
89
. " La mayor
delincuencia const at ada en ciertas mi nor as raciales no se considera ms
en t rmi nos biolgicos y tnicos, sino, por el cont rari o, en el contexto cultural
y socio-econmico en que tales minoras oper an"
9
, lo que, por ot ra part e,
viene a empal mar con las investigaciones sociolgicas del t i po de la de THO-
MAS y ZNANIEKI sobre el campesino polaco i nmi grant e o la de MYRDAL sobre
el negro en los Est ados Uni dos, en t ant o que ot ros autores solo se ocupan
de la " r a z a " como prejuicio de jueces
9
!. Sol ament e algn aut or ms o me-
nos desori ent ado pod a mant ener elementos racistas en la posguerra, como
el francs RESTEN, que prct i cament e abre su libro suscribiendo las opi ni o-
nes de HOOTON y LOMBROSO
92
y asignndole a la " r a z a " un carcter " pr e-
di sponent e", opiniones que fueron expresamente repudi adas por casi t odos
los europeos
93
.
Cuando no se t rat a de minoras tnicas, sino de los propios integrantes
de las sociedades centrales, tiende a predomi nar una cierta patologiza-
cin del delito. Es necesario explicar cmo un Est ado que ha perfeccionado
la seguridad social y l ogrado altos niveles de consumo, produce delincuentes
y, especialmente, homicidas. Hay obras t an part i cul arment e dedicadas a
la patologizacin de los delitos " s ona dos " , que casi parecen escritas par a
ese objetivo (la de RESTEN es un claro ejemplo), mientras que en t odas este
probl ema ocupa un lugar preferencial e incluso en tiempos muy recientes
se pr opone y expone una "cri mi nol og a apl i cada" que t ermi na con un "r eco-
nocimiento precoz de la peligrosidad cri mi nal " (GPPINGER, col. con MASCH-
KE). A medi da que se avanza por este cami no y la patologizacin no se
puede evitar, el pl ant eo etiolgico i mpone una contradiccin que no tiene
escapatoria: si lo patolgico est condicionado socialmente, esto significa
que el Estado de bienestar no funciona tan bien como se pretende; si no
est condicionado socialmente es necesario admitir conceptos biologistas
que ponen en crisis los derechos humanos y las propias bases ideolgicas
de la "sociedad azul".
se Cfr. KAISER, pg. 202.
87
Vanse MERGEN, pg. 270; HURWITZ, pgs. 302-303; KAISER, pgs. 180 y ss.;
GPPINGER, pg. 247.
88
As, MERGEN, pg. 278.
89
Vanse las pginas que les dedican, en SUTHERLAND-CRESSEY, pgs. 137 y ss.
90
MANTOVANI, pg. 188.
91
Cfr. FIGUEIREDO DAS-COSTA ANDRADE, pg. 546.
92
Vase RESTEN, pg. 17.
93
Valga como ejemplo contra HOOTON, HILDE KAUFMANN, I, 205.
240 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
Los caminos par a eludir esta disyuntiva no existen. Solo puede preten-
derse disimularla y admi t i r, en la medi da en que cada aut or lo tolere conforme
a su particular ideologa poltica, que en el Est ado de bienestar no t odo
es t an perfecto y que, por ende, es necesario proceder a cierta crtica, admi -
tiendo que el Est ado, de al guna maner a, t ambi n es " c a us a " de delito.
En este sent i do, la gama de matices que se ofrece es amplsima, pues van
desde posiciones clnico-criminolgicas muy cercanas a la ideologa de entre-
guerra (PINATEL; LAIGNEL LAVASTINE; STANCIU), hast a la de aut ores que se
quedan en el lmite mi smo de la reaccin social y en cierta forma penet ran
en ella, t r at ando de superponerl a con los pl ant eos etiolgicos, como son
los de pases recin i ncorporados al Mercado Comn Eur opeo, en que el
estado de bienestar no es del t odo realidad, como Port ugal (FIGUEIREDO
DlAS-COSTA ANDRADE).
Est a contradiccin en t odos los planteamientos etiolgicos de la posgue-
rra europea occidental y nort eameri cana demcrat a y la pluralidad de tentati-
vas de resolverla, han pr ovocado una enmar aada discusin sobre el mt odo,
el objeto y la nat ural eza mi sma de la criminologa, en la que no ent ramos
aqu , pero de la cual da una cercana idea la obr a de PELEZ y la muy prolija
revisin de las obras generales y monogrficas ms i mport ant es de esta co-
rriente que lleva a cabo LPEZ REY94.
Est a tensin ideolgica que habr a de desembocar en la criminologa
de la reaccin social, proviene de la incompatibilidad de la criminologa
etiolgica estudio de las " c a us a s " del delito inevitablemente estructura-
da sobre model o para-mdi co y el rechazo del biologismo que, ineluctable-
ment e, desemboca en el genocidio (hay seres inferiores; si agreden a los
superiores, la conclusin es que es necesario destruirlos como acto de defen-
sa), en el raci smo (si hay grupos humanos inferiores, no pueden tener igual-
dad con los superiores domi nant es, o sea, el " apar t hei d" criminolgico)
y en el colonialismo (la civilizacin superior debe tutelar a las inferiores).
HANS VON HENTI NG, que fue un antinazi convencido y militante, por cierto,
deca con i ngenui dad que en criminologa no se puede experimentar, por que
los derechos humanos lo impiden; pero eso era la cuadrat ura del crculo
o un argument o de fe: si biolgicamente los derechos humanos careciesen
de fundament o, no habr a por qu respetarlos.
Casi t oda esta criminologa etiolgica debe ser consi derada como
"i ndi vi dual ", pese a las apelaciones a lo " s oci al " , porque ellas no pasan
de un mero recuento bastante arbitrario de "factores del del i t o". En este
sentido, un aut or poco propenso a los planteos de la reaccin social y crtico-
radicales, distingue claramente entre lo que puede ser una "sociologa crimi-
nal " una mera etiologa factorial y una "sociologa del del i t o", "t ransi da
de elementos pol t i cos"
95
, con lo cual queda claro que inclusive dentro de
la criminologa etiolgica no pueden confundirse las llamadas "causas socia-
l es" con un enfoque etiolgico del delito desde el ngulo sociolgico.
*> LPEZ REY, I, 14-89.
95
LPEZ REY, I, 44.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 241
La etiologa criminal de posguerra no es una uni dad, sino un programa
que provoc una enorme confusin conceptual de la que an no puede
salir la criminologa central y que, en buena medi da, conserva por reaccin
cont rari a, por prdi da de seguridad y por etnocentrismo una respetable
part e de la criminologa crtica. En muchos fenmenos culturales coexisten
elementos que no son cronolgicamente coetneos y esta "coet anei dad de
lo no coet neo" no suele aparejar probl emas, pero hay casos en que acarrea
probl emas t remendos
96
, y uno de estos casos es la criminologa como ideo-
loga del cont rol social. El programa de mantener el positivismo sin las
consecuencias nazis del positivismo qued trazado en el Congreso de Pars
de 1950, presidido por Donnedieu de Vabres que haba sido juez en
Nrnberg y cuya divisin temtica lo dice todo: "biocriminognesis",
' 'psicocriminognesis'', sociocriminognesis'', ' 'criminognesis'', ' 'estado pe-
ligroso"
91
. El resultado fue la mezcla de ideologas de entreguerras (como
los post ul ados de Di TULLIO y anlogos) con posiciones confusas que dieron
lugar al "mul t i fact ori al i smo", a la "cri mi nol og a uni fi cada", a la "cri mi no-
loga como hi pt esi s", a la "cri mi nol og a como ciencia nat ural o causal-
expl i cat i va", a la "cri mi nol og a como ciencia nat ural y espi ri t ual ", etc. ,
y a las mltiples tentativas de armonizar t odo, desembocando, en buena
medi da, en un cont radi ct ori o movimiento de "defensa soci al " cuyo con-
cepto nunca logr definirse y en la casi unni me consagracin de la pena
como " t r at ami ent o" .
Es obvio que desde 1950 hast a hoy, a medi da que se fue haciendo
ms evidente la incompatibilidad ideolgica de la criminologa etiolgica
individual con los derechos humanos y que las crticas al " t r at ami ent o"
arreci aron desde t odos los ngulos, las posiciones fueron cambi ando, aunque
a medi da que ms pret ende alejarse del positivismo de entreguerra, va ganan-
do contradiccin y oscuridad.
En nuest ro margen l at i noameri cano, ya explicamos las razones por las
cuales en la posguerra no resultaba funcional poner en duda el sistema penal
y, como luego directamente se prohibi hacerlo en muchos pases
98
, fue
de ese modo como sobrevivi la criminologa positivista, frecuentemente
en versin original y a veces en versin de entreguerras, y como tambin
lleg a la criminologa etiolgica de posguerra y su ideologa de la pena
como " t r at ami ent o" . El sello de la enseanza de la "escuela de Roma "
se encuentra en varios de nuestros autores ( CAJ ASK. en Bolivia, REYES ECHAN-
DA en Col ombi a, OLIVERA DAZ en Per , etc. ), en t ant o que ot ros siguieron
r umbos propi os, pero sin apart arse mucho de esa tendencia (RENGEL en
Ecuador ; DRAPKIN en Chile; PREZ PINZN en Col ombi a; MENDOZA en Vene-
zuela); la influencia belga parece aflorar en al guno de nuestros autores ( MA-
YORGA en Venezuela); una tentativa de aplicacin al medi o venezolano de
tesis mesolgicas y socio-etiolgicas realiz GMEZ GRILLO; tentativa sociol-
96
Cfr. KARL MANNHEIM, El hombre y la sociedad, pg. 24.
97
Vase ROSA DEL OLMO, pg. 92.
8
Cfr. supra, v, 9.
242 EL DESARROLLO D LA TEORA CRIMINOLGICA
gica t ambi n etiolgica y, por ende, compl ement ari a de los "fact ores indivi-
dual es", es la de SOLS QUIROGA en Mxico; VEIGA DE CARBALHO y ot ros
autores brasileos no se han salido de esta tendencia et i ol gi ca", incluso
la document ada obr a de MAYRINK DA COSTA, como t ampoco lo han hecho
los espaoles que escribieron en nuestras tierras ( BERNALDODEQUI ROZ, RUI Z
FUNES, RIVACOBA). Tambi n un enfoque etiolgico es el que presenta RODR-
GUEZ MANZANERA en Mxi co. Estas obras proporci onan una relativa idea
de la t emt i ca que se abar ca en nuestros congresos y reuniones regionales
y nacionales
100
.
Una excepcin t empr ana, aunque no supere el esquema etiolgico, fue
la obr a de Luis CARLOS PREZ en 1950. Este aut or col ombi ano destin
un largo captulo de su obr a a demost rar el racismo criminolgico siguiendo
de cerca al cubano FERNANDO ORTI Z, y denunci ando crudament e la intencio-
nalidad del raci smo. Solo faltaba un paso en esa obr a par a percatarse de
que el resto de la teorizacin etiolgica que recoge no es ms que una faceta
del ent ero discurso racista. El paso no fue posible en ese moment o, pero
quiz sea la que ms cerca estuvo de darl o.
La cri mi nol og a l at i noameri cana de cort e etiolgico t uvo t ambi n gran-
des activistas, que no escribieron una obr a de conj unt o, pero que ensearon
y escribieron trabajos monogrfi cos y realizaron i mport ant es labores clni-
cas y de reforma. En este r ubr o puede mencionarse a CARLOS BAMBARN
en el Per, JULIO ENDARA en el Ecuador, SCAR BLARDUNI en la Argent i na
y, sobre t odo, ALFONSO QUIROZ CUARN en Mxico. Este l t i mo acaso resul-
te el ms interesante, puest o que si bien realiz una enorme l abor en crimino-
loga clnica y compl et una obr a de conj unt o en medicina legal, se neg
sistemticamente a escribir una obr a de conj unt o de criminologa, pese a
haber sido la cabeza visible de la criminologa mexicana durant e muchos
aos, el inspirador y, en part e, realizador de la reforma penitenciaria mexica-
na de los primeros aos de la dcada del setenta, y un crtico severo de
los rganos del sistema penal de su pas, lo que le vali un relativo ostracismo
en varias oport uni dades. Est i mamos que QUIROZ CUARN nunca estuvo sa-
tisfecho con la criminologa etiolgica que explicaba, que no poda compagi-
narl a con sus fuertes at aques al funcionamiento del sistema penal y con
sus t rabaj os de estadstica criminal y costo social del delito. Quiz recogien-
do sus artculos periodsticos esto pueda verse con ms claridad que en los
trabajos formales. Es posible que si no hubiese sido envuelto por la ma-
na antiterica de buena part e de la generacin posterior al idealismo
postporfirista, y su formaci n sociolgica hubi era sido ms compl et a, QUI-
ROZ CUARN hubiese llevado a cabo una empresa crtica que an est por
realizarse en nuest ro margen.
No obst ant e, la criminologa etiolgica individual o biopsicolgica en
nuestro margen no ha sido un fenmeno t ot al ment e negativo acaso porque
el mal absol ut o no existe, pues no puede negarse que, con desigual fort una,
99
Cfr. LYRA, por ejemplo.
oo vase el documentado trabajo de ROSA DEL OLMO.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 243
llev a la institucionalizacin del personal penitenciario en varios pases,
inspir reformas penitenciarias que en algunos casos se l i mi t aron a renovar
edificios (no siempre par a mej or, como en el caso argent i no, en que se
const ruy un model o retributivo de corte nort eameri cano), pero en ot ros
mej or ar on el nivel tcnico del personal (en otros deriv hacia una absur da
militarizacin) y elimin algunos vicios groseros de la prctica del sistema
(Cost a Rica, Mxico). El model o argent i no de posguerra ejerci cierta in-
fluencia en la regin, por un accidente poltico, como fue el exilio poltico
de ms de una dcada que sufri su artfice, ROBERTO PETTINATO. Aunque
es evidente que, en general, las crceles l at i noameri canas siguen siendo cam-
pos de concentracin, no puede negarse que las pocas excepciones en que
pueden mostrarse cierto t rat o un poco menos degradant e y violento, se deben
a esta criminologa etiolgica individual y a su ideologa del t r at ami ent o.
En cuant o a su aspecto negativo, surge con t oda evidencia la forma
en que su "i deol og a del t r at ami ent o" cay sobre las leyes y los rganos
de los sistemas penales: el " t r at ami ent o" j ams pudo intentarse seriamente
a nivel masivo en Amrica Lat i na, puest o que los recursos inmensos que
demanda y que ni siquiera se aplicaron en los mi smos pases centrales
en nuest ro margen no existieron. Hubiese sido absur do cumplir con t odos
los recaudos que se i ncorporaron a las leyes y proporci onar la par adoj a
de convertir a los criminalizados en privilegiados en comparaci n con la
mayor a de la poblacin l at i noameri cana. La ideologa del " t r at ami ent o"
par a la "defensa soci al " y t odos sus matices y mezclas provoc un auge
de " me di da s " que nunca se cumpl i eron, ms que como recursos para elimi-
nar la garant a de lmite, racionalidad y legalidad de las penas. En los pocos
pases que ya t en an el "est ado peligroso sin del i t o", se reforzaron sus argu-
ment aci ones (Venezuela, por ejemplo) y en ot ros se intent su establecimiento
(Ecuador, Uruguay, Cost a Rica, etc. ). Con un furor disociativo neokant i ano
sin precedentes, a comienzos de la dcada del sesenta se comenz a redact ar
un "cdi go penal tipo l at i noamer i cano", cuya el aboraci n cont i nu a lo
largo de varias reuniones hast a 1979, en que se realiz la ltima en Buenos
Ai res, hospedada oficialmente por la di ct adura militar argentina. Ese t ext o,
cuya part e general estaba t ermi nada varios aos ant es, recoga un sistema
de penas sin lmites legales con el nombr e de "medi das de segur i dad", que
l ament abl ement e pas a varios cdigos que lo tuvieron en cuent a como
model o, especialmente en Cent roamri ca.
Buena parte de la jurisprudencia de nuest ro margen cont i nu com-
port ndose selectiva y arbi t rari ament e bajo el discurso de la "defensa soci al "
y el " pr ons t i co" , al mismo t i empo que esa terminologa se vulgariza-
ba por los medios masivos y persiste hasta hoy en tales niveles, reforzando
los estereotipos criminales clasistas y racistas de nuestro margen. En verdad,
esta criminologa etiolgica, biopsicolgica o individual (en que lo social
se incluye "factorialmente" o como quiera llamarse, con los ms curiosos
manej os acerca de la "causal i dad") no presenta su mayor inconveniente en
ser "l egi t i madora", sino en que impide percibir las relaciones macrosociales
y el anlisis del sistema penal, que queda excluido de su "campo cientfico".
244 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
Cabe aadir que una de las pretensiones ms ambiciosas de esta crimino-
loga etiolgica individual equvoca fue la de hacer realidad el viejo sueo
positivista: medir la peligrosidad. Puede decirse que el "pel i gr osmet r o"
se t rat a de construir en la posguerra, pues las tentativas anteriores no eran
t an tecnificadas o bien se limitaban a ser intuitivas, pese a que la idea de
su construccin, por regla general, proviene de antes de la guerra y se funda
en investigaciones llevadas a cabo en su t rascurso. En general, los "pel i gros-
met r os " (que "ci ent fi cament e" se l l aman "prognosi s estadstica") consisten
en estudiar un nmer o ms o menos numer oso de reincidentes y cuantificar
" caus as " de reincidencia. Con base en ello se construye una t abl a, se suman
las causas presentes y ausentes en cada caso futuro y se obtiene el porcentaje,
o bien se asigna un nmer o de punt os a cada " c a us a " y se suman los punt os,
aunque hubo al gunos ms compl i cados. Estas t abl as se desarrollaron por
algunos autores en Al emani a y en los Est ados Uni dos
101
. Fue famosa la
de los esposos GLUECK y nuevos intentos se realizan hasta hoy, aunque siem-
pre fracasaron, lo cual no es de extraar, pues ni siquiera supieron capt ar
bien el estereotipo y, adems, obvi ament e, no pod an tener en cuent a el
resultado deteriorante y condicionante del proceso y de la institucionalizacin.
16. LA INEQUIVOCIDAD ETIOLGICA DESDE LA POSGUERRA:
CRIMINOLOGAS BIOLOGISTAS, RACISTAS Y GENOCIDAS
La criminologa etiolgica individual de los ltimos cincuenta aos se
divide ent re la corriente de que acabamos de ocuparnos y un reduccionismo
biolgico nada novedoso en cuant o a su ideologa, aunque dispone de una
nueva y progresiva potencia tecnolgica que puede permitirse llevar a cabo
sus propuest as racistas y genocidas, en forma tal que empalidecera t odos los
anteriores genocidios de la sociedad industrial. No solamente los crmenes
nazis seran infantiles, sino que los justificara la mi sma ideologa i nvent ada
por los europeos par a explicar su genocidio colonial y que un da instrumen-
t aron Hitler y sus secuaces cont r a ot ros europeos.
Frent e a la criminologa etiolgica individual, que ent ra en tensin con
los derechos humanos por su contradiccin irreductible con estos, se mant i e-
ne una criminologa etiolgica individual que no tiene tensin ni cont radi c-
cin con los derechos humanos, por que los i gnora o los desprecia. Se t r at a
del model o de "cr i mi nobi ol og a" que corresponde a las "derechas cent ral es"
nuevas y viejas, es decir, a la enorme gama que va desde los part i dos
enmarcados institucionalmente en los pases centrales y domi nant es en varios
de ellos, hast a los neonazis y el ku-klux-klan. El reduccionismo biolgico
siempre ha sido una usina ideolgica al servicio de los partidos conservadores
centrales, de los movimientos racistas, de la resistencia a los derechos huma-
nos y de los grupos neonazis.
101 Acerca de ellas, cfr. GPPINGER, pgs. 241-276, y PINATEL, pg. 613.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 245
Lament abl ement e, el reduccionismo biolgico no es solo una ideologa,
que sera despreciable por su simplismo y por su bur da falsedad, sino que
es t ambi n una prctica eliminatoria y mut i l ant e, que se ha aplicado y se
sigue llevando a cabo en el centro y en nuestro margen. Desgraci adament e,
las facultades de medicina son, en estos casos, las usinas reproduct oras de
esta ideologa, financiada t rasnaci onal ment e por las empresas product oras
de drogas cont rol adoras de conduct a. Aunque parezca paradj i co, donde
menos abi ert ament e se utiliza esta biocriminologia es en Al emani a Federal,
por obvias razones de imagen internacional. Donde la ideologa se manifiesta
francament e, en libros e investigaciones en que se falsea t odo o se apela
a interpretaciones infantiles, es en los Est ados Uni dos. La base de la discusin
en t or no al reduccionismo biolgico nort eameri cano es una teora, o como
quiera llamarse se supone una "ci enci a" y hast a una "superci enci a"
sinttica, que se conoce como sociobiologa. La tesis simplista de su exposi-
t or es algo bast ant e viejo: las diferencias genticas condicionan diferencias
humanas, no solo de cociente intelectual, sino de otras calidades psicolgicas
que son claves del xito, que son las que justifican las diferencias sociales
(W ILSON, EDW ARD) , lo que no pasa de ser una nueva "meri t ocraci a biolgi-
c a " , con la cual nos sorprende dicha supuesta "nueva ci enci a", despus
de novent a aos de la innegable admisin de su falsedad en Eur opa, particu-
l arment e, como vimos, a partir de DURKHEIM. SU aut or se procl ama "zol o-
go de ot ro pl anet a compl et ando un catlogo de las especies sociales de la
Ti er r a". " En esta visin macroscpica dice las humani dades quedan
reducidas a ramas especializadas de la biologa; la historia, la biografa
y la narrat i va pasan a ser los protocolos de investigacin de la histologa
humana, y la ant ropol og a y la sociologa constituyen j unt as la sociobiologa
de una sola especie de pr i mat es"
1 0 2
. Est o no se publica en el siglo pasado,
sino en 1975.
La tesis de la meritocracia biolgica "r edescubi er t a" como una gran
novedad por los "soci obi l ogos", no es ot ra cosa que una visin muy poco
disimulada de las viejas tesis de GODDARD y su mrito por "cociente intelec-
t ua l " . Las viejas tesis de GODDARD de la dcada del veinte fueron ret omadas
en la posguerra por HENRY E. GARRET, profesor de Col umbi a, quien repro-
duj o grficamente el viejo cuent o de la familia Kallikak en 1955, en un
gr abado en que la r ama sana t ermi naba en parej a " nor ma l " y atuendos
puri t anos y la enferma con cuernos, en forma que presenta gran analoga
con los dibujos usados durant e el nazi smo par a esquematizar las consecuen-
cias de " l a amenaza de los subhombr es"
1 0 3
. Aos despus, en plena lucha
por los derechos civiles, GARRET sostendra que no puede mezclarse la raza
bl anca con la negra, por que surgira una raza con inferior cociente intelectual
que el de la bl anca actual, y esa aparent ement e pequea diferencia de cociente
es la que explica la distancia entre la civilizacin y el salvajismo. Ms de
medi o milln de panfletos de este "ci ent fi co" fueron repartidos por los
102
WILSON, EDWARD, pg. 547.
103
Cfr. SCHILLING, pg. 160.
246 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
racistas nort eameri canos en esos aflos, y hast a 1975 segua publ i cando sus
"gr andes descubri mi ent os"
104
.
Est a meritocracia por cociente intelectual fue poderosament e reforzada
por las investigaciones de ot ro cientfico ingls, sir CYRI LBURT, quien sobre
la base de investigaciones acerca de mellizos habra demost rado que la inteli-
gencia es un rasgo gentico que el medi o no puede cambiar, con lo que
influy en la ley inglesa de educacin de 1944, l ogrando que los nios que
no tuviesen la habilidad de los estratos altos y medios quedasen excluidos
de la enseanza profesional terciaria. En aos posteriores se sospech que
las investigaciones de BURT eran inventadas y hasta parece ser que invent
col aboradores que nunca t uvo
1 0 5
.
En 1973, RICHARD J. HERRNSTEIN, profesor de Har var d, public un li-
bro intitulado Cociente intelectual en la meritocracia, y en 1986, j unt o con
JAMES Q. W ILSON, t ambi n profesor de dicha universidad, publica un volu-
men pl agado de interpretaciones har t o simplistas, con el ttulo Crimen y
naturaleza humana, en cuya por t ada lleva el presunt uoso subttulo " El estu-
dio definitivo de las causas del cr i men", que constituye la ltima expresin
de la criminologa de la ultraderecha ameri cana. Obvias razones polticas
actuales obligan a esos aut ores a morigerar su meritocracia biolgica en
lo que respecta a los negros, donde niegan o, por lo menos, afirman
que no est pr obado que haya factores constitucionales raciales que ex-
pliquen las altas tasas de incidencia criminal, pese a que el libro no deja
ni nguno de los argument os biologistas por i nst rument ar y most rarl os como
una novedad, entre ellos la invencin de un nuevo "del i t o nat ur al ' ' , la acepta-
cin de la estadstica como criminalidad real o, al menos, como claro indi-
cador de la misma, las investigaciones sobre mellizos, las tablas de prognosi s,
etctera. Afirman que no constituyen "f act or es" los mensajes violentos de
la televisin, por que "se ha compr obado" que los nios obligados a ver
filmes como "Las s i e" se volvan ms agresivos que los que pod an ver ot ros
como " Los i nt ocabl es". Su punt o de part i da es cont radi ct ori o, pues se funda
en la "et ol og a" instintivista de TINBERGEN (pg. 40) y en la teora de la
conduct a del conduct i smo (pg. 43), lo que califican de "ecl ct i co", cont ra-
diccin que ms bien representa una yuxtaposicin terica que les permite
sumar dos formas de cont rol : el tecnobiolgico y el neoconductista o t ecno-
conduct i st a, es decir, LORENZ y SKINNER en una nica versin criminolgica.
No vale la pena detenerse en la reiteracin de argument os ya expuestos
con mayor coherencia, que concluye en un pl ant eo etiolgico que afi rma
la existencia de " c a us a s " genticas y sociales en forma de interaccin, pero
cuya conclusin es por dems sorprendente: "Sabemos que el crimen, co-
mo cualquier comport ami ent o humano, tiene causas, y que la ciencia ha
hecho progresos y har ms progresos en la identificacin de las mi smas,
pero el verdadero proceso por el cual aprendemos a evitar el crimen requiere
104
Vase CHOROVER, pg. 72.
105
Cfr. CHOROVER, pg. 73.
EL DESARROLLO DEL DISCURSO ETIOLGICO INDIVIDUAL 247
que los tribunales acten como si el crimen fuese el resul t ado de la libre
eleccin
106
. En sntesis, este curioso libro es una mezcla de biologismo ins-
tintivista con conduct i smo, que concluye en la necesidad de mant ener una
justicia penal retributiva y sin consideracin social al guna. Su ignorancia
de la teora sociolgica es prct i cament e t ot al , y lo ms curioso en cuant o
a la "nat ural eza huma na " es que cont rapone el concepto hedonista de BENT-
HAM al del "buen sal vaj e" de ROUSSEAU, par a quedarse en el "j ust o me di o"
de ARISTTELES, de cuyo "ani mal soci al " deducen que la conduct a es resul-
t ado de la interaccin misteriosa de lo gentico y lo social. La superficialidad
de estos argument os es evidente, aunque la difusin que ha al canzado el
libro es poco comn y hart o llamativa.
Lament abl ement e, la criminologa biolgica no se ha quedado en mera
teorizacin ni se agot a t ampoco en la especulacin de las derechas centrales,
sino que tiene una prctica que es al armant e y amput at i va. Una de sus
ms graves consecuencias fue la tcnica i nspi rada en t rabaj os con simios
de investigadores nort eameri canos que i nt roduj o el port ugus EGAS MONI Z,
quien en col aboraci n con el neuroci ruj ano ALMEIDA LI MA comenz a prac-
ticar, en 1935, la comnment e l l amada " l obot om a" , que consista en agredir
las clulas conectoras de los lbulos prefrontales. MONI Z realiz un centenar
de operaciones de esta nat ural eza, hast a que en 1944 un paciente le agrade-
ci dejndole invlido con un disparo en la col umna. En 1949 recibi el
Pr emi o Nobel por esos t rabaj os, compart i do con HESS, que realizaba expe-
ri ment os profundos en el cerebro de gatos medi ant e la i nt roducci n de mi-
croelectrodos, valindose del i nst rument o "est er eot xi co", que permitira
la activacin de zonas muy bien localizadas del cerebro sin mayor lesin
de las capas ms superficiales. La introduccin de electrodos permitira luego
el moni t oreo y el cont rol quirrgico de la conduct a, mucho ms preciso,
pret endi endo cont rol ar la violencia por este medi o e i gnorando los efectos
colaterales, que casi siempre fueron y siguen siendo di si mul ados. La t ecnol o-
ga del cont rol biolgico por va quirrgica ha avanzado en forma acelerada,
provocando siempre un det eri oro y un cambi o de personal i dad considerables,
lo que ha generado las ms fuertes crticas. Lament abl ement e, en Amri ca
Lat i na se han pract i cado intervenciones l obot mi cas y estereotxicas con
consentimiento expreso de los jueces y aun sin este, con el fin de modificar
conduct as violentas. En algunos casos, las personas han sufrido un deterioro
terrible y los hechos se han ocul t ado.
En la dcada del ao sesenta resucit en los Est ados Uni dos la teora
l ombrosi ana de la "epilepsia l ar vada" con el nombr e de "di sfunci n cerebral
m ni ma" , sndrome que se supone propi o de algunos nios hiperactivos
y que justifica el cont rol qumico precoz de la conduct a, con fuertes sedati-
vos y tranquilizantes, cuyo efecto, a la larga, es t an amput at i vo como el
de la microciruga cerebral. En Amri ca Lat i na, los psicofrmacos indicados
i ndi scri mi nadament e par a personas institucionalizadas psiquiatrizados y
criminalizados y el comercio que de ellos se tolera en las crceles, donde
106
HERRNSTEIN-WILSON, pgs. 528-529.
248 EL DESARROLLO DE LA TEORA CRIMINOLGICA
los institucionalizados los usan como forma de sustraerle t i empo a la prisin,
generando una fuente de ingresos par a el personal , es t ambi n, a la larga,
una manera de det eri oro amput at i vo que no resulta t an espectacular como
el provocado por los sistemas penales musul manes, pero quiz sea peor
en cuant o a sus consecuencias. Poco i mport a que el det eri oro fsico ocurra
bajo la cobert ura del discurso cientfico o del teocrtico: lo que interesa
es que se aut ori za o se i mpone un det eri oro intencional a la persona, que
en el caso musul mn afecta alguna extremidad, y en el caso nuest ro, la
totalidad de la personalidad por lesin cerebral irreversible. Respecto al
deterioro qumico precoz de los nios medi ant e el invento de la "di sfunci n
cerebral m ni ma", en Amrica Lat i na como fenmeno masivo no pasa de
los sectores de clase medi a. El mayor deterioro precoz en nuest ro margen,
obvi ament e, es por desnutricin y carencias sanitarias elementales.
Vale la pena cerrar esta breve visin de la biologizacin criminolgica
en las ltimas dcadas, con la mencin de una tesis que t ambi n hizo fu-
ror en la dcada del sesenta y que hoy est casi olvidada. Nos referimos
a una resucitacin diferente del l ombrosi ani smo, en una nueva versin del
"cri mi nal n a t o " que se crey confirmar mediante el descubrimiento de que
una anormal i dad cromosmi ca (la frmul a XYY, o sea, un cr omosoma
Y adicional, pues la frmula femenina es XX, y la mascul i na, XY) provocaba
un sensible aument o de est at ura, una ligera debilidad ment al , y que su fre-
cuencia en personas criminalizadas y psiquiatrizadas era ms alta que en
la poblacin en general, lo que se entendi como la prueba cont undent e
de que el cr omosoma Y adicional era el "r esponsabl e" de un nmer o de
psicopatas y conduct as desviadas. Est a interpretacin simplista fue de pron-
t o puesta en duda por varios investigadores, ya que las diferencias entre
las personas institucionalizadas y no institucionalizadas se fueron acort ando
hasta llegar a ser muy pequeas cuando el grupo de cont rol perteneca a
la misma clase social que los institucionalizados. Por ot ra par t e, la tesis
de los estereotipos permite explicar an ms claramente estas pequeas dife-
rencias: la est at ura y corpulencia de los port adores del cromosoma Y adicio-
nal les hace ms not ori os y ms adecuados al estereotipo, sin cont ar con
la mayor vulnerabilidad aadi da por su relativa debilidad ment al . De las
dos "vuel t as a la vi da" l ombrosi ana, esta fue la ms inofensiva, pues el
nico resultado que produj o fue la creacin de fuentes de t rabaj o par a inves-
tigadores, a diferencia de la disfuncin cerebral m ni ma, que ser causa
de muchos deterioros precoces por medios qu mi cos. No conocemos tentati-
vas de extender la interpretacin l ombrosi ana del genetismo Y adicional
a la versin racista del "cri mi nal n a t o " , pero es posible que el rpi do descr-
dito de la teora por los cont radi ct ori os resul t ados de las investigaciones
haya i mpedi do un nuevo furor colonialista y racista sobre argument os
genticos
107
.
107
Acerca del cromosoma Y adicional, sntesis y bibliografa, cfr. TAYLOR-WALTON-
YOUNG, pg. 62; PINATEL, pgs. 359-362.
B I B L I O G R A F A
ANIYAR DE CASTRO, LOLA: Criminologa de la reaccin social, Maracaibo, 1977.
ABBAGNANO, N.: L'uomo progetto 2000. Dialogo con Giuseppe Greco, Roma, 1980.
Dizionario di Filosofa, Torino, 1980.
ABRAHAMSEN, DAVID: The Psychology of Crime, New York, 1960.
ALEXANDER, FRANZ - STAUB, HUGO: Der Verbrecher und seine Richter, W ien, 1929
(hay trad. castellana, El delincuente y sus jueces desde el punto de vista psi-
coanaltico, trad. de W . Goldschmidt y V. Conde, Madrid, 1935).
ALPERT, HARRY: Durkheim, trad. de Jos Medina Echavarra, Mxico, 1949.
AMADO, JORGE: Tenda dos milagres, Sao Paulo, 1969.
ARCINIEGAS, GERMN: Amrica en Europa, Bogot, 1980.
ARGUMEDO, ALCKA: LOS laberintos de la crisis. Amrica Latina: poder transna-
cional y comunicaciones, Buenos Aires, 1985.
ASSOUN, PAUL - LAURENT: Freud. La filosofa y os filsofos, Barcelona, 1922.
ASTRADA, CARLOS: El marxismo y las escatologas, Buenos Aires, 1969.
B
BARAN, PAUL A.: A economa poltica de desenvolvimento, Rio de Janeiro, 1977.
BARATTA, ALESSANDRO: Criminologa librale e ideologa dea difesa sociale, en La
Questione Crimnale, Bologna, I, gennaio-aprile 1975, pg. 7.
BASTIDE, ROGER: AS religioes africanas no Brasil, Sao Paulo, 1971.
O candombl da Bahia, Sao Paulo, 1978.
"Historia del papel desempeado por los africanos y sus descendientes en la
evolucin socio-cultural de Amrica Latina", en UNESCO, introduccin a la
cultura africana en Amrica Latina! Pars, 1979, pg. 51.
BATAILLON, M.-SAINT-LU, A.: El padre Las Casas y la defensa de los Indios, Bar-
celona, 1976.
BECCARIA, CESARE: Opere diverse del Mrchese Cesare Beccaria Bonesana, Napoli,
1770.
BENTHAM, J.: Thorie des peines et des recompenses, Pars, 1825.
BERGALLI, ROBERTO: Crtica a la Criminologa, Bogot, 1982.
BERISTIN, ANTONIO: La pena retribucin y las actuales concepciones criminolgi-
cas, Buenos Aires, 1982.
"Concepto interdisciplinar de la criminologa: carencias y complementos en
Homenaje a Hilde Kaufmann, Buenos Aires, 1985.
BERNALDO DE QUIROZ, CONSTANCIO: Criminologa, Puebla, 1957.
Las nuevas teoras de la criminalidad, Madrid, 1908.
250 BIBLIOGRAFA
BIRKBECK, CHRISTOPHER H.: La criminologa comparada y las perspectivas para el
desarrollo de una teora latinoamericana, multicopiador, paper para el semi-
nario internacional de Mrida, noviembre de 1985.
BLANCO, JOS JOAQUN: Se llamaba Vasconcelos, Mxico, 1977.
BLARDUNI, SCAR: "Derecho penal y criminologa", en Revista de Derecho Penal
y Criminologa, Buenos Aires, 1972, 1, pg. 92.
BLOCH, ERNST: Soggetto-Oggetto. Commento a Hegel, Bologna, 1980.
Karl Marx, Bologna, 1972.
BOFF, LEONARDO: Sao Francisco de Assis: Ternura e Vigor, Petrpolis, 1981.
BONGER, WILLEM: Criminalit et conditions conomiques, Amsterdam, 1905.
Introduccin a la criminologa, trad. de A. Pea, Mxico, 1943.
Criminality and Economic Conditions, Boston, 1916.
BRANDT, W.: Informe de la Comisin, Dilogo Norte-Sur, Mxico, 1981.
BREHIER, MILE: Historia de la filosofa, Buenos Aires, 1956.
BRITO FIGUEROA, FEDERICO: Historia econmica y social de Venezuela, Caracas, 1979.
BROWUN, DIANA/ VILAS BOAS CONCONE, MARA H./ NOGUEIRA NEGRAO, LISIAS BIRMAN,
PATRICIA SAIBLITA, ZEILA: Umbanda e poltica, Rio de Janeiro, 1985.
BULNES, FRANCISCO: El porvenir de las naciones latinoamericanas ante as recientes
conquistas de Europa y Norteamrica (Estructura y evolucin de un conti-
nente), Mxico, (1940) (I
a
ed. de 1899).
BUNGE, CARLOS OCTAVIO: Nuestra Amrica. Ensayo de psicologa social, Buenos
Aires, 1903.
BUNGE, MARIO y otros: Epistemologa. Curso de actualizacin, Barcelona, 1980.
BUBER, MARTN: YO y t, trad. de Horacio Crespo, Buenos Aires, 1969.
C
CAJIAS K., HUSCAR: Criminologa, La Paz, 1964.
CAMARGO MARN, CSAR: El psicoanlisis en la doctrina y en la prctica judicial,
Madrid, 1931.
Catecismo, Nuevo Catecismo para adultos, Versin integra del Catecismo holan-
ds, Barcelona, 1969.
CAPRA, F.: The tao of Physics. An Exploration of the Parallels between Modern
Physics and Eastern Mysticism, London, 1975.
CRDENAS, EDUARDO JOS/ PAYA, CARLOS MANUEL, CARLOS OCTAVIO, BUNGE (1875-1918),
en Biagini (coord.), El movimiento positivista argentino, Buenos Aires, 1986.
CARDOSO, CIRO F. S./ PREZ BRIGNOLI, HCTOR: Historia econmica de Amrica La-
tina, Barcelona, 1979.
CARNAP, RUDOLF: "Psicologa en lenguaje fisicalista", en Ayer y Otros, El positivis-
mo lgico, compilado por ..., Mxico, 1965.
CASTEX, MARIANO N./ CABANILLAS, ANA M.: Apuntes para una psicosociologa carce-
laria (multicopiador), Buenos Aires, 1986.
CARPENA, FRUCTUOSO: Antropologa criminal, Madrid, 1909.
CIAFARDO, ROBERTO: Criminologa, Buenos Aires, 1981.
CIPOLLA, CARLOS: Historia econmica de a poblacin mundial, Barcelona, 1982.
CLARK, KENNETH B.: Ghetto negro. Los dilemas del poder social, Mxico, 1968.
CLINARD, MARSHAL B. (Comp.): Anomia y conducta desviada, Buenos Aires, 1967.
COL, G. D. H.: Historia del pensamiento socialista, Mxico, 1957.
BIBLIOGRAFA 251
COLEMAN, JOHN: "Significado de los nuevos movimientos religiosos", en Conci-
lium, 181, 1983, pg. 28.
COLUMBRES, ADOLFO: La colonizacin cultural de la Amrica indgena, Quito, 1976.
COLUCCIO, FLIX: Cultos y canonizaciones populares de Argentina, Buenos Aires,
1986.
COUSTEAU, JACQUES-IVES: " LOS satlites de la muerte", en Clarn, Buenos Aires,
reproduccin del New York Times, 22 de febrero de 1983.
CONDARCO MORALES, RAMIRO: Zarate: el "temible" Vilka. Historia de la rebelin
indgena de 1899, La Paz, 1965.
CRIPPA, ADOLFO, COORDENADOR: AS idias polticas no Brasil, Sao Paulo, 1979.
CH
CHATELET, FRANCOIS: Historia de las ideologas, Mxico, 1981.
CHIAPPE, MARIO/LEMLIJ, MOISS/MILLONES, LUIS: Alucingenos y chamanismo en el
Per contemporneo, Lima, 1985.
CHIARAMONTE, JOS CARLOS: Formas de sociedad y economa en Hispanoamrica,
Mxico, 1984.
CHOROVER, STEPHAN L.: Del gnesis al genocidio. La sociobiologa en cuestin,
Madrid, 1985.
CHRISTIE, NILS: Abolir le pena? II paradosso del sistema pnale, Torino, 1985.
D
DARWIN, CHARLES: La descendencia del hombre, Madrid, 1885.
Origen de las especies por medio de la seleccin natural o conservacin de as
razas en sus luchas por la existencia, Valencia, s. f.
DEANE, PHYLLIS: A evalucao das idias econmicas, Rio de Janeiro, 1980.
DE GREEF, ETINNE: LOS instintos de defensa y simpata, trad. de E. More, Lima,
1967.
DEIVE, CARLOS ESTEBAN: Vud y magia en Santo Domingo, Sto. Domingo, 1979.
DEKEMA, H. J.: Schuldbeleving bij jongens, Assen, 1963.
DELAGAAUW, B.: La historia como progreso, trad. de Jos Rovira, Buenos Aires,
1968.
DEL RE, MICHELE: Culti emergenti e diritto pnale, Universit di Camerino, Jo-
vene, 1982.
DESCHAMPS, HUBERT: Storia della trata dei negr dall'antichita ai giorni nostri, Mi-
lano, 1974.
DEVOTO, FERNANDO/ ROSOLI, GIANFAUSTO: La inmigracin italiana en la Argentina,
Buenos Aires, 1985.
Di TULLIO, BENIGNO: Manuale di Antropologa e Psicologa crimnale, Roma, 1931.
Tratado de Antropologa Criminal, Buenos Aires, 1950.
DOBB, MAURICE: Estudios sobre el desarrollo del capitalismo, Mxico, 1983.
DOMNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Las clases privilegiadas en la Espaa del Antiguo
Rgimen, Madrid, 1973.
Los Judeoconversos en Espaa y Amrica, Madrid, 1971.
DOSTOYEVSKI, FEDOR: LOS hermanos Karamazov, Madrid, 1974.
252 BIBLIOGRAFA
DRAGO, Luis MARA: LOS hombres de presa, Ensayo de Antropologa Criminal, Bue-
nos Aires, 1888 (2
a
ed., Buenos Aires, 1921).
DRAPKIN SENDEREY, ISRAEL: Criminologa, trad. de Ester Kosovski, Sao Paulo, 1978.
DUBITSCHER, FRE: Asoziale Sippen. Erb-und Sozialbiologische Untersuchugen, Leip-
zig, 1942.
DUGUIT, LON: El pragmatismo jurdico, Madrid, 1924.
DURKHEIM, MILE: Le suicide. tude de sociologie, Paris, 1897.
De la divisin du travail social, Paris, 1893.
Les regles de la mthode sociologique, Paris, 1895.
DUVIOLS, PIERRE: La destruccin de las religiones antiguas durante la Conquista y
la Colonia, Mxico, 1977.
E
EDELHERTZ, HERBERT/WALSH, MARILYN: The White-Collar Challenge to nuclear Sa-
feguards, Lexington, 1978.
EHRLICH, PAUL R.: The Population Bomb, New York, 1968.
EHRLICH, PAUL R./SAGAN, CARL-KENNEDY, DONALD-ORR ROBERTS, WALTER: O invern
nuclear, Rio de Janeiro, 1985.
ENGELS, FEDERICO: El origen de a familia, a propiedad privada y el Estado, Mos-
c, 1966.
ESPINOSA, BARUCH: tica demostrada segn el orden geomtrico, trad. de Vidal
Pea, Madrid, 1980.
ESTRADA, ALVARO: Vida de Mara Sabina, la sabia de los hongos, Mxico, 1977.
EXNER, FRANZ: Biologa criminal en sus rasgos fundamentales, trad. de Juan del
Rosal, Barcelona, 1957.
F
FACO, RUI: Cangaceiros e fanticos. Genese e lutas, Rio de Janeiro, 1983.
FANN, FRANTZ: LOS condenados de la tierra, Mxico, 1965.
Pele negra, mscaras blancas, Salvador, Baha, 1983.
FARAMAZYAN, RACHIK: "Papel de la comunidad cientfica en la conversin de la
industria armamentista", en UNESCO, Revista Internacional de Ciencias So-
ciales, 95, 1983, pg. 299.
FATONE, VICENTE: Ensayos sobre hindusmo y budismo, Obras completas, t. i,
Buenos Aires, 1972.
FEENBERG, ANDREW: Ms all de la supervivencia. El debate ecolgico, Madrid,
1982.
FERRAROTTI, FRANCO: El pensamiento sociolgico de Augusto Comte a Max Hork-
heimer, Barcelona, 1975.
FERRI, ENRICO: Socialismo e criminalit, Tormo, 1883.
Sociologa criminal, trad. de A. Soto y Hernndez, Madrid, s.f.
Los nuevos horizontes del derecho y del procedimiento penal, trad. de I.
Prez Oliva, Madrid, 1887.
/ delinquenti nell'arte, Genova, 1896.
FEUERBACH, JOHANN PAUL ANSELM RITTER VON: Revisin der Grundstze und Grund-
begriffe des positiven pnlichen Rechts, 1979.
BIBLIOGRAFA 253
FIGUEIREDO DAS, JORGE DE-DA COSTA ANDRADE, MANUEL: Criminologa. O homem
delinqente e a sociedade crimingena, Coimbra, 1984.
FINOT, JUAN: La agona y la muerte de as razas, Madrid, 1912.
FOUCAULT, MICHEL: Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisin, Mxico, 1984.
FRANK, ANDR GUNDER: Capitalismo y subdesarrollo en Amrica Latina, Mxico,
1982.
FREELAND JUDSON, HORACE: nota de su libro "El octavo da de la Creacin", en
La Razn, Buenos Aires, 23, 2/86.
FREUD, SIGMUND: El malestar en la cultura, Obras completas, Madrid, 1974, VIII.
Ttem y tab, idem, t. v.
FRIBERG, M.: A dnde vamos? Cuatro visiones de la crisis mundial, Fundacin
Bariloche, 1985.
FRIEDLANDER, KATE: The Psychoanalytica Approach to Juvenile Delinquency, New
York, 1947.
FROMM, ERICH: Anatoma da destrutividade humana, Rio de Janeiro, 1979.
FURTADO, CELSO/VARSAVSKY, SCAR y otros: El Club de Roma, Anatoma de un
grupo de presin, Mxico, 1976.
G
GALEANO, EDUARDO: Memorias del fuego, II, Las caras y las mscaras, Mxico,
1985.
GALTON, FRANCIS: Hereditary Genuis, London, 1892.
GARAUDY, ROGER: Apelo aos vivos, Rio de Janeiro, 1981.
Promesas del Islam, Madrid, 1982.
GARCA MNDEZ, EMILIO: Eplogo a a edicin castellana de Rusche y Kirchheimer,
Bogot, 1984, pg. 255.
GARIBAY K., NGEL Ma./LEN PORTILLA, MIGUEL: Visin de os vencidos, Mxico,
1961.
GAROFALO, RAFAEL: La Criminologa, trad. de Pedro Dorado, Madrid, s.f.
GLEZERMAN, G./ KURSANOV, G.: Materialismo histrico, Buenos Aires, 1973.
GLOBAL 2000. Der Bericht an den Prsidenten, Frankfurt, 1980.
GLUECK, SHELDON AND ELEONORE: Physiche and Delinquency, N. York, 1956.
GOBINEAU, ARTHUR DE: Essai sur l'ingalit des races humaines, Paris, 1984.
GOETZ, WALTER/ WIENDONFELD, KURT/ MONTGELAS, MAX/BRANDENBURG, ERICH: Histo-
ria Universal, trad. de Garca Morente, Madrid, 1936.
GOFMAN, J.W ./ STERNGLASS, E. J. y otros: Processo al nucleare. Harrisburg era
prevedibile ... e domani? Milano, 1981.
GMEZ GRILLO, ELIO: Introduccin a la criminologa, con especial referencia al
medio venezolano, Caracas, 1966.
GMEZ, EUSEBIO: La mala vida en Buenos Aires, Buenos Aires, 1908.
GMEZ VALDERRAMA, PEDRO: Muestras del diablo, Caracas, 1980.
GONZLEZ PRADA, MANUEL: "Nuestros indios", en Horas de lucha, Lima, s.f. re-
producido en Zea, Precursores del pensamiento latinoamericano contempo-
rneo, Mxico, 1979.
GOPPINGER, HANS: Angewandte Kriminologie, Ein Lei Leitfaden fr die Praxis. Un-
ter Mitarbeit von werner Maschke, Berln, 1985.
Kriminologie. Eine Einfhrung, Mnchen, 1971.
254 BIBLIOGRAFA
GORDON WASSON, R.: El hongo maravilloso: Teonanacatl. Micolatra en Mesoa-
mrica, Mxico, 1983.
GRAHAM, RICHARD: Escravidao, reforma, imperialismo, Sao Paulo, 1979.
GRANADA, DANIEL: Resea histrico-descriptiva de antiguas y modernas supersti-
ciones del Rio de la Plata, Montevideo, 1896.
GRAVES, TED/W OODS, CLYDE M.: The Process of Medical Change in Highland Gua-
temalan Town, University of California, 1973.
GUITARTE, GUILLERMO, CUERVO: Henrquez Urefta y la polmica sobre el andalucismo
dialectal de Amrica, en Vox Romnica, xvn, 1958.
GUSFIELD, JOSEPH R.: "El paso moral: El proceso simblico en las designaciones
pblicas de la desviacin", en Estigmatizacin y conducta desviada, recop.
de Rosa del Olmo, Maracaibo, s. f., pg. 73.
H
HABERMAS, JURGEN: Ciencia y tcnica como "ideologa", Madrid, 1984.
HANOTAUX, GABRIEL: Histoire ilustre de la guerre de 1914, Pars, 1916 (fascculos
de a poca).
HARING, BERNHARD: tica de la manipulacin. En medicina, en control de a con-
ducta y en gentica, Barcelona, 1978.
HARRIS, MARVIN: El desarrollo de a teora antropolgica. Historia de as teoras
de la cultura, Madrid, 1983.
HAYA DE LA TORRE, VCTOR MANUEL: El anti-imperialismo y el APRA, Lima, 1972.
HEIDEGGER, MARTIN: Die Selbtsbehauptung der deutschen Universitat. Rede, ge-
halten bei der feierlichen Ubernahme des Rektorats der Universitats Freiburg
i. Br. am 27. 5. 33, Breslau, 1933.
HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH: Lecciones sobre a filosofa de la historia uni-
versal, Madrid, 1980.
Principios de la filosofa del derecho, Buenos Aires, 1975.
HEILBRONER, ROBERT L.: Entre capitalismo y socialismo, Madrid, 1972.
HEINEMANN, FRITZ: Existenz-Philosophie lebendig oder tot?, Stuttgart, 1954.
HENTIG, HANS VON: Criminologa. Causas y condiciones del delito, Buenos Aires,
1948.
HENRQUEZ UREA, PEDRO: Sobre el andalucismo dialectal de Amrica, Buenos
Aires, 1932.
HERKOVITZ, M.: El hombre y sus obras, Mxico, 1952.
HERRN, RUDIGER: Freud und die Krminologie, Einfhrung in die psychoanalytische
Kriminologie, Stuttgart, 1973.
HERRNSTEIN, RICHARD J.: Iq in the Meritocracy, Boston, 1973.
HOOTON, E. A.: The American Criminal: An Anthropological Study, Cambridge,
1939.
HOUTART, F.: "Conflictos armados y agresiones econmicas: las relaciones Norte-
Sur como forma y factor de guerra" en Concilium, 1983, nm. 184, 22.
Religioes e modos de producao pr-capitalistas, Sao Paulo, 1982.
HULSMAN, LOUK/BERNAT DE CALIS, JACQUELINE: Peines perdues. Le systme en ques-
tion, Paris, 1982.
HUNTHAUSEN, RAYMOND G.: "Abrustung - herausgeforderter Glaube" en Orien-
tierung, 15/2/82.
BIBLIOGRAFA 255
HURBON, LAENNEC: Dios en el Vud haitiano, Buenos Aires, 1978.
HURWITZ, STEPHAN: Criminologa, Barcelona, 1956.
I
IANNI, OCTAVIO: Esclavitud y capitalismo, Mxico, 1976.
IGNATIEFF, MICHAEL: Le origini del penitenziaro, Milano, 1982.
IMBELLONI, JOS: Religiosidad indgena americana, Buenos Aires, 1979.
INGENIEROS, JOS: Criminologa, Madrid, 1913.
"Crnicas de viaje (Al margen de la ciencia) 1905-1906", en Obras comple-
tas, vol. v, Buenos Aires, 1957.
INIKORI, JOSEPH E.: La trata negrera del siglo XV al XIX, Serbal/UNESCO, Bar-
celona, 1981.
INSTITUTO FE Y SECULARIDAD: Sociologa de la religin. Notas crticas, Madrid,
1976.
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS: Sistemas penales y Derechos Hu-
manos en Amrica Latina. Informe Final, Buenos Aires, 1986.
J
JACQUARD, ALBERT: "La ciencia frente al racismo", en UNESCO, Racismo, ciencia y
pseudo-ciencia, Pars, 1984.
JAFFE, HOSEA: frica. Movimenti e lotte di iberazione, Milano, 1978.
JAULIN, ROBERT: El etnocidio a travs de las Amricas. Textos y documentos reu-
nidos por ..., Mxico, 1976.
JAURETCHE, ARTURO: El Medio pelo en la sociedad argentina, Buenos Aires, 1973.
JERVIS, GIOVANNI: Manuale critico di psichiatria, Milano, 1984.
JIMNEZ DE ASA, LUIS: Libertad de amar y derecho a morir. Ensayos de un crimi-
nalista sobre eugenesia, eutanasia, endocrinologa, Santander, 1929.
Psicoanlisis criminal, Madrid, 1935.
JULIEN, CLAUDE: "Una bestia a abatir: el tercermundismo", en Le Monde Diplo-
matique en Espaol, Mxico, mayo de 1985.
JUNG, C. G.: Obras completas de C. G. Jung, volumen XI, Petrpolis, 1983.
JUNGK, ROBERT: El estado nuclear, Barcelona, 1979.
K
KAHN, HERMN/ WIENER, ANTHONY: El ao 2000, Madrid, 1967.
KAISER, GUNTHER: Criminologa, Madrid, 1978.
KAMEN, HENRY: La Inquisicin espaola, Madrid, 1973.
KAPSOLI, WILFREDO: LOS movimientos campesinos en el Per, Lima, 1982.
KEYSERLING: Meditaciones suramericanas, Madrid, 1933.
KIDRON, MICHAEL/SEGAL, RONALD: Atlas del estado del mundo, Barcelona, 1982.
KINBERG, OLOF: Les problemes foundamentaux de a criminologie, Paris, 1957.
KING, RSULA: "Cosmologa e hindusmo", en Concilium, 186, 1983, pg. 421.
KLIMOVSKY, GREGORIO: Mesa redonda convocada por el "Llamamiento de los cien
para seguir viviendo", Buenos Aires, 1984.
256 BIBLIOGRAFA
KLINEBERG, OTTO, en JENNINGS, H. S. y otros: Aspectos cientficos del problema
racial, Buenos Aires, 1953.
KLUCKHOHN, CLYDE: Antropologa, Mxico, 1965.
KONSTANTINOV, F. y otros: Fundamentos de la filosofa marxista-leninista, Mosc,
1982.
KORN, ALEJANDRO: Obras, t. II, La Plata, 1939.
KRETSCHMER, ERNST: Krperbau und Charakter, Berln, 1961.
Krperbau und Charakter, Gttingen-Heidelberg, 1961.
L
LAFAYE, JACQUES: Quetzalcatl y Guadalupe. La formacin de la conciencia na-
cional en Mxico, Mxico, 1983.
LACASSAGNE, A.: Archives de l'Anthropologie Criminelle et des Sciences Penales,
Paris, t. i, 1886, pg. 167.
LAGUJIE, JOSEP: LOS sistemas econmicos, Buenos Aires, 1985.
LAIGNEL-LAVASTINE, M./STANCIU, V. V.: Compendio de criminologa, Mxico, 1959.
LANGE, JOHANNES: Verbrechen ais Schicksal. Studien an criminellen Zwilligen, Leip-
zig, 1929.
LAPLAZA, FRANCISCO P.: Objeto y mtodo de la criminologa, Buenos Aires, 1954.
LASCARIS, CONSTANTINO: Desarrollo de las ideas filosficas en Costa Rica, San
Jos, 1983.
LEAUTE, JACQUES: Une nouvelle cole de science criminelle. L'cole d'Utrecht, prfa-
se de ..., Paris, 1959.
LE BON, GUSTAV: Psicologa del socialismo, Madrid, 1903.
Las civilizaciones de la India, Buenos Aires, 1945.
LECLERC, GERARD: Crtica da Antropologa, Lisboa, 1973.
LISTE, ANA: Galicia: Brujera, supersticin y mstica, Madrid, 1981.
LPEZ REY y ARROJO, MANUEL: Criminologa, Madrid, 1975.
LORENZ, KONRAD: On Aggression, N. York, 1966.
LUKACS, GEORG: El asalto a la razn. La trayectoria del irracionalismo desde
Schelling hasta Hitler, Mxico, 1983.
LUXEMBURGO, ROSA: La acumulacin de capital, Buenos Aires, 1968.
LUYPEN, W.: Fenomenologa del derecho natural, Buenos Aires, 1968.
LYRA FILHO, ROBERTO: Criminologa dialctica, 1972.
M
MACIVER, R. M. / PAGE, CHARLES H.: Sociologa, Madrid, 1961.
MAHIEU, JACQUES: La geografa secreta de Amrica antes de Coln, Buenos Aires,
1978.
MANNHEIM, KARL: Ideologa y utopa, Madrid, 1958.
MANTOVANI, FERRANDO: // problema della criminalit, Padova, 1984.
MARAT, JEAN PAUL: Plan de egislation criminelle, con notas e introduccin de Da-
niel Hamiche, Paris, 1974.
MAUDSLEY, H.: El crimen y la locura, trad. de F. Lombarda y Snchez Valen-
cia, s.f.
MARCUSE, HERBERT: Razn y revolucin. Hegel y el surgimiento de la teora social,
Madrid, 1972.
BIBLIOGRAFA 257
I; ENRIQUE EDUARDO: La problemtica del castigo. El discurso de Jeremy Bent-
ham y Michel Foucault, Buenos Aires, 1983.
MARZAL, MANUEL M.: El sincretismo iberoamericano. Un estudio comparativo so-
bre los Quechuas (Cusco), os Mayas (Chiapas) y los africanos (Baha), Li-
ma, 1985.
MATOS ROMERO, MANUEL: Derecho civil y penal guajiro. El "Ppuchipu" o abogado
guajiro, Maracaibo, 1975.
MARAN, GREGORIO: LOS estados intersexuales en la especie humana, Madrid,
1929.
MARISTANY, LUIS: El gabinete del Doctor Lombroso, Barcelona, 1973.
MARTINDALE, DON: La teora sociolgica. Naturaleza y escuelas, Madrid, 1979.
MARX-ENOELS: La ideologa alemana, Montevideo, 1971.
MEAD, MARGARET: Sexo y temperamento, Buenos Aires, 1961.
MELOSSI, DARO/PAVARINI, MASSIMO: Carcere e fabbrica. Alie origine del sistema
penitenziario, Bologna, 1979.
MENZEL, ADOLF: Calicles, Mxico, 1964.
MERCADO JARRN, EDGARDO: Armamentismo en Amrica Latina y reduccin de gastos
militares, en Nueva Sociedad, nm. 59, pgs. 5 y ss.
MERGEN, ARMAND: Die Kriminologie. Eine systematische darstellung, Mnchen, 1978.
MERTON, ROBERT K.: Teora y estructura sociales, Mxico, 1964.
MEZGER, EDMUND: Criminologa, trad. de Jos Arturo Rodrguez Muoz (Kriminal-
politik auf kriminologischer Grundlage) (1933), Madrid.
MITSCHERLICH, A. MIELKE, F.: Documenti del processo di Norimberga contro i medi-
cinazisti, Milano, 1967.
MILLN, VCTOR: El gasto militar mundial y el control de armamentos en Am-
rica Latina, en Nueva Sociedad, 59, pgs. 23 y ss.
MOLESCHOTT, J AC: La circulacin de la vida, trad. de A. Ocina y Aparicio, Ma-
drid, 1881.
MORAVIA, ALBERTO: "Entrevista con Jean Duplot", en Clarn, Buenos Aires, 10/
4/83.
MORANTE CARDOSO, RAL C./LEVENE (h.), RICARDO: "La esterilizacin de los delin-
cuentes. Notas previas a su estudio", en Revista Penal y Penitenciara, Buenos
Aires, VI, 1941, pgs. 73 y ss.
MORENO TOSCANO, ALEJANDRA: LOS hallazgos de Ichcateopan 1949-1951, Mxico,
1980.
MORO, AMRICA/ RAMREZ, MERCEDES: La macumba y otros cultos afro-brasileos
en Montevideo, 1981.
MUYART DE VOULANGS: Instruction criminelle suivant les lois et ordonnances du
Royaume, Paris, 1762.
ILI-
NACIONES UNIDAS: Las transnacionales y el avance del desierto, Caracas, 1978.
NAVAS, GUSTAV: Die Kriminellen. Seele, Umwelt, Schuld und Schicksal, Mnchen,
1966.
NICFORO, ALFREDO: El "yo" profundo y sus mscaras. Psicologa obscura de los
individuos y grupos sociales, trad. de C. Bernaldo de Quiroz, Puebla, M-
xico, 1956.
258 BIBLIOGRAFA
Bosquejo de antropologa de las clases pobres, trad. de C. Bernaldo de Quiroz,
Madrid, 1908.
La fisonoma nell'arte e nella scienza, Firenze, 1952.
Criminali e degenerad dell'Inferno Dantesco, Torino, 1898.
La trasformacin del delito en la sociedad moderna, trad. de C. Bernaldo de
Quiroz, Madrid, 1903.
Gua para el estudio y la enseanza de la criminologa, trad. de C. Bernaldo de
Quiroz, Madrid, s. f.
Criminologa, trad. de C. Bernaldo de Quiroz, seis volmenes, Puebla, 1954.
NICOLAI, HELMUT: Die rassengesetzliche Rechtslenbre Grundzge e nationalsozialist.
Rechtsphilosophie, Mnchen, 1932.
NIETZSCHE, FRIEDRICH: Werrke in vier Bnden, Erlangen, Karl Mller Verlag, s. f.
NINA RODRIGUES, RAIMUNDO: AS racas humanas e a responsabilidade penal no Bra-
sil, Baha, 1894.
NIVEAU, MAURICE: Historia de los hechos econmicos contemporneos, Barcelona,
1977.
NORDAU, MAX: Degeneracin, trad. de Nicols Salmern y Garca, Madrid, 1902.
O
OLIVERA DAZ, GUILLERMO: Criminologa peruana, Li ma, 1980.
OLMO, ROSA DEL: Amrica Latina y su criminologa, Mxi co, 1981.
OLTRA, ENRIQUE: Paideia Precolombina. Ideales pedaggicos de Aztecas, Mayas e
Incas, Buenos Ai res, 1977.
ORTIZ, FERNANDO: El hampa afro-cubana: los negros-brujos, Madr i d, 1906.
La filosofa penal de los espiritistas. Estudio de filosofa jurdica, Madri d,
4
a
ed. , 1924.
OSTERMEYER, HELMUT: Die bestrafte Gesellschaft, Ursachen und Folgen eines fals-
chen Rechts, Mnchen, 1975.
PACCINO, DARO: L'imbroglio ecolgico. L'ideologia della natura, Torino, 1972.
PALADINES, CARLOS/GUERRA B., SAMUEL: Pensamiento positivista ecuatoriano, Qui-
to, 1980.
PARMELEE, MAURICE: Criminologa, trad. de Julio C. Cerdeiras, Madrid, 1925.
PAREDES, NGEL MODESTO: Pensamiento sociolgico, Quito, 1978.
PARETO, V.: Extracto del tratado de sociologa general, Madrid, 1980.
PAVARINI, MASSIMO: Introduzione a ... la criminologa, Firenze, 1980.
PELEZ, MICHELANGELO: Introduccin al estudio de la criminologa, trad. de Ma-
nuel de Rivacoba, Buenos Aires, 1966.
PENDE, NICOLA: La biotipologia umana. Scienza dell'individualit, Palermo, 1924.
PREZ PINZN, ALVARO ORLANDO: Curso de criminologa, Bogot, Edit. Temis, 1986.
PREZ, Luis CARLOS: Criminologa, Bogot, 1950.
PERROT, DOMINIQUEPREISWERK: Etnocentrismo e historia (Amrica indgena, frica y
Asia en la visin distorsionada de la cultura occidental), Mxico, 1979.
PETITFRERE, RAY: La mstica de la cruz gamada, Madrid, 1964.
BIBLIOGRAFA 259
PICHN RIVIERE, ENRIQUE: El proceso grupal. Del psicoanlisis a la psicologa social,
Buenos Aires, 1977.
PINATEL, JEAN: La criminologie, Paris, 1979.
Tratado de criminologa, Caracas, 1984.
PIQUET, DANIEL: La cultura afrovenezolana en sus escritos contemporneos, Cara-
cas, 1982.
PIRENNE, HENRI: Historia econmica y social de la Edad Media, Mxico, 1963.
PIRENNE, JACQUES: Historia Universal, Mxico, 1978.
POLLAK-ELTZ, ANGELINA: Cultos afroamericanos, Caracas, 1979.
POMPE y otros: Sexuele criminaliteit, Assen, 1963.
PONTIFICIA ACADEMIA DE LAS CIENCIAS: "Declaracin sobre las consecuencias de em-
pleo de armas nucleares", en L'Osservatore Romano, 17/1/82.
POPPER, KARL R.: La sociedad abierta y sus enemigos, Buenos Aires, 1985.
PREBISCH, RAL: Capitalismo perifrico. Crisis y transformacin, Mxico, 1981.
PRICE, RICHARD: Sociedades cimarronas. Comunidades esclavas en las Amricas,
compilado por ..., Mxico, 1981.
PRO, DIEGO: en Biagini (comp.) El movimiento positivista argentino, Buenos Ai-
res, 1986, pg. 463.
- Q -
QUINTANO RIPOLLS, ANTONIO: La criminologa en la literatura universal, Buenos
Aires, 1963.
QUIROGA, ADN: La cruz en Amrica, Buenos Aires, 1977.
QUIRZ CUARON, ALFONSO: La criminalidad en la Repblica Mexicana, Mxico,
1958.
Las enseanzas de la criminologa, Crdoba (Argentina), 1986.
El costo social del delito en Mxico, Mxico, 1970.
Medicina forense, Mxico, 1977.
R
RADHAKRISHNAN, SIR SARVEPALLI: La concepcin hind de la vida, Madrid, 1979.
History of Philosophy Eastern and Western, I, London, 1952.
RADZINOWICZ, LEN: En busca de la criminologa, trad. de Rosa del Olmo, Cara-
cas, 1970.
RAMOS MEJA, JOS MARA: Las neurosis de los hombres clebres en la historia ar-
gentina, Buenos Aires 1927 (Tomos IV y v de las "Obras Completas").
RATINGEN y otros: Klinisch-Pshichiatrisch onderzoek van delinquenten, Assen,
1962.
REDIFELD, ROBERT: Yucatn. Una cultura en transicin, trad. de Julio de la Fuente,
Mxico, 1944.
El mundo primitivo y sus transformaciones, Mxico, 1963.
REIK, THEODOR: Der unbekannte Morder. Von der tat zum Tter, 1932 (hay tra-
duccin de la versin inglesa, Psicoanlisis del crimen. El asesino descono-
cido, Buenos Aires, 1965).
A psychologist looks at Love, N. York, 1946.
RENGEL, JORGE HUGO: Criminologa, I, La concepcin biolgica del delito, Loja, 1968.
La concepcin sociolgica del delito, Loja, 1968.
260 BIBLIOGRAFA
RESTEN, RENE: Caracteriologa del criminal, Barcelona, 1963.
REYES, ALFONSO: Criminologa, Bogot, Edit. Temis, 1988.
RIBEIRO, DARCY: Las Amricas y a civilizacin, Buenos Aires, 1985.
RIBES, BRUNO: Biologa y tica, UNESCO, Pars, 1978.
RICARD, PROSPER: Les merveilles de l'autre France. Algrie, Tunisie, Maroc, Le
pays, les monuments, les habitants, Paris, 1924.
Rico, JOS MARA: Crimen y justicia en Amrica Latina, Mxico, 1977.
RIJKSEN y otros: Strafrechtspraak, Assen, 1959.
RIJKSEN/ NIEKERK/ BAAN/ POMPE: De lange gevangenis straf, Assen, 1957.
RIVACOBA Y RIVACOBA, MANUEL DE: Elementos de criminologa, Valparaso, 1982.
ROBERT, PHILIPPE: "La criminologie de la raction sociale", en Actas del XXIX
Congreso Internacional de Criminologa, Pamplona, 1980, pgs. 347 y ss.
RODNEY, WALTER: De cmo Europa subdesarroll a frica, Mxico, 1982.
RODRGUEZ MANZANERA, LUIS: Criminologa, Mxico, 1977.
ROEL, VIRGILIO: Historia social y econmica del Per en el siglo XIX, Lima, 1986.
ROSEN, GEORGE: Locura y sociedad. Sociologa histrica de la enfermedad men-
*v tal, Madrid, 1974.
ROSEMBERG, ALFREDO: El mito del siglo XX. Una valoracin de las luchas an-
mico-espirituales de nuestro tiempo, Buenos, Aires, 1976.
Ross, E. A.: Social Control, New York, 1901.
ROSTAND, JEAN: La herencia humana, Buenos Aires, 1961.
ROWSE, A. L.: Homosexuales en la historia. Estudio de la ambivalencia en la so-
ciedad, la literatura y las artes, Barcelona, 1981.
Ruiz FUNES, MARIANO: Endocrinologa y criminalidad, Madrid, 1929.
Estudios criminolgicos, La Habana, 1952.
RUMAZO GONZLEZ, ALFONSO: Manuela Saenz: la libertadora del libertador, Quito,
1984.
RUSCHE, GEORG / KIRCHHEIMER, OTTO: Pena y estructura social de Bogot, trad.
espaola de E. Garca Mndez, Edit. Temis, 1984 (ed. italiana, Bologna,
1978).
S
SALDAA, QUINTILIANO: La nueva criminologa, Madrid, 1936.
El derecho penal socialista y el Congreso Penitenciario de Berln, Madrid, s. f.
SNCHEZ ALBORNOZ, CLAUDIO/ VIAS, AURELIO: Lecturas histricas espaolas, Madrid,
1960.
SCHAFERS, BERNHARD: Crtica de la sociologa, Buenos Aires, 1969.
SCHNEIDER, KURT: Die psychopatischen Persnchkeiten, W ien, 1950.
SCHOBINGER, JUAN: Vikingos o extraterrestres? Sobre el origen de las culturas pre-
colombinas, Buenos Aires, 1982.
SARMIENTO, DOMINGO FAUSTINO: Conflictos y armonas de las razas en Amrica,
en Obras Completas de Sarmiento, Tomos xxxvil y xxxvm, Buenos Aires,
1953.
SARTRE, JEAN PAUL: Prlogo a Frantz Fann, Los condenados de la tierra, Mxico,
1965.
SAUER, WILHELM: Kriminalsoziologie, Berlin, 1933.
BIBLIOGRAFA 261
SAVITZ, LEONARD/ TURNER, STANLEY S. / DICKMAN, TOBY: "The Origin of Scientific
Criminology. Franz Josef Gall as the First Criminologist", en Theory in
Crminology, ed. por Robert F. Meier, London, 1977.
SEELIG, ERNST: Tratado de criminologa, Madrid, 1958.
SEIFERHELD, ALFREDO M.: Nazismo y fascismo en el Paraguay, Asuncin, 1985.
SELADOC (equipo): Religiosidad popular, Salamanca, 1976.
SHARON, DOUGLAS: El chamn de los cuatro vientos, Mxico, 1980.
SHELDON, W ILLIAMH.: Varieties of Denquent Youth, An Introduction to Constitu-
tional Psychiatry, New York, 1949.
SHELLEY, LOUISE I.: Crime and Modemization. The impact of industrialization on
crime, Southern Illinois University Press, 1981.
SIGHELE, SCIPIO: / delitti della folla studiati seconde la psicologa, il diritto e la
giurisprudenza, Torino, 1923; hay una trad. de la I
a
edicin (1982) de Pedro
Dorado, La muchedumbre delincuente. Ensayo de psicologa colectiva, Ma-
drid, s. f.
SIMONDS, FRANK H.: Historia de la guerra del mundo, New York, 1921.
SILVA MICHELENA, JOS A.: Poltica y bloques de poder, Mxico, 1984.
SKINNDER, B. F.: Ms all de la libertad y la dignidad, Barcelona, 1972.
SLRTSBASTINT Derecho penal argentino, Buenos Aires, 1973.
SOUSTELLE, JACQUES: El universo de los aztecas, Mxico, 1983.
SPENGLER, OSWALD: Der Untergang des Abendlandes, 1918.
SPENCER, HERBERT: El progreso, trad. de Eugenio Lpez, Valencia, s. f.
La justicia, trad. de Adolfo Posada, Madrid, s. f.
tica de las prisiones, trad. de Miguel de Unamuno, Madrid, s. f.
Exceso de legislacin, trad. de Miguel de Unamuno, Madrid, s. f.
El individuo contra el Estado, Sevilla, 1885.
STEGERT, HANS / ALBERT: "Sobre la sociologa de los sistemas universitarios del
Occidente de Europa y Latinoamrica en los siglos XIX y XX", en Estudios
sociolgicos en hom. a Jos Medina Echavarra, Comp. por E. Solari, M-
xico, 1977.
STEWART, W.: La servidumbre china en el Per, Lima, 1976.
STUMPFE.FRIEDRICH: Erbanlage und Verbrechen. Charakterologische und psychiatris-
che Sippenuntersuchugen, Berln, 1935.
Die Ursprnge des Verbrechens, Leipzig, 1936.
STODDARD, LOTHROP: The Revolt against civilization, New York, 1922.
SOROKIN, PITRIM A.: Las filosofas sociales de nuestra poca de crisis. Madrid, 1960.
Novas teoras sociolgicas, Sao Paulo, 1969.
SUTHERLAND, EDWIN H./ CRESSEY, DONALD R.: Criminology, New York, 1978.
SKOLNICK, JEROMEH.: Justice without trial, law enforcement in democratic society,
New York, 1975.
SZILASI, WILHELM: Qu es la ciencia?, Mxico, 1970.
T
TAMANES, RAMN: Ecologa y desarrollo. La polmica sobre los lmites del creci-
miento, Madrid, 1980.
TARDE, GABRIEL: Filosofa penal, trad. de J. Moreno Barutell, Madrid, s. f.
262 BIBLIOGRAFA
TAYLOR, I. WALTON, P. /YOUNG, J.: La nueva criminologa, Contribucin a una teo-
ra social de la conducta desviada, Buenos Aires, 1977.
THORWALD, JURGEN: El siglo de la investigacin criminal, Barcelona, 1966.
TIGAR, MICHAEL E./LEVY, MADELAINE R.: El derecho y al ascenso del capitalismo,
Mxico, 1981.
TONNIES, FERDINAND: Comunidad y sociedad, Buenos Aires, 1947.
Principios de sociologa, Mxico, 1942.
TORRES ALMEYDA, LUIS: La rebelin de Galn el Comunero, Bucaramanga, 1961.
TURBERVILLE, A. S.: L'lnqujsizione spagnola, Milano, 1965.
U
UNESCO: La trata negrera del siglo XV al XIX, Barcelona, Ed. Serbal/ UNESCO,
1981.
UGARTE, MANUEL: La reconstruccin de Hispanoamrica, Buenos Aires, 1961.
y
VACCARO, MICHELANGELO: Genesi e funzione delle leggi penaii, Roma, 1889.
Saggi critici di sociologa e criminologa, Torino, 1903.
VACHER DE LAPOUGE, GEORGES: L'Aryen. Son role social, Paris, 1899.
Race et milieu soda!, Paris, 1909.
VALCRCEL, DANIEL: La rebelin de Tpac Amaru, Mxico, 1965.
VARGA, ANDREW E.: Problemas de biotica, Sao Leopoldo, R. G. do. Sul, 1982.
VASCONCELOS, JOS: La raza csmica, Mxico, 1984.
Indoioga, una interpretacin de la cultura Ibero-Americana, Pars, s. f.
Estudios Indostnicos, Madrid, 1922.
VEGA TORAL, TOMS: Ensayo sinttico de biologa democrtica ecuatoriana, Cuenca,
1930.
VERA, FRANCISCO: Historia de a cultura cientfica, Buenos Aires, 1969.
VERGER, PIERRE: "Amrica Latina en frica", en Manuel Moreno Fraginals, (rela-
tor), frica en Amrica Latina, Mxico, 1977, pg. 363.
VERVAECK, LOUIS: Introduction au Cours d'Anthropologie Crimnelle, Bruxelles,
1924.
VEYGA, FRANCISCO DE: Degeneracin y degenerados. Miseria, vicio y delito, Buenos
Aires, 1938.
VEZZETTI, HUGO: La locura en a Argentina, Buenos Aires, 1983.
"El discurso psiquitrico", en Biagini Hugo E. (comp.), El movimiento posi-
tivista argentino, Buenos Aires, 1986.
VILLAR, FRANCISCO: Lenguas y pueblos indoeuropeos, Madrid, 1971.
VILLAVICENCIO TERREROS, FELIPE: "Control social informal en sectores urbanos",
en Debate Penal, Lima, I, enero-abril, 1987.
VIOLA, G.: La constituzione individale, Bologna, 1933.
W
WALDHEIM, KURT y otros: Justicia Econmica Internacional. Contribucin al estudio
de la Carta de Derechos y Deberes Econmicos de los Estados, Mxico, 1976.
BIBLIOGRAFA 263
WALLERSTEIN, IMMANUEL: The Modern world system: capitalist agriculture and the
orgins of the european world economy in the sixteeth century, New York,
1974.
WATSON, J. B.: El conductismo, Buenos Aires, 1947.
WEBER, MAX: El poltico y el cientfico, Madrid, 1972.
WELZEL, HANS: Naturrecht und materiale gerechtigkeit, Gttingan, 1962.
WILSON, EDWARD Q.: Sociobiology: The New Synthesis, Cambridge, Mass., 1975.
WILSON, JAMES Q. y HERRNSTEIN, RICHARD J.: Crime and Human Nature, New
York, 1986.
WIESE, LEOPOLDO VON: Sociologa. Historia y principales problemas, trad. de Ra-
mn Reuter, Mxico, 1957.
WISSER, RICHARD: "Entrevista a Martin Heidegger", en Gaceta Psicolgica, Buenos
Aires, marzo de 1985.
WUNDT, WILHELM: Introduccin a la filosofa, Madrid, 1911.
Z
ZACCARIA, GIUSEPPE: "Potere e societ disciplinare. A proposito di sorvegliare e
punir", en La Questione Crimnale, 1978, 1, pg. 173.
ZAFFARONI, E. R.: "Criminalidad y desarrollo en Latinoamrica", en ILANUD, San
Jos, Costa Rica, 5, 13-14, 32.
Tratado de Derecho Penal, Tomo n, Buenos Aires, 1981.
ZEA, LEOPOLDO: El positivismo en Mxico: nacimiento, apogeo y decadencia, M-
xico, 1984.
Filosofa de la historia americana, Mxico, 1978.
N D I C E D E M A T E R I A S
A
Agresin humana
(canalizacin de la): 232-233;
y la sociedad: 236.
Altruistas: 185.
Ambientalismo: 232.
Amrica Latina
(concentracin marginal planetaria de): 77-84;
(contractualismo en): 123-130;
(creatividad cultural en): 93-95;
(criminologa positivista en): 171-176;
(disciplinarismo en): 123-130;
(racismo en): 144-155;
vase tambin: Latinoamrica;
y la filosofa de la historia: 68-77.
Anmicos: 185, 186.
Antropologa
criminal
lombrosiana: 157-167;
vase tambin: Antropologa penitenciara;
cultural: 234;
de entreguerras: 218-222;
norteamericana: 221-222;
existencial: 224-229;
penitenciaria: 202-208;
capitalista: 201;
victoriana: 157-161.
Apartheid
criminolgico (ocultacin del): 222-248;
penal: 223.
Biologismo racista de entreguerras: 193-197.
Biotipo
atltico: 197;
(clasificacin de): 197;
leptosomtico: 196-197;
pcnico: 196.
Biotipologa y endocronologa: 196-198.
- C -
Capitalismo
liberal: 102;
(crisis del): 177-181.
Crceles (disciplina en las): 108-113.
Carta de derechos y deberes econmicos de los Es-
tados: 33.
Ciencia
(concepto de): 12-13;
(divisin de las): 11-12;
en siglo xix: 132-135;
prcticas: 10;
racista
antimulata: 147, 150-151;
contra inmigrantes latinos: 152-155;
contra mestizaje hispano-indico: 147-151, 152;
evolucionista: 151-152;
sociales (origen de las): 100;
tericas: 10.
Clnica
criminolgica: 28-29;
de la vulnerabilidad: 24-28, 29.
Constitucin delincuencia!: 203-208.
Contractualismo
criminolgico: 116-118;
disciplinarista de la burguesa alemana: 118-119;
en Amrica Latina: 123-130;
socialista revolucionario: 119-120;
talional del despotismo ilustrado: 116-118.
Control social
europeo y la revolucin industrial: 101-105;
punitivo
(creacin ideolgica de la realidad en): 108-113:
institucionalizado: 15-16, 17;
y pensamiento progresista: 69-71.
Crimen (concepto de): 215.
Criminal (es)
(concepto de): 227;
(estereotipos de): 163, 164;
locos: 208;
natos: 162-167, 215;
segn escuela francesa: 168, 169.
Criminalidad
del poder: 27;
del trnsito: 27;
en criminologa radical: 120;
en criminologa contractualista: 118:
segn los contractualistas disciplinarios alema-
nes: 118-119;
sexual: 28.
Criminalizacin
de disidentes: 27-28;
(proceso de): 227.
Criminologa: 129;
aplicada: 239;
(aproximacin a la): 1-5;
biolgica: 171-176, 247;
clnica: 24-28;
266 NDICE DE MATERIAS
Criminologa (cont.)
como ciencia: 7;
(concepto de): 6, 7, 19-20;
conformista: 101;
contractualista: 113-116;
y criminalidad: 118;
crtica: 101;
y realismo criminolgico marginal: 21-24;
de la reaccin penal: 224-229;
del Estado de bienestar de posguerra: 237-244;
de los pases perifricos: 212;
del "rifle sanitario": 230-231;
disciplinarista: 114;
en Latinoamrica: 241-244;
etiolgica: 169-171, 176;
de posguerra: 240-244;
individual (divisin de la): 244;
(existencia de la): 5-10;
hegeliana: 120-123;
holandesa: 225;
(nacimiento de la): 99-101;
neokantiana: 187-191;
(objeto de la): 174;
positivista: 132-135;
en Amrica Latina: 171-176;
psicoanalstica de entreguerras: 208-213,214-218;
racista: 188, 237-244;
radical: 120;
(segundo apartheid en la): 191-222;
terica: 16, 17;
y derecho: 187;
y poltica criminal (diferencias entre): 21.
Cultura occidental: 216.
D
Delincuente (s)
accidentales: 217;
agudo: 230;
(categoras de): 217;
constitucionales: 204-208;
crnico: 217, 230;
ocasional: 208;
y el sicoanlisis: 212.
Delito
(despatologizacin del): 181-187;
natural: 215;
para los contractualistas: 124;
segn escuela italiana: 168;
segn Hegel: 122.
Depresin (La Gran): 191-193.
Derecho
-criminologa: 187-191;
natural teocrtico: 113;
penal (ciencias auxiliares del): 16-17.
Derechos humanos: 14;
(ideologa de los): 223;
(violaci.n a los): 235.
Despotismo ilustrado (cntractualismo talional del):
116-118.
Desviacin social: 185.
Disciplinarismo en Amrica Latina: 123-130.
Discursos disciplinarios ingleses: 108-113.
Disfuncin cerebral mnima: 247-248.
E
Esclavitud (abolicin de la): 81-82.
Egostas: 16, 185.
Endocrinologa y biotipologa: 196-198.
Escuela
clsica: 128;
de Roma: 241;
de Utrecht: 224-229;
francesa: 168-169;
italiana: 168.
Esterilizacin: 155-157.
Etiologa
biolgica: 193-194;
biopsicolgica
hasta la 2
a
guerra mundial: 191-222;
(racismo confeso de las): 198-202;
criminal de posguerra: 241-244;
criminolgica individual: 222-248.
Estructura supracultural y sincretizacin cultural:
87-93.
Eugenesia: 155-156.
Evolucionismo colonialista ingls: 136-140.
Fenotipo: 194.
F
- G -
Genocidio: 155-157, 240;
(propuestas para): 46-49.
Genotipo: 194.
Guerra Mundial
y etiologa biosicolgica (segunda guerra): 191-222;
y poder central (primera guerra): 177-181.
- H -
Herencia criminal: 194-196.
Historia y Amrica Latina (filosofa de la): 68-77.
I
Ideologa (s)
de la Seguridad Nacional: 230;
psicolgicas
crticas: 235-237;
legitimadoras: 229-235.
Ingeniera gentica: 49.
Instintivismo: 232;
-ambientalismo: 235.
Intolerancia religiosa: 91-93.
NDICE DE MATERIAS
267
- J -
Judos (expulsin de): 82.
- L -
Latinoamrica
y la criminologa: 241-244.
Libre-cambio: 103-104.
Lobotoma: 247.
Locos delincuentes: 208.
- M -
Macrosociologa: 188;
(neutralizacin de la): 187-191.
Manipulacin
gentica: 231-233;
genocida: 49-52.
Meritocracia biolgica: 245-246.
Mestizaje y racismo: 144-145.
Modelo hidrulico: 232.
Positivismo
criminolgico: 167-171;
racista (crisis deO: 177-191.
Prisin por deudas: 114, 115.
Prognosis estadstica: 244.
Propuestas genocidas: 46-49.
Psicoanlisis y la criminologa: 208-214.
R
Racionalidad interna: 89.
Racismo: 140-144, 240, 242;
confeso de las etiologas biopsicolgicas: 198-202;
(consecuencias del discurso sobre): 155-157;
y biologismo entre guerras: 193-197;
y criminoliga: 188;
y mestizaje: 144-155.
Reduccionismo biolgico: 226, 245.
Retribucionismo: 128-130.
Revolucin industrial y control social europeo:
101-105.
N
Neo-abolicionismo: 229.
Neokantismo
(concepto de): 189;
en derecho: 187-191.
p
Pases subdesarrollados (la economa en los): 33.
Panptico (creacin del): 109.
Paralelismo filogentico: 215.
Parricidio original: 218, 219.
Pelagra: 195.
Pena
(agresin de la): 236;
como expiacin: 228;
de muerte: 214;
para los contractualistas: 114;
para los crimintogos disciplinaristas: 114-115;
segn el contractualismo: 128-130;
segn Hegel: 122;
(transformacin en siglo xvm de la): 105-108.
Pensamiento progresista y control represivo: 69-71.
Poder
central: 33-37;
(condicionamiento del): 222-224;
y primera guerra mundial (alteracin del):
177-181;
destructivo en acto: 41-46;
en acto: 41-46;
potencial directo: 37-41;
en perodo de entreguerras: 191-193;
mundial. Vase: Poder central.
Poltica criminal: 16, 17;
(concepto de): 20;
y criminologa (diferencia entre): 21.
S
Saber criminolgico (origen del): 131-135.
Saber popular: 89.
Sicoanlisis de entreguerras: 212-214;
vase tambin: Psicoanlisis.
Sincretismo: 76.
Sincretizacin cultural y estructura supracultura!:
87-93.
Sistema penal: 15, 17;
(abolicin del): 236-237;
y psicoanlisis: 231.
Siglo xix (ideologa social del): 131-135.
Sociedad
industrial (desviados en la): 185;
y la agresin humana: 236-237.
Sociobiologa. Vase: Reduccionismo biolgico.
Sociologa
criminal: 240;
y discurso penal: 188;
del delito: 240;
(nacimiento de la): 135-136.
Suicidio: 185, 186.
T
Tecnologa
biolgica: 231-233;
de la conducta (control por la): 23J-235.
Tipologa de los dilogos: 226.
Trata negrera: 79-81.
y
Viscerotona: 197.
También podría gustarte
- Victimología en América Latina: Enfoque psicojurídicoDe EverandVictimología en América Latina: Enfoque psicojurídicoAún no hay calificaciones
- Psicología forense: estudio de la mente criminal: Segunda ediciónDe EverandPsicología forense: estudio de la mente criminal: Segunda ediciónAún no hay calificaciones
- Manual de teoría del delitoDe EverandManual de teoría del delitoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Ciencia forense y contrainterrogatorioDe EverandCiencia forense y contrainterrogatorioCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5)
- Construyendo un sujeto criminal: Criminología, criminalidad y sociedad en Chile. Siglos XIX y XXDe EverandConstruyendo un sujeto criminal: Criminología, criminalidad y sociedad en Chile. Siglos XIX y XXAún no hay calificaciones
- Repensar la cárcel: Sexto Concurso Nacional de Investigaciones CriminológicasDe EverandRepensar la cárcel: Sexto Concurso Nacional de Investigaciones CriminológicasAún no hay calificaciones
- Principios generales de Criminología del desarrollo y las carreras criminalesDe EverandPrincipios generales de Criminología del desarrollo y las carreras criminalesCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2)
- Prevención social de las violencias: Análisis de los modelos teóricosDe EverandPrevención social de las violencias: Análisis de los modelos teóricosAún no hay calificaciones
- Ingenieros Jose - CriminologiaDocumento385 páginasIngenieros Jose - Criminologiaapi-3699754100% (28)
- Criminologia Causas y Cosas Del Delito - Francisco Salvador ScimeDocumento614 páginasCriminologia Causas y Cosas Del Delito - Francisco Salvador ScimePepillo Grillo96% (23)
- Criminología contemporánea: Introducción a sus fundamentos teóricosDe EverandCriminología contemporánea: Introducción a sus fundamentos teóricosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- Ciencia y secretos para acabar con el crimen violentoDe EverandCiencia y secretos para acabar con el crimen violentoAún no hay calificaciones
- Compatibilidad de la tentativa y el dolo eventual: ¿Es admisible la punición de delitos no consumados carentes de voluntad real delictiva?De EverandCompatibilidad de la tentativa y el dolo eventual: ¿Es admisible la punición de delitos no consumados carentes de voluntad real delictiva?Aún no hay calificaciones
- Indicios forenses: Ciencia y estéticaDe EverandIndicios forenses: Ciencia y estéticaCalificación: 3 de 5 estrellas3/5 (2)
- El análisis de contexto en la investigación penal:: crítica del trasplante del derecho internacional al derecho internoDe EverandEl análisis de contexto en la investigación penal:: crítica del trasplante del derecho internacional al derecho internoAún no hay calificaciones
- MC Escuadra Metalica VulcanitaDocumento9 páginasMC Escuadra Metalica VulcanitaCarlos GarciaAún no hay calificaciones
- Varios Autores - Criminología Crítica y Control Social 1 (El Poder Punitivo Del Estado)Documento167 páginasVarios Autores - Criminología Crítica y Control Social 1 (El Poder Punitivo Del Estado)api-375724591% (11)
- Criminologia y Sistema Penal de Alessandro BarattaDocumento479 páginasCriminologia y Sistema Penal de Alessandro BarattaIvan100% (28)
- Libro Curso de Post Grado CriminologíaDocumento139 páginasLibro Curso de Post Grado Criminologíayucrabravo100% (7)
- En Torno de La Cuestion Penal-Zaffaroni Eugenio Raul.Documento354 páginasEn Torno de La Cuestion Penal-Zaffaroni Eugenio Raul.Emiliano Dannte100% (7)
- Mathiesen, Thomas - Juicio A La PrisionDocumento313 páginasMathiesen, Thomas - Juicio A La PrisionSpartakku100% (6)
- Archivos delictivo-criminológicosDe EverandArchivos delictivo-criminológicosCalificación: 2.5 de 5 estrellas2.5/5 (2)
- Evaluación de la política criminal dirigida a la violencia juvenilDe EverandEvaluación de la política criminal dirigida a la violencia juvenilAún no hay calificaciones
- Valoración del daño y desvictimización: Violencia sociopolítica en ColombiaDe EverandValoración del daño y desvictimización: Violencia sociopolítica en ColombiaAún no hay calificaciones
- Encarcelamiento masivo: derecho, raza y castigoDe EverandEncarcelamiento masivo: derecho, raza y castigoAún no hay calificaciones
- Atlas práctico-criminológico de psicometría forense: Volumen II: Tentativas de AsesinatosDe EverandAtlas práctico-criminológico de psicometría forense: Volumen II: Tentativas de AsesinatosCalificación: 2 de 5 estrellas2/5 (1)
- Política criminal y Derecho internacional: Tortura y desaparición forzada de personasDe EverandPolítica criminal y Derecho internacional: Tortura y desaparición forzada de personasAún no hay calificaciones
- Sobre delitos y penas: comentarios penales y criminológicosDe EverandSobre delitos y penas: comentarios penales y criminológicosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La autopsia psicológica: Psicotanatología forenseDe EverandLa autopsia psicológica: Psicotanatología forenseAún no hay calificaciones
- Analisis de contexto en la investigacion penal: critica del trasplante del derecho internacional al derecho inDe EverandAnalisis de contexto en la investigacion penal: critica del trasplante del derecho internacional al derecho inAún no hay calificaciones
- La voz de las víctimas: Reto para la academia ante el posconflictoDe EverandLa voz de las víctimas: Reto para la academia ante el posconflictoAún no hay calificaciones
- Psicopatología forense: Actas del seminario permanenteDe EverandPsicopatología forense: Actas del seminario permanenteAún no hay calificaciones
- ¿Cómo imputar a los superiores crímenes de los subordinados en el derecho penal internacional?De Everand¿Cómo imputar a los superiores crímenes de los subordinados en el derecho penal internacional?Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- La tecnología es la nueva prisión: Evaluación de riesgo en el uso de la monitorización electrónicaDe EverandLa tecnología es la nueva prisión: Evaluación de riesgo en el uso de la monitorización electrónicaAún no hay calificaciones
- Guía integral para mejor probar la violencia de géneroDe EverandGuía integral para mejor probar la violencia de géneroAún no hay calificaciones
- La asociación criminal y los delitos en banda en el derecho penal alemán: Fundamentos históricos, dogmáticos y de política criminalDe EverandLa asociación criminal y los delitos en banda en el derecho penal alemán: Fundamentos históricos, dogmáticos y de política criminalAún no hay calificaciones
- Ciencia forense y contrainterrogatorio: Segunda ediciónDe EverandCiencia forense y contrainterrogatorio: Segunda ediciónAún no hay calificaciones
- El concepto de violencia en el crimen de violación y el problema del no consentimientoDe EverandEl concepto de violencia en el crimen de violación y el problema del no consentimientoAún no hay calificaciones
- Figuras procesales en el sistema penal acusatorioDe EverandFiguras procesales en el sistema penal acusatorioCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- ¿Reformar o abolir el sistema penal?De Everand¿Reformar o abolir el sistema penal?Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- El dolo eventual: Ensayo sobre un modelo límite de imputación subjetivaDe EverandEl dolo eventual: Ensayo sobre un modelo límite de imputación subjetivaAún no hay calificaciones
- Los últimos avances de la criminalística en la administración de justiciaDe EverandLos últimos avances de la criminalística en la administración de justiciaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3)
- La experiencia italiana en la lucha contra el crimen organizado y la corrupciónDe EverandLa experiencia italiana en la lucha contra el crimen organizado y la corrupciónAún no hay calificaciones
- El desistimiento en la tentativa y el delito imposibleDe EverandEl desistimiento en la tentativa y el delito imposibleAún no hay calificaciones
- Estudios sobre el delito de omisiónDe EverandEstudios sobre el delito de omisiónCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Criminología Y Análisis Del DelitoDe EverandCriminología Y Análisis Del DelitoCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Kessler Sociologia Del Delito Amateur Segunda Parte y Conclusion PDFDocumento61 páginasKessler Sociologia Del Delito Amateur Segunda Parte y Conclusion PDFJoaquinZAún no hay calificaciones
- Juegos de ImproDocumento3 páginasJuegos de ImproGustavo UlloaAún no hay calificaciones
- ¿Hay Un Emprendedor Dentro de Ti?Documento2 páginas¿Hay Un Emprendedor Dentro de Ti?chispa92Aún no hay calificaciones
- Planificacion de Reforzamiento DosDocumento5 páginasPlanificacion de Reforzamiento DosJUAN CARLOS ZUÑIGA JUSTINIANOAún no hay calificaciones
- Alerta Contra El RacismoDocumento2 páginasAlerta Contra El RacismoBrenda Ramos RojasAún no hay calificaciones
- Proyecto Final Balance Masico y EnergeticoDocumento7 páginasProyecto Final Balance Masico y EnergeticoYezidVeraAún no hay calificaciones
- ArticuloRRR Haucaypata (Guzman Castro)Documento10 páginasArticuloRRR Haucaypata (Guzman Castro)GN GVAún no hay calificaciones
- El Valor Central Del Subjuntivo: Informatividad o Declaratividad, Ruiz CampilloDocumento44 páginasEl Valor Central Del Subjuntivo: Informatividad o Declaratividad, Ruiz CampilloCondoritoXX100% (1)
- Ser Padre de Gemelos o Mellizos, Trillizos o MásDocumento15 páginasSer Padre de Gemelos o Mellizos, Trillizos o MásPita CorrAún no hay calificaciones
- NeuromitosDocumento3 páginasNeuromitospipe042Aún no hay calificaciones
- Definicion de Estado 2Documento5 páginasDefinicion de Estado 2Marisol Mena TantaleanAún no hay calificaciones
- AplicacionesDocumento13 páginasAplicacionesSamuel CanutoAún no hay calificaciones
- ¿Quién Se Ha Llevado Mi Queso?, Resumen y ReflexiónDocumento5 páginas¿Quién Se Ha Llevado Mi Queso?, Resumen y ReflexiónMarinaAún no hay calificaciones
- Recordatorio Bases para Numeros ComplejosDocumento12 páginasRecordatorio Bases para Numeros Complejosfelicia le miauAún no hay calificaciones
- Consumo Consciente y ResponsableDocumento12 páginasConsumo Consciente y ResponsableNatalia Arce GarcíaAún no hay calificaciones
- Mara Palazzoli SelviniDocumento13 páginasMara Palazzoli SelviniDiana BautistaAún no hay calificaciones
- Modelos AtomicosDocumento9 páginasModelos AtomicosHelena RivaAún no hay calificaciones
- Amputación de Miembro Inferior - Cambios Funcionales, Inmovilización y Actividad FísicaDocumento27 páginasAmputación de Miembro Inferior - Cambios Funcionales, Inmovilización y Actividad FísicaPaola Andrea Jaramillo100% (1)
- ScamperDocumento3 páginasScamperRosyAún no hay calificaciones
- Técnicas para El Control de Conductas InadaptadasDocumento48 páginasTécnicas para El Control de Conductas Inadaptadascreativaclaudia100% (1)
- Qué Es La Realidad para El CoachingDocumento3 páginasQué Es La Realidad para El CoachingAlicia RossiniAún no hay calificaciones
- Teoría Neoclasica - Archivo Terminadou - 2 PDFDocumento17 páginasTeoría Neoclasica - Archivo Terminadou - 2 PDFJoselyn OcañaAún no hay calificaciones
- 1586-M-CAL-001 Mecanismo Izaje Warman STCDocumento15 páginas1586-M-CAL-001 Mecanismo Izaje Warman STCSamuel Jefte Stübing AlvearAún no hay calificaciones
- La MotricidadDocumento3 páginasLa Motricidadmishel968Aún no hay calificaciones
- Caso PracticoDocumento1 páginaCaso PracticoJaime EspinalAún no hay calificaciones
- Ejercicio 2 Gestión de ProyectosDocumento2 páginasEjercicio 2 Gestión de ProyectosEstefaHuertasAún no hay calificaciones
- 2 Estrategias Genericas de PorterDocumento40 páginas2 Estrategias Genericas de PorterAlonzo Carrillo100% (1)
- Lab. Fisica 1 N°7Documento5 páginasLab. Fisica 1 N°7yojan Guzman VillanuevaAún no hay calificaciones
- Vulnerabilidad SismicaDocumento5 páginasVulnerabilidad SismicaPaula YeraldinAún no hay calificaciones