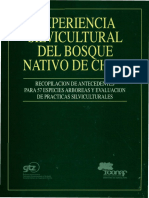Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Articles-29104 Recurso Paisaje
Articles-29104 Recurso Paisaje
Cargado por
Franco A Veloso C0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas17 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
7 vistas17 páginasArticles-29104 Recurso Paisaje
Articles-29104 Recurso Paisaje
Cargado por
Franco A Veloso CCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 17
CAPITULO IV:
EL USO DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL DESARROLLO
DE LA REGION
Captulo IV: El Uso de los Recursos Naturales en el Desarrollo de la Region Duodcima Regin de Magallanes y Antrtica Chilena
CONAMA
El Magal l anes de ant ao
Desde siempre, el desarrollo de la actual Regin
de Magallanes y Antrtica Chilena ha estado
estrechamente ligado a la explotacin directa
de sus recursos naturales, ya sea provenientes
del mar o los bosques, el subsuelo, las praderas
y su fauna.
Estas actividades humanas generan un impacto
en el medi o ambi ent e, provocando l o que
llamamos "problemas ambientales", es decir, la
ruptura del equilibrio dinmico que se produce
en el ent or no si l vest r e, r ur al o ur bano,
generalmente por las actividades humanas en
est os medi os, a t r avs del det er i or o y
contaminacin de los mismos. Eso incide tanto
en la calidad de vida de la comunidad como en
la conservacin de nuestro patrimonio natural.
Los principales problemas estn ocurriendo en
l os ecosi st emas de est epa, ya que est n
relacionados con la degradacin de nuestras
praderas y la consecuente erosin del suelo,
l o cual provoca adems una di smi nuci n y
cambio en la biodiversidad de su flora y fauna.
Igual situacin ocurre en aquellas reas donde
se ha perdido la cubierta del bosque, ya sea
por corta o por fuego. A el l o se agrega el
det eri oro de l a capa de ozono, que i nci de
di rectamente en l a capa vegetal que forman
parte de los distintos ecosistemas, y tiene un
ef ect o dai no en nuest ra sal ud. Veremos
entonces la relacin entre nuestro uso de los
ecosistemas, y las consecuencias ambientales
que ello tuvo.
Tan diversas como el origen de los inmigrantes
llegados a Magallanes fueron las industrias
establecidas en la regin. Por dcadas, su produccin
dio un fuerte impulso al desarrollo de la zona.
73
En Punt a Ar enas exi st i er on al guna vez
fbri cas de fi deos, de bebi das gaseosas con
agua de vert i ent e, de l adri l l os y bal dosas,
de zapatos y botas y hasta de naves a vapor
o a vel a, en l os ast i l l eros ms grandes del
Pac fi co Sur.
Tampoco podan faltar las industrias centolleras.
La fbrica de centollas "La Magallanes", la ms
antigua y acreditada del territorio, de la sucesin
de Gustavo Muller, ofreca tanto centollas como
l enguas de cordero y carne en conserva
compi ti endo con l a fbri ca porveni rea "La
Rosario" de Kovacic y Ca.
Las Compaas carbonferas, antecesoras de
Cocar, convirtieron aislados lugares en centros
de notable produccin. Fue el caso de Mina
Elena, de la Compaa Carbonfera Elena de
Ro Verde, ubicada en la Isla Riesco. Tena una
capacidad de produccin y de embarque de 500
tonel adas di ari as y un muel l e que admi ta
buques de hasta 23 pies de calado. A su vez,
el yacimiento "Loreto", explotado por la Sociedad
"Menndez Behety", l l eg a produci r 30 mi l
toneladas de carbn al ao.
Palacio Sara Braun, expresion de una sociedad
emprendedora en magallanes.
Captulo IV: El Uso de los Recursos Naturales en el Desarrollo de la Region Duodcima Regin de Magallanes y Antrtica Chilena
CONAMA
Las empresas ms i mport ant es f ueron l a
Sociedad Explotadora de Tierra de Fuego y la
Mina de Cobre Cutter Cove.
El uso agropecuari o
Histricamente, el desarrollo en gran escala de la
ganadera en la regin, fue obra de La Sociedad
Explotadora Tierra del Fuego, la industria del rubro
ms poderosa y grande del mundo, creada por un
decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores
fechado en junio de 1890.
La resolucin entregaba cerca de un milln de
hectreas, comprendidas entre los paralelos 53 y
54 de latitud sur, en arrendamiento por 20 aos a
Jos Nogueira, con el compromiso de que ste
ltimo formara en el plazo de tres aos una sociedad
annima con un capital efectivo de un milln de
pesos, a lo menos, que se destinara a la explotacin
del territorio contratado. Oficialmente, la industria
comenz sus operaciones el 30 de septiembre de
1893. La Sociedad lleg a ser concesionaria de un
total de un milln 376 mil 160 hectreas, tanto en
Chile como en Argentina.
Los primeros pasos fueron difciles. La lucha contra
las inclemencias del tiempo, la rusticidad de las
tierras, la carencia de las comunicaciones y las
depredaciones constantes de los leones y zorros,
fueron factores adversos que estuvieron a punto de
hacer fracasar la empresa. Como la concesin
expiraba en 1913, el Presidente de la Repblica de
ese entonces, don Ramn Barros Luco, extendi por
decreto el contrato por otros 15 aos, lo que trajo
estabilidad al negocio. Sin embargo, a partir de 1924,
el Gobierno comenz a dividir los terrenos fueguinos,
con lo que la disponibilidad de hectreas de la
Explotadora fue disminuyendo paulatinamente. Pese
a ello, el trabajo de los pioneros ganaderos permiti
que tierras que antes no tenan ningn atractivo
econmico, se revalorizaran en forma notable.
Durante la temporada 1942-1943, por ejemplo fueron
esquiladas un milln 293 mil 873 ovejas, con una
produccin de casi cinco millones de kilos de lana.
Ello report ingresos por tres millones y medio de
dlares de la poca.
Jose Nogueira, amas una gran fortuna con la
cacera de lobos marinos durante la segunda mitad
del Siglo XIX y fu una de las primeras personas
en traer ovejas desde l as Isl as Fal kl ands.
Adems, se construyeron curtiembres, graseras y
fbricas de conservas, para aprovechar los
subproductos de la ganadera. Pero este bienestar
inicial tuvo consecuencias negativas que perduran
hasta hoy.
La erosin
En el captulo segundo de este texto vimos cmo
vivan los primeros habitantes de estas tierras
australes. Observamos juntos que la interrelacin
entre ser humano y naturaleza era armnica, sin
74
Captulo IV: El Uso de los Recursos Naturales en el Desarrollo de la Region Duodcima Regin de Magallanes y Antrtica Chilena
CONAMA
desequilibrios. Con la irrupcin del segundo
poblamiento en la regin, conformado por la
inmigracin extranjera, constatamos el desgaste de
la capa vegetal, la ruptura de esa armona y equilibrio.
El desconocimiento del efecto que la ganadera
ovina producira en este tipo de suelos y clima, fue
exponiendo grandes sectores a la erosin,
determinada por los patrones de precipitacin y viento
de la regin. La relevancia y distribucin de este
fenmeno en el mbito regional ha significado que
sea considerado nuestro principal problema ambiental.
A escala global este problema se denomina
desertificacin y se desarrollan iniciativas para
encararlo en todo el mundo, incluido nuestro pas.
En 1987, se concluy que la erosin en Magallanes
es de carcter grave, no slo por su intensidad, sino
tambin por su extensin generalizada en la Regin.
En el rea de uso agropecuario, la erosin representa
un 82,37%, es decir, 2.903.990 hectreas, afectando
en diferentes grados de intensidad.
Los fenmenos erosivos fueron afectando extensas
reas de praderas naturales disminuyendo su
calidad y productividad, y esto determin que la
composicin botnica original haya variado, de
especies de mayor valor forrajero a malezas de
inferior o nulo valor (tanto hierbas como arbustos).
El aumento de especies de menor valor forrajero,
redunda finalmente en que la pradera no aporta
un buen sustento para la dotacin ganadera, y en
algunos casos, no protege adecuadamente el suelo,
llegando al extremo de mostrar reas con suelo
descubierto, que presentan peligro de transformarse
en dunas en movimiento.
El clima, en forma directa o indirecta, influye en
l a di nmi ca de l os pr ocesos er osi vos,
pri nci pal ment e a t ravs de l as vari abl es
precipitacin y viento. Sin embargo, estos se
inician inmediatamente despus que el ser humano
afecta la cubierta vegetal por un uso inadecuado.
Tipos de erosin
En el rea de uso agropecuario, se distinguen los
siguientes procesos erosivos: a) Erosin Geolgica,
producto de la accin de los hielos, erosin marina
o por derrumbes y deslizamientos, y b) Erosin
Antropognica, por la accin del ser humano al usar
en forma inadecuada el suelo. Esta se observa en
riberas de ros, por depsitos provenientes de lluvias
y al uvi ones, erosi n de suel os y dunas.
75
Usos del suelo
El ltimo Censo Agropecuario 1995-1996 registra una extensin de 8,8 millones de hectreas para la
regin de Magallanes y Antrtica Chilena, distribuidas como sigue.
USO ACTUAL DEL SUELO, XII REGION
USO SUPERFICIE %
(Hectreas)
Agrcolas 12.286,3 0,1
Cultivos Anuales 957,2
Cultivos Permanentes 2,7
Cultivos Artificiales Permanentes 9.866,9
Aradas y en barbecho 1.459,5
Praderas 2.531.681,6 28,8
Praderas Mejoradas 100.078,4
Captulo IV: El Uso de los Recursos Naturales en el Desarrollo de la Region Duodcima Regin de Magallanes y Antrtica Chilena
CONAMA
En 1995-96 casi el 50% de l os suel os con
cultivos anuales estaba situado en la Provincia
de Ultima Esperanza, y un 33% en la provincia
de Magal l anes. Al r ededor del 80% de l a
ext ensi n dedi cada a praderas art i fi ci al es
permanentes se ubi caba en l a provi nci a de
Magal l anes, mi ent r as que un 40% de l a
superficie de praderas mejoradas corresponda
a Tierra del Fuego y 35% de sta perteneca a
Magallanes. El 52% de la superficie de praderas
naturales limpias se localizaba en Magallanes
y otro 37% en la provincia de Tierra del Fuego.
Los suelos estriles corresponden a la superficie
ocupada por las ciudades.
Los recursos f orest al es
Tambin aqu nuestros pueblos originarios hicieron
un uso racional de su ambiente, ya que utilizaban
la madera como combustible y para fabricar sus
canoas, la estructura de sus toldos y utensilios;
slo a partir de la colonizacin, y prcticamente
con la construccin del Fuerte Bulnes en 1843 y
la fundacin de Punta Arenas, comenz la
explotacin masiva de los bosques magallnicos
para la obtencin de madera aserrada. De hecho,
nuestra ciudad se instal en una zona de bosque,
el cual fue lentamente eliminado a medida que
se iba extendiendo la poblacin.
Sobre este hecho de nuestra historia, el botnico
Orlando Dollenz reflexiona: "El estilo de vida de
esta nueva etnia agrcola, maderera, ganadera
y minera, trajo como consecuencia en la regin
un uso irracional de los bosques en el perodo
colonizador, primando lo econmico inmediato
por sobre una vi si n conservaci oni sta y de
futuro".
Hacia fines del siglo XIX existan aserraderos
di st r i bui dos casi en t oda l a Regi n, y l a
producci n de madera el aborada l l eg a un
mximo en los aos cuarenta de esa centuria,
cuando adems de satisfacer la demanda local,
se export aba a Argent i na, Uruguay e i sl as
Malvinas.
Uso de l a l enga
Hi stri camente, l os bosques de lenga han
si do l os ms adecuados para l a producci n
de madera aserrada para l a construcci n, a
pesar de que sl o un 20% de l os rbol es en
promedi o es apto para estos fi nes, ya que el
80% restante tiene problemas sanitarios y de
malformaciones.
Se desarroll una prctica llamada floreo, que
i mpl i ca el uso sel ect i vo de l os mej or es
rbol es, dej ando l os de baj a cal i dad, si n un
manej o par a l a r egener aci n nat ur al o
mej orami ento de l a cal i dad del bosque, por
l o que fi nal ment e se proced a a "l i mpi ar" a
r oce de f uego est os campos, par a uso
76
Praderas Naturales 1.575.026,8
Praderas Naturales no limpias 856.576,4
Suelos de Vegas 369.682,4 4,2
Bosques 5.023.484,6 57,2
De Uso Ganadero 238.258,3
De Uso Maderero 329.349,4
De Proteccin y Renovales 4.455.876,9
Suelos Estriles 750.517,3 8,5
Suelos de Uso Indirecto 94.692,8 1,1
TOTAL 8.782.345,0 100,0
Captulo IV: El Uso de los Recursos Naturales en el Desarrollo de la Region Duodcima Regin de Magallanes y Antrtica Chilena
CONAMA
En la actualidad la actividad forestal se realiza a
travs de planes de manejo, los que deben ser
revisados por la Corporacin Nacional Forestal,
institucin que tiene a cargo el control y manejo de
los bosques en Chile.
La producci n de ast i l l as
A l as act i vi dades de uso del bosque ya
menci onadas, se agr eg una r eci ent e
expl ot aci n ext ensi va de l os bosques de
Lenga, para obt ener ast i l l as (chi ps) como
producto pri mari o, l as que son exportadas a
pases i ndustri al i zados. En este si stema se
uti l i zan l os rbol es defectuosos y atacados
por hongos e i nsectos, l o cual permi ti ra l a
regeneracin del bosque con rboles sanos y
de buen fuste. Un plan de manejo adecuado
deja un dosel protector de rboles en pie que
permi te l a regeneraci n natural del bosque,
a t ravs de l as semi l l as que caen de est e
dosel o de l as pl ntul as ya establ eci das en
los claros.
Este tipo de uso del bosque ha recibido ciertos
cuest i onami ent os desde or gani zaci ones
ambientalistas y sectores acadmicos, debido a
que no siempre son bien fiscalizados los planes
de manejo y tambin existe alguna controversia
sobre la capacidad de regeneracin del bosque.
Se estima que operan en la Regin unos 41
aserraderos e industrias, que dan empleo a cerca
de 1.100 personas y producen bsicamente
madera aserrada.
Los principales productos de esta actividad son
ast i l l as, mader as el abor adas y mader as
aserradas. Las primeras se han producido en
volmenes anuales en el rango de 175-245 mil
toneladas mtricas al ao entre 1993 y 1996,
mi entras que en maderas aserradas se han
77
ganader o. A el l o se agr ega l o que ya
menci onamos, r espect o a que l a r pi da
expansi n de l a ganader a l l ev a l a
el i mi naci n de gr andes ext ensi ones de
bosque, ya sea por medi o de l a quema, el
corte o el anillamiento, sembrando en su lugar
past os f or r aj er os. En cambi o, el uso del
bosque como combusti bl e no es tan i ntenso
como en otras regiones, y casi se limita a las
reas rural es.
Bosques de Lenga en proceso de extraccin.
En este proceso debemos tener en mente que
el bosque es la base de un ecosistema formado
por una gran variedad de organismos, parte
de los cuales ya describimos, de modo que la
eliminacin de los rboles tambin signific la
eliminacin de toda la flora menor y la fauna que
dependa y coexista con ellos, siendo el perjuicio
ms significativo el provocado a la poblacin
de huemules en los sectores precordilleranos,
lo cual ha llevado a este animal a la categora
de mamfero "En Peligro de Extincin".
Las ni cas zonas que se salvaron de estas
vi ol ent as act i vi dades, fueron la Cordillera
Andina y el Archipilago Patagnico, aunque
se hizo el intento, pero result infructuoso por
las caractersticas climticas y el difcil acceso
a dichas reas.
Captulo IV: El Uso de los Recursos Naturales en el Desarrollo de la Region Duodcima Regin de Magallanes y Antrtica Chilena
CONAMA
produci do ent re 12 y 18 mi l l ones de pi es
madereros al ao, en el l t i mo cuat ri eni o.
La ONG ambi ental i sta IDDEA (Ini ci ati va de
Defensa Ecolgica Austral iddea@entelchile.net)
ha impulsado acciones de educacin ambiental
al aire libre sobre el tema del bosque nativo y
produccin de astillas, dirigidas a jvenes, con
un i mpact o apr eci abl e en l a pobl aci n.
Import anci a de l os bosques
Los bosques mant i enen una i mpor t ant e
bi odi versi dad nat ural . En rel aci n con su
ambiente fsico, son los encargados de renovar
el oxgeno del ai re a travs del proceso de
fotosntesis, y regulan la circulacin del agua
en el suel o, ya que part e de l a l l uvi a es
interceptada por el follaje y otra parte se desliza
lentamente por los troncos y ramas, y junto con
la nieve que se derrite, impregnan el suelo que
las races mantienen esponjoso, logrando una
al t a capaci dad de r et enci n de agua.
El excedent e ci r cul a f or mando pequeos
chorrillos que se juntan y van a desembocar a
los ros principales, los que aumentan su caudal
en forma lenta y regulada, con un agua clara y
de alta calidad. Tanto la cubierta vegetal como
la lentitud del movimiento del agua, protegen al
suelo de la erosin.
La tal a rasa y el uso forestal si n control de
ant ao, han t eni do como consecuenci a l a
prdida de una gran masa forestal por falta de
una reforestacin posterior, generando erosin
de los suelos, con la consecuente ruptura del
equilibrio hidrolgico recin mencionado, prdida
de nut r i ent es y de l a cal i dad del agua,
inundaciones, embancamiento del litoral, etc.,
afectando seriamente a la vida natural en vastas
zonas de nuestra regin.
78
Camin extrayendo lenga de Tierra del Fuego.
Act i vi dades
Un ro si n bosque
Busca informacin acerca de la extensin que
tena el bosque alrededor de Punta Arenas hace
ms de 50 aos y la actual, y relaciona la prdida
de ste con los repentinos aumentos en el cauce
del ro de las Minas, que atraviesa la ciudad.
Qu se est haciendo actualmente al respecto?
Qu propuestas haran con tus compaeros?
Nuest ra Ul t i ma Esperanza
Poco menos de dos t erci os del suel o era
ocupado con bosques de uso mader er o,
pertenecientes tambin a la Isla de Tierra del
Fuego. En cambio, casi el 60% de los bosques
no explotados de proteccin y renovales, se
ubican en la provincia de Ultima Esperanza,
cuyo nombre podramos asociar con el futuro
de nuestros bosques.
En l a act ual i dad, l a act i vi dad si l v col a se
desarrol l a en t orno a l os bosques nat i vos
exi st ent es en l as zonas geogrfi cas de l a
precordillera oriental, la isla de Tierra del Fuego
y el Archipilago.
Captulo IV: El Uso de los Recursos Naturales en el Desarrollo de la Region Duodcima Regin de Magallanes y Antrtica Chilena
CONAMA
79
En el primer conjunto predominan los bosques
de l enga y secundar i ament e de coi ge.
El Pl an de Acci n Forest al (PAF - 1993)
reconoca l a exi stenci a regi onal de 450 mi l
hectreas de bosque productivo y otras 980 mil
hectreas de potencial de bosque productivo
en el mediano plazo, principalmente de lenga y
coige de Magallanes.
El proyect o Tri l l i um
Est e proyect o conci t l a at enci n de l a
ci udadan a regi onal y naci onal por ser el
proyecto forestal ms grande del pas, en bosque
nativo. Muchos lo apoyaron y otros fueron fieros
detractores, por el impacto ambiental que este
proyecto significaba para el ecosistema de Tierra
del Fuego en las 272.000 hectreas de bosque
adquiridas por la empresa.
El proyecto tuvo varias modificaciones y durante
todo el proceso exi sti un movi mi ento ci vi l
importante en contra del mismo, donde particip
la ciudadana representada por ONGs locales
como FI DE XI I , y ot ras naci onal es como
Defensores del Bosque Chileno y Greenpeace.
Se real i zaron a l o menos t res event os de
participacin ciudadana tanto en la ciudad de
Porveni r como en Punta Arenas, l as cual es
contaron con la participacin bastante masiva
de pblico y en donde hubo espacio para la
pr esent aci n de l as di st i nt as post ur as.
Fi nal mente, y por l a i mportanci a que haba
concitado el debate, el Intendente de la poca
(enero de 1998), don Ricardo Salles, decidi
que la audiencia de la COREMA en la cual se
votara el proyecto fuera pblica. La votacin
fue a favor del Proyecto, pero l a empresa
debera cumplir ms de trescientas condiciones
para l l evar adel ant e su ej ecuci n. En l a
act ual i dad, el proyect o est det eni do por
decisin de la empresa, pues ya no considera
econmicamente ventajoso el mercado de la
madera a nivel internacional. Pese a lo anterior,
l a CONAMA y el comi t t cni co si guen
fiscalizando el rea y exigiendo el cumplimiento
de los factores ambientales que se puedan medir
y observar, sin que exista a noviembre de 2001
actividad forestal.
El recurso Turbal es
En Chile se ha detectado extensos depsitos de
turba (sedimento natural del tipo fitgeno, poroso,
no consolidado, constituido por materia orgnica
parcialmente descompuesta, acumulada en un
ambiente saturado de agua). Su distribucin
alcanza su mximo desarrollo en la llamada
"Patagonia Chilena" de las regiones XI y XII, al
sur de la latitud 42S. En ellas, como resultado
de l a i ntensa acti vi dad gl aci al cuaternari a
prevalecieron peculiares ambientes climticos,
morfol gi cos, geol gi cos y vegetaci onal es.
Las primeras explotaciones de turba se remontan
a fines del siglo XIX, realizadas por inmigrantes
l l egados desde Europa: i ngl eses, gal eses,
escoceses, alemanes y croatas, quienes tras
i nstal arse en l a zona, se dedi caron a l as
actividades ganaderas y mineras. Los escoceses
muy especialmente, expertos conocedores de las
bondades del recurso, no tardaron en reconocer
su presencia en numerosos lugares de las
extensas estepas magallnicas, dedicadas a la
cri anza de ganado y ovej as. Las pri meras
extracciones, a escala artesanal, fueron destinadas
a combustible, en zonas donde la lea era muy
escasa, y tambin se us como fuente de energa
motriz para activar las dragas en la explotacin
de algunos placeres aurferos, y para accionar
equi pos desti nados a l a esqui l a de ovejas.
Captulo IV: El Uso de los Recursos Naturales en el Desarrollo de la Region Duodcima Regin de Magallanes y Antrtica Chilena
CONAMA
80
A partir del descubrimiento de petrleo en la
isla de Tierra del Fuego, declin el inters por
continuar con las faenas. En los aos 80 se
l ogr i dent i fi car al menos nueve t urberas.
Positivas evaluaciones econmicas, respaldadas
en efect i vas demandas del recurso t urba,
i ncent i varon l a puest a en marcha de dos
yacimientos, Club Andino y Laguna Parrillar,
prximos a Punta Arenas, que seran los dos
nicos lugares de explotacin comercial de turba
en la Regin y en el pas.
Aspecto de labores de extraccin y secado de
turba en Tierra del Fuego.
Actualmente el recurso se cosecha cortndose
en cubos. La parte que se deshidrata se usa
para el mejoramiento y preparacin de suelos
en horticultura y para cultivos de championes
en ambiente controlado. Otras formas de uso
que se estn conociendo son como aislante
trmico y acstico, y para tratamiento de aguas
residuales, por su gran capacidad para filtrar y
absorber.
Act i vi dades
Un f i l t ro de t urba
Haz un experimento que permita comprobar las
propiedades de la turba como filtradora de aguas
grises o contaminadas, o bien como aislante
t r mi co y acst i co. A par t i r de est as
observaci ones, el abora una propuesta ms
ambiciosa, orientada a desarrollar experiencias
que permitan formular proyectos para difundir
este uso de la turba, por ejemplo, en concursos
como l os de Expl ora-CONYCIT o el Museo
Nacional de Historia Natural.
Cast ores al at aque
Adems de l as pr ct i cas de manej o no
sustentable del bosque nativo todava vigentes
en muchas reas, l os bosques de Ti erra del
Fuego enfrentan aun la invasin de castores,
ani mal es nat i vos de Amr i ca del Nor t e,
introducidos por peleteros argentinos que luego,
al no prosperar su negocio peletero, los dejaron
en l i bertad. El l os col oni zaron l os arroyos y
reas pantanosas, causando daos con sus
embalses a los bosques en ambos lados de la
frontera, impidiendo el drenaje de los suelos y
pr ovocando l a muer t e de l os r bol es.
Paradoj al ment e, l os guanacos, propi os de
nuestra fauna, tambin representan hoy en cierta
medida una amenaza. Antes, ellos pastaban en
las praderas naturales. Hoy, empujados hacia
el sur de la isla por la ganadera, tuvieron que
adaptarse a vivir al interior de los bosques de
l enga, en el sector sur de Ti erra del Fuego,
donde se comen la mayora de las plntulas.
Al l el l os no ti enen predadores natural es, l o
que ha provocado un fuerte aumento en su
pobl aci n. Por el l o, SAG y CONAF est n
of r eci endo l a posi bi l i dad de pr esent ar
proyectos de manejo y uso comerci al de l os
guanacos.
Captulo IV: El Uso de los Recursos Naturales en el Desarrollo de la Region Duodcima Regin de Magallanes y Antrtica Chilena
CONAMA
81
El proyect o Gondwana
No vamos a hablar ahora del grupo musical
Gondwana que t conoces, se de la cancin
"Meloda de Amor". Pero ellos, por algo se pusieron
ese nombre tan especial, verdad? Gondwana
ha cantado en varias ocasiones en apoyo a causas
ecologistas. Como vimos en el captulo anterior,
hace millones de aos el territorio austral era
parte del gran continente Gondwana, en cuyos
ecosistemas nicos dominaban los bosques de
lenga (Nothofagus). Y por ello, esta especie del
bosque nativo chileno tambin est presente hoy
en Nueva Zelandia y Australia.
Gondwana es una iniciativa impulsada por
ecologistas de Grupos o Fundaciones pro Gondwana
en Chile, Argentina, Nueva Zelanda y Australia y
Segn el ltimo catastro de bosque nativo, nuestra regin contaba con un total de 2.625.053.9
hectreas de bosque nativo, de los cuales casi la mitad corresponda a bosque adulto, y ms de
un milln de hectreas estban ocupadas con bosque achaparrado.
Bosque Nat i vo por est ruct ura y por regi n (hect reas)
VIII IX X XI XII
Bosque adulto 110.605,3 284.648,3 1.858.637,1 2.395789,5 1.311.445,7
Renoval 537.918,1 446.585,2 939.112,3 912.263,9 120.430,4
Bosque adulto-renoval 69.690,1 93.722,2 292.633,5 232.188,3 147.797,8
Bosque achaparrado 67.552,3 82.565,3 519.930,9 1.290.501,1 1.045.380,0
Subtotal 785.765,8 907.521,0 3.610.313,8 4.830.742,8 2.625.053,9
Fuente: Antonio Lara. Catastro y Evaluacin de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile.
Guanacos
El Bosque Nat i vo sobrevi vi ent e
busca crear un cinturn de proteccin, reconexin
y restauracin de los bosques de ese antiguo
continente, un Santuario Intercontinental al sur del
Paralelo 40. La primera reunin binacional se realiz
en Epuyn, provincia del Chubut, Argentina. La
segunda reunin mundial del movimiento Gondwana
se realiz en diciembre del 2000 en la Isla Sur de
Nueva Zelandia, en el lago Rotoiti, donde crecen
bosques de Nothofagus. Por Ushuia particip la
organizacin Finis Terrae (Apartado Postal 22, 9410,
Ushuaia), y por Chile estuvieron Defensores del
Bosque Chi l eno y Juan Pabl o Or r ego.
Una lenga = una ballena
Los propagandistas del proyecto sostienen que
el Santuario no slo proteger la rica biodiversidad
de la Regin, sino tambin significara una fuente
de ingresos sostenida, a travs del turismo
internacional que visitar estos lugares. Para ello
los argentinos acuaron un slogan, con la siguiente
imagen: una lenga = una ballena. "Cada lenga
debe ser vi st a como una bal l ena, y cada
aserradero, como un barco ballenero", dijeron,
en una comparacin que produjo un fuerte efecto
en los pobladores de la Patagonia argentina,
en especial los de Chubut. Ellos no slo conocen
la grandiosidad de las ballenas sino tambin
saben de l os i ngresos que perci ben por l os
turistas que van a presenciar sus avistamientos.
En Chile el proyecto Gondwana lo promueve tambin
la organizacin Defensores del Bosque Chileno. En
el ao 2001, su boletn, "Voces del Bosque" inform
de una iniciativa concreta relacionada con esto:
juntar fondos para volver a comprar las tierras que
la empresa trasnacional Savia (ex Trillium) compr
al Estado chileno antes de iniciar el proyecto Ro
Cndor, hoy paralizado.
Para el l o i ni ci aron en Bel l i ngham, Estados
Unidos, donde est la sede de la empresa Savia
Captulo IV: El Uso de los Recursos Naturales en el Desarrollo de la Region Duodcima Regin de Magallanes y Antrtica Chilena
CONAMA
82
Trillium, la campaa "Adopte un rbol", y con
esos cer t i f i cados de adopci n pr et enden
conformar un fondo tendiente a que esas tierras
sean readquiridas a un precio que se negocie
con la empresa, deudora del Estado de Chile,
y puedan convertirse en Parques Nacionales y
Reservas de la Bisfera, formando parte del
Santuario Gondwana.
SIG para conservaci n
En Ti erra del Fuego se est desarrol l ando
asimismo el proyecto Sistemas de Informacin
Geogrfica para la Conservacin de los
Bosques del Fin del Mundo (SIG Gondwana).
La iniciativa comenz en 1999 y permitir la
elaboracin de proyectos de conservacin como
resultado de un anlisis cientfico detallado. Se
espera contar pronto con un inventario total de
la isla, identificando los puntos claves para la
conservacin.
Inf or mt i ca apl i cada a l a conser vaci n
El programa se inici con fondos donados por
la ambientalista norteamericana Tracy Katelman,
y es administrado por las fundaciones Ancient
Forest y The Ecology Center. Ha establecido
conveni os ent re di ferent es organi zaci ones
ciudadanas locales, entre las cuales est FIDE
XII y la Corporacin IDDEA.
En dependenci as de l a Uni ver si dad de
Magallanes est la unidad operativa del sistema,
manej ada por un equi po de profesi onal es
capacitados por el Instituto de Investigacin en
Ciencias Ambientales de Estados Unidos en el
manejo del Software Arcview 3D, de imagen
satelital y anlisis de datos.
El grupo SI G Gondwana t rabaj a en forma
coordinada con la Intendencia de Magallanes,
Captulo IV: El Uso de los Recursos Naturales en el Desarrollo de la Region Duodcima Regin de Magallanes y Antrtica Chilena
CONAMA
83
CONAF, CIREN, SAG y todos los organismos
del Estado, para conocer mejor los bosques de
Tierra del Fuego.
Uso de l a Fauna Si l vest re
Tambin desde los tiempos colonizadores se
ha ut i l i zado a l a fauna si l vest re con mayor
intensidad para la economa humana. En ese
ent onces hab a un t ot al desconoci mi ent o
r espect o al r ol de est os ani mal es en l os
ecosistemas en que participaban. A la cacera
de zor r os, chi ngues, guanacos y pumas,
pri nci pal mente para l a venta de sus pi el es,
se agreg la introduccin de especies exticas
(es deci r que no son nat i vas de l a regi n),
todo lo cual produjo graves desequilibrios en
dichos ecosistemas.
El caso ms conoci do cor r esponde a l a
i ntroducci n de conej os en Ti erra del Fuego
a medi ados del si gl o pasado. Est a acci n,
sumada a l a f uer t e di smi nuci n de l a
pobl aci n nat ur al de zor r os cul peo por l a
cacera, provoc una pl aga de conej os que
comenz a r educi r l a veget aci n nat ur al ,
compi ti endo con l os rebaos de ovej as que
se estaban criando en dichos campos. Frente
a est o, apar t e de l a caza di r ect a de l os
conej os, se i nt r oduj o al zor r o gr i s como
predador nat ural de est e t i po de especi es,
per o l uego de dos aos ( si n l ogr ar una
eval uaci n del ef ect o de est e pr edador )
fi nal mente se i ntroduj eron conej os con una
enfermedad viral llamada Mixomatosis, la que
luego de una larga agona provoca la muerte
de estos animales. En la actualidad, a travs
de es t e l t i mo medi o, s e mant i enen
cont rol adas l as pobl aci ones de conej os en
toda la regin, ya que acta a ciertos niveles
de aument o de pobl aci n de l os mi smos.
Zor r o Cul peo ( Pseudal opex Cul paeus) .
Expl ot aci ones comerci al es
Ac t ual ment e, en l a Regi n s e es t n
desarrollando experiencias para hacer de la
fauna si l vestre un recurso producti vo, con
aportes econmicos en bienes y servicios, como
es el caso del guanaco y el and, que estn
si endo cri ados en cauti veri o. El centro INIA
Kampenaike desarroll entre 1996 y el ao 2000
una experi enci a de adaptaci n y manejo en
semicautiverio del guanaco, con apoyo del Fondo
de Innovacin Agraria FIA, para continuar en
1999-2002 con un estudi o si mi l ar sobre el
and. En la misma modalidad de crianza, se
introdujeron especies desde el norte del pas
como las llamas y alpacas, y otras exticas
desde el extranjero, como el ciervo rojo en Tierra
del Fuego, en la zona de Magallanes; as como
el jabal, el avestruz y el em.
En l a Regi n t ambi n se han i ni ci ado
exportaciones no tradicionales en este rubro.
Es el caso, por ejemplo, de una industria de
Puerto Natales, que exporta liebres segn las
exigentes normas ambientales y sanitarias del
Mercado Comn Europeo. Segn datos de
prensa, anual ment e se embarcan 150 mi l
conejos y 50 mil liebres, incluyendo cueros y
Captulo IV: El Uso de los Recursos Naturales en el Desarrollo de la Region Duodcima Regin de Magallanes y Antrtica Chilena
CONAMA
84
vsceras, en temporadas que se extienden desde
mayo para las liebres y abril para los conejos.
En la provincia de Ultima Esperanza hay una
especie de separacin de habitat para estas
dos especies, pues el conejo se encuentra hasta
el sector de Dos Lagunas o un poco ms al
nort e (Cerro Cast i l l o), pero desde al l son
reempl azados por l as l i ebres, l as que se
encuent ran hast a el Pai ne y el l mi t e con
Ar gent i na, t ant o al Est e como al Nor t e.
Nat i vos en pel i gro
Por ot ra part e, ci ert as pobl aci ones de l as
di sti ntas especi es de fauna y fl ora se ven
amenazadas, a travs de la disminucin gradual
de ejemplares en el tiempo, por consecuencia
de un desequilibrio entre su tasa de mortalidad,
y l a de natal i dad. El l o puede l l evar a estas
especi es a l a cat egor a de En Peligro de
Extincin. Toda esta situacin es consecuencia
directa de su caza, as como tambin del uso
y deteri oro del ambi ente en el que habi tan.
Act i vi dad
Vul nerabl es y raros
1. - Compl et a l as t abl as que f i gur a a
continuacin. Investiga cules son las 4 especies
de aves y 7 especies de mamferos de la Regin
que estn en l a categora de vul nerabl es, y
cul es son l as 7 especi es de aves y 6 de
mamferos ubicados en la categora de raras,
por tener una poblacin muy escasa y poco
conoci da. Y qu ocurre con l as especi es
vegetales?
2.- Compara las definiciones de las categoras
de conservacin o amenaza de la vida silvestre:
extinta, en peligro, vulnerables, raras, amenaza
indeterminada, inadecuadamente conocida y
fuera de peligro. Luego intenta ubicar dentro de
ellas a las especies de animales que t conoces.
Por otra parte, puedes encontrar en detalle la
descripcin y fotografas de la fauna silvestre
amenazada de nuestra regin, en el libro "Fauna
de Magallanes en Peligro".
Especies XII regin en Peligro de Extincin
Aves Mamferos Categora
Canqun colorado Peligro de Extincin
Huemul Peligro de Extincin
Zorro Culpeo de Tierra del Fuego Peligro de Extincin
Gato Monts Peligro de Extincin
Colo - Colo Peligro de Extincin
Tuco - Tuco de Magallanes Peligro de Extincin
Elefante marino Peligro de Extincin
Act i vi dad
Oj o con l a ci enci a
I nvest i ga l os resul t ados de dos proyect os
ganador es del concur so naci onal Expl or a
2001, " Apr endo c i enc i a y t ec nol og a
exami nando nuestro entorno" y "Expl orando
la Diversidad Biolgica de Magallanes", ambos
de investigadores ligados a la Universidad de
Magal l anes, y ot r o desar r ol l ado por l a
A s o c i a c i n Ci e n t f i c a d e J v e n e s
Ma g a l l n i c o s . Po d r s v e r c mo l a
preocupacin por el medio ambiente se puede
combi nar con l a i nvesti gaci n ci entfi ca y el
uso de moderna tecnologa.
Captulo IV: El Uso de los Recursos Naturales en el Desarrollo de la Region Duodcima Regin de Magallanes y Antrtica Chilena
CONAMA
85
Tambin tenemos bancos de ostiones, locos y
calamares, tomando mayor importancia desde
hace algn tiempo el krill, tanto en el mbito
naci onal como i nt er naci onal , ya que se
encuentra en aguas al sur de la convergencia
antrtica.
Uso del ambi ent e acut i co mar i no y de
agua dul ce
En l a r egi n s e expl ot an 29 es pec i es
mar i nas ( i ncl ui das l as de cul t i vo) . Las
mayores capt uras hi st ri cas corresponden
a l a extracci n de centol l a, centol l n, osti n
del sur, merl uza austral y eri zo (en el l ti mo
q u i n q u e n i o ) . E n t r e l o s p e c e s m s
apet eci dos, est n l a mer l uza espaol a, l a
merl uza de t res al et as el congri o dorado y
coj i nova ent re ot ros.
Y recuerda que en la Regin, el programa Explora-
CONYCIT impulsa cada ao una Feria Cientfica
Escolar, a cargo de la Universidad de Magallanes,
donde puedes presentar tu propio proyecto.
As lo hicieron el ao 2000 y 2001 los alumnos del
Liceo C8 de Puerto Williams, que obtuvieron premios
por la calidad de su trabajo sobre Historia Natural
y Conservacin Biocultural. El equipo a formar, si
ests motivado, no debe ser de ms de 5 jvenes,
y tiene que cumplir con las bases que anualmente
se establecen. Averigua las fechas de la Feria de
este ao y los requerimientos.
Centolla Magallnica.
Captulo IV: El Uso de los Recursos Naturales en el Desarrollo de la Region Duodcima Regin de Magallanes y Antrtica Chilena
CONAMA
86
ecosistema costero, y en especial en la calidad
de vida de los pobladores de Ro Seco y Barranco
Amarillo, cuyas organizaciones vecinales han
hecho suya l a propuest a. Se el aboraron
indicadores ambientales y socio-econmicos, y
se comprobaron en terreno alternativas logsticas
y cdigos de conducta adaptados a la especie y
el entorno ecosistmico.
Tambi n f ue necesar i o desar r ol l ar una
cer t i f i caci n "azul " par a l os oper ador es,
productos y guas, y una formulacin conjunta
de l a propuest a con l as aut ori dades, para
garantizar la sustentabilidad ambiental de este
tipo de actividades comerciales.
Fue un trabajo conjunto entre el equi po del
pr oyect o, de l a ONG Fundaci n par a el
Desarrol l o de l a XII Regi n, FIDE XII, y l a
Go b e r n a c i n Ma r t i ma , SERNATUR,
SERNAPESCA, y la Comisin de Proteccin de
Aves y Mamferos Marinos. A su vez, ello sienta
las bases para un curso regular de capacitacin
para certificacin de guas especializados, a
travs de INACAP y SERNATUR.
La voz de l a l ocal i dad or gani zada es
condi ci onant e en el desarrol l o de est as
iniciativas. En la medida que los destinatarios
perciben beneficios claros, aumenta el grado
Ecot uri smo con del f i nes
Ent re enero y mayo del 2000, l os t uri st as
tuvieron la posibilidad de cubrir durante una
maana completa el Circuito de Observacin
de Del fi nes Austral es desarrol l ado por este
proyecto. El recorrido, a bordo de un zodiac,
se real i za en compaa de bi l ogos y guas
especi al i zados, y se ofrece cuatro das a l a
semana. Los navegantes van al encuentro de
un grupo resi dent e de del fi nes cost eros y
realizan tambin una incursin en su ecosistema
de macro-algas, invertebrados y aves marinas.
La segunda temporada se extendi de junio a
octubre, iniciando el turismo de invierno, una
estrategia que cuenta con el apoyo de SERNATUR
y el empresariado local. Dos aos de estudios de
facti bi l i dad tcni ca, educaci n ambi ental y
capacitacin en conservacin marina y ecoturismo
en Ro Seco fueron necesarios para impulsar esta
primera experiencia de ecoturismo en aguas
magallnicas. La tercera temporada, ya en el ao
2001, fue entregada a una empresa formal, en cuya
gesti n parti ci pa una persona que estuvo
anteriormente en el proyecto.
La consolidacin de esta propuesta requiri
desarrollar un programa de monitoreo de impactos
tanto sobre la poblacin de delfines como en el
nuevas medidas de administracin pesquera,
par a aquel l os r ecur sos en est ado de
sobreexplotacin (erizo y ostin del sur) y para
aquellos que presentan potencialidades ciertas
en un mediano y largo plazo.
La poltica pesquera debe estar sustentada en
est udi os de i nvest i gaci n que permi t a el
desar r ol l o de l a act i vi dad en el t i empo.
Paralelamente, se debe incrementar los medios
y los recursos tcnicos y humanos para una
efectiva fiscalizacin de la normativa del sector.
La actividad del sector se puede calificar como
monoespec f i ca, con un ci er t o gr ado de
di versi f i caci n en l os l t i mos aos y con
marcadas y persistentes acciones ilegales en
l a extracci n de l os di versos recursos, con
graves ri esgos para l a sust ent abi l i dad de
algunas pesqueras.
Por otra parte, se considera necesario actualizar
y, en al gunos casos, real i zar estudi os que
abarquen exclusivamente el mbito regional,
con el fin de tener antecedentes para adoptar
Captulo IV: El Uso de los Recursos Naturales en el Desarrollo de la Region Duodcima Regin de Magallanes y Antrtica Chilena
CONAMA
87
de apoyo y participacin de pescadores, jvenes,
nios y mujeres, claves para la sustentabilidad
del proyecto. Con ellos se desarrollaron acciones
de r est aur aci n, l i mpi eza de pl ayas e
i mpl ement aci n de t r es r eas ver des.
Cada semana hubo actividades del programa
de educacin ambiental en las dos escuelas
rurales, y los programas regionales se impulsan
mensualmente. Al mismo tiempo el equipo del
proyecto trabaj con acciones especficas para
fortalecer la capacidad local microempresarial.
La implementacin del circuito, el desarrollo de
propuestas de regul aci n y l a adopci n de
pr ot ocol os de conduct a adecuados a l as
necesi dades l ocal es, han i mpl i cado l a
articulacin entre los Servicios Pblicos con
competencia en el tema y las organizaciones
vecinales de ambas localidades.
El Consejo Zonal de Magallanes discuti el tema
de las normativas y la adopcin de modalidades
de t r abaj o del Ecot ur i smo, acor dando l a
formacin de un Comit que aborde el tema y
defina una poltica local de manejo de recursos
naturales costeros.
En el 2001, FIDE XII conti na desarrol l ando
un trabajo ms focal i zado en ni os, con una
o r i e n t a c i n ma r c a d a h a c i a c i e n c i a s
ambientales, utilizando equipos de muestreo.
La i dea es apoyar l as gesti ones de l a Junta
Vecinal para ejecutar planes de monitoreo, y
a la vez preparar jvenes que puedan ser guas
calificados y/o voluntarios que a su vez vayan
mi di endo l os i mpact os del t uri smo y ot ras
acti vi dades en el sector. El obj eti vo es que
t odas l as nuevas i ni ci at i vas l abor al es
vinculadas al turismo y que vayan surgiendo
de la poblacin local, cuenten con un contexto
de sustentabilidad.
Cul t i vos acucol as
Respecto de los ambientes de agua dulce, hay
que tener presente que el uso ms importante
es para consumo humano, tanto en las ciudades
como en el campo. Por otra parte, tambin son
fuente de extraccin de algunos peces como el
salmn, ya sea por crecimiento natural o de
piscicultura; en este caso la estada en agua
dulce es parte del proceso de crecimiento de
los peces, que finalmente terminan su desarrollo
en el mar.
Act i vi dades
Qu pas con l a mer l uza aust r al ?
1.- En la ltima edicin disponible del Anuario
Est ad st i co de Pesca, de SERNAPESCA,
investiga las cifras de desembarque actuales de
las especies mencionadas anteriormente, y haz
una tabla sobre lo ocurrido en los ltimos diez
aos con estos recursos. Busca en otros captulos
el significado del trmino "reas de manejo" para
luego investigar qu pasa al respecto en Baha
Gente Grande, Parry (Sectores A y D), en el
Estero Falcn y Seno Ventisquero (sectores A,
B, C y D).
2.- Marea negra y marea roj a
Recopila informacin sobre el efecto de los derrames
de petrleo en la fauna marina y recursos explotables
por los pescadores y pesca industrial, (o si prefieres,
Mer l uza Aust r al ( Mer l ucci us aust r al i s)
Captulo IV: El Uso de los Recursos Naturales en el Desarrollo de la Region Duodcima Regin de Magallanes y Antrtica Chilena
CONAMA
88
promedio anual de 11,7%, para turistas nacionales
y 23,9%, para extranjeros. El concepto Patagonia
y Parque Nacional Torres del Paine, se han
constituido en importantes atractivos para visitantes
de diversas edades y latitudes. El gasto medio diario
del turista en la regin es casi el doble que en el
resto del pas (US$70 versus US$ 40), lo que implic
un ingreso para la zona cercano a los 100 millones
de dlares, segn el SERNATUR.
El pr i mer y pr i nci pal cent r o de vi si t a
corresponde al Parque Naci onal Torres del
Pai ne, ubi cado en l a provi nci a de Ul t i ma
Esperanza, en el cual, gracias al largo perodo
de proteccin de su poblacin natural (desde
1970 con aproxi madamente el rea actual ),
hay una variedad de ecosistemas funcionando
en un equilibrio dinmico, que permite encontrar
y admi rar una gran canti dad de especi es de
fl ora y fauna, que no se encuentra en otros
pases del mundo.
haz lo mismo con la marea roja), a travs de recortes
de prensa o si quieres algo ms profundo, busca
tesis desarrolladas sobre ese tema por alumnos
universitarios de biologa marina u otras disciplinas
afines, y entrevstate tambin con los pescadores
afectados directamente por esa situacin. Registra
la percepcin de la gente sobre ese problema,
mientras haces tu investigacin, midindola a travs
de la acogida que encuentres o de lo que ellos
mismos te digan.
Investiga en INTERNET o en una biblioteca, la
historia del derrame de la Exxon Valds, para
tener puntos de comparacin en el caso de la
marea negra, y en cuanto a l a marea roj a,
averigua qu pasa en la X Regin.
Rec ur s os pai s aj s t i c os : el t ur i s mo
El turismo moviliz en los ltimos tres aos a cerca
de 300 mil visitantes anuales, creciendo en una tasa
Vista Area de Las Torres del Paine
Captulo IV: El Uso de los Recursos Naturales en el Desarrollo de la Region Duodcima Regin de Magallanes y Antrtica Chilena
CONAMA
89
todas las formas que adopta este negocio, ya sea
turismo rural, ecoturismo, el turismo aventura,
trekking y otros que puedan incluso ser realizados
al nivel de las comunidades locales.
La Unin Mundial para la Naturaleza (UICN) defini
como ecoturismo a "aquella modalidad turstica
ambientalmente responsable, consistente en viajar
o visitar reas naturales con el fin de disfrutar,
apreciar y estudiar los atractivos naturales (paisaje,
flora, fauna silvestre) de dichas reas, as como
cualquier manifestacin cultural (del presente y
pasado) que pueden encontrarse ah, a travs de
un proceso que promueve la conservacin y bajo
i mpacto ambi ental y cul tural , y propi ci a un
involucramiento activo y beneficioso en trminos
socio econmicos para las poblaciones locales".
El cuidado ms importante que se debe tener con
est a act i vi dad en r eas pr st i nas es l a
sobreutilizacin de los senderos por una gran
cantidad de personas, lo cual va erosionando el
suelo, y lo convierte en excelente acueducto para
las aguas lluvias y de deshielo; a ello se agrega
la produccin de basura y desechos difciles de
extraer desde dichas reas, y eventuales incendios
f or est al es por descui do de l os t ur i st as.
De l a mar al ecoturi smo
En primavera podramos ser guiados al Glaciar Po
XI del Campo de Hielo Sur, o al Parque Nacional
Bernardo O'Higgins por Turismo Yekchal, una
microempresa local que garantiza una convivencia
armnica con ese medio ambiente prstino. Los
Yekchal son ex pescadores de Puerto Edn, que
debido a la marea roja buscaron nuevos rumbos a
travs de un proyecto CORFO del fondo PROFO,
destinado a desarrollo turstico. La capacitacin fue
entregada por NOLS (cuyo lema es "No deje huella")
en un curso de 17 das desarrollado en terreno, del
que participaron tambin los guardaparques.
Adems de est e pr st i no l ugar , se est n
incorporando zonas aledaas dentro de dicha
provincia y tambin otras reas de la regin
tanto de la provincia de Magallanes como de
Tierra del Fuego y la Antrtica.
Otro sector que se est integrando a la actividad
turstica es la actividad silvoagropecuaria, a
travs del agroturi smo o turi smo rural , que
r esul t a muy at r act i va con sus pr ocesos
productivos en nuestros ambientes naturales,
t ant o en l as parcel as como en est anci as
g a n a d e r a s . El l o p e r mi t e h a c e r u n
aprovechamiento ms integral del medio rural,
valorndose con ello los recursos naturales,
hi stri cos y cul tural es, asoci ados al sector
agropecuario regional.
La est anci a Yendegai a
En ese marco, la organizacin ambientalista
Defensores del Bosque Chileno participa en una
campaa para l ograr l a decl araci n como
Santuari o de l a Natural eza para l as 40.000
hectreas de la estancia Yendegaia, nombre
que en lengua yagn significa Baha profunda.
Yendegaia est ubicada en Tierra del Fuego, al
norte del Canal Beagle y poco antes de Puerto
Williams. La organizacin escocesa Trees for Life,
y la ONG argentina Finisterrae tambin han
manifestado inters por desarrollar all un proyecto
de restauracin de bosque nativo, para lo cual sera
necesario adquirir esas tierras, que limitan con
Argentina. La estancia es propiedad privada y tiene
un valor superior a los dos millones de dlares.
Turi smo sust ent abl e
Desde el punto de vista del medio ambiente, es
necesari o generar el concepto de turi smo
sustentable, como una caracterstica comn para
También podría gustarte
- Tarea1 MantenimientoDocumento8 páginasTarea1 MantenimientoDylan Ignacio Cortes OyanederAún no hay calificaciones
- Mediación en Chile - Presentacion - Eduardo Alfaro 19 1 12Documento16 páginasMediación en Chile - Presentacion - Eduardo Alfaro 19 1 12Franco A Veloso CAún no hay calificaciones
- CALVO, Jose 1998 El Discurso de Los Hechos, Madrid Editorial Tecnos.Documento2 páginasCALVO, Jose 1998 El Discurso de Los Hechos, Madrid Editorial Tecnos.Franco A Veloso CAún no hay calificaciones
- Atienza, Manuel 2005 Las Razones Del Derecho. Teorías de La Argumentación Jurídica.Documento2 páginasAtienza, Manuel 2005 Las Razones Del Derecho. Teorías de La Argumentación Jurídica.Franco A Veloso CAún no hay calificaciones
- Barthes, Roland. 1970 Lo Verosímil. Buenos Aires Editorial Tiempo Contemporáneo.Documento2 páginasBarthes, Roland. 1970 Lo Verosímil. Buenos Aires Editorial Tiempo Contemporáneo.Franco A Veloso CAún no hay calificaciones
- Derecho Sucesorio. Apuntes de Somarriva.Documento97 páginasDerecho Sucesorio. Apuntes de Somarriva.PatriciaAún no hay calificaciones
- Voluntarios Tierra Del FuegoDocumento195 páginasVoluntarios Tierra Del Fuegoosvaldo360Aún no hay calificaciones
- Mejoramiento Forestal 2Documento416 páginasMejoramiento Forestal 2Jhans Jhon Meza HuaytaAún no hay calificaciones
- Arboles Viejos y Muertos en Pie Un Recurso Vital para La Fauna de Los Bosques Templados de Chile (Altamirano Et Al., 2012) PDFDocumento6 páginasArboles Viejos y Muertos en Pie Un Recurso Vital para La Fauna de Los Bosques Templados de Chile (Altamirano Et Al., 2012) PDFFrancisco J. OvalleAún no hay calificaciones
- Insectos XilofagosDocumento59 páginasInsectos XilofagosAriel Das PedrasAún no hay calificaciones
- Incendios Catastroficos en Bosques AndinosDocumento6 páginasIncendios Catastroficos en Bosques AndinosengendritaAún no hay calificaciones
- PRÁCTICO 2 - Prado - RojasDocumento13 páginasPRÁCTICO 2 - Prado - RojasIsi PradoAún no hay calificaciones
- 2020 Informe Monitoreo PatagoniaDocumento22 páginas2020 Informe Monitoreo PatagoniadayanaAún no hay calificaciones
- Coigue PDFDocumento125 páginasCoigue PDFnavetinAún no hay calificaciones
- FloraDocumento9 páginasFloraPedroAún no hay calificaciones
- Conaf 0095 PDFDocumento420 páginasConaf 0095 PDFDenis VergaraAún no hay calificaciones
- Flora Nativa de ChileDocumento39 páginasFlora Nativa de ChileSusana DonayreAún no hay calificaciones
- Libro Resúmenes Seminario Restauración Ecológica 2017 1Documento63 páginasLibro Resúmenes Seminario Restauración Ecológica 2017 1maria isabel zuñigaAún no hay calificaciones
- Revista El Hornero, Volumen 20, #2. 2005.Documento83 páginasRevista El Hornero, Volumen 20, #2. 2005.Fernando Julio BioléAún no hay calificaciones
- DendroDocumento82 páginasDendrolioonel100% (1)
- Loguercio y Defose (2001) Ecuaciones de Biomasa Aerea, Feb y Reduccion de La Lenga en ArgentinaDocumento11 páginasLoguercio y Defose (2001) Ecuaciones de Biomasa Aerea, Feb y Reduccion de La Lenga en ArgentinalauraBasto97Aún no hay calificaciones
- Ecología de Los Bosques de Tierra Del Fuego Jorge L. Frangi Marcelo D. Barrera Juan Puigdefábregas Pablo F. Yapura Angélica M. Arrambari y Laura RichterDocumento88 páginasEcología de Los Bosques de Tierra Del Fuego Jorge L. Frangi Marcelo D. Barrera Juan Puigdefábregas Pablo F. Yapura Angélica M. Arrambari y Laura RichterNancy FernandezAún no hay calificaciones
- Mapa SantacruzDocumento1 páginaMapa SantacruzRobertoAndreoneAún no hay calificaciones
- Manual LengaDocumento162 páginasManual LengaAlison WattsAún no hay calificaciones
- Guía de Campo Arbustos Nativos Ornamentales Del Centro Sur de ChileDocumento77 páginasGuía de Campo Arbustos Nativos Ornamentales Del Centro Sur de Chilem.diaz49Aún no hay calificaciones
- El Bosque de Tierra Del Fuego - 2006Documento24 páginasEl Bosque de Tierra Del Fuego - 2006Grisel GuerreroAún no hay calificaciones
- LENGADocumento3 páginasLENGAJOAQUIN091502686Aún no hay calificaciones
- Proyecto de Factibilidad PIARFON BAPDocumento53 páginasProyecto de Factibilidad PIARFON BAPlfunes4Aún no hay calificaciones
- Restauración EcologicaDocumento20 páginasRestauración EcologicaJorge ZavalaAún no hay calificaciones
- Modelo de Produccion LengaDocumento15 páginasModelo de Produccion Lengaagos1980Aún no hay calificaciones
- Primer Estudio de Flora de La RN MañigualesDocumento55 páginasPrimer Estudio de Flora de La RN MañigualesRichiMelladoÑancupilAún no hay calificaciones
- Descubriendo Chile Alex StrodthoffDocumento99 páginasDescubriendo Chile Alex StrodthoffCarlos LeivaAún no hay calificaciones
- Evaluación y Análisis de Los Métodos de Regeneración en Tipo Forestal Roble Rauli Coigue de La Precordillera de Los Andes de Las Regiones Del Biobio y La Araucanía INFORDocumento108 páginasEvaluación y Análisis de Los Métodos de Regeneración en Tipo Forestal Roble Rauli Coigue de La Precordillera de Los Andes de Las Regiones Del Biobio y La Araucanía INFORCristóbal Jaraba NiloAún no hay calificaciones
- CONICET Digital Nro. ADocumento58 páginasCONICET Digital Nro. AAdriana ChuliberAún no hay calificaciones
- Reserve de La Vegetacion de ChileDocumento31 páginasReserve de La Vegetacion de Chilehvergara20097Aún no hay calificaciones