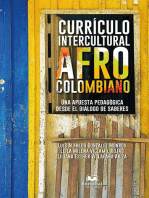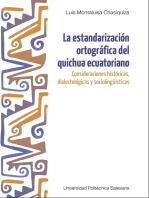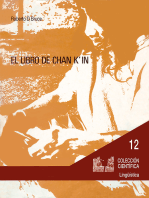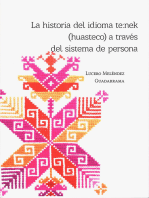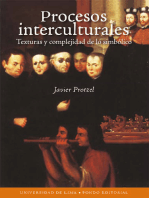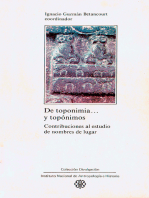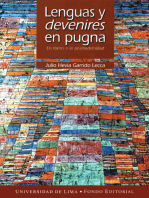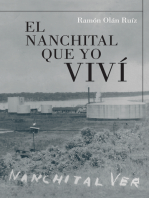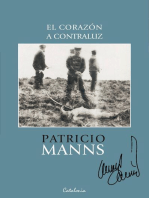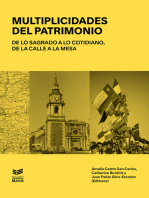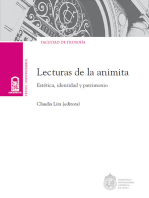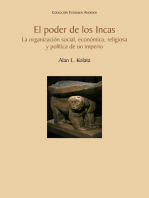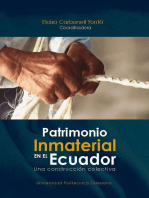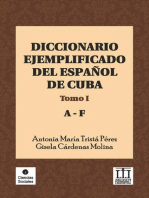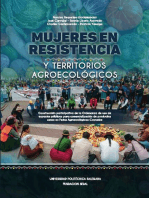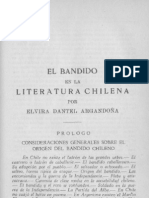Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Perfil Mapuche y Aymara Region Metropolitana - Perfil Mapuche y Aymara Region Metropolitana
Perfil Mapuche y Aymara Region Metropolitana - Perfil Mapuche y Aymara Region Metropolitana
Cargado por
Cesar FaúndezTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Perfil Mapuche y Aymara Region Metropolitana - Perfil Mapuche y Aymara Region Metropolitana
Perfil Mapuche y Aymara Region Metropolitana - Perfil Mapuche y Aymara Region Metropolitana
Cargado por
Cesar FaúndezCopyright:
Formatos disponibles
PERFIL SOCIOLINGSTICO
DE LENGUAS
MAPUCHE Y AYMARA
EN LA REGIN METROPOLITANA
2
PERFIL SOCIOLINGSTICO
DE LENGUAS
MAPUCHE Y AYMARA
EN LA REGIN METROPOLITANA
3
PERFIL SOCIOLINGISTICO DE LENGUAS MAPUCHE Y AYMARA
EN LA REGIN METROPOLITANA
Corporacin Nacional De Desarrollo Indgena CONADI
Director Nacional Alvaro Maril Hernndez
Fondo de Cultura y Educacin
Direccin Nacional
Universidad Tecnolgica Metropolitana
Rector Luis Pinto Faverio
Vicerrectora de Transferencia Tecnolgica y Extensin
Centro de Desarrollo Social
Registro de Propiedad Intelectual
Inscripcin N 182299
ISBN (13): 978-956-7539-10-9
Santiago, Chile, Julio de 2009
Investigadores:
Hans Gundermann Krll
Luis Godoy Saavedra
Jaqueline Caniguan Caniguan
Elas Ticona Mamani
Ernesto Castillo Narbona
Alejandro Clavera Cruz
Cesar Fandez Lagos
Editores
Luis Godoy Saavedra
Mario Torres Alcayaga
Revisin de Estilo
Cristian Romero Mayorga
Supervisin y Revisin CONADI
Necul Painemal Morales
Dr. (c) Lingstica
Diseo y Diagramacin
Andrea Meza Navarro
Juan Pablo de Gregorio
Impreso por LOM Ediciones, Santiago de Chile, Julio de 2009
PROHIBIDA LA COMERCIALIZACIN TOTAL O PARCIAL EN CUALQUIER
FORMA Y POR CUALQUIER MEDIO. SE AUTORIZA REPRODUCCIN
MENCIONANDO LA FUENTE.
4
En los lineamientos de la poltica Indgena del Gobierno de la Presidenta
Sra Michelle Bachelet Jeria se presenta como un hito histrico el reco-
nocimiento de los pueblos indgenas tanto en el marco jurdico como en
el imaginario de la sociedad a travs de la aplicacin del Re-conocer, el
pacto social por la multiculturalidad.
Entre los mas destacados tpicos de los Compromisos presidenciales
estn: la Participacin de los pueblos indgenas, Reconocimiento y
profundizacin de derechos de los pueblos indgenas, Poltica indgena
urbana, Poltica de educacin, de cultura y de hogares indgenas, la
Mujer indgena y de su rol como transmisora de la cultura y el Desarrollo
integral, conectividad y cobertura rural indgena.
Entre los logros de estos compromisos a respecto de la cultura y
educacin de los pueblos fue la culminacin de la Fundacin de dos
Academias de la lengua indgena, la Academia de la lengua Rapa Nui
y la Academia de la lengua Aymara durante el ao 2008, esperando la
Fundacin de la Academia de la lengua mapuche durante el ao 2009.
Estos eventos son la respuesta adecuada de la institucionalidad ante
el acelerado deterioro del desempeo de las lenguas indgenas producto
de la negacin de su presencia a travs de la historia en nuestras socie-
dades y que en esta dcada se est en franco reconocimiento de la
importancia de cada una de ellas en el contexto cultural del pas. Las
lenguas indgenas de Chile son consideradas parte del patrimonio inma-
terial de la nacin y riqueza de la humanidad. Se parte de la conviccin de
que es necesario que el Estado tome acciones que reviertan la situacin
de exclusin y minusvaloracin en que se encuentran las lenguas ind-
genas, debido a las acciones de discriminacin por parte de la sociedad
DEL DIRECTOR NACIONAL DE CONADI
PRESENTACI N
y a las inacciones, aunque no intencionadas del Estado que en materia
de lenguas, no ha preparado ni puesto en prctica un plan destinado a
reconocer, orientar, desarrollar o determinar el uso de las lenguas en el
pas, para de esta manera revertir la discriminacin que se hace a los
hablantes de las lenguas indgenas en los ambientes pluriculturales de
las regiones y en el sistema educacional del estado.
En el prembulo del Convenio 169 de la Organizacin Internacional del
Trabajo se dice que en lugar de las polticas asimilacionistas debe reco-
nocerse las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus
propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo econmico y a
mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del
marco de los Estados en que viven.
Tambin se puede observar en la Parte VI. Educacin y medios de
comunicacin, Artculo 28 se seala: Siempre que sea viable, deber
ensearse a los nios de los pueblos interesados a leer y escribir en su
propia lengua indgena o en la lengua que ms comnmente se hable
en el grupo a que pertenezcan. En el segundo prrafo del mencionado
Artculo 28 se dice Debern tomarse medidas adecuadas para asegurar
que esos pueblos tengan la oportunidad de llegar a dominar la lengua
nacional o una de las lenguas ociales del pas. Y en el tercero se agrega:
Debern tomarse disposiciones para preservar las lenguas indgenas
de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la prctica de las
mismas.
Los trabajos futuros de las Academias de la lengua indgena en Chile
que ha promovido la Corporacin Nacional de Desarrollo Indgena,
CONADI, estarn direccionados hacia la realizacin de estas dispo-
siciones, en las que se destaca el respeto hacia la diversidad cultural,
al desarrollo de las comunidades y a la mantencin de su cultura y su
lengua.
La Declaracin Universal de Derechos Lingsticos de 1996 consi-
dera que se debe asegurar el respeto y el pleno desarrollo de todas las
lenguas y establecerse los principios de una paz lingstica planetaria,
justa y equitativa, como factor principal de la convivencia social. Dicha
declaracin arma que para garantizar la convivencia entre comu-
nidades lingsticas, hace falta encontrar unos principios de orden
universal que permitan asegurar la promocin, el respeto y el uso social
pblico y privado de todas las lenguas, el respeto a la diversidad lings-
tica y cultural del pas, promueve el dilogo intercultural y ofrecen claras
ventajas para la comprensin mutua, la cohesin social, la construccin
de una identidad nacional y la pacicacin del pas.
El presente estudio acerca de la situacin sociolingstica de la
poblacin indgena urbana, elaborado por la Universidad Tecnolgica
Metropolitana de Santiago, es un importante avance del cual la CONADI
se congratula y ofrece a la poblacin indgena, as como a las institu-
ciones y profesionales del rea interesados en las lenguas de nuestros
pueblos.
Las conclusiones a las que se llegue producto de su lectura marcarn
una nueva etapa en el quehacer de nuestras instituciones en benecio
de las culturas indgenas de Chile.
ALVARO MARIFIL HERNANDEZ
DIRECTOR NACIONAL
CONADI
ANTECEDENTES
I SITUACIN SOCIOLINGSTICA EN LA REGIN METROPOLITANA
II ACTITUDES ANTE LAS LENGUAS INDGENAS
III COMPETENCIA CON EL MAPUZUGUN EN LA REGIN METROPOLITANA
IV COMPETENCIA LINGSTICA CON EL MAPUZUGUN: ANLISIS DE CASOS
V COMPETENCIA LINGSTICA AYMARA: ANLISIS DE CASOS
VI ASPECTOS METODOLGICOS
BIBLIOGRAFA
ANEXO: INSTRUMENTOS APLICADOS
Encuesta sociolingstica a hogares mapuche y aymara de la regin metropolitana
Actitudes lingsticas regin metropolitana
Instrumento de medicin competencia lingstica aymara
Instrumento de medicin de competencia lingstica en mapuzugun
NDI CE
9
10
33
40
44
55
71
84
88
88
102
104
108
8
ANTECEDENTES
El presente documento constituye el informe nal del proyecto
Perl Sociolingstico de Lenguas Mapuche y Aymara en la Regin
Metropolitana, realizado por la Universidad Tecnolgica Metropolitana a
travs del Centro de Desarrollo Social, en convenio la Direccin Nacional
de la Corporacin Nacional de Desarrollo Indgena, a travs de la Unidad
de Cultura y Educacin de la Direccin Nacional.
El estudio tiene por objeto elaborar un perl sociolingstico de la
poblacin mapuche y aymara residente en la Regin Metropolitana,
que permita tener informacin sobre su competencia y desempeo
de las lenguas vernculas, la situacin actual del uso de stas en sus
diferentes actividades familiares y/o sociales, la actitud de stas hacia
la lengua, entre otros aspectos que permitan disponer de antecedentes
sucientes para orientar la poltica pblica de fomento y fortalecimiento
de las lenguas indgenas.
En el primer captulo se expone la situacin sociolingstica de los
hogares mapuche y aymara en la regin, analizndose los procesos de
mantenimiento y prdida de la lengua en los distintos niveles generacio-
nales.
El segundo captulo expone un anlisis de las actitudes de los
hablantes mapuche y aymara con su lengua, as como algunas hiptesis
explicativas de las situaciones descritas.
El tercer captulo, expone un anlisis estadstico de la competencia
lingstica en mapuzugun. Se exponen adems algunas hiptesis expli-
cativas de la situacin analizada. Se excluye de este anlisis la compe-
tencia en aymara debido a la baja cantidad de casos encontrados
En el cuarto captulo se realiza un anlisis de casos de la compe-
tencia lingstica mapuche en la regin, sobre la base de los test de
competencias aplicados en el estudio, mientras que el quinto captulo
desarrolla un anlisis de casos de la competencia lingstica aymara.
En ambos anlisis se trabaja en funcin de identicar la competencia
baja, mediana y alta de la lengua y sus caractersticas particulares en el
contexto urbano del territorio estudiado.
Finalmente, el sexto captulo aborda el trabajo de elaboracin de
la muestra, los procedimientos utilizados en el trabajo de campo y el
procesamiento de los datos. Se anexan, adems, los instrumentos utili-
zados en el estudio.
9
I. SITUACIN SOCIOLINGSTICA EN LA REGION
METROPOLITANA
1. Caractersticas socio demogrcas de la poblacin indgena en
la Regin Metropolitana de Santiago
La Regin Metropolitana congrega en una sola zona geogrca el grupo
numricamente ms signicativo de indgenas del pas, con la excep-
cin de la Araucana. En esta regin se tiene tanto en cifras absolutas
(203.950 personas), relativas (un 29,5%) que sobresale notoriamente de
las dems regiones de Chile, con la excepcin de la Regin Metropolitana.
Esta sigue en importancia a la de la Araucana con 191.454 personas
indgenas, lo que equivale a un 27,7% del total nacional (INE-Orgenes,
2002:13). Esta ltima es una realidad social casi en su totalidad urbana y,
adems, urbana metropolitana (congregacin de poblacin y vivienda en
gran escala).
Se trata de una poblacin que presenta distribuciones por edad y sexo
normales respecto del pas. En el caso mapuche en particular, la distribu-
cin por edad es incluso un poco ms favorable a los tramos ms jvenes
que las medias del pas. Estamos en presencia, por lo tanto, de una pobla-
cin demogrcamente joven, dinmica y en crecimiento.
10
Etnia Edades
Sexo
Hombre Mujer
M
a
p
u
c
h
e
5-14 394 23,4% 333 18,7% 727 21,0%
15-24
382 22,7% 416 23,3% 798 23,0%
25-34
291 17,3% 306 17,1% 597 17,2%
35-44
260 15,4% 298 16,7% 558 16,1%
45-54
190 11,3% 241 13,5% 431 12,4%
55-64
102 6,1% 107 6,0% 209 6,0%
65-74
53 3,1% 65 3,6% 118 3,4%
75 y ms
12 0,7% 19 1,1% 31 0,9%
Total 1684 100,0% 1785 100,0% 3469 100,0%
A
y
m
a
r
a
5-14 15 16,0% 21 21,2% 36 18,7%
15-24
22 23,4% 18 18,2% 40 20,7%
25-34
19 20,2% 15 15,2% 34 17,6%
35-44
15 16,0% 17 17,2% 32 16,6%
45-54
13 13,8% 15 15,2% 28 14,5%
55-64
4 4,3% 7 7,1% 11 5,7%
65-74
5 5,3% 3 3,0% 8 4,1%
75 y ms
1 1,1% 3 3,0% 4 2,1%
Total 94 100,0% 99 100,0% 193 100,0%
Nota: Se excluyen no indgenas integrantes de los hogares entrevistados
Tabla N 1:
Distribucin por
sexo y edad de la
poblacin metropo-
litana
Totales
11
En relacin con la inmigracin, alrededor de dos tercios son nacidos
en la Regin Metropolitana (un 66,5%) mientras que de los restantes
no todos nacieron en comunas de residencia tradicional indgena
(renen esta condicin slo un 18,3% de los casos sumando aymaras
y mapuches). Se presenta un cierto nmero de casos de integrantes de
los hogares nacidos en comunas de otras partes del pas que corres-
ponden a personas no indgenas integrantes de hogares indgenas y de
indgenas cuyas familias han vivido procesos migratorios escalonados
hasta llegar a la Regin Metropolitana y que por lo tanto nacieron en
sitios intermedios. Es el caso, por ejemplo, de comunas urbanas en
regiones de vida tradicional indgena (Arica, Iquique, Temuco, Valdivia y
Osorno), comunas de la regin central de Chile y algunos nacidos en el
extranjero.
reas de residencia Frecuencia Porcentaje vlido
Comunas residencia tradicional aymara 15 0,4%
Comunas residencia tradicional mapuche 718 17,9%
Comuna urbana en regin de vida tradicional
aymara
86 2,1%
Comuna urbana en regin de vida tradicional
mapuche
143 3,6%
Regin Metropolitana 2665 66,3%
Comunas con baja presencia indgena y otras
comunas del resto del pas
351 8,7%
Nacidos fuera de Chile 15 0,4%
No sabe, no responde 24 0,6%
Total
4017 100,0%
Ahora, si analizamos la condicin de metropolitano o inmigrante de
quienes respondieron la encuesta en los hogares entrevistados (en su
mayora jefes de hogar o sus cnyuges, o personas adultas de cada hogar
entrevistado), advertiremos con claridad que a medida que tratamos
con personas de mayor edad, aumenta el porcentaje de hogares con
jefes de hogar o integrantes inmigrantes y, a la inversa si tratamos con
personas ms jvenes. Pero, adems, los valores se invierten respecto
del conjunto de los individuos considerados en la muestra. Si en un
caso se tena un 66,5% de nacidos en la Regin Metropolitana, ahora
este porcentaje llega slo a un 39, 6%. Esto indica que luego de trans-
curridas un par de dcadas de inmigracin a Santiago empiezan a
formarse grupos domsticos que no tienen la migracin como un dato
Tabla N 2:
Comuna de
nacimiento segn
reas de residencia
tradicional y no
tradicional indgena
12
inmediato de sus trayectorias y biografas, sino que ella ya es un dato de
la generacin precedente. Y esto aumenta con el tiempo. Este fenmeno
se acenta ms en el caso mapuche que en el aymara debido a que los
inicios de la inmigracin son ms antiguos en el primero de estos casos.
Inmigrante o metropolitano
Total
Inmigrante Metropolitano
5-14 0 0,0% 1 100,0% 1 100,0%
15-24 27 41,5% 38 58,5% 65 100,0%
25-34 141 49,1% 146 50,9% 287 100,0%
35-44 215 50,4% 212 49,6% 427 100,0%
45-54 260 67,0% 128 33,0% 388 100,0%
55-64 144 77,8% 41 22,2% 185 100,0%
65-74 88 86,3% 14 13,7% 102 100,0%
75 y ms 19 76,0% 6 24,0% 25 100,0%
Total 894 60,4% 586 39,6% 1480 100,0%
La presencia indgena en Santiago de Chile y sus alrededores es antigua.
En la historia moderna del pas ella se gesta con la emigracin desde el
centro sur de Chile (mapuches) y, en mucho menor medida, del norte
(atacameos, quechuas y aymaras de las regiones de Antofagasta,
Tarapac y Arica-Parinacota). La pobreza campesina del sur de Chile
y la promesa de trabajo e ingresos en las ciudades del centro del pas
que se abren con el crecimiento industrial y la expansin urbana lanzan
a ciudades y la urbe capitalina contingentes de mujeres y hombres
mapuches. Esto se hace notorio ya hacia la cuarta dcada del siglo XX.
Se intensica en las dcadas posteriores. No es un fenmeno de movi-
lidad espacial que se haya detenido sino que al contrario. Por una parte,
sucesivas crisis de la agricultura tradicional del sur de Chile, reconver-
sin productiva, deterioro de los recursos productivos mapuches, contra
reforma agraria de la dcada de 1970. Por otra parte, nuevas oportuni-
dades de trabajo estacional o estable se forman con la expansin de la
fruticultura de exportacin en el centro del pas, el aumento del empleo
con el crecimiento de la economa en las dcadas de 1990 en adelante,
la expansin minera en el norte del pas, el desarrollo de la industria
Tabla N 3:
Edad en decenios de
los respondentes por
hogar (en su mayora
jefes de hogar y
otros adultos) segn
la condicin de
inmigrante o metro-
politano
Edad en decenios
13
acucola en el sur, etc. Podra apuntarse, sin embargo, que la movilidad
y emigracin mapuche tiene hoy blancos migratorios ms diversos que
las grandes ciudades como ocurra antao (Concepcin y Santiago eran
las ms importantes).
La emigracin andina tendra otra dinmica. Esta es quiz ms masiva
que la mapuche, pero se realiza a las ciudades del norte del pas (puertos
y ciudades mineras como Arica, Iquique, Antofagasta y Calama) y slo
en menor medida a la Regin Metropolitana (el tipo de muestra que
fue necesario aplicar para este caso muestra bien el pequeo tamao
y dispersin de este sub universo). Es tambin ms reciente que la
mapuche. Tampoco corresponde a una emigracin obrera y de trabaja-
dores sin calicacin como es el caso de los mapuches, sino que ms
bien de empleados scales, pequeos comerciantes, trabajadores por
cuenta propia y algunos tcnicos y profesionales.
Ao de llegada
Etnia Total
Mapuche Aymara
1920 - 1929 1 0,1% 0 0,0% 1 0,1%
1930 - 1939
11 0 ,9% 0 0,0% 11 0,8%
1940 - 1949
55 4,3% 7 7,1% 62 4,5%
1950 - 1959
119 9,3% 4 4,0% 123 8,9%
1960 - 1969
223 7,5% 5 5,1% 228 16,6%
1970 - 1979
257 20,1% 6 6,1% 263 19,1%
1980 - 1989
274 21,5% 20 20,2% 294 21,4%
1990 - 1999
163 12,8% 22 22,2% 185 13,5%
2000 - 2008
59 4,6% 22 22,2% 81 5,9%
No sabe, no responde
114 8,9% 13 13,1% 127 9,2%
Total 1276 100,0% 99 100,0% 1375 100,0%
(se excluyen antecesores no indgenas y otros integrantes del hogar)
Toda vez que la inmigracin a la Regin Metropolitana no se ha detenido,
la antigedad de la emigracin determina que un porcentaje relevante
de los hogares indgenas de Santiago deba considerarse como metro-
politanos. Esto es, formados por hijos, nietos o bisnietos de emigrantes.
Tabla N 4:
Ao de llegada
a la Regin
Metropolitana del
informante o sus
antepasados en
decenios segn etnia
14
Se trata de personas que corresponden a la primera, segunda y a veces
tercera generacin de nacidos en Santiago y sus alrededores. La tabla
siguiente muestra cifras y porcentajes que avalan lo que se acaba de
enunciar. Por tratarse de una inmigracin ms reciente, la gran mayora
de los aymaras metropolitanos entrevistados (datos de respondentes
por hogar entrevistado, por lo general adultos) es migrante directo
(82,6%), porcentaje que baja considerablemente (57,0%) en el caso
mapuche, con inmigraciones bastante ms antiguas. De ello resulta
que un 17,4% de los hogares aymaras considerados en el estudio sera
metropolitano, mientras que, en el caso mapuche, este porcentaje sube
a un 39,7%, a lo que se agrega un 3,3% proveniente de reas no tradicio-
nales (extranjero, otras reas de emigracin).
Generacin de migracin
Etnia Total
Mapuche Aymara
Migrante directo
818 57,0% 76 82,6% 894 58,5%
Migraron los padres, abuelos o
bisabuelos
570 39,7% 16 17,4% 586 38,4%
Otras formas (desde el
extranjero, otras reas no
indgenas, etc.)
47 3,3% 0 0,0% 47 3,1%
Total 1435 100,0% 92 100,0% 1527 100,0%
Los indgenas metropolitanos se encuentran representados en todas las
categoras ocupacionales, pero prevalecen claramente en los ocios de
empleado (principalmente servicios menores), con un 59,8% del total
(un 53,1% en el caso mapuche y un 59,8% en el aymara). Le sigue en
importancia la categora de los obreros con un 16,8% del total (un 17,7%
en el caso mapuche y ausencia de casos en la muestra aymara). Estos
ltimos destacan en el trabajo por cuenta propia con un 33,7% (princi-
palmente en el comercio), en tanto que entre los mapuche esta cate-
gora est presente en un 15% de los casos. Tambin entre los mapuche
el servicio domstico maniesta una visible presencia con un 9,8%.
Tabla N 5:
Generacin de inmi-
gracin de hogar del
informante segn la
etnia de pertenencia
15
Etnia Total
Mapuche Aymara
Empleador 22 1,3% 2 2,2% 24 1,4%
Trabajador por Cuenta
Propia
250 15,0% 31 33,7% 281 16,0%
Empleado 885 53,1% 55 59,8% 940 53,4%
Obrero 296 17,7% 0 0,0% 296 16,8%
Servicio domstico 164 9,8% 1 1,1% 165 9,4%
Familiar no remunerado 7 0,4% 0 0,0% 7 0,4%
FF.AA. y de Orden 6 0,4% 0 0,0% 6 0,3%
Otra 15 0,9% 3 3,3% 18 1,0%
No sabe, no contesta 23 1,4% 0 0,0% 23 1,3%
Total 1668 100,0% 92 100,0% 1760 100,0%
Presentemos, todava, otro antecedente urbano de los indgenas en la
Regin Metropolitana. Si las relaciones sociales tradicionales se desen-
volvan en marcos sociales de grupos parentales localizados, podemos
preguntarnos por la existencia de redes sociales parentales en la vida
urbana contempornea, ya que no de grupos locales corporados como
era usual en la vida tradicional rural. Puede ser indicativa la proporcin
de la parentela que reside en la capital y, por diferencia, aquella que
todava es rural. La tabla siguiente muestra informacin solicitada a los
respondentes de la encuesta de hogares:
Rangos Frecuencia Porcentaje
Toda la parentela reconocida
280 17,7%
El 75% de los parientes
216 13,6%
El 50% de los parientes
408 25,7%
El 25% de los parientes
511 32,2%
Ninguno 82 5,2%
NS/NR 88 5,6%
Total 1585 100,0%
Tabla N 6:
Categora ocupa-
cional de los ind-
genas en la Regin
Metropolitana segn
etnia de pertenencia
Tabla N 7:
Estimacin de la
proporcin en que
la parentela de
los entrevistados
vive en la Regin
Metropolitana
Categora ocupacional
16
La evidencia aportada por las cifras de la tabla precedente muestra que
en la percepcin de los entrevistados la categora de los parientes reside,
principalmente, en la misma Regin Metropolitana. Esto puede ser indi-
cativo de la existencia de redes parentales cortas, principalmente con
residencia urbana y, a la vez, la interrupcin paulatina de los lazos con
redes ms amplias que incorporan segmentos rurales o, cuando menos,
la relativa menor importancia de esto ltimo.
El desenvolvimiento de las lenguas originarias no se sustrae de las
condiciones urbanas metropolitanas en las cuales se encuentran los
indgenas de la capital y sus alrededores. Algunas de esas condiciones
son las siguientes:
a) En primer lugar, se trata de francas minoras demogrcas,
minscula en el caso aymara, que apenas alcanza a 1787
personas en la Regin (INE, 2002).
b) Los indgenas se distribuyen de manera dispersa en las
comunas de la Regin Metropolitana y al interior de stas.
c) De todos modos, como es dable esperar para un sector
social de pobres como nota dominante de su situacin
socioeconmica (empleados en servicios bsicos, obreros y
trabajadores, trabajadores por cuenta propia), su presencia
es ms notoria en las comunas populares y en los barrios
pobres de las comunas capitalinas.
d) La gran mayora de los indgenas metropolitanos naci en
Santiago (un 66,5%), como consecuencia de una prolongada
permanencia en la ciudad (la auencia mapuche es notoria
desde la dcada de 1940).
e) Pero, esta distribucin estadstica se invierte cuando consi-
deramos las personas mayores y de la tercera edad. Si el cono-
cimiento de las lenguas indgenas se encuentra asociado a su
aprendizaje en las reas de residencia tradicional, entonces
una mayora de nacidos en Santiago depender de lo que una
minora emigrada pueda transmitirles.
f) La transmisin de la lengua se relaciona entonces con la
existencia de estos inmigrantes en los hogares indgenas
metropolitanos y con la red social indgena urbana y de larga
distancia de la que puedan participar.
17
2. La vigencia del mapuzugun y jaqui aru en la Regin
Metropolitana
Salvando excepciones individuales, las lenguas indgenas de Chile son
asunto de indgenas. Lo son en cuanto las prcticas de uso y transmisin
quedan reducidas, hasta ahora, a lo que sus integrantes que las poseen
puedan hacer en este campo. El Programa de Educacin Intercultural
Bilinge que con carcter de piloto impulsa desde hace ms de una
dcada el Ministerio de Educacin tiene muchas limitaciones y no
puede considerarse, hasta ahora al menos, como un instrumento ecaz
de sostenimiento y expansin de estas lenguas.
Mapuzugun, jaqui aru y castellano son las lenguas posedas por los
indgenas metropolitanos (tambin el quechua, no considerado en
este estudio, que seguramente posee un cierto nmero de emigrantes
peruanos en Santiago y, en menor medida, de la Provincia de El Loa en
la II Regin de Antofagasta y de Bolivia). Nos preocuparemos a conti-
nuacin de cuanticar su existencia. Digamos, primero que todo, que
el castellano es la lengua universal conocida por todos que se ocupa
extensiva y continuamente. Es posible que haya alguna persona anciana
en algn hogar mapuche que domina mejor el mapuzugun que el caste-
llano (constituyndose, as, en un bilinge en que el castellano ocupa una
posicin subordinada) y que, ya sea por historia lingstica, la existencia
de un ambiente hogareo bilinge, o ambas cosas, esa condicin de
bilingismo no ha evolucionado hacia un estado regresivo de la lengua
indgena. Pero situaciones de este tipo son por completo excepcionales
y la realidad lingstica de los indgenas metropolitanos muestra un
panorama bastante menos auspicioso.
La tabla siguiente entrega informacin acerca del mono y bilingismo
mapuche y aymara en la regin Metropolitana apreciados a travs del
aprendizaje de una primera lengua y de una segunda lenguas. Segn
esto, un 80,03% de los mapuches metropolitanos de 5 o ms aos sera
monolinge del castellano: aprendi como primera lengua el castellano y
no aprendi como segunda lengua el mapuzugun permaneciendo mono-
linge castellano. El restante 19,7% son bilinges de distinto tipo ya que
obtuvieron como primera lengua el mapuzugun y luego aprendieron el
castellano (en verdad, dado los ambientes lingsticos prevalecientes,
simultneamente ambas lenguas en algn grado), situacin que alcanza
un 7,9% del total, o bien primero el castellano y luego el mapuzugun (un
11,8%). Al interior de este ltimo grupo, entre quienes tienen a la lengua
originaria como primera lengua, encontraremos la mayora de los bilin-
ges coordinados y algn caso, ms bien excepcional, de bilinge con
18
subordinacin del castellano. Entre quienes aprendieron, poco o mucho,
el mapuzugun con posterioridad al castellano menudearn los bilinges
incipientes y subordinados del mapuzugun.
Etnia
Segunda lengua aprendida
Total
Mapuzugun Aymara Castellano No
M
a
p
u
c
h
e
Aymara ----- ----- 215 100% ----- 215 100%
Castellano 319 12,8% 0 0,0% ----- 2173 87,2% 2492 100%
Otra 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% ----- 0 100%
Totales 319 11,8% 0 0,0% 215 7,9% 2173 80,3% 2707 100%
A
y
m
a
r
a
Aymara ----- ----- 8 100% 0 0,0% 8 100%
Castellano 2 1,4 53 36,8% ----- 89 61,8% 144 100%
Otra 0 0,0% 0 0,0% 1 100% ------ 1 100%
Totales 2 1,3% 53 34,6% 9 5,9% 89 58,2% 153 100%
* Se excluyen personas no indgenas en los hogares indgenas entrevistados
Si consideramos ahora el aymara, la situacin informada es aparente-
mente mejor. En efecto, los bilinges alcanzaran a un 39,8% del total.
A la inversa, el 58,2% sera monolinge del castellano. La composicin
del bilingismo se distribuye aqu con un 34,6% del total que aprendi
el aymara como segunda lengua y un estrecho 5,2% (8 casos de 153)
que la aprendi como primera lengua. De ah entonces que, si es cierto
que al aprendizaje de la segunda lengua en contextos de dominacin
lingstica por la lengua nacional y general (el castellano) conduce por
lo general a un aprendizaje incompleto o insuciente de las lenguas
minoritarias y subordinadas como las que aqu analizamos, entonces
debemos suponer que entre estos bilinges el jaqui aru tender a
presentar una clara situacin de subordinacin respecto del castellano.
En efecto, as lo demuestra la informacin recogida respecto de la
competencia con la lengua verncula en la dimensin de comprensin
(entendimiento, tener la capacidad de hacer inteligible lo que se escucha).
Entre los aymaras metropolitanos la mayora tendra capacidades limi-
tadas de comprensin de la lengua (un 70,5%). Por su parte, slo para
un 11,5% se declara comprensin media y un 18% con comprensin alta
o suciente para lograr inteligibilidad de lo que se habla. Los mapuches,
a su vez, presentan un panorama mejor balanceado, pero no carente de
problemas. Un tercio de ellos (un 34,1%) tendra una comprensin alta o
suciente con su lengua, otro cuarto (25,0%) una comprensin media y
un notorio 40,9% una comprensin baja e insuciente.
Tabla N 8:
Bilingismo y mono-
lingismo castellano
aymara y mapuche
en la Regin
Metropolitana
1 lengua
aprendida
19
Etnia
Total
Mapuche Aymara
Entiende todo o mucho de lo que se
habla
198 34,1% 11 18,0% 209 32,6%
Entiende bastante 145 25,0% 7 11,5% 152 23,7%
Entiende slo un poco, no
comprende bien lo que se habla
237 40,9% 43 70,5% 280 43,7%
Total 580 100,0% 61 100,0% 641 100,0%
La evaluacin cuantitativa del bilingismo y monolingismo indgena en
la Regin Metropolitana debe completarse con antecedentes acerca de
la produccin lingstica a travs de actos de habla. El 19,7% de bilinges
mapuches (tabla 8) se segmenta en grupos con niveles de comprensin
variables, como acabamos de ver, pero tambin, como lo indica la tabla
siguiente, en grupos con capacidades de produccin lingstica varia-
bles. Por lo pronto, un 17,8% de aquellos que maniestan capacidades
de comprensin sealan incapacidad de produccin. En el caso aymara
ello se eleva a un 72,1% de los casos poniendo en entredicho el relativa-
mente mejor estado declarado de bilingismo que se apreciara con esta
lengua a partir de datos sobre comprensin.
Etnia
Capacidad de produccin en
mapuzugun o jaqui aru
Total
Si No
Mapuche
Capacidad de
comprensin del
mapuzugun
493 82,2% 107 17,8% 600 100,0%
Aymara
Capacidad de
comprensin del jaqui
aru
17 27,9% 44 72,1% 61 100,0%
Si nos dirigimos, ahora, a detallar mejor las capacidades de produc-
cin lingstica, constatamos una considerable heterogeneidad interna.
Los mapuche metropolitanos que maniestan poseer capacidades de
produccin precisan al mismo tiempo que ella no siempre es la adecuada.
Slo un 40,2% tendra una buena capacidad de produccin, mientras
que el resto maniesta problemas (un 20,7% con dicultades y un 39,1%
incipiente). Entre los pocos casos de bilinges aymaras con capacidad de
produccin en su lengua, la mitad maniesta capacidades sucientes,
un 29,4% con dicultades y un 17,6% con produccin incipiente.
Tabla N 9:
Comprensin de la
lengua indgena por
quienes declaran
alguna competencia
con ella
Tabla N 10:
Capacidad de
comprensin y capa-
cidad de produccin
en lengua verncula
segn declaraciones
de bilingismo y
etnia de pertenencia
Comprensin de la lengua verncula
20
Etnia Total
Mapuche Aymara
Produccin lingstica adecuada 198 40,2% 9 52,9% 207 40,6%
Produccin lingstica con dicultades 102 20,7% 5 29,4% 107 21,0%
Produccin lingstica incipiente 193 39,1% 3 17,6% 196 38,4%
Total 493 100,0% 17 100,0% 510 100%
No hay variaciones signicativas de estas capacidades de comprensin
y produccin en las lenguas vernculas segn si se trata de hombres o
mujeres. Pero s se presentan diferencias remarcables con la edad de las
personas. Entre los mapuche metropolitanos se presenta una notoria
correspondencia entre edad y desempeo eciente con el mapuzugun.
Los jvenes y adultos jvenes no se desenvuelven bien con su lengua
cuando llegan a conocerla. Con ms frecuencia se declara de ellos que
poseen una capacidad de produccin incipiente. En sentido contrario,
cuando nos dirigimos hacia los estratos de los adultos y mayores
aumenta la percepcin de desempeo eciente. De todos modos, en
todos los estratos de edad se presentan porcentajes visibles de casos
en que la evaluacin de capacidad se ubica en con dicultades o inci-
piente, lo que pudiera indicarnos condiciones de origen y en la vida
urbana de los inmigrantes que diculta la creacin de estndares altos
de desempeo con la lengua.
Tabla N 11:
Capacidad de
produccin con el
mapuzugun y jaqui
aru entre los ind-
genas de la Regin
Metropolitana,
segn etnia de
pertenencia
Capacidad de produccin en
mapuzugun y jaquiaru
21
Etnia
Capacidad de produccin en lengua verncula
Total
Edad en
decenios
Eciente
Con
dicultades
Incipiente
M
a
p
u
c
h
e
5-14
1 3,4% 0 0,0% 28 96,6% 29 100,0%
15-24
10 20,4% 10 20,4% 29 59,2% 49 100,0%
25-34
25 32,5% 15 19,5% 37 48,1% 77 100,0%
35-44
31 35,6% 23 26,4% 33 37,9% 87 100,0%
45-54
55 52,4% 26 24,8% 24 22,9% 105 100,0%
55-64
41 53,9% 14 18,4% 21 27,6% 76 100,0%
65-74
29 49,2% 12 20,3% 18 30,5% 59 100,0%
75 y ms
6 54,5% 2 18,2% 3 27,3% 11 100,0%
Total 198 40,2% 102 20,7% 193 39,1% 493 100,0%
A
y
m
a
r
a
15-24
1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 100,0%
25-34
4 50,0% 3 37,5% 1 12,5% 8 100,0%
35-44
1 25,0% 2 50,0% 1 25,0% 4 100,0%
45-54
2 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 100,0%
55-64
1 50,0% 0 0,0% 1 50,0% 2 100,0%
Total 9 52,9% 5 29,4% 3 17,6% 17 100,0%
Los casos aymaras con declaraciones de produccin son muy pocos
como para poder formarse un juicio razonable acerca de la distribucin
de esas capacidades. No obstante, destaca la prevalencia del grupo de
aquellos respecto de los cuales se seala capacidad eciente de produc-
cin, lo que pudiera asociarse con aprendizajes de origen.
Es de inters, tambin, evaluar la produccin como algo que logra
sostenerse o incluso producirse en el medio urbano metropolitano o
debemos ms bien asumir que es algo dependiente de aprendizajes y
prctica generadas en los sitios de origen. La siguiente tabla relaciona la
capacidad de produccin con la condicin de inmigrante o de metropo-
litano y nos permite formar un juicio al menos preliminar acerca de este
punto.
Tabla N 12:
Capacidad de
produccin en
lengua verncula
segn tramos de
edad y pertenencia
tnica
22
Etnia Capacidad de
produccin en lengua
verncula
Migrante o metropolitano Total
Inmigrante Metropolitano Inmigrante
M
a
p
u
c
h
e
Perfectamente puede hablar
e intervenir
151 94,4% 9 5,6% 160 100,0%
Con alguna dicultad puede
hablar o intervenir
66 86,8% 10 13,2% 76 100,0%
Puede responder o plantear
frases sencillas
74 67,3% 36 32,7% 110 100,0%
Total 291 84,1% 55 15,9% 346 100,0%
A
y
m
a
r
a
Perfectamente puede hablar
e intervenir
5 100,0% 0 0,0% 5 100,0%
Con alguna dicultad puede
hablar o intervenir
4 80,0% 1 20,0% 5 100,0%
Puede responder o plantear
frases sencillas
3 100,0% 0 0,0% 3 100,0%
Total 12 92,3% 1 7,7% 13 100,0%
Como poda sospecharse, los sujetos con capacidad de produccin
lingstica en lengua verncula se asocian de manera clara a la condi-
cin de inmigrante. En particular entre los mapuche los hablantes inmi-
grantes ascienden a un 84,1%, en tanto que el restante 15,9% es de
origen metropolitano. Pero, represe en que estos ltimos se concentran
en aquellos que pueden desenvolverse de manera apenas incipiente con
la lengua (responder o plantear algunas frases sencillas). A la inversa, es
entre los inmigrantes que se concentran aquellos que no presentan di-
cultades para comunicarse en su lengua (un 94,4% de los integrantes
de esa categora). Entre los aymaras, a su vez, una mayora todava ms
amplia de hablantes que en el caso mapuche es inmigrante en Santiago
(un 92,3%). Debe repararse, no obstante, en que las emigraciones
aymaras a Santiago son recientes y que por ello no podemos suscribir
sin ms que en la Regin Metropolitana la lengua no se est transmi-
tiendo, debido a que todava hay pocos aymaras nacidos en la metr-
poli.
Tabla N 13:
Capacidad de
produccin en
lengua verncula
segn la condicin
de inmigrante o
metropolitano y
pertenencia tnica
23
3. El aprendizaje y transmisin de las lenguas vernculas en la
Regin Metropolitana
La primera lengua de los indgenas en la Regin Metropolitana es mayo-
ritariamente el castellano. Esto vale tanto para mapuches (90,5%) como
aymaras (94,1%). El aprendizaje simultneo de ambas lenguas est
presente, pero no representara un fenmeno muy extendido (1,7% en el
caso mapuche y 0,0 en el aymara). Se podra esperar, como s ocurre en
las reas rurales, una mayor presencia de este aprendizaje simultneo.
Etnia
Total
Mapuche Aymara
Mapuzugun 215 7,8% ------ 215 7,4%
Aymara ------ 8 5,2% 8 0,3%
Castellano 2501 90,5% 144 94,1% 2645 90,7%
Otra lengua 0 0,0% 1 0,7% 1 0,0%
Ambas simultneamente 48 1,7% 0 0,0% 48 1,6%
Total 2764 100,0% 153 100,0% 2927 100,0%
* Se excluyen personas no indgenas en los hogares indgenas entrevistados
Si la mayora de los indgenas tiene al castellano como primera lengua,
una parte de los bilinges debi aprender la lengua indgena como
segunda lengua. La tabla siguiente muestra que este fenmeno est
poco representado en el caso mapuche (con un 11,8%), y ms presente
en el aymara (con un 34,6%). A su vez, el aprendizaje del castellano
teniendo como primera lengua una verncula se presenta con cierta
frecuencia entre los mapuches residentes urbanos (un 7,9%) y los
aymaras en igual condicin (5,9%).
Tabla N 14:
Primera lengua
aprendida segn
etnia de pertenencia
Primera lengua aprendida
24
Etnia
Total
Mapuche Aymara
S, Mapuzugun
319 11,8% 2 1,3
321 11,2%
S, Aymara
---- 53 34,6% 53 1,9%
S, Castellano
215 7,9% 9 5,9% 224 7,8%
Monolinge castellano
2173 80,3% 89 58,2% 2262 79,1%
Total
2707 100,0% 153 100,0% 2860 100,0%
* Se excluyen personas no indgenas en los hogares indgenas entrevistados
La segunda lengua no es una adquisicin tarda en la vida de las personas
indgenas. En los tiempos actuales, tan interconectados comunicati-
vamente, lo ms seguro es que incluso en las zonas del pas lingsti-
camente ms conservadoras, aunque sea en menor grado, ya se est
aprendiendo algo de castellano desde un primer momento de la vida.
Y por lo tanto no hay separacin absoluta entre el aprendizaje de una
primera lengua y la adquisicin de la segunda que, cuando ocurre, en
el presente corresponde a la lengua verncula. Como sea, la segunda
lengua en un 89,4% de los casos mapuches entrevistados se habra
aprendido durante el primer tramo de edad aqu considerado (entre 5 y
14 aos de edad). Entre los aymaras ello ascendera a un 63,6% de los
casos; pero estos son pocos as es que deben tomarse con las preven-
ciones que la situacin amerita.
Las lenguas indgenas no son hoy de empleo cotidiano y universal, por
lo menos no en un porcentaje visible de casos y menos an en una situa-
cin como la de la Regin Metropolitana. Por lo tanto, su aprendizaje no
cuenta con el refuerzo que provee su prctica frecuente y generalizada.
De tal manera que la posesin de una lengua indgena est sometida a
dinmicas de persistencia, pero tambin de olvido y abandono. As lo
maniestan los datos reunidos en la tabla siguiente.
Tabla N 15:
Aprendizaje de una
segunda lengua
segn etnia de
pertenencia
Segunda lengua aprendida
25
Etnia
Total
Mapuche Aymara
La mantiene 289 48,6% 18 29,5% 307 46,8%
Ha aprendido ms 94 15,8% 22 36,1% 116 17,7%
Ha perdido prctica, pero
mantiene el conocimiento
173 29,1% 20 32,8% 193 29,4%
La ha olvidado 39 6,6% 1 1,6% 40 6,1%
Total 595 100,0% 61 100,0% 656 100,0%
Entre los mapuche entrevistados, la mitad declara que mantiene
el aprendizaje alcanzado con el mapuzugun; alrededor de un sexto
percibe que ha vivido un aprendizaje ascendente (personas jvenes,
por ejemplo; o personas que han retomado un impulso de aprendizaje).
Por ltimo, un volumen similar a un tercio (29,1%) considera que ha
perdido prctica, dominio prctico de la lengua, pero que mantiene el
conocimiento, mientras que un 6,6% percibe un retroceso en la forma
de olvido. Entre los aymaras la condicin de mantenimiento de la lengua
arroja una proporcin cercana a un tercio de los casos (29,5%), la de
incremento presenta un 36,1%, mientras que reunidas las categoras de
prdida de prctica y olvido arrojan el faltante 34,6%.
La transmisin y aprendizaje de las lenguas indgenas en la Regin
Metropolitana es un asunto de las unidades domsticas y la red familiar
inmediata. As lo muestra la tabla siguiente, construida en base a la
sumatoria de las primeras cuatro preferencias manifestadas para las
personas que poseeran dominio de la lengua verncula. Se advierte
con claridad que los progenitores, con un ligero predominio de la madre,
ocupan las preferencias a la hora de indicar de quin se aprendi la
lengua. Le siguen en importancia los abuelos, tambin con una ligera
prevalencia de las mujeres. Aunque con frecuencia no se vive con los
abuelos, la inuencia de estos se origina en que los matrimonios jvenes
suelen pasar sus primeros aos con ellos o en la cercana, momento que
concuerda con la crianza de los hijos pequeos. Por lo dems, los abuelos
suelen con ms frecuencia dominar las lenguas nativas que los padres
por lo que a veces lo poco o mucho que se aprende proviene de ellos.
Otros posibles agentes de enseanza no tienen importancia. De todos
modos, es digno de notar la mencin de profesores como agentes de
enseanza de las lenguas nativas, seguramente partcipes del Programa
de Educacin Intercultural Bilinge.
Tabla N 16:
Percepciones de
permanencia y
olvido del mapu-
zugun y jaqui aru
segn etnias de
pertenencia
La lengua originaria
26
Frecuencia Porcentaje
Padre 407 24,1%
Madre 473 28,0%
Abuelo paterno 132 7,8%
Abuela paterna 149 8,8%
Abuelo materno 120 7,1%
Abuela materna 151 9,0%
To(a) 119 7,1%
Cnyuge o pareja 27 1,6%
Profesor(a) 21 1,2%
Amigo(a) 34 2,0%
Otro familiar 31 1,8%
No familiar 15 0,9%
Otro 8 0,5%
Total 1687 100%
4. Uso y contextos de uso de las lenguas originarias en la Regin
Metropolitana
El mapuzugun y el jaqui aru son lenguas minoritarias y minorizadas.
Su posesin, transmisin y uso queda bsicamente librado a lo que los
indgenas hagan con ellas. No hay ninguna necesidad externa (como las
que origina la condicin de lengua ocial del castellano) para concitar o
exigirlo. Internamente, las actitudes mapuches o aymaras son en general
positivas, pero no carecen de ambigedades y, como lo informan ellos
mismos, estn lejos de ser instrumentos de comunicacin internos de
uso masivo y frecuente.
Los datos contenidos en las tablas siguientes provienen del grupo de
los declarados hablantes. Entre ellos, el uso de la lengua se distribuye de
manera compleja. Al interior de los hogares metropolitanos mapuches,
la minora de aquellos que poseen la lengua no la emplean asiduamente.
Apenas un 15,2% la empleara cotidianamente. El resto seala emplearla
de manera ocasional (40,4%) o como un evento escaso, raro (27,4%).
Asimismo, un porcentaje no despreciable seala no emplearla nunca
(18,3%). Entre los aymaras el panorama no cambia mayormente.
Tabla N 17:
Agentes en el apren-
dizaje de las lenguas
originarias
Agentes
27
Etnia
Total
Mapuche Aymara
Diariamente, varias veces en un
mismo da
75 15,2% 5 29,4% 80 15,7%
Ocasionalmente, a veces
199 40,4% 6 35,3% 205 40,2%
Muy raramente
135 27,4% 3 17,6% 138 27,1%
Nunca
84 17,0% 3 17,6% 87 17,1%
Total 493 100,0% 17 100,0% 515 100,0%
Etnia
Total
Mapuche Aymara
Diariamente, varias veces en un
mismo da
66 13,4% 1 5,9% 67 13,1%
Ocasionalmente, a veces 210 42,6% 5 29,4% 215 42,2%
Muy raramente
156 31,6% 11 64,7% 167 32,7%
Nunca
61 12,4% 0 0,0% 61 12,0%
Total
493 100,0% 17 100,0% 510 100,0%
Una mejor caracterizacin del uso de las lenguas indgenas en la Regin
Metropolitana requiere identicar situaciones sociales y mbitos en
los que los hablantes acuden a ellas o, por el contrario, desestiman su
empleo y mantienen el castellano. Conocer la lengua y declarar que se
tiene capacidad de produccin no es sinnimo de que efectivamente se
la emplee y mucho menos que ello se realice cotidiana o asiduamente.
La siguiente tabla entrega distribuciones de frecuencias de uso que
permiten fundar algunos juicios sobre la problemtica vitalidad de las
lenguas originarias en el contexto urbano estudiado.
Tabla N 18:
Frecuencia de uso de
la lengua nativa en el
hogar segn etnia de
pertenencia
Tabla N 19:
Frecuencia de uso
de la lengua nativa
fuera del hogar
segn etnia de
pertenencia
Frecuencia uso mapuzugun/jaqui
aru en el hogar
Frecuencia uso mapuzugun/jaqui
aru fuera del hogar
28
Situaciones sociales en que se habla
x mapuzugun/jaqui aru
Etnia
Total
Mapuche Aymara
Con los familiares del sur/norte
323 28,2% 15 21,4% 338 27,8%
Entre los integrantes de la familia
314 27,4% 11 15,7% 325 26,8%
Con los familiares en la RM
253 22,1% 1 1,4% 254 20,9%
En actividades rituales y religiosas
75 6,6% 11 15,7% 86 7,1%
En encuentros con otros indgenas en la calle
66 5,8% 10 14,3% 76 6,3%
En reuniones sociales con amigos y parientes
48 4,2% 11 15,7% 59 4,9%
Con otras personas en reuniones de
organizaciones
23 2,0% 6 8,6% 29 2,4%
En el trabajo con otros mapuches /aymaras
22 1,9% 3 4,3% 25 2,1%
En reuniones en la escuela (entre apoderados
mapuches/aymara)
12 1,0% 0 0,0% 12 1,0%
Con funcionarios de servicios o instituciones
pblicas
0 0,0% 1 1,4% 1 0,1%
Otros casos 8 0,7% 1 1,4% 9 0,7%
Total 1144 100% 70 100% 1214 100%
Del examen de la tabla precedente puede apreciarse claramente tres
agrupaciones de contextos y situaciones sociales de uso. Primero, los
grupos y redes familiares, cuando al interior de estos se posee la lengua
y es un medio de comunicacin posible entre personas con capacidad
para desenvolverse con ella. Representan los ambientes y situaciones
en las que con mayor asiduidad se hablara el mapuzugun o el jaqui aru:
un 27,8% para su empleo con los familiares rurales, un 26,8% para su
uso entre los integrantes de la familia y un 20,9% para la red familiar
indgena en la Regin Metropolitana (porcentajes obtenidos sumando
las respuestas a situaciones y contextos de uso, las que podan ser ms
de una).
Un segundo grupo est representado por situaciones de vida social
diversas (actividades rituales y religiosas, reuniones, encuentros entre
indgenas en la va pblica, etc.) en los que se seala la prctica de la
lengua nativa cuando se reconoce capacidad de produccin entre las
partes en interaccin. Pero, su empleo no es abundante, es ms bien
escaso: actividades rituales (7,1%), encuentros entre indgenas (6,3%),
reuniones sociales (4,9%).
Tabla N 20:
Situaciones sociales
en que se habla
mapuzugun /
aymara segn etnia
de pertenencia
29
El tercer grupo se origina con situaciones en que, a diferencia de las
anteriores, en la mayora de los casos concurren indgenas y no ind-
genas (el trabajo, la escuela, las ocinas pblicas, las reuniones de
grupos organizados). La frecuencia baja notoriamente: un 2,4% en la
accin organizada, un 2,1% en los espacios de trabajo, un 1,0% en los
mbitos escolares, un 0,1% en las agencias pblicas.
Este patrn claramente diferenciado es muy notorio en el caso
mapuche y bastante menos en el aymara. Las relaciones internas fami-
liares y con personas del sur de Chile dene el patrn de uso de la lengua
entre los mapuche. Un patrn de uso ms distendido, pero igualmente
en esferas y situaciones sociales intra tnicas dene al aymara.
5. Dinmica de sostenimiento y desplazamiento de las lenguas
originarias en el medio capitalino.
La situacin de vitalidad del mapuzugun y el jaqui aru en Santiago no
fue la misma antes ni ser la misma unos aos ms adelante. Podemos
suponer, como lo sugieren los testimonios de muchas personas entre-
vistadas, que en la primera y quiz segunda oleada de inmigracin, la
lengua mapuche era poseda por la mayora de los recin inmigrados. Y,
por lo tanto, su vigencia fue, probablemente, mayor que ahora. Pero, la
inmigracin de las ltimas tres dcadas es muy activa y, a juzgar por la
informacin disponible, se realiza desde zonas en que cada vez ms el
castellano se impone no slo como lengua universal sino que exclusiva:
llegan a la Regin Metropolitana muchos mapuches monolinges del
castellano. En especial de provincias como Arauco, Valdivia y Osorno.
En stas la lengua mapuche ha declinado considerablemente a conse-
cuencia de circunstancias histricas regionales.
El caso de la lengua aymara no es tan distinto, a pesar de las diferencias
en antigedad y magnitud de la inmigracin y a pesar del distinto perl
social (econmico y laboral) aymara. En el extremo norte del pas una
separacin muy ntida se ha realizado ya hacia mitad del siglo XX entre
un rea alto andina que conserva la lengua y una de reas de precordi-
llera y valles en que el reemplazo por el castellano se ha generalizado.
Por tanto, la vigencia de la lengua entre los inmigrantes a Santiago debe
entenderse como consecuencia del traslado de aymaras del altiplano, o
de familias originarias de all o desde alguna zona aymarfona boliviana.
Debido a esta situacin de base es que la condicin ms reciente de la
inmigracin aymara guarda cierta semejanza con la de los mapuche,
con emigraciones iniciadas algunas dcadas antes.
30
Llegados a la ciudad, quienes todava hablan las lenguas vernculas
declinan considerablemente su empleo en la comunicacin cotidiana,
salvando excepciones individuales, claro est. Ms all del crculo
familiar, e incluso en ste, cuando se trata de matrimonios intertnicos,
en la vida social, la laboral, las relaciones econmicas, los nexos de
vecindad, etc., se realiza con una proporcin alta de castellano hablantes
exclusivos no mapuches; en cualquier caso, mucho mayor que en los
grupos locales rurales de origen. Se ha visto ms arriba cun limitado
en frecuencia y diversidad de ambientes es este uso.
El ambiente o contexto social parece ejercer una inuencia decisiva
ms all del valor que los indgenas otorgan a su lengua en el presente,
por lo general de signo positivo. Lo es en las prcticas de comunicacin
(uso o empleo) y en las de transmisin (enseanza e inculcacin). A este
respecto es indicativa la tabla siguiente que presenta informacin de los
hogares entrevistados acerca de la enseanza de la lengua en su seno.
Enseanza de la lengua
originaria/etnia de
pertenencia
Etnia Total
Mapuche Aymara Mapuche
S se ensea el mapuzugun o
jaqui aru 136 16,1% 25 39,1% 161 17,7%
No se ensea el mapuzugun
o jaqui aru 709 83,9% 39 60,9% 748 82,3%
Total 845 100,0% 64 100,0% 909 100,0%
La informacin mapuche es reveladora acerca de la transmisin de la
lengua, la que se ensea o enseaba a los nios de los hogares entrevis-
tados en una baja proporcin (apenas un 16,1%), en tanto que la gran
mayora (un 83,9%) simplemente no la transmite o transmita en algn
momento del pasado. En el caso aymara la situacin sera considerable-
mente mejor ya que algo ms de un tercio de los hogares declara que en
su seno la lengua se ensea. Pero sta relativamente alta y auspiciosa
proporcin puede encubrir tambin un fenmeno presente que cabe
resaltar. Ensear la lengua puede ser hoy algo tan limitado en cuanto
a la extensin de este aprendizaje, como transmitirles algn vocabulario
o frases caractersticas de saludo o reconocimiento entre personas,
o a veces complementar algo lo poco que suele enserseles a los
nios en las escuelas que cuentan con cursos o talleres de Educacin
Intercultural Bilinge.
Tabla N 21:
Tabla enseanza de
la lengua verncula
en el hogar segn
etnia de pertenencia
31
El recurso al aprendizaje espontneo est hoy clausurado en la gran
mayora de los casos. Lo est debido a la ausencia de un ujo, no necesa-
riamente continuo pero s constante, de comunicacin cotidiana con las
lenguas vernculas en los hogares indgenas. Complementariamente, en
un medio urbano como el metropolitano la ausencia de este uir de las
lenguas a travs de la comunicacin se da de manera ms signicativa
en los ambientes de interaccin social indgena ms all de los hogares.
Los programas de Educacin Intercultural Bilinge vigentes en algunas
comunas del gran Santiago estn cumpliendo un rol suplementario pero
insuciente, ya que con ello se gana en adhesin cultural y lingstica,
pero no necesariamente en aprendizaje hasta un grado en que la lengua
pueda emplearse activamente. Por lo dems, faltan en la mayora de los
casos profesores sucientemente competentes en estas lenguas; los
que hay, normalmente se limitan a la enseanza de vocabulario, algunas
frases convencionales y elementos de cultura tradicional.
32
II. ACTITUDES ANTE LAS LENGUAS INDGENAS
Tomas de posicin etnicadas, las actitudes indgenas ante la
lengua y cultura originarias
Las opiniones, visiones, posiciones y disposiciones mapuches y aymaras
en la Regin Metropolitana acerca de sus respectivas lenguas y culturas,
constituyen un elemento subjetivo que complementa las evaluaciones
acerca del conocimiento y competencia lingsticas. Para estos efectos
se aplic a un entrevistado por hogar encuestado un test de actitudes
(845 casos mapuches y 64 aymaras). La distribucin de las inclina-
ciones de los entrevistados ante las aseveraciones propuestas nos
permite conocer las inclinaciones subjetivas de los integrantes de estos
pueblos originarios presentes en la Regin Metropolitana.
Una primera constatacin relevante es aquella que denominaremos,
a falta de una expresin mejor, como tomas de posicin lingsticas
etnicadas. Esto es que, al parecer de manera creciente, las lenguas
indgenas representan smbolos culturales e identitarios centrales
en la conciencia colectiva mapuche y aymara. Culturales e identita-
rios en clave tnica, debe precisarse. Es decir, que lengua y cultura se
entienden como aspectos denitorios de una condicin de etnia, de un
grupo social amplio que la posee con exclusividad y a partir de lo cual
se distinguen de otros grupos anlogos, de grupos menores como las
comunidades o localidades y de otros ms amplios como las naciones.
En el caso aymara y, con matices distintos en el mapuche, esto es nuevo.
Hasta muy recientemente en los pueblos andinos de Chile no haba una
conciencia tnica; la conciencia social e identitaria dominantes se orga-
nizaba segn otros principios (culturas e identidades locales; categoriza-
cin social segn condiciones de progreso y civilizacin, etc.). Mientras
tanto, en la conciencia colectiva mapuche pesaban fuertemente catego-
rizaciones de clase (campesinado, pobreza), de civilizacin y progreso
(como atraso y modernidad) y de liacin de sangre (como raza).
El nexo entre lengua, cultura y grupo tnico se pone en evidencia con
claridad, cuestin que resulta de la accin de los movimientos sociales,
en las transformaciones en importantes campos de signicacin (como
la identidad tnica), en una poltica publica etnicada y que etnica a
travs de la promocin del desarrollo social y cultural de los pueblos
indgenas, etc.
Contra lo que pudiera pensarse, en la Regin Metropolitana sus resi-
dentes indgenas estn dispuestos en su gran mayora a suscribir una
fuerte adhesin, declarativa por lo menos, a la lengua, la cultura, la
33
identicacin tnica. Se hacen parte de vivos sentimientos de disgusto,
rechazo o pesar, y de graticacin, agrado y complacencia respecto
de la lengua, segn los planos, circunstancias y valoraciones que son
sometidos a su consideracin. Se percibe, asimismo, una disposicin, en
abstracto al menos, a emprender acciones de cambio personal o colec-
tivo en el campo lingstico y cultural. Las vas a travs de las cuales se
ha procesado la conciencia tnica no son antagnicas con la residencia
urbana; es posible que sea al revs, si se considera el peso que en los
fenmenos de irradiacin e inculcacin tienen los medios de comunica-
cin, la escritura, las redes sociales actividades por Internet, telefona
universal, etc.
Entre los mapuche (cf. Tabla siguiente), porcentajes muy altos de
acuerdo se presentan ante aseveraciones del tipo: el valor en s mismo
que posee la lengua (un 93,5%); activar una mayor preocupacin
mapuche por mantener el mapuzugun (un 97,9%); la aspiracin a la
lengua escrita y su aprendizaje (96,4%); el rechazo al desplazamiento
lingstico (96,2%); la posibilidad de hacer obligatoria su enseanza
en medios escolares y su eventual universalizacin (94,6%); la lengua
verncula como vehculo para la transmisin de la memoria histrica
(96,8%), etc.
34
Proposiciones referidas a la lengua
originaria
Grados de acuerdo
De acuerdo Indiferente
En
desacuerdo
Total
Mayor preocupacin mapuche por
mantener el mapuzugun
820 97,9% 12 1,4% 6 0,7% 838 100%
El mapuzugun como instrumento
importante para la transmisin de la
historia propia
813 96,8% 6 0,7% 21 2,5% 840 100%
Utilidad de que los mapuche
aprendan a escribir el mapuzugun
813 96,4% 11 1,3% 19 2,3% 843 100%
Pesar por la posibilidad de
desaparicin del mapuzugun
813 96,2% 28 3,3% 4 0,5% 845 100%
Carcter obligatorio de la enseanza
del mapuzugun para los nios
799 94,6% 19 2,2% 27 3,2% 845 100%
Importancia intrnseca del
mapuzugun respecto del castellano
789 93,5% 27 3,2% 28 3,3% 844 100%
Competencia alta con el mapuzugun
como condicin para hablarlo
773 92,0% 21 2,5% 46 5,5% 840 100%
Satisfaccin por el dominio del
mapuzugun en el conjunto de la
familia
761 91,1% 46 5,5% 28 3,4% 835 100%
Disposicin a aprender (ms)
mapuzugun
750 89,2% 47 5,6% 44 5,2% 841 100%
Tristeza por la interrupcin de la
transmisin del mapuzugun de los
padres a los nios
750 89,1% 66 7,8% 26 3,1% 842 100%
Satisfaccin porque las autoridades
y funcionarios pblicos mapuches
empleen el mapuzugun
742 89,1% 76 9,1% 15 1,8% 833 100%
Aprendizaje y empleo del mapuzugun
por parte de las autoridades y
funcionarios de gobierno
693 82,3% 120 14,3% 29 3,4% 842 100%
El mapuzugun como instrumento
para la continuidad de la costumbre
mapuche
665 79,5% 16 1,9% 156 18,6% 837 100%
Responsabilidad de los abuelos en la
enseanza del mapuzugun a los nios
654 77,7% 31 3,7% 157 18,6% 842 100%
Satisfaccin al escuchar programas
de radio en mapuzugun
623 74,1% 163 19,4% 55 6,5% 841 100%
Rechazo a las burlas escolares
sufridas por nios bilinges
mapuzugun-castellano
622 74,0% 110 13,1% 109 12,9% 841 100%
Molestia porque los dirigentes
mapuches no hablen mapuzugun
608 72,5% 125 14,9% 106 12,6% 839 100%
Empleo del mapuzugun no limitado a
los ancianos
583 69,7% 16 1,9% 237 28,3% 836 100%
Pertinencia del aprendizaje del
mapuzugun por parte de los
chilenos (no mapuches)
528 63,3% 45 5,4% 261 31,3% 834 100%
Desagrado por la poca utilidad del
mapuzugun para mejorar la vida
mapuche
480 57,4% 95 11,4% 261 31,2% 836 100%
La continuidad del mapuzugun como
tarea del gobierno ms que de los
mapuche
438 52,0% 143 17,0% 261 31,0% 842 100%
Necesidad de aprendizaje del
mapuzugun en los nios para surgir
en la vida
405 48,2% 71 8,4% 365 43,4% 841 100%
Utilidad del mapuzugun para
comunicarse en la vida moderna
382 46,0% 61 7,4% 387 46,6% 830 100%
Tabla N 22:
Grados de acuerdo
respecto de proposi-
ciones atingentes a
la lengua mapuche
35
La distribucin del acuerdo, la indiferencia o el desacuerdo respecto
de las aseveraciones citadas muestran una fuerte y positiva adhesin
lingstica y cultural. Los valores positivos respecto de la continuidad
del mapuzugun, de su condicin de instrumento para la transmisin de
la memoria, de la modernizacin de la misma con su empleo a travs
de la escritura, la necesidad de incorporarlos a las instituciones esco-
lares, etc., as lo muestran sucientemente. No obstante lo anterior,
se presentan varias especicaciones y clusulas. Una de ellas es el
asunto de la continuidad del mapuzugun como tarea del gobierno ms
que de los mapuche que presenta una leve mayora de acuerdo (un
52,0%). De qu se trata esto?: la prdida de la lengua se le atribuye
a la sociedad chilena y, por lo tanto Son las agencias pblicas las que
deben tomar el asunto en sus manos, al modo de una reparacin por
daos? Sentimiento de impotencia ante la envergadura del problema?
La necesidad de coligar fuerzas para una empresa cultural de largo
aliento como sta? Puede que un poco de todo.
La carencia o limitaciones del mapuzugun para comunicarse en la
vida moderna tiene un 46,6% de acuerdo. Asimismo, un 43,4% de los
entrevistados se pronuncia porque el mapuzugun no sirve a los nios
para la vida moderna contempornea. Un 57,4% adhiere a la molestia
por la poca utilidad de la lengua para la mejora (suponemos material,
laboral) de los mapuche. Todo esto es una simple constatacin de la
condicin minorizada de la lengua verncula? S, pero no lo es todo ya
que al mismo tiempo se tiende a sostener que para hablar la lengua
es necesario, incluso en la circunstancias actuales de desplazamiento
que no se ignoran, conocerla a cabalidad (un 92,0%), o que se participe
de la idea de que el mapuzugun sea obligatorio en la enseanza de los
nios, y no slo de los nios mapuches (un 94,6%). La primera propo-
sicin levanta exigencias insostenibles para el uso de la lengua (domi-
narla con alto grado de prociencia) en una situacin como la de la
Regin Metropolitana donde, en la mayora de los casos, su introduccin
correspondera a la incorporacin de una segunda lengua. Es proble-
mtica tambin porque el curso natural del proceso de aprendizaje de
una lengua es normalmente desde lo bsico a lo desarrollado sin que
para alcanzar esto ltimo se pueda simplemente acumular en reserva,
hasta alcanzar el estado ptimo que autorizara emplearla. La segunda
proposicin, a su vez, enfatiza la necesidad de instaurar y generalizar
su aprendizaje, cuestin que entra en tensin con la baja pertinencia
sociolgica de la lengua para la comunicacin en los contextos de vida
urbanos de los mapuches entrevistados.
36
Tal parece, entonces, que nos encontramos por una parte, en presencia
de una situacin de alta valoracin de la lengua y la cultura, cuestin que
nutre la vigorosa adscripcin tnica de muchos mapuches residentes o
nacidos en la Regin Metropolitana. Y, por otra parte, la constatacin
funcional, de que la lengua es poco til, presta pocos servicios para
una buena participacin en la vida urbana y modernizada de la Regin
Metropolitana. La lengua presta funciones intratnicas, pero ms bien
expresivas y simblicas, ms que propiamente comunicativas, habida
cuenta del muy pequeo contingente de hablantes que la poseen.
En el caso aymara, debemos reparar primero en el distinto perl
social que presenta esta poblacin indgena en la Regin Metropolitana.
Primero, por sus inserciones laborales: principalmente trabajadores
por cuenta propia (comerciantes, transportistas) y de niveles socio
educacionales un tanto ms altos que el promedio mapuche. Su origen
es, principalmente la zona precordillerana y de valles andinos en el
extremo norte del pas, zona que presenta poca vigencia de la lengua.
Slo cuando se proviene desde las tierras altas o cuando la familia es
originaria de all o de Bolivia, entonces la lengua todava puede y suele a
veces permanecer.
37
Proposiciones referidas a la lengua
originaria
Grados de acuerdo
De
acuerdo
Indiferente
En
desacuerdo
Total
Mayor preocupacin aymara por
mantener el jaqui aru
62 96,9% 1 1,6% 1 1,5% 64 100%
Pesar por la posibilidad de
desaparicin del jaqui aru
62 96,9% 2 3,1% 0 0,0% 64 100%
Satisfaccin porque las
autoridades y funcionarios pblicos
aymaras empleen el jaqui aru
62 96,9% 2 3,1% 0 0,0% 64 100%
El jaqui aru como instrumento
importante para la transmisin de
la historia propia
59 92,2% 2 3,1% 3 4,7% 64 100%
Rechazo a las burlas escolares
sufridas por nios bilinges jaqui
aru -castellano
57 89,1% 3 4,7% 4 6,2% 64 100%
Disposicin a aprender (ms) jaqui aru 56 87,5% 3 4,7% 5 7,8% 64 100%
Empleo del jaqui aru no limitado a
los ancianos
55 85,9% 3 4,7% 6 9,4% 64 100%
Importancia intrnseca del jaqui aru
respecto del castellano
54 84,4% 3 4,7% 7 11,0% 64 100%
Utilidad de que los aymara
aprendan a escribir el jaqui aru
53 82,8% 4 6,2% 7 11,0% 64 100%
Satisfaccin al escuchar programas
de radio en jaqui aru
51 79,7% 10 15,6% 3 4,7% 64 100%
Satisfaccin por el dominio del
jaqui aru en el conjunto de la familia
49 76,6% 6 9,4% 8 12,5% 64 100%
Carcter obligatorio de la ense-
anza del jaqui aru para los nios
48 75,0% 3 4,7% 13 20,3% 64 100%
Tristeza por la interrupcin de la
transmisin del jaqui aru de los
padres a los nios
48 75,0% 7 11,0% 8 12,5% 64 100%
Competencia alta con el jaqui aru
como condicin para hablarlo
47 73,4% 2 3,1% 15 23,4% 64 100%
Molestia porque los dirigentes
aymaras no hablen jaqui aru
45 70,3% 5 7,8% 14 21,9% 64 100%
El jaqui aru como instrumento para
la continuidad de la costumbre
aymara
44 68,8% 4 6,2% 16 25,0% 64 100%
Responsabilidad de los abuelos
en la enseanza del jaqui aru a los
nios
44 68,8% 4 6,2% 16 25,0% 64 100%
Pertinencia del aprendizaje del
jaqui aru por parte de los chilenos
(no aymaras)
41 64,1% 7 11,0% 16 25,0% 64 100%
Desagrado por la poca utilidad
del jaqui aru para mejorar la vida
aymara
38 60,3% 3 4,8% 22 34,9% 63 100%
Utilidad del jaqui aru para
comunicarse en la vida moderna
38 59,4% 2 3,1% 23 35,9% 63 100%
Aprendizaje y empleo del jaqui
aru por parte de las autoridades y
funcionarios de gobierno
30 47,6% 11 17,5% 22 34,9% 63 100%
Necesidad de aprendizaje del jaqui
aru en los nios para surgir en la vida
28 43,8% 7 11,0% 29 45,3% 64 100%
La continuidad del jaqui aru como
tarea del gobierno ms que de los
aymara
26 40,6% 1 1,6% 37 57,8% 64 100%
Tabla N 23:
Grados de acuerdo
respecto de proposi-
ciones atingentes a
la lengua aymara
38
En las posiciones aymaras se advierte un panorama similar, pero slo
en lo general, al que se manifest con entrevistados mapuches. Por
ejemplo, la necesidad de una mayor preocupacin aymara por mantener
el jaqui aru (un 96,9% de acuerdo) mantiene en ambos casos el primer
lugar de las opciones de acuerdo. Otro tanto con la lengua como instru-
mento de transmisin de la memoria histrica o el pesar por la posi-
bilidad de desaparicin de la lengua. Algo semejante se presenta en el
otro extremo de las preferencias, respecto de la relacin entre lengua
indgena y vida contempornea. Por ejemplo, la poca utilidad de la lengua
en la situacin urbana y modernizada del Gran Santiago (que la aprueba
un 59,4%). Pero, algunos nfasis propios se maniestan. Por ejemplo,
la satisfaccin porque los funcionarios y autoridades dominen la lengua
(con un 96,9%) tiene un lugar claramente ms destacado que en el caso
mapuche, o el rechazo a las burlas escolares sufridas por nios bilin-
ges (con un 89,1%), respecto de su smil mapuche. Ello parece indicar
una mayor preocupacin por la imagen externa y la representacin de lo
andino ante los dems grupos de la sociedad. Sin embargo, ello no llega
hasta el punto de trasladar la responsabilidad de la continuidad del jaqui
aru a las agencias estatales (con un 40,6%) de aprobacin, cuestin que
en el caso mapuche ocupa una posicin ms prominente (52,0%).
39
III. COMPETENCIA CON EL MAPUZUGUN EN LA
REGIN METROPOLITANA
El estudio del perl sociolingstico mapuche y aymara en la Regin
Metropolitana consider la aplicacin de un Test de Competencia
Lingstica aplicado por hablantes competentes y destinado a esta-
blecer y medir los conocimientos y capacidad de comprensin y produc-
cin por parte de los entrevistados. Entregamos y analizamos aqu la
informacin referida a los entrevistados mapuches, ya que los pocos
casos aymaras limitan una presentacin cuantitativa de los resultados
con ellos obtenidos. La gran mayora de los mapuches metropolitanos
es monolinge del castellano y respecto de unos pocos se declara que
poseen conocimientos y capacidad de comprensin y produccin con
su lengua. De todava menos, mediante la aplicacin del test de compe-
tencia, se comprueba lo anterior. En efecto, slo 102 casos de personas
seleccionadas en los hogares entrevistados (845) demostraron conoci-
mientos en mapuzugun. Ello corresponde a un 12,2% de los individuos
entrevistados.
Competencia
Gnero
Total
Hombre Mujer
Bsica pasiva 2 5,6% 9 13,6% 11 10,8%
Bsica activa 0 0,0% 2 3,0% 2 2,0%
Media pasiva
14 38,9% 27 40,9% 41 40,2%
Media activa
6 16,7% 9 13,6% 15 14,7%
Alta 14 38,9% 19 28,8% 33 32,4%
Total
36 100% 66 100% 102 100%
La mayora de las personas a las que se aplic el test de competencia
son mujeres (a razn, aproximadamente, de dos por cada varn). Entre
hombres y mujeres no se advierten variaciones signicativas en cuanto
a los niveles de competencia. Visto en su conjunto el exiguo contingente
de hablantes se distribuye en un grupo predominante de hablantes con
competencia media, los pasivos con un 40,2% del total y los activos con
un mucho ms modesto 14,7%; en total, un 54,9% de los entrevistados.
La competencia bsica se organiza en pasivos (un 10,8%) y activos (un
2,0%), lo que sumados alcanza a un 12,8%. La competencia alta, a su
Tabla N 24:
Competencia en
lengua mapuche
segn gnero
en la Regin
Metropolitana
40
vez, llega a un 32,4%. Se esperara que la residencia y trabajo en un
centro urbano de gran tamao diera origen a una distribucin distinta
con muchos ms hablantes bsicos y, posiblemente, una menor propor-
cin de hablantes con alta competencia. Sin embargo, aquellos con
competencia media prevalecen y aquellos con alta representan tambin
un grupo numeroso. Tendremos ocasin de proponer una respuesta a
esta situacin.
Edad en
decenios
Resultados Test Competencia Total
Bsica
pasiva
Bsica
activa
Media
pasiva
Media
activa
Alta
5-14 0 1 0 0 0 1 1,0%
15-24 1 0 1 0 0 2 2,0%
25-34 1 0 5 5 0 11 10,8%
35-44 1 0 10 0 3 14 13,7%
45-54 5 0 11 2 10 28 27,5%
55-64 2 0 5 4 6 17 16,7%
65-74 1 1 7 4 11 24 23,5%
75 y ms 0 0 2 0 3 5 4,9%
Total 11 10,8% 2 2,0% 41 40,2% 15 14,7% 33 32,4% 102 100%
La competencia en la lengua verncula se distribuye respecto de la edad
de una manera bien denida. Poseen algn dominio con ella los hombres
y mujeres mapuches de los tramos de edad medios a mayores y, a la vez,
con una tendencia al aumento del nivel de competencia. Por ejemplo,
la competencia alta la poseen casi en su totalidad personas con 45 o
ms aos de edad. Algo similar, aunque menos pronunciado se presenta
con el nivel de competencia media. A la inversa, entre los adolescentes,
jvenes y adultos jvenes los casos con competencia escasean. Pero se
debe reparar, tambin, en que los casos de competencia bsica se distri-
buyen en prcticamente todos los tramos de edad. Obedece este perl
a un fenmeno de radical interrupcin de la transmisin de la lengua de
los mayores a los jvenes? Al parecer, este fenmeno est presente de
manera extendida. Pero Se trata slo de eso? El lugar de nacimiento
de los bilinges mapuches de la capital y la condicin de inmigrante
o metropolitano podra proveer elementos de juicio que ayuden a dar
forma al perl del bilingismo mapuche.
Tabla N 25
Competencia en
mapuzugun segn
tramos de edad en
decenios
41
Resultados Test Competencia
recodicados
Migrante o metropolitano Total
Inmigrante Metropolitano
Bsica pasiva 7 1 8 8,9%
Bsica activa 1 0 1 1,1%
Media pasiva 36 2 38 42,2%
Media activa 12 0 12 13,3%
Alta 29 2 31 34,4%
Total
85 94,4% 5 5,6% 90 100,0%
Los datos de la tabla anterior son reveladores: la gran mayora de las
personas que mantiene conocimientos y competencia con el mapu-
zugun no naci en la Regin Metropolitana. Esta no constituye un sitio
en que, salvando excepciones, se est aprendiendo la lengua. Por exten-
sin, tampoco empleando ms all del pequeo porcentaje de hablantes
que, como acabamos de ver, lo hizo fuera de Santiago y alrededores.
El contingente de hablantes de la lengua en la Regin Metropolitana
proviene de otras partes, mayoritariamente desde el centro sur de Chile
como veremos a continuacin. Para establecer esto hemos diferen-
ciado entre nacimiento en comunas de residencia tradicional mapuche,
comunas urbanas en regiones de vida tradicional mapuche, comunas
de la Regin Metropolitana o en comunas con baja presencia indgena u
otras comunas del resto del pas o el extranjero.
Tabla N 26:
Competencia con
el mapuzugun
segn condicin de
emigrante o metro-
politano
42
Competencia
Comuna de nacimiento
Total
Comunas
residencia
tradicional
mapuche
Comuna
urbana
en regin
de vida
tradicional
mapuche
Regin
Metropolitana
Otras
comunas
del resto
del pas
o el
extranjero
Bsica Pasiva
5 1 4 1 11 10,8%
Bsica activa 1 0 1 0 2 2,0%
Media pasiva
35 2 3 1 41 40,2%
Media activa 13 2 0 0 15 14,7%
Alta 30 2 1 0 33 32,4%
Totales 84 82,4% 7 6,9% 9 8,8% 2 2,0% 102 100,0%
Mientras nos mantenemos en el nivel de la competencia bsica los bilin-
ges mapuches analizados segn el lugar de nacimiento se distribuyen
con casos en todas las categoras de comuna. En la situacin de compe-
tencia media pasiva, todava la Regin Metropolitana y otras comunas
de vida no tradicional aportan casos, pero ya con una evidente concen-
tracin de ellos en la categora de los nacidos en comunas de residencia
tradicional mapuche. En las categoras de competencia media activa y
competencia alta con la lengua el panorama se conrma. Los hablantes
del mapuzugun con mayores niveles de competencia provienen de
comunas de vida tradicional y de comunas que, aunque urbanas, todava
se mantienen en regiones de vida tradicional mapuche del centro sur de
Chile. Los hablantes metropolitanos de la lengua mapuche provienen de
regiones, comunas y sectores del sur de Chile donde la lengua mantiene
mayor vitalidad. En Santiago, la transmisin de la lengua se interrumpe
y tampoco existira, segn estos datos, una comunidad de habla su-
cientemente numerosa y activa para que las personas aprendan y
mantengan la lengua. Es decidor al respecto la considerable proporcin
de personas que demuestran competencia media, pero sta es pasiva.
Sugiere que a pesar de tener conocimientos y capacidades stos estn
interferidos fuertemente por el predominio del castellano.
Tabla N 27:
Competencia en
mapuzugun segn
tipos de comuna de
nacimiento
43
IV. COMPETENCIA LINGSTICA CON EL
MAPUZUGUN: ANLISIS DE CASOS
Siguiendo los parmetros del Marco Comn Europeo (MCM), referido
principalmente al concepto de competencia comunicativa, que
comprende varios componentes: el lingstico, el sociolingstico y el
pragmtico. En nuestra investigacin nos centramos en la competencia
lingstica que incluye las destrezas lxicas, fonolgicas y sintcticas
de una lengua, independientemente del valor sociolingstico de sus
variantes y las funciones pragmticas de sus realizaciones. Si bien es
cierto, cuando se estudia la competencia lingstica de un hablante se
consideran las cuatro destrezas bsicas: leer, escribir, comprender y
produccin de discursos de una lengua, como ya hemos venido reali-
zando en nuestro estudio de competencia para el idioma mapuche, slo
contemplamos las competencias de comprensin y produccin a nivel
oral, dado que an la mayora de los hablantes mapuches no dominan
las destrezas de lectura y escritura.
Un individuo concreto posee competencia lingstica comunicativa,
lo que implica que no slo se relaciona con el alcance y la calidad de
los conocimientos, por ejemplo, las distinciones fonticas realizadas o la
extensin y la precisin del vocabulario sino tambin con la organizacin
cognitiva y la forma en cmo se almacenan estos conocimientos. Los
conocimientos varan de un individuo a otro, pueden ser conscientes y
de fcil expresin o simplemente no serlo, asimismo hay variabilidad en
la organizacin de los mismos.
Como hemos visto, la variable de competencia lingstica se reere al
nivel de dominio de las destrezas lingsticas bsicas, que adems nos
entrega una tipologa de hablantes presentes en la comunidad de una
lengua determinada. Con relacin al mapuzugun omitimos la destreza
de escribir dadas las condiciones actuales de carencia de hablantes
alfabetizados en mapuzugun, por lo que nos hemos centrado slo en
las destrezas de comprensin y produccin especcamente en el
plano oral. En primer trmino nos referiremos a los tipos de hablantes
existentes entre los individuos mapuches asentados en la ciudad de
Santiago. Asimismo, de la realizacin del habla abordamos cuatro
aspectos de la comunicacin habituales en todo acto comunicativo.
1. Uso de saludos, inicio de una conversacin.
2. Conocimiento de conceptos de uso comn.
3. Ubicacin espacial.
4. Conocimiento y uso de trminos de parentesco.
44
Para concluir presentamos un grupo de ejemplos de la situacin de
contacto castellano-mapuzugun registradas durante esta investigacin,
indicios concretos del proceso de desplazamiento que sufre el idioma
mapuche, pero a la vez, indicadores tambin de la resistencia y lealtad
lingstica de los hablantes a su idioma materno, una lengua que les
acompaa en una tierra extranjera de costumbres, donde han cons-
truido sus familias, sus historias y sueos. Incluimos adems cuadros
de anlisis de los niveles de competencia de los hablantes mapuches en
la ciudad de Santiago de Chile.
La informacin obtenida durante la revisin del material recopilado
constituye una amplia mirada a los hablantes mapuches, porque a travs
de la entrevista no slo se constat el uso de la lengua sino tambin
aspectos sociales e histricos de los hablantes, quienes nos acogieron
con particular afecto.
1.0 Tipologa de hablantes
Los resultados obtenidos en esta investigacin nos entregan la siguiente
tipologa de hablantes:
a)Bilinges Castellano Mapuzugun: se trata de hablantes que tienen
un dominio coordinado de ambas lenguas, y pueden estructurar sus
discursos separando las gramticas. Se trata de hablantes ancianos y
ancianas que segn su relato nacieron en las regiones del sur de Chile
y han emigrado a la capital en busca de oportunidades laborales, y que
terminaron por radicarse en la ciudad de Santiago, estableciendo sus
familias y races. Encontramos ejemplos de esta situacin:
Entrevistador: Chew ple tati Los Andes pigechi ftxa mawiza?
(Dnde se ubica la Cordillera de los Andes?)
Entrevistado: Los Andes?
Entrevistador: May (S)
Entrevistado: faw ple tati mley (Por aqu est)
(Registro 13-13081-06-01)
Un aspecto a relevar de este tipo de hablantes es que han dejado de
practicar la lengua mapuche a raz de la ausencia de otros hablantes
y tambin de espacios (ms all de sus hogares) en los que pudieran
concretizar el uso de la lengua.
1
1 Es importante sealar que muchos de estos entrevistados no participan de las
organizaciones sociales ni polticas mapuches existentes en la ciudad de Santiago.
45
b) Hablantes Pasivos de Mapuzugun: se trata de hablantes que expresan
directamente su incapacidad de responder en la lengua mapuche, pero
que comprenden sin ninguna dicultad las expresiones en mapuzugun.
Se trata de un hablante que es consciente de su limitacin, armacin
que en el caso puntual de nuestros entrevistados queda de maniesto
tanto en el resultado del test de competencia como en la declaracin de
ellos mismos. Observemos los siguientes ejemplos:
Entrevistador: mapuzugukeymi (Hablas mapuzugun)
Entrevistada: mapuzuken (s, siempre lo hablo)
Entrevistador: chumgechiley ti mapu? ayikemi ti waria?
(Cmo es tu tierra? Te gusta la ciudad?)
Entrevistada: no le entend lo que me dijo
Entrevistador: chumgechiley ti mapu? ayikemi ti waria?
(Cmo es tu tierra? Te gusta la ciudad?)
Entrevistada:
Entrevistador: chem mew kzawkeymi? (En qu trabajas?)
Entrevistada: faw rukamew mten (aqu en la casa, no ms)
(Registro 13-13078-04-01)
En el ejemplo anterior, el hablante mapuche comienza compren-
diendo y asumiendo que conoce el mapuzugun, sin embargo a medida
que avanza la conversacin el hablante no es capaz de responder las
preguntas que se le realizan. Pero luego, a medida que avanza la entre-
vista, responde adecuadamente. Se trata entonces de hablantes que
debido a la poca prctica de la lengua, declaran y se observa olvido de la
lengua mapuche. Esta armacin puede ser conrmada en el siguiente
ejemplo, observemos:
Entrevistador: eymi feypiafen kie ntxam? Una historia
Entrevistada: aayyy... no s, no me acuerdo... tantos aos no
quedan en la memoria. Y al pensar en todo, de muy nia empe-
zamos a hablar en castellano y la n
2
mi madre nos conversaba,
claro, pero una vez en cuando no ms...
(Registro 13-13078-04-01)
2 Se utiliza en espaol campesino, la palabra nado nada. En este caso esta pala-
bra pierde la ltima slaba da, producto de la elisin habitual que se da en espaol
chileno, de suprimir sonidos como /d/, por ejemplo ciud por ciudad.
46
Es preciso sealar que este hablante ha olvidado la lengua mapuche
principalmente por el desuso, obligado por el entorno: comienza sea-
lando que la lengua pierde vitalidad desde su familia de origen, y que con
la migracin a la ciudad, a un contexto ajeno al mapuzugun, margina an
ms la lengua mapuche en su prctica personal, porque se encuentra en
un ambiente social y cultural diferente y adverso.
Entrevistador: eymi ta mapuzugunkeymi? (ud, habla mapu-
zugun?)
Entrevistado: Hay veces que le entiendo no ms pueh
Entrevistador: faw mley tami ruka? (Aqu est su casa?)
Entrevistado: faw mlen tati (aqu no ms es)
(Registro 13-23149-02-01)
En este ejemplo tenemos nuevamente la presencia de un hablante
pasivo que reconoce que no siempre puede comprender los enunciados
del mapuzugun, pero aquellos que son de uso cotidiano y menos espe-
cializado pueden ser entendidos por l y por lo mismo, generar una
respuesta adecuada. Se trata del modelo ms tpico de hablante pasivo
existente en la comunidad de habla mapuche. Un hablante que al enfren-
tarse a oraciones complejas tiende a perderse en la comprensin de las
mismas, sin embargo frente a conceptos elicitados de manera aislada,
el hablante maniesta conocimiento de los signicados.
c) Monolinges de Espaol: son aquellos hablantes que no tienen
ninguna competencia de idioma mapuche. Tienen como idioma materno
el castellano y respecto del mapuzugun su vinculacin es a travs de
algunos conceptos o palabras odas entre los miembros de su familia.
Si bien, este tipo de hablantes puede ser el ms habitual en la sociedad
mapuche actual, relevamos este grupo porque se trata de hablantes que
maniestan abiertamente su identicacin y pertenencia con el pueblo
mapuche.
2.0 Uso de saludos
La primera pregunta con la que se enfrenta nuestro encuestado corres-
ponde a la frmula de saludo mari mari, expresin propia del idioma
mapuche, a ello se suman los datos de origen del entrevistador lo que
obliga al entrevistado, segn las pautas culturales mapuche, a responder
de manera similar. Tal como sealbamos en el Perl Sociolingistico de
las regiones VIII, IX y X (2008). El saludo es el inicio de un tipo discursivo
denominado pentukun. Deniremos el pentukun como el saludo que se
efecta entre dos o ms personas que se encuentran, las que efectan
47
una serie de preguntas para informarse acerca de los sucesos indivi-
duales, familiares y comunitarios de los interlocutores.
Pen - tuku - n
Encontrar/ver - tocar - INF
encontrarse y tocarse
Por lo que se puede entender el pentukun es un acto de encuentro, que
implica no slo un saludo de palabras, sino tambin contacto fsico
(darse las manos y un abrazo). Mantenemos esta premisa para las situa-
ciones ocurridas durante esta investigacin, generndose con nuestros
entrevistados reacciones de afecto ante el uso de la lengua mapuche
para la aplicacin del instrumento.
3.0 Conceptos de uso habitual
Siguiendo la lista de Swadesh (Lastra, 2003), elegimos un grupo de
quince conceptos de uso comn, correspondientes a diversos campos
semnticos:
Palabra
Ichi nosotros Ant sol, luz, da
Yu nariz Todo kom
Epu dos Txewa perro
Semilla fn Apoy lleno
Blanco lg li Mujer zomo
Tiye aquello Pequeo, chico pichi
Carne ilho Piwke corazon
Venir kpan
a) Lxico ms conocido
Los conceptos ms respondidos fueron los siguientes:
Txewa perro
Ilho carne
Apo-y satisfecho, se llen, lleno
Zomo mujer
Anth sol, dia, luz
Yu nariz
Los conceptos mencionados son los que concitan mayor nmero de
respuestas correctas y la tendencia de los entrevistados a responder de
inmediato ante la pregunta. Podemos deducir que se trata de palabras
muy vinculadas al uso cotidiano y que se han instalado en su repertorio
48
lingstico. Un ejemplo de esto lo constituye la palabra txewa perro
que es respondida por 91,3% de los entrevistados de manera correcta.
Asimismo sucede con el concepto ilho carne, zomo mujer. En mayor
medida ocurre con las palabras anth da, luz, sol y la expresin apo-
y se llen, satisfecho, que son respondidas en menor porcentaje pero
siempre sobre el 80% de las respuestas emitidas.
b) Lxico menos conocido.
Semilla fn: Es interesante destacar que este concepto es el menos
respondido por los hablantes, incluso aquellos que presentan una
competencia alta del idioma mapuche. En el estudio anterior
3
los
hablantes planteaban alternativas frente a esta palabra, sin embargo, en
el caso de los hablantes mapuches de la regin metropolitana, manifes-
taban abiertamente su desconocimiento o bien se sealaba que aquella
palabra no existe en la lengua mapuche.
Blanco lg (li): Esta palabra tambin presentaba dicultad para los
hablantes, quienes sealaban no conocerla o bien declaraban que en
idioma mapuche se dice solamente blanco. Llama la atencin que no
aparezcan versiones de la palabra como el prstamo plan, flan o
blank, que fueron ampliamente respondidos entre los hablantes de las
regiones VIII, IX y X del estudio anterior.
4.0 Ubicacin espacial
Las preguntas acerca de la ubicacin espacial de los hablantes, resul-
taron ser unas de las menos respondidas, principalmente por aquellos
que presentaban competencia media o media pasiva. Slo los entrevis-
tados de competencia alta respondan adecuadamente.
En los siguientes ejemplos se observa que los entrevistados ante esta
pregunta tendan a la respuesta en castellano, aunque se tratase de
hablantes de competencia alta y bilingismo coordinado.
Entrevistador: Chew ple tati Los Andes pigechi ftxa mawiza?
(Dnde est la Cordillera de los Andes?)
Entrevistada: kimlan tati, no s eso (Registro 13-13078-05-06)
Entrevistador: chew ple mley tufa tati Los Andes pigechi ftxa
wigkul? ((Dnde est la Cordillera de los Andes?)
Entrevistada: Los Andes mmm (duda y no responde)
(Registro 13- 23149-04-09)
Los dos ejemplos anteriores muestran como los hablantes al verse
3 Perl Sociolingstico de comunidades mapuche de la VII, IX y X Regiones.
49
enfrentados a una pregunta de ubicacin no logran situarse espa-
cialmente respecto de la Cordillera de los Andes. Maniestan desco-
nocimiento de la geografa regional y no responden la pregunta. Se
trata de hablantes que en su mayora han desarrollado trabajos de
labores domsticas en distintas zonas de la ciudad de Santiago, por lo
que tienden a perderse en el momento de la entrevista. Observamos
con esto, que aunque llevan varias dcadas instalados en la zona
urbana an se sienten ajenos al espacio en el cual viven. Si contras-
tamos esta respuesta con las obtenidas durante la aplicacin del Perl
Sociolingstico de las regiones VIII, IX y X, se aprecia como el sentido
de ubicacin espacial es una de las respuestas con mayor nmero de
aciertos de parte de los hablantes, principalmente porque se trata de su
entorno habitual y de origen.
5.0 Conocimiento y uso de trminos de parentesco
Siguiendo la tendencia del estudio anterior, los conceptos de parentesco
lhaku abuelo paterno y weku to materno, son respondidos de manera
incorrecta o simplemente los hablantes desconocen su existencia.
Entrevistador: Cmo se le dice a su abuelo por parte de su mam?
Entrevistada: le dira chach (Registro 13-23138-02-02)
En el ejemplo anterior observamos que la entrevistada plantea la
palabra afectuosa chach (proveniente del genrico chachay) dado
a los ancianos que son familiares cercanos como los abuelos, o bien a
los ancianos en general a quienes se les debe respeto. Sin embargo, la
designacin lhaku, se da al abuelo paterno como nombre, aunque en el
trato puede utilizarse la palabra chachay
Entrevistador: abuelo paterno
Entrevistada: chuchu uke (Registro 13-11067-03-02)
Este ejemplo muestra como la entrevistada busca literalmente traducir
la palabra abuelo paterno, sin lograrlo porque al nal crea un concepto
a partir de dos palabras: chuchu abuela materna y uke mam.
Entrevistador: Abuelo paterno chem pigeafuy mapuzugunmu?
El pap de su pap en mapuzugun cmo le dira usted?
Entrevistada: pu chacha no se le deca antes, creo
Entrevistador: to materno, el hermano de su mam ... en mapuzugun
50
Entrevistada: no, si me lo saba pero se me olvid
(Registro 13-11067-03-02)
En la muestra anterior, la entrevistada se reere tanto al concepto lhaku
como a weku, manifestando su desconocimiento, aunque reconoce
saber de su existencia, pero que dadas las condiciones actuales en las
que vive, y debido al desuso ya no utiliza ese lxico por lo que se le ha
olvidado. Sin duda alguna, que muchos de los fenmenos que obser-
vamos en las realizaciones concretas de la lengua mapuche en hablantes
que viven en la regin metropolitana, presentan como caracterstica
ms que el desconocimiento de lxico, el olvido de los mismos debido
al desuso al que se encuentran expuestos. Sin duda alguna, que se trata
de hablantes que han dejado de practicar la lengua y al enfrentarse a
ella en una conversacin orientada a una investigacin, se maniesta la
tensin en su afn de generar la respuesta apropiada. Asimismo, el uso
constante del espaol les lleva a presentar constante interferencia en su
proceso de cambio de cdigo. Podramos deducir que estos hablantes,
si se enfrentan a la lengua mapuche en un proceso ms medido y en
aumento, pudieran estructurar su idioma y hasta recuperarlo.
6.0 Situacin de contacto castellano-mapuzugun
Asumimos que el contacto entre las lenguas es un fenmeno que existe
desde los inicios de las lenguas en la humanidad. Se trata de una situa-
cin que ha ocurrido y ocurre en todas las regiones de la tierra. No existe
en la actualidad una lengua que se encuentre completamente aislada y
sin contacto.
En el caso del idioma mapuche, es una lengua que en trminos hist-
ricos precisos desconocemos todas las situaciones de contacto que ha
vivido, sin embargo actualmente podemos percibir su vinculacin en el
plano lxico con el quechua y denitivamente con el castellano, lengua
con la cual lleva cinco siglos de contacto y cuyos rasgos estn presentes
desde ese tiempo en el hablante de esta lengua. (Gunderman et Al:
2008).
Encontramos en este estudio, construcciones oracionales en las que
los hablantes mapuchizan verbos no existentes en la lengua mapuche,
51
Observemos el siguiente ejemplo:
(1)
Prepara - - i i iyael
Preparar -
PRS
4
- 3PL POS comida
preparamos nuestra comida
(Registro 13-081-06-01)
(2)
Injerta - a - n mansana
5
Injertar - FUT - 1SG manzana
injertar manzanas
(Registro 13-081-06-01)
En los ejemplos
(1) y (2) se observa que los verbos preparar e injertar
se estructuran en castellano en sus radicales, pero los morfemas de
conjugacin, en este caso persona y nmero, corresponden al mapu-
zugun. Este tipo de hecho es propio de situaciones de contacto donde
existe una lengua hegemnica y una lengua minorizada, se trata del
desplazamiento a nivel de la realizacin lingstica propiamente tal. Esta
situacin ha sido registrada tambin en otras lenguas indoamericanas,
tales como el nhuatl, donde el proceso de sustitucin lingstica se
favorece en zonas urbanas frente a las zonas rurales. (Hill & Hill, 1999)
Observemos otro ejemplo del habla, se trata de un dilogo sostenido
durante una de las entrevistas realizadas durante esta investigacin:
(3)
Entrevistador: chemkechi zewmay gillatunmu? (Cmo se realiza
el ngillatun?)
Entrevistada: fey selebrageki, akordagekey pedian ayuda, eluan
grasia
6
, ial, gillatual eeh bailayal (as celebramos, pedan ayuda,
se darn las gracias, comida, bailando y haciendo rogativas)
(Registro 13-03008-04-03)
4 Glosa PRS: Tiempo presente.nes.
5 Esta manzana va con s porque se reere al sonido s que en espaol chileno
se hace como s y no con la dental sorda z, la escritura fontica queda en s y la
escritura grca se realiza con z.
6 Para este caso el uso de s es porque est escrito desde el alfabeto azmchefe y
all no existe la diferencia entre c y s para este tipo de sonidos.
52
Si observamos, el hablante estructura sus oraciones utilizando verbos
del castellano conjugados como verbos mapuches, en esta oracin
compleja hay seis verbos conjugados de los cuales cuatro tienen radi-
cales del castellano. Es decir, se cumple la premisa anteriormente
ejemplicada en oraciones simples. Haugen (1987:12) denomina a este
proceso integracin lingstica, y ocurre principalmente en las gene-
raciones jvenes que viven la lengua en contextos culturales ajenos a
la lengua de origen. La combinacin de estructuras pertenecientes a
ambas lenguas, constituye un proceso de sincretismo lingstico en el
mapuzugun, en el que encontramos que si bien la lengua est siendo
desplazada por el espaol, tambin hay un factor de mantenimiento en
la misma, manifestada en la persistencia de estructuras morfolgicas
que se mantienen en el uso del idioma, lo que nos entrega tambin un
mnimo aliciente para un posible proceso de revitalizacin lingstica en
comunidades mapuche. (Caniguan, 2006: 105)
En el test de competencia se aplic una pregunta orientada a vericar
el uso de numerales cardinales en los hablantes. Sin embargo, la situa-
cin que result de mayor dicultad para los hablantes fue el descono-
cimiento del concepto mapuche relmu arcoiris. La respuesta frente a
esta pregunta era la contrapregunta qu signica la palabra relmu?
Tenemos que a partir de una pregunta diseada para obtener una infor-
macin descubrimos la prdida de uso de un concepto en el habla de los
mapuche-hablantes de la ciudad.
Veamos los ejemplos:
Entrevistador: kimniemi chem am tati relmu kay? (Conoce el
arcoirisi?)
Entrevistada: relmu? (Arcoiris?)
Entrevistador: may, relmu (s, arcoiris)
Entrevistada: relmu (Arcoiris)
Entrevistador: kimlhaymi relmu? (no sabe que es relmu?)
Entrevistada: kimlan (no lo s) (Registro 13-08049-04-01)
Entrevistador: eymi ta kimnieymi chunten wirin niey tati relmu
(Sabe ud. Cuntos colores/franjas tiene el arcoris?)
Entrevistada: Cmo?
Entrevistador: kimnieymi, chunten wirin niey tati relmu? Sabe
ud. cuntos colores/franjas tiene el arcoiris?)
Entrevistada: no (Registro 13-18030-05-01)
53
Una de las situaciones ms llamativas en este estudio es que la mayora
de los hablantes de competencia media y alta entre los entrevistados,
se maniestan muy entusiastas ante el uso de la lengua mapuche, y
muchos terminan la entrevista haciendo un llamado a sus potenciales
receptores de la necesidad del uso de la prctica de la lengua y cultura
mapuche.
A modo de conclusin, podemos sealar que resulta muy interesante
la situacin de los hablantes de la regin metropolitana, principalmente
a nivel sociolingstico, porque estamos frente a hablantes que conocen
la lengua, pero no cuentan con espacios donde usarla y vitalizarla. Se
trata fundamentalmente de hablantes aislados que enfrentados a su
lengua materna plantean la necesidad de hablar. Sin embargo, estos
hablantes aunque conocen la lengua mapuche no la practican, porque
la hegemona del espaol y de la cultura occidental aplasta la exis-
tencia del mapuzugun que en una ciudad capital tiene una existencia
marginal. Otro aspecto, que atenta contra la vitalidad del mapuzugun,
es la ausencia de hablantes infantiles entre los mapuches urbanos, los
hablantes entrevistados no comparten la lengua en su entorno familiar,
sino que practican el idioma con otros hablantes en su misma condicin,
es decir, la lealtad lingstica en este caso tiene un bajo nivel. Asimismo,
este aspecto nos indica que no existe mayor conciencia respecto a
que la presencia y continuidad de una lengua se garantiza slo con la
prctica de la misma y, principalmente a travs de la transmisin a las
nuevas generaciones.
Se hace necesario generar polticas lingsticas en las ciudades con
alta presencia mapuche, orientadas principalmente a prestigiar la
lengua entre sus hablantes, diseando programas que posibiliten la
presencia real y masiva de la lengua, esto es, utilizacin de los medios
de comunicacin, implementacin de un modelo educativo que valore
y practique la diversidad lingstica de Chile, como tambin el uso de la
lengua por los lderes sociales a travs de sus discursos. Se trata ante
todo, de crear la necesidad de hablar mapuzugun.
54
V. COMPETENCIA LINGSTICA AYMARA:
ANLISIS DE CASOS
1. Introduccin
En la Regin Metropolitana residen indgenas de varias etnias, tales
como aymaras, likanantays, mapuches, rapanuis, quechuas, alakalufes,
collas, ymanas y otros. En el presente informe daremos cuenta sobre
la situacin de competencia lingstica de los hablantes aymaras de la
regin metropolitana.
Entonces, el presente captulo aborda los aspectos referidos al nivel de
competencia en lengua aymara y de los residentes aymara hablantes de
la Regin Metropolitana. Para ello, se aplic un instrumento de medicin
de competencia, sobre cuyos resultados se hizo el anlisis para deter-
minar los niveles de competencia y las tendencias de bilingismo, as
como las interferencias mutuas entre la lengua aymara y el castellano
presentes en sus discursos.
2. Objetivo
Para la determinacin de los niveles de competencia se jaron los
siguientes objetivos:
a)Determinar el nivel de competencia de los aymara hablantes
de la Regin Metropolitana.
b)Sistematizar los niveles de competencia pasiva y activa de
los aymara hablantes de la Regin Metropolitana.
c)Analizar a nivel fonolgico, lxico y sintctico del habla de
los entrevistados.
3. Metodologa
Se aplic un instrumento de acuerdo a los estndares internacionales
que se ocupan para determinar el nivel de competencia en otras lenguas,
en particular los de la Unin Europea.
Las mediciones de competencia categorizan entre pasiva y activa, la
primera referida a la comprensin y la segunda a la produccin de la
lengua. El instrumento considera tres niveles de competencia:
Competencia baja
Competencia media
Competencia alta
El instrumento se aplic con detenimiento a los hablantes y fue respon-
dido en forma oral.
La sistematizacin de los resultados nos permite evaluar los niveles de
55
competencia de cada uno de los entrevistados, as como observar las
tendencias del bilingismo y las interferencias entre la lengua aymara
y el castellano que presentan los hablantes aymaras residentes en la
Regin Metropolitana.
4. Conceptualizacin
La presencia de los pueblos indgenas en los pases del continente
americano hace que ocurran diferentes fenmenos sociales, culturales
y lingsticos, complejos de explicar y desarrollar en forma equitativa. En
ese contexto, las lenguas indgenas sufren diferentes procesos de inter-
ferencia, bilingismo, extincin, etc. Para poder entender estos procesos
recurriremos a algunos conceptos, los que a su vez nos servirn para
analizar los niveles de competencia de los hablantes aymaras de la
Regin Metropolitana.
a. Sociolingstica
La sociolingstica es la disciplina que se ocupa de la lengua en un
contexto social determinado, abarca la ciencia lingstica y sociologa.
Tambin son parte de su estudio el contacto de lenguas, variaciones,
diglosia, bilingismo y otros fenmenos que ocurren en los procesos de
contacto entre lenguas.
En la Regin Metropolitana se da una conuencia de grupos lings-
ticos, entre ellas las lenguas indgenas, como el aymara, mapuche,
rapanui y otras, caracterizadas por una situacin minorizada en su
relacin con la lengua castellana.
b. Monolinge
Las personas procedentes de centros poblados o capitales de
Latinoamrica habitualmente poseen una sola lengua, es decir, tienen
competencia en una sola lengua, con excepcin de los que tuvieron la
ocasin de participar en cursos de segunda lengua. Mientras los ind-
genas procedentes de las comunidades vigentes en la actualidad,
aunque cada vez con menos frecuencia, son bilinges, incluso trilinges;
poseen la lengua indgena como primera lengua y el castellano como
segunda lengua.
c. Bilinge
Bilinge es aquella persona o comunidad que tiene competencia en ms
de una lengua y usa en forma indistinta dos o ms lenguas de acuerdo a
las circunstancias que requieran el uso de una u otra.
56
Los indgenas que habitan en sus comunidades o migraron a capitales
regionales, son generalmente sujetos bilinges, siempre y cuando en
sus comunidades no se haya perdido la lengua verncula.
d. Competencia
Es el sistema de reglas interiorizadas por los hablantes y que cons-
tituye su saber lingstico, la que permite hablar y comprender un
nmero innito de oraciones inditas. La competencia lingstica es el
conocimiento intuitivo del hablante sobre los datos y estructuras del
vocabulario, la fonologa, la sintaxis y la semntica de dichos datos. La
competencia pragmtica es el conjunto de conocimientos extralings-
ticos y contextuales que permiten al hablante la realizacin adecuada
de la competencia lingstica.
5. El corpus
El corpus lingstico analizado en la presente investigacin est
compuesto de la siguiente manera:
Seis personas que declaran hablar la lengua, identicadas
en el proceso de aplicacin de la encuesta sociolingstica en
la Regin Metropolitana.
Cada una de las personas a quienes se ha aplicado el instru-
mento de medicin de competencia, con un registro promedio
de media hora a cada uno de los entrevistados.
Los registros orales y escritos se analizan de acuerdo a
los valores que estn asignados para cada tem en el instru-
mento.
6. Anlisis de competencia en lengua aymara
La encuesta sociolingstica aplicada en la regin metropolitana iden-
tica 9 personas con competencia en lengua aymara. De estas 9
personas, solamente 6 accedieron a la aplicacin del instrumento de
medicin de competencia. Entonces, en base a esa cantidad de casos se
hace el estudio.
a. Instrumento
El instrumento fue elaborado en base a los parmetros que exige la
Comunidad Europea (MCM) en la medicin de competencia lings-
tica, que considera destrezas bsicas como comprender, leer, escribir
y hablar
7
. Ahora, considerando que las lenguas indgenas, entre ellas la
7 Perl sociolingstico de comunidades mapuche de la VIII, IX y X Regin, CONADI
2008.
57
aymara, no tienen tradicin escrita; el conocimiento de la escritura an
es competencia de los expertos y no de todos los hablantes. En conse-
cuencia, el instrumento elaborado slo mide la competencia activa y
pasiva
8
en lo que respecta a la oralidad.
En particular el estudio se centra en competencias lingsticas que
incluyen las destrezas lxicas, fonolgicas y sintcticas y las funciones
pragmticas de su realizacin (CONADI 2008:93).
El instrumento consta de 43 tems, ordenados en competencias
activas y pasivas, en sus niveles baja, media y alta.
b. Competencia pasiva
1. Los que declaran hablar o conocer la lengua aymara en
la encuesta sociolingstica de la Regin Metropolitana,
presentan buen nivel de competencia PASIVA BAJA. Los tems
constan de textos breves como palabras, frases y oraciones
de uso cotidiano, las que son comprendidas sin mayores di-
cultades, excepto dos casos que muestran dicultades en
comprensin.
2. La competencia PASIVA MEDIA muestra tres casos de
buen nivel de comprensin y otros tres muestran dicultades
respecto a la comprensin de la lengua aymara.
3. Slo dos entrevistados presentan competencia PASIVA
ALTA, y los cuatro restantes tienen competencias media o
baja.
c. Competencia activa
Ahora, con respecto a la competencia ACTIVA BAJA, cuatro casos
muestran buen nivel de competencia, uno presenta dicultades y el
ltimo tiene serios problemas con la comprensin. En este tem las
preguntas son sobre los conocimientos de las personas que habitan en
Santiago, sobre el conocimiento del medio donde habitan, como parques
y lugares de recreacin.
Con respecto a competencia ACTIVA MEDIA, solamente dos muestran
buena produccin, tres tienen dicultades para poder comunicarse ui-
damente y uno tiene competencia nula.
En lo que reere a la competencia ACTIVA ALTA, dos tienen produc-
cin buena y uno competencia insuciente. Tres son nulos para produc-
cin activa alta de la lengua aymara.
8 Competencia pasiva es slo entender la lengua y no necesariamente hablarla;
mientras la competencia activa es hablar la lengua, para lo que tiene que enten-
derla.
58
En general, los aymara hablantes de la Regin Metropolitana parecen
abandonar el uso de la lengua aymara, lo que puede ser motivado por
falta de medios, as como de contextos para hacer vigente la comunica-
cin en la lengua, por lo menos as lo expresan los entrevistados.
En general, solamente dos de seis casos tienen competencia pasiva y
activa alta, mientras los otros casos tienen dicultades en comprensin
y produccin de la lengua aymara.
7. Conclusiones
Los aymaras histricamente accedieron a distintos pisos ecolgicos,
tales como el altiplano, valles, trpicos, costas, etc. En las ltimas
dcadas se desplazaron a las grandes capitales de los pases y de las
regiones, aun manteniendo algunos lazos familiares, territoriales y otros
con su origen.
En Chile los aymaras de la misma forma se desplazaron hasta las
costas del pacco y a la capital del pas. Segn el Censo de 2002,
declaran tener pertenencia tnica aymara 567 personas en la V Regin.
El mismo Censo revela que en Chile 48.501 tienen pertenencia aymara.
Ahora, segn el estudio sociolingstico
9
en la regin de Tarapac, de
143 entrevistados, declaran tener competencia pasiva 118 (82.5%)
10
y competencia activa 112
11
. De estas regiones migran a la capital. De
quienes a continuacin se pretende explicar la competencia del aymara
en la Regin Metropolitana.
Casos de bilingismo en aymaras
La mayor parte de las comunidades lingsticas del mundo viven en
una situacin de coexistencia de varias lenguas, generndose procesos
complejos de explicar, ya que estamos frente a situaciones de bilin-
gismo individual, grupal, comunitario, etc., adems de distintos tipos y
clases de bilingismo. Ahora lo que se pretende es explicar la situacin
de bilingismo que presentan los aymaras en la Regin Metropolitana.
En Santiago residen aymaras que migran desde el norte, quienes
tienen competencias variadas; los monolinges ya no existen en la
actualidad, lo que signica que no quedan personas que slo saben y
se comunican en la lengua aymara. En la actualidad ya no se observan
monolinges aymaras, ni siquiera en las regiones ms alejadas del norte
de Chile.
9 Estudio realizado por el Instituto de Estudios Andinos Isluga de la UNAP, 2001.
10 Competencia pasiva: mucho 63, bastante 29 y poco 26.
11 Competencia activa: muy bien 40, bien 27 y poco 45.
59
a) Bilinge aymara-castellano, es la persona que usa el aymara para
comunicarse sin dicultades o es la persona que posee el aymara como
primera lengua, mientras que aprendi el castellano como segunda
lengua. En estos casos el castellano se subordina al aymara; es decir,
cuando se realiza la encuesta en castellano, el entrevistado responde en
aymara sin dicultad. En nuestro estudio solamente dos entrevistados
tienen el aymara como primera lengua, y como consecuencia en su
habla se pueden observar algunas interferencias del aymara al caste-
llano, o al utilizar prstamos del castellano los aymararizan a nivel fono-
lgico.
Por ejemplo:
Aymarizado Traduccin
Arindata Arrendado
Animalanaka los animales
Arbolanaka los rboles
Laranjado naranjado
Peru markata del pueblo de Per
Nayax says aukama hasta mis seis aos
Evangilio sarta voy a evangelio
Las palabras aymaras, cuando se ocupan en el contexto del castellano,
se adaptan al aymara a nivel fonolgico, como el caso de /peru/ en el
lugar de /Per/, el nmero seis /says(a)/, arrendado /arindata/ y
otros.
Con respecto al nivel morfolgico, se aaden sujos aymaras a las
palabras castellanas como /animalanaka/ animales, /aukama/ hasta
aos, etc. Es decir, se incorporan sujos aymaras a las palabras caste-
llanas, las que pueden ser traducidas como prejos en la lengua caste-
llana, como por ejemplo: /aukama/ hasta el ao siguiente.
b) Bilinge castellano-aymara, estamos frente a aquellas personas
que aprendieron el castellano como primera lengua y posteriormente por
convivencia o contacto directo con los abuelos y abuelas aprendieron
la lengua aymara. El aymara se subordina al castellano, es decir, hablan
el aymara con interferencia fonolgica, sintctica y lxica, mientras el
espaol lo usan sin mayores dicultades.
60
En los casos estudiados se puede observar que dos entrevistados
presentan estas caractersticas, las que se observan en los siguientes
ejemplos:
Nayaxa aymara mas o menos... yo aymara, ms o menos... (se)
Nayaxa trawajta eee profesor de historia, colegionanaka yo trabajo de
profesor de historia, en colegios
En la intencin de comunicarse en aymara, el entrevistado expresa
ms palabras castellanas que en aymara mismo. En el primer ejemplo
no recuerda o no puede expresar nayax m jukall aymara yatta yo
s un poco de aymara, y en el segundo ejemplo trata de explicar lo que
hace pero encuentra dicultades para comunicar, esto pasa en parti-
cular cuando los hablantes se reeren a ocios no comunes en la propia
cultura.
Si observamos con detenimiento a los hablantes que tienen este tipo
de competencia, cuando se comunican en aymara, primero piensan en
castellano y luego intentan traducir al aymara para entender y responder
en esta lengua. Este hecho diculta la uidez en la comunicacin, ya
que en castellano pueden organizar ideas complejas pero al traducir al
aymara se demoran y no encuentran equivalencia de palabras en ambas
lenguas, ya que cada una de ellas guarda una lgica diferente.
Las personas con ese tipo de caracterstica habitan y estn insertas
preferentemente en medios urbanos, y mantienen poca relacin con las
familias y comunidades de origen. En consecuencia reclaman falta de
un espacio donde se use la lengua indgena, y adems se auto culpan
por no haber aprovechado cuando tenan ocasin de aprenderla en
un tiempo pasado. Incluso uno de los entrevistados, tiene proyectos
muy avanzados para volver a su comunidad de origen, y all mejorar su
competencia en la lengua y desarrollar todos los conocimientos apren-
didos en otros espacios.
Bilinge coordinado aymara-castellano, signica tener la misma
competencia en aymara y castellano, y poder alternar sin dicultades en
las dos lenguas o cdigos. En nuestro estudio no se observaron entre-
vistados con esta cualidad de competencia. Con excepcin de los pocos
aymaras que se dedican a estudiar y ensear el aymara y por tanto
pueden alcanzar o lograr tener una competencia coordinada o equili-
brada, son muy pocas las personas que logran esta condicin.
Bilinge incipiente, se reere al uso de un nmero limitado de vocablos
en una de las lenguas, lo que puede presentarse en el plano pasivo y/
o activo. Con respecto a nuestros entrevistados, observamos dos con
estas caractersticas.
61
Ejemplos de bilinge incipiente:
Entrevistador: Juma yattati kurmi qawqa saminakanisa | kuluranisa
tu sabes el arcoris cuntos colores tienes?
Entrevistado: Kurmi, arcoris, siete colores, phisqa, a no, wila,
a no, janqu
Entrevistador: Kunapacharak markamar sarta cundo vas a ir a
tu pueblo?
Entrevistado: Maya, una vez al ao
Cuando se pregunta sobre los colores del arcoris el entrevistado slo
hace mencin de algunos colores, lo que quiere decir que no conoce
todo los colores bsicos del aymara. En la segunda pregunta, entiende
pero slo alcanza a decir maya (nmero uno) y luego complementa en
castellano.
Entrevistador: Aymar arusi yattati
Entrevistado: Me pregunta si se hablar aymara. Jisa
En este segundo caso el entrevistado entiende la pregunta, traduce al
castellano y luego vuelve a traducir al aymara para contestar en forma
armativa. Es un proceso largo donde decodica y luego codica en dos
lenguas, primero en una, despus en la otra, lo hace muy lenta y tediosa la
comunicacin, la que adems presenta una interferencia muy marcada.
Bilinge pasivo es aquella persona que solamente entiende y no habla
aymara, y al comprender puede responder slo en lengua castellana. En
el estudio se observan dos casos con estas caractersticas, ejemplo:
Entrevistador: Jumax zoologco sariritati. Kuna uywanakas,
jamachinakas uttji
Entrevistado: Eeeeeeeee si, jis. Con quin fue?, qu lo que hay en
zoolgico. Animales, leones, oso, algunos
animales, en aymara no?
La entrevistada entiende la pregunta con alguna dicultad y luego
responde en castellano, al mismo tiempo maniesta dudas. Por el nivel de
competencia pasiva se le hace dicultoso responder de manera apropiada
en aymara y, por lo mismo, responde con mucha duda en castellano.
Entrevistador: Chima / chuyma (traduccin)
Entrevistado: Me suena creo que es como cerro
62
Trata de entender pero no alcanza a comprende por completo, y rela-
ciona con otra palabra en forma equivocada. Indica que es familiar la
palabra y con mucha duda traduce a un vocablo que no tiene relacin
con el signicado original. Ejemplo:
Entrevistador: Akat utamaxa / akant utjta
Entrevistado: Si esto es tu residencia?
En este ejemplo supuestamente entiende la pregunta pero no puede
responder ni en castellano porque no est segura de su comprensin, y
mucho menos en aymara porque no est a nivel de su competencia.
Los casos estudiados, en general, son indgenas aymaras migrantes
desde el norte, y todos tienen algn nivel de competencia en esta lengua.
Se observa y tambin maniesta por los entrevistados que stos no tienen
motivacin ni espacio para hacer uso de la lengua aymara, y en conse-
cuencia van paulatinamente olvidando trminos, frases, signicados, etc.
Los hijos de los casos estudiados ya no aprenden el aymara, este
hecho nos permite proyectar que los entrevistados son bilinges termi-
nales, ya que los hijos no tienen competencia en la lengua indgena y son
monolinges castellanos.
En los casos de bilingismo castellano-aymara se presenta el
fenmeno de diglosia; la lengua castellana es la lengua ocial, de uso
en administracin econmica, pblica, medios de comunicacin, educa-
cin, etc., mientras el aymara es una lengua connada a espacios
privados y domsticos, lo que no permite su desarrollo, transmisin,
lealtad, etc.
Los niveles lingsticos
A continuacin revisamos algunos niveles lingsticos como lo fonol-
gico, lxico y sintctico, para comprender de mejor forma los niveles de
competencia de los aymaras en Santiago.
Fonolgico
La fonologa es la que determina los fonemas que ocupa una lengua
determinada. La fonologa aymara consiste en la descripcin de los
fonemas, es decir, los sonidos distintivos que diferencian los signi-
cados en la lengua.
Hardman (1988) describe la fonologa aymara constatando 26 conso-
nantes, entre sordas y sonoras, que son las ms numerosas y se arti-
culan con claridad. El aymara slo reconoce como fonema tres vocales,
63
y un alargamiento voclico que puede acompaar a las tres vocales.
De las consonantes quince son oclusivas sordas, y tres de ellas, algunos
autores las reconocen como africadas; desde la forma de articulacin
son simples, aspiradas y glotalizadas. Tres son fricativas sordas. Las
consonantes sonoras son continuas, es decir, no son oclusivas, en este
grupo estn las nasales, laterales, vibrantes y semiconsonantes.
Consonantes
Modo de Articulacin
Punto de Articulacin
Bilabial Alveolar Palatal Velar Post-velar
Oclusivas
Simples p t k q
Aspiradas ph th kh qh
Glotalizadas p t k q
Africadas
Simples ch
Aspiradas chh
Glotalizadas ch
Fricativas s j x
Laterales l ll
Nasales m n [nh]
Semiconsonantes w y
Vibrantes r
Vocales
Anterior Medio Posterior
Altas y Cerradas i u
Intermedios [e] [o]
Baja y Abierta A
Alargamiento voclico //
Las variaciones tambin estn presentes a nivel regional y social, como
seala en su estudio Lucy Briggs (1993), quien identica variantes regio-
nales como el norteo, sureo e intermedio, y variantes sociales central
y perifrico.
64
a) Competencia pasiva y activa alta
En el estudio las variaciones estn en el marco determinado por
Hardman, a nivel fonolgico y por Briggs con respecto a variaciones
dialectales. Los entrevistados se identican con la variedad nortina
y/o surea de acuerdo a su procedencia. Ms bien lo que si se puede
observar son las inferencias del espaol en mayor y menor grado, de
acuerdo al nivel de la competencia en la lengua.
El aymara hablado en el norte de Chile es parte de las variedades
nortina y surea. Por ejemplo el habla del interior de Arica-Parinacota
pertenece a la variedad nortina, mientras el aymara de la regin de
Tarapac es parte de la variedad surea. Entonces, los procedentes de
la Regin Tarapac poseen el aymara sureo y los procedentes de Arica-
Parinacota usan el aymara nortino.
Los entrevistados que tienen competencia activa y pasiva alta en
el uso del aymara, utilizan los fonemas en forma adecuada, con sus
respetivas variaciones de acuerdo a su origen. Por ejemplo, uno de
los casos es proveniente del sur de Per
12
, quien no maniesta varia-
ciones considerables de acuerdo al cuadro fonolgico presentado por
Marta Hardman; mientras otro caso proveniente de Tarapac, parte
alta, muestra variedad fonolgica, principalmente en el grupo de conso-
nantes oclusivas:
Entrevistador: Kunamaskta kullaka
Entrevistado: Baliki
Entrevistador: Ukax utamati
Entrevistado: Utanhawa
En el primer ejemplo la semiconsonante del aymara /w/ se articula
bilabial sonora /b/, la variedad de esta zona muestra la tendencia a
sonorizar la semiconsonante /w/ y las oclusivas sordas. En el segundo
caso aparece otro rasgo con valor fonolgico /nh/ que no est presente
en la variedad nortina.
Otros ejemplos:
Variacin Nortina Variacin surea Traduccin
/awatiri/ [andanajata] desde los pastoreos
/wawanaja/ [babanha] hijos
/awatiri/ [abatiri] pastor o pastora
12 Variedad regional nortina, segn la clasicacin de Lucy Briggs.
65
En la variedad surea, las consonantes oclusivas tienden a sonorizarse
en el contexto de los fonemas nasales.
As como indica en sus estudios Bryan Harmilink (1985:10-16), el
aymara de Chile es muy similar al de Bolivia y las diferencias slo afectan
a algunos segmentos, tales como la presencia de algunos elementos
sonoros [b], [d] y [g], y la presencia de una nasal velar [nh]. Mientras
que las fricativas, vibrantes, laterales y semivocales parecen ser las
mismas que el aymara de Bolivia. Poblete y Salas (1997) en su estudio
indica que las oclusivas puras se sonorizan tras la consonante nasal,
de donde resultan los siguientes alfonos [b, d, g,]; ejemplos /ampara/
[am.p.ra] ~ [am.b.ra] mano, /inti/ [n.te] ~ n[n.de], /punku/ [pn.
ko] ~ [pn.go] puerta, /tunqu/ [tn.qo] ~ [tn.go]. En los casos en que
alternan realizaciones sordas y sonoras, se aprecia predominio de las
sordas en el norte (Provincia de Parinacota), en tanto que hacia el sur
(Provincia de Iquique) aumenta la sonorizacin.
Las personas que tienen competencia pasiva y activa alta en la Regin
Metropolitana, en lo que respecta al nivel fonolgico, ocupan el grafe-
mario de la lengua aymara desde el punto y modo de articulacin y con
las respectivas variaciones que ocurren en el aymara.
b) Competencia activa media
Los hablantes que poseen competencia activa media usan la lengua
aymara con poca frecuencia, y en su habla lo hacen con interferencia
del castellano al aymara, como podemos observar en los siguientes
ejemplos:
Aymara Interferencia Contraste Traduccin
/janqu/ [jankhu] q/kh blanco
/jiska/ [jiska] k/k chico
/yaqha uru/ [yaqa uru] qh/q otro da
/qillu/ [qhillu] q/qh color amarillo
/chuxa/ [choxa] ch/ch color verde
En los cinco ejemplos se puede observar la confusin entre oclusivas
velares con postvelares y el modo simple con glotalizadas o fricativa.
c) Competencia activa baja
Los hablantes con competencia activa baja muestran mayor interfe-
rencia del castellano, como se observa en los siguientes ejemplos:
Aymara Interferencia Contraste Traduccin
/janqu/ [janqu] q/q color blanco
/tanta/ [tanta] t/t pan
66
En los dos ejemplos se puede observar una tendencia a simplicar,
considerando que la glotalizacin implica mayor esfuerzo que las
simples. Incluso se puede observar, en los casos de competencia baja,
que al escuchar el aymara no responden, sino que se dedican a traducir
al castellano.
Morfosintctico
Las morfosintaxis se entienden como unidades mnimas con signicado
y su orden dentro de las palabras y oraciones, desde el punto de vista
de la exin y la derivacin, as como la relacin que establecen estas
estructuras con otras formas para constituir sintagmas y oraciones.
El aymara es una lengua aglutinante y polismica (es decir que se
aglutinan varias palabras en una o ms de un signicado, se expresa
mediante sujos en una sola palabra; adems stas, dependiendo del
contexto, pueden tener ms de una diferencia en cuanto a su signi-
cado), donde los morfemas determinan la construccin de palabras y
oraciones. Es solamente sujante, no ocupa prejos ni injos.
Las palabras aymaras pueden ser:
Races nominales, verbales e independientes, de la misma manera los
sujos son nominales, verbales, independientes y oraciones.
Las preposiciones, los verbos ser-estar y otros elementos gramati-
cales estn expresadas mediante sujos en la lengua aymara.
La oracin bsica en el aymara se presenta de la siguiente estructura:
Nayax + utaruw + sarta
Sujeto + Complemento + Verbo
Mientras en castellano es:
Yo + voy + a la casa
Sujeto + Verbo + Complemento
67
a) Competencia pasiva y activa alta
Los casos con competencia activa alta, tienden a estructurar de acuerdo
a la gramtica de la lengua, como podemos observar en los siguientes
ejemplos:
Suxta marallani iskuylar mantapxta
Adverbio de tiempo + Complemento + Verbo
Ingresamos a la escuela con 6 aos
Kimsa warminaja kharuy iskuyl tukuyapxta
Sujeto + Complemento + Verbo
Las tres mujeres terminamos all en la escuela
Ukata suxta phaxsi utjapxta
Complemento + Verbo
Luego vivimos seis meses
Nayaxa punutasktaxay
Complemento + Verbo
Yo soy de Puno
Ukan naya yatitasktxa
Sujeto + Verbo
Ah yo estoy acostumbrado
Las personas que tienen competencia alta, mantienen el orden grama-
tical de acuerdo a la estructura bsica de la lengua aymara, adems se
puede observar que el castellano lo organizan de acuerdo a la lgica de
la lengua aymara.
Las palabras castellanas las complementan con sujos aymaras para
que sean completamente contextualizadas al aymara. Por ejemplo:
Habla aymara morfema Traduccin
Ariendatawa maytatawa -ta / -wa es arrendado
Animalanaka uywanaka -naka/-naja los animales
Vicinojaxa uta jak masijaxa -ja/-xa mi vecino
Akamaki marakamaki -kama /-ki hasta ese ao
Kuadujampi jilajampi -ja/-mpi con mi cuado
Uwijallanti uwijallanti -lla/-nti con las ovejas
Uspicioru Uspisiyru -ru a Hospicio
68
En los ejemplos ocupan palabras castellanas en lugar de aymaras, en
otros casos utilizan palabras no existentes en aymara. A dichas palabras
castellanas se aaden sujos aymaras, para contextualizarlas y que
guarden la estructura lgica del aymara.
Por ejemplo:
Akamaki solamente hasta (ese) ao
Ao ao
-kama hasta sujo limitativo
.ki solamente sujo marcador de una accin momentnea
Uspucioru al hospicio
Uspicio Hospicio la ciudad de Alto Hospicio
-ru a, hacia, al sujo direccional
Competencia activa media y baja
Las personas que tienen competencia media en la lengua aymara,
tienden a organizar oraciones de acuerdo a la lgica de la lengua caste-
llana, adems la lengua aymara est pensada en castellano. Veamos
algunos ejemplos:
Nayaxa eeeeeeeee saririta jisa zologico
Sujeto + Verbo + Complemento
yo si s ir a zoolgico
Nayaxa sar, enero, febrero, diciembre phaxsi, vacacionanaka...
Sujeto + Verbo + Complemento
yo ir en los meses de diciembre, enero, ... vacaciones
Naya aricar sarxa sartwa anataru
Sujeto + complemento + verbo + complemento
yo voy a Arica a Carnavales
En la mayora de las oraciones que construyen se observa la estructura
de la lengua espaola, o sea es predominante la lgica de la estructura
castellana. Al no tener competencia buena o alta en aymara, tienen
fuerte interferencia del castellano.
Con respecto a los morfemas, en los hablantes que tienen competencia
media o baja el fenmeno es el siguiente:
Habla castellano
Profesor de historia, colegionanaka soy profesor de historia en los
colegios
animalanakas los animales
Naya janiw parlasia yo no s hablar
69
En el primer ejemplo, por expresar en aymara no enuncia la oracin
completa, no est presente al idea de soy, entonces al aplicar el sujo
-naka plural nominal del aymara siente hacerlo.
En el segundo caso, el sujo plural es aplicado mediante el aymara y el
castellano, como por ejemplo: -naka sujo plural aymara y -s(a) sujo
plural de la lengua castellana. Entonces se estima que el hablante no
est claro con respecto a la pluralizacin en la lengua aymara, por ende
intenta reforzar con morfema plural del aymara y castellano.
El ltimo, intenta expresar una idea en aymara pero no ocupa adecua-
damente los sujos aymara, principalmente los sujos exivos de tiempo
y persona, y en ese lugar solamente aplica otra persona, -sia morfema
exivo de cuarta persona (nosotros).
Si tiene competencia baja, la mayor parte de las respuestas son nica-
mente en castellano, y no en aymara, en esa lengua solamente entiende
y traduce al castellano, a niveles morfolgico y sintctico.
Entonces, los niveles de competencias que poseen los aymara
hablantes de la Regin Metropolitana, varan de acuerdo al grado de
bilingismo, si es bilinge coordinado o subordinado.
El espacio geogrco que separa entre el origen de los aymaras y la
capital, es sumamente distante e incide en el contacto y uso de la lengua
aymara en actividades sociales, culturales, educativas, etc. Aunque
saben hablar el aymara, no lo usan porque no tienen con quien comu-
nicarse.
70
VI. ASPECTOS METODOLOGICOS
Base Terica Especca para el Estudio
Para esta investigacin, en donde se necesitaba obtener una distribu-
cin de las caractersticas sociolingusticas a estudiar, se tiene como
una nica alternativa el mtodo probabilstico, con el cual se obtienen
resultados, dados ciertos mrgenes de error. Tericamente, la Ley de los
Grandes Nmeros y los mrgenes estadsticos de error derivados de ella,
slo pueden ser aplicados efectivamente a los resultados de encuestas
representativas que se basan en muestras al azar.
Los tipos bsicos de mtodos de seleccin al azar, son los siguientes,
optndose por alguno o una combinacin de ellos, dependiendo de la
complejidad de la investigacin.
El simple.
El estraticado.
El mtodo de conglomerados.
El mtodo multietpico.
El mtodo aplicado a esta investigacin se puede denir, adems de
aleatorio (al azar), como estraticado, de conglomerados, multiet-
pico y con una aplicacin del mtodo aleatorio simple sistemtico en la
seleccin de las unidades a encuestar, obtenindose la informacin en
proporciones.
Se utiliz un muestreo estraticado segn Etnia (Mapuche - Aymara)
Nivel de Competencia (para etnia Mapuche). Esta estraticacin tuvo
como objetivos aplicar estrategias de muestreo diferentes en cada uno
de estos dos estratos, que por su tamao tan diferentes obligan a utilizar
diseos muestrales diferentes, obtener estimaciones ms precisas y
con niveles de error estadsticos similares en cada estrato, que permita
posteriormente comparar resultados entre ellos, y nalmente, disminuir
la posibilidad de obtener una mala muestra o con una distribucin no
tan representativa de su respectivo universo.
La seleccin de la muestra se realiz por conglomerados, lo que
permiti mejorar la calidad del levantamiento de los datos, ya que por
una parte, facilit la identicacin de los hogares a encuestar, y por otra,
redujo el tiempo y costo de desplazamiento de los entrevistadores.
La aplicacin del mtodo aleatorio simple sistemtico, en donde
cada hogar tuvo la misma probabilidad de ser seleccionado, permiti
dispersar mejor la muestra en cada entidad seleccionada.
71
Los resultados de este estudio mayoritariamente son expresados en
forma de proporciones, que despus son expandidos a sus respectivos
universos, por lo que se aplic un mtodo de muestreo que respetara
esta caracterstica.
El mtodo de seleccin de las unidades muestrales fue multietpico
debido a la existencia de ms de un nivel de sorteo.
Por ltimo, cabe consignar que la unidad bsica de muestreo fue el
hogar, agrupacin social que permite obtener informacin respecto al
individuo, que constituye la unidad de anlisis de este estudio.
Antecedentes Disponibles
Segn el ltimo Censo de Poblacin y Viviendas de Abril de 2002, de
las 6.061.185 personas empadronadas, 191.454 se declararon descen-
dientes de algn pueblo indgena. La distribucin de la poblacin de la
Regin Metropolitana segn el pueblo indgena del cual desciende se
detalla en el cuadro siguiente:
Pueblo Indgena Poblacin
Alacalufe (Kawashkar) 671 0,01%
Atacameo 1.411 0,02%
Aymara 2.787 0,05%
Colla 287 0,00%
Mapuche 182.918 3,02%
Quechua 1.609 0,03%
Rapa Nui 1.215 0,02%
Ymana (Yagn) 556 0,01%
Subtotal 191.454 3,16%
Ninguno de los anteriores 5.869.731 96,84%
Total 6.061.185 100,00%
Fuente: Censo de Poblacin y Viviendas, Abril de 2002.
La poblacin indgena representa el 3,16% de la poblacin regional
y la etnia predominante es la Mapuche que concentra el 3,02% de la
poblacin. En cuanto a su distribucin por rea urbana-rural, es posible
destacar que la poblacin indgena se concentra principalmente en
el rea urbana (98%), por lo que no amerita en esta ocasin estudiar
ambas subpoblaciones por separado.
De acuerdo a lo expresado en los trminos de referencia, el inters
de este estudio es centrar la atencin en dos etnias: la Mapuche y la
Aymara. En el cuadro siguiente se detalla la distribucin de la poblacin
Mapuche y Aymara segn comuna.
Cuadro N1
Distribucin
de la Poblacin
Metropolitana segn
Pueblo Indgena
del cual desciende
72
Etnia
Comuna Mapuche Aymara Otra Ninguna Total
Santiago 4.661 256 431 188.865 194.213
Independencia 978 49 86 63.161 64.274
Conchal 3.476 47 102 128.741 132.366
Huechuraba 2.984 22 57 70.643 73.706
Recoleta 4.599 79 171 141.874 146.723
Providencia 1.205 65 129 114.735 116.134
Vitacura 1.219 18 64 78.661 79.962
Lo Barnechea 1.713 30 77 71.859 73.679
Las Condes 2.852 78 191 241.865 244.986
uoa 2.065 100 199 159.174 161.538
La Reina 1.629 38 76 94.235 95.978
Macul 3.621 50 144 107.645 111.460
Pealoln 10.330 101 252 204.383 215.066
La Florida 11.094 167 337 351.450 363.048
San Joaqun 2.202 54 83 93.810 96.149
La Granja 4.877 46 145 127.192 132.260
La Pintana 11.586 70 132 177.688 189.476
San Ramn 4.485 41 74 89.581 94.181
San Miguel 1.495 34 55 75.888 77.472
La Cisterna 1.761 45 74 82.733 84.613
El Bosque 6.034 96 119 168.230 174.479
Pedro Aguirre Cerda 3.159 46 112 110.687 114.004
Lo Espejo 4.110 43 95 108.357 112.605
Estacin Central 3.802 53 144 121.559 125.558
Cerrillos 2.191 16 60 69.063 71.330
Maip 11.810 224 330 453.353 465.717
Quinta Normal 2.905 37 111 100.289 103.342
Lo Prado 4.947 45 104 98.862 103.958
Pudahuel 8.397 64 202 185.671 194.334
Cerro Navia 9.589 70 169 138.064 147.892
Renca 6.128 56 126 126.755 133.065
Quilicura 4.315 47 118 121.411 125.891
Colina 2.117 35 92 73.829 76.073
Lampa 1.199 11 49 38.684 39.943
Tiltil 234 15 28 14.253 14.530
Puente Alto 14.612 241 390 473.521 488.764
San Jos de Maipo 265 14 16 12.449 12.744
Pirque 206 9 13 16.181 16.409
San Bernardo 8.193 123 145 236.557 245.018
Buin 1.144 14 34 61.498 62.690
Paine 882 8 26 48.338 49.254
Calera de Tango 202 0 16 17.854 18.072
Melipilla 900 8 23 92.502 93.433
Mara Pinto 117 0 3 10.125 10.245
Curacav 349 2 15 23.556 23.922
Alhu 32 3 1 4.326 4.362
San Pedro 81 0 2 7.334 7.417
Talagante 910 15 23 58.393 59.341
Peaor 1.158 10 36 65.062 66.266
Isla de Maipo 409 2 6 25.135 25.552
El Monte 417 1 26 25.922 26.366
Padre Hurtado 1.151 12 35 37.207 38.405
Subtotal 180.797 2.710 5.548 5.809.210 5.998.265
Residencia Temporal 2.121 77 201 60.521 62.920
Total 182.918 2.787 5.749 5.869.731 6.061.185
Fuente: Censo de Poblacin y Vivienda, Abril de 2002.
Cuadro N2
Distribucin de la
Poblacin Indgena
segn Comuna y
Etnia
73
Una segunda variable relevante desde el punto de vista muestral, es el
grado de competencia en el uso de la lengua. Existe informacin dispo-
nible de la distribucin del pueblo indgena segn esta variable estimada
por la Encuesta Casen 2003, en funcin de las siguientes preguntas:
En Chile, la ley reconoce la existencia de 8 pueblos originarios o ind-
genas, pertenece usted a alguno de ellos?
1. S, Aymara
2. S, Rapa-nui
3. S, Quechua
4. S, Mapuche
5. S, Atacameo
6. S, Coya
7. S, Kawaskar
8. S, Yagn
9. No pertenece a ninguno de ellos.
Algn miembro del hogar habla o entiende alguna de las siguientes
lenguas: Aymara, Rapa-nui, Quechua, Mapuche, Coya, Kawaskar o
Yagn?
1. Habla y entiende - Cul? ____________________
2. Slo entiende - Cul? ______________________
3. No habla ni entiende ninguna
74
Comuna Poblacin Mapuche Grado de Competencia
Santiago 5.195 30,5%
Independencia 633 70,6%
Conchal 9.663 10,8%
Huechuraba 1.417 53,3%
Recoleta 5.251 16,6%
Providencia 186 50,0%
Vitacura 0,0 0,0%
Lo Barnechea 1618 11,1%
Las Condes 1.453 13,6%
uoa 2.456 15,8%
La Reina 1.189 52,0%
Macul 2.719 73,6%
Pealoln 7.695 18,6%
La Florida 26.964 47,7%
San Joaqun 2.128 48,4%
La Granja 4.316 38,3%
La Pintana 12.754 20,9%
San Ramn 8.380 33,2%
San Miguel 1.293 74,8%
La Cisterna 1.164 15,2%
El Bosque 8.986 15,6%
Pedro Aguirre Cerda 592 0,0%
Lo Espejo 5.256 22,6%
Estacin Central 3.705 24,8%
Cerrillos 1.310 3,7%
Maip 7.057 43,0%
Quinta Normal 2.706 34,3%
Lo Prado 3.377 17,5%
Pudahuel 7.538 8,5%
Cerro Navia 15.320 44,5%
Renca 5.033 28,3%
Quilicura 981 27,7%
Colina 2.159 31,0%
Lampa 1.796 14,5%
Tiltil 671 9,1%
Puente Alto 10.985 49,3%
San Jos de Maipo 795 6,0%
Pirque 135 12,6%
San Bernardo 14.002 28,5%
Buin 1.943 16,4%
Paine 748 34,6%
Calera de Tango 168 18,5%
Melipilla 1.180 0,0%
Mara Pinto 85 0,0%
Curacav 721 16,1%
Alhu 27 25,9%
San Pedro 102 5,9%
Talagante 445 22,9%
Peaor 223 51,6%
Isla de Maipo 106 41,5%
El Monte 554 19,1%
Padre Hurtado 1.891 23,3%
Total 197.071 31,0%
Fuente: Encuesta Casen 2003.
Cuadro N3
Distribucin de la
Poblacin Mapuche
segn Grado de
Competencia en el
uso del Mapuzugun
75
En el cuadro anterior se observa un nivel similar de competencia (31,0%)
en el uso del mapudungun, que el estimado por la misma encuesta para
la poblacin Mapuche de la VIII, IX y X Regin (32,8%).
Se propuso una estraticacin de comunas similar al estudio anterior
realizado en la VIII, IX y X Regin por grado de competencia, es decir
separar en dos grupos de comunas, las que tienen un 34% o ms de
su poblacin que habla o entiende el mapudungun y las que tienen un
porcentaje inferior a 34% de su poblacin que habla o entiende esta
lengua.
Estrato 1: Nivel de Competencia Alto
Estrato 2: Nivel de Competencia Bajo
Tamao Muestral
El tamao de la muestra propuesto ascendi a 1.000 hogares Mapuche
y 400 Aimara, que contestaron el cuestionario con preguntas de carac-
terizacin general, cultural y sociolingustica, ms 1.400 personas
mayores de 10 aos, que fueron seleccionadas aleatoriamente dentro
de cada hogar encuestado mediante una tabla de seleccin aleatoria o
de Kish (uno por hogar).
A continuacin se detallan los tamaos muestrales por Estrato y sus
respectivos mrgenes de error muestral.
Etnia Nivel Universo Muestra M.E.
Mapuche Alto 77.990 500 4,3%
Bajo 119.081 500 4,3%
Subtotal 197.071 1.000 3,1%
Aymara Subtotal 2.710 400 5,0%
Total Total 199.781 1.400 2,6%
Fuente: Elaboracin propia
Cuadro 4.a
Tamao Muestral y
Mrgenes de Error
por Estrato
76
Para estimar los errores muestrales a priori, se supuso que la seleccin
corresponde a un M.A.S. (Muestreo Aleatorio Simple), y se utilizaron
principalmente estimadores de proporcin, con varianza mxima y un
nivel de conanza de 95%. La expresin del error muestral en funcin
del tamao de la muestra es de la siguiente forma:
Donde:
me: Margen de error muestral
z: Coeciente de conanza (z = 1,96 para un 95% de nivel de conanza)
p: proporcin de casos con la caracterstica en estudio (p = q = 0,5 para
V. Mxima)
n: tamao muestral
Debido a la baja densidad de la poblacin Mapuche en la Regin
Metropolitana y la existencia de un convenio de cooperacin entre
CONADI y el INE, se decidi comprar a este Instituto la seleccin de la
muestra primaria de hogares, directamente desde el Censo de Poblacin
y Viviendas de Abril de 2002. Para esto, CONADI realiz las gestiones
correspondientes ante el INE, y a medida que el tiempo avanzaba y no
se obtena respuesta a esta solicitud, tambin la UTEM, realiz gestiones
paralelas sin lograr resultados positivos.
Finalmente, el INE rechaz la solicitud, argumentando que por razones
de secreto estadstico, la conexin de la base de datos censal con las
direcciones catastradas por el censo se haba destruido.
Para hacer viable, desde el punto de vista econmico, la seleccin de
esta muestra, se propuso a CONADI una reduccin del tamao muestral
propuesto originalmente, desde 1.400 entrevistas a 1.000 entrevistas
(800 a hogares Mapuche y 200 a hogares Aymara).
El error muestral tiene una relacin cuadrtica inversa con el tamao
de la muestra. Esto signica que para disminuir el error muestral a la
mitad es necesario cuadruplicar el tamao muestral. En este caso si se
disminuye el tamao de la muestra en un 29% (de 1400 a 1000 casos),
el error aumenta en un 19% (de 2,6% a 3,1%).
Despus de analizar estos antecedentes, nuestra propuesta fue
aprobada por CONADI en reunin sostenida en la ciudad de Temuco.
me=z*
p*q
n
77
Etnia Nivel Universo Muestra M.E.
Mapuche Alto 77.990 400 5,0%
Bajo 119.081 400 5,0%
Subtotal 197.071 800 3,5%
Aymara Subtotal 2.710 200 7,0%
Total Total 199.781 1.000 3,1%
Fuente: Elaboracin propia
En el cuadro anterior se aprecia que el error muestral para la estimacin
de la poblacin mapuche que es capaz de hablar el Mapuzugun se incre-
menta muy poco, desde un 3,1% a 3,5%.
Unidades Muestrales
El muestreo es multietpico y la seleccin se hizo en tres etapas. Las
unidades muestrales fueron: la manzana censal, los hogares, al interior
de las manzanas y la persona, al interior de cada hogar.
Las Unidades Primarias de Muestreo (UPM), se seleccionaron con
probabilidad proporcional a su tamao, medido ste en cantidad de
hogares o familias mapuches.
La seleccin de las Unidades Secundarias de Muestreo (USM), los
hogares, tambin se hizo con probabilidad proporcional a su tamao. En
cada manzana se seleccion en promedio 5 hogares, a los cuales se les
aplic un cuestionario que recaba informacin para la caracterizacin
general, cultural y sociolingstica.
Finalmente, como se requera aplicar un instrumento para medir la
actitud sociolingstica y un test de competencia en la lengua Mapuche
o Aymara, fue necesario seleccionar en cada hogar una persona mayor
de 10 aos.
Seleccin de la Muestra y Empadronamiento
Las unidades primarias fueron seleccionadas desde el listado de
manzanas del Censo de Poblacin y Viviendas de Abril de 2002. Las
unidades primarias de muestreo fueron identicadas en la cartografa
correspondiente al mismo censo, y luego, nuestro personal de terreno,
realiz el empadronamiento de cada unidad seleccionada.
Para identicar la manzana seleccionada en terreno, se dibuj un
croquis que se adjunt a la hoja de empadronamiento diseada para el
registro sistemtico de las direcciones de los hogares mapuche. Tambin
se incluy en esta hoja de empadronamiento el nmero esperado de
hogares mapuche y el nmero de hogares a seleccionar en funcin de
este nmero esperado, considerando una sobredimensin de la muestra
Cuadro 4.b
Nuevo Tamao
Muestral Propuesto
y Mrgenes de Error
por Estrato
78
en un 20% para compensar las posibles prdidas por no respuesta.
Este empadronamiento consisti en el recorrido en forma ordenada y
sistemtica de cada manzana o entidad poblada registrando los hogares
que la componen y sus caractersticas bsicas (identicacin del hogar
mediante su direccin y/o nombre de la familia y caracterizacin de sus
integrantes en funcin de las siguientes variables: Sexo, Edad, Actividad,
y Pertenencia al pueblo Mapuche.
Caso Especial: Seleccin de la Muestra
Dada la baja densidad de la poblacin Aymara, que hace muy costosa su
deteccin en terreno, se propuso utilizar un diseo muestral diferente.
Para evitar los costos excesivos de un empadronamiento de una muestra
probabilstica, se seleccion a los encuestados mediante organizaciones
propias de esta etnia y para evitar posibles sesgos, si se encuesta slo a
participantes de estas organizaciones, se solicitara a cada entrevistado
seleccionado de esta forma, indicarnos un familiar o conocido que no
participa en estas organizaciones. De esta forma se trat de obtener una
muestra con un 50% de casos que participan y 50% de casos que no
participan de estas organizaciones comunitarias Aymara. Este mtodo
es conocido como el mtodo de la bola de nieve y se utiliza general-
mente cuando se desea encuestar poblaciones de reducido tamao.
Trabajo de Campo
El trabajo de campo en la Regin Metropolitana se desarroll en dos
etapas. En una primera etapa, se realiz el levantamiento de la encuesta
a la poblacin Mapuche, y a continuacin, la encuesta a la poblacin
Aymara.
a) Encuesta a la poblacin Mapuche
La aplicacin de la encuesta a la poblacin Mapuche se inici el sbado
29 de marzo y se extendi hasta el domingo 18 de mayo de 2008.
La aplicacin de las entrevistas estuvo a cargo de 6 encuestadores,
de origen mapuche y hablantes del mapuzugun, que participaron en el
estudio anterior realizado en la VIII, IX y X Regin.
Este equipo fue coordinado por un Jefe de Campo, de profesin
Antroplogo, que se hizo cargo personalmente de la entrega y recepcin
diaria de la encuestas y de su supervisin en terreno.
En este perodo se recolectaron 845 encuestas y cada encuestador
realiz en promedio 140 entrevistas.
79
b) Encuesta a la poblacin Aymara
La aplicacin de la encuesta a la poblacin Aymara se realiz durante el
mes de Agosto de 2008 con un equipo compuesto por cuatro encuesta-
dores, hablantes de la lengua Aymara, coordinados por el mismo Jefe de
Campo.
Durante los 30 das que demor la aplicacin de la encuesta, se reali-
zaron 64 entrevistas y cada encuestador aplic en promedio 16 entre-
vistas. Este trabajo result ser ms lento que el anterior, debido a la
mayor dispersin de la muestra, dentro del mismo territorio geogrco.
Es preciso recordar que la estrategia de muestreo fue diferente, preci-
samente por la baja densidad poblacional de esta etnia en la Regin
Metropolitana. La poblacin fue contactada a travs de organizaciones
sociales en que se agrupa este pueblo.
La baja densidad poblacional, hizo que slo se pudieran contactar 64
hogares de los 200 que contemplaba la muestra.
Resultados del Trabajo de Campo
Finalmente, como resultado de estos tres meses de trabajo, se reali-
zaron 909 entrevistas a hogares, 4.017 entrevistas de caracterizacin de
las personas que componen estos hogares y se aplicaron 4.017 test de
actitudes y competencia lingstica a un integrante seleccionado alea-
toriamente dentro de cada hogar encuestado.
En el cuadro siguiente se detalla la composicin de la poblacin entre-
vistada segn etnia:
Etnia Hogares Personas
en hogares
entrevistados
Personas
Mayores de 10
aos en hogares
entrevistados
Test de
Competencia con
resultado positivo
(*)
Mapuche 845 3.812 3.469 117
Aymara 64 205 193 6
Total 909 4.017 3.662 123
(*) Nota: Se margin del archivo de datos 5 entrevistas no bien identicadas
Cuadro 5
Muestral Lograda
segn Etnia
80
Procesamiento de los Datos
Una vez nalizado el trabajo de campo, los cuestionarios revisados por
el supervisor de terreno, fueron entregados al encargado de su procesa-
miento.
El trabajo de procesamiento consisti bsicamente en la preparacin
de los cuestionarios para su ingreso a medio magntico, codicacin de
las preguntas de respuesta abierta y validacin nal de los datos.
A continuacin se detalla cada uno de estos procesos orientados a
obtener la base de datos depurada, con informacin vlida y conable,
que permita su anlisis posterior.
a) Preparacin de los Instrumentos
El proceso de preparacin de los instrumentos se inici con la asigna-
cin de un folio nico para identicar y relacionar los distintos formula-
rios utilizados en este estudio. Los formularios aplicados en cada hogar
fueron tres:
La encuesta socio - lingstica.
El cuestionario de actitudes lingsticas.
El test de competencia lingstica.
Estos tres instrumentos que fueron entregados corcheteados formando
un solo lote por el mismo supervisor, fueron separados en dos partes
para ser procesados en forma paralela y cada una de ellas se identic
con un nmero nico correlativo de cuatro dgitos, que facilit su poste-
rior unin en el archivo magntico en forma conable. De esta forma se
cont con una variable de respaldo que garantizaba el perfecto relacio-
namiento de los datos una vez terminada esta etapa.
A continuacin se digit simultneamente la encuesta socio - lings-
tica y el test de actitudes. En forma paralela, el test de competencia, ya
separado del lote original, fue enviado para su codicacin y contraste
con el archivo digital que contena la grabacin de la entrevista, a la
investigadora encargada del anlisis sociolingstico.
b) Digitacin de las Encuestas
Para ingresar los datos al archivo magntico se desarroll un programa
en lenguaje Clipper. Se opt por esta modalidad debido a que presen-
taba mayores facilidades para administrar bases de datos relacionales.
Adems, permita agrupar en la pantalla del computador las variables de
acuerdo a los distintos mdulos que conforman el cuestionario y separar
las preguntas que se aplicaban a un integrante del hogar de las otras
81
preguntas que se aplicaban a todos los miembros del hogar y no nece-
sariamente seguir el ordenamiento original de cada instrumento. Esta
caracterstica permiti aumentar signicativamente la conabilidad del
proceso de ingreso de datos y facilit el trabajo de los digitadores.
En esta etapa trabajaron simultneamente dos operadoras, bajo las
rdenes del mismo programador que dise el sistema de captura de
datos.
Una vez terminada la digitacin de los cuestionarios se hizo un
recuento de las encuestas ingresadas a la base de datos y se compar
los datos reportados por los supervisores en el estado de avance nal
de terreno. Las diferencias encontradas fueron solucionadas digitando
las encuestas faltantes o eliminando las repetidas.
c) Codicacin de las Encuestas
El proceso de codicacin de las encuestas consisti en clasicar las
respuestas abiertas mediante cdigos numricos, asignando un valor
estndar a cada tipo de respuesta, generando de esta forma un conjunto
exhaustivo y excluyente de categoras de respuestas que reejan en
forma total, y en un nmero acotado, todas las respuestas recibidas.
Esta agregacin de categoras permite trabajar con un conjunto menor
de tipos respuestas y obtener informacin ms til para anlisis esta-
dstico.
Una vez terminada la digitacin de las encuestas, se separaron las
tres variables correspondientes a las preguntas de respuesta abierta
y fueron enviadas en formato Excel al Jefe de Proyecto que se encarg
personalmente de su codicacin.
En esta encuesta, las preguntas de respuesta abierta que debieron ser
codicadas fueron las siguientes (ver Anexo N1):
Pregunta 7 (Comuna): Comuna de nacimiento.
Pregunta 19: Ocio o trabajo que realiza en la empresa o
negocio para el cual trabaja.
Pregunta 21: Actividad econmica que realiza la empresa o
negocio para la cual trabaja.
Nivel de Competencia (mapuzugun/aymara)
d) Validacin de los Datos
El proceso de validacin de los datos tiene por objetivo detectar y
corregir los errores cometidos por los distintos operadores durante el
trabajo de campo e ingreso de la informacin. Este proceso comprende
las siguientes tres etapas:
82
i.Diseo de Malla de Validacin
La malla de validacin aplicada contiene la denicin del recorrido de
respuestas aceptadas por cada pregunta y las respectivas subpobla-
ciones que deben contestar cada pregunta. Adems contiene un listado
de combinaciones de respuesta que no es posible que ocurra en la vida
diaria.
A partir de una tabulacin preliminar de la base de datos, se realiz
la revisin de la malla de validacin por el Jefe de Proyecto, quien cont
con la colaboracin de un antroplogo que particip como supervisor
de encuestadores durante el trabajo de campo y su asesor metodol-
gico encargado de la supervisin de calidad del proceso. Esta revisin
permiti depurar y ampliar el listado de situaciones potencialmente
incorrectas, e implementar una segunda revisin con esta nueva malla
de validacin ampliada.
ii. Implementacin de la malla de validacin
De la misma forma en que se hizo el programa de ingreso de datos, y
para aprovechar las facilidades para administrar bases de datos rela-
cionales, se desarroll un programa computacional de validacin. Este
programa permiti identicar en la pantalla del computador, el error
detectado y desplegar en la misma pantalla el registro errneo para su
edicin nal.
El programa identica en primer lugar los errores de rango y una vez
solucionados stos, contina con la revisin de los errores de consis-
tencia entre variables.
A medida que el revisor realiza su trabajo, los errores van siendo remo-
vidos de la ventana hasta que el contador de errores alcanza valor cero.
iii. Aplicacin del programa de validacin
El programa fue aplicado por personal con experiencia en revisin
de encuestas que habitualmente ha desempeado estas mismas
funciones en la validacin de la Encuesta CASEN y otras similares.
83
BIBLIOGRAFA
ALARCOS LLORACH, Emilio. Fonologa espaola. Editorial Gredos,
Madrid-Espaa: 1986.
ALBO; LAYME. Introduccin a la reedicin, Vocabulario de la lengua
Aymara de Ludovico Bertonio: 1984.
APAZA, Ignacio. Los procesos de creacin lxica en la lengua aymara. La
Paz-Bolivia: 1999.
APAZA, Ignacio. Estudio dialectal del aymara. Caracterizacin lings-
tica de la regin intersalar de Uyuni y Coipasa. Instituto de Estudios
Bolivianos. UMSA, La Paz- Bolivia: 2000.
APAZA, Ignacio. Variacin dialectal del aymara de la cuenca del lago
Pop y Ro Desaguadero. Proyecto del Programa de Doctorado en
Lingstica. Universidad de Concepcin - Chile 2003.
BERTONIO, Ludovico. Vocabulario de la lengua aymara. Edicin facsi-
milar (1984) CERES, IFEA, MUSEF. Cochabamba-Bolivia: 1612.
BRIGGS, Lucy. El idioma aymara. Variantes regionales y sociales.
Ediciones ILCA. La Paz Bolivia: 1993.
CANIGUAN, Jaqueline. Ideologas lingsticas en dos comuni-
dades mapuches de la IX regin Chile. Tesis Maestra en Lingstica
Indoamericana, CIESAS, Mxico: 2005 .
CATRILEO, Mara. Diccionario Lingistico Etnogrco Mapudungun-
Castellano-Ingls Editorial Andres Bello, 2da. Edicin 1997.
CERRON-Palomino. Dialectologa del aymara sureo, Revista Andina,
ao 13, N 1. Ao 1995.
CERRN, Rodolfo. Lingstica aymara, Centro de Estudios Regionales
Andinos Bartolom de las Casas, Cuzco-Per. 2000.
CONICYT; MINEDUC. Proyecto de investigaciones (indito). Descripcin
del contexto sociolingstico en comunidades escolares indgenas de
Chile, Informe nal, I Etapa, Anlisis estadstico e interpretacin de
resultados, Universidad Arturo Prat, Iquique-Chile: 2003.
84
DAZ, Enrique. Notas sobre el aymara de la Provincia de Iquique.
Actas del Primer Seminario Internacional de Educacin Intercultural,
Provincia de Iquique-Chile, Taller de Estudios Regionales TER y
Universidad Arturo Prat UNAP, Iquique-Chile: 1990.
FLORES FARFN, Jos Antonio. Cuatreros somos toindioma hablamos.
Contactos y conictos entre el nhuatl y el espaol en el sur de Mxico.
CIESAS, Mxico: 1999.
GARCA, Pedro. Breve diccionario, Aru pirwa, Aymara-Castellano;
Castellano-Aymara. Ediciones Instituto de Estudios Andinos Isluga:
2002.
GUNDERMANN, Hans. Cuntos hablan en Chile la lengua aymara?.
Revista de Lingstica Terica y Aplicada, Concepcin-Chile: 1994.
GUNDERMANN, Hans. Perl sociolingistico de las regiones VIII, IX y X.
Chile: 2008.
GUNDERMANN, Hans. Acerca de cmo los aymaras aprendieron el
castellano (terminando por olvidar el Aymara), Estudios Atacameos,
N 12. Chile: 1996.
HARDMAN, Martha; Otros. AYMARA. Compendio de estructura fonol-
gica y gramatical. Instituto de Lengua y Cultura Aymara, La Paz-Bolivia:
1988.
HARMELINK, Bryan. Investigaciones lingsticas en el altiplano chileno,
un estudio sobre la comunidad aymara chilena, Instituto Lingstico de
Verano, Universidad de Tarapac, Arica-Chile: 1985.
HAUGEN, Einar. Blessings of Babel. Bilingualism an Language Planning.
1987.
Problems and Pleasures. Moyton de Gruyter: Berlin; New York;
Amsterdam.
HILL, J; HILL, K. Hablando mexicano. Dinmicas de una lengua sincr-
tica en el centro de Mxico. Universidad de Arizona, Tucson.
85
HUMIRE, Pedro. La inuencia de la cultura occidental de la desapari-
cin de la lengua aymara en el Norte de Chile; En: Reunin Anual de
Etnografa. 1986.
LASTRA, Yolanda. Sociolingstica para hispanoamericanos: una
introduccin. El Colegio de Mxico, Centro de Estudios Lingsticos y
Literarios. Ciudad de Mxico: 2003, segunda reimpresin.
MAMANI, Manuel. Diccionario Aymara-Castellano, Castellano-Aymara;
Universidad de Tarapac. Arica-Chile: 2002.
MIRANDA, Filomena. Variaciones fonolgicas entre las provincias
Omasuyos y Aroma. LENGUA, Revista de la carrera de Lingstica e
Idiomas (UMSA), La Paz-Bolivia: 1995.
POBLETE, Mara; SALAS, Adalberto. El aymara de Chile (fonologa,
textos, lxicos). En Revista de lologa y lingstica de la Universidad de
Costa Rica (XXIII), editorial Universidad de Costa Rica (pginas 121-
203). Ao 1997.
QUILIS, Antonio. Tratado de fonologa y fontica espaola, Editorial
Gredos, Madrid-Espaa: 1993.
TICONA, Elas. Aymara Aru Yatiqaani, Gua didctica para la enseanza
del aymara como segunda lengua, Ministerio de Educacin, Santiago-
Chile: 2000.
TICONA, Elas. Competencia lingstica de los hablantes del aymara
(indito). Provincia de Iquique, parte de la investigacin realizada para
CONADI Norte, Iquique-Chile: 2001.
TICONA, Elas; GARCIA, Pedro. Introduccin General a la Lengua
Aymara. Breve Diccionario Aru Pirwa. Instituto de Estudios Andinos
Isluga de la UNAP, Iquique-Chile: 2002.
VAN KESSEL, Juan. Holocausto al Progreso. Hisbol, La paz Bolivia:
1991.
ZIGA, Fernando. Mapudungun. El habla mapuche. Centro de
Estudios Pblicos, Santiago de Chile: 2006.
86
87
Folio Encuesta:
Regin______________ Comuna______________ Segmento_______________
Hogar Entrevistado: ____________________
I. IDENTIFICACIN DEL HOGAR
Comuna de la Regin
Metropolitana
Barrio o sector
Entidad urbana (manzana)
Direccin
Hogar Entrevistado
(Nombre Jefe. de Hogar)
Encuestador
Fecha y Hora Entrevista Fecha: Hora Inicio: Hora Trmino:
Resultado
Supervisor
Observaciones:
ENCUESTA SOCIOLINGSTICA A HOGARES
MAPUCHE Y AYMARA DE LA REGIN METROPOLITANA
ANEXOS
88
Tiene usted familiares, amigos o conoce de otras personas indgenas
(mapuches/aymaras) que vivan en este sector (manzana/barrio)?
1. [ ] S. Por favor, nos podra indicar la(s) direccin(es) de ese/esos
hogar(es) para encuestar a continuacin
2. [ ] No. Pase a Parte II Integrantes del Hogar
Identicacin de hogares de familiares,
amigos o conocidos indgenas que viven
en este mismo sector
Direccin
(anotar muy bien la direccin)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
89
II. INTEGRANTES DEL HOGAR
Todos los miembros del hogar
Integrantes del
hogar
Escriba el nombre
de pila de todos
los integrantes del
hogar
1. Parentesco con el Jefe
de Hogar
1. Jefe de Hogar
2. Cnyuge o pareja.
3. Hijo o hijastro.
4. Padre o Madre.
5. Suegro (a).
6. Yerno o nuera.
7. Nieto (a).
8. Cuado (a).
9. Hermano (a).
10. Abuelo (a)
11. To( a)
12. Otro Familiar.
13. No familiar.
2. Sexo
1. Hombre.
2. Mujer.
3. Edad (aos cumplidos)
4. Presente en
la encuesta
1. S
2. No
5. Es Mapuche
o Aymara?
1. Mapuche
2. Aymara
3. No indgena
6. Dnde naci Ud.?
1. R. Metropolitana
Especique comuna P 8
2. Otra regin Pase a P7
Nombre 1 2 3 4 5 6 6. Comuna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
90
Considerar slo al Jefe de Hogar y Cnyuge
7. En qu comuna y/o
localidad naci Ud.?
8. Se vino usted directamente,
o se vinieron sus antepasados a
Santiago?
1. Se vino directamente
2. Se vinieron sus padres
3. Se vinieron sus abuelos
4. Se vinieron sus bisabuelos
5. Otra forma Especique (llegada
junto con tos, padrinos, etc.)
9. En qu ao lleg usted o
sus antepasados a Santiago?
10. Aproximada-mente, Qu proporcin
de su familia vive en la R. Metropolitana?
1. Todos
2. El 75% o tres de cada cuatro
3. El 50% o la mitad
4. El 25% o uno de cada cuatro
5. Ninguno
6. NS/NR
7. Comuna
7. Localidad/
Comunidad
8 9. Ao 10
91
Considerar slo al Jefe
de Hogar y Cnyuge
A todos
11. Con qu
frecuencia el Jefe
de hogar y/o el
cnyuge se visita,
rene o participa
en actividades
con sus familiares
indgenas en la Regin
Metropolitana?
(Anote N de veces por
mes, si no se visitan,
anote cero)
12. Con qu
frecuencia el Jefe
de hogar y/o el
cnyuge se visita,
rene o participa en
actividades con sus
familiares indgenas en
el Sur/Norte del pas?
(Anote N de veces por
ao, si no se visitan,
anote cero)
13. Est
estudiando
actualmente?
1. S.
2. No
14. Indique el Curso y Tipo de estudio
actual (para los que estn estudiando) o
el ltimo curso aprobado (para los que
no estn estudiando)
Tipos de estudios:
1. Educacin Preescolar
2. Preparatoria (sistema antiguo).
3. Educacin Bsica.
4. Humanidades (sistema antiguo).
5. Educacin Media Cientco-Humanista.
6. Educacin Media Tcnica Profesional.
7. Tcnica Comercial, Industrial, Normalista
(sistema antiguo).
8. Centro de Formacin Tcnica incompleta
(sin ttulo).
9. Centro de Formacin Tcnica completa
(con ttulo).
10. Instituto Profesional incompleta (sin
ttulo).
11. Instituto Profesional completa (con
ttulo).
12. Educacin universitaria incompleta
(sin ttulo).
13. Educacin universitaria completa (con
ttulo).
14. Estudios de Post-Ttulo
15. Ninguno
11 12 13 14.a Curso 14.b Tipo
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. 6.
7. 7.
8. 8.
9. 9.
10. 10.
92
15. Algn miembro
del hogar se encuentra
temporalmente ausente?
(Mximo 1 ao)
1. S Pase a P.16
2. No Pase a P.18
16. Cul es el motivo o
razn de la ausencia?
1. Trabajo
2. Estudio
3. Visita a familiares o amigos
4. Enfermedad
5. Otra razn. Especique
17. Hace cuntos meses
que est ausente?
15 16 17
93
A todos
18. A qu se dedic
la mayor parte de la
semana pasada?
1. Estuvo trabajando con
remuneracin o pago
2. Estuvo trabajando sin
remuneracin o pago
3. Estuvo cesante
4. Estuvo buscando
trabajo por 1 vez
5. Inactivo
6. Estudia
7. Realiza quehaceres
del hogar
8. Jubilado o
pensionado
9. Invliido
10. Anciano
11. Otro. Especique
19. Cul es su
ocio, profesin o
actividad que realiza o
realizaba?
20. Categora
ocupacional
1. Empleador
2. Trabaja por cuenta
propia
3. Empleado
4. Obrero
5. S. Domstico
6. Familiar no
remunerado
7. FF.AA y de Orden
8. Otra. Especique
21. A qu se dedica
la empresa o negocio
para el cual trabaja o
trabajaba?
18 19 20 21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
94
22. Cul fue su ingreso el mes pasado?
1. Sueldo o salario
2. Especies o regalas
3. Bonicaciones o graticaciones
4. Ingresos por trabajo independiente
5. Retiro de productos de su negocio o predio
6. Rentas por Ahorro o arriendo de propiedades
7. Jubilacin, pensin o montepo
8. Mesadas o pensin de alimento
9. Pensin asistencial PASIS
10. Subsidio nico Familiar SUF
11. Otro. Especique
T Monto T Monto T Monto
95
Considerar slo
miembros indgenas del
hogar de 5 ms aos
23. Cul fue la primera
lengua que aprendi
cada miembro del hogar?
1. Mapuzugun
2. Aymara
3. Castellano.
4. Otra lengua. Especique
Pase a P. 24
5. Ambas simultnea-
mente (Castellano y
Mapuzugun /Aymara)
Pase a P. 25
24.a Aprendi a hablar una
segunda lengua?
1. S, Mapudungun
2. S, Aymara
3. S, Castellano
4. No
24. b A qu edad aprendi una
segunda lengua?
(en aos)
25. Entiende el
Mapuzugun o el
Aymara cuando lo
escucha hablar?
1. S
2. No Pase a P.35
26 Cunto entiende lo
que se habla?
1. Entiende todo o mucho
de lo que se habla
2. Entiende bastante
3. Entiende slo un poco,
no comprende bien lo que
se habla
4. NS/NR
23 24.a 24.b 25 26
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
96
27. Con quin aprendi el Mapuzugun
/Aymara?
(Anotar en orden de importancia)
1. Padre
2. Madre
3. Cnyuge/pareja
4. Abuelo paterno
5. Abuela paterna
6. Abuelo materno
7. Abuela materna
8. To/a
9. Profesor/a
10. Amigo/a
11. Otro familiar
12. No familiar
13. Otro. Especique
28. Cada miembro
del hogar, la lengua
Mapuche/Aymara
1. La mantiene
2. Ha aprendido ms
3. Ha perdido
prctica, pero
mantiene el
conocimiento
4. La ha olvidado
5. NS/NR
29. Puede hablar
en Mapuzugun
/ Aymara en
un dilogo o
conversacin
con otra persona
(hacerse entender
por lo menos de
manera bsica)
1. S
2. No Pase a P.35
A B C D E f g H 28 29
97
Considerar slo miembros
indgenas del hogar de 5 ms
aos
30. Cun bien puede hablar
en Mapuzugun / Aymara en un
dilogo o conversacin con otra
persona?
1. Perfectamente puede hablar o
intervenir
2. Con alguna dicultad puede
hablar o intervenir
3. Puede responder o plantear slo
algunas frases sencillas
4. NS/NR
31. Con qu frecuencia habla
el Mapuzugun / Aymara en el
hogar?
1. Diariamente, varias veces en un
mismo da
2. Ocasionalmente, a veces
3. Muy raramente
4. Nunca
5. NS/NR
32. Con qu frecuencia habla
Mapuzugun / Aymara fuera del
hogar?
1. Diariamente, varias veces en un
mismo da
2. Ocasionalmente, a veces
3. Muy raramente
Pase a P.33
4. Nunca
5. NS/NR
Pase a P.34
30
31 32
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
98
33. Con quin habla
regularmente el Mapuzugun/
Aymara?
(Anotar en orden de
importancia)
1. Padre
2. Madre
3. Hermanos
4. Cnyuge/pareja
5. Abuelo paterno
6. Abuela paterna
7. Abuelo materno
8. Abuela materna
9. To/a
10. Hijos
11. Nietos
12. Profesor/a
13. Amigo/a
14. Otro familiar
15. Nios
16. No familiar
17. Otro. Especique
34. En qu situaciones sociales los integrantes de
la familia con conocimientos de la lengua hablan
Mapuzugun/Aymara?
Situaciones de interaccin
1. Entre los integrantes de la familia
2. Entre los familiares en la R. Metropolitana
3. Con los familiares del Sur/Norte
4. En reuniones en la escuela (con apoderados Mapuche/
Aymara)
5 Con funcionarios de servicios o instituciones pblicas
6. En reuniones sociales con amigos y parientes (por
ejemplo un cumpleaos)
7. Cuando se encuentra con otros mapuche conocidos
o no en la calle
8. En el trabajo con otros Mapuche/Aymara
9. Con otras personas en reuniones de organizaciones
Mapuche/Aymara
10. Otros casos
11. Actividades rituales y/o religiosas
a b c d e f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
99
Anote el N de Orden de la persona que contesta las preguntas siguientes:
N Orden
35. Qu lengua habla (o hablaba) su:
1. Slo Mapuzugun /Aymara
2. Solo Castellano.
3. Castellano y Mapuzugun/Aymara
4. Otra. Especique
5. NS/NR
a. Padre?
b. Abuelo Paterno?
c. Abuela Paterna?
d. Madre?
e. Abuelo Materno?
f. Abuela Materna?
36. Se les habla (ensea) Mapuzugun/Aymara a los nios de la casa. O se les habl
o ense en el caso de ya no haber nios en el hogar. O en ltimo caso, remitirse a la
infancia del jefe de hogar.
1. Si Pase a 37
2. No Pase a 38
37. Por qu se les habla (o hablaba) Mapuzugun/Aymara) a los nios de la casa (habl
o ense en el caso de no haber nios en el hogar)? (REDACTAR UN PRRAFO CLARO Y
REPRESENTATIVO DE LA EXPLICACIN)
38. Por qu no se les habla (o hablaba) Mapuzugun/Aymara a los nios de la casa
(habl o ense en el caso de no haber nios en el hogar)? (REDACTAR UN PRRAFO
CLARO Y REPRESENTATIVO DE LA EXPLICACIN)
100
39. Alguno de de los miembros del hogar participa de alguna forma en organizaciones
mapuche o aymara?
Nombre del
integrante
N de orden en la
encuesta
Organizacin Cargo o actividad
101
ACTITUDES LINGSTICAS REGION METROPOLITANA
Folio Encuesta:
Regin______________ Comuna______________ Segmento_______________
Hogar Entrevistado: ____________________
40. Me puede decir Ud. Cun de acuerdo o en desacuerdo est con las siguientes armaciones?
(Encierre con un crculo o marque la alternativa de respuesta).
Anote el N de Orden de la persona que contesta:
Armacin Muy de
Acuerdo
De
Acuerdo
Indiferente En
Desacuerdo
Muy en
Desacuerdo
11 La enseanza del mapuzugun
/aymara debera ser obligatoria para
los nios mapuche (o aymara)
4 3 2 1 0
12 Estoy dispuesto a aprender (ms)
mapuzugun / aymara
4 3 2 1 0
13 Me enoja mucho que a un nio lo
molesten en la escuela porque habla
mapuzugun/aymara
4 3 2 1 0
21 Me dara pena que el mapuzugun/
aymara se perdiera
4 3 2 1 0
22 El mapuzugun /aymara es tan
importante como el castellano
4 3 2 1 0
23 Hay que saber bien el mapuzugun/
aymara antes de ponerse a hablarlo
0 1 2 3 4
31 Los nios no necesitan aprender
mapuzugun/aymara para surgir en
la vida
0 1 2 3 4
32 Me molesta pensar que el mapuzugun
/aymara no sirve a los mapuche/
aymaras para mejorar su vida
0 1 2 3 4
33 Sin mapuzugun /aymara no es
posible mantener la costumbre
mapuche/aymara
0 1 2 3 4
34 El mapuzugun/aymara no sirve para
comunicarse en la vida moderna
0 1 2 3 4
35 Es til que los mapuche/aymaras
aprendan a escribir el mapudungn/
aymara
4 3 2 1 0
41 Los mapuches/aymaras tenemos que
preocuparnos ms por mantener el
mapuzugun/aymara
4 3 2 1 0
42 Hablar mapuzugun/aymara es cosa
de los ancianos
0 1 2 3 4
43 El mapuzugun /aymara es importante
para transmitir nuestra historia
4 3 2 1 0
44 Me molesta que los dirigentes
mapuches/aymaras no sepan hablar
mapuzugun/aymara
0 1 2 3 4
102
51 Es triste que los padres no hablen
mapuzugun/aymara con sus nios
4 3 2 1 0
52 Me gustara que toda la familia
hablara mapuzugun/aymara
4 3 2 1 0
53 Los abuelos deben responsabilizarse
de ensear el mapuzugun/aymara a
los nios
0 1 2 3 4
61 Me gusta escuchar programas de
radio en mapuzugun/aymara
4 3 2 1 0
62 A los chilenos no les corresponde
aprender mapuzugun/aymara
0 1 2 3 4
71 Da gusto ver cuando las autoridades
y funcionarios pblicos mapuche/
aymaras hablan en mapuzugun o
aymara
4 3 2 1 0
72 Las autoridades y funcionarios
de gobierno debieran hablar
mapuzugun/aymara
4 3 2 1 0
73 Mantener el mapuzugun/aymara es
una tarea del gobierno mas que de
los mapuche/aymara.
0 1 2 3 4
Encuestador: ___________________________ Fecha: ____ / ____ / 2007 Hora Inicio: ____ : ____ Hora Termino ____ :____
103
INSTRUMENTO DE MEDICIN
COMPETENCIA LINGSTICA AYMARA
COMPETENCIA PASIVA
1. Kunamaskta jilalla / kullalla. Kamisaraki
jilta / kullala
2. Aymar arsu yattati
1. Saludo
2. habla ud. Lengua aymara?
3. Akat utamaxa / akant utjta Esto es casa? / Aqu vives?
4. Kunjamas aka jacha marka / Walikit
Santiagon utjta
Cmo es esta ciudad? Vives bien en
Santiago?
5. Kunans irnaxta / Kunanrawajta En que trabajas?
Aka arunak aymarata kastillanuta ittati / Conoces el signicado en
aymara o en castellano de las siguientes palabras?
6. Naya
7. nariz
8. paya
9. semilla
10. blanco
11.khaya / khiya
12. carne
13. venir
14. inti
15. todo
16. perro
17. Phiyuqha
18. mujer
19. pequeo, chico
20. chima / chuyma
yo
nasa
dos
jatha
janqu
aquel, aquello
chichi / aycha
jutaa / puria
sol
taxpacha
anuxara / anuqara
lleno
warmi
jiska
corazn / sentimiento
2. PRODUCCIN ORAL
21. / Jumax zoologco sariritati. Kuna uywanakas, jamachinakas uttji
Tu sueles ir a zoolgico? Qu animales y pjaros hay?
22. Jumax Parque Quinta Nacional ijtati. Ukana quqanaka utjiti, tulanaka utjiti.
Jamachinaka utjiti. Kunanakas utji.
Tu conoces los cerros y parque?. En ah hay rboles?. Hay aves?. Qu cosas hay?
104
COMPETENCIA MEDIA
1. Comprensin
Preguntas / Chhikhinaja / jiskhtanaka
23. Juma yattati kurmi qawqa saminakanisa / kuluranisa. Tu sabes cuntos colores tiene
el arco iris?
24. sJumax kawki markats purjta De dnde provienes?
25. Kunapacharak markamar sarta / kunapachriy markam saranta cundo vas a ir a tu
pueblo de origen?
Aymara jaqinaja kunaray lura yatipxi las cosas que hacen los aymaras
26. Nanaka panpacha Santiagon irnaqapxta / nosotros los dos trabajamos
en Santiago
27. ellos no compraron pan / jupanaja janiw tant alkiti
28. Janiw sarkasa / no ir
29. Tanta churita / dame pan
30. Yanapapxama / les ayud
Produccin
Uta masi
Khisti phamillapantis aka jacha markan utjta Con quines de tu familia viven en la
capital?
31. Nieto allchhi
32. Pap de su padre jachatata
33. Hermana mujer kullalla
34. El vecino nado Juan era un buen hombre uta qhipaxan utjiri, jiwir Juwanchu suma
jaqsnwa
35. Kunjamaraki aka jacha markasti, kuytitasmati / no s como es esta ciudad, me
podras contar?
36. challta lurir ujiritari, kunjamas ukaxa parlitaya / sabes participar de la challta?, me
puedes hablar de eso?
105
COMPETENCIA ALTA
1. Comprensin
El encuestador comunica al entrevistado que le leer un cuento o relato,
por ejemplo:
JACHA MARKAR SARIR TAWAXU
M tawaqu sapaki jacha markar sarataya. Ukan jani khiti ni kuna utkataynati. Jupax
irnaxa munatayna, jani khistis trawaju chura munkataynati, jan utat jaqitaw sasa.
Wali jacha utanak ujasana, wali jaqinaka uajasana ina mulla mulla sarnaxatayna.
Niyaraki Awtus aksata uksata takxata munatayna. Ukham sapall sarnaqasan wal
jachatayna.
Ukjamaru m wayna arxayatayna, -suma tawaqu, kunats jachta, naya yanaptama
sataynawa. Tawaqu janiw munkataynati. Ukjaru m aymar warmi jiqhatasan arxayatayna.
Tawaqusti taykaparjam ujasan wal kusisitayna. Ukhamaw warmin utapar panpacha
sarxapxatayna.
Una joven haba ido sola a la capital. All a nadie conoca. Ella quera trabajar, y nadie quiso
darle trabajo, por que era desconocida.
Al ver los edicios, viendo tanta gente caminar andaba de susto. Como para pisar de un
alado y otro lado pasaban los vehculos. As estando sola se puso a llorar mucho.
En se instante un joven se acerca y empieza a hablar nia hermosa, por qu lloras, yo te
voy a ayudar- le dijo. La joven no acepto su ayuda. A lo as una mujer aymara la encuentra
y conversa. La joven al ver a la seora como a su mam se alegr mucho. Luego se fueron
juntas a la casa de la seora.
El encuestador solicita al entrevistado responder preguntas relacionadas
con el texto
37. Kawkirus tawaqu sari a dnde fue la joven
38. Tawaqu kunjamas jacha markan la joven cmo andaba en la capital
39. Ukham awtunaka, jaqinaka, utanaka ujasan, tawaqu kun luri al ver
tantos vehculos, personas y casas qu hace la joven
40. Tawaxu khistirus jan parla muni, ukat khistintis sarxi la joven con
quien no quiso hablar y luego con quin se fue
41. Produccin
Se solicita al entrevistador que relate un cuento, historia que implique
una duracin mnima de 3 minutos
Vericar durante el relato.
42. Vocabulario
43. Uso de personas gramaticales
44. Uso de tiempos verbos
106
INSTRUMENTO DE MEDICIN DE COMPETENCIA
LINGSTICA EN MAPUZUGUN
1. Comprensin
1.... pingen, eymi kay?
2. Mapuzugukeymi?
1.Presentacin
2. habla ud. mapuzugun
3. Faw mley tami mapu/ ruka? Este es su lugar?
4. chumgechiley tami waria? Ayimi Santiaw
wariamew?
Cmo es su ciudad? le gusta la ciudad
de Santiago?
5. chem mew kzawimi? En que trabajas?
Chem pingey tfa mapuzugun mew ka wigkazugun mew? / Conoce el
signicado en castellano o en mapuzugun de las siguientes palabras?
6. ichi
7. nariz
8. epu
9. semilla
10. blanco
11. tiye
12. carne
13. venir
14. ant
15. todo
16. perro
17. apoy
18. mujer
19. pequeo, chico
20. piwke
2. PRODUCCIN ORAL
21. / Kimmi soolojiko mew? Chem kulli niey? Conoces el zoologico? Qu animales hay ?
22. Kimmi Quinta Normal mew? Mley mawizamew? Mley m? Chem mley?/
Conoce el parque Quinta Normal? Hay rboles? Hay aves? Qu hay all?
COMPETENCIA MEDIA
1.Comprensin
Preguntas / Pu ramtun
23. Kimmi, tunten wirin mley relmumew? Conoces cuntos colores tiene el arcoiris?
24. Chew ple ti ftrawingkul, Los Andes pingey tati ti ftrawingkul?
25. chuml amuaymi tami mapumew, tami tuwnmew? cundo irs a tu tierra de origen?
Chem pingey tfa mapuzugun ka wigkazugun mew?
26. kzawayu Santiaw waria mew / nosotros dos trabajamos en
Santiago
27. ellos no compraron pan
28. amulhayan /no ir
29. eluenew kofke /dame pan
30. kelluwiyi /les ayud
107
Produccin
Ramtun
Kimlan chumngechi i feypingeken fentren dungu, eymi feypiafen?
31. Abuelo paterno
32. To materno
33. Hermana mujer
34. El vecino nado Juan era un buen hombre
35. Kimlan chumngechi feyti wariamew, eymi feypiafen? /no s como es esta ciudad, me
podras contar?
36. Eymi kimnieymi gillatun, pei /lamgen? Chem zugu mley gillatun? Chem zewmay?
(conoces acerca del ngillatun? Que me cuentas?
COMPETENCIA ALTA
1. Comprensin
El encuestador comunica al entrevistado que le leer un cuento o relato,
por ejemplo:
LHAKUWEN AMURKEY LHAFKENH MEW
Kiechi kie wentru amurkey ti lhafken mew i lhaku engu. Feymew puwlu engu,
konkupurkey ti lhafkenh mew, pichikelu chi ko trokingu. Petu i trekalen amkonrkeyngu,
re pel wefkleweturkeyngu.
Fey punhmalu engu, amurkeyngu kie waria mew lmen reke. Feymew restawran
mew konrkeyngu. Fey: Kpalelmuayu iyael, pirkey chi pichilhaku, fey kie rali iyael
akulelngerkeyngu. Feymew irkeyngu ka umanagrkeyngu. Ka ant mew ka triparkeyngu
ngemealu lhafkenh mew engu. Fey wla mte femwelhayngu re kchanamunrkeyngu
mten. Ella kon lhafkenh, femgechi inaltu mten miyawturkeyngu. Welu ti pu ola mewlen
reke kpakpangerkry, fey re lelinieturkengu mten.
Femgechi kimmerkeyngu chumngen tati lhafkenh chi lhakuwen.
Un abuelo y su nieto fueron a conocer el mar.
Una vez un hombre y su nieto fueron al mar. Entonces, cuando llegaron entraron en el mar
pensando que el agua estaba baja. Al seguir caminando, de repente se hundieron, slo se
les vea el cuello y nada ms.
Entonces al llegar la noche fueron a un pueblo, como ricos. Entonces entraron a un
restaurant. Dijo el nieto triganos algo para comer y les trajeron un plato de comida.
Entonces cenaron y alojaron. Al otro da salieron para ver el mar, pero no hicieron lo mismo;
se lavaron los pies no ms. Slo andaban a la orilla del mar. Las olas del mar venan como
un remolino; ellos se quedaron slo observando.
As entonces, el abuelo y su nieto fueron a conocer como es el mar.
El encuestador solicita al entrevistado responder preguntas relacionadas
con el texto
37. chew konpurkeyngu puwlu engu? ( adnde entraron ellos?)
38. chumgechi amuyngu kie waria mew? (Cmo andaban por la
ciudad?)
39. chem reke kpakpangey ti pu rew? (a que se parecan las olas?)
40. Ayimi ti lhafken? Chumgelu? (te gusta el mar? por qu?)
41. Produccin
Se solicita al entrevistador que relate un cuento, historia que implique
una duracin mnima de 3 minutos
Vericar durante el relato.
108
El presente estudio acerca de
la situacin sociolingstica de
la poblacin indgena urbana,
elaborado por la Universidad
Tecnolgica Metropolitana de
Santiago, es un importante avance
del cual la CONADI se congratula
y ofrece a la poblacin indgena,
as como a las instituciones y
profesionales del rea interesados
en las lenguas de nuestros
pueblos.
Las conclusiones a las que se
llegue producto de su lectura
marcarn una nueva etapa
en el quehacer de nuestras
instituciones en benecio de las
culturas indgenas de Chile.
También podría gustarte
- Currículo intercultural afrocolombiano: Una apuesta pedagógica desde el diálogo de saberesDe EverandCurrículo intercultural afrocolombiano: Una apuesta pedagógica desde el diálogo de saberesAún no hay calificaciones
- Neohablantes de lenguas minorizadas en el Estado españolDe EverandNeohablantes de lenguas minorizadas en el Estado españolAún no hay calificaciones
- Comunicación, objetos y mercancías en el Nuevo Reino de Granada: Estudios de producción y circulaciónDe EverandComunicación, objetos y mercancías en el Nuevo Reino de Granada: Estudios de producción y circulaciónAún no hay calificaciones
- La estandarización ortográfica del quichua ecuatoriano: Consideraciones históricas, dialectológicas y sociolingüísticasDe EverandLa estandarización ortográfica del quichua ecuatoriano: Consideraciones históricas, dialectológicas y sociolingüísticasAún no hay calificaciones
- Años de vértigo: Baldomero Sanín Cano y la revista Hispania (1912-1916)De EverandAños de vértigo: Baldomero Sanín Cano y la revista Hispania (1912-1916)Aún no hay calificaciones
- Amarrando los saberes: Resiliencia en el habitar la casa y el territorio mayaDe EverandAmarrando los saberes: Resiliencia en el habitar la casa y el territorio mayaAún no hay calificaciones
- Diccionario achagua-español / español-achaguaDe EverandDiccionario achagua-español / español-achaguaAún no hay calificaciones
- Adolescentes, participación y ciudadanía digitalDe EverandAdolescentes, participación y ciudadanía digitalAún no hay calificaciones
- Pedagogía para la paz territorial: Geopolítica de las emociones en tramas narrativas de maestros y maestrasDe EverandPedagogía para la paz territorial: Geopolítica de las emociones en tramas narrativas de maestros y maestrasAún no hay calificaciones
- Crear: Cuarenta años en el Norte Grande de ChileDe EverandCrear: Cuarenta años en el Norte Grande de ChileAún no hay calificaciones
- Cartas al general Melo: guerra, política y sociedad en la Nueva Granada, 1854: Transcripción, estudio preliminar y notas críticasDe EverandCartas al general Melo: guerra, política y sociedad en la Nueva Granada, 1854: Transcripción, estudio preliminar y notas críticasAún no hay calificaciones
- Dimensiones y configuraciones en la relación educación y sociedadDe EverandDimensiones y configuraciones en la relación educación y sociedadAún no hay calificaciones
- Crecimiento demográfico, segregación social y comportamiento del votante en Lima 1940-2016De EverandCrecimiento demográfico, segregación social y comportamiento del votante en Lima 1940-2016Aún no hay calificaciones
- La historia del idioma teːnek (huasteco) a través del sistema de personaDe EverandLa historia del idioma teːnek (huasteco) a través del sistema de personaAún no hay calificaciones
- Alfabetización archivística: Rescate y organización de los documentos públicosDe EverandAlfabetización archivística: Rescate y organización de los documentos públicosAún no hay calificaciones
- Procesos interculturales: Texturas y complejidad de lo simbólicoDe EverandProcesos interculturales: Texturas y complejidad de lo simbólicoAún no hay calificaciones
- Los dueños de la palabra: Acceso, estructura y concentración de los medios en la América Latina del Siglo XXIDe EverandLos dueños de la palabra: Acceso, estructura y concentración de los medios en la América Latina del Siglo XXIAún no hay calificaciones
- Fronteras del desarrollo: Impacto social y económico en la cuenca del río PilcomayoDe EverandFronteras del desarrollo: Impacto social y económico en la cuenca del río PilcomayoAún no hay calificaciones
- De toponimia… y topónimos.: Contribuciones al estudio de nombres de lugar provenientes de lenguas indígenas de MéxicoDe EverandDe toponimia… y topónimos.: Contribuciones al estudio de nombres de lugar provenientes de lenguas indígenas de MéxicoAún no hay calificaciones
- Expectativas quebrantadas: La cuestión afro y la discriminación racial en ColombiaDe EverandExpectativas quebrantadas: La cuestión afro y la discriminación racial en ColombiaAún no hay calificaciones
- Lenguas y devenires en pugna: En torno a la posmodernidadDe EverandLenguas y devenires en pugna: En torno a la posmodernidadAún no hay calificaciones
- Regímenes de alteridad.: Estados-nación y alteridades indígenas en América Latina, 1810-1950De EverandRegímenes de alteridad.: Estados-nación y alteridades indígenas en América Latina, 1810-1950Aún no hay calificaciones
- Reinventando la comunidad y la política:: formación de subjetividades, sentidos de comunidad y alternativas políticas en procesos organizativos localesDe EverandReinventando la comunidad y la política:: formación de subjetividades, sentidos de comunidad y alternativas políticas en procesos organizativos localesAún no hay calificaciones
- Semiótica y política en el discurso públicoDe EverandSemiótica y política en el discurso públicoAún no hay calificaciones
- Personaje literario hispanoamericano con un valor. Actas del III coloquio internacionalDe EverandPersonaje literario hispanoamericano con un valor. Actas del III coloquio internacionalAún no hay calificaciones
- Asuntos de gobierno universitarioDe EverandAsuntos de gobierno universitarioCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- Voces del archivo: El documento burocrático como relato literarioDe EverandVoces del archivo: El documento burocrático como relato literarioAún no hay calificaciones
- Cartografía cultural del Wallmapu: Elementos para descolonizar el mapa en territorio mapucheDe EverandCartografía cultural del Wallmapu: Elementos para descolonizar el mapa en territorio mapucheAún no hay calificaciones
- Políticas, espacios y prácticas de memoria: Disputas y tránsitos actuales en Colombia y América LatinaDe EverandPolíticas, espacios y prácticas de memoria: Disputas y tránsitos actuales en Colombia y América LatinaAún no hay calificaciones
- Multiplicidades del Patrimonio: De lo sagrado a lo cotidiano, de la calle a la mesaDe EverandMultiplicidades del Patrimonio: De lo sagrado a lo cotidiano, de la calle a la mesaAún no hay calificaciones
- Lecturas de la animita: Estética, identidad y patrimonioDe EverandLecturas de la animita: Estética, identidad y patrimonioAún no hay calificaciones
- Andrea Aravena. (2001) - La Identidad Mapuche - Warriache Procesos Migratorios Contemporaneos e Identidad Mapuche UrbanaDocumento14 páginasAndrea Aravena. (2001) - La Identidad Mapuche - Warriache Procesos Migratorios Contemporaneos e Identidad Mapuche UrbanacristiantaviediazAún no hay calificaciones
- El poder de los Incas. La organización social, económica, religiosa y política de un imperioDe EverandEl poder de los Incas. La organización social, económica, religiosa y política de un imperioCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Patrimonio inmaterial en el Ecuador: Una construcción colectivaDe EverandPatrimonio inmaterial en el Ecuador: Una construcción colectivaAún no hay calificaciones
- Panorama del papel como principal soporte documentalDe EverandPanorama del papel como principal soporte documentalAún no hay calificaciones
- Diccionario ejemplificado del español de Cuba: Tomo I (A-F)De EverandDiccionario ejemplificado del español de Cuba: Tomo I (A-F)Aún no hay calificaciones
- La península de Yucatán en la correspondencia consular de Francia en Campeche, 1832-1850: D´Hauterive, Faramond, Laisné de Villevêque Pascale VillegasDe EverandLa península de Yucatán en la correspondencia consular de Francia en Campeche, 1832-1850: D´Hauterive, Faramond, Laisné de Villevêque Pascale VillegasAún no hay calificaciones
- Acomodos políticos, mentalidades y vías de cambio:: México en el marco de la monarquía hispanaDe EverandAcomodos políticos, mentalidades y vías de cambio:: México en el marco de la monarquía hispanaAún no hay calificaciones
- 0208-No Todo Desaparece Cuando Una Lengua Muere-Solis, GustavoDocumento11 páginas0208-No Todo Desaparece Cuando Una Lengua Muere-Solis, GustavoGustavo M. GarciaAún no hay calificaciones
- Desde otros Caribes: Fronteras, poéticas e identidadesDe EverandDesde otros Caribes: Fronteras, poéticas e identidadesAún no hay calificaciones
- Mujeres en resistencia: Y territorios agroecológicosDe EverandMujeres en resistencia: Y territorios agroecológicosAún no hay calificaciones
- Desarrollo y conflicto: Territorios, recursos y paisajes en la historia oculta de proyectos y políticasDe EverandDesarrollo y conflicto: Territorios, recursos y paisajes en la historia oculta de proyectos y políticasAún no hay calificaciones
- Sem 9 - Tahuashando, Enigma Culle en La Poesía de Vallejo. de Ibico Rojas RojasDocumento27 páginasSem 9 - Tahuashando, Enigma Culle en La Poesía de Vallejo. de Ibico Rojas RojasEriberto Vargas Mendoza100% (2)
- Programa de Apoyo A La Educación Intercultural Bilingüe en Escuela de Alto Bío Bío - Chile. 2009Documento25 páginasPrograma de Apoyo A La Educación Intercultural Bilingüe en Escuela de Alto Bío Bío - Chile. 2009portalrekoAún no hay calificaciones
- Diseño y Producción de Material Didáctico Como Herramienta de Apoyo A La Transmisión Cultural en La Educación Intercultural BilingüeDocumento43 páginasDiseño y Producción de Material Didáctico Como Herramienta de Apoyo A La Transmisión Cultural en La Educación Intercultural BilingüeportalrekoAún no hay calificaciones
- Manual de Tecnologías ProductivasDocumento54 páginasManual de Tecnologías ProductivasportalrekoAún no hay calificaciones
- Programa de Apoyo A La Educación Intercultural Bilingüe Escuelas de Alto Bío Bío - Chile 2007Documento57 páginasPrograma de Apoyo A La Educación Intercultural Bilingüe Escuelas de Alto Bío Bío - Chile 2007portalrekoAún no hay calificaciones
- Relatos Aymara Contados Por Los Ancianos de San Andres de MachacaDocumento37 páginasRelatos Aymara Contados Por Los Ancianos de San Andres de MachacaElias SanhuezaAún no hay calificaciones
- Estudio Diagnóstico y Evaluativo de Las Percepciones y ConductasDocumento260 páginasEstudio Diagnóstico y Evaluativo de Las Percepciones y ConductasportalrekoAún no hay calificaciones
- Dislocaciones Del Tiempo y Nuevas Topografías de La MemoriaDocumento16 páginasDislocaciones Del Tiempo y Nuevas Topografías de La MemoriaGuillermo ZapataAún no hay calificaciones
- Art16 PDFDocumento14 páginasArt16 PDFJaime Rivera ArtigasAún no hay calificaciones
- Historia Clinica ParcialDocumento5 páginasHistoria Clinica ParcialolmanAún no hay calificaciones
- L1 ChacrillasDocumento17 páginasL1 ChacrillasDiego Andrés CuetoAún no hay calificaciones
- Wenüy Por La Memoria Rebelde de Santiago MaldonadoDocumento277 páginasWenüy Por La Memoria Rebelde de Santiago MaldonadoMilagro NievaAún no hay calificaciones
- Arqueros, Maria Soledad - Procesos de Producción Social Del Hábitat y Politicas Públicas en Las Villas de La Ciudad de Bs AsDocumento250 páginasArqueros, Maria Soledad - Procesos de Producción Social Del Hábitat y Politicas Públicas en Las Villas de La Ciudad de Bs AsMónica AlvaradoAún no hay calificaciones
- Autofact 716d4d5810ec 202111220349Documento10 páginasAutofact 716d4d5810ec 202111220349Nicol Mackarena Molina RojasAún no hay calificaciones
- Diseño de Un Modelo de Negocio en El Refugio de Montaña de La Universidad de Chile en FarellonesDocumento96 páginasDiseño de Un Modelo de Negocio en El Refugio de Montaña de La Universidad de Chile en FarellonesJAVIER EDWIN VIZARRES MEJIAAún no hay calificaciones
- Guía Humorística de Santiago, Tito MundtDocumento89 páginasGuía Humorística de Santiago, Tito MundtDominic Sowa100% (1)
- Gazcue Antiguo y Gazcue Hoy en DiaDocumento26 páginasGazcue Antiguo y Gazcue Hoy en DiaYanne Merette de Corsino100% (2)
- Ministerio de Obras Públicas - Dirección de VialidadDocumento4 páginasMinisterio de Obras Públicas - Dirección de VialidadAlexandre GomesAún no hay calificaciones
- Pladeco 2019 2025Documento282 páginasPladeco 2019 2025johana.astorgaAún no hay calificaciones
- "Ñuñoa" ("Ojo Con Ñuñoa")Documento24 páginas"Ñuñoa" ("Ojo Con Ñuñoa")Walter Foral LiebschAún no hay calificaciones
- Elvira DantelDocumento61 páginasElvira DantelAily Soto SalinasAún no hay calificaciones
- 280619n1 PDFDocumento4 páginas280619n1 PDFIván Blanco MartínAún no hay calificaciones
- Memoria Descriptiva Del Análisis de La DemandaDocumento19 páginasMemoria Descriptiva Del Análisis de La DemandaCarlos López García100% (5)
- Desarrollo Rural, Política Pública y Agricultura FamiliarDocumento220 páginasDesarrollo Rural, Política Pública y Agricultura FamiliarViviana GonzalezAún no hay calificaciones
- Caso LimitesDocumento19 páginasCaso LimitesSandra RodriguezAún no hay calificaciones
- TRILOGÍA Ciencia - Tecnología - SociedadDocumento156 páginasTRILOGÍA Ciencia - Tecnología - SociedadMarcela LacourtAún no hay calificaciones
- Monografia de ChepeDocumento18 páginasMonografia de ChepeOscar Cruzat AlvarezAún no hay calificaciones
- 5to Grado-2Documento68 páginas5to Grado-2Sergiio Danniel100% (1)
- Pinochet - Mario SpataroDocumento2710 páginasPinochet - Mario SpataroEmilianoLlanesAún no hay calificaciones
- Informe 8320416 HHDH40 MergedDocumento13 páginasInforme 8320416 HHDH40 MergeddavidatazAún no hay calificaciones
- El Sabor de La MuerteDocumento4 páginasEl Sabor de La MuerteTianna Montes MurilloAún no hay calificaciones
- Paula Honorato - El Bien ComunDocumento37 páginasPaula Honorato - El Bien ComunDiego ParraAún no hay calificaciones
- Arquitectura Alemana en El Sur de Chile - PRADODocumento18 páginasArquitectura Alemana en El Sur de Chile - PRADOadsdAún no hay calificaciones
- Planificación de Las Excavaciones Arqueológicas en Sedimentos Inundados La Experiencia Del Centro de Estudios ArkeolanDocumento26 páginasPlanificación de Las Excavaciones Arqueológicas en Sedimentos Inundados La Experiencia Del Centro de Estudios ArkeolanYarandy NLAún no hay calificaciones
- Estudio Impacto Ambiental Linea 9Documento9 páginasEstudio Impacto Ambiental Linea 9Vicente OrellabaAún no hay calificaciones
- Primera Entrega - EETT EmbalseDocumento11 páginasPrimera Entrega - EETT EmbalseDaniel LópezAún no hay calificaciones
- 150 Años H y GDocumento267 páginas150 Años H y GJonhathan1985Aún no hay calificaciones