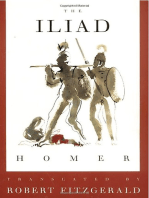Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Un Día Como Tantos
Un Día Como Tantos
Cargado por
Antonio Hernandez RolonTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Un Día Como Tantos
Un Día Como Tantos
Cargado por
Antonio Hernandez RolonCopyright:
Formatos disponibles
Un día como tantos.
Por Antonio Hernández Rolón
Cada vez que bajaba por la escalera tenía que voltear a esa ventana, otear un poco, pasar rápido,
desapercibido, como con prisa. La mañana seguía su curso como siempre, al trabajo, tomar el
colectivo, el metro, lo que fuera para alejarse de ahí. Ya en el transporte, revisaba el portafolio,
que no se hubiera olvidado de algo, que todo estuviera en su lugar. A la par, llegando con los
demás a tomar filas frente a los escritorios, se sentaba y bajaba la cabeza y empezaba a desarrollar
las ideas del día. Después de un rato, rellenaba su taza de café oscuro, sin azúcar, mal oliente y ya
viejo. Un sorbo para vaciar un poco la taza y no tirarlo en las escaleras, con la vista baja para no
tropezar, para no confrontar a nadie rumbo a su lugar.
Ya el reloj marcaba la hora de salida pero se detenía en el tiempo, minutos inagotables, largos.
Habría que largarse de ahí pronto. Ese momento era diferente para todos, una liberación.
Después, de vuelta a casa o la cantina para anestesiar el alma antes de regresar. El problema es
que su alma regresó de la anestesia antes de tiempo, le pidió vivir un rato más.
Al rato de agitar vasos y remover cenizas en el cenicero con el cigarro en turno, regresó el mesero
para cambiar el vaso. Tuvo un momento de pausa con la vista fija en el vaso, sintió que la vida le
pasaba enfrente. Se dio cuenta que su vida seguiría siendo la misma, guardo sus notas y pagó la
cuenta.
Había que darle de comer al gato, revisar los recibos que habían llegado, checar los mensajes en
la contestadora, todo en la penumbra mental que rondaba y se regocijaba. Destapar una soda, dar
unos acordes en el piano desafinado. Acabar la noche deseando que fuera la última.
También podría gustarte
- Orgullo y prejuicio: Clásicos de la literaturaDe EverandOrgullo y prejuicio: Clásicos de la literaturaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (20551)
- El retrato de Dorian Gray: Clásicos de la literaturaDe EverandEl retrato de Dorian Gray: Clásicos de la literaturaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (9461)
- Matar a un ruisenor (To Kill a Mockingbird - Spanish Edition)De EverandMatar a un ruisenor (To Kill a Mockingbird - Spanish Edition)Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (23062)
- To Kill a Mockingbird \ Matar a un ruiseñor (Spanish edition)De EverandTo Kill a Mockingbird \ Matar a un ruiseñor (Spanish edition)Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (22958)
- Oscar Wilde: The Unrepentant YearsDe EverandOscar Wilde: The Unrepentant YearsCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (10370)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)De EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (9974)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDe EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2499)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDe EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2558)
- The Iliad: The Fitzgerald TranslationDe EverandThe Iliad: The Fitzgerald TranslationCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5646)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2570)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDe EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2507)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionDe EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (9762)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDe EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (20479)
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDe EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (3321)
- The Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderDe EverandThe Iliad: A New Translation by Caroline AlexanderCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5719)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2486)
- How To Win Friends And Influence PeopleDe EverandHow To Win Friends And Influence PeopleCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (6535)
- How to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersDe EverandHow to Win Friends and Influence People: Updated For the Next Generation of LeadersCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2327)
- American Gods: The Tenth Anniversary EditionDe EverandAmerican Gods: The Tenth Anniversary EditionCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (12954)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (353)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDe EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3302)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5811)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (20066)