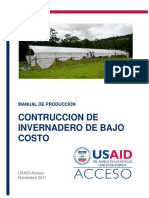Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Propuesta Metodológica para Una Prospección Sistemática: El Caso Del Guadiana (Jaén, España)
Propuesta Metodológica para Una Prospección Sistemática: El Caso Del Guadiana (Jaén, España)
Cargado por
kilgorewulfTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Propuesta Metodológica para Una Prospección Sistemática: El Caso Del Guadiana (Jaén, España)
Propuesta Metodológica para Una Prospección Sistemática: El Caso Del Guadiana (Jaén, España)
Cargado por
kilgorewulfCopyright:
Formatos disponibles
TRABAJOS DE PREHISTORIA
60, n.O 1, 2003, pp. 11a 34
PROPUESTA METODOLGICA PARA UNA PROSPECCiN
ARQUEOLGICA SISTEMTICA: EL CASO DEL GUADIANA
MENOR {JAN, ESPAA) (1)
METHODOLOGICAL PROPOSALFQRA SYSTEMATICARCHAEOLOGICALSURVEY: THE
CASEOF THEGUADIANA MENOR VALLEY (JAN, ESPAA)
TERESA CHAPA BRUNET C*)
ANTONIO URIARTE GONZALEZ (**)
JUAN MANUEL VICENTGARCA(**)
VICTORINO MAYORAL HERRERA (*)
JUAN PERElRASIESO (***)
RESUMEN
El objeto de este artculo es realizar una propuesta me-
todolgica para el desarrollo de una prospeccin arqueol-
gica sistemtica. Inspirada en los principios de la Arqueo-
loga del Paisaje, la documentacin integra tanto los restos
materiales arqueolgicos como las variables del contexto
geogrfico. Se argumenta la seleccin de variables y su in-
tegracin en una base de datos yenun SIG, especificndose
los mecanismos generados para la elaboracindel muestreo
ysu justificacin estadstica.
ABSTRACT
The aim ofthis paper is to present a methodological
approach to the development ola systematic archaeologi-
cal survey. Inspired by the principies of Landscape Ar-
chaeology, the archaeological record includes the material
remains as well as geographical data. We discuss thedata
(*) Dpto.de Prehistoria. Facultad de Geografa e Historia.
Universidad Complutense. 28040 Madrid. Correo electrnico:
tchapa@ghis.ucm.es; vmayoral@tiscalLes
(**) Dpto. de Prehistoria. Instituto de Historia. Consejo Su-
perior de Investigaciones Cientficas. Serrano 13. 28001 Madrid.
Correo electrnico: jvicent@ih.csic.es; uriarte@ceh.csic.es
(***) rea de Prehistoria. Facultad de Humanidades. Univer-
sidad de Castilla-La Mancha. Campus de Toledo. Pza. de Padilla
4. 45071 Toledo.
Recibido: 21-II-03; aceptado: 18-IlI-03.
el) Este trabajo se enmarca en el Proyecto "Estudio delPobla-
miento Ibrico en el Valle del Guadiana Menor desde la perspecti-
va de la Arqueologa del Paisaje" (DGES PB98.:0775}. El trabajo
de campo desarrollado ha sido autorizado y. sufragado por la Oi-
reccin General de Bienes Culturales de la Junta de Andaluca.
selectionand its integration on a database and a GIS. The
mechanisms generated in order to develop the sampling and
its statistical bases are explained.
Palabras clave: Metodologa arqueolgica. Prospeccin
arqueolgica. Arqueologa del Paisaje. Muestreoestadsti-
co. Sistemas de Informacin Geogrfica. Guadana Menor.
Key words: Archaeological methodology. Archaeological
survey. Landscape Archaeology. $tatistical sampling. Geo-
graphicallnformation Systems. Guadiana Menor Valley.
1. INTRODUCCiN
El corredor del GuadianaMenor (Fig. 1) consti-
tuyeun rea accidentada y de caractersticas muy
peculiares situada en la transicin entre el Alto
Guadalquivir y las altiplanicies granadinas. La di-
ficultad de las comunicaciones ha marginado esta
zona en muchas pocas, especialmente en aquellas
en las que los poderes polticos han podido actuar a
un nivel supra-regional, posibilitndose as la elec-
cin de otras vas de trnsito menos costosas. El rea
enlaquese desarrolla este trabajose sita dentrode
los lmites de la provincia de Jan. Estazonaes pre-
cisamente aquella en la que el ro ha recibido habi-
tualmenteeste nombre, como consecuencia de su
encajamiento y definicin a partir del punto en el
que recibe los aportes delos ros Guadalentn, Cas-
tri!, Fardes y Guadahortuna. Sin embargo, su reco-
rridoesmucho mayor, puesto que su cabecera es la
12
Fig. 1. Localizacin de la zona de estudio.
del ro Barbata, en el rea de la Sierra de la Sagra
(Picazo y Alba Tercedor 1996: 156-158).
Si bien el marco general en el que se desarrolla
este proyecto engloba el curso medio y bajo del ro,
la actuacin incluida en la prospeccin que aqu
presentamos se sita en el tramo medio. En esta
zona el valle se estrecha, mostrando un fuerte gra-
diente de altura y una diversidad geolgica muy
marcada. En el margen derecho se. sitan las estri-
baciones de la Sierra de Cazorla, alcanzndose los
2.000 m.s.n.m. en las reas de .montaa. Las prin-
cipales poblaciones se emplazan en las zonas de
piedemonte, aprovechando las numerosas surgen-
cias y cursos de agua favorecidos por elentomo ca-
lizo. La notable variabilidad entre las temperaturas
de las zonas altas ybajas se traduce en el aprovecha-
miento complementario de los distintos pisosalti-
tudinales.
En el rea estudiada las posibilidades de explo-
tacinagrcola son limitadas, debido a las fuertes
pendientes y a la escasa calidad de los suelos. La
mayor rentabilidad la ofrecen las zonas de vega,
junto a parcelas de cultivo desecano. Eso s, la zona
dispone de recursos variados que permiten la auto-
subsistencia a niveles bsicos. Adems del agua,
tanto del ro principal como de los subsidiarios y
fuentes, hay manantiales salinos que han sido apro..
vechados de distinta manera a travs del tiempo,
algunos recursos de cobre y hierro, piedra y yeso.
La zona de la sierra proporciona pastos de invier-
no, plantas aprovechables,madera y caza, entre
otras posibilidades. Por todo ello, la implantacin
humanaha sido constante, aunque con diversa in..
tensidad a lo largo de las diversas pocas histricas.
El territorio est actualmente dividido en lasju-
risdicciones municipales de Huesa, Hinojares, Pozo
T. P., 60, n.O 1, 2003
Teresa Chapa Brunet et al.
Alcn, Quesaday Peal de Becerro, siendo estos dos
ltimos los municipios ms grandes. Adems exis-
ten diversas aldeas ms amenos importantes que
completan la ocupacin delentorno,emplazndo-
se en zonas rentables agrcolamente o en pasos es..
tratgicos. Entre ellas se cuentan El Almicern,
Fontanar, Cuenca, Tscar, D. Pedro, Belerda, Ch-
llar, Cal o Arroyomolinos. Buena parte de esta
zona est incluida en el Parque Natural de Cazar-
la, Segura y Las Villas, lo que constituye un ele-
mento importante a la hora de valorar la gestin del
patrimonio arqueolgico y de las perspectivas de
desarrollo e infraestructuras.
La investigacin en esta rea se inici con el
estudio del yacimiento ibrico de Los Castellones
de Cal a partir de 1983, dentro de un proyecto ms
general que pretenda desvelarlas claves del pobla-
miento humano en pocaibrica y contrastarlas con
los patrones que se iban observando en el rea de la
Campia giennense. La excavacin desarroll sus
trabajos paralelamente en el poblado yen la necr-
polis, puesto que resultaba necesario establecer la
correlacin entre las formas de viday los rituales de
enterramiento. Mientras que eLestudiode lanecr-
polis pudo finalizarse (Chapa et al. 1998) el del
poblado, ms extenso y complejo, no ha llegado
an a un trmino satisfactorio (Mayoral 1996).
Desde luego, no han sido stas las primeras in-
vestigaciones desarrolladas en la zona. Es preciso
resaltar las excavaciones de Fernndez Chicarro
(1955, 1956) en el citado yacimiento de LosCas-
tellones de Cal entre los aos 1955 y 1960 Ylos
trabajos de prospeccin arqueolgica deM. Sn..
chez, presentados en 1984 como Memoria de Li-
cenciatura en la Universidad de Granada y orien-
tados a la localizacin de yacimientos de la Edad
del Bronce. A ellos cabe aadir la antigua referen-
cia al cercano yacimientoargrico de Corral de
Quiones (Carriazo 1925). Paralelamenteanues-
tros trabajos se desarroll el proyecto de estudio de
los sistemas de irrigacin y asentamientos islmi-
cos de la zona de Huesa-Belerda":Tscar y Cuenca
(Barcel 1988).
Las excavaciones en el poblado ibrico de Los
Castellones aclararon numerosos puntos en el co"
nocimiento de esta etapa, y permitieron recuperar
una valiosa informacin que por diversas razones
corra riesgo de perderse. Sin embargo, el inters
principal de la investigacin era conocer cules
fueron las claves del poblamiento ibrico en esta
zona, y para ello resultaba imprescindible realizar
un reconocimiento detallado del territorio, desarrO"
PROPUESTA METODOLGICA PARA UNA PROSPECCIN ARQUEOLGICA SISTEMATICA... 13
llando una prospeccin sistemtica que permitiera
cubrir diversos objetivos:
a) Disear una metodologa especfica de pros-
pecci6n, dirigida a la optimizaci6n en larecogida de
datos sobre el terreno, y apoyndose todo ello en el
empleo de herramientas innovadoras.
b) Ampliar los objetivos de la prospeccin a los
principios de la Arqueologa del Paisaje, de forma
que el estudio del poblamiento ibrico se integra-
se en una dimensin diacr6nica ms general, en la
que los factores geogrficos y sociales tuvieran un
peso fundamental.
e) Aportar una herramienta til que facilitara la
proteccin y la difusin del patrimonioarqueolgi-
co en relacin con el espacio circundante.
Todos estos niveles han sido priorizados, con
distintos ritmos e intensidades, desdela administra-
cin andaluza (VV. AA. 1996), y se ajustan bien a
las nuevas necesidades de la informaci6n precisa-
da para la gestin (Zafra etal. 2002). De hecho, la
prospeccin arqueolgica ha sido una de las activi-
dades ms destacadas en el conjunto de los traba-
jos de campo subvencionados por la Junta de ~
daluca. El presente trabajo pretende aportar una
herramienta til para la investigacin y la gestin
de la arqueologa en la zona del Guadiana Menor.
2. LA PROSPECCIN ARQUEOLGICA
DE SUPERFICIE: BREVE REVISIN DE
SUS ASPECTOS BSICOS
2.1. La prospeccin arqueolgica de superficie
como parte de la documentacin arqueolgica
delpaisa.je
La estrategia de prospeccin que se propone en
este artculo tiene dos objetivos bsicos: uno rela-
tivo asu objeto de estudio, que es el registro arqueo-
lgico convencional (RAC a partir de aqu), y otro
relativo a su papel dentro de la Arqueologa del
Paisaje.
El primero consiste en el diseo de un mtodo de
prospeccin que proporcione informacin repre-
sentativa para el conocimientode la distribuci6n del
RAC en el paisaje. Al hablar de "mtodo", no nos
referimos a un recetario estricto de procedimientos,
sino a una seriede pautas bsicas que guen la pros-
pecci6n y garanticen su rigor y eficacia. Un mto-
do de prospeccin se manifestar en aplicaciones
concretas dependiendo de las caractersticas espe-
cficas del paisaje, de las preguntas concretas de la
investigacin y de los recursos disponibles para
realizarlo.
El segundo objetivo es la integracin de la me-
todologa deprospecci6n dentro de los parmetros
de la Arqueologa del Paisaje, cuyo objeto no es
slo el RAC, sino los propios componentes del
paisaje en el que ste se articula. Esto implica que
el paisaje se considera en su totalidad como obje-
to de la prctica arqueolgica, puesto que, en cuanto
resultado de la accin humana sobre el medio na-
tural, contiene informacin sobre aspectos crucia-
les de las sociedades que lo han construido (Vicent
1998: 165).
En la.mismamedida enla que suponemos que la
configuracin presente de los hechos materiales
que constituyen lo que llamamos registro arqueo-
lgico convencionales explicable o comprensible
con respecto a hechos de conducta humana social,
econ6mica ysimb6licaen el pasado, tambin la
configuracin presente de los paisajes debe poder
ser explicable o comprensible en relaci6ncon las
pautas sociales,econmicas y simblicas de las
sociedades del pasado que han contribuido a su
construccin.
Esta suposicin general,y la idea de una "cons-
truccinsocial" del paisajedefinen un nuevo cam-
po arqueolgico en el que aqul deja de ser una
mera fuente de datos que incorporar al registro ar-
queolgico para ser una nueva unidad de compren-
sin tanto de los datos procedentes del RACcomo
del registro geogrfico, considerados ahora en una
relacin de mutua interdeterminacin.
El RAC, por tanto, no es ms que una parte del
paisaje y la prospeccin arqueolgica, una estrate-
gia ms de obtencin de informacin dentro de la
documentacin arqueolgica de los espacios habi-
tados por los seres humanos. Sin embargo, elRAC
debe de tener algn rasgo distintivo que justifique
la atencin especfica de que es objeto, y en nues-
tra opinin, tiene dos: su carcter ruinoso y su ca...
rcter diagnstico. Ruinoso, porque se reconoce
como algo fragmentado, desgastado, erosionadot
enterrado; desgajado, en suma, de su contexto sis-
tmico (2) o, en todo caso, presente en l bajo de-
nominaciones alusivas a dicho carcter arruinado.
Diagnstico, porsu capacidadparaproporcionar in-
formacin crono-culturalms o menos precisa,
para ser asignado a un perodo y un contexto socio-
cultural concretos.
(2) Empleamos cntexto sistmico y contexto arqueolgico
en el sentido que les da Schiffer (1987: caps. 1-2).
T. P., 60, n.O 1,2003
14
La metodologa de prospeccin aqu propuesta
se inserta dentro de un enfoque no reconstructivo y
experimental.(Vicent 1991: 48-50). El objetivo fun-
damental no es reconstruir la morfologa de los
paisajes antiguos por otro lado, improbable
en la mayora de los casos-, sino extraer informa-
cin del paisaje actual a partir de la cual se pueda
elaborar conocimiento sobre las sociedades del
pasado. Dentrode este enfoque, la prospeccin tie-
ne un carcter ms analtico que descriptivo,esto
es, no se centra tanto en la representacin del RAC
como en el esclarecimiento de sus pautas de distri-
bucin. Le interesa tanto laforma en que el regis-
tro arqueolgico se distribuye por el paisaje como
el registro arqueolgico en s.
A continuacin hacemos una revisin crtica de
los tres aspectos que consideramos bsicos en el
diseo de unaprospeccin arqueolgica. El prime-
ro es qu busca y documenta el prospector, esto es,
qu tipo de elementos conforman el RAC. El segun-
do es dnde se prospeeta, esto es, los condicionan-
tes que impone el paisaje a la conservacin,
bucin y visibilizacin del RAC. El tercer eje es
cmose prospecta, esto es, laestrategia seguidapor
el investigador para localizar y documentar el RAC.
2.2. Las entidades de documentacin
Este apartado gira en torno a cuatro conceptos
relativos a los elementos que el prospector busca
documentar: yacimiento, lugar de actividad, tem
yobjeto.
El elemento al que habitualmente presta aten-
cinla prospeccin arqueolgica es el yacimiento
o sitio. La mayora de las prospecciones buscan y
registran yacimientos. Sin pretender rechazar de
planosuutilizacin, s queremos exponer una serie
de crticas a dicho concepto (ver De Guio 1995:
355-363; Dunnelll992; Dunnell y Dancey 1983:
271-274; Haselgrove 1985; Schoffield 1991: 3-5;
Vande Velde2001: 28-30). La categora yacimiento
es, a nuestro entender, problemtica, tanto en su
definicin ontolgica como metodolgica (3).
En el plano ontolgico, se ha equiparadoyaci-
miento con lugar de actividad, esto es, con cual-
quier localizacin que, durante undeterminado ran-
go de tiempo y de forma ms o menos continuada
(3) Ver algunas definiciones de yacimiento en Cherry (l983:
394-397); C1arke (1977: 11); Gallant (1986: 408-409, 416); Ruiz
Zapatero y Burillo (1988: 47-48); Ruiz Zapatero y Fernndez
Martnez (1993: 93).
T. P., 60, n.O 1,2003
TeresaChapa.Brunet et al.
o intensa, ha sido escenario de actividad humana.
El ejemplo paradigmtico de lugar de actividad-y
con el que se identifica la mayora de las veces el
yacimiento- es el asentamiento. ste, al ser el lugar
de residencia de las comunidades humanas, es don-
de se llevan a cabo mayor nmero y variedad de
actividades y, por tanto, queda una huella arqueo-
lgica ms palpable. La definicin ontolgica de
yacimiento, por tanto, lo que hace es identificar un
elemento del contexto arqueolgico (yacimiento)
con otro del contexto sistmico (lugarde actividad).
Esta definicin es criticable en dos sentidos. En
primer lugar, no existe correlacin directa entre la
intensidad de una actividadenel contexto sistmico
y la densidad de sus restos en el contextoarqueol-
gico. Ello se debe tanto a la propia idiosincrasia de
la actividad, que puede dejar ms o menos restos
materiales, como a los procesospostdeposiciona-
les que hayan afectado a dichos restos. Estos pro-
cesos pueden generarla formacin de yacimientos
en posicin secundaria (BuriUo y Pea 1984: 95-
99), cuya existenciay ubicacin nose corresponden
de forma directa con un lugar de actividad. En se-
gundo lugar, existen actividades extensivas (Hasel..
grove 1985: 7; Hayes 1991:82) que la categora de
yacimiento no contempla, como, por ejemplo, el
abonado de los campos (Wilknson 1982, 1989).
En el plano metodolgico, se ha definido el ya-
cimiento como concentracin de materiales ar-
queolgicos. Esta definicin presenta dos proble-
mas. En primer lugar, qu criteriase utiliza para
distinguir lo que es y 10 que no es una concentracin
de materiales?, y, cmose aplica sobre el terreno?
Como seala Cherry (1984: 119, citado en Ruiz
Zapatero y Fernndez Martnez 1993: 93), "el reco-
nocimiento y delimitacin de un yacimiento es un
acto de interpretacin y no de observacin". En
segundo lugar, la definicin de concentraciones
implicaignorar los materiales que quedan fuera de
ellas.
Ambos tipos de problemas se han intentado con-
trarrestar mediante la definicin de nuevas
ras que complementen la de yacimiento. A nivel
ontolgico, se han definido las de lugar de activi-
dad limitada (non-:site, en terminologaanglosajo-
na) (Bintliff y Snodgrass 1985: 131, 140) y hallazgo
aislado (ver definiciones en Ruiz Zapatero y Fer-
nandez Martnez 1993: 93). Con ellas se hace re-
ferencia a lugares donde existen evidencias ar-
. queolgicas de actividades puntuales o de baja
intensidad y externas al asentamiento. Dichas cate-
goras tienen la virtud de que consideran las activi-
PROPUESTA METODOLGICA PARA UNA PROSPECCIN ARQUEOLGICA SISTEMATICA... 15
dadesextensivas. Sin embargo, se limitan a trasla-
dar el concepto ontolgico de yacimiento (lugar de
actividad) a otra escala. Son "micro-yacimientos".
A nivel metodolgico, se han elaborado catego-
ras que dan cuenta de los materiales ajenos a las
concentraciones definidas comoyacimientos. As,
se han definido los conceptos de offsite (Foley
1981) y de ruido deJondo (Gallant 1986) para ha-
cer referencia a los materiales externos a los yaci-
mientos y el de near-site (De Guio 1995: 355; De
Guio y Cattaneo 1997: 177) para los materiales que
aparecen en el entorno inmediato. Dichos concep-
tos tienen la virtud de considerar el registro arqueo-
lgico que la categora de yacimiento, por s sola,
dej abade lado. Sin embargo, no abordan el proble-
ma del reconocimiento y definicin del yacimien-
to como concentracin de materiales y, por tanto,no
suponen una crtica radical a ste. No estn disea-
dos para sustituir el concepto de yacimiento, para
plantear una metodologa de prospeccin no-site.
MuyaLcontrario, 10 que hacenes complementarlo.
Si existeun off-site y un near-site, existeun on-site;
si se define un "fuera" es porque se reconoce un
"dentro". El yacimiento sigue vigente como con-
cepto definidorde un tipo deentidades reconocibles
y objetivables, diferenciables del resto del registro
arqueolgico, el cual se encuentra disperso de for-
ma ms diluida en el paisaje y para el que se reser-
van categoras complementarias.
Existen categoras altemativasa la de yacimien-
to, cada una de las cuales aborda de forma diferente
la documentacin del RAC.stas sonlugar de ac-
tividad, tem y objeto.
Lugar de actividad, del que ya hemos hablado,
se aplica a aquellos espacios donde el prospector
reconoceactividades humanas del pasado. Un asen-
tamiento, una necrpolis, un santuario, un tramode
va, etc., son lugares de actividad antiguos que el
arquelogo puedereconocersobre el terrenode for-
ma ms o menos precisa a partir de sus restosar-
queolgicos. Ennuestraopinin, el reconocimiento
de lugares de actividad sobre el terreno resulta un
tanto "primitivo" desde elpunto de vistametodol-
gico, yaque depende en gran medida de lainterpre-
tacin, sebasa enla periciaylaexperienciadel pros-
pector. No obstante, una estrategia de prospeccin
basada en dichacategora suele resultar productiva
enuna primera aproximacin al paisaje.
El uso de la categora de temresponde a una es-
trategia ms analtica, fomentada por diversos au-
tores (Dunnell1992; Dunnell y Dancey 1983; Fo,..
ley 1981; Schoffield 1991; Thomas 1975; Van de
Velde 2001: 28-30). Con dicho trmino se hace re-
ferencia a cualquier elemento arqueolgico discreto
espacialmentey, por tanto, distinguible de formano
problemtica sobre el terreno. Adems, se refiere
especficamente al contexto arqueolgico. Su docu-
mentacin no requiere hacer asunciones acerca del
contexto sistmico, de las actividades del pasado a
las que debe suexistencia. Esta tarea quedareserva-
da paralos anlisis posteriores al trabajo de campo.
Veamos, por ltimo, el concepto de objeto (o
patrn), propuesto por De Guio (1992: 351-356;
1995: 358 yss., 366-399; 1996: 280-281). ste tras-
ciende la propia lgica de laprospeccin arqueol-
gica, ya quehace referencia a elementos del paisaje
que van ms all del RAC. De este modo, entron-
ca conla documentacin arqueolgica del paisaje
como actividad integral. Un objeto sera una enti-
dad que contiene algn tipo de informacin de in-
ters arqueolgicoy que es documentablemediante
algn mtodo concreto. Hay, por ejemplo, tipos de
objetos que se registran en el trabajo de campo:
paleo-estructuras, suelos, sondeos, conjuntos de
ftems, etc. Otros, por el contrario, se generan de
forma ms "indirecta", como los productos de tele-
deteccin. De Guio (1995: 369-379) ofrece un lis-
tado de tipos de objeto que da una idea de la diver-
sidad de elementos yde mtodos de documentacin
que interesan a la Arqueologa del Paisaje.
2.3. El contexto tafonmico del registro
arqueolgico de superficie
En la distribucin del RAC de superficie inter-
vienen una serie de factores tafonmicos. Dichos
factores actan sobre el RAC a tres niveles: conser-
vacin, visibilidad y desplazamiento horizontaL
La conservacin no es igual para todos los ma-
teriales arqueolgicos. La huella de determinados
tipos de actividades tiene mayor tendencia a des-
aparecer o a atenuarse que la de otros. Esto sucede
generalmente con las actividades puntuales o de
baja intensidad, que suelen dejar restos poco con-
sistentes y de escasa entidad.
La visibilidad ha sido definida como la "varia,..
bilidad que ofrece el mediofsico de cara a la loca-
lizacin de yacimientos arqueolgicos" (Ruiz Za-
patero y Femndez Martnez 1993: 89) (4). Lo que
(4) Sobre el tema de la visibilidad: Cherry (1983:397-400);
De Guia (1995: 393); Ruiz Zapatero y Burillo (1988: 51); Ruiz
Zapatero y Fernndez Martnez (1993: 89); Schiffer etal. (1978:
6-8); Terrenato y Ammerman (1996); Van de Velde (2001).
T. P., 60, n.o 1,2003
el prospector puede documentaren superficie en
una determinada rea no es ms que una fraccin
del registro arqueolgico existente en sta. El regis-
tro no visible o est en el subsuelo (5) o est en su-
perficie, pero enmascarado por una serie deagen-
tes. Diversos investigadores (Bintliff et al. ~
fig. 2; Gaffneyetal. 1991; Gallant 1986: 406; Scho-
field 1991a; Terrenato y Ammerman 1996; Van de
Velde 2001) han elaborado procedimientos e ndi-
ces para evaluarla y corregirla. Un concepto rela-
cionado con el de visibilidades el de perceptibili-
dad, que es la "probabilidad de que determinados
conjuntos de materiales arqueolgicos puedan ser
descubiertos con una tcnica especifica" (Ruiz
Zapatero y Fernndez Martnez 1993: 89; ver tam-
bin Schifferet al. 1978: 6).
Por ltimo, los materiales arqueolgicos de su-
perficie puedensufrir un desplazamiento horizontal
respecto al lugar donde fueron depositados origi-
nalmente, perdiendo su posicin primaria y pasan-
do a ocupar una posicin secundaria.
Los factores o agentes paisajsticos queinducen
los efectos antes comentados son de tres tipos: qu-
micos, mecnicos y la vegetacin. Esta ltima in-
terviene de forma negativa sobre la visibilidad del
registro. Veamos con ms detallelos otros dos fac*
tores.
Los agentes qumicos son, bsicamente, lacom-
posicin edafolgica y las condicionesmeteorol-
gicas. stos intervienen, fundamentalmente, en la
conservacin del registro arqueolgico. Los agen-
tesmecnicos producen efectos en los tres factores:
en la conservacin, mediante la rotura y la pulve-
rizacinde los materiales; en la visibilidad, median-
te su enterramiento o su exhumacin; y en el des-
plazamiento horizontal, mediante su arrastre. Estos
agentes son bsicamente dos: el ciclo erosivo y la
accinantrpica directa. El primero acta de dos
maneras (ver Allen 1991; Brookeset al. 1982; Pea
etal. 1998), propiciando la exhumacin del re-
gistro arqueolgico y, cuando es muy fuerte, su des-
plazamiento horizontal. La sedimentacin, por su
parte, favorece el sepultamiento y, por tanto, la in-
visibilizacin del materiaL
En relacin a la accinantrpica directa hemos
considerado, por un lado, las labores agrcolas y,
por otro, los trabajos que suponen el movimiento
ms o menos masivo de sedimentos, como la cons-
truccin, las obras pblicas o las explotaciones
(5) Sobre la relacin entre materiales de superficie y de sub-
suelo: Millett(l985); Fernndez Martnez y Lorrio (1986);
Bowden et al. (1991).
T. P., 60, n.o 1, 2003
mineras. stos suelen provocar los efectos ms
agresivos sobre el registro arqueolgico. Cuando
suponen la retirada de tierras el efecto es la destruc-
cin. Cuando consisten en obras de construccin el
efecto es la invisibilizacin.
Dentro de las la.bores agrcolas, el arado ha reci-
bido una atencin especial por parte de la litera-
tura dedicada a laprospeccinarqueolgica (Am-
merman 1985; Boismier 1991; De Guio 1995;
Haselgrove etal. 1985; Reynolds 1989; Schofield
1991b). El arado remueve el terreno hasta una de-
terminada profundidad. Ello tiene tres efectos so"-
bre el RAC (ver Boismier 1991: 17-18): la roturay
destruccin de los tems,la exhumacin y visibili-
zacin de parte de ellos y,porltimo, su desplaza-
miento horizontal. Como seala De Guio (1995:
330-331), el arado realza la visibilidad y, a la vez,
aumenta ladistorsin. Respecto al primer efecto, el
aradorompe los tems arqueolgicos y,adems, los
expone a los agentes atmosfricos, favoreciendo
procesos qumicos que propician su deterioro
(Boismier 1991: 18). El desplazamiento horizontal
provocado por el arado, por su parte, no suele tras-
cender a la escala macro (Clark y Schofield 1991:
92), al contrario que los procesos erosivos depen-
diente. Cabe sealar el denominado efecto del ta-
mafio, formulado por Baker (1978). Segn ste,el
tamaode los tems afectados por el arado influye
tanto en su desplazamiento vertical del subsuelo a
la superficie como en su desplazamiento horizon-
taL Concretamente, los artefactos ms grandes tien-
den a moverse ms fcilmente hacia la superficie y
a experimentar un mayor desplazamiento lateral.
2.4. El diseo de la estrategia de prospeccin
Partimos de la idea de que no existe una forma
cannica de hacer prospeccin y de que cadaestra-
tegia variar dependiendo de las caractersticas de
la zona y de los intereses de la investigacin (Bar-
ker 1991: 4). De hecho, se recomienda la retroali-
mentacin (Redman 1987), es decir, el replantea-
miento de la estrategia a partir de los resultados de
otra aplicada previamente en la misma rea de es-
tudio.
Para ello hay que considerar dos tipos de facto*
res (Schifferet al. 1978: 4): los controlables y los
no controlables por el investigador. Estos ltimos
son aquellos que ya vienen dados en el objeto de
estudio, es decir, son los factores relativos a qu
buscamos -el RAC- y a dnde buscamos -el paisa-
PROPUESTA METQDOLGICAPARA UNA PROSPECCIN ARQUEOLGICA SISTEMATICA... 17
jeen su conjunto como condicionante de la distri-
bucin en superficie del primero-.
Los factores controlables (6) se refieren bsica-
mente a las unidades de documentacin (o de ob-
servacin), esto es, a las entidades espaciales que
sirven de base para la inspeccin del terreno y de
referencia para la contextualizacin del registro
arqueolgico documentado. En su diseo hay que
tener en cuenta los siguientes aspectos: sus carac-
tersticas intrnsecas, su distribucin y, en tercer
lugar, su realizacin.
Respecto al primer aspecto, las unidades pueden
definirse artificialmente o a partir de elementos o
caractersticas preexistentes en el paisaje, como
parcelas, unidades geomorfolgicas, usos del suelo,
etc. Cuando se definen artificialmente, stas pueden
tener diversas formas. Las ms tpicas son las cua-
drangulares, bien de forma cuadrada (quadrats),
bien rectangular (transects). Son menoshabituales
las unidades de forma circular(Whallon 1983: 77;
Boismier 1991: 20). Por ltimo, hay que conside-
rar tambin el tamao de la unidad, necesario para
valorar la densidad del RAC en superficie.
La distribucin tiene que ver con la proporcin
del rea que se prospecta y con los criterios segn
los cuales se disponen las unidades en el paisaje. El
desideratum de toda prospeccin es la cobertura
total (Fish y Kowalewski 1990), ya que proporcio-
nauna documentacin completa de la distribucin
del registro arqueolgico en superficie. Sin embar-
go, ello nosuele ser factible, debido a las limitacio-
nesde tiempo y recursoS y a las constricciones im-
puestas por el paisaje. Por eso las prospecciones
suelenrealizarse sobre una fraccin del rea de es-
tudio.Laeleccin de dicha fraccin puederealizar-
se de forma selectiva o de forma sistemtica, esto
es, de manera oportunista y libre, o segn criterios
explcitos y estrictos (Cherry 1983: 401; Barker
1991:3). Cuando la prospeccin es sistemtica,
interviene en su diseo la teora del muestreo. Esta
teora establece los principios mediante los cuales
se toman muestras representativas de una pobla-
cin, tema que ha sido tratado con profusin por
otros autores (7). En el prximo apartado nos limi...
taremos a exponer y justificar la estrategia aplica.,.
da en nuestro estudio particular.
(6) Sobre este tema, consultar Almagro y Benito (1993); Al-
magro et al. (1996, 1997); Benito (1995-96); Benito y San Miguel
(1993); Ellwood (1994); San Miguel (1992).
(7) Sobre muestreo en prospeccin: Fernndez Martnez
(1985); Read (1986); Redman (1987); Ruiz Zapatero y Burillo
(1988: 48-50); Ruiz Zapatero y Fernndez Martnez (1993: 91-
92); Schiffer et al. (l978: 10-14).
Larealizacindelas unidades de documentacin
vara segn una serie de factores. Uno fundamental
es la intensidad, definida como "la cantidad de es-
fuerzo dedicado a la inspeccin del reade estudio
o el grado de detalle con el que se analiza la super-
ficie del reaprospectada"(Ruiz Zapatero yFemn-
dez Martnez 1993:90; ver tambin Cherry 1983:
390-394; Plog et al. 1978: 389-394; Schiffer et al.
1978: 13-14). Anivel espacial, laintensidaddepen-
de de si se revisala unidad ensutotalidad 08lo se
inspeccionaunafraccin de sta. Laprospeccinde
slo una parte de la unidad equivale a efectuar un
muestreo. El ejemplo paradigmtico es el relativo
a la prospeccin en paralelo (Ruiz Zapatero y Fer-
nndez Martnez 1993: 90), en laque, apartirde una
determinada distancia entre los prospectores, hay
partes de la unidad que no son divisables por ningu-
no de ellos. A nivel temporal, la intensidad est en
funcin del tiempo dedicado a prospectar, el tama-
o de la unidad,el nmero de prospectores y eln-
mero de veces que se inspecciona. La relacin en-
tre la intensidad temporal y la productividad -la
cantidad de h l l z o s ~ suele ajustarse a una funcin
de rendimientos decrecientes, en laqueel incremen-
to de la productividad asciende hasta cierto valor de
la intensidad temporal, a partir del cual desciende
(San Miguel 1992: 42). En otras palabras, llega un
punto en que no merece la pena mirar ms porque
poco ms se va a encontrar. Adems de la intensi-
dad, otros factores en la realizacin de las unidades
sonlapericia de los prospectores y las condiciones
de luz (San Miguel 1992: 42-43).
3. EL DISEO DE LA PROSPECCIN
Las caractersticas concretas de la estrategia de
prospeccin pretenden ajustarse, segn 10 visto en
el apartado anterior, a las siguientes pautas:
a) La utilizacin del tem como elemento a do-
cumentar,en sintona con la concepcin delRAC
como un continuo.
b) La consideracin del contexto paisajstico y
de los diversos factores que condicionan la conser-
vacin, la visibilidad y el desplazamiento del RAC.
c) Una metodologa sistemtica que conjugue la
sencillez y la economa demedias en el diseo y
ejecucin con la eficacia yla representatividad en
los resultados.
Ello se hizo operativo mediante la definicin de
un tipo especfico de unidad de documentaciny el
diseo de una estrategia de muestreo.
T. P., 60, n.O 1,2003
3.1. La unidad de documentacin
Para la recogida detems y la descripcinde los
diferentes aspectos paisajsticos se utilizaron unida-
des de documentacin artificiales. Dichas unidades
de muestreo (UMs) tienen forma circular y 15 mde
radio (unos 706,86 m
2
de rea). Se eligi este tama-
o, que resulta reducido para lo que es habitual en
una prospeccin a escalaregional, por dos motivos.
En primer lugar, por la topografa accidentada y la
acusada diversidad paisajstica del rea de estudio,
poco propicias parala realizacin de unidades de
gran tamao ni de largos recorridos lineales. En
segundolugar, por su buen acomodo a laresolucin
espacial habitualmente manejada en nuestra inves-
tigacin (8). La forma circular se escogi, frente a
la cuadrangular, por su fcil trazado sobre el terre..
no y su carcter completamente homogneo. El re-
sultado es una unidad compactaymanejable, fcil
de trazar e inspeccionary replicable adinfinitumen
cualquier lugar; constituye un mdulo bsico con el
que abordar de forma parsimoniosa la documenta-
cin del RAC y de su contexto paisajstico.
Larealizacinde una UM comienza con la loca-
lizacin del punto central mediante navegacin
GPS (9). A continuacin, se seala la posicin con
una estaca. Mediante el empleo de cinta mtrica y
brjula, se marcan los extremos delos ejes N-S y E-
O con sendos pares de estacas. A continuacin, se
procede a lainspeccin. Paralelamente, se fotogra-
fa la UMy se registran las. coordenadas UTM(Da-
tumEuropeo 1950) en un fichero GPS. En nuestro
caso, almacenbamos 300 posiciones para su pos-
terior promediado (Lam. I).
Tras esto, se procede a la inspeccin y descrip-
cin de la UM. Seregistran, mediante el empleo de
fichas, los siguientes aspectos:
a) Recogida de todos lostems arqueolgicos
encontrados, para su posterior estudio en el labora-
torio. La recogida va acompaada de una SOmera
descripcin que contribuya al reconocimiento de la
bolsa de material correspondiente a la ficha.
b) Descripcin del uso del suelo.
e) Descripcin de la topografa.
(8) Por ejemplo, las celdas de la imagen de satlite Landsat5
TM, usada en el proyecto (Chapa et al. 1998), tienen 30 m de lado.
(9) Sobre la aplicaci6n delGPS en arqueologa, ver Amado
(1997). Hay que sealar que la disponibilidad selectiva (Amado
1997: 157), un dispositivo diseado por el Departamento de De-
fensa de los Estados Unidos para alterar sensiblemente la medi-
ci6n GPS, fue retirado en mayo de 2000. Hasta entonces, la mera
lectura en pantalla de las coordenadas era altamente imprecisa
(unos 100 m de error estndar). Desde su retirada, dicho error
minuy6hasta tans610 unos pocos metros.
T. P., 60, n.o 1, 2003
2
Lm.1. L Posicin GPS; 2. Desarrollo de la prospeccin.
d) Descripcin de las condiciones de visibilidad.
e) Descripcin de las condiciones de luz.
f) Hora de inicio yde finalizacin de la inspec-
cin de la UM. Este dato tiene un doble inters. Por
un lado, el momento del da est .estrechamente
relacionado con las condiciones de luz. Por otro,
dan la intensidad temporal en duracin. Entodas las
UMsse mantuvo constante el intervalo de tiempo
en 10 minutos.
g) Nmero de prospectores, el cual se mantuvo
constante en cuatro. Cada uno inspeccion la UM
en su totalidad.
h) Croquis en plano de la UM, para reforzar las
descripciones de la topografa y del uso del suelo.
i) Fotografa de la UM, con indicacin de
taca desde laque se toma.
Se consider tambin el concepto de unidad no
prospectable CUNOP). Una vez localizado el pun-
to central dela UM, se valoraba si sta era prospec-
table o no. En caso positivo, se llevaban a cabo to-
das las tareas descritas arriba. En caso negativo, se
registraba como tal-anotandolas razones- y se
PROPUESTA METODOLGICA PARA UNA PROSPECCIN ARQUEOLGICA SISTEMATICA... 19
El resultado es untamao de muestra de 25. Nos
pareci conveniente, para conseguir un poco ms
de precisin, aumentar dicha cantidad a30. De este
n
n'=---
l+nlN
p)]
n= --.::::....::..----.;.-
d
2
2._ Elegir lavariable cuya distribucin de pro-
babilidadcondicionar las caractersticas del
muestreo aleatorio. Afin desimplificar, utilizamos
una variable binaria. En concreto, la presencia o
ausencia de registro arqueolgico convencional en
cada UM.
3._ Determinar el tamao mnimo de la mues-
tra aleatoria mediante la siguiente fnnula (Shen-
nan 1992: 308):
27,32
1,96
2
x[O,2x (1-0,2)]
0,15
2
n = 27,32 =2496
l+nl N 1+27,32/289 '
nI
Donde n ' es el tamao de lamuestra consideran-
do el tamao de la poblacin;. n es el tamao de la
muestra sin considerar el tamao de la poblacin;
es el nivel de significacin; Z es la puntuacin
estndar para dicho nivel de significacin; p es el
estimador de la proporcin; y d es el error tpico
(Shennan 1992: cap. 14).
Para calcular el tamao de la muestra hay que
asumir a priori el valor de , p y d. El nivel de sig-
nificacin () se establece convencionalmente, .en
general enun 95%, al que corresponde unapuntua-
dn estndar (2) de 1,96. Para la proporcin esti-
mada (P) yel error tpico (d), escogimos valores que
se movieran dentro de un margen amplio, debido a
que no disponamos de un conocimiento preciso de
la distribucin del registro arqueolgico convencio-
nalen el paisaje ms all de los asentamientos. De
este modo, asignamos un 20%alaproporcin (p =
0,2) Yun 15% al error tpico (d =0,15). En otras
palabras, partimos del supuesto de que, del total de
la poblacin deUMs (N=289), entre un 5 yun 35%
de ellas (20 15%) contendran material arqueol-
gico con una probabilidad del 95%.
Aplicamos la frmula para los valores mencio..
nadas:
Planteamos un muestreo de tipo aleatorio estra-
tificado. ste se divide en dos fases: en la primera
se defineny seleccionan diversos estratos dentro de
la zona de estudio y en la segunda se realiza un
muestreo aleatorio dentro de cada uno de ellos. En
la primera fase definimos reas que representaran
diferentes estratos paisajsticos en la zona de estu-
dio. En la segunda faserealizamos, mediante UMs,
un muestreo aleatorio dentro de cada una de las
reas. Para ello seguimos los siguientes pasos:
1 Definir las reas y las poblaciones de UMs
correspondientes. En nuestro caso, decidimostra-
bajar con reas poco extensas y de fonna regular
(cuadrados) y con poblaciones finitas de UMs.
Dentro de unadeternrinada rea se puede definir un
nmero infinito de UMs, ya que el nmero de pun..
tos ....esto es, de posibles centros..... es infinito. Si
efectuamos un muestreo dentro de dichapoblacin
infinita, es posible que algunas de las UMsselec-
donadas se solapen. Para evitar esto,
mas este espacio cantinuoen un espacio discreto,
mediante su segmentacin en cuadros de 30 mde
lado distribuidos ortogonalmente. Dentro de cada
cuadro se inscribe un crculo de 15mde radio, el
cualconstituyeuna UM. Elresultado es una pobla..
cin finita de UMs, distribuidas ortogonalmente y
tangentes en vertical y horizontal con sus vecinas.
Se definieron reas de 510mde lado, divididas a su
vez en 289 (17 x 17) cuadros de 30 m delado, cada
uno consu correspondiente UM inscrita.
3.2. Diseo del muestreo
viaban su trazado y prospeccin. En caso de que no
se pudiesen tomar las coordenadas reales de una
UNOPcon eIGPS, sedej aban las tericas. Paraque
unaUM fuese declarada no prospectable, ms de
dos tercios de su superficie deban tener alguno de
los siguientes rasgos:
a) .Ser impracticable para los prospectores (a
causa de la excesiva pendiente, de la vegetacin
tupida, de la presencia de un curso de agua, etc.).
b) Tener un grado de visibilidadmuy bajoonulo
(a causa de la vegetacin, de las construcciones,
etc.).
c) Presentar un grado de erosin que hace impo-
sible la conservacin del RAC.
d) Presentar un grado de impactoantrpico ac-
tual tan fuerte que enmascara o distorsiona cual-
quier evidencia de RAC de pocas anteriores (por
ejemplo, un vertedero).
T.P., 60, n.O 1, 2003
20 Teresa Chapa Brunet et al.
Tab. 1. Clasificacin de los usos del suelo en el terreno pros-
pectado y porcentaje de UMs por categora.
3,0%
3,0%
4,3%
5,7%
20,7%
10,3%
13,3%
9
9
7
40
l7
13
Urbano I fuertemente antro izado
Ve a / ro
Pastizal I matorral
Caaveral
A neola recin arado
'col =0 _
A neola abandonado
Forestal
Laderas denudadas
borada en una serie de variables que detallamos a
continuacin:
a) Las coordenadas UTM (DatumEuropeo
1950).
b) El uso del suelo o tipo de terreno, expresa-
doa travs de una serie de tipos bsicos que sin-
tetizan toda la diversidad descrita en las fichas de
campo (Tab. 1). La clasificacin de las distintas
coberturas atiende a la influencia de diversos fac-
tares como la topografa (aterrazamientos, lade-
ras, llanos...), tipo de uso (tipo de cultivo, otras
actividades) o la textura de la superficie (pedre-
gosidad, terreno suelto, compactado...). Desde el
principio se ha planteado la necesidad demante-
nerun equilibrio entre un reflejo fiel de los fac-
tores ms influyentes y una excesiva multiplica-
cin de categoras.
c) Unidadprospectable lno prospectable.
d) Presencia, en peso, de los diferentes tipos
de material: cermica (total, torno oxidante, co-
cina, vidriada, esmaltada, ibrica pintada, sigilla-
ta, mano), teja, tgula, hierro, escorias, vidrio ro-
mano.
e) ndice de fragmentacin (para cada tipo de
material), calculado dividiendo el nmero de frag-
mentas entre el peso.
f) Presencia / ausencia de material ibrico o ro-
mano.
La informacin elaborada con el SIG se cen-
tren la topografa, la cual tiene una fuerte in-
fluencia en el desplazamiento del material ar-
queolgico. No entraremos en detalles sobre los
procedimientos efectuados con el SIG, lo cual
excede los objetivos de este artculo. Nos limita-
remos a presentar las variables y la razn de su
utilizacin. Partimos de un modelo digital del te-
rreno (MDT) elaborado a partir de la digitaliza-
cin manual de las curvas de nivel del mapa to-
pogrfico 1:50.000 del 8GE y de su posterior
interpolacin. La resolucin del MDTes de 30 m,
(l O) En la gestin y el procesado de la informacin se em-
plearon los programas GRASS 5.0 YArcView 3.2.
modo, fijamos el tamao de la muestra en 30 UMs
en una poblacin de 289 (Fig. 2). Por supuesto, el
tamao de muestra obtenido depende de asuncio-
nes en gran medida arbitrarias sobre las caracters-
ticas de la poblacin, por 10 que habran sido posi-
bles otros muestreos de densidad diferente variando
los valores de partida. De hecho, son los propios
resultados de la prospeccin los que nos han dado
una idea ms ajustada de los valores de lapropor-
cin (P) y del error tpico (d)en los que habrn de
basarse estudios posteriores.
4. ANLISIS DE LOS DATOS DE
PROSPECCIN
Hg. 2. rea de prospeccin de 510 m. de lado y muestreo
aleatorio de 30 UMs (de una poblacin de 289).
En la campaa desarrollada en 2001 se realiza-
ron 10 reas, cada una con sus correspondientes 30
UMs. Las reas .cubren diferentes estratos paisajs-
ticos dentro dela hoja 949 (Pozo Alcn) del mapa
topogrfico 1:50.000 del SGE.
Tras el trabajo de campo, se plante el anlisis.
Para ello elaboramos una tabla donde se caracteri-
zaban las UMscon la informacinde campo y con
otra obtenida en el laboratorio mediante el empleo
del SIG(lO). La informacin de campo fue reela-
T. P., 60, n.O 1,2003
PROPUESTA METODOLGICA PARA UNA PROSPECCIN ARQUEOLGICA SISTEMATICA... 21
a fin de ajustarse al dimetro de las UMs. A par-
tir del MDT se generaron las tres variables des-
tinadas al anlisis:
a) Pendiente: Setuvo en cuenta a partir dela idea
de que, cuanto mayor es la pendiente en una UM,
mayor es su capacidad de perder material arqueo-
lgico, y viceversa.
b) Altitud relativa (en un radio de 1 km): Se tuvo
en cuenta a partir de la idea de que, cuanto ms ele-
vada est una UM en relacin asu entorno, mayor
es su capacidad de perder material y, cuanto menos,
mayor es su capacidad de ganarlo.
c) Capacidad de captacin (en un radio de 1km):
Esta variable est tomada del anlisis hidrolgico
y expresa, para cada celda, la cantidad de celdas que
drenan agua (o material arqueolgico) en ella. Se
tuvo en cuenta a partir de la idea de que, cuanto
mayor sea la capacidad de captacin de una UM,
ms posibilidades tendr de recibir material de
otras, y viceversa.
4.1. Caracterizacin de las zonas prospectadas
Los trabajos de prospeccin se desarrollaron en
cuatro zonas bien diferenciadas en cuanto a las ca-
ractersticas del paisaje (Fig. 3):
Zona 1. Incluye tres reas (B, Fy G). Se locali-
zaen el curso alto del Guadalentn, en el paraje co-
nocido como El Almicern. Domina un paisaje de
amplias vaguadas dedicadas a la agricultura cerea-
lstica. Estos cultivos alternancon grandes manchas
depinarrepobladoy encinar que delatanla inmedia-
ta proximidad de las sierras del Pozo y Cazorla. La
altitud y el abrigo de estas estribaciones determina
un entorno hmedo yprotegidoque contrasta con la
creciente aridez conforme nos internamos en la
depresinbastetana. La explotacin tradicional del
territorio se ha basado en un poblamiento disperso
en el que abundanlos cortijos, algunos de dimensio-
nesconsiderables. Se trata de una zona valiosa
como punto de paso, pues permite acceder al r o r ~
de N de la Hoya de Baza desde el Guadiana Menor
y desde all pasar hacia la ruta del Levante.
Zona 2. Incluye dos reas (A y D). Se encuen-
tra en el curso medio del Guadalentn. El paisaje se
caracteriza por una aridez notablemente mayor que
en la zona anterior. Domina una orografa ms ac-
cidentada, definida por las empinadas laderas que
ha formado el ro excavando su cauce. La actividad
agrcola ha sido tradicionalmente abundante, y ha
tenido que recurrir de modo sistemtico a la cons-
Fig. 3. Localizacin de las zonas de prospeccin.
truccin de aterrazamientos, en buena parte ya
abandonados. Los cultivos dominantes son los
frutales (olivar y almendros) y en menor medida
pequeos sembradosde.cere.al y huertos.La explo-
tacin de estos campos era hasta hace algunas d-
cadasgestionada desde pequeos cortijos. Sus mo-
destas dimensiones contrastan con la entidad de los
cortijos que menudean por los amplios llanos de
secano que circundan el ro. La organizacin de
toda esta actividadse ve condicionada por la reali-
zacin de obras de irrigacinreciente (el canal del
Guadalentn, proyectado a finales del siglo XIX
pero que no entr en servicio hasta la primera d-
cada del XX, y el pantano de la Bolera, concluido
en 1968), a excepcin de puntos destacados donde
surgencias de agua permiten de modo natural una
vegetacin mucho ms abundante.
Zona 3. Incluye dos reas (e y E). Se seleccio-
naron dos reas de muestreo en los Llanos de
Pozo Alcn. stos configuran una extensa plata-
forma caliza, suavemente inclinada hacia el E y
delimitada por la hoz del Guadalentn y el piede-
monte de la Sierra del Pozo. La topografa es sua-
ve, aunque se trata de terrenos muy pedregosos.
Ello les confiere un papel marginal en cuanto a su
capacidad agrcola. Actualmente son zonas dedi-
cadas al olivar y el almendro, aunque tradicional-
mente han sido dedicadas al cultivo de cereales y
la ganadera ovina y caprina. Al igual que en la
zona 1, se hace sentir la cercana de las masas
boscosas de las sierras. Es tambin un espacio
valioso por el paso de caminos histricos y rutas
ganaderas, al ser nica alternativa para salvar el
gran corte topogrfico que supone el ro Guada-
lentn camino de Granada.
T.P., 60, n.O 1,2003
Tab. 2. Unidades de Muestreo no prospectables.
4.2. Anlisis de conjunto
4 3 2
Peso total de cermica
Peso total de teja
1
20000
300001ll'"----------------,
el peso total de cermica un papel inverso (no deja
de ser destacable siendo sta la nica zona pros-
pectadaque incluauna poblacin actual, la peda-
na de Cal).
De un total de 300 unidades de muestreo r l i ~
zadas, nicamente 23 (lo que supone un 7,7%)
ofrecieron conjuntos de material adscribible a po-
ca ibrica o romana. Se ha de destacar que todas
ellas se localizan en las zonas 1 y 4, que son las
nicas en las que reconocimientos ajenos al mues-
treo han detectado la proximidad de sitios arqueo-
lgicos con dichas cronologas. Esto abre la posi-
bilidad de contrastar el carcter de estas
dispersiones como indicadoras de actividad en su
entorno inmediato.
Un aspecto interesante a contrastar con la infor-
macin recogida es lainfluencia del tipo de terre-
no y del uso del suelo en la cantidady variedad de
tems en superficie. Tomando como muestra la to-
talidad de las UMs y valorando todos los usos se
Fig. 4. Pesos totales de cermica y teja moderna por ZOnas
de prospeccin.
10000
ro
E
::s
(/) O
ZONA
0(0%)
4 (4,4 %
8 (13,3 %)
20 (22,2 %)
60 (100 %)
52 (86,7 %)
86 (95,6 %)
70 (77,8 %)
De un total de 300 UMs, 32 se consideraron no
prospectables (Tab. 2). La zona 4 (curso medio del
Guadiana Menor) es la que presenta un mayor n-
mero (con ms del 20% de la muestra), debido a lo
inaccesiblede varias zonas de la vega. En contraste,
en la zona 3 (Llanos de Pozo Alcn) ninguna UM
fue considerada como no prospectable.
En cuanto al volumen total de material recupe-
rado, compararnos el peso total de cermica y teja
por zonas (Fig. 4). Respecto a la primera variable,
destaca con claridad su mayor abundancia en la
zona 4, seguida a distancia parla 1. La zona 2 fue
en contraste la que menor cantidad de cermica en
superficie mostr. El mayorvolumeny peso de los
fragmentos de teja queda reflejado con claridad en
los valores de las zonas 1, 2 Y3. Sin embargo la
zona 4 se desmarca de esta proporcin, mostrando
Zona 4: Incluye tres reas (D3, E4 YE5). Se
trata del curso medio del Guadiana Menor, a la al-
tura de la confluencia con ste del ro Cal y en
las inmediaciones del asentamiento ibrico de
Castellonesde Cal. De las zonas seleccionadas,
es la que presenta una orografa ms accidentada.
Es tambin la que padece un mayor grado de ari-
dez y una mayor incidencia de los procesos ero-
sivos. Existe un fuerte contraste en cuanto a la
actividad agrcola que pueden soportar las zonas
de vega (muy frtiles, con densa vegetacin de
ribera y cultivos de regado) frente a un entamo
fuertemente abarrancado que apenas permite la
subsistencia de plantas arbustivas. Los cultivos de
secano se restringen a las laderas ms suaves y las
escasas superficiesamesetadas. Es un punto de
destacado valor en cuanto a las comunicaciones,
al encontrarse un paso para vadear el ro Cal, lo
que permite continuar el camino por el margen
izquierdo del GuadianaMenor, alcanzando as las
altiplanicies granadinas.
T. P., 60, n.O 1,2003
PROPUESTA METODOLGICA PARA UNA PROSPECCiN ARQUEOLGICA SI8TEMATICA... 23
Tab. 3. Resultado deltest deKolmogorov-Smirnov para comparar los pesos (gr.) de materiales en terrenos agrcolas de vega
y secanos abandonados.
revela, como es bastante previsible, la presencia de
contrastes acentuados. La imagen resulta ms ma-
tizada si analizamos la contraposicin entre pares
de categoras, algo que podemos realizar median-
te pruebas no paramtricas. Por ejemplo, podemos
comparar mediante un test de Kolmogorov-Smir-
nov (K-S en lo sucesivo) la frecuencia de cermi-
ca en terrenos agrcolas de vega y seCanos abando-
nados (Tab. 3).
En cambio, la misma prueba no permite afirmar
la existencia de contrastes entre los terrenos agrco-
las abandonados y los actualmente utilizados con
arado reciente. El mismo resultado ofrece la com-
paracincon terrenos arados compactados o terre-
nos forestales. S que es significativala diferencia,
al menos para el peso total de cermica, entreterre-
nos agrcolas abandonados y zonas de ladera con
vegetacin de pastizal.
Otra serie de comparaciones, realizada entre te-
rrenos forestales y agrcolas actuales (con terreno
arado y compactado) no ofreci diferencias signi-
ficativas. Igualmente se ha trabajado sobre los n-
dices de fragmentacin,constatndose la existen-
ca de diferencasentrelos secanos abandonados y
o 1.4 Km
................--.........--...........-
Pesos
o
1-7
7 -13
13 .. 20
20 - 28
e 28 - 39
_ 39- 54
e 54-79
79 -121
...
Sitio
arqueolgico
r--'- --_._..,
t .__ l
Zona
muestreada
Fig. 5. Peso total de cermicas en la zona 1.
T. P., 60, n.O 1,2003
los terrenos arados de vega fluviaL No se aprecia-
ron diferenciasen cambio respecto a los secanos
con suelo arado o compactado.
4.3 Anlisis por zonas
Zona 1: Es dentro de las reas prospectadas la
que aport un mayor volumende material en super-
ficie (Fig. 5). Supresencia queda polarizada en tres
sectores:
La encrucijada de caminos junto alCortjo del
Talancar (rea F).
La ladera SE del asentamiento ibrico de los
Llanos de la Vela (rea G).
La zona alta en el camino que conduce.al
tijo de la Torre (reaB).
Intentaremos en primer lugar discriminar el po-
sible efecto de la presencia de construcciones mo-
dernas. La densidad de teja se corresponde a gran-
des rasgos con la distribucin general, salvo en dos
puntos clasificados como ibricos o romanos, am-
bosasociados a sitios arqueolgicos detectados al
margen del muestreo. No hay construcciones mo-
dernas o indicio de ellas que puedan explicar las
principales concentraciones de teja.
La prueba de Kruskal-Wallis (K-W en 10 suce-
sivo) no permite afirmar que existan entre reas
diferencias significativas en cuanto a las categoras
mayoritarias o el total de cermica.
Comparando simultneamente todos los usos
del suelo codificados y presentes en la zona 1, la
prueba de K-W permite rechazar la hiptesis de
ausencia de diferencias slo para el peso total de
cermica (Tab. 4).
Tab. 4. Resultado del test de Kruskal-Wallis para comparar
los pesos de materiales valorando simultneamente todos
los usos del suelopresentes en la zona l.
Considereinos ahora el contraste entre zonas
agrcolas compactadas y sueltas: no se alcanza para
ninguna variable el nivel de significacin que per-
mite rechazar la hiptesis nula; no hay contrastes
significativos. Qu ocurre si comparamos en cam-
bio terrenos agrcolas con los de uso forestal? El
T. P., 60, n.O 1,2003
Tab. 5. Resultado del test de Kruskal,..Wallis para compa'-
rar los pesos de materiales en terrenos agrcolas y de uso fo-
restal.
resultado (Tab. 5) muestra una diferencia significa-
tiva en cuanto a la frecuencia de materiales segn
los mencionados usos del suelo, salvo en el caso de
la cermica vidriada.
En relacin con el poblamiento disperso moder-
no, cabe contrastar la presencia de indicios de la
explotacin de su entorno en la forma de
les aportados con el abonado. La dispersin de ce-
rmica esmaltada y vidriada podra ser un indica-
dor de tales prcticas.
En la zona 1se realizaron 14 unidades de mues-
treo calificadas como ibricas y romanas (Fig. 6).
En dos casos parece clara su correspondencia con
el hallazgo de sendos asentamientos rurales roma-
nos fuera del muestreo. Se trata de emplazamientos
en la parte alta de suaves elevaciones con orienta-
ciones S-SO. Por su parte, el material de poca ib-
rica, aunque muy escaso, aparece enUMs prximas
al asentamiento delos Llanos de laVela, pero en zo-
nas topogrficamente disociadas. Esto sugiere, ms
que un efecto "halo" por arrastres desde sitioar-
queolgico, la presencia de actividad fuera del
asentamiento.
Zona 2: Como ya se seal, en este sector se
muestre sobre dos cuadros situados a ambas ribe-
ras del Guadalentn en su curso medio, en las proxi-
midades de Pozo Alcn. En conjunto puede apre-
ciarse que la margen izquierda present el mayor
nmero de puntos no prospectables (5 frente a 3),
aunque el nmero de puntos con resultado negati-
vo es abultado a ambos lados del ro (el 13%de las
UMs se calificaron como no prospectables) (Fig.
7). Observando la densidad global salta a la vista
una asociacin clara entre las dos zonas de mayor
volumeny la proximidad de sendas construcciones
rurales reflejadas enelmapa 1: 10:000.Comoyase
seal, en esta zona se ha de valorar la densidad de
pequeos cortijos a lo largo de las terrazas de lahoz.
El volumen de lateja moderna parece determi-
PROPUESTA METODOLGICA PARA UNA PROSPECCIN ARQUEOLGICASISTEMATICA... 25
Fig. 6. UMs calificadas como ibricas y romanas en la zona 1.
Negativo
* Positivo
...
Sitio
arqueolgico
Zona
muestreada
nante en estas concentraciones. Comparando las
dos reas mediante un test de K-Wslo la variable
peso total de teja muestra un contraste significati-
vo (Tab.6).El resultado en cambio es totalmente
negativo si empleamos la prueba de K-S.
Tab. 6. Resultado del test de Kruskal-Wallis para comparar
los pesos de materiales de las subzonas Ay D (zona 2).
Los tres nicos puntos con resultado positivo en
el rea A parecen claramente asociados a la proxi-
midad de una construccin rural tradicional. La
misma asociacin parece justificar un elevado vo-
lumen de teja en un punto del extrernoNE del rea
D, localizado a unos 30mpor debajo de otra cons-
truccin. Dentro del mismo sector, a media ladera,
sedetecta una pequea nube de puntos con valores
altos de teja, quizs atribuibles a una construccin
desaparecida. Si atendemos al nmero defragmen'-
tos, es la zona con mayor densidad, por lo que es
clara la diferencia con el tipo de depsitos asocia-
dos a las construcciones visibles (de esos 3 puntos
slo 1 muestra un nmero alto de fragmentos, lo
que indica una relacin inversa entre mucho peso
y pocos fragmentos),
En toda la zona es mnima la presencia de cer-
rnicaesmaltada. No parecen asociarse a las o n s ~
trucciones tradicionales, y s alos aportes de abona-
do que desde ellas se realizara a las terrazas de
cultivo. Elvolumen de vidriada es igualmente muy
bajo (un mximo de 3fragmentos) y comoen elcaso
de la esmaltada no se aprecian concentraciones.
Si atendemos a la posible presencia de actividad
en poca ibrica o romana, el resultado fue negativo
enlos dos sectores. La ausencia de materiales diag-
nsticos es total. Como categora genrica, el tor-
no oxidante tiene una presenciareducida (un mxi-
mo de 5 fragmentos por UM) y apenas puede
T. P., 60, n.O 1,2003
o
0.5 1 Km
Pesos
D o
1-7
7 -13
13 - 20
20 - 28
28- 39
e39 -54
e 54-79
79 -121
...
Sitio
arqueolgico
Zona
muestreada
Fig. 7. Peso total (gr.) de cermicas en la zona 2.
proponerse que sta se concentra en la parte ms
bajajunto a la vegay que supresencia no coincide
con las zonas de mayor densidad de tej a.
De modo global, el volumen de material se ve
determinado por las concentraciones de material
latericio moderno y cermica relacionadas con un
sistemade aterrazamientos histricamente reciente
y su red de pequeos cortijos asociada. Podemos
intentar contrastar esta presencia de cermica con
el tipo de terreno. El uso predominante del mismo
son las terrazas de cultivo abandonadas hace varias
dcadas. Existe una diferencia significativa en
cuanto a material en superficie entre stas y el terre-
no actualmente en cultivo? Una Prueba de K-S
ofrece un resultado negativo en todas las categoras
mayoritarias. Esto ocurre si comparamos los terre-
nos agrcolas abandonados tanto con los suelos ara-
dos recientemente como con los sembrados con el
terreno compactado por permanecer en barbecho.
En cambio, si comparamos los terrazgos abandona-
dos con los terrenos ocupados por matorral, reali-
zando la misma prueba obtenemos una diferencia
significativa por lo que respecta al peso total de
cermica en cada tipo deterreno. Esto nos indujo a
T.P., 60,0. 1,2003
comparar globalmente los terrenos de dedicacin
agrcola (tanto pasada como actua1), con las zonas
de matorral. Sin embargo la prueba de contraste
resulta en este caso fallida.
Zona 3: Adiferencia de las dems zonas inter-
venidas, en sta los sectores muestreados no son
contiguos (Fig. 8). Sinembargo corresponden a una
misma unidadtopogrfica y paisajstica.
Aparentemente, destaca una densidad mucho
mayor de material en el reaE,especialmente en la
parte N, quizs en relacin con la mayor presencia
de construcciones actuales. Sin embargo las prue-
bas no paramtricas realizadas (K-S y K-W), no
arrojan niveles de significacin quepermitanafir-
mar la existenciade tal diferencia. En ambos secto-
res se da una estrecha correspondencia entre el vo-
lumen total de material y la presencia de teja
moderna.
En contraste, esta ltima muestra una distribu.,.
cin que excluyelapresenciade cermica vidriada.
No obstante, el nmero de fragmentos de este tipo
de produccin es en ambos sectores muy escaso (en
muchas UMs slo se recogi una pieza). En el rea
PROPUESTA METODOLGICA PARA UNA PROSPECCIN ARQUEOLGICA SISTEMATICA... 27
larecuperacin en varias UMs prximas al antiguo
camino de unapequea concentracin de escorias.
La zona con mayor peso (no hay en total ms de 4
fragmentos por UM) coincide con valores altos de
esmaltada y teja, yen cambio es total en ellas la
ausencia de vidriada y torno oxidante.
Valoremos finalmente las posibles diferencias
en larecuperacin de materiales en funcin del tipo
de terreno prospectado. Se hicieronpruebas de con-
traste segn el uso agrcola suelto o compactado
conlos pesos de la cermica. La prueba de K-S no
ofreceuna respuesta positiva. No hay por tanto di-
ferencias significativas. En cambio, laprueba de K-
W indieael rechazo de la no diferencia para las
variables torno oxidante y peso total de cermica
(Tab.7).
Tab. 7. Resultado del testdeKruskal-Wallisparacomparar
los pesos de materiales enterrenos agrcolas sueltos y com-
pactados.
Fig. 8. Peso total (gr.) de cermicas enlazona 3.
Eserecuperun mayor nmerode fragmentos, pero
totalmente concentrados enel ngulo NOde lazona
(que coincide con el entorno de un cortijo).
En cuanto a la cermica esmaltada, su distribu-
cin en el rea Cno coincide ni con lateja ni sobre
todo con las vidriadas. En el rea E, en cambio, las
diferencias parecen derivar no de una distribucin
diversa sino de una menor frecuencia.
Al igual que ocurre con las vidriadas, las esmal-
tadas aparecen en muy baja proporcin. Ello, uni-
do a los contrastes en cuanto asu distribucin, su-
giere una dispersin (seguramente por labores de
abonado) ms que la presencia de reas de activi-
dad concentrada.
La cermica a torno oxidante en el rea E pare-
ce asociada a un conjunto de construcciones situado
en la parte N. Por su parte, en el rea esu distribu-
cineraespecialmente distintadeJa esmaltada y la
vidriada.
Entre los materiales no cermicos cabe destacar
o 0.4
n ..8Km
Zona 4: Como rasgo general, puede sealarse
que sta es la zona que mostr en el registro del
material una correspondencia ms evidente con las
variaciones topogrficas y de uso del suelo. Dentro
de cada rea se aprecian similares contrastes
en cuanto a la abundancia de cermica en superfi-
cie (Fig.9).Lapruebade K-S sugiere que no haydi-
ferencias significativas en la distribucin de
material entre terrenos agrcolas atendiendo asi su
superficie se encontrsueltayaradaobien compac-
tada.
Parece en cambio significativaaprimera vista la
densidad de restos localizados en las parcelas de
cultivo a lo largo de la vega del Cal, justo por de-
bajo del lmite meridional dela pedana homnima.
En efecto, un test de K-S valorando la diferencia
entre terrenos de secano arados y terrenos agrco-
las de vega, arroja una respuesta positiva para el
volumen total de cermica,.laesmaltaday el torno
oxidante (Tab. 8). No ocurre as para el volumen de
teja y cermica vidriada. El resultado es an mejor
comparando las parcelas de vega con los secanos
con terreno compactado (Tab. 9).EHo es debido
T. P., 60, n.O 1,2003
28 Teresa Chapa Brunet etal.
Pesos
o o
1- 26
27 - 46
47 - 67
68 - 91
92- 121
122 -176
177 - 295
296- 451
....
Sitio
arqueolgico
Zona
muestreada
o
0.5 Km
Fig.9. Peso total (gr.) de cermicas en la zona 4.
Tab. 8. Resultado del test de Kolmogorov-Smimovpara comparar los pesos (gr.) de materiales en terrenos agrcolas suel
tos de secano y agrcolas de vega.
Tab. 9. Resultado del test de Kolmogorov-Smimoy para comparar los pesos (gr.) de materiales enterrenos agrcolas com-
pactados de secano y agrcolas de vega.
T.P., 60, n.O 1,2003
PROPUESTA METODOLGICA PARA UNA PROSPECCIN ARQUEOLGICA SISTEMATICA... 29
seguramente a que las tierras de vega reciben una
labor de arada ms intensiva, lo que aumenta el
contraste en cuanto a la visibilidad.
Se aprecia una continuidad de ese patrn a 10
largo de la ribera derechadel GuadianaMenor justo
ro abajo de la confluencia con el Cal, y de nuevo
siguiendo la zona de olivares un sector con mayor
densidad de hallazgos en la desembocadura del
Barranco Hondo. Este ltimo parece actuar como
"colector" de materiales de arrastre, en parte pro-
cedentes de cotas ms altas.
Resulta evidente una relacin entre el material
recogido y el hbitat actual. Como acaba de verse,
la teja moderna est presente a todo 10 largo de la
zona de vega, pero muy especialmente formando un
"halo" en tomo a la poblacin de CaL Un test de
K-W comparando los tres universos de muestreo
dentro de la zona 4 no permite suscribir tal afirma-
cin, aunque debe consignarse que la variable ms
cercana a alcanzar un nivel de significacin para re-
chazar la no diferencia es precisamente la teja. La
prueba de K-S da igualmente un resultado negati-
vo. La esmaltada sigue un patrn similar yse aso-
cia claramente al reborde SO de Ca1.Lomismo
ocurre con la vidriada.
Encontraste, resulta visualmente clara la corre-
lacin de puntos sin resultado positivo con la zona
escarpada ocupada por pastizales al Ode la pobla-
cinde Cal. Los test de K-S comparando los terre-
nos de vega con los de pastizal-matorral y ladera
ofrecen una clara respuesta positiva (Tab. 10). En
cuanto a los terrenos de vega en la ribera izquierda
del GM (reaD-3) el vaco mostrado se debe a que
se consider como no prospectable.
Una vez filtrado el "ruido" introducido porma-
teriales modernos se desvela la presencia de mate-
rial disperso adscribible a poca ibrica o romana
(Fig. 10). Por lo que se refiere a tipos de produccin
de tradicinibrica, sehan recuperado algunos frag-
mentas aislados de cermicapintada en terrenos de
olivar inmediatos al ro. Tambin se documentaron,
asociadas a cermica de cocina a la salida de Cal,
en un olivar enla ladera del pequeo cerro que do.,.
mina la confluencia del Cal y .el Guadiana Menor.
Estas UMs se sitan a unos 70 m de la carretera.
En cuanto a los materiales romanos, en lavega
se detectandbiles indicios (unfragmento de tgula
y otro de sigillata). Hay que apuntar que algunos
fragmentos de sigillata itlica fueron encontrados
en los niveles ms superficiales del poblado de
Castellonesde Cal, si bien no se recuper ningn
contexto habitacional asignable a esta etapa. En
ambos casos se pone de manifiesto la posible con-
tinuidad del sitio como punto de paso durante esta
etapa (problema histrico tratado en Chapa yMa-
yoral 1998).
En su conjunto, los indicadores de ocupacin
ibrica o romanason mayoritarios en el rea E-S, la
ms prxima al yacimiento de Cal, y se rarifican
en los sectores ms alejados. Cabeproponer que es-
tamos ante una evidencia de laboreo de la vega
durante poca ibrca. Ya los estudios polncos
realizados en el poblado sugirieron la ubcacin en
esta zona de los cultivos de cereales ms exigentes
como el trigo. Especies ms adaptables como la
cebada (ampliamentedocumentada por macrorres-
tos en la excavacin del poblado) ocuparan terre-
nosamesetados ms alejados del ro (Lpez 1984).
De ser vlida esta explicacin para la presencia de
material, han de valorarse las implicaciones que
esta prctca tiene dentro de la estrategia econmica
de un poblado ibrico.
En cuanto a la presencia de cermca ibrica y
romana en los secanos situados a la salida de la
poblacin de Cal, su distribucin topogrfica no
permite atribuir su presencia a arrastres, y s en
cambio a la posible existencia de un pequeo n-
cleo habitado en la orilla opuesta al asentamiento de
Castellones. En cualquier caso no se detectaron
concentraciones destacables de material, atribui-
Tab. 10. Resultado del test de Kolmogorov-Smirnovpara comparar los pesos (gr.) de materiales en terrenos de vega y de
pastizal-matorral y ladera.
T.P., 60, n.O 1, 2003
Negativo
* Positivo
...
Sitio
arqueolgico
Zona
muestreada
0.4 0.8 Km
~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I -
o
Fig. 10. UMscalificadas como ibricas o romanas en la zona 4.
bIes a construcciones de entidad. Puede apuntarse
por ltimo la presencia de una pequea zona con 2
unidades con material ibrico o romano, justo en la
confluencia Cal-Guadiana Menor, y en la que ma-
teriales modernos comola teja eran particulIDmente
escasos.
4.4. Anlisis de las variables topogrficas
Tambin se analizaron, .en relacin a las frecuen-
cias detipos de materiales, las variables topogrfi-
cas obtenidas con el 8IG: pendiente, altitud relati-
va en un entornode 1kmy capacidadde captacin
en el mismo radio.
Con dichas variables intentamos realizar una
clasificacin mediante el mtodo de K-medias, de..
finiendo un total de 17 conglomerados (nmero que
corresponde aproximadamente a laraz cuadradade
la muestra). El resultado, que podemos ejemplificar
con la zona 1, parece mostrar un adecuado reflejo
del aspecto analizado (Fig. 11). Estaforma de agru-
par las UMs abre interesantes posibilidades para la
realizacinde pruebasde contraste enfuncin de las
frecuencias de materiales. Tomemos por ejemplo
dos grupos bien representados en la citada zona 1,
el 1, que se distribuye a lo largo de la vaguada for-
mada por un arroyo, yel 3, que predomina en la
parte elevada prxima al Cortijo del Puntalillo. La
prueba deK-8sealalaausenciade diferencias para
ladistribucin de los pesos de teja y cermicavidria-
da, pero en cambio muestra un nivel de significa-
cin suficiente para indicar una diferencia en los
valores de tomo oxidante y para el peso total de ce..
rmica(Tab. 11). La ampliacinde este modus ope-
randi a todas las zonas y todos los conglomerados
pasaporunaadecuada valoracindel significado de
estos ltimos mediante el anlisis desus centros. Lo
que resulta claro es que este criterio de agrupacin
posibilita un medio de contrastacin homognea y
sistemtica de los resultados de la prospeccinse-
gn la configuracin del terreno.
5. CONCLUSIONES
La prospeccin se evidencia cada vez con mayor
claridad como un eje fundamental de la investiga-
T. P., 60, n. o 1, 2003
PROPUESTA METODOLGICA PARA UNA PROSPECCIN ARQUEOLGICA SISTEMATICA... 31
o
0.4 O.8Km
Fig. 11. Distribucin en la zona 1 de tipos los grupos establecidos mediante el anlisis de conglomerados de K-medias uti-
lizando las variables topogrficas.
Tab. 1L Resultado del test de Kolmogorov-Smirnov para comparar los pesos (gr.) de materiales en los grupos 1 y 3 esta-
bleddos mediante un anlisis de conglomerados de K-medias de las variables topogrficas.
cin y la gestin arqueolgica. En este sentido,
cualquier planteamiento terico precisa de aplica-
ciones prcticas que arbitren las mejores solucio...
nes posibles en trminos de calidad y economa de
tiempo y recursos.
El mtodo empleado en este trabajo ha cubierto
T. P., 60, n. o 1, 2003
32
estos objetivos, proporcionando un procedimiento
de prospeccin que permte reconocer las eviden-
ciasarqueolgicas e integrarlas en su marco espa-
cial yen su proceso tafonmico.
Desde el puntode vista del RAC, este modelo de
prospeccin ha permitido detectar los vestigios de
escasa entidad que habitualmente corren el peligro
de pasar desapercibidos. Esto permite afirmar que
la ocupacin del paisaje en ciertas etapas fue bas-
tante ms extensa de lo que en principio sugera la
prospeccin tradicional, documentndose peque-
os emplazamientos rurales y una dispersin am-
plia de los campos de cultivo dependientes de los
asentamientos principales.
Confiamos en que el debate cientfico y las pro..
gresivasexperimentaciones vayan depurando el
sistema de trabajo propuesto.
AGRADECIMIENTOS
En las prospecciones de 2001 participaron Ana
Cabrera Daz, Noem Calvo Valcarce, SoniaGarca
Rodrguez, Mara de Lara Escribano, Elena Lpez
Romero, David Oliver Femndez, Sebastin Pintos
Blanco, Silvia Rodrguez Rivero, Almudena Sn-
chez Roncero y Sebastin ZofioFemndez. Gran
parte de la investigacin se ha desarrollado en el
Laboratorio de Teledeteccin y Proceso Digital de
Imagen (LA&:rEL) del Departamento de Prehisto-
ria del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tficas. Alfonso Fraguas Bravo colabor con sus
conocimientos informticos en el tratamiento de los
datos del SIG. El trabajo de campo se ha vistoenor-
memente facilitado por la ayuda prestada por D.
Raimundo Jordn, de Huesa, y por la familia Egea,
que regenta el Hotel Grela, en Pozo Alcn.
BmLIOGRAFA
ALLEN, M.J. 1991: "Analysing the landscape: A geogra-
phical approach to archaeological problems". En A. J.
Schofield (ed.): Interpreting artefact scatters: Contri..
butions to ploughzone archaeology. Oxbow. Oxford:
39-57.
ALMAGRO-GORBEA,M.; ALONSO, P.; BENITO, J. E.;
MARTN, A. M. YVALENCIA, J. L. 1997: "Tcnica
estadstica para el control de calidad en prospeccin
arqueolgica". Complutum8: 233-246.
ALMAGRO GORBEA, M. y BENITO, J. E. 1993: "Eva-
luacin de rendimientos y optimizacin de resultados
en prospeccin arqueolgica: El Valle del Tajua". En
T. P., 60, n.O 1, 2003
Teresa Chapa Brunet el al.
Inventarios y cartas arqueolgicas (Soria, 1991). Va-
lladolid: 151-158
ALMAGRO GORBEA,M.; BENITO LPEZ, J. E. Y
MARTNBRAVO,A.M. 1996: "Control de calidad de
resultados en prospeccin arqueolgica". Complutum
7:251-264.
AMADO REINO, X. 1997: "La aplicacin del GPS a la
arqueologa". Trabajos de Prehistoria 54 (l): 155-165.
AMMERMAN, A. J. 1985: "Plow-zoneexperiments in
Calabria, Italy". Joumal ofField Archaeology 12 (1):
33-40.
BAKER, Ch. M. 1978: "The size effect: An explanation of
variability in surface artifact assemblage content".
American Antiquity 43 (2): 288-293.
BARCEL,M.1988. "Sistemas deirrigacinyasentamien-
tos islmicos en los trminos de Huesa, Belerda, Tscar-
Don Pedro y Cuenca (Jan)". Anuario Arqueolgico
de Andaluca. Junta de Andaluca. Sevilla: 59-71.
BARKER, G. 1991: "Approaches to .archaeological sur-
vey". En G. Barkery J. Lloyd (eds.): Romanlandsca-
pes. Archaeological survey in the Mediterranean Re-
gion. Archaeological Monographs ofthe BritishSchool
at Rome, 2. British School at Rome.Londres: 1-9.
BENITO,J. E. 1995..96: "Parmetros de anlisis enproyec-
tos de el valle del Tajua".
Estudios de Prehistoria y Arqueologa Madrileas 10:
153-168.
BENITO, J. E. y SAN MIGUEL MATE, L. C. 1993: "Pa-
rmetros de comparacnen proyectos de prospeccin
arqueolgica". En Inventarios y cartas arqueolgicas
(Soria, 1991): 141-150. Valladolid.
BINTLIFF, J. L.; HOWARD, Ph. y SNODGRASS, A. M.
1999: "The hidden landscape of prehistoric Greece".
JournalofMediterraneanArchaeology12 (2): 139-168.
BINTLIFF, J. L. YSNODGRASS, A. M. 1985: "The Cam-
bridge/Bradford Boeotian Expedition: The first four
years". Journal ofFieldArchaeology 12: 123-161.
BOISMIER, W.A. 1991: "The role of research design in
surface collection: Anexample fromBroom Hill, Brais-
hfield,.Hampshire". En A.J. Schofield (ed.): lnterpre-
ting artefact scatters: Contributions to ploughzone
archaeology. Oxbow. Oxford: 11-25.
BOWDEN, M.C.B.; FORD, S.; GAFFNEY, V.L. y TIN-
GLE, M. 1991: "Sldmming the surface or scraping the
barrel: Afew observations on tbe nature of surfaceand
sub-surface.archaeology". En A.J. Schofield (ed.): In-
terpreting artefact scatters: Contributions to plough-
zone archaeology. Oxbow. Oxford: 107-113.
BROOKES, 1. A.; LEVINE, L. D. YDENNELL, R. W.
1982: "Alluvial sequence in central west lran and im-
plications for archaeological survey". Journal ofField
Archaeology 9 (3): 285-299.
BURILLO MOZOTA, F. y PEA MONNE, J. L. 1984:
"Modificaciones por factores geomorfolgicos en el
tamao y ubicacin de los asentamientos primitivos".
Arqueologa Espacial 1: 91-105.
PROPUESTA METODOLGICA PARA UNA PROSPECCIN ARQUEOLGICA SISTEMATICA... 33
CARRIAZO ARROQUIA, J. de M. 1925. "LaCultura del
Argar en el Alto Guadalquivir. Estacin de Quesada".
Memoria de la Sociedad Espaola de Antropologa,
Etnologay Prehistoria XLI (4): 173-191.
CHAPABRUNET, T. y MAYORAL HERRERA, V.1998:
"Explotacineconrnicay fronteras polticas: Diferen-
cias entre el modelo ibrico yel romano en el lmite
entre la Alta Andaluca y el Sureste". Archivo Espaol
de Arqueologa 71: 63-77.
CHAPABRUNET, T.; VICENT GARCA, J. M.; RODR-
GUEZ ALCALDE, A. L. y URIARTE GONZLEZ,
A. 1998: "Mtodos y tcnicas para un enfoque regional
integrado en Arqueologa: el proyecto sobre elpobla-
miento ibrico en el rea del Guadiana Menor (Jan)".
Arqueologa Espacial 19-20: 105-120.
CHAPA, T.; PEREIRA, J.;MADRIGAL,A. YMAYORAL,
V. 1998. La necrpolis ibrica de Los Castellones de
Cal(Hinojares, Jan). Consejera de Cultura. Junta de
Andaluca. Universidad de Jan. Sevilla.
CHERRY, J. F. 1983: "Frogs roundthe pond:Perspectives
on current archaeological surveyprojects in the Medi-
terraneanregion", EnD.R. KelleryD.W. Rupp (eds.):
Archaeological survey in the Mediterranean area.
BAR International Series 155. Oxford: 375-416.
1984: "Common sense in Mediterranean survey?". Jour-
nal ofFieldArchaeology 11: 117-120.
CLARK, R.H. y SCHOFIELD, AJ. 1991: "By experiment
and calibration: anintegrated approach to archaeology
ofthe ploughsoil". EnA. J.Schofield (ed.): Interpreting
artefact scatters: Contributions to ploughzone ar-
chaeology. Oxhow. Oxford:93-105.
CLARKE, D. L. 1977: "Spatial i,nformation in archaeolo-
gy". En D.L.Clarke (ed.): Spatial archaeology. Me-
thuen. Londres: 1-32.
DE GUIO, A. 1992: '" Archeologia dellacomplessita' e
ca1colatori: Un percorso di sopravvivenza fra teorie del
caos, 'attratori strani' , frattali e... frattaglie del postmo-
derno". En M. Bernardi (ed.): Archeologia del Paesag-
gio. IV Ciclo di Lezioni sulla Ricerca applicata inar-
cheologia. (Siena, 1991). Florencia: 305-389.
- 1995: "Surface and subsurface: Deep ploughing into com-
plexity".. En P. Urbanczyk(ed.): Theory andpractice of
archaeological research. Vol. Il: Acquisition offield
data at multi-strata sites.PolishAcademy of Sciencies.
Varsovia: 329-414
- 1996: "Archeologia della complessita e pattern recogni-
tion di superficie". En E. Maragno (ed.): La ricerca
archeologica di superficie in area padana. Linea.
Stanghella: 275-317.
DEGUIO,A. y CATTANEO,P. 1997: "Dirt roadsto Bren-
dola: Le strade preistorichedi Soastene-Brendola(Vi-
cenza)". Quaderni di Archeologia del Veneto 13: 168-
182.
DUNNELL, R. C. 1992: "The notionsite". En J. Rossignol
y L.A.Wandsnider (eds.): Space, time and archaeolo-
gicallandscapes. PlenumPress. Nueva York: 21-41.
DUNNELL, R. C. y DANCEY, W. S.1983: "The siteless
survey: A regional scale data collection strategy". En
M.B. Schiffer (ed.): Advances in archaeologicalme-
thod and theory, 6.Academic Press. NuevaYork: 267-
287.
ELLWOOD, B. B. 1994: "Anomogram to evaluate timel
cost, grid size,and survey interval for archaeological
investigation". Geoarchaeology 9 (3): 239-241.
FERNNDEZ CHICARRO, C. 1955: "Prospeccin ar-
queolgica en los Trminos de Hinojares yLaGuardia
1". Boletn del Instituto de Estudios Giennenses II (6):
89-99.
- 1996: "Prospeccin arqueolgica en los Trminos de Hi-
nojares y La Guardia I1". Boletndel Instituto de
dios Gienenses lIT (7): 101-117.
FERNNDEZ MARTNEZ, V. 1985: "Las tcnicas de
muestreo en prospeccin arqueolgica". Revista de
Investigacin 9 (3): 7-47.
FERNNDEZ MARTNEZ, V. y LORRIO ALVARADO,
A. 1986: "Relaciones entre datos de superficie y datos
del subsuelo en yacimientos arqueolgicos: un caso
prctico". Arqueologa Espacial 7: 183-198.
FISH, S. A. y KOWALEWSKI, S. A. (eds.) 1990: The ar-
chaeology ofregions. A caseforfull-coverage survey.
Srnithsonian Institution Press. Washington.
FOLEY, R. 1981: "Off-site archaeology: An alternative
approach for the short-sited". En 1. Hodder, G. Isaac y
N. Hammond (eds.): Pattern of the pasto Studies in
honourofDavid Clarke. Cambridge University Press.
Cambridge: 157-183.
GAFFNEY, V. L.; BINTLIFF, J. y SLAPSAK, B. 1991:
"Site formationprocesses and the Hvar SurveyProject,
Yugoslavia". En A.J. Schofield (ed.): Interpreting
tefact scatters: Contributions to ploughzone archaeo-
logy. Oxbow. Oxford59-77.
GALLANT, T.W. 1986: "'Background noise' and site de-
finition: Acontribution to surveyrnethodology".
nal ofFieldArchaeology 13 (4): 403-418.
HASELGROVE, C. 1985: "Inference from ploughsoil ar-
tefact samples". En C.Haselgrove,M. Millett y I. Srnith
(eds.): Archaeologyfrom the ploughsoil. Studies in the
collection and interpretation offieldsurveydata. Uni-
versidad de Sheffield. Sheffield: 7-29.
HASELGROVE, C.;MILLETT, M. y SMITH, I. (eds.)
1985: Archaeologyfrom the ploughsoil. Studies in the
collection and interpretation offieldsurvey data. Uni-
versidad de Sheffield. Sheffield.
RAYES, P.P. 1991: "Models for the distribution ofpottery
around former agricultural settlements".EnA.J. Scho-
field (ed.): Interpreting artefactscatters: Contributions
to ploughzone archaeology. Oxbow.Oxford:81-92.
LPEZ GARCA, P. 1984:"Anlisis polnico".Arqueolo-
ga Espacial 4: 237-239.
MAYORAL, V. 1996: "El hbitat ibrico tardo de Los
Castellones de Ceal. Organizacin del espacioyestruc-
tura socio-econmica". Complutum 7: 225-246.
T. P., 60, n.O 1,2003
MILLETT, M. 1985: "Field survey calibration: a contribu-
tion". En C. Haselgrove, M. Millett y 1. Smith (eds.):
Archaeologyfromthe ploughsoil. Studies in the collec-
tion and interpretation offield survey data. Universi-
dad deSheffield. Sheffield: 31-37.
PEA, J. L.; JULIN, A.; CHUECA; J. yECHEVERRA,
M. T. 1998: "Los estudios geoarqueolgicos enla re-
construccin del paisaje. Su aplicacin en el valle bajo
del ro Huerva {Depresin del Ebro)". Arqueologa
Espacial 19-20: 169-183.
PICAZO, J.y ALBATERCEDOR, J. 1996: "Caracteriza-
cin fsico-qumica de las aguas de la cuenca del ro
Guadiana Menor".IVSimposio sobre el Agua en Anda-
luca (Almera 1996). Vol n. Instituto Tecnolgico
Geominero de Espaa. Madrid: 155-164.
PLOG, S.;PLOG, F. yWAIT, W.1978: "Decision making
in modern surveys". En M.B. Schiffer (ed.): Advances
in Archaeological Method and Theory 1. Academic
Press. Nueva York: 383-421.
READ, D.W.1986: "Samplingprocedures forregional sur-
veys: A problem of representativeness and effective-
ness". Journal of Field Archaeology 13 (4): 477-491.
REDMAN,Ch. L. 1987: "Surfacecollection, sampling, and
research design: Aretrospective". American Antiquity
52 (2): 249-265.
REYNOLDS, P.J. 1989: "Sherd movement in the plough-
zone". British Archaeology 39: 320-322.
RUIZ ZAPATERO, G. YBURILLO MOZOTA, F. 1988:
"Metodologa para la investigacin en arqueologa te-
rritorial". Munibe,suplemento 6: 45-64.
RUIZ ZAPATERO, G. y FERNNDEZ MARTNEZ, V.
M. 1993: "Prospeccin de superficie, tcnicas de mues-
treo yrecogida de informacin". En Inventarios y car-
tas arqeolgicas{Soria, 1991). Valladolid: 87-98.
SAN MIGUELMATE, L. C. 1992: "El planteamiento y el
anlisis del desarrollo dela prospeccin: dos captulos
olvidados en los trabajos de arqueologa territorial".
Trabajos de Prehistoria 49: 35-49.
SCHIFFER, M. B. 1987: Formation processes ofthe ~
chaeological record. University ofNew Mexico Press.
Alburquerque.
SCHIFFER, M. B.; SULLIVAN, A. P. y KLINGER, T. C.
1978: "The design of archaeological surveys". World
Archaeologyl0 (1): 1-28.
SCHOFIELD, A.J. 1991a: "Interpreting artefact scatters:
Anintroduction". EnAJ. Schofield(ed.): Interpreting
T. P., 60, n. o 1, 2003
artefact scatters: Contributions to ploughzone ar-
chaeology. Oxbow. Oxford: 3-8.
SCHOFIELD, A.J. (ed.) 1991b: Interpreting artefactsca-
tters: Contributions to ploughzone archaeology. Ox-
bow. Oxford.
SHENNAN, S. 1992: Arqueologa cuantitativa. Crtica.
Barcelona.
TERRENATO, N. y AMMERMAN, A. J. 1996: "Visibili-
ty and site recovery inthe Cecina Valley Survey, Italy".
Journal ofFieldArchaeology 23 (2):91-109.
THOMAS, D. H. 1975: "Non-site samplinginarchaeolo-
gy: Upthe creekwithouta site?". En Mueller, J.W.{ed.)
Sampling in archaeology: University ofArizona Press.
Tucson: 61-78.
VAN DE VELDE, P. 2001: "An extensive alternative to
intensive survey: Point sampling in the Riu Mannu
Survey Project, Sardinia". Journal of Mediterranean
Archaeology 14 (1): 24-52.
VICENT GARCA, J. M. 1991: "Fundamentos terico-
metodolgicos para un programa de investigacinar-
queo-geogrfica".EnP.Lpez Garca (ed.): El cambio
cultural del IValll milenios a. C. en la comarca noroes-
te de Murcia. CSIC. Madrid: 29-117.
-1998: "Entornos". Arqueologa Espacial 19-20: 165-
168.
VVAA, 1996: Catalogacin del Patrimonio Histrico.
Cuadernos. Instituto Andaluz de PatrimonioHistrico.
Sevilla.
WHALLON, R. 1983: "Methods ofcontroled surface co-
llection inarchaeological survey". En D.R. Keller y
D.W. Rupp (eds.): Archaeological survey in the Medi-
terranean area. BARInternational Series 155. Oxford:
73-83.
WILKINSON, TOJ. 1982: "The definitionof ancient manu-
red zones by means ofextensivesherd-sampling tech-
niques". Journal ofField Archaeology9: 323-333.
1989: "Extensive sherd scatters and land-use intesivi-
ty: sorne recent results". Journal ofFieldArchaeology
16(1): 31-46.
ZAFRA, N.; CASTRO, M. YHORNOS, E 2002: "AR-
QUEOS ylagestindel patrimonio arqueolgico". En
S. Fernndez Cacho (ed): Arqueos. Sistema deInfor-
macin del Patrimonio Arqueolgico de Andalu-
ca. Cuadernos Tcnicos del Instituto Andaluz de
Patrimonio Histrico. Junta de Andaluca. Sevilla:
134-140.
También podría gustarte
- 2.1 Principios de Lucha Contra Incendios CastellanoDocumento57 páginas2.1 Principios de Lucha Contra Incendios Castellanopucelano100Aún no hay calificaciones
- Conceptos UltrasonicosDocumento96 páginasConceptos UltrasonicosSergio MartinezAún no hay calificaciones
- Soldadura de AluminioDocumento4 páginasSoldadura de Aluminiobladymir0% (1)
- Ondas R y LDocumento15 páginasOndas R y LLuisVeramendiOcañaAún no hay calificaciones
- 2 Casos de Estudio para MetrologíaDocumento7 páginas2 Casos de Estudio para MetrologíaEzio AuditoreAún no hay calificaciones
- Instrucción PremilitarDocumento10 páginasInstrucción Premilitarjesus quijadaAún no hay calificaciones
- Innovaciones de Acero - Revista Pesquisa FapespDocumento9 páginasInnovaciones de Acero - Revista Pesquisa FapespKen TunqueAún no hay calificaciones
- Sustrato de Alumnio - EnneDocumento1 páginaSustrato de Alumnio - EnneRicardo MondragonAún no hay calificaciones
- Codigos ASMEDocumento13 páginasCodigos ASMEJose GazabonAún no hay calificaciones
- Seguridad Fisica en Instalaciones Petroleras NFPA 730-2Documento48 páginasSeguridad Fisica en Instalaciones Petroleras NFPA 730-2Davier Rolando Moscoso80% (5)
- Memoria Tecnica SAN BEMBEDocumento32 páginasMemoria Tecnica SAN BEMBEJosé D. MerinoAún no hay calificaciones
- Manual de Supervision en Una Obra de EdificacionDocumento86 páginasManual de Supervision en Una Obra de EdificacionorlazzAún no hay calificaciones
- 1031-Texto Del Artículo-3415-1-10-20171010Documento44 páginas1031-Texto Del Artículo-3415-1-10-20171010AnhonyAún no hay calificaciones
- Acondicionamiento PrimarioDocumento26 páginasAcondicionamiento PrimarioWilliam MathiusAún no hay calificaciones
- Cultivo Del Manzano IV CicloDocumento16 páginasCultivo Del Manzano IV CiclocarlosAún no hay calificaciones
- Articulo Desarrollo Tubo PolinicoDocumento8 páginasArticulo Desarrollo Tubo PolinicoAnthony Joel Carbajal AvalosAún no hay calificaciones
- Montaje y Desmontaje de Acoplamientos CATALOGO SAMIFLEXDocumento16 páginasMontaje y Desmontaje de Acoplamientos CATALOGO SAMIFLEXRicardo PeraltaAún no hay calificaciones
- Acceso Manual Produccion Construccion InvernaderosDocumento31 páginasAcceso Manual Produccion Construccion InvernaderosVictor Medina Cotrina100% (2)
- ANTEPROYECTODocumento77 páginasANTEPROYECTOJoaquin MartinezAún no hay calificaciones
- CatarataDocumento4 páginasCatarataBrenda Cortez TrejoAún no hay calificaciones
- TPMDocumento53 páginasTPMAlejandro100% (2)
- Plan de ContingenciaDocumento53 páginasPlan de ContingenciaSamael C. LinaresAún no hay calificaciones
- PCD Proceso 17-11-7265665 118004002 35876418Documento49 páginasPCD Proceso 17-11-7265665 118004002 35876418lumyospitiaAún no hay calificaciones
- Pruebas de Aceptación, Garantía y Calidad de Los Rayos XDocumento41 páginasPruebas de Aceptación, Garantía y Calidad de Los Rayos XMartin Castillo Yañez100% (1)
- Matriz Requisitos para Solicitar Servicio en CensDocumento35 páginasMatriz Requisitos para Solicitar Servicio en CensAlfredo Jerez100% (1)
- Taller Elect-2 Conductores ElectricosDocumento112 páginasTaller Elect-2 Conductores ElectricosJerson Herrera AlvaradoAún no hay calificaciones
- 2 Tecnología de Los Materiales AutomotricesDocumento9 páginas2 Tecnología de Los Materiales AutomotricesAnibal W. Mayta HanccoAún no hay calificaciones
- Holguras Del CigueñalDocumento6 páginasHolguras Del CigueñalAndres Durango100% (3)
- MANUAL DE MANTENIMIENTO Espejos y PacDocumento2 páginasMANUAL DE MANTENIMIENTO Espejos y Pacjolivasn19Aún no hay calificaciones