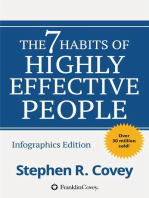Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Texto Cuarto Medio 2014
Texto Cuarto Medio 2014
Cargado por
PEDRO HEVIADerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Texto Cuarto Medio 2014
Texto Cuarto Medio 2014
Cargado por
PEDRO HEVIACopyright:
Formatos disponibles
1
2
Unidad 1
La Filosofa: Introduccin
SUBUNIDAD 1
LA FILOSOFA Y EL SENTIDO DE LA IDA !U"ANA
A#$ENDI%A&ES ES#E$ADO
- DSTNGUEN LAS PREGUNTAS EMPRCAS DE LAS FORMALES Y LAS FLOSFCAS.
- RECONOCEN LAS SMLTUDES Y DFERENCAS ENTRE PREGUNTAS EMPRCAS Y PREGUNTAS
FORMALES.
#$E'UNTAS E"#$I(AS) FO$"ALES Y FILOS*FI(AS
El hombre desde sus albores ha querido dar razn a todo aquello que lo aqueja, para
as tratar de dar un sentido a su vida, es as como le han surgido mltiples preguntas, las cuales
han ido de la mano con el momento histrico que vivan.
Las preguntas se clasifican en tres tipos, los cuales tienen diferentes formas de
responderse:
a) #r+,untas +-.ricas, son aquellas que fundamentan sus conocimientos en la
experiencia. La palabra experiencia etimolgicamente proviene del griego , la que
refiere al hecho de haber sido presenciado, conocido u observado, es decir, apunta a aquello
que se relaciona con la experiencia sensible. (ej. De qu color son hoy los calcetines de
Gonzlez?)
b) #r+,untas for-al+s, son aquellas que remiten a la esencia o forma de las cosas, a lo
que es, sin la necesidad de recurrir a la experiencia, se sustentan en la razn. Estas estn
basadas en reglas y principios. (ejs. Cunto es 2 + 3? Quin es hijo de mis padres y que
no es mi hermano? Cmo se acentan las palabras esdrjulas?)
Las preguntas +-.ricas y las preguntas for-al+s se parecen en que ambas buscan
una sola respuesta correcta, teniendo presente que la nica respuesta correcta puede incluir ms
de una opcin.
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
CLASFCAN PREGUNTAS EN PREGUNTAS EMPRCAS Y PREGUNTAS FORMALES.
A(TIIDAD
Instruccion+s:
$+unido +n .ar+/as) clasifican +n +-.ricas 0 for-al+s las si,ui+nt+s .r+,untas)
s+1alando .ara cada una si la r+s.u+sta +s conocida o d+sconocida:
a) Cundo se fund mi escuela?
b) Puede una persona casada ser soltera?
c) Cuntas sillas hay en mi sala de clases?
d) Llevan acento grfico las palabras sobreesdrjulas?
e) Estn abiertas ahora las ventanas de mi sala de clases?
f) Puede una persona tener el mismo nmero de abuelos que de bisabuelos?
g) Cul es el nmero mnimo de movidas en las cuales podemos dar mate en el ajedrez?
h) Cuntos cromosomas tienen los seres humanos?
i) Hay una tetera de porcelana en rbita alrededor de Saturno?
A(TIIDAD
#ro2l+-a:
La noche anterior a esta clase, cuando dorma un cientfico perverso se introdujo a dormitorio, me
drog; oper mi crneo y extirp mi cerebro, llevndolo a su laboratorio secreto en la Antrtica
donde lo preserva en una vasija con nutrientes adecuados. Mi cerebro est conectado ahora al
computador del Cientfico perverso, quien lo estimula elctricamente para hacerme creer que
estoy en mi clase de filosofa.
13 4T+n,o c+rt+5a d+ 6u+ +st+ 7+c7o no ocurri8 4#or 6u98
:3 4Es .osi2l+ 6u+ +l (i+ntfico .+r;+rso nos +n,a1+ ac+rca d+ nu+stra +<ist+ncia co-o
su/+tos .+nsant+s8
Otras interrogantes que existen son las:
c) #r+,untas Filosficas, y stas son aquellas frente a las cuales existe un rango abierto
de respuestas que son igualmente inteligibles, no se apoyan solamente en la experiencia,
ni en la razn aplicada de reglas. Buscan dar respuesta o sentido al ser del hombre.
Preguntas filosficas son:
- Quin soy yo?
- Qu soy yo?
- Por qu vivo?
3
- Qu es el ser?
- Cmo deberamos actuar?
- Qu son el bien y el mal?
- Cul es el origen de la vida?
Son preguntas que el hombre se hace continuamente, y que la filosofa ha pretendido
dar razn.
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
REFLEXONAN ACERCA DEL SENTDO DE LA VDA HUMANA COMO PREGUNTA FLOSFCA.
SENTIDO DE LA IDA !U"ANA
TE=TO 1
(A$LA (O$DUA3 >SENTIDO Y SIN SENTIDO? @:AA1B
Entre las varias acepciones de "sentido hay una que claramente se aparta de las
dems; segn ella el sentido es la direccin de algo, su orientacin hacia [...] "El camino tiene un
sentido norte-sur. "El trfico de la avenida discurre en dos sentidos". "Caerse de un balcn es
moverse en sentido vertical.
Esa aplicacin de "sentido como "hacia donde, no tiene un "sentido como su
contrario. Lo que se opone a este uso es, ms bien, lo que carece de direccin o de orientacin;
a veces, es lo inmvil literal o metafricamente. Aunque este significado del trmino es antiguo y
muy interesante, no lo consideramos aqu, para volver a ocuparnos del par "sentido-sinsentido.
Las varias acepciones de estos contrarios en el lenguaje ordinario tienen en comn que
se mueven en las proximidades de los trminos "valor y "desvalor, "importante y "carente de
importancia.
A menudo se los puede reemplazar por estos ltimos trminos. Afirmar de una accin que
no tiene sentido muchas veces quiere decir que da lo mismo llevarla a cabo o no, que no cuenta
para [...], o es indiferente. Este uso se conecta con el mencionado antes: "sentido como
direccin, propsito o meta. Lo que posee una direccin hacia un fin posee el carcter de un
movimiento dirigido hacia un logro o resultado. El valor de la actividad o del proceso depende de
que se cumpla su para qu, de que alcance el propsito que los animaba. Lo que carece de
para qu, en cambio, es pobre no slo en resultados finales, sino que carece tambin de
importancia porque no conduce a nada. Es obvio que entre estos varios usos de "sentido y
"sinsentido en el lenguaje de todos los das hay varios desplazamientos semnticos y
contaminaciones de unos significados con otros. Observar sus relaciones internas no autoriza a
sostener que en sus acepciones ordinarias "sentido significa siempre una y la misma cosa.
(arla (ordua. "Sentido y sin sentido. En su Impresiones y Ocurrencias (Ril, Santiago de Chile,
2001).
EALUA(I*N
INST$U((IONES:
En parejas leen el fragmento de "S+ntido 0 sin s+ntido de Carla Cordua y
contestan las preguntas acerca de l. Cada respuesta correcta tiene un valor
de 4 puntos.
#$E'UNTAS:
13 4Cu9 +nti+nd+ Ud3 .or la .ala2ra >sentido?8
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
:3 4Ti+n+ s+ntido la ;ida 7u-ana8
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
D3 4Cui9n l+ da s+ntido a la ;ida8 4#or 6u98
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
Int+,rant+s:
4
TE=TO :
=AIE$ %UBI$I3 >LOS #$OBLE"AS FUNDA"ENTALES DE LA "ETAFSI(A
O((IDENTAL? @.u2licada +n1EEDB
>La BFs6u+da d+l S+r?
Veamos, en primer lugar, el problema que desde antiguo se est buscando siempre.
Claro est; se trata de una antigedad muy relativa; a nosotros dos siglos nos parece una
antigedad minscula; a los griegos que tenan bastante mala memoria de su propia historia, les
pareca un tiempo muy largo. Qu era, pues, lo que se buscaba desde antiguo?
[...] Los pensadores, cualquiera fuese su ndole, trataron en una u otra manera de
averiguar el origen de las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Naturalmente, se entenda
con ello que las cosas nacen alguna vez, duraban un cierto tiempo y, finalmente, desaparecen o
se corrompen. [...] Lo que busca un griego [...] es , es ver y entender, contemplar
aquello que precisamente est ocurriendo en el origen.
Este origen es siempre un movimiento, tomando la palabra en el sentido griego; una
s, un movimiento en el que se van produciendo unas cosas y que en ese movimiento
adquieren algo fundamental: aquello que propiamente les pertenece cuando las contemplamos y
hablamos de ellas.
El primero en haberse planteado la cuestin de esta manera por lo menos, hasta
donde tenemos datos fehacientes- fue Ana<i-andro3 En el nico fragmento que de l se
conserva, Anaximandro nos dice que el "principio de todas las cosas es el , [...] Esta
palabra ha tenido muchas traducciones; de suyo es "lo indefinido?.
[...] De ese algo ndefinido nos dice Anaximandro nacen las cosas que son (s
s ), las cosas que efectivamente son. Ahora bien, por contraposicin a ese ,
aparece una nocin que va a jugar un papel en toda la filosofa griega: las cosas son s,
son algo terminado y delimitado. Las cosas son en s mismas tales como son, son algo
perfectamente limitado, frente a lo indefinido que es su , su principio.
[...] Para #ar-9nid+s las cosas son o no son y no hay ms que ese camino para llegar
a la verdad. Si tomamos las cosas reales, precisamente en tanto que son, como resultado de un
principio, emprenderemos un camino falso. Esta es la tercera va de las que l enumera, de las
cuales las dos ltimas son falsas: una, la de declarar que efectivamente las cosas no son esto
es impensable, dice Parmnides-; otra, decir que unas veces son de una manera y otras veces
de otra; bien entendido aqu est la grave cuestin- que a Parmnides, a mi modo de ver, no
se le ha ocurrido nunca negar que las cosas cambien en el mundo.
[...] Nos dice Parmnides: "Hay dos caminos: el camino del que es y el camino del que
no es. Y es necesario que el ser sea y que el no ser no sea [...] No hay ms que ese camino
para la investigacin: el decir, el pensar, el inteligir que las cosas son [...] Porque efectivamente
es lo mismo inteligencia () y ser ()
[...]El ser ( ) ser no admite dentro de s diferenciacin ninguna Cmo podra ser
esto? Cmo va a tener diferenciacin? Esto implicara que dentro del ser hay un momento de
diversidad y, por tanto, de no-ser. Pero ese ser es ) en s mismo es siempre el mismo.
Yace idntico a s mismo sin movimiento ninguno. Precisamente por ello, Parmnides lo
considera como una esfera () .[...] Parmnides crea que el universo entero es una gran
esfera que no tiene ms carcter que "ser.
LG=I(O
a3 E<.+ri+ncia: del latn +xperienta, es el 7+c7o d+ 7a2+r .r+s+nciado) s+ntido o conocido al,o3
La experiencia es la forma de conoci-i+nto que se produce a partir de estas vivencias u observaciones.
23 Es+ncia: es aquello invariable y permanente que constituye la naturaleza de las cosas. Proviene del
latn essentia. Es lo que hace que una cosa sea lo que es.
c3 For-a: es la esencia necesaria o sustancia de las cosas que tienen materia.
d3 For-al: es lo que pertenece a la esencia sustancia de la cosa, y significa, por lo tanto: esencial,
sustancial, real // lo que pertenece a una relacin generalizable, al orden o a la coordinacin de las partes.
e. #rinci.io: del latn .rinci.Hu-, el .rinci.io es el .ri-+r instant+ d+l s+r d+ al,o3 Se trata, por lo
tanto, del co-i+n5o o inicio3
SUBUNIDAD :
#$OBLE"AS "ETAFSI(OS Y E#ISTE"OL*'I(OS
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO:
CONOCEN E NTERPRETAN LA TEORA DE LAS DEAS DE PLATN.
LA #$E'UNTA "ETAFSI(A
La r+s.u+sta d+ la t+ora d+ las Id+as +n #latn
.TEO$A DE LAS IDEAS EN #LAT*N
Platn distingue dos modos de realidad, una, a la que llama int+li,i2l+,
y otra a la que llama s+nsi2l+. La realidad inteligible, a la que denomina "dea",
tiene las caractersticas de ser inmaterial, eterna, (ingenerada e indestructible,
pues), siendo, por lo tanto, ajena al cambio, y constituye el modelo o arquetipo
de la otra realidad, la sensible, constituida por lo que ordinariamente llamamos
"cosas", y que tiene las caractersticas de ser material, corruptible, (sometida al
5
cambio, esto es, a la generacin y a la destruccin), y que resulta no ser ms
que una copia de la realidad inteligible.
La primera forma de realidad, constituida por las deas, representara el
verdadero ser, mientras que de la segunda forma de realidad, las realidades
materiales o "cosas", hallndose en un constante devenir, nunca podr decirse
de ellas que verdaderamente son. Adems, slo la dea es susceptible de un
verdadero conocimiento o "episteme", mientras que la realidad sensible, las
cosas, slo son susceptibles de opinin o "doxa" ().
EALUA(I*N
INST$U((IONES:
En grupos leen el texto "El mito de la Caverna de Platn, realizan una
interpretacin de l, a travs de una analoga con la realidad y contestan las
preguntas. Cada respuesta correcta tiene un valor de 4 puntos.
TE=TO D
#LAT*N3 >SI"IL DE LA (AE$NA?
Y a continuacin -segu- compara con la siguiente escena el estado en que, con respecto a la
educacin o a la falta de ella, se halla nuestra naturaleza. magina una especie de cavernosa
vivienda subterrnea provista de una larga entrada, abierta a la luz, que se extiende a lo ancho
de toda la caverna y unos hombres que estn en ella desde nios, atados por las piernas y el
cuello de modo que tengan que estarse quietos y mirar nicamente hacia adelante, pues las
ligaduras les impiden volver la cabeza; detrs de ellos, la luz de un fuego que arde algo lejos y
en plano superior, y entre el fuego y los encadenados, un camino situado en alto; y a lo largo del
camino suponte que ha sido construido un tabiquillo parecido a las mamparas que se alzan
entre los titiriteros y el pblico, por encima de las cuales exhiben aquellos sus maravillas.
veo -dijo. callados.
-Qu extraa escena describes -dijo- y qu extraos prisioneros!
-guales que nosotros -dije-, porque, en primer lugar, crees que los que estn as han visto otra
cosa de s mismos o de sus compaeros sino las sombras proyectadas por el fuego sobre la
parte de la caverna que est frente a ellos?
-Cmo -dijo-, si durante toda su vida han sido obligados a mantener inmviles las cabezas?
-Y de los objetos transportados? No habrn visto lo mismo?
-Qu otra cosa van a ver?
-Y, si pudieran hablar los unos con los otros, no piensas que creeran estar refirindose a
aquellas sombras que vean pasar ante ellos?
-Forzosamente.
-Y si la prisin tuviese un eco que viniera de la parte de enfrente? Piensas que, cada vez que
hablara alguno de los que pasaban, creeran ellos que lo que hablaba era otra cosa sino la
sombra que vean pasar?
-No, por Zeus! -dijo.
-Entonces no hay duda -dije yo- de que los tales no tendrn por real ninguna otra cosa ms que
las sombras de los objetos fabricados.
-Es enteramente forzoso -dijo.
-Examina, pues -dije-,qu pasara si fueran liberados de sus cadenas y curados de su ignorancia
y si, conforme a naturaleza, les ocurriera lo siguiente. Cuando uno de ellos fuera desatado y
obligado a levantarse sbitamente y a volver el cuello y a andar y a mirar a la luz y cuando, al
hacer todo esto, sintiera dolor y, por causa de las chiribitas, no fuera capaz de ver aquellos
objetos cuyas sombras vea antes, qu crees que contestara si le dijera alguien que antes no
vea ms que sombras inanes y que es ahora cuando, hallndose ms cerca de la realidad y
vuelto de cara a objetos ms reales, goza de una visin ms verdadera, y si fuera mostrndole
los objetos que pasan y obligndole a contestar a sus preguntas acerca de qu es cada uno de
ellos.? No crees que estara perplejo y que lo que antes haba contemplado le parecera ms
verdadero que lo que entonces se le mostraba?
-Mucho ms -dijo.
-Y, si se le obligara a fijar su vista en la luz misma no crees que le doleran los ojos y que se
escapara volvindose hacia aquellos objetos que puede contemplar, y que considerara que
stos son realmente ms claros que los que le muestran?
-As es -dijo.
-Y, si se lo llevaran de all a la fuerza -dije-, obligndole a recorrer la spera y escarpada subida,
y no le dejaran antes de haberle arrastrado hasta la luz del sol, no crees que sufrira y llevara
a mal el ser arrastrado y, una vez llegado a la luz, tendra los ojos tan llenos de ella que no sera
capaz de ver ni una sola de las cosas a las que ahora llamamos verdaderas?
-No, no sera capaz -dijo-, al menos por el momento.
-Necesitara acostumbrarse, creo yo, para poder llegar a ver las cosas de arriba. Lo que vera
ms fcilmente seran, ante todo, las sombras; luego, las imgenes de hombres y de otros
objetos reflejados en las aguas, y ms tarde, los cuerpos mismos. Y despus de esto le sera
ms fcil el contemplar de noche las cosas del cielo y el cielo mismo, fijando su vista en la luz de
las estrellas y la luna, que el ver de da el sol y lo que le es propio.
-Cmo no?
-Y por ltimo, creo yo, sera el sol, pero no sus imgenes reflejadas en las aguas ni en otro lugar
ajeno a l, sino el propio sol en su propio dominio y tal cual es en s mismo, lo que l estara en
condiciones de mirar y contemplar.
-Necesariamente -dijo.
-Y, despus de esto, colegira ya con respecto al sol que es l quien produce las estaciones y
los aos y gobierna todo lo de la regin visible y es, en cierto modo, el autor de todas aquellas
cosas que ellos vean.
-Es evidente -dijo- que despus de aquello vendra a pensar en eso otro. -Y qu! Cuando se
acordara de su anterior habitacin y de la ciencia de all y de sus antiguos compaeros de
crcel, no crees que se considerara feliz por haber cambiado y que les compadecera a ellos?
-Efectivamente.
-Y, si hubiese habido entre ellos algunos honores o alabanzas o recompensas que concedieran
los unos a aquellos otros que, por discernir con mayor penetracin las sombras que pasaban y
acordarse mejor de cules de entre ellas eran las que solan pasar delante o detrs junto con
otras, fuesen ms capaces que nadie de profetizar, basados en ello, lo que iba a suceder,
crees que sentira aqul nostalgia de estas cosas o que envidiara a quienes gozaran de
honores y poderes entre aquellos, o bien que le ocurrira lo de Homero, es decir, que preferira
decididamente ser siervo en el campo de cualquier labrador sin caudal o sufrir cualquier otro
destino antes que vivir en aquel mundo de lo opinable?
-Eso es lo que creo yo -dijo-:que preferira cualquier otro destino antes que aquella vida.
-Ahora fjate en esto -dije-: si, vuelto el tal all abajo, ocupase de nuevo el mismo asiento, no
6
crees que se le llenaran los ojos de tinieblas como a quien deja sbitamente la luz del sol?
-Ciertamente -dijo.
-Y, si tuviese que competir de nuevo con los que haban permanecido constantemente
encadenados, opinando acerca de las sombras aquellas que, por no habrsele asentado
todava los ojos, ve con dificultad -y no sera muy corto el tiempo que necesitara para
acostumbrarse-, no dara que rer y no se dira de l que, por haber subido arriba, ha vuelto
con los ojos estropeados, y que no vale la pena ni aun de intentar una semejante ascensin? Y
no mataran, si encontraban manera de echarle mano y matarle, a quien intentara desatarles y
hacerles subir?
-Claro que sdijo.
-Pues bien -dije-, esta imagen hay que aplicarla toda ella, oh, amigo Glaucn!, a lo que se ha
dicho antes; hay que comparar la regin revelada por medio de la vista con la vivienda-prisin y
la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol. En cuanto a la subida al mundo de arriba y
a la contemplacin de las cosas de ste, si las comparas con la ascensin del alma hasta la
regin inteligible no errars con respecto a mi vislumbre, que es lo que t deseas conocer y que
slo la divinidad sabe si por acaso est en lo cierto. En fin, he aqu lo que a m me parece: en el
mundo inteligible lo ltimo que se percibe, y con trabajo, es la idea del bien pero, una vez
percibida, hay que colegir que ella es la causa de todo lo recto y lo bello que hay en todas las
cosas; que, mientras en el mundo visible ha engendrado la luz y al soberano de sta, en el
inteligible es ella la soberana y productora de verdad y conocimiento, y que tiene por fuerza que
verla quien quiera proceder correctamente en su vida pblica o privada.
LG=I(O
a3 Id+a: La idea constituye ser de las cosas, su esencia. Una idea designa el conjunto de caracteres que
constituye una cosa; es como el contenido de su definicin. //Se trata de una imagen o representacin
mental de un objeto.
b. Id+al: aquello que no es real sino que se encuentra solamente en la mente.
c. A.ari+ncia: aspecto exterior de una persona o cosa.
d. O.inin: La "opinin" o "doxa" es el ttulo que da Platn a una de las formas de conocimiento. Este
conocimiento se fundamenta en la percepcin, se refiere al Mundo Sensible, es decir a las cosas espacio-
temporales, a las entidades corporales, y, en la escala de los conocimientos, es el gnero de conocimiento
inferior.
Arquetipo: del griego, , "fuente", "principio" u "origen", y , typos, "impresin" o "modelo",
es el patrn
#$E'UNTAS:
aB 4D+ 6u9 +s la ca;+rna una analo,a +n +l caso d+ los s+r+s
7u-anos8I
2B 4A 6u9 corr+s.ond+n +n nu+stras ;idas las so-2ras +n +l fondo
d+ la ca;+rna8I
cB 4Cu9 r+.r+s+nta la fu+nt+ d+ la lu5 6u+ .ro0+cta las so-2ras +n +l
fondo d+ la ca;+rna8
dB 4Cu9 r+.r+s+ntan las cad+nas8
@EN UN INFO$"E #$ESENTAN SUS (ON(LUSIONES Y $EALI%AN UNA
#O$TADA $ELA(IONADA (ON SU T$ABA&OB
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO:
CONOCEN LOS PRNCPOS Y FORMULACN DE LA METAFSCA ARSTOTLCA.
LA #$E'UNTA "ETAFSI(A
La r+s.u+sta d+l ca-2io +n Aristt+l+s
Para Aristteles, al igual que para Platn, y que para toda la tradicin filosfica griega
desde el nacimiento del pensamiento racional, el conocimiento verdadero debe ser conocimiento
de esencias, no de apariencias. Esto significa que el conocimiento slo puede serlo de aquello
que es universal y que es permanente.
Sin embargo, a diferencia de Platn, Aristteles propone a la informacin sensible como
punto de partida del conocimiento: "nada hay en nuestro conocimiento que antes no haya pasado
por nuestros sentidos. Es ms, para Aristteles aquello que realmente existe son los objetos
particulares y concretos, es decir las substancias.
EL !ILE"O$FIS"O.
Para Aristteles cada individuo concreto (substancia), est compuesto de -at+ria y
for-a, (son principios constitutivos, coprincipios, ya que son perfectamente complementarios y
en los seres naturales inseparables uno del otro).
La for-a corresponde a la Id+a platnica: es la esencia de la cosa, la substancia
segunda, la especie y el gnero y es eterna, es la estructura permanente, universal, repetida en
todos los individuos de una misma especie o clase y no existe sino en la materia. No hay formas
separadas fuera de los individuos.
La -at+ria es aquello de lo que est hecho la cosa y que puede distinguirla de otras de
su misma clase. Por ejemplo, en una silla la materia es la madera.
Materia y forma son eternas, pero no existen independientemente, sino nicamente en
el compuesto de ambas.
Segn Aristteles, en todo movimiento algo cambia y algo permanece. Cambia la for-a
y permanece la -at+ria
EL (A"BIO.
Para Parmnides del noJs+r no puede resultar el s+r, lo cual negara la existencia del
cambio. Sin embargo, para Aristteles hay dos maneras de noJs+r, la Absoluta, en donde la
mesa no es hombre y no puede serlo; y la Relativa, en donde la semilla no es rbol, pero si lo es
en sentido potencial.
El cambio para Aristteles es el paso de la .ot+ncia (s, la capacidad pasiva de
posiblemente llegar a ser algo.) al acto . En la semilla hay un substracto material que
7
permanece, que an no tiene la forma de rbol pero que puede llegar a tenerla, es rbol en
potencia. Cuando la tenga se habr actualizado la materia en una nueva forma. El ser en acto no
procede del no-ser, sino del ser en potencia.
Hay distintas clases de cambios:
a. (a-2io sustancial o +ntitati;o, es aquel en que una cosa deja de ser la entidad que era
para transformarse en otra distinta, cambiando la forma y permaneciendo la materia o substrato,
por ejemplo, semilla-rbol, ser vivo-cadver.
b. (a-2io accid+ntal, cuando lo que cambia son aspectos no esenciales (accidentes) y lo que
permanece es la sustancia. Ej: cuantitativo, cualitativo o alteracin, local o traslacin
(movimiento).
LAS (AUSAS
Para Aristteles el movimiento se explica a travs de las causas.
Aristteles distingue 2 tipos de causas: las causas intrinsecas y extrnsecas. Las causas
intrns+cas son aquellas que se encuentran en el propio ser, es decir, a material y la formal. Las
causas +<trns+cas, en cambio, son aquellas que intervienen desde fuera, es decir, la eficiente
o agente y la final.
La causa -at+rial es aquello de lo que algo se hace; la causa for-al, lo que hace que
algo sea lo que es; la causa +fici+nt+ o a,+nt+ lo que hace lo hecho, y la causa final el objetivo
o fin que persigue el agente con su accin.
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO:
CONOCEN Y ANALZAN LOS PRNCPOS Y FORMULACN DE LA METAFSCA ARSTOTLCA.
A(TIIDAD
$+unidos +n .ar+/as d+sarroll+ las si,ui+nt+s .r+,untas:
13J D+ tr+s +/+-.los d+ una su2stancia) s+1alando cuKl +s su for-a 0 su -at+ria3
Su2stancia "at+ria For-a
:3J S+1al+ : dif+r+ncias +ntr+ -at+ria 0 for-a
"ATE$IA FO$"A
DIFE$EN(IAS
D3J D+fina +l noJs+r a2soluto 0 +l noJs+r r+lati;o
L3J S+1al+ D +/+-.los d+ (a-2io sustancial 0 d+ ca-2io accid+ntal
(a-2io Sustancial
(a-2io Accid+ntal
M3J Id+ntifi6u+ las causas 6u+ ti+n+ al fa2ricar una silla:
(ausa -at+rial
(ausa For-al
(ausa +fici+nt+
(ausa Final
N3J Id+ntifi6u+ 0 s+1al+ : dif+r+ncias +ntr+ los .+nsa-i+ntos d+ Aristt+l+s 0 #latn
A$IST*TELES #LAT*N
8
DIFE$EN(IAS
SE"E&AN%AS
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
COMPRENDEN POR QU EN REFLEXONES TANTO METAFSCAS COMO RELGOSAS NO
PODEMOS ARGUMENTAR SOLAMENTE SOBRE LA BASE DE DESCUBRMENTOS CENTFCOS.
LA $ES#UESTA DE LA E=ISTEN(IA DE DIOS EN SAN ANSEL"O
#$UEBAS DE LA E=ISTEN(IA DE DIOS
En el Monologin San Anselmo expone tres argumentos cuyo punto de partida es el
hecho de la existencia de una pluralidad de seres finitos, dotados de perfecciones desiguales,
entre cuyos grados puede establecerse un orden jerrquico ascendente.
Es un procedimiento a posteriori, que parte de la existencia real de seres desigualmente
perfectos, siguiendo una lnea de perfeccin.
1O Las cosas son 2u+nas @"onolo,in (a.3 IB
Por los sentidos y por la razn vemos que hay en el mundo una multitud de cosas
buenas. Pero vemos tambin que esas cosas no son igualmente buenas, sino que hay en ellas
una gran variedad y una gradacin de bienes mayores o menores, es decir, ms o menos
perfectos.
Sabemos que todo tiene una causa y podemos preguntarnos cul es la de la bondad
de las cosas y, a la vez, de la diversidad de sus grados. No puede haber una causa particular
para cada ser, sino una causa nica y universal, porque el mismo hecho de poseer la perfeccin
de manera imperfecta, indica que esa cosa no la posee por esencia, sino por participacin en
diversos grados de una bondad absoluta, que existe fuera de las cosas. As, los seres son ms
o menos buenos por relacin a la bondad que es perfecta por esencia. Todos los seres buenos
participan de esa bondad, sin que ella participe de la bondad de ninguno.
Pero ese bien sumo debe ser infinitamente grande. Todas las cosas son buenas por l,
y solamente l es bueno por s mismo. Todas las cosas son buenas por un mismo bien.
:P El s+r d+ las cosas r+cla-a causas @"onolo,in (a.3IIIB
Existen los seres. Pero todo cuanto existe tiene una causa. Porque todo cuanto existe,
o existe por alguna otra cosa o por nada. Por la nada, nada puede existir, luego todo cuanto
existe, existe por alguna otra cosa.
Ahora bien, esas causas pueden ser una o muchas. Una para todas las cosas y una
para cada una, de suerte que cada cosa exista por s misma. Si son muchas las causas, o bien
todas se refieren a una misma causa, o unas dependen mutuamente de otras. Pero esto
segundo es irracional. Por lo tanto, todas cuantas cosas existen, existen por una sola causa, y
sta existe por s misma. Pero aquello que es por s mismo, es el mximo ser entre todos los
seres. Por lo tanto es Dios.
DP #or la /+rar6ua d+ los ,rados d+ .+rf+ccin 6u+ +<ist+n +n los s+r+s
Cualquiera que contemple la naturaleza, aprecia inmediatamente que hay en ella un
conjunto de seres que difieren entre s por su grado de perfeccin. Un caballo es ms perfecto
que un rbol, y un hombre ms que un caballo. Pues bien, esta escala no puede ser infinita, sino
que es necesario que se cierre, llegando a un grado supremo que no tenga otro superior encima
de s. Por lo tanto, es necesario llegar a una naturaleza que sea superior a todas las dems, y a
la cual se ordenen todas las inferiores.
Ahora bien, esa naturaleza, si son muchas e iguales, o bien son iguales por alguna
esencia comn a todas, pues esencia es lo mismo que naturaleza. Pero, si lo tienen de comn lo
tienen por otra naturaleza, distinta de su esencia y superior a ellas, en ese caso esa naturaleza
es ms perfecta que las naturalezas que de ella reciben su perfeccin.
#$UEBA E=ISTEN(IA DE DIOS
TE=TO L
9
SAN ANSEL"O3 >#$OSLO'I*N?
(A#ITULO II3 >Cu+ Dios +<ist+ ;+rdad+ra-+nt+?
Seor. Tu que me das la inteligencia de la fe, dame cuanto sepas que es necesario para que
entienda que existes, como lo creemos, y que eres lo que creemos; creemos ciertamente que T
eres algo mayor que lo cual nada puede pensarse. Y si por ventura, no existe una tal
naturaleza, puesto que el insensato dijo en su corazn: No existe Dios? Ms el propio insensato,
cuando oye esto mismo que yo digo: "algo mayor que lo cual nada puede pensarse, entiende lo
que oye; y lo que entiende est en su entendimiento, aunque no entienda que aquello exista
realmente. Una cosa es, pues, que la cosa est en su entendimiento, y otra entender que la cosa
existe en la realidad. Pues, cuando el pintor piensa lo que ha de hacer, lo tiene ciertamente en el
entendimiento, pero no entiende que exista todava en la realidad lo que todava no hizo. Sin
embargo, cuando ya lo pint, no slo lo tiene en el entendimiento, sino que tambin entiende
que existe en la realidad, porque ya lo hizo. El insensato debe convencerse, pues de que existe,
al menos en el entendimiento, algo mayor que lo cual nada puede pensarse, porque cuando oye
esto, lo entiende, y lo que se entiende existe en el entendimiento. Y, en verdad, aquello mayor
que lo cual nada puede pensarse, no puede existir slo en el entendimiento. Pues si slo existe
en el entendimiento puede pensarse algo que exista tambin en la realidad, lo cual es mayor.
Por consiguiente, si aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, existe slo en el
entendimiento, aquello mayor que lo cual nada puede pensarse es lo mismo que aquello mayor
que lo cual puede pensarse algo. Pero esto ciertamente no puede ser. Existe, por tanto, fuera
de toda duda, algo mayor que lo cual nada puede pensarse, tanto en el entendimiento como en
la realidad.
LA #$E'UNTA E#ISTE"OL*'I(A
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
CONOCEN EL EMPRSMO DE LOCKE.
LA $ES#UESTA DEL E"#I$IS"O EN LO(QE
El empirismo es una corriente filosfica que surgi en nglaterra en el siglo XV y que se
extiende durante el siglo XV y cuyos mximos representantes son J. Locke (1632-1704), J.
Berkeley (1685-1753) y D. Hume (1711-1776).
La teora empirista postula que el conocimiento se funda en la experiencia sensorial y
las ciencias naturales que en ella se apoyan son el principal mtodo para conocer el mundo. El
empirismo tiene sus races histricas en Aristteles.
EALUA(I*N
INST$U((IONES:
En grupos leen el texto seleccionado "Ensa0o so2r+ +l +nt+ndi-i+nto
7u-ano de John Locke y contestan las preguntas. Cada respuesta correcta
tiene un valor de 4 puntos.
TE=TO M
&O!N LO(QE3 >ENSAYO SOB$E EL ENTENDI"IENTO !U"ANO? @1NEAB
S+ccin A
E.stola al l+ctor)
Pongo aqu en tus manos lo que ha sido la entretencin de algunas de mis horas ociosas y
graves. Si te tocara en suerte entretener algunas de las tuyas con este tratado y si obtuvieres de
su lectura slo la mitad del placer que me caus escribirlo, tendrs por tan bien gastado tu
dinero como yo mis desvelos [...] poco sabe del entendimiento quien ignora que no solo es la
ms elevada facultad del alma, sino tambin aquella cuyo ejercicio entrega mayor y ms
constante placer. Porque su bsqueda de la verdad es una especie de cacera, en la cual el
perseguir a la presa es ya buena parte de la entretencin. Cada paso que da la mente en su
marcha hacia el conocimiento, le descubre algo que no es slo nuevo sino que adems es, al
menos por algunos momentos, lo mejor.
Porque el entendimiento es como el ojo, el cual juzga de los objetos slo por su propio mirar. Se
alegra con cuanto descubre y no se apena por lo que se le escapa, puesto que lo desconoce.
As son las cosas para quien se ha logrado erguirse a s mismo por encima de la caridad y no
vivir de ocioso, con las opiniones mendigadas a otros. Cuando tal persona pone a trabajar su
propio pensamiento para buscar y seguir a la verdad, no dejar de sentir el placer del cazador,
cualquiera sea la presa que logre. Cada momento de esfuerzo premia su empeo con algn
deleite y no tiene razones para considerar malgastado su tiempo, aun cuando no pueda jactarse
de haber cazado una presa de importancia.
Tal es, lector, la entretencin de los autores cuando dan alas a sus propios pensamientos para
10
verterlos por escrito. No envidies su placer, puesto que ellos te ofrecen otro equivalente, siempre
y cuando emplees en su lectura tus propios pensamientos. A ellos, si son realmente tuyos, es
que me dirijo. Pero si tus pensamientos son prestados de otro, poco me importa cules sean [...]
No vale la pena interesarse en lo que dice o piensa, quien slo dice o piensa lo que otro le
manda.
Hay objetos que es preciso examinar por todos lados. Cuando se trata de una nocin novedosa,
como son algunas de stas para m (o cuando la nocin se desva del camino habitual, como
temo pueda parecerles a otros que sea aqu el caso), una sola mirada no basta. Ni para
franquearle la entrada en todos los entendimientos, ni para fijarla all con una impresin clara y
duradera [...] pocos habr, creo, que no hayan observado en s mismos o en otros que, aquello
que expresado de un modo resultaba muy oscuro, expresado de otro modo resultaba muy claro e
inteligible[...] no todo halaga por igual a la imaginacin de distintas personas. Nuestros
entendimientos son tan distintos como nuestros paladares. Quien crea que la misma verdad,
aderezada de un mismo modo, ser disfrutada por todos, es como quien supone que se puede
dar por igual en el gusto a todos con un mismo plato. La vianda podr ser la misma y el alimento
bueno. Sin embargo, no todos podrn aceptarlo con esos condimentos. Y tendr que ser
aderezada de manera distinta si ha de ser aceptable para quienes sean de fuerte constitucin.
[...] mi propsito al publicar este Tratado es el de ser lo ms til que pueda. Esto hace necesario
que cuanto tengo que decir sea dicho de manera tan fcil que sea inteligible para una clase tan
grande de lectores como me sea posible. Prefiero, con mucho, que quienes estn
acostumbrados al pensamiento especulativo y sean perspicaces se quejen del tedio de algunas
partes de mi obra antes que alguien, que est poco acostumbrado a la especulacin abstracta o
que tenga nociones distintas de las mas, no me comprenda.
[...] A la repblica del conocimiento no le faltan en estos tiempos mos sus grandes arquitectos,
cuyos diseos al hacer avanzar a la ciencia, dejarn monumentos duraderos a la posteridad.
Pero no todos pueden esperar ser un Boyle o un Sydenham. En una poca que produce
maestros del calibre de Huygens, el incomparable Sr. Newton y otros de su talla, es ambicin
suficiente el ser utilizado como un pen que limpia un poco el suelo y remueve la basura que
yace en el camino del conocimiento [...]
S+ccin B
Li2ro I3 D+ las nocion+s innatas) (a.tulo I) Introduccin
R 1. La inestigacin acerca del entendimiento es agradable y !til. Puesto que el
entendimiento es lo que sita al hombre por encima del resto de los seres sensibles y le concede
todas las ventajas y potestad que tiene sobre ellos. El es ciertamente un asunto que hasta por su
dignidad amerita el trabajo de ser investigado. El entendimiento, como el ojo, en tanto nos
permite ver y percibir todas las dems cosas, no se advierte a s mismo. Es necesario destreza y
esfuerzo para ponerlo a distancia y convertirlo en su propio objeto. No importan las dificultades
que ofrezca esta investigacin. Tampoco importa qu es aquello que nos tiene tan en la
oscuridad a nosotros mismos. Toda la luz que podamos derramar sobre nuestras propias
mentes y todo el trato que podamos establecer con nuestro propio entendimiento, no slo ser
muy agradable, sino que nos acarrear grandes ventajas para el gobierno de nuestro
pensamiento en la bsqueda de las dems cosas.
R :. "l dise#o3 Mi propsito es investigar los orgenes, la certidumbre y el alcance del
entendimiento humano, junto con los fundamentos y grados de las creencias, opiniones y
asentimientos. No discutir en detalle las consideraciones fsicas de la mente, ni me ocupar en
examinar en qu puede consistir su esencia, o por qu movimientos de nuestros espritus o
alteraciones de nuestros cuerpos llegamos a tener sensaciones en nuestros rganos, o ideas en
nuestros entendimientos, ni tampoco, si en su formacin, esas ideas, algunas o todas, dependen
o no de la materia [...]
R D3 "l m$todo3 Merece la pena, pues, averiguar los lmites entre la opinin y el conocimiento, y
examinar, tocante a las cosas de las cuales no tenemos un conocimiento cierto, por qu medidas
debemos regular nuestro asentimiento y moderar nuestras convicciones. Para este fin me
ajustar al siguiente mtodo: Primero, investigar el origen de esas ideas, nociones o como
quieran llamarse, que una persona puede advertir y de las cuales es consciente que tiene en su
mente, y de la manera cmo el entendimiento llega a hacerse con ellas. Segundo, intentar
mostrar qu conocimiento obtiene por esas ideas el entendimiento, y cul es su grado de
certidumbre, su evidencia y su alcance [...]
R %. &uestras capacidades son las adecuadas a nuestro estado y a nuestros intereses. [...]
los hombres encontrarn suficiente materia para ocupar sus cabezas y para emplear sus manos
con variedad, gusto y satisfaccin, si no se ponen en osado conflicto con su propia constitucin y
desperdician los beneficios de que sus manos estn llenas, porque no son lo bastante grandes
para asirlo todo. No tendremos motivo para dolernos de la estrechez de nuestras mentes, a
condicin de dedicarlas a aquello que puede sernos til, porque de eso son en extremo capaces.
Sera una displicencia tan imperdonable como pueril, el desestimar las ventajas que nos ofrece
nuestro conocimiento y descuidar el mejorarlo con vista a los fines para los cuales nos fue dado,
slo porque hay algunas cosas que estn fuera de su alcance. No sera excusa vlida la de un
criado perezoso y terco, alegar que le haca falta la luz del sol para negarse a cumplir con sus
tareas a la luz de una vela. La vela que en nosotros brilla lo hace con intensidad suficiente para
todas nuestras necesidades. Los descubrimientos que su luz nos permita deben satisfacernos.
Sabremos emplear de buena manera nuestros entendimientos, cuando nos ocupemos de todos
los objetos de la manera y en la proporcin en que se acomoden a nuestras facultades... sin
exigir perentoria o destempladamente una demostracin, ni tampoco certeza, all donde slo
podemos aspirar a la mera probabilidad [...] Si fueramos a descreerlo todo, slo porque no
podemos conocerlo todo con certeza, obraramos tan neciamente como un hombre que tan slo
porque carece de alas para volar, no quisiera usar sus piernas, permaneciera sentado y
pereciera.
R S3 Lo que mienta la palabra 'idea(. [...] antes de continuar [...] debo excusarme por mi uso
tan frecuente de la palabra "idea. Este es el trmino que, segn creo, sirve mejor para significar
aquello que es el objeto del entendimiento cuando una persona piensa. Lo he usado para
expresar lo que tambin se entiende por [...] nocin, especie, y todo aquello de lo cual puede
ocuparse la mente cuando piensa. No he podido evitar el uso frecuente de dicho trmino...
Supongo que se me conceder sin dificultad que hay tales ideas en la mente de los seres
humanos. Todos tienen conciencia de ellas en s mismos. Y, por otra parte, las palabras y los
actos de los dems muestran satisfactoriamente que estn en sus mentes. Nuestra primera
investigacin ser, pues, preguntar cmo entran las ideas en la mente.
S+ccin (
Li2ro II3 D+ las id+as) (a.tulo I3 D+ las id+as +n ,+n+ral 0 d+ su ori,+n
R ). La idea es el ob*eto del acto de pensar. Todas las personas son conscientes de que
piensan. Aquello en que se ocupa su mente mientras est pensando son las ideas que estn all.
No hay duda de que los seres humanos tienen en su mente varias ideas, tales como las
11
expresadas por las palabras lancura, dureza, dulzura, pensamiento, mo!imiento, "omre,
ele#ante, ej$rcito, eriedad y muchas otras. Resulta, entonces, que lo primero que debe
averiguarse es cmo llegan a tenerlas. Ya s que muchos creen que tenemos ideas innatas y
que ciertos caracteres originarios estn impresos en la mente desde el primer momento de su
ser. Esta opinin ha sido ya examinada con detenimiento y descartada en el Libro de este
Tratado. Pero esa refutacin ser mucho ms fcilmente admitida una vez que se haya
mostrado de dnde realmente puede tomar el entendimiento todas las ideas que tiene. Y
tambin por qu vas y grados pueden penetrar en la mente, para lo cual invocar la observacin
y la experiencia de todos.
R :3 +odas las ideas ienen de la sensacin o de la reflexin. Supongamos, entonces, que la
mente sea, como se dice, un papel en blanco, limpio de toda inscripcin y sin ninguna idea.
Cmo llega a tenerlas? De dnde se hace la mente de ese prodigioso cmulo, que la activa e
ilimitada imaginacin de los seres humanos ha pintado en ella, en una variedad casi infinita? De
dnde saca todo ese material de la razn y del conocimiento? A esto contesto con una sola
palabra, de la experiencia. He all el fundamento de todo nuestro saber, y de all es de donde en
ltima instancia ste deriva. Nuestra observacin de los objetos sensibles externos, o acerca de
las operaciones internas de nuestra mente que percibimos, y sobre las cuales reflexionamos
nosotros mismos es lo que provee a nuestro entendimiento de todos los materiales del pensar.
Estas dos son las fuentes del conocimiento, de all surgen todas las ideas que tenemos o que
podamos naturalmente tener.
R ,. Los ob*etos de la sensacin, uno de los or-genes de las ideas. En primer lugar, nuestros
sentidos, que tienen trato con objetos sensibles particulares, transmiten respectivas y distintas
percepciones de cosas a la mente, segn los variados modos en que esos objetos los afectan.
Es as como llegamos a poseer esas ideas que tenemos de amarillo, de lanco, de calor, de #r%o,
de lo lando, de lo duro, de lo amargo, de lo dulce y de todas aquellas que llamamos cualidades
sensibles. Lo cual, cuando digo que eso es lo que los sentidos transmiten a la mente, quiere
decir, que ellos transmiten desde los objetos externos a la mente lo que en ella produce aquellas
percepciones. A esta gran fuente, que origina el mayor nmero de las ideas que tenemos [...] en
el entendimiento, la llamo sensacin.
R .. Las operaciones de nuestra mente son el otro origen de las ideas. Pero, en segundo
lugar, la otra fuente de donde la experiencia provee de ideas al entendimiento es la percepcin
de las operaciones interiores de nuestra propia mente al estar ocupada en las ideas que tiene.
Estas operaciones, cuando la mente reflexiona sobre ellas y las considera, proveen al
entendimiento de otra serie de ideas, que no podran haberse derivado de cosas externas, tales
como las ideas de percepcin de pensar, de dudar, de creer, de razonar, de conocer, de querer,
y de todas las diferentes actividades de nuestras propias mentes.
De estas ideas, puesto que las tenemos en la conciencia y que podemos observarlas en
nosotros mismos, recibimos en nuestro entendimiento ideas tan distintas como recibimos de los
cuerpos que afectan a nuestros sentidos. Esta fuente de origen de ideas la tienen todos en s
mismos. A pesar de que no es un sentido, ya que no tiene nada que ver con objetos externos,
con todo se parece mucho a un sentido y, con propiedad, puede llamrsele sentido interno. As
como a la otra la llam sensacin, a sta la llamo reflexin, porque las ideas que ofrece son slo
tales como aquellas que la mente consigue al reflexionar sobre sus propias operaciones dentro
de s misma[...] Estas dos fuentes, las cosas externas materiales, como objetos de sensacin, y
las operaciones internas de nuestra propia mente, como objetos de reflexin, son, para m, los
nicos orgenes de donde todas nuestras ideas proceden inicialmente.
R M3 +odas nuestras ideas son o de la una o de la otra clase. Me parece que el entendimiento
no tiene idea alguna como no sean las que ha recibido de uno de esos dos orgenes. &os ojetos
externos proveen a la mente de ideas de cualidades sensiles, que son todas esas diferentes
percepciones que producen en nosotros. Y la mente provee al entendimiento con ideas de sus
propias operaciones [...] Examine cualquiera sus propios pensamientos y hurgue a fondo en su
propio entendimiento, y que me diga, despus, si no todas las ideas originales que tiene all son
de las que corresponden a objetos de sus sentidos, o a operaciones de su mente, consideradas
como objetos de su reflexin. Por grande que sean los conocimientos all alojados, ver, si lo
considera con rigor, que en su mente no hay ms ideas sino las que han sido impresas por
conducto de una de esas dos vas, aunque, quiz, combinadas y ampliadas por el entendimiento
con una variedad infinita, como veremos ms adelante.
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO:
CONOCEN Y COMPRENDEN EL PENSAMENTO DE JOHN LOCKE
#$E'UNTAS:
E#ISTOLA AL LE(TO$
13 4(uKl +s +l >.lac+r d+l ca5ador?8
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
:3 4Cui9n+s son 0 6u9 r+.r+s+ntan Bo0l+) S0d+n7a-) !u0,+ns 0 N+Tton8
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
D3 4(-o .r+s+nta LocU+) con r+f+r+ncia a su .ro.io caso) la r+lacin +ntr+ filosofa 0
ci+ncia8
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
SE((I*N B
#r+,untas:
L3 4Cu9 +s +l +nt+ndi-i+nto 7u-ano8
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
M3 4Cu9 6ui+r+ d+cir la t+sis s+,Fn la cual la ;+la +n nosotros 2rilla con sufici+nt+
int+nsidad8
12
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
N3 4Cu9 +s una >id+a?) cuKl +s su r+lacin con la s+nsacin 0 6u9 causa la s+nsacin8
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
SE((I*N (
#r+,untas:
V3 4(uKl+s son las dos fu+nt+s d+ id+as8
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
S3 4(uKl+s son los o2/+tos d+ la s+nsacin8
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
E3 4Cu9 +s la +<.+ri+ncia8
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
INTE'$ANTES:
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
CONOCEN EL RACONALSMO DE DESCARTES.
LA $ES#UESTA DEL $A(IONALIS"O EN DES(A$TES
El Racionalismo es una corriente filosfica que surge con el filsofo y matemtico
francs del siglo XV Ren Descartes (1596-1650), el cual crea que la geometra representaba
el ideal de todas las ciencias y tambin de la filosofa.
Para el racionalismo es por medio de la razn que se pueden descubrir ciertos
universales, verdades evidentes en s y es la base del conocimiento. Exponentes del
racionalismo fueron Nicols Malebranche (1638-1715), Baruch Spinoza (1632-1677) y Gottfried
Leibniz (1646-1716).
A(TIIDAD
Leen la primera de las "+ditacion+s "+tafsicas de Descartes.
TE=TO N
$ENG DES(A$TES3 >"EDITA(IONES "ETAFSI(AS?
"+ditacin #ri-+ra: >D+ las cosas 6u+ .u+d+n .on+rs+ +n duda?
He advertido hace ya algn tiempo que, desde mi ms temprana edad, haba admitido como
verdaderas muchas opiniones falsas, y que lo edificado despus sobre cimientos tan poco slidos
tena que ser por fuerza muy dudoso e incierto; de suerte que me era preciso emprender
seriamente, una vez en la vida, la tarea de deshacerme de todas las opiniones a las que hasta
entonces haba dado crdito, y empezar todo de nuevo desde los fundamentos, si quera
establecer algo firme y constante en las ciencias. Mas parecindome ardua dicha empresa, he
aguardado hasta alcanzar una edad lo bastante madura como para no poder esperar que haya
otra, tras ella, ms apta para la ejecucin de mi propsito; y por ello lo he diferido tanto, que a
partir de ahora me sentira culpable si gastase en deliberaciones el tiempo que me queda para
obrar.
As pues, ahora que mi espritu est libre de todo cuidado, habindome procurado reposo seguro
en una apacible soledad, me aplicar seriamente y con libertad a destruir en general todas mis
antiguas opiniones. Ahora bien, para cumplir tal designio, no me ser necesario probar que son
todas falsas, lo que acaso no conseguira nunca; sino que, por cuanto la razn me persuade
desde el principio para que no d ms crdito a las cosas no enteramente ciertas e indudables
que a las manifiestamente falsas, me bastar para rechazarlas todas con encontrar en cada una
el ms pequeo motivo de duda. Y para eso tampoco har falta que examine todas y cada una
en particular, pues sera un trabajo infinito; sino que, por cuanto la ruina de los cimientos lleva
necesariamente consigo la de todo el edificio, me dirigir en principio contra los fundamentos
mismos en que se apoyaban todas mis opiniones antiguas.
Todo lo que he admitido hasta el presente como ms seguro y verdadero, lo he aprendido de los
sentidos o por los sentidos; ahora bien, he experimentado a veces que tales sentidos me
engaaban, y es prudente no fiarse nunca por entero de quienes nos han engaado una vez.
Pero, aun dado que los sentidos nos engaan a veces, tocante a cosas mal perceptibles o muy
remotas, acaso hallemos otras muchas de las que no podamos razonablemente dudar, aunque
las conozcamos por su medio; como, por ejemplo, que estoy aqu, sentado junto al fuego, con
una bata puesta y este papel en mis manos, o cosas por el estilo. Y cmo negar que estas
manos y este cuerpo sean mos, si no es ponindome a la altura de esos insensatos, cuyo
cerebro est tan turbio y ofuscado por los negros vapores de la bilis, que aseguran
constantemente ser reyes siendo muy pobres, ir vestidos de oro y prpura estando desnudos, o
que se imaginan ser cacharros o tener el cuerpo de vidrio? Mas los tales son locos, y yo no lo
sera menos si me rigiera por su ejemplo.
Con todo, debo considerar aqu que soy hombre y, por consiguiente, que tengo costumbre de
dormir y de representarme en sueos las mismas cosas, y a veces cosas menos verosmiles, que
13
esos insensatos cuando estn despiertos. Cuntas veces no me habr ocurrido soar, por la
noche, que estaba aqu mismo, vestido, junto al fuego, estando en realidad desnudo y en la
cama! En este momento, estoy seguro de que yo miro este papel con los ojos de la vigilia, de que
esta cabeza que muevo no est soolienta, de que alargo esta mano y la siento de propsito y
con plena conciencia: lo que acaece en sueos no me resulta tan claro y distinto como todo esto.
Pero, pensndolo mejor, recuerdo haber sido engaado, mientras dorma, por ilusiones
semejantes. Y fijndome en este pensamiento, veo de un modo tan manifiesto que no hay
indicios concluyentes ni seales que basten a distinguir con claridad el sueo de la vigilia, que
acabo atnito, y mi estupor es tal que casi puede persuadirme de que estoy durmiendo.
As, pues, supongamos ahora que estamos dormidos, y que todas estas particularidades, a
saber: que abrimos los ojos, movemos la cabeza, alargamos las manos, no son sino mentirosas
ilusiones; y pensemos que, acaso, ni nuestras manos ni todo nuestro cuerpo son tal y como los
vemos. Con todo, hay que confesar al menos que las cosas que nos representamos en sueos
son como cuadros y pinturas que deben formarse a semejanza de algo real y verdadero; de
manera que por lo menos esas cosas generalesa saber: ojos, cabeza, manos, cuerpo entero
no son imaginarias, sino que en verdad existen. Pues los pintores, incluso cuando usan del
mayor artificio para representar sirenas y stiros mediante figuras caprichosas y fuera de lo
comn, no pueden, sin embargo, atribuirles formas y naturalezas del todo nuevas, y lo que hacen
es slo mezclar y componer partes de diversos animales; y, si llega el caso de que su
imaginacin sea lo bastante extravagante como para inventar algo tan nuevo que nunca haya
sido visto, representndonos as su obra una cosa puramente fingida y absolutamente falsa, con
todo, al menos los colores que usan deben ser verdaderos.
Y por igual razn, aun pudiendo ser imaginarias esas cosas generalesa saber: ojos, cabeza,
manos y otras semejanteses preciso confesar, de todos modos, que hay cosas an ms
simples y universales realmente existentes, por cuya mezcla, ni ms ni menos que por la de
algunos colores verdaderos, se forman todas las imgenes de las cosas que residen en nuestro
pensamiento, ya sean verdaderas y reales, ya fingidas y fantsticas. De ese gnero es la
naturaleza corprea en general, y su extensin, as como la figura de las cosas extensas, su
cantidad o magnitud, su nmero, y tambin el lugar en que estn, el tiempo que mide su duracin
y otras por el estilo.
Por lo cual, acaso no sera mala conclusin si dijsemos que la fsica, la astronoma, la medicina
y todas las dems ciencias que dependen de la consideracin de cosas compuestas, son muy
dudosas e inciertas; pero que la aritmtica, la geometra y dems ciencias de este gnero, que no
tratan sino de cosas muy simples y generales, sin ocuparse mucho de si tales cosas existen o no
en la naturaleza, contienen algo cierto e indudable. Pues, duerma yo o est despierto, dos ms
tres sern siempre cinco, y el cuadrado no tendr ms de cuatro lados; no pareciendo posible
que verdades tan patentes puedan ser sospechosas de falsedad o incertidumbre alguna.
Y, sin embargo, hace tiempo que tengo en mi espritu cierta opinin, segn la cual hay un Dios
que todo lo puede, por quien he sido creado tal como soy. Pues bien: quin me asegura que el
tal Dios no haya procedido de manera que no exista figura, ni magnitud, ni lugar, pero a la vez de
modo que yo, no obstante, s tenga la impresin de que todo eso existe tal y como lo veo? Y ms
an: as como yo pienso, a veces, que los dems se engaan, hasta en las cosas que creen
saber con ms certeza, podra ocurrir que Dios haya querido que me engae cuantas veces
sumo dos ms tres, o cuando enumero los lados de un cuadrado, o cuando juzgo de cosas an
ms fciles que sas, si es que son siquiera imaginables. Es posible que Dios no haya querido
que yo sea burlado as, pues se dice de l que es la suprema bondad. Con todo, si el crearme de
tal modo que yo siempre me engaase repugnara a su bondad, tambin parecera del todo
contrario a esa bondad el que permita que me engae alguna vez, y esto ltimo lo ha permitido,
sin duda.
Habr personas que quiz prefieran, llegados a este punto, negar la existencia de un Dios tan
poderoso, a creer que todas las dems cosas son inciertas; no les objetemos nada por el
momento, y supongamos, en favor suyo, que todo cuanto se ha dicho aqu de Dios es pura
fbula; con todo, de cualquier manera que supongan haber llegado yo al estado y ser que poseo
ya lo atribuyan al destino o la fatalidad, ya al azar, ya en una enlazada secuencia de las cosas
ser en cualquier caso cierto que, pues errar y equivocarse es una imperfeccin, cuanto menos
poderoso sea el autor que atribuyan a mi origen, tanto ms probable ser que yo sea tan
imperfecto, que siempre me engae. A tales razonamientos nada en absoluto tengo que oponer,
sino que me constrien a confesar que, de todas las opiniones a las que haba dado crdito en
otro tiempo como verdaderas, no hay una sola de la que no pueda dudar ahora, y ello no por
descuido o ligereza, sino en virtud de argumentos muy fuertes y maduramente meditados; de tal
suerte que, en adelante, debo suspender mi juicio acerca de dichos pensamientos, y no
concederles ms crdito del que dara a cosas manifiestamente falsas, si es que quiero hallar
algo constante y seguro en las ciencias.
Pero no basta con haber hecho esas observaciones, sino que debo procurar recordarlas, pues
aquellas viejas y ordinarias opiniones vuelven con frecuencia a invadir mis pensamientos,
arrogndose sobre mi espritu el derecho de ocupacin que les confiere el largo y familiar uso
que han hecho de l, de modo que, aun sin mi permiso, son ya casi dueas de mis creencias. Y
nunca perder la costumbre de otorgarles mi aquiescencia y confianza, mientras las considere tal
como en efecto son, a saber: en cierto modo dudosascomo acabo de mostrar--, y con todo muy
probables, de suerte que hay ms razn para creer en ellas que para negarlas. Por ello pienso
que sera conveniente seguir deliberadamente un proceder contrario, y emplear todas mis fuerzas
en engaarme a m mismo, fingiendo que todas esas opiniones son falsas e imaginarias; hasta
que, habiendo equilibrado el peso de mis prejuicios de suerte que no puedan inclinar mi opinin
de un lado ni de otro, ya no sean dueos de mi juicio los malos hbitos que lo desvan del camino
recto que puede conducirlo al conocimiento de la verdad. Pues estoy seguro de que, entretanto,
no puede haber peligro ni error en ese modo de proceder, y de que nunca ser demasiada mi
presente desconfianza, puesto que ahora no se trata de obrar, sino slo de meditar y conocer.
As pues, supondr que hay, no un verdadero Diosque es fuente suprema de verdad--, sino
cierto genio maligno, no menos artero y engaador que poderoso, el cual ha usado de toda su
industria para engaarme. Pensar que el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los
sonidos y las dems cosas exteriores, no son sino ilusiones y ensueos, de los que l se sirve
para atrapar mi credulidad. Me considerar a m mismo como sin manos, sin ojos, sin carne, ni
sangre, sin sentido alguno, y creyendo falsamente que tengo todo eso. Permanecer
obstinadamente fijo en ese pensamiento, y, si, por dicho medio, no me es posible llegar al
conocimiento de alguna verdad, al menos est en mi mano suspender el juicio. Por ello, tendr
sumo cuidado en no dar crdito a ninguna falsedad, y dispondr tan bien mi espritu contra las
malas artes de ese gran engaador que, por muy poderoso y astuto que sea, nunca podr
imponerme nada.
Pero un designio tal es arduo y penoso, y cierta desidia me arrastra insensiblemente hacia mi
manera ordinaria de vivir; y, como un esclavo que goza en sueos de una libertad imaginaria, en
cuanto empieza a sospechar que su libertad no es sino un sueo, teme despertar y conspira con
esas gratas ilusiones para gozar ms largamente de su engao, as yo recaigo insensiblemente
en mis antiguas opiniones, y temo salir de mi modorra, por miedo a que las trabajosas vigilias que
habran de suceder a la tranquilidad de mi reposo, en vez de procurarme alguna luz para conocer
la verdad, no sean bastantes a iluminar por entero las tinieblas de las dificultades que acabo de
promover.
$+n9 D+scart+s) "+ditacion+s "+tafsicas3
14
SUBUNIDAD D
LOS "GTODOS DE LA FILOSOFA
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
- RECONOCEN LA DMENSN METODOLGCA DE LA ACTVDAD FLOSFCA.
- VALORAN EL TRATO RESPETUOSO ENTRE DSTNTAS POSCONES PARA LA ARGUMENTACN
FLOSFCA.
"GTODOS DE LA FILOSOFA
13 Los -9todos 6u+ utili5a -a0or-+nt+ la filosofa son:
a. El dilogo.
b. El anlisis de conceptos.
c. Bsqueda de supuestos.
d. Desarrollo y crtica de argumentos.
e. Situaciones ficticias y de la vida cotidiana.
A3 El diKlo,o
El dilogo. (del griego, conversacin) Discusin organizada mediante preguntas y
respuestas entre individuos interesados, por una misma cuestin que se intenta precisar, y
respecto de la cual, se pueden mantener inicialmente puntos de vista distintos.
La primera manifestacin escrita importante de filosofa son los dilogos de Platn, los
cuales probablemente imitaban la manera Socrtica de filosofar, por lo que el dilogo, como
forma de dialctica inicial, es una conversacin reflexiva con preguntas y respuestas con miras a
obtener conocimiento.
El dilogo, puede ser oral o escrito y requiere algunas condiciones para que sea
Fructfero:
aB una actitud abierta a entender posiciones distintas de la propia y las argumentaciones que las
respaldan y
2B el evitar tanto la descalificacin personal como los argumentos de autoridad basados en
fuentes que slo una de las partes acepta.
B3 AnKlisis d+ conc+.tos
Anlisis de conceptos:(del griego, analysis, disolucin, resolucin)
Comprensin de algo a travs de su descomposicin en elementos, que pueden ser
partes reales o meramente conceptuales.
Respecto del anlisis de conceptos, hay algunos momentos bsicos que hay que
distinguir:
a) dentificacin del problema con una pregunta especfica y de la respuesta a sta que se
propone defender.
b) Descomposicin del problema en partes y desarrollo del examen de cada una de las partes.
c) Conclusin del problema planteado, donde se verifica la solidez de los argumentos y se
establece una verdad concluyente.
(3 BFs6u+da d+ su.u+stos
Respecto de la bsqueda de supuestos (hiptesis) en filosofa, es la bsqueda del
conocimiento total y su principal base es la de poner en duda todo, preguntar permanentemente
el porqu de cada cosa y no la aceptacin porque s. Por ejemplo: Si Jess era el hijo de Dios y
vino a redimir al mundo por qu estuvo en un lugar tan pequeo y casi despoblado y no se lo
conoci en frica, Asia ni Amrica? Esto es un supuesto.
D3 (rtica d+ ar,u-+ntos
En la crtica de argumentos, analizamos y evaluamos segn ciertos principios y normas
implcitos en nuestras aseveraciones, o bien las establecemos explcitamente.
Hacer crticas, no corresponde slo a buscar faltas o censurar, sino que implica un
examen analtico de las cualidades de lo que estamos estudiando; por lo que, se trata de indicar
los puntos fuertes de un argumento tanto como de sus defectos y limitaciones.
Siempre es conveniente, al criticar, aportar pruebas que apoyen y averiguar qu criterio
se ha seguido y contrastarlos con otros criterios que se pudieron haber utilizado.
E3 $+s.+cto a situacion+s ficticias 0 d+ la ;ida cotidiana
La historia de la filosofa, desde sus comienzos y hasta el presente, ha considerado
legtimo, utilizar recursos argumentativos provenientes de distintas expresiones tanto de la vida
cotidiana como de la imaginacin.
En particular, se han utilizado situaciones ficticias como la ejemplificada por la Alegora
de la Caverna en Platn o, en el presente, aquellas de las pelculas Blade, Runner y Matrix.
Tambin a partir de una situacin cotidiana como la violencia en la sociedad, se han propuesto
diferentes enfoques filosficos y sociolgicos.
15
TE=TO V
#LAT*N3 >EL FED*N?
#ru+2a d+l .rinci.io ;ital @F+dn) 1AL+J1AMdB
He aqu lo que queramos sentar como base; que hay ciertas cosas, que, no siendo
contrarias a otras, las excluyen, lo mismo que si fuesen contrarias, como el tres que
aunque no es contrario al nmero par, no lo consiente, lo desecha; como el dos, que lleva
siempre consigo algo contrario al nmero impar; como el fuego, el fro y muchas otras.
Mira ahora, si admitiras t la siguiente definicin: no slo lo contrario no consiente su
contrario, sino que todo lo que lleva consigo un contrario, al comunicarse con otra cosa, no
consiente nada que sea contrario al contrario que lleva en s.
Pinsalo bien, porque no se pierde el tiempo en repetirlo muchas veces. El cinco no ser nunca
compatible con la idea de par; como el diez, que es dos veces aquel, no lo ser nunca con
la idea de impar; y este dos, aunque su contraria no sea la idea de lo impar, no admitir,
sin embargo, la idea de lo impar, como no consentirn nunca idea de lo entero las tres
cuartas partes, la tercera parte, ni las dems fracciones; si es cosa que me has entendido
y ests de acuerdo conmigo en este punto.
Ahora bien; voy a reasumir mis primeras preguntas: y t, al responderme, me contestars, no
en forma idntica a ellas, sino en forma diferente, segn el ejemplo que voy a ponerte;
porque adems de la manera de responder que hemos usado, que es segura, hay otra
que no lo es menos; puesto que si me preguntases qu es lo que produce el calor en los
cuerpos, yo no te dara la respuesta, segura s, pero necia, de que es el calor; sino que, de
lo que acabamos de decir, deducira una respuesta ms acertada, y te dira: es el fuego; y
si me preguntas qu es lo que hace que el cuerpo est enfermo, te respondera que no es
la enfermedad, sino la fiebre. Si me preguntas qu es lo que constituye lo impar, no te
responder la imparidad, sino la unidad; y as de las dems cosas. Mira si entiendes
suficientemente lo que quiero decirte.
Te entiendo perfectamente.
Respndeme, pues, continu Scrates. Qu es lo que hace que el cuerpo est vivo?
Es el alma.
Sucede as constantemente?
Cmo no ha de suceder?, dijo Cebes.
El alma lleva, por consiguiente, consigo la vida a donde quiera que ella va?
Es cierto.
Hay algo contrario a la vida, o no hay nada?
Si, hay alguna cosa.
Qu cosa?
La muerte.
El alma, por consiguiente, no consentir nunca lo que es contrario a lo que lleva siempre
consigo. Esto se deduce rigurosamente de nuestros principios.
La consecuencia es indeclinable, dijo Cebes.
Pero, cmo llamamos a lo que no consiente nunca la idea de lo par?
Lo impar.
Cmo llamamos a lo que no consiente nunca la justicia, y a lo que no consiente nunca el
orden?
La injusticia y el desorden.
Sea as: y a lo que no consiente nunca la muerte, cmo lo llamamos?
Lo inmortal.
El alma, no consiente la muerte?
No.
El alma es, por consiguiente, inmortal.
nmortal.
Diremos que esto est demostrado, o falta algo a la demostracin?
Est suficientemente demostrado, Scrates.
Precisamente tiene que decirse lo mismo de lo que es inmortal. Si lo que es inmortal no
puede perecer jams, por mucho que la muerte se aproxime al alma, es absolutamente
imposible que el alma muera; porque, segn acabamos de ver, el alma no recibir nunca
en s la muerte, jams morir; as como el tres, y lo mismo cualquiera otro nmero impar,
no puede nunca ser par; como el fuego no puede ser nunca fro, ni el calor del fuego
convertirse en fro. Alguno me dir quiz: en que lo impar no puede convertirse en par por
el advenimiento de lo par, estamos conformes; pero qu obsta para que, si lo impar llega
a perecer, lo par ocupe su lugar? A esta objecin yo no podra responder que lo impar no
perece, si lo impar no es imperecible.
Pero si le hubiramos declarado imperecible, sostendramos con razn que siempre que se
presentase lo par, el tres y lo impar se retiraran, pero de ninguna manera pereceran; y lo
mismo diramos del fuego, de lo caliente y de otras cosas semejantes.
No es as?
Seguramente, dijo Cebes.
16
Unidad :
El .ro2l+-a -oral
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
CONOCEN Y DSTNGUEN LOS CONCEPTOS DE MUNDO MORAL, LA MORAL Y LA TCA.
El problema moral comprende la "reflexin rigurosa acerca de la dimensin valorativa
de la conducta humana. Tiene tres mbitos: el -undo -oral, que son las acciones prcticas y
costumbres reales y concretas de las personas en cuanto buscan el Bien (por ejemplo, decir la
verdad, cumplir la palabra empeada); la -oral, que son los distintos sistemas de normas
morales que pretenden orientar, guiar a las personas al Bien y; la 9tica, es la reflexin filosfica
acerca de conceptos, principios, reglas y fundamentos de la moral.
A(TIIDAD
Instruccion+s:
En forma individual responde si son o no moralmente correctas las siguientes afirmaciones, si
lo haras o no? y De qu depende nuestra decisin?
#$E'UNTAS
13J 4Cu9 +s lo corr+cto8
:3J 4Cu9 +s lo incorr+cto8
D3J 4Cui9n dic+ lo 6u+ +stK 2i+n o -al8
L3J 4(uKndo .od+-os sa2+r si nu+stra conducta +s -oral-+nt+ 2u+na8
M3J 4Son -oral-+nt+ corr+ctas las si,ui+nt+s afir-acion+s8 4Lo 7aras8 4D+ 6u9
d+.+nd+ nu+stra d+cisin8
a3J (o.iar +n una .ru+2a
23J "+ntir .ara ir a una fi+sta
c3J #olol+ar a +scondidas
d3J S+r infi+l a su .ar+/a
+3J (onsu-ir dro,as
17
Dil+-a "oral
Un dilema es una situacin real o imaginaria, en la que entran en conflicto bsicamente
dos valores morales, ante la que se debe elegir un curso de accin.
A(TIIDAD
L+a los si,ui+nt+s dil+-as 0 cont+st+ las .r+,untas 6u+ s+ l+ solicitan3
El 7o-2r+ o2+so3 Un tranva descontrolado se dirige hacia cinco personas. La nica forma de
detener su paso es lanzando un gran peso delante de l. Mientras esto sucede, a tu lado slo se
halla un hombre muy gordo; de este modo, la nica manera de parar el tren es empujar al
hombre gordo desde el puente hacia la va, acabando con su vida para salvar otras cinco que se
encuentran atadas 100 metros adelante.
4Cu9 d+2+s 7ac+r8
Una .+l+a .or c+los. Juan y Marcos son compaeros en el Liceo. Juan est saliendo con otra
chica del mismo Liceo, Laura. Una amiga comn, Luca, le cuenta a Marcos que otro compaero
del Liceo le ha dicho a Juan que Laura ha salido con Marcos y hay algo entre los dos. Juan est
muy enfadado y quiere pegarle a Marcos, por lo que le ha dicho que le espera a la salida para
pegarle una paliza. Anda diciendo adems que si Marcos no acude a la cita, demostrar que es
un cobarde.
4D+2+ acudir "arcos a la cita8
Delatar a alguien. Guillermo e rene son las personas que llevan el peridico escolar del Liceo, y
cuentan con la ayuda de otros alumnos y profesores de los departamentos de lenguaje y de
filosofa. Cada dos meses publican un nmero de la revista en el que aparecen informaciones
variadas y artculos de colaboracin escritos por otros alumnos del colegio. Han estado
preparando un artculo sobre el consumo de marihuana en el colegio; gracias a las entrevistas
realizadas, han podido contar cuntos alumnos consumen marihuana, cmo los consiguen y
cundo los fuman, pero no han dado ningn nombre y han evitado tambin dar algunos detalles
concretos sobre dnde y a quien compran la marihuana. El Director del Liceo, despus de leer el
artculo, les exige que le digan todos los datos para poder tomar medidas disciplinarias. En caso
de no hacerlo, sern sancionados y el peridico escolar podra ser prohibido, al menos
temporalmente.
4D+2+n 'uill+r-o + Ir+n+ dar los datos a la dir+ctora8
18
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO:
DSTNGUEN LA MORAL DE LA TCA.
LA "O$AL Y LA GTI(A
La palabra tica viene del griego ethos, que significa costumbre y la palabra moral viene
del latn mos, moris que tambin significa costumbre. Por lo tanto tica y moral etimolgicamente
significan lo mismo. Las dos palabras se refieren a las costumbres.
"O$AL3 Es el hecho real que encontramos en todas las sociedades, es un conjunto de normas a
saber que se transmiten de generacin en generacin, evolucionan a lo largo del tiempo y
poseen fuertes diferencias con respecto a las normas de otra sociedad y de otra poca histrica,
estas normas se utilizan para orientar la conducta de los integrantes de esa sociedad.
GTI(A3 Es el hecho real que se da en la mentalidad de algunas personas, es un conjunto de
normas a saber, principio y razones que un sujeto ha realizado y establecido como una lnea
directriz de su propia conducta.
A(TIIDAD
Complete el siguiente cuadro comparativo.
MORAL TICA
DIFERENCIAS
SEMEJANZAS
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
DSTNGUEN ENTRE NORMAS MORALES Y NORMAS SOCALES Y CULTURALES.
NO$"AS "O$ALES NO$"AS SO(IALES
DEFINI(I*N
Son aquellas que se caracterizan
por ser autnomas, internas,
externas unilaterales e
incoercibles es decir la sancin
slo es interna y nadie ms puede
intervenir para sancionar estos
actos.
Son aquellas normas o reglas hechas
por la sociedad dirigidas a un grupo
especfico de personas y aunque su
sancin tambin externa no es y no
puede ser fsica, estas reglas se usan
principalmente para determinar cmo
se debe comportar la gente cuando
se encuentra en una sociedad y
adems en un lugar y tiempo
determinado.
#$O"UL'ADA Uno mismo Las costumbres o modas sociales
SE $ES#ONDE A Uno mismo La sociedad
DESTINADA A Cada persona Los miembros de una sociedad
SAN(I*N Remordimiento Rechazo social
E&E"#LOS Hacer la fila en la parada del bus
y no colarse cuando llega, cederle
el asiento a una persona que lo
necesite
Limpiarse la boca con la servilleta,
comer con la boca cerrada.
LG=I(O
a. (ostu-2r+s: es un modo habitual de obrar que se establece por la repeticin de los mismos actos o por
tradicin3 Se trata, por lo tanto, de un hbito3
b. #rKctica: es la accin que se desarrolla con la aplicacin de ciertos conocimientos3
c. A-oral: en una persona, se dice que es aquella que piensa o que acta de forma diferente a la que el
grupo social considera como adecuada o correcta3
d3 In-oral: en una persona, es aquella que va en contra de las normas o leyes.
+3 alor -oral: todo aquello que lleve al hombre a defender y crecer en su dignidad de persona. El valor
moral con duce al bien moral. (ej. El respeto, la honestidad, el trabajo)
19
TE=TO S
!U"BE$TO 'IANNINI3 LA E=#E$IEN(IA "O$AL @1EE:B
:3 Nuestro tema especfico es ahora el de la experiencia moral. Digamos por lo pronto que
llamaremos "experiencia moral a los significados de "bueno y "malo tal como se entienden en
el espacio civil [...] El sujeto sigue siendo, pues, el hombre en ese su modo habitual, sostenido
de ser: nosotros mismos en nuestra re-iterada circulacin por este "mundo de la vida. Hay un
privilegio propio de ese espacio y que alcanza a la tica, y slo a ella, a tal punto de dejarla en
virtud de ese don, por encima de cualquier otra disciplina sistemtica, racionalmente organizada,
en torno a un campo especfico de intereses.
Vamos a suponer que estos rasgos generales de sistematicidad y de organicidad racionales
propios de cualquier disciplina cientfica tambin los posee la tica, disciplina cuyo inters
especfico consistira en investigar "objetivamente los principios [...] por los que una conducta
luce cierta cualidad o, por el contrario, "denuncia cierta deuda de ser determinada. En otras
palabras: "lo bueno y "lo malo de las acciones por las que el ciudadano muestra su modo de
habitar el mundo y de recoger su propio ser de l.
Supongamos por un momento la existencia de un saber objetivo acerca de la existencia
humana. Esto equivaldra a afirmar que contamos con algunas pocas personas sabias y
expertas en asuntos de vida, as como existen algunos pocos expertos en biologa molecular u
otros, en egiptologa u otros [...] Pero esta hiptesis lleva a uno de los conflictos ms crnicos e
insolubles entre teora y prctica, entre el mbito de las razones especulativas y el de las
convicciones operantes. Entre filosofa y vida.
Porque ocurre, en este punto, que el hombre comn, que reverencia a veces hasta niveles
desmedidos la autoridad de los sabios, de los expertos, apenas el conocimiento de stos roza
ciertos puntos neurlgicos de su propia realidad personal, entonces, dando un salto atrs, se
pone en guardia contra "las razones, por muy bien fundadas que sean, y contra "la observacin
rigurosa de los fenmenos y no reconoce ventaja alguna al juicio cientfico respecto del valor de
sus propias opiniones. Una de las zonas "sensibles, la ms sensible, es la del saber moral,
incluido ah el poltico. Y preferimos seguir llamando a este saber "experiencia moral a fin de
presentarlo en una oposicin visible al conocimiento distanciado de la tica. Es un hecho que en
este territorio nadie estar dispuesto a renunciar a lo que su experiencia dictamine o a lo que "su
vida le ha enseado como bueno o como malo, como justo o injusto, a despecho de cualquier
"simple teora. Este es el reducto intransable de la experiencia [...] Por el momento,
plantearemos el conflicto de la siguiente manera: el campo propio de la tica es la experiencia.
Sin embargo, tal experiencia "no reside en un sujeto que otro sujeto, el "sujeto cientfico, pueda
objetivar -"pues, entonces, no podramos hablar de "experiencia-. Reside, por el contrario, en
una colectividad de sujetos morales; y estos sujetos no pueden perderse en el traspaso de la
prctica a la teora sin que se derrumbe ipso facto el sentido de la investigacin. En otras
palabras: no es posible que la tica hable de cosas que de alguna manera pudieran pasar
inadvertidas o ser inalcanzables para la experiencia comn, como ocurre respecto de la
generalidad de las otras ciencias; por el contrario, es a la tica que le va su ser en que los
hechos a los que apunta como sujeto de su investigacin, sean hechos radicados en una
realidad no determinados causal, directamente, por otros hechos externos. Le va su ser en que
sean realmente "hechos subjetivos.
Si miramos las cosas, ahora desde el otro lado de la contraposicin: esa experiencia que
apareca tercamente irreductible al juicio distanciado de la ciencia, corresponde a un saber que
no es simplemente uno ms entre otros saberes posibles, sino ese saber preciso y nico por el
que el que [sic]el portador de la experiencia acredita su condicin de sujeto inobjetable. De
modo que, someter este saber a una decisin final del juicio docto, no representara como en
cualquier otro caso, un simple acto de humildad sino la renuncia a la condicin de sujeto.
Renuncia que tal experiencia intuye como degradante (mala) [...]
En definitiva: como aquel individuo indiferenciado que soy; en mi calidad de empleado, de padre
de familia, de ciudadano, soy tambin ese ser que no puede delegar en ningn otro ser humano
ni divino aquel saber cualitativo que configura mi experiencia moral: aquel saber por el que
constantemente estoy evaluando mis acciones y las del prximo. Un saber que no puedo
delegarlo. Sin embargo, se trata de un saber ganado en actos transitivos al interior de mi mundo.
Y esto es lo que llamamos "experiencia moral.
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO:
CONOCEN Y ANALZAN EL PROBLEMA MORAL EN HUMBERTO GANNN
A(TIIDAD
Instruccion+s:
Leen en casa 'Experiencia moral( de Humberto Giannini y responden siguientes preguntas:
20
1B 4(uKl +s +l >.ri;il+,io .ro.io? d+ la Gtica8
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
:B 4#odra +<istir un >sa2+r o2/+ti;o? ac+rca d+l 2i+n 0 d+l -al8
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
DB 4#or 6u9 r+nunciar al sa2+r 9tico) -Ks 2i+n 6u+ 7u-ildad) r+.r+s+ntara >la r+nuncia a
la condicin d+ su/+to?8
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
ntegrantes:
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
CONOCEN LA REGLA DE ORO Y LA APLCAN A STUACONES CONCRETAS.
La r+,la d+ oro es un principio moral general que dice: trata a tus con,9n+r+s i,ual 6u+
6uisi+ras s+r tratado y que se encuentra en prcticamente todas las culturas a menudo como
una regla fundamental. Este hecho sugiere que puede estar relacionada con aspectos innatos de
la naturaleza humana. Un elemento clave de la regla de oro es que una persona que intenta vivir
con esta regla trata a todo el mundo y no solo a miembros de su grupo con consideracin. Est
considerada la base esencial para el concepto moderno de los derechos humanos.
A(TIIDAD
Instruccion+s:
- Se dividen en seis grupos, cada uno de los cuales se hace cargo de una de las formulaciones de
la Regla de Oro.
- Buscan algunos ejemplos de acciones, prcticas o costumbres de sus propias vidas que
21
cumplen y otras que no cumplen con la formulacin que les toc.
- Presentan un informe por escrito.
- "A-arKs a tu .r/i-o co-o a ti -is-o (Levtico,19,18).
- "A-ar9is al forast+ro) .or6u+ forast+ros fuist+is ;osotros +n +l .as d+ E,i.to
(Deuteronomio, 10, 19).
- "No 7a,as a otros lo 6u+ no 6uisi+ras 6u+ +llos t+ 7ici+ran a ti (Hillel).
- "Todo cuanto 6u+rKis 6u+ os 7a,an los 7o-2r+s) 7ac9ds+lo ta-2i9n ;osotros a +llos)
.or6u+ 9sta +s la L+0 0 los #rof+tas (Mateo, 7, 12).
- "A-arKs a tu .r/i-o co-o a ti -is-o3 No +<ist+ otro -anda-i+nto -a0or? (Marcos,
12,31).
- "Tratad a los 7o-2r+s co-o 6u+r9is 6u+ +llos os trat+n (Lucas, 6, 31).
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
CONOCEN EL PAPEL DE LOS SENTMENTOS EN LA MORAL.
TE=TO E
#3 F3 ST$AWSON3 LIBE$TAD Y $ESENTI"IENTO @1EN:B3
Consideremos, entonces, ocasiones de resentimiento: situaciones en las que una persona es
ofendida o herida por la accin de otra y en las que, en ausencia de consideraciones especiales,
puede esperarse de forma natural o normal que la persona ofendida sienta resentimiento. A
continuacin, consideremos qu gneros de consideraciones especiales cabra esperar bien que
modificaran o aplacaran este sentimiento bien que lo eliminaran. No hace falta decir cun
diversas son estas consideraciones. Pero, para lo que persigo, creo que a grandes rasgos se las
puede dividir en dos clases. Al primer grupo pertenecen todas aquellas que podran dar lugar al
empleo de expresiones como "No pretenda, "No se haba dado cuenta, "No saba; y asimismo
todas aquellas que podran dar lugar al uso de la frase "No pudo evitarlo, cuando ste se ve
respaldado por frases como "Fue empujado, "Tena que hacerlo, "Era la nica forma, "No le
dejaron alternativa, etc. Obviamente, estas diversas disculpas y los tipos de situaciones en que
resultaran apropiadas difieren entre s de formas chocantes e importantes. Pero para mi
presente propsito tienen en comn algo todava ms importante. Ninguna de ellas invita a que
suspendamos nuestras actitudes reactivas hacia el agente, ni en el momento de su accin, ni en
general. No invitan en absoluto a considerar al agente alguien respecto del cual resultan
inapropiadas estas actitudes. nvitan a considerar la ofensa como algo ante lo cual una de estas
actitudes en particular resultara inapropiada. No invitan a que veamos al agente ms que como
agente plenamente responsable. nvitan a que veamos la ofensa como cosa de la cual l no era
plenamente, o ni siquiera en absoluto, responsable. No sugieren que el agente sea en forma
alguna un objeto inapropiado de esa clase de demanda de buena voluntad o respeto que se
refleja en nuestras actitudes reactivas. En lugar de ello, sugieren que el hecho de la ofensa no
era incompatible en este caso con la satisfaccin de la demanda; que el hecho de la ofensa era
de todo punto consistente con que la actitud e intenciones fuesen precisamente las que haban
de ser. Simplemente, el agente ignoraba el dao que estaba causando, o haba perdido el
equilibrio por haber sido empujado o, contra su voluntad, tena que causar la ofensa por razones
de fuerza mayor. El ofrecimiento por el agente de excusas semejantes y su aceptacin por el
afectado es algo que en modo alguno se opone a, o que queda fuera del contexto de las
relaciones interpersonales ordinarias o de las manifestaciones de las actitudes reactivas
habituales. Puesto que las cosas a veces se tuercen y las situaciones se complican, es un
elemento esencial e integral de las transacciones que son la vida misma de estas relaciones.
El segundo grupo de consideraciones es muy diferente. Las dividir en dos subgrupos de los que
el primero es bastante menos importante que el segundo. En relacin con el primer subgrupo
podemos pensar en enunciados como "No era l mismo, "ltimamente se ha encontrado bajo
una gran presin, "Actuaba bajo sugestin posthipntica. En relacin con el segundo, podemos
pensar en "Slo es un nio, "Es un esquizofrnico sin solucin, "Su mente ha sido
sistemticamente pervertida, "Eso es un comportamiento puramente compulsivo de su parte.
Tales excusas, a diferencia de las del primer grupo general, invitan a suspender nuestras
actitudes reactivas habituales hacia el agente, bien en el momento de su accin, bien siempre.
nvitan a ver al agente mismo a una luz diferente de aquella a la que normalmente veramos a
quien ha actuado como l lo ha hecho. No me detendr en el primer subgrupo de casos. Aunque
quiz susciten, a corto plazo, preguntas anlogas a las que origine, a la larga, el segundo
subgrupo, podemos dejarlas a un lado limitndonos tan slo a la sugerente frase: "No era l
mismo-, y hacindolo con la seriedad que, pese a su comicidad lgica, merece. No sentiremos
resentimiento hacia la persona que es por la accin hecha por la persona que no es; o en todo
caso sentiremos menos. Usualmente habremos de tratar con esa persona en circunstancias de
tensin normal; por ello, cuando se comporta como lo hace en circunstancias de tensin anormal,
no sentiremos lo mismo que habramos sentido si hubiera actuado as en circunstancias de
tensin normal.
El segundo y ms importante subgrupo de casos permite que las circunstancias sean normales,
pero nos presenta a un agente psicolgicamente anormal o moralmente inmaduro. El agente era
l mismo, pero se halla deformado o trastornado, era un neurtico o simplemente un nio.
Cuando vemos a alguien a una luz as, todas nuestras actitudes reactivas tienden a modificarse
profundamente.
Aqu he de moverme con dicotomas toscas e ignorar las siempre interesantes e iluminadoras
variedades de cada caso. Lo que deseo comparar es la actitud (o gama de actitudes) de
involucrarse en, o participar de, una relacin humana, de una parte, con lo que podra
denominarse la actitud (o gama) objetiva de actitudes hacia un ser humano diferente, de otra.
ncluso en una misma situacin, he de aadir, ninguna de ellas excluye las restantes; pero son,
en un sentido profundo, opuestas entre s. La adopcin de la actitud objetiva hacia otro ser
humano consiste en verle, quizs, como un objeto de tctica social, como sujeto de lo que, en un
sentido muy amplio, cabra llamar tratamiento; como algo que ciertamente hay que tener en
cuenta, quizs tomando medidas preventivas; como alguien a quien haya quiz que evitar. Si
bien esta perfrasis no es caracterstica de los casos de actitud objetiva, la actitud objetiva puede
hallarse emocionalmente matizada de mltiples formas, pero no de todas: puede incluir repulsin
o miedo, piedad o incluso amor, aunque no todas las clases de amor. Sin embargo, no puede
incluir la gama de actitudes y sentimientos reactivos que son propias del compromiso y la
participacin en relaciones humanas interpersonales con otros: no puede incluir el resentimiento,
la gratitud, el perdn, la ira o el gnero de amor que dos adultos sienten a veces el uno por el
otro. Si la actitud de usted hacia alguien es totalmente objetiva entonces, aunque pueda pugnar
con l, no se tratar de una ria, y aunque le hable e incluso sean partes opuestas en una
negociacin, no razonar con l. A lo sumo, fingir que est riendo o razonando.
Por lo tanto, ver a alguien como un ser deformado o trastornado o compulsivo en su
comportamiento, o como peculiarmente desgraciado en las circunstancias en que se form, es
tender en alguna medida a situarle al margen de las actitudes reactivas de participacin normal
por parte de quien as le ve y, al menos en el mundo civilizado, a promover actitudes objetivas.
Pero hay algo curioso que aadir a lo dicho. La actitud objetiva no es slo algo en lo que
naturalmente tendamos a caer en casos as, en donde las actitudes participativas se encuentran
22
parcial o totalmente inhibidas por anormalidades o por falta de madurez. Es algo de lo que se
dispone tambin como recurso en otros casos. Miramos con un ojo objetivo el comportamiento
compulsivo del neurtico o la aburrida conducta de un nio pequeo, pensando en l como si
fuese un tratamiento o un entrenamiento. Pero a veces podemos ver la conducta del sujeto
normal y maduro con algo que difiere muy poco de ese mismo ojo. Tenemos este recurso y a
veces lo empleamos: como refugio ante, digamos, las tensiones del compromiso, como ayuda
tctica o simplemente por curiosidad intelectual. Siendo humanos, en una situacin normal no
podemos adoptar tal actitud por mucho tiempo o del todo. Si las tensiones del compromiso, por
ejemplo, continan siendo demasiado grandes, entonces hemos de hacer algo ms: suspender la
relacin, por ejemplo. Pero lo que es interesante por encima de todo es la tensin que existe en
nosotros entre la actitud participativa y la actitud objetiva. Se siente tentado uno a decir que entre
nuestra humanidad y nuestra inteligencia. Pero decir esto sera desvirtuar ambas nociones.
Lo que he denominado actitudes reactivas de participacin son esencialmente reacciones
humanas naturales ante la buena o la mala voluntad o ante la indiferencia de los dems,
conforme se ponen de manifiesto en sus actitudes y reacciones. La pregunta que hemos de
hacernos es: Qu efecto tendra, o habra de tener, sobre estas actitudes reactivas la
aceptacin de la verdad de una tesis general del determinismo? Ms especficamente,
conducira, o tendra que conducir, la aceptacin de la verdad de la tesis al debilitamiento o al
rechazo de tales actitudes? Significara, o tendra que significar, el fin de la gratitud, el
resentimiento y el perdn, de todos los amores adultos recprocos, de todos los antagonismos
esencialmente personales?
#3 F3 StraTson) Libertad y /esentimiento @traduccin d+ &3&3 Ac+ro) #aids) Barc+lona)
1EEMB3
A(TIIDAD
Instruccion+s:
Lea el texto de Strawson "Libertad y Resentimiento y conteste las siguientes preguntas:
13 4Son in-oral+s las accion+s 6u+ constitu0+n una of+nsa8
:3 4#u+d+n calificars+ d+ in-oral+s los actos in;oluntarios 6u+ da1an a otros8
D3 4E<i-+ d+ r+s.onsa2ilidad al a,+nt+ +l 6u+ uno d+ sus actos s+a in;oluntario8
L3 4#u+d+ +<cusars+ a un a,+nt+ d+ un acto in-oral +n -9rito a sus caract+rsticas
.+rsonal+s8
M3 4Ti+n+n r+s.onsa2ilidad -oral los ni1os o .+rsonas af+ctadas .or una +nf+r-+dad
.s6uica8
N3 4En 6u9 consist+) s+,Fn StraTson) la >actitud o2/+ti;a? 7acia otro s+r 7u-ano8
V3 4Ac+.ta ust+d +l anKlisis d+ StraTson8
LG=I(O
a3 Bi+n: es usado asimismo para designar alguna cosa valiosa, como cuando se habla de un bien o de
'bienes'. Se usa asimismo 'bien' para indicar que algo es como es debido.
23 "al: es el trmino que determina la carencia de bondad que debe tener un ente segn su naturaleza o
destino. De esta forma, el -al es el valor otorgado a algo que rene dicha caracterstica, en ocasiones
apartndose de lo lcito u honesto, perpetrando desgracia o calamidad.
c3 Bon7o-a: Formada por ()on"): bueno y ()"onme)): hombre. La 2on7o-a es la sencillez unida a la
bondad en el carcter y las maneras.
d3 #lac+r: Satisfaccin o sensacin agradable producida por algo que gusta mucho.
+3 irtud: es un hbito, una cualidad que depende de nuestra voluntad. Corresponde a la habilidad que
nos facilita obrar el bien.
Unidad D
Funda-+ntos d+ la "oral
SUBUNIDAD 1
(ON(E#TOS "O$ALES BXSI(OS
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
DENTFCAN Y APLCAN LOS CONCEPTOS DE BEN, VRTUD, FELCDAD.
Toda accin apunta a un fin, que es un Bi+n, que es un fin deseado, que es el motor de la
voluntad. Pero no todo fin es un bien real, sino que son aparentes y en algunos casos son
destructivos y moralmente malos.
Son acciones buenas estudiar, trabajar, hacer deporte, viajar; son acciones malas mentir,
robar, ser infiel, copiar en una prueba.
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
CONOCEN EL PENSAMENTO SOCRTCO RESPECTO DE LA VRTUD, EL BEN, LA FELCDAD.
EL BIEN) EL (ONO(I"IENTO) LA I$TUD Y LA FELI(IDAD EN S*($ATES Y EN
A$IST*TELES
A(TIIDAD
En .ar+/as l++n +l si,ui+nt+ t+<to s+l+ccionado 0 cont+stan las .r+,untas 6u+ l+ si,u+n3
"Respecto a m, atenienses, quizs soy en esto muy diferente de todos los dems hombres, y si
en algo parezco ms sabio que ellos, es porque no sabiendo lo que nos espera ms all de la
muerte, digo y sostengo que no lo s. Lo que s de cierto es que cometer injusticias y
desobedecer al que es mejor y est por encima de nosotros, sea dios, sea hombre, es lo ms
criminal y lo ms vergonzoso. Por lo mismo yo no temer ni huir nunca de males que no
conozco y que son quiz verdaderos bienes; pero temer y huir siempre de males que s con
certeza que son verdaderos males."
#latn) 0polog-a de 1crates
aB 4.od+-os sa2+r con c+rt+5a cuKl+s son los ;+rdad+ros -al+s8
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
2B 47a0 -al+s 6u+ d+2an r+ali5ars+ .ara +;itar otros aFn -a0or+s8
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
23
Para Scrates el Bien es el conocimiento de s mismo, con la posesin de la virtud y el
goce de la felicidad y el Mal, la ignorancia, ya que slo el que no conoce el Bien puede hacer el
mal. "Basta con que un hombre conozca lo que es correcto para actuar correctamente.
A#$ENDI%A&ES ES#E$ADO
- COMPRENDEN EL PENSAMENTO ARSTOTLCO ACERCA DEL BEN.
- CONOCEN Y ANALZAN NOCONES BSCAS DE LA TCA ARSTOTLCA.
TE=TO 1A
A$ST*TELES3 >GTI(A A NI(*"A(O?
SE((I*N A
EL FIN DEL !O"B$E ES LA FELI(IDAD
Volvamos ahora a nuestra primera afirmacin; y puesto que todo conocimiento y toda resolucin
de nuestro espritu tienen necesariamente en cuenta un bien de cierta especie, expliquemos cul
es el bien que en nuestra opinin es objeto de la poltica, y por consiguiente el bien supremo que
podemos conseguir en todos los actos de nuestra vida. La palabra que la designa es aceptada
por todo el mundo, el vulgo, como las personas ilustradas llaman a este bien supremo felicidad, y,
segn esta opinin comn, vivir bien, obrar bien es sinnimo de ser dichoso. Pero en lo que se
dividen las opiniones es sobre la naturaleza y la esencia de la felicidad, y en ese punto el vulgo
est muy lejos de estar de acuerdo con los sabios. Unos los colocan en las cosas visibles y que
resaltan a los ojos, como el placer, la riqueza, los honores; mientras que otros la colocan en otra
parte. Aadid a esto que la opinin de un mismo individuo vara muchas veces sobre este punto;
enfermo, cree que es la salud; si es pobre, la riqueza; o bien cuando uno tiene conciencia de su
ignorancia, se limita a admirar a los que hablan de la felicidad en trminos pomposos, y se trazan
de ella una imagen superior a la que aquel se haba formado. A veces se ha credo, que por
encima de todos estos bienes particulares existe otro bien en s, que es la causa nica de que
todas estas cosas secundarias sean igualmente bienes.
LIB$O I3 (A#TULO L3 TEO$A DEL BIEN Y LA FELI(IDAD3
SE((I*N B
LA FELI(IDAD !U"ANA EN LA IDA INTELE(TUAL
Nos queda hablar de la felicidad [...] pues la suponemos como fin de las acciones humanas. Ella
hay que suponerla en una cierta actividad [...] La vida feliz parece ser la vida conforme a la virtud;
pero esta es una vida de serio esfuerzo y no de diversin. Y llamamos mejores a las cosas serias
que a las alegres y divertidas, y ms seria la actividad, sea del hombre o sea de la parte que es
siempre mejor en l, ahora bien, lo que proviene de lo mejor ya es superior y ms apto para
producir felicidad.
(Libro X, 6, 1176-7).
Y si la felicidad es actividad conforme a virtud, es racional que sea conforme a la verdad ms
excelente [...] Ahora bien, si la actividad del intelecto parece sobresalir por seriedad, siendo
contemplativa y no tender hacia ningn fin exterior a s misma, y tener placer suyo propio que
aumenta su actividad, y bastarse a s misma, y ser estudiosa, infatigable por todo lo que es dado
al hombre (y todo lo que se atribuye al bienaventurado parece encontrarse en esta actividad);
entonces la perfecta actividad del hombre ser sta, cuando logre la perfecta duracin de la vida
[...] Pero semejante vida ser superior a la humana, pues el hombre no la vivir como hombre,
sino en tanto algo divino se halla presente en l [.]
Ahora no es necesario, como algunos predican, que el hombre por ser tal, conciba solamente
cosas humanas, y, como mortal, nicamente cosas mortales, sino que en la medida de lo posible
se haga inmortal, y haga todo lo posible para lograr de acuerdo a lo que hay de ms excelente en
l: pues si como masa es una cosa pequea, por potencia y dignidad supera en mucho a todos.
Y antes bien, puede parecer que cada uno consista en esta parte, si ella es dominadora y ms
sobresaliente en l [...] En efecto, lo que a cada uno le es propio por naturaleza, es tambin para
cada uno, la mejor y ms dulce cosa. Luego para el hombre es tal la vida conforme al intelecto,
pues ste es sobre todo, lo que constituye al hombre. Por eso, esta es la vida ms feliz.
Libro X. Captulo 7.
SE((I*N (
EL BIEN Y LA I$TUD
Si es as [...] y cada cosa es conducida a la perfeccin siguiendo la virtud que le es propia [...]
parece que el bien propio del hombre es la actividad espiritual de acuerdo a la virtud; y si las
virtudes son ms de una, de acuerdo a la ptima y ms perfecta [...] A los amantes del bien les
placen las cosas que por naturaleza son placenteras. Y tales son las acciones conforme a la
virtud [...] Por lo tanto, su vida no necesita del placer como de un adorno, sino que tiene el placer
en s misma. (Libro , 8, 1098).
Pertenecer, entonces, el bien buscado al hombre feliz, y l ser tal durante toda su vida, porque
siempre o sobre todo obrar y pensar de modo conforme a la virtud, y soportar muy bien las
vicisitudes de la fortuna, y en todo y por todo como conviene [...] no por insensibilidad, sino por
generosidad y grandeza de nimo. Y si las acciones son las seoras de la vida, como decimos
ninguno de los felices puede convertirse en miserable, porque nunca cometer acciones odiosas
y viles.
Libro . Captulo 11.
Aristt+l+s3 2tica a &icmaco (El Ateneo, Buenos Aires,
1957).
A(TIIDAD
$+unidos +n ,ru.os l++n t+<to s+l+ccionado) lo anali5an 0 cont+stan .r+,untas +n las
r+s.+cti;as s+ccion+s3
SE((I*N A
13 4#or 6u9 la f+licidad +s un 2i+n su.r+-o8
...........................................
...........................................
...........................................
24
:3 4Cu9 o.inin ti+n+ +l ;ul,o so2r+ la natural+5a d+ la f+licidad8 4EstKn d+ acu+rdo8
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
SE((I*N B
D3 4#or 6u9 la f+licidad d+2+ s+r una Acti;idad8
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
L3 4(uKl +s la ;irtud -Ks +<c+l+nt+ 0 .or 6u98
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
SE((I*N (
M3 4Cu9 acti;idad l+ +s .ro.ia al 7o-2r+8 4#or 6u98
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
N3 En (onclusin) lu+,o d+ 7a2+r l+do a Aristt+l+s) 4Todos .u+d+n ll+,ar a s+r f+lic+s8
4#or 6u98
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................
ntegrantes:
SUBUNIDAD :
DIFE$ENTES FUNDA"ENTOS DE LA "O$AL
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
RECONOCEN LOS CONCEPTOS DE NATURALEZA HUMANA, AUTONOMA, HETERONOMA,
LBERTAD, RESPONSABLDAD, UTLDAD Y CONTRATO.
RECONOCEN LA LBERTAD COMO BASE DE LA RESPONSABLDAD.
La libertad es un concepto que tiene diferentes acepciones, etimolgicamente la
palabra viene del latn "liber, que se interpreta como "persona cuyo espritu de procreacin se
encuentra activo. Suele estar vinculada a la facultad del ser humano que le permite "llevar a
cabo un accin de acuerdo a su propia voluntad
mmanuel Kant entiende la libertad como la dimensin de la razn que permite al ser
humano pensar dndose normas a s mismo sin que nadie medie autoridad alguna, lo que
conlleva a la responsabilidad personal y social.
Para Aristteles, la libertad est ligada a la capacidad de decidir por si mismo en el ser
humano, y estaba ligada a la moral.
LIBE$TAD) $ES#ONSABILIDAD Y (O"#$O"ISO3
A(TIIDAD
Hacen una lista, en grupos pequeos, de acciones en las cuales no se han sentido
responsables. Puede ser, entre otros motivos, por no tener conciencia, no tener intencin o estar
dormidos. Reflexionan acerca de la falta de libertad que se percibe en estas acciones. Discuten
acerca de si la libertad tiene que ser total o puede existir en diferentes grados
TE=TO 11
&EAN #AUL SA$T$E3 >EL E=ISTEN(IALIS"O ES UN !U"ANIS"O? @1ELNB
As el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesin de lo que es, y
asentar sobre l la responsabilidad total de su existencia. Y cuando decimos que el hombre es
responsable de si mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta
individualidad, sino que es responsable de todos los hombres. Hay dos sentidos de la palabra
subjetivismo y nuestros adversarios juegan con los sentidos. Subjetivismo, por una parte, quiere
decir eleccin del sujeto individual por si mismo, y por otra, imposibilidad del hombre de
sobrepasar la subjetividad humana. El segundo sentido es el sentido profundo del
existencialismo, Cuando decimos que el hombre se elige, entendemos que cada uno de nosotros
se elige, pero tambin queremos decir con esto que al elegirse elige a todos los hombres. En
efecto no ya ninguno de nuestros actos que al crear al hombre que queremos ser, no cree al
mismo tiempo una imagen del hombre tal como consideramos que debe ser. Elegir ser esto o
aquello, es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos, porque nunca podemos elegir
mal; lo que elegimos es siempre el bien, y nada puede ser bueno para nosotros sin serlo para
todos. Si, por otra parte, la existencia precede a la esencia y nosotros quisiramos existir al
mismo tiempo que modelamos nuestra imagen, esta imagen es valedera para todos y para
nuestra poca entera. As, nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podramos
suponer, porque compromete a la humanidad entera [.]
No es nicamente porque estos seres son flojos, dbiles, cobardes o malos porque si, como
Zola, declarramos que son as por herencia, por la accin del determinismo orgnico o
psicolgico, la gente que se sentira segura y dira: bueno, somos as, y nadie puede hacer
nada, pero el existencialista, cuando describe a un cobarde es responsable de su cobarda. No
lo es porque tenga un corazn, un pulmn o un cerebro cobarde; no lo es debido a una
organizacin fisiolgica, sino que lo es porque se ha construido como hombre cobarde por sus
actos. No hay temperamento cobarde; hay temperamentos nerviosos, hay sangre floja, como
dicen, o temperamentos ricos; pero el hombre que tiene una sangre floja no por eso es cobarde,
porque lo que hace la cobarda es el acto de renunciar o de ceder; un temperamento no es un
acto; el cobarde est definido a partir del acto que realiza. Lo que la gente siente oscuramente y
le causa horror es que el cobarde que nosotros presentamos es culpable de ser cobarde. Lo
que la gente quiere es que nazca cobarde o hroe. Uno de los reproches que se hace a
menudo a *"emins de la &iert$, se formula as: pero en fin, de esta gente que es tan floja ,
cmo har usted hroes? Esta objecin hace ms bien rer, porque supone que uno nace
hroe. Y en el fondo es esto lo que la gente quiere pensar: si se nace cobarde: si se nace
25
cobarde, se est perfectamente tranquilo, no hay nada que hacer, se ser cobarde toda la vida,
hgase lo que se haga; si se nace hroe, tambin se estar perfectamente tranquilo, se ser
hroe toda la vida, se beber como hroe, se comer como hroe. Lo que dice el
existencialismo es que el cobarde se hace cobarde, el hroe se hace hroe; hay siempre para el
cobarde una posibilidad de no ser ms cobarde y para el hroe la de dejar de ser hroe. Lo que
importa es el compromiso total.
&+an #aul Sartr+) "xistencialismo es un 3umanismo
A(TIIDAD
Instruccion+s:
Leen en parejas la seleccin de '"l existencialismo es un 3umanismo de Sartre
a. Hacen un anlisis crtico escrito del texto.
b. Aplican la afirmacin de Sartre de que el ser 3umano indiidual es responsable de todos
los seres 3umanos, en algn ejemplo de la vida de un grupo, por ejemplo, la familia, el colegio
o el pas.
LIBE$TAD) $ES#ONSABILIDAD Y (O"#$O"ISO EN SA$T$E
Dentro del pensamiento del filsofo francs el tema de la "Libertad es uno de los
centrales, el cual se puede ver expreso en la definicin que nos entrega Sartre sobre el
existencialismo, En su obra titulada "El existencialismo es un humanismo seala que la
"existencia precede a la esencia, es decir, que el hombre para el existencialista no est definido,
porque parte siendo nada, y slo sera despus, o mejor an, el hombre primero existe y luego
se define, se conforma en cada accin que realiza por su libertad. Para aclarar mejor esta idea
podemos sealar un ejemplo contrario en donde podemos mostrar que la esencia antecede a la
existencia, en el caso de un artesano, l antes de crear la silla tiene la idea o est definida
(esencia) y luego cuando la crea, est pasa a existir.
El hombre para Sartre no tiene una naturaleza determinante, no se encuentra
determinado, sino que l se va haciendo, definiendo en cada accin y con plena responsabilidad,
sera sta la nica limitante, pues Sartre niega a Dios y al negarlo, ya no existen mandamientos,
valores que lo restrinjan y es ms no tiene excusas para no realizarse; el hombre est
condenado a ser libre, ha sido arrojado a este mundo y en l se debe de realizar, y como hemos
sealado no tiene pretextos para hacerse (ejemplo: Uno de los mandamientos nos dice que no
se debe hurtar, pero si yo niego a Dios, este mandamiento no tendra valor alguno, por lo tanto
est en mi libertad el poder elegir aquello, no obstante, Sartre nos indica que debemos ser
responsable, en el sentido de que en cada accin que elija est en juego mi libertad y la del otro,
esto me indica que no puedo pasar a llevar la libertad del otro, puedo elegir algo, pero siendo
responsable de ello)
Al existencialismo se la considera una "doctrina optimista, puesto que afirma que el
destino del hombre est en el hombre mismo y que el hombre no puede alimentar esperanza
sino en su accin y no puede vivir sino para la accin.
Para Jean Paul Sartre "la libertad es una evidencia; la evidencia de la
autodeterminacin y autorrealizacin del ser humano
)
, la libertad es el "ser del hombre, es por
ella que el hombre se realiza, es ms que una capacidad o un estado que el hombre pueda
padecer o no, "la libertad es ms bien la 'materia', ' la tela', 'el elemento' del existente humano.
La libertad y el ser del hombre son una y la misma cosa
4
. Para Sartre hablar de libertad y del
hombre es lo mismo, y para reconocerse como libertad debe independizarse de aquellas
situaciones concretas que determinan su existencia, debe liberarse de toda determinacin
externa a l, esto es, que provenga de fuera de l; el hombre debe decidir y autodeterminarse, en
ese momento se reconocer como existiendo y como hombre libre (no hay nada que me fuerce a
hacer algo, soy yo simplemente quien decido hacer o no, y en esa decisin me reconozco como
existiendo y como hombre libre).
"El hombre no es otra cosa que lo que l se hace, en esta afirmacin presente en la
obra mencionada anteriormente Sartre nos muestra claramente que por su libertad el hombre se
conforma, se realiza, se hace. Si yo elijo estudiar me estoy realizando como un estudiante y
como hombre libre, soy yo quien decido, no obligado ni forzado por nadie.
Cabe destacar que en la eleccin le surge al hombre existencialista un sentimiento
terrible, que es la angustia, la cual representa "la figura del descubrimiento de nuestra libertad y,
por consiguiente, tambin de nuestra total responsabilidad. El hombre debe elegir siempre e
incluso cuando busca escapar de su libertad en la autenticidad
,
. La angustia le surge al hombre
a raz de la decisin que debe de tomar en su libertad, puesto que en esa decisin est todo su
ser, ya que con ella se realizar y tambin har a los otros, esto porque "el hombre es
responsable de lo que es, esto es que el hombre al tener que realizarse, se tiene que hacer
responsable de s como de todos los hombres, puesto que ser responsable no se refiere tan slo
a la individualidad, sino que est en ella la humanidad entera.
El hombre no puede escoger ser libre, es decir, el hombre no es libre para dejar de ser
libre, est condenado a ser libre, esto quiere decir que el hombre es pura libertad, no puede dejar
de ser libre, pues dejara de ser hombre e incluso cuando decide no hacer, ya esa es una
eleccin. Y est condenado a ser libre porque no se ha creado a s mismo, sino que ha recibido
originariamente su lugar entre los existentes, o sea, se haya ocupando un sitio que no ha
solicitado, ni sobre el cual ha podido decidir, por ello est condenado a ser libre y "a llevar al
mundo entero sobre sus espaldas.
Cada acto, cada decisin que toma el hombre determina su ser, el hombre no va
definido ni configurado, va haciendo su ser. Es ms, para Sartre el hombre es puro proyecto,
tiene que estar constantemente realizndose, configurando su ser, todas sus acciones estn
vistas a un fin a una meta, la cual no es otra que su realizacin como hombre, adems de que
debe de considerar que su accin no est determinada por lo dado, por lo que ya es, sino
precisamente por aquello que todava no es. La libertad no es deseo, sino proyecto hacia una
meta libremente escogida y que debe ser realizado. Cada hombre elige su meta y se va
1
Ral Fornet Betancourt, "de la Ontologa Fenomenolgica . existencial a la concepcin marxista de la
historia, p. 55.
2
bid.
3
bid, p. 75
26
realizando en cada accin y en cada decisin. Pero al autodeterminarse va determinando a los
dems hombre, por ejemplo, Si me quiero casar, tener hijos, an si mi casamiento depende
nicamente de mi situacin, o de mi deseo, con esto no me encamino yo solamente, sino que
encamino a la humanidad entera en la ruta de la monogamia (Ejemplo dado por Sartre)
Los nicos limites con los cuales se encuentra la libertad son aquellos que el mismo
hombre se impone y aquellos que vienen de la posibilidad de que otro me pueda objetivar, es
decir, contemplado como algo completamente dado, de que el otro me objetive y me determine a
ser de cierto modo.
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
DSTNGUEN MORAL AUTNOMA DE MORAL HETERNOMA.
mmanuel Kant hizo la distincin entre autono-a -oral y 7+t+rono-a -oral. Para
kant un hombre obra bien cuando tiene como fundamento de su accin un principio de validez
universal (imperativo categrico), es decir, que es vlido para todos los hombres en todas las
circunstancias, en cualquier tiempo y lugar. Este principio de validez universal se fundamenta en
la voluntad individual libre de todo hombre.
La conducta autnoma, es aquella en que el hombre acta libremente, obedeciendo a
su voluntad.
La conducta heternoma, es aquella en que el hombre no acta libremente, sino de
acuerdo a una norma que gua su proceder: padres, profesores, amigos, ideologas polticas,
credos religiosos. Cuando la norma obedece no al deber en s mismo sino a fines u objetivos que
satisfagan nuestras inclinaciones y deseos. Responden a la forma proposicional: "si...entonces,
es decir: es condicionada, no libre (imperativo hipottico). Por ejemplo se dice: "si estudias y
apruebas entonces te comprar un Play Station 3.
Para Kant si se acta en funcin de principios normativos ajenos a nuestra voluntad
libre estaremos condicionados, obedeceremos a causas externas, y por tanto, es imposible que
nuestras acciones puedan ser buenas y correctas. Nuestro obrar debe ser libre, ajeno a
condiciones, a imposiciones exteriores; nuestro obrar debe ser fin en s mismo. Nuestro obrar
bueno y correcto debe ser para Kant racionalmente justificado e internamente asumido. Y este
buen obrar Kant lo formula como imperativo categrico a travs de dos mximas:
a.- Obra de modo que puedas querer la mxima de tu accin como ley universal.
b.- Obra de modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro,
siempre como un fin y nunca como un medio.
A(TIIDAD
Instruccion+s:
(ont+st+ las si,ui+nt+s .r+,untas:
a. Es siempre bueno o siempre malo ser obediente?
b. En qu casos?
c. A qu puede llevar una obediencia sin crtica?
d. Cules son las caractersticas de la obediencia en el caso de seres humanos que la
distinguen de la obediencia en el caso de los animales domsticos?
OBEDIEN(IA Y AUTONO"A
TE=TO 1:
"ANUEL QANT3 >4CUG ES ILUST$A(I*N8? @1VSLB
La lustracin es la salida del hombre de su autoculpable minora de edad. La minora de edad
significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la gua de otro. Uno mismo es
culpable de esta minora de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de
entendimiento, sino en la falta de decisin y valor para servirse por s mismo de l sin la gua de
otro. Sapere aude! Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!, he aqu el lema de la
lustracin.
La pereza y la cobarda son las causas de que una gran parte de los hombres permanezca,
gustosamente, en minora de edad a lo largo de la vida, a pesar de que hace ya tiempo la
naturaleza los liber de direccin ajena [...]; y por eso es tan fcil para otros el erigirse en sus
tutores. Es tan cmodo ser menor de edad! Si tengo un libro que piensa por m, un director
espiritual que reemplaza mi conciencia moral, un mdico que me prescribe la dieta, etc.,
entonces no necesito esforzarme. Si puedo pagar, no tengo necesidad de pensar; otros asumirn
por m tan fastidiosa tarea. Aquellos tutores que tan bondadosamente han tomado sobre s la
tarea de supervisin se encargan ya de que el paso hacia la mayora de edad, adems de ser
difcil, sea considerado peligroso por la gran mayora de los hombres (y entre ellos todo el bello
sexo). Despus de haber entontecido a sus animales domsticos, y procurar cuidadosamente
que estas pacficas criaturas no puedan atreverse a dar un paso sin las andaderas en que han
sido encerrados, les muestran el peligro que les amenaza si intentan caminar solos. Lo cierto es
que este peligro no es tan grande, pues ellos aprenderan a caminar solos despus de unas
cuantas cadas; sin embargo, un ejemplo de tal naturaleza les asusta y, por lo general, les hace
desistir de todo posterior intento. Por tanto, es difcil para todo individuo lograr salir de esa
minora de edad, casi convertida ya en naturaleza suya. ncluso le ha tomado aficin y se siente
realmente incapaz de valerse de su propio entendimiento, porque nunca se le ha dejado hacer
dicho ensayo. Principios y frmulas, instrumentos mecnicos de uso racional -o ms bien abuso-
de sus dotes naturales, son los grilletes de una permanente minora de edad. Quien se
desprendiera de ellos apenas dara un salto inseguro para salvar la ms pequea zanja, porque
no est habituado a tales movimientos libres. Por eso, pocos son los que, por esfuerzo del propio
espritu, han conseguido salir de esa minora de edad, y proseguir, sin embargo, con paso
seguro.
I--anu+l Qant. 56u$ es ilustracin7. En J.B. Erhard y otros. +,u$ es ilustracin- (edicin y
traduccin de Agapito Maestre, Tecnos, Madrid, 1988).
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
27
DSTNGUEN MORAL AUTNOMA DE MORAL HETERNOMA.
A(TIIDAD
Instruccion+s:
Leen texto seleccionado y contestan las siguientes preguntas:
13 4Cu9 +s la -inora d+ +dad8
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
:3 4#or 6u9 -uc7os 7o-2r+s .+r-an+c+n a ,usto +n la -inora d+ +dad8
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
D3 4Cu9 caract+ri5a .ara Qant la "oral adulta8
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
L3 4Ud3 +stK +n la -inora d+ +dad8 4Cu9 .u+d+ a0udarlo a salir d+ +lla8 4Es n+c+sario8
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
.........................................
A(TIIDAD
Instruccion+s:
Leen texto seleccionado y contestan las siguientes preguntas:
13 4D+ dnd+ sur,+ la li2+rtad .ara S9n+ca8
:3 E<.li6u+ la afir-acin d+ 6u+ +l 7o-2r+ f+li5 +s >a6u+l 6u+) ,racias a la ra5n) nada
t+-+ ni d+s+a nada?3
D3 4(-o s+ -anifi+sta +l d+stino 0 6u9 +s8
L3 4#or 6u9 .ara S9n+ca +l d+stino 0 la li2+rtad son co-.ati2l+s8
TE=TO 1D
SGNE(A3 >(A$TAS A LU(ILIO? @SI'LO I D(B3
SEL3 Quin nos impide que digamos que la vida bienaventurada es el alma libre, derecha,
intrpida y constante, situada fuera del alcance del miedo y de la codicia, cuyo bien nico es la
honestidad, cuyo mal nico es la torpeza, para quien la vil muchedumbre de las otras cosas no
puede quitar ni aadir nada a su bienaventuranza y que va y viene y se mueve en todos sentidos
sin aumento ni mengua del soberano bien? Menester es que a la fuerza, quiera o no quiera, un
hombre tan slidamente cimentado, vaya acompaado de un jbilo continuo y una profunda
alegra que mana de lo ms entraable de su ser, puesto que se complace en sus cosas y
ninguna desea mayor que las acostumbradas. Y por qu todo esto no le ha de compensar de
los movimientos pequeos y frvolos y no perseverantes de su cuerpo? El da en que estuviere
sujeto al placer, estar tambin sujeto al dolor. No ves, por otra parte, bajo qu mala y
perniciosa servidumbre ha de servir aquel a quien poseern en dominio alterno los placeres y los
dolores que son los ms caprichosos e insolentes de los dueos? Hay, pues, que salir hacia la
libertad. Y sta ninguna otra cosa nos la proporciona sino el negligente desdn de la fortuna.
Entonces brotar aquel bien inestimable, a saber, la tranquilidad del alma puesta en seguro, y la
elevacin y un gozo grande e inconmovible que resultar de la expulsin de toda suerte de
terrores y del conocimiento de la verdad; y la afabilidad y expansin del espritu; y en estas cosas
se deleitar no como en cosas buenas, sino como en cosas emanadas de su propio bien.
SEM 3 Puesto que comenc a tratar este asunto con prolijidad, puedo aadir an que el hombre
feliz es aquel que, gracias a la razn, nada teme ni desea nada. Y por ms que las piedras y los
cuadrpedos carezcan de temor y de tristeza, nadie dir por eso que sean felices, porque no
tienen conciencia de la felicidad.
E:L3 Con esta compaa hay que vivir la vida. No puedes esquivar estas cosas, pero puedes
despreciarlas; y las despreciars si en ellas piensas a menudo y te anticipares a su llegada. No
hay nadie que no se acerque animosamente a un mal para el cual se aparej largo tiempo y
hasta a las cosas ms duras resiste si las premedit; y al revs, al hombre desprevenido hasta
las ms livianas le espantan; y como novedad agrava todas las cosas, esta preocupacin asidua
har que ningn infortunio te encuentre bisoo. "Los esclavos me han abandonado. S: pero a
otros les robaron, a otros les calumniaron, a otros les asesinaron, a otros les traicionaron, a otros
les pisotearon, a otros les atacaron con veneno o con criminales persecuciones; todo lo que
dijeres les acaeci a muchos, y aun en lo venidero les acaecer. Muchos y variados son los tiros
que se nos asestan; algunos ya se hincaron en nuestras carnes; zumban los otros y estn a
pique de llegar. No nos maravillemos de ninguna de aquellas cosas para las que nacimos y de
las que nadie tiene derecho a quejarse porque para todos son iguales; iguales, dije, para todos,
pues aun aquello de que alguno se escapa, puede alcanzarte.
Ley justa es no ciertamente aquella que se aplica a todos, sino la que se dio para todos.
mpongamos la serenidad a nuestro espritu y paguemos sin queja el tributo de la mortalidad.
Trae el invierno los fros; hay que protegerse; trae el esto los calores, hay que sudar. La
destemplanza del clima pone a prueba nuestra salud; hay que enfermar. En determinado paraje
nos saltear una fiera o un hombre ms pernicioso que todas las fieras. Una cosa nos la quitar
el agua, otra el fuego. No podemos cambiar esta condicin de las cosas; lo que s podemos es
armarnos de un gran espritu, digno del varn bueno, gracias al cual soportemos con entereza
las cosas fortuitas y nos avengamos a la naturaleza. La naturaleza gobierna este mundo que ves
mediante mudanzas; al cielo nublado sucede el cielo sereno; se alborota el mar despus que
estuvo en sosiego; soplan los vientos alternativamente; el da va en seguimiento de la noche; una
parte del cielo amanece mientras anochece la otra; la perpetuidad de las cosas subsiste por la
sucesin de sus contrarias. A esta ley se ha de conformar nuestra alma; sgala a ella; obedzcala
28
a ella y piense que todo lo que acaece deba acaecer.
E:M3 No hay nada mejor que padecer lo que no puedes enmendar y seguir, sin murmuracin, los
caminos de Dios, de quien proceden todas las cosas: mal soldado es el que sigue, gimoteando, a
su caudillo. Aceptemos, pues, con decisin y alacridad sus mandatos y no abandonemos el curso
de esta obra hermossima, en la cual estn vinculados todos y cada uno de nuestros
sufrimientos; y hablemos a Jpiter, cuyo timn rige esta nave gigantesca del mundo, con aquellos
versos tan grficos de nuestro Cleantes, que el ejemplo de nuestro elocuentsimo Cicern me
autoriza para trasladar a nuestra lengua. Si te pluguiere, me lo agradecers: si te desagradaren,
sabrs que en ello yo segu los pasos de Cicern: "Condceme, oh padre, dominador del cielo
soberano!, donde quiera te plazca; no hay tardanza en mi obediencia. Presente estoy y sin
pereza. S no quisiere, te seguir gimiendo; y si soy malo, padecer haciendo aquello mismo que
el bueno sufre de buen grado. A quien es dcil, llvanle los hados; los hados que arrastran al
rebelde.
As vivamos; as hablemos; hllenos el hado preparado y diligente. Esta es el alma grande que a
l se entreg; y al revs, el alma degenerada y ruin pone resistencia, acusa el orden del universo
y prefiere enmendar a los dioses antes que enmendarse a s mismo. Ten salud.
S9n+ca3 8artas a Lucilio @traduccin &3Bofill 0 F+rro) I2+ria) Barc+lona) 1EMMB3
A(TIIDAD
Instruccion+s:
$+s.onda la si,ui+nt+ .r+,unta:
1. Quin es ms feliz, el que siga a Sartre o el que siga a Sneca?
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
RECONOCEN DSTNTAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA POR LA FUNDAMENTACN DE LA MORAL.
Kant define el d+2+r como >la n+c+sidad d+ una accin .or r+s.+to a la l+0?3 Las
acciones pueden ser hechas por inclinacin (mediata o inmediata), o por deber. Son hechas por
inclinacin cuando las hacemos porque nos parece que con ellas podemos obtener un bien
relacionado con nuestra felicidad: en el caso de las que se buscan por inclinacin inmediata
porque la accin misma produce inmediatamente satisfaccin (ver una pelcula, por ejemplo); en
el caso de las que hacemos por inclinacin mediata porque con dichas acciones conseguimos
una situacin, hecho o circunstancia que produce satisfaccin o ausencia de dolor (ir al dentista,
por ejemplo). Sin embargo, las acciones hechas por deber se hacen con independencia de su
relacin con nuestra felicidad o desdicha, y con independencia de la felicidad o desdicha de las
personas queridas por nosotros, se hacen porque la conciencia moral nos dicta que deben ser
hechas. La buena voluntad, se manifiesta en cierta tensin o lucha con estas inclinaciones, como
una fuerza que parece oponerse. En la -+dida 6u+ +l conflicto s+ 7ac+ .r+s+nt+) la 2u+na
;oluntad s+ lla-a d+2+r.
TE=TO 1L
I""ANUEL QANT3 >FUNDA"ENTA(I*N DE LA "ETAFSI(A DE LAS (OSTU"B$ES?
@1VSMB3
Ni en el mundo, ni, en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda
considerarse como bueno sin restriccin, a no ser tan slo una buena voluntad. El entendimiento,
el gracejo, el juicio, o como quieran llamarse los talentos del espritu; el valor, la decisin, la
perseverancia en los propsitos, como cualidades del temperamento, son, sin duda, en muchos
respectos, buenos y deseables; pero tambin pueden llegar a ser extraordinariamente malos y
dainos si la voluntad que ha de hacer uso de estos dones de la naturaleza, y cuya peculiar
constitucin se llama por eso carcter, no es buena. Lo mismo sucede con los dones de la
fortuna. El poder, la riqueza, la honra, la salud misma y la completa satisfaccin y el contento del
propio estado, bajo el nombre de felicidad, dan valor, y tras l, a veces arrogancia, si no existe
una buena voluntad que rectifique y acomode a un fin universal el influjo de esa felicidad y con l
el principio de toda la accin; sin contar con que un espectador razonable e imparcial, al
contemplar las ininterrumpidas bienandanzas de un ser que no ostenta el menor rasgo de una
voluntad pura y buena, no podr nunca tener satisfaccin. Y as parece constituir la buena
voluntad la indispensable condicin que nos hace dignos de ser felices.
Algunas cualidades son incluso favorables a esa buena voluntad y pueden facilitar mucho su
obra; pero, sin embargo, no tienen un valor interno absoluto, sino que siempre presuponen una
buena voluntad que restringe la alta apreciacin que solemos -con razn, por lo dems-
tributarles y no nos permite considerarlas como absolutamente buenas. La mesura en las
afecciones y pasiones, el dominio de s mismo, la reflexin sobria, no son buenas solamente en
muchos respectos, sino que hasta parecen constituir una parte del valor interior de la persona: sin
embargo, estn muy lejos de poder ser definidas como buenas sin restriccin, aunque los
antiguos las hayan apreciado as en absoluto. Pues sin los principios de una buena voluntad
pueden llegar a ser harto malas; y la sangre fra de un malvado, no lo hace mucho ms peligroso,
sino mucho ms despreciable inmediatamente a nuestros ojos de lo que sin eso pudiera ser
considerado.
La buena voluntad no es buena por lo que efecte o realice, no es buena por su adecuacin para
alcanzar algn fin que nos hayamos propuesto; es buena slo por el querer, es decir, es buena
en s misma.
Considerada por s misma es, sin comparacin, muchsimo ms valiosa que todo lo que por
medio de ella pudiramos verificar en provecho o gracia de alguna inclinacin y, si se quiere, de
la suma de todas las inclinaciones. An cuando por particulares enconos del azar o por la
mezquindad de una naturaleza madrastra, le faltase por completo a esa voluntad la facultad de
sacar adelante su propsito; si, a pesar de sus mayores esfuerzos, no pudiera llevar a cabo nada
y slo quedase la buena voluntad no desde luego como un mero deseo, sino como el acopio de
todos los medios que estn en nuestro poder, sera esa buena voluntad como una joya brillante
por s misma, como algo que en s mismo posee su pleno valor. La utilidad o la esterilidad no
pueden ni aadir ni quitar nada a ese valor.
I--anu+l Qant3 9undamentacin de la metaf-sica de las costumbres @Austral) "adrid)
1ESAB3
A(TIIDAD
Instruccion+s:
Leen texto seleccionado y contestan las siguientes preguntas:
13 4(uKl+s son las caract+rsticas d+ la >2u+na ;oluntad?8
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
29
:3 4(uKl +s +l .a.+l d+ la >2u+na ;oluntad?8
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
A(TIIDAD
Instruccion+s:
Leen texto seleccionado y contestan las siguientes preguntas:
13 4Cu9 ca-2ios s+ .roduc+n +n +l 7o-2r+ al .asar d+l +stado d+ natural+5a al +stado
ci;il8
:3 4(uKl +s +l o2/+to d+ un >#acto social?8
D3 4A 6u9 2i+n .+rsonal 7+ r+nunciado +n aras d+ un 2i+n co-Fn8 E<.li6u+3
L3 4#u+d+ nu+stra li2+rtad s+r a2soluta8 4Cu9 suc+d+ra si lo fu+ra8
TE=TO 1M
&EANJ&A(CUES $OUSSEAU3 >DEL (ONT$ATO SO(IAL? @1VN:B3
(a.tulo III3 D+l +stado ci;il
Este paso del estado de naturaleza al estado civil produce en el hombre un cambio muy notable,
substituyendo en su conducta el instinto por la justicia, y dando a sus acciones la moralidad que
les faltaba antes. Slo entonces, cuando la voz del deber sucede al impulso fsico y el derecho al
apetito, el hombre que hasta entonces no haba mirado ms que a s mismo, se ve forzado a
obrar por otros principios, y a consultar su razn antes de escuchar sus inclinaciones. Aunque en
ese estado se prive de muchas ventajas que tiene de la naturaleza gana otras tan grandes, sus
facultades se ejercitan al desarrollarse, sus ideas se amplan, sus sentimientos se ennoblecen, su
alma toda entera se eleva a tal punto, que si los abusos de esta nueva condicin no le
degradaran con frecuencia por debajo de aquella de la que ha salido, debera bendecir
continuamente el instante dichoso que le arranc de ella para siempre y que hizo de un animal
estpido y limitado un ser inteligente y un hombre.
Reduzcamos todo este balance a trminos fciles de comparar. Lo que pierde el hombre por el
contrato social es su libertad natural y un derecho ilimitado a todo cuanto le tienta y que puede
alcanzar; lo que gana es la libertad civil y la propiedad de todo cuanto posee. Para no
engafiarnos en estas compensaciones, hay que distinguir bien la libertad natural que no tiene por
lmites ms que las fuerzas del individuo, de la libertad civil, que est limitada por la voluntad
general, y la posesin que no es ms que el efecto de la fuerza o el derecho del primer ocupante,
de la propiedad que no puede fundarse sino sobre un ttulo positivo. Segn lo precedente, podra
aadirse a la adquisicin del estado civil la libertad moral, la nica que hace al hombre
autnticamente dueo de s; porque el impulso del simple apetito es esclavitud, y la obediencia a
la ley.
(a.tulo I3 D+l .acto social
Supongo a los hombres llegados a ese punto en que los obstculos que se oponen a su
conservacin en el estado de naturaleza superan con su resistencia a las fuerzas que cada
individuo puede emplear para mantenerse en ese estado. Entonces dicho estado primitivo no
puede ya subsistir, y el gnero humano perecera s no cambiara su manera de ser. Ahora bien,
como los hombres no pueden engendrar fuerzas nuevas, sino slo unir y dirigir aquellas que
existen, no han tenido para conservarse otro medio que formar por agregacin una suma de
fuerzas que pueda superar la resistencia, ponerlas en juego mediante un solo mvil y hacerlas
obrar a coro. Esta suma de fuerzas no puede nacer ms que del concurso de muchos; pero
siendo la fuerza y la libertad de cada hombre los primeros instrumentos de su conservacin,
cmo las comprometer sin perjudicarse y sin descuidar los cuidados que a s mismo se debe?
Esta dificultad aplicada a mi tema, puede enunciarse en los siguientes trminos: Encontrar una
forma de asociacin que defienda y proteja de toda la fuerza comn la persona y los bienes de
cada asociado, y por la cual, unindose cada uno a todos, no obedezca, sin embargo, ms que a
s mismo y quede tan libre como antes. Tal es el problema fundamental al que da solucin el
contrato social.
Las clusulas de este contrato estn tan determinadas por la naturaleza del acto que la menor
modificacin las volvera vanas y de efecto nulo; de suerte que aunque quizs nunca hayan sido
enunciadas formalmente, son por doquiera las mismas, por doquiera estn admitidas tcitamente
y reconocidas; hasta que, violado el pacto social, cada cual vuelve entonces a sus primeros
derechos y recupera su libertad natural, perdiendo la libertad convencional por la que renunci a
aquella. Estas clusulas, bien entendidas, se reducen, todas a una sola, a saber, la enajenacin
total de cada asociado con todos sus derechos a toda la comunidad: Porque, en primer lugar, al
darse cada uno todo entero, la condicin es igual para todos, y siendo la condicin igual para
todos nadie tiene inters, en hacerla onerosa para los dems.
Adems, por efectuarse la enajenacin sin reserva, la unin es tan perfecta como puede serlo y
ningn asociado tiene ya nada que reclamar: porque si quedasen algunos derechos a los
particulares, como no habra ningn superior comn que pudiera fallar entre ellos y lo pblico,
siendo cada cual su propio juez en algn punto, pronto pretendera serlo en todos, el estado de
naturaleza subsistira y la asociacin se volvera necesariamente tirnica o vana. En suma, como
dndose cada cual a todos no se da a nadie y como no hay ningn asociado sobre el que no se
adquiera el mismo derecho que uno le otorga sobre uno mismo, se gana el equivalente de todo lo
que se pierde y ms fuerza para conservar lo que se tiene. Por lo tanto, si se aparta del pacto
social lo que no pertenece a su esencia, encontraremos que se reduce a los trminos siguientes:
Cada uno de nosotros pone en comn su persona y todo su poder bajo la suprema direccin de
la voluntad general; y nosotros recibimos corporativamente a cada miembro como parte
indivisible del todo.
En el mismo instante, en lugar de la persona particular de cada contratante, este acto de
asociacin produce un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos miembros como votos tiene
la asamblea, el cual recibe de este mismo acto su unidad, su yo comn, su vida y su voluntad.
Esta persona pblica que se forma de este modo por la unin de todas las dems tomaba en otro
tiempo el nombre de Ciudad, y toma ahora el de Repblica o de cuerpo poltico, al cual sus
miembros llaman Estado cuando es pasivo, Soberano cuando es activo, Poder al compararlo con
otros semejantes. Respecto a los asociados, toman colectivamente el nombre de Pueblo, y en
particular se llaman Ciudadanos como partcipes en la autoridad soberana, y Sbditos en cuanto
sometidos a las leyes del Estado. Pero estos trminos se confunden con frecuencia y se toman
unos por otros; basta con saber distinguirlos cuando se emplean en su total precisin.
&+anJ&ac6u+s $ouss+au3 :el contrato social o principios de derec3o pol-tico @traduccin
d+ "3&3 illa;+rd+) T+cnos) "adrid) 1EE:B3
LG=I(O
a3 oluntad: del latn !oluntas es la facultad de ordenar la propia conducta.
23 Actos ;oluntarios: son aquellos que son ejecutados con discernimiento, intencin y libertad.
30
UNIDAD L
Gtica social
SUBUNIDAD 1
INSTITU(IONES) #ODE$ Y SO(IEDAD
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
RECONOCEN LA FAMLA, LA ESCUELA, LAS GLESAS Y EL ESTADO COMO
NSTTUCONES.
En toda sociedad existe la Institucin, la que es la encargada de entregar las pautas o
modelos que regulen con fuerza las interacciones y los comportamientos de los sujetos. La institucin
expresa el poder colectivo sobre la conducta individual. Las principales instituciones son la familia, la
iglesia, la escuela y el estado, las cuales cumplen la funcin socializadora y moralizadora, inculcando
valores.
La Familia es el principal agente de socializacin en la cultura moderna, sin embargo,
dentro de la filosofa se puede encontrar visiones distintas. Para Platn la familia no permite la
cohesin social y la unidad interna del estado, por lo cual la rechaza, pues considera que dicha
institucin "constituye el punto alrededor del cual giran la propiedad privada y todos los males
que sta trae consigo, pues "en la prctica, los intereses familiares se encuentran a menudo en
discordancia con los de toda la comunidad. Por otra Parte, para Aristteles el ncleo originario
de la comunidad social o poltica es la familia, la cual surge a raz de las necesidades naturales
de los hombres de aparearse y son la base de la ciudad. Las pequeas asociaciones de grupos
familiares dan lugar a surgimiento de la aldea; y la asociacin de aldeas da lugar a la constitucin
de la ciudad: "de aqu que toda ciudad exista por naturaleza, no de otro modo que las primeras
comunidades, puesto que es ella el fin de las dems".
A(TIIDAD
Instruccion+s:
Leen en casa el pasaje de "La r+2+lin d+ las -asas en el cual Ortega y Gasset argumenta
que, con el surgimiento del "hombre-masa, la violencia se convierte en la primera razn (prima
ratio) o "norma que propone la anulacin de toda [otra] norma en la accin poltica y responden
las siguientes preguntas:
1) 4(uKl+s son las caract+rsticas d+l >7o-2r+J-asa?8
2) 4Cu9 +s >la ;ida .F2lica? 0 c-o la af+cta la a.aricin d+l >7o-2r+J-asa?8
TE=TO 1N
&OSG O$TE'A Y 'ASSET3 >LA $EBELI*N DE LAS "ASAS? @1EDAB3
Nos encontramos, pues, con la misma diferencia que eternamente existe entre el tonto y el
perspicaz. Este se sorprende a s mismo siempre a dos dedos de ser tonto; por ello hace un
esfuerzo para escapar a la inminente tontera, y en ese esfuerzo consiste la inteligencia. El tonto,
en cambio, no se sospecha a s mismo: se parece discretsimo, y de ah la envidiable tranquilidad
con que el necio se asienta e instala en su propia torpeza. Como esos insectos que no hay
manera de extraer fuera del orificio en que habitan, no hay modo de desalojar al tonto de su
tontera, llevarle de paseo un rato ms all de su ceguera y obligarle a que contraste su torpe
visin habitual con otros modos de ver ms sutiles. El tonto es vitalicio y sin poros. [...]
No se trata de que el hombre-masa sea tonto. Por el contrario, el actual es ms listo, tiene ms
capacidad intelectiva que el de ninguna otra poca. Pero esa capacidad no le sirve de nada; en
rigor, la vaga sensacin de poseerla le sirve slo para cerrarse ms en s y no usarla. De una vez
para siempre consagra el surtido de tpicos, prejuicios, cabos de ideas o, simplemente, vocablos
hueros que el azar ha amontonado en su interior, y con una audacia que slo por la ingenuidad
se explica, los impondr dondequiera. Esto es [...] caracterstico en nuestra poca: no que el
vulgar crea que es sobresaliente y no vulgar, sino que el vulgar reclame e imponga el derecho de
la vulgaridad, o la vulgaridad como un derecho.
El imperio que sobre la vida pblica ejerce hoy la vulgaridad intelectual, es acaso el factor de la
presente situacin ms nuevo, menos asimilable a nada del pretrito. Por lo menos en la historia
europea hasta la fecha, nunca el vulgo haba credo tener "ideas sobre las cosas. Tena
creencias, tradiciones, experiencias, proverbios, hbitos mentales, pero no se imaginaba en
posesin de opiniones tericas sobre lo que las cosas son o deben ser, sobre poltica o literatura.
Le pareca bien o mal lo que el poltico proyectaba y haca; aportaba o retiraba su adhesin, pero
su actitud se reduca a repercutir, positiva o negativamente, la accin creadora de otros. Nunca
se le ocurri oponer a las "ideas del poltico otras suyas; ni siquiera juzgar las "ideas del poltico
desde el tribunal de otras "ideas que crea poseer. Lo mismo en arte y en los dems rdenes de
la vida pblica. Una innata conciencia de su limitacin, de no estar calificado para teorizar, se lo
vedaba completamente. La consecuencia automtica de esto era que el vulgo no pensaba, ni de
lejos, decidir en casi ninguna de las actividades pblicas, que en su mayor parte son de ndole
terica.
Hoy, en cambio, el hombre medio tiene las "ideas ms taxativas sobre cuanto acontece y debe
acontecer en el universo. Por eso ha perdido el uso de la audicin. Para qu or, si ya tiene
dentro cuanto hace falta? Ya no es sazn de escuchar, sino, al contrario, de juzgar, de
sentenciar, de decidir. No hay cuestin de vida pblica donde no intervenga, ciego y sordo como
es, imponiendo sus "opiniones.[...]
Cualquiera puede darse cuenta de que en Europa, desde hace aos, han empezado a pasar
"cosas raras. Por dar algn ejemplo concreto de estas cosas raras nombrar ciertos
movimientos polticos, como el sindicalismo y el fascismo. No se diga que parecen raros
simplemente porque son
nuevos. El entusiasmo por la innovacin es de tal modo ingnito en el europeo, que le ha llevado
a producir la historia ms inquieta de cuantas se conocen. No se atribuya, pues, lo que estos
nuevos hechos tienen de raro a lo que tienen de nuevo, sino a la extrasima vitola de estas
novedades. Bajo las especies de sindicalismo y fascismo aparece por primera vez en Europa un
tipo de hombre que no quiere dar razones ni quiere tener razn, sino que, sencillamente, se
muestra resuelto a imponer sus opiniones. He aqu lo nuevo: el derecho a no tener razn, la
razn de la sinrazn. Yo veo en ello la manifestacin ms palpable del nuevo modo de ser las
masas, por haberse resuelto a dirigir la sociedad sin capacidad para ello. En su conducta poltica
se revela la estructura del alma nueva de la manera ms cruda y contundente, pero la clave est
en el hermetismo intelectual. El hombre-medio se encuentra con "ideas dentro de s, pero carece
de la funcin de idear. Ni sospecha siquiera cul es el elemento sutilsimo en que las ideas viven.
Quiere opinar, pero no quiere aceptar las condiciones y supuestos de todo opinar. De aqu que
sus "ideas no sean efectivamente sino apetitos con palabra como las romanzas musicales.
31
Tener una idea es creer que se poseen las razones de ella, y es, por tanto, creer que existe una
razn, un orbe de verdades inteligibles. dear, opinar, es una misma cosa con apelar a tal
instancia, supeditarse a ella, aceptar su Cdigo y su sentencia, creer, por tanto, que la forma
superior de la convivencia es el dilogo en que se discuten las razones de nuestras ideas. Pero el
hombre-masa se sentira perdido si aceptase la discusin, e instintivamente repudia la obligacin
de acatar esa instancia suprema que se halla fuera de l. Por eso, lo "nuevo es en Europa
"acabar con las discusiones, y se detesta toda forma de convivencia que por s misma implique
acatamiento de normas objetivas, desde la conversacin hasta el Parlamento, pasando por la
ciencia. Esto quiere decir que se renuncia a la convivencia de cultura, que es una convivencia
bajo normas, y se retrocede a una convivencia brbara. Se suprimen todos los trmites normales
y se va directamente a la imposicin de lo que se desea. El hermetismo del alma, que, como
hemos visto antes, empuja a la masa para que intervenga en toda la vida pblica, la lleva
tambin, inexorablemente, a un procedimiento nico de intervencin: la accin directa.
El da en que se reconstruya la gnesis de nuestro tiempo, se advertir que las primeras notas de
su peculiar meloda sonaron en aquellos grupos sindicalistas y realistas franceses de hacia 1900,
inventores de la manera y la palabra "accin directa. Perpetuamente el hombre ha acudido a la
violencia: unas veces este recurso era simplemente un crimen, y no nos interesa. Pero otras era
la violencia el medio a que recurra el que haba agotado antes todos los dems para defender la
razn y la justicia que crea tener. Ser muy lamentable que la condicin humana lleve una y otra
vez a esta forma de violencia, pero es innegable que ella significa el mayor homenaje a la razn y
la justicia.
Como que no es tal violencia otra cosa que la razn exasperada. La fuerza era, en efecto, la
ultima ratio. Un poco estpidamente ha solido entenderse con irona esta expresin, que declara
muy bien
el previo rendimiento de la fuerza a las normas racionales. La civilizacin no es otra cosa que el
ensayo de reducir la fuerza a ultima ratio. Ahora empezamos a ver esto con sobrada claridad,
porque la "accin directa consiste en invertir el orden y proclamar la violencia como prima ratio;
en rigor, como nica razn. Es ella la norma que propone la anulacin de toda norma, que
suprime todo intermedio entre nuestro propsito y su imposicin. Es la Carta Magna de la
barbarie. [...]
&os9 Ort+,a 0 'ass+t3 La rebelin de las masas
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
CONOCEN EL ESTADO MONRQUCO, ARSTOCRTCO Y DEMOCRTCO SEGN
ARSTTELES.
EL (ON(E#TO DE ESTADO
A(TIIDAD
Instruccion+s:
Leen la seleccin de "La #oltica de Aristteles. Desarrollan los siguientes puntos en el anlisis:
13 E<.li6u+ los si,ui+nt+s conc+.tos .ara Aristt+l+s
a3 (onstitucin
23 Dif+r+ncia +ntr+ D+-ocracia 0 Oli,ar6ua
c3 Natural+5a d+l !o-2r+
d3 Ti.os d+ (onstitucion+s
+3 'o2i+rnos #uros
f3 'o2i+rnos (orru.tos
,3 Dif+r+ncia +ntr+ Oli,ar6ua 0 D+-a,o,ia
73 Fin d+ la Asociacin #oltica
:3 4Cu9 r+lacin +<ist+ +ntr+ Natural+5a 7u-ana 0 #oltica8
TE=TO 1V
A$IST*TELES3 >#OLTI(A? @SI'LO I A(B3
(a.tulo I3 Di;isin d+ los ,o2i+rnos 0 d+ las constitucion+s3
Una vez fijados estos puntos, la primera cuestin que se presenta es la siguiente: Hay una o
muchas constituciones polticas? Si existen muchas, cules son su naturaleza, su nmero y sus
diferencias? La constitucin es la que determina con relacin al Estado la organizacin regular de
todas las magistraturas, sobre todo de la soberana, y el soberano de la ciudad es en todas partes
el gobierno; el gobierno es, pues, la constitucin misma. Me explicar: en las democracias, por
ejemplo, es el pueblo el soberano; en las oligarquas, por el contrario, lo es la minora compuesta
de los ricos; y as se dice que las constituciones de la democracia y de la oligarqua son
esencialmente diferentes; y las mismas distinciones podemos hacer respecto de todas las
dems.
Aqu es preciso recordar cul es el fin asignado por nosotros al Estado, y cules son las diversas
clases que hemos reconocido en los poderes, tanto en los que se ejercen sobre el individuo como
en los que se refieren a la vida comn. En el principio de este trabajo hemos dicho, al hablar de la
administracin domstica y de la autoridad del seor, que el hombre es por naturaleza sociable,
con lo cual quiero decir que los hombres, aparte de la necesidad de auxilio mutuo, desean
invenciblemente la vida social. Esto no impide que cada uno de ellos la busque movido por su
utilidad particular y por el deseo de encontrar en ella la parte individual de bienestar que pueda
corresponderle. Este es, ciertamente, el fin de todos en general y de cada uno en particular; pero
se unen, sin embargo, aunque sea nicamente por el solo placer de vivir; y este amor a la vida
es, sin duda, una de las perfecciones de la humanidad. Y aun cuando no se encuentre en ella
otra cosa que la seguridad de la vida, se apetece la asociacin poltica, a menos que la suma de
males que ella cause llegue a hacerla verdaderamente intolerable. Ved, en efecto, hasta qu
punto sufren la miseria la mayor parte de los hombres por el simple amor de la vida; la naturaleza
parece haber puesto en esto un goce y una dulzura inexplicables.
Por lo dems, es bien fcil distinguir los diversos poderes de que queremos hablar aqu, y que
son con frecuencia objeto de discusin de nuestras obras exotricas. Bien que el inters del
seor y el de su esclavo se identifiquen, cuando es verdaderamente la voz de la naturaleza la
que le asigna a aquellos el puesto que ambos deben ocupar, el poder del seor tiene sin
embargo, por objeto directo la utilidad del dueo mismo, y fin accidental la ventaja del esclavo,
porque, una vez destruido el esclavo, el poder del seor desaparece con l. El poder del padre
sobre los hijos, sobre la mujer, sobre la familia entera, poder que hemos llamado domstico, tiene
por objeto el inters de los administrados, o, si se quiere, un inters comn a los mismos y al que
los rige. Aun cuando este poder est constituido principalmente en bien de los administrados
puede, segn sucede en muchas artes, como en la medicina y la gimnstica, convertirse
secundariamente en ventaja del que gobierna. As, el gimnasta puede muy bien mezclarse con
los jvenes a quienes ensea, como el piloto es siempre a bordo uno de los tripulantes. El fin a
que aspiran as el gimnasta como el piloto es el bien de todos los que estn a su cargo; y si llega
el caso de que se mezclen con sus subordinados, slo participan de la ventaja comn
accidentalmente, el uno como simple marinero, el otro como discpulo, a pesar de su cualidad de
profesor. En los poderes polticos, cuando la perfecta igualdad de los ciudadanos, que son todos
semejantes, constituye la base de aquellos, todos tienen el derecho de ejercer la autoridad
sucesivamente. Por lo pronto, todos consideran, y es natural, esta alternativa como
perfectamente legtima, y conceden a otro el derecho de resolver acerca de sus intereses, as
como ellos han decidido anteriormente de los de aqul; pero, ms tarde, las ventajas que
proporcionan el poder y la administracin de los intereses generales inspiran a todos los hombres
el deseo de perpetuarse en el ejercicio del cargo; y si la continuidad en el mando pudiese por s
32
sola curar infaliblemente una enfermedad de que se viesen atacados, no seran ms codiciosos
en retener la autoridad una vez que disfrutan de ella.
Luego, evidentemente, todas las constituciones hechas en vista del inters general son puras
porque practican rigurosamente la justicia; y todas las que slo tienen en cuenta el inters
personal de los gobernantes estn viciadas en su base, y no son ms que una corrupcin de las
buenas constituciones; ellas se aproximan al poder del seor sobre el esclavo, siendo as que la
ciudad no es ms que una asociacin de hombres libres.
Despus de los principios que acabamos de sentar, podemos examinar el nmero y la naturaleza
de las constituciones. Nos ocuparemos primero de las constituciones puras; y una vez fijadas
stas, ser fcil reconocer las constituciones corruptas.
(a.tulo 3 Di;isin d+ los ,o2i+rnos3
Siendo cosas idnticas el gobierno y la constitucin, y siendo el gobierno seor supremo de la
ciudad, es absolutamente preciso que el seor sea o un solo individuo, o una minora, o la
multitud
de los ciudadanos. Cuando el dueo nico, o la minora, o la mayora, gobiernan consultando el
inters general, la constitucin es pura necesariamente; cuando gobiernan en su propio inters,
sea el de uno solo, sea el de la minora, sea el de la multitud, la constitucin se desva del camino
trazado por su fin, puesto que, una de dos cosas, o los miembros de la asociacin no son
verdaderamente ciudadanos o lo son, y en este caso deben tener su parte en el provecho comn.
Cuando la monarqua o gobierno de uno solo tiene por objeto el inters general, se le llama
comnmente reinado. Con la misma condicin, al gobierno de la minora, con tal que no est
limitada a un solo individuo, se le llama aristocracia; y se la denomina as, ya porque el poder
est en manos de los hombres de bien, ya porque el poder no tiene otro fin que el mayor bien del
Estado y de los asociados. Por ltimo, cuando la mayora gobierna en bien del inters general, el
gobierno recibe como denominacin especial la genrica de todos los gobiernos, y se le llama
repblica. Estas diferencias de denominacin son muy exactas. Una virtud superior puede ser
patrimonio de un individuo o de una minora; pero a una mayora no puede designrsela por
ninguna virtud especial, si se excepta la virtud guerrera, la cual se manifiesta principalmente en
las masas; como lo prueba el que, en el gobierno de la mayora, la parte ms poderosa del
Estado es la guerrera; y todos los que tienen armas son en l ciudadanos.
Las desviaciones de estos gobiernos son: la tirana, que lo es del reinado; la oligarqua, que lo es
de la aristocracia; la demagogia, que lo es de la repblica. La tirana es una monarqua que slo
tiene por fin el inters personal del monarca; la oligarqua tiene en cuenta tan slo el inters
particular de los ricos; la demagogia, el de los pobres. Ninguno de estos gobiernos piensa en el
inters general. Es indispensable que nos detengamos algunos instantes a notar la naturaleza
propia de cada uno de estos tres gobiernos; porque la materia ofrece dificultades. Cuando
observamos las cosas filosficamente, y no queremos limitarnos tan slo al hecho prctico, se
debe, cualquiera que sea el mtodo que por otra parte se adopte, no omitir ningn detalle ni
despreciar ningn pormenor, sino mostrarlos todos en su verdadera luz.
La tirana, como acabo de decir, es el gobierno de uno solo, que reina como seor sobre la
asociacin poltica; la oligarqua es el predominio poltico de los ricos; y la demagogia, por el
contrario, el predominio de los pobres con exclusin de los ricos. Veamos una objecin que se
hace a esta ltima definicin. Si la mayora, duea del Estado, se compone de ricos, y el gobierno
es de la mayora, se llama demagogia; y, recprocamente, si da la casualidad de que los pobres,
estando en minora relativamente a los ricos, sean, sin embargo, dueos del Estado, a causa de
la superioridad de sus fuerzas, debiendo el gobierno de la minora llamarse oligarqua, las
definiciones que acabamos de dar son inexactas. No se resuelve esta dificultad mezclando las
ideas de riqueza y minora, y las de miseria y mayora, reservando el nombre de oligarqua para
el gobierno en que los ricos, que estn en minora, ocupen los empleos, y el de la demagogia
para el Estado en que los pobres, que estn en mayora, son los seores.
Porque, cmo clasificar las dos formas de constitucin que acabamos de suponer: una en que
los ricos forman la mayora; otra en que los pobres forman la minora; siendo unos y otros
soberanos del Estado, a no ser que hayamos dejado de comprender en nuestra enumeracin
alguna otra forma poltica? Pero la razn nos dice sobradamente que la dominacin de la minora
y de la mayora son cosas completamente accidentales, sta en las oligarquas, aqulla en las
democracias; porque los ricos constituyen en todas partes la minora, como los pobres
constituyen dondequiera la mayora. Y as, las diferencias indicadas ms arriba no existen
verdaderamente. Lo que distingue esencialmente la democracia de la oligarqua es la pobreza y
la riqueza; y dondequiera que el poder est en manos de los ricos, sean mayora o minora, es
una oligarqua; y dondequiera que est en las de los pobres, es una demagogia. Pero no es
menos cierto, repito, que generalmente los ricos estn en minora y los pobres en mayora; la
riqueza pertenece a pocos, pero la libertad a todos. Estas son las causas de las disensiones
polticas entre ricos y pobres. Veamos ante todo cules son los lmites que se asignan a la
oligarqua y a la demagogia, y lo que se llama derecho en una y en otra. Ambas partes
reivindican un cierto derecho, que es muy verdadero. Pero de hecho su justicia no pasa de cierto
punto, y no es el derecho absoluto el que establecen ni los unos ni los otros. As, la igualdad
parece de derecho comn, y sin duda lo es, no para todos, sin embargo, sino slo entre iguales; y
lo mismo sucede con la desigualdad; es ciertamente un derecho, pero no respecto de todos, sino
de individuos que son desiguales entre s. Si se hace abstraccin de los individuos, se corre el
peligro de formar un juicio errneo. Lo que sucede en esto es que los jueces son jueces y partes,
y ordinariamente es uno mal juez en causa propia. El derecho limitado a algunos, pudiendo
aplicarse lo mismo a las cosas que a las personas, como dije en la Moral, se concede sin
dificultad cuando se trata de la igualdad misma de la cosa, pero no as cuando se trata de las
personas a quienes pertenece esta igualdad; y esto, lo repito, nace de que se juzga muy mal
cuando est uno interesado en el asunto. Porque unos y otros son expresin de cierta parte del
derecho, ya creen que lo son del derecho absoluto: de un lado, superiores unos en un punto, en
riqueza, por ejemplo, se creen superiores en todo; de otro, iguales otros en un punto, de libertad,
por ejemplo, se creen absolutamente iguales. Por ambos lados se olvida lo capital.
Si la asociacin poltica slo estuviera formada en vista de la riqueza, la participacin de los
asociados en el Estado estara en proporcin directa de sus propiedades, y los partidarios de la
oligarqua tendran entonces plensima razn; porque no sera equitativo que el asociado que de
cien minas slo ha puesto una tuviese la misma parte que el que hubiere suministrado el resto,
ya se aplique esto a la primera entrega, ya a las adquisiciones sucesivas. Pero la asociacin
poltica tiene por fin, no slo la existencia material de todos los asociados, sino tambin su
felicidad y su virtud; de otra manera podra establecerse entre esclavos o entre otros seres que
no fueran hombres, los cuales no forman asociacin por ser incapaces de felicidad y de libre
albedro.
La asociacin poltica no tiene tampoco por nico objeto la alianza ofensiva y defensiva entre los
individuos, ni sus relaciones mutuas, ni los servicios que pueden recprocamente hacerse; porque
entonces los etruscos y los cartagineses, y todos los pueblos unidos mediante tratados de
comercio, deberan ser considerados como ciudadanos de un solo y mismo Estado, merced a sus
convenios sobre las importaciones, sobre la seguridad individual, sobre los casos de una guerra
comn; aunque cada uno de ellos tiene, no un magistrado comn para todas estas relaciones,
sino magistrados separados, perfectamente indiferentes en punto a la moralidad de sus aliados
respectivos, por injustos y por perversos que puedan ser los comprendidos en estos tratados, y
atentos slo a precaver recprocamente todo dao.
Pero como la virtud y la corrupcin poltica son las cosas que principalmente tienen en cuenta los
que slo quieren buenas leyes, es claro que la virtud debe ser el primer cuidado de un Estado
que merezca verdaderamente este ttulo, y que no lo sea solamente en el nombre. De otra
manera, la asociacin poltica vendra a ser a modo de una alianza militar entre pueblos lejanos,
distinguindose apenas de ella por la unidad de lugar; y la ley entonces sera una mera
33
convencin; y no sera, como ha dicho el sofista Licofrn, "otra cosa que una garanta de los
derechos individuales, sin poder alguno sobre la moralidad y la justicia personal de los
ciudadanos. La prueba de esto es bien sencilla. Renanse con el pensamiento localidades
diversas y encirrense dentro de una sola muralla a Megara y Corinto; ciertamente que no por
esto se habr formado con tan vasto recinto una ciudad nica, aun suponiendo que todos los en
ella encerrados hayan contrado entre s matrimonio, vnculo que se considera como el ms
esencial de la asociacin civil. O si no, supngase cierto nmero de hombres que viven aislados
los unos de los otros, pero no tanto, sin embargo, que no puedan estar en comunicacin;
supngase que tienen leyes comunes sobre la justicia mutua que deben observar en las
relaciones mercantiles, pues que son, unos carpinteros, otros labradores, zapateros, etc., hasta el
nmero de diez mil, por ejemplo; pues bien, si sus relaciones se limitan a los cambios diarios y a
la alianza en caso de guerra, esto no constituir todava una ciudad. Y por qu? En verdad no
podr decirse que en este caso los lazos de la sociedad no sean bien fuertes. Lo que sucede es
que cuando una asociacin es tal que cada uno slo ve el Estado en su propia casa, y la unin es
slo una simple liga contra la violencia, no hay ciudad, si se mira de cerca; las relaciones de la
unin no son en este caso ms que las que hay entre individuos aislados. Luego, evidentemente,
la ciudad no consiste en la comunidad del domicilio, ni en la garanta de los derechos
individuales, ni en las relaciones mercantiles y de cambio; estas condiciones preliminares son
indispensables para que la ciudad exista; pero aun suponindolas reunidas, la ciudad no existe
todava. La ciudad es la asociacin del bienestar y de la virtud, para bien de las familias y de las
diversas clases de habitantes, para alcanzar una existencia completa que se baste a s misma
[...] Y as la asociacin poltica tiene, ciertamente, por fin la virtud y la felicidad de los individuos, y
no slo la vida comn.
Aristt+l+s3 ;ol-tica
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
CONOCEN EL ESTADO PARTCPATVO Y REPRESENTATVO SEGN MLL
A(TIIDAD
Leen la seleccin de la obra de John Stuart Mill "D+l ,o2i+rno r+.r+s+ntati;o y contestan las siguientes
preguntas:
4#or 6u9 +l -+/or ,o2i+rno +s +l 6u+ .artici.an todos d+ las d+cision+s8
13 4#or 6u9 s+ .r+fi+r+ +l carKct+r .asi;o +n un ,o2i+rno8 4Cu9 carKct+r ll+;a al .ro,r+so 0 .or
6u98
:3 4(-o s+ .u+d+ r+s+ntir la >-oral .F2lica?8
D3 4#or 6u9 s+ 7a d+ .artici.ar +n un ,o2i+rno8
TE=TO 1S
&O!N STUA$T "ILL3 DEL 'OBIE$NO $E#$ESENTATIO @1SNMB3
(a.tulo III3 El Id+al d+ la -+/or for-a d+ ,o2i+rno +s +l ,o2i+rno r+.r+s+ntati;o3
[...] toda educacin que procure hacer de los hombres algo ms que mquinas acaba por
impulsarlos a reclamar franquicias, independencia [...] Todo lo que desenvuelve, por poco que
sea, nuestras facultades aumenta el deseo de ejercerlas con mayor libertad, y la educacin de
un pueblo desatiende su fin, si le prepara para otro que para aqul, cuya idea de posesin y
reinvindicacin le sugerir probablemente [...]
No hay dificultad en demostrar que el ideal de la mejor forma de gobierno es la que inviste de la
soberana a la masa reunida de la comunidad, teniendo cada ciudadano no slo voz en el
ejercicio del poder, sino, de tiempo en tiempo, intervencin real por el desempeo de alguna
funcin local o general. Hay que juzgar esta proposicin con relacin al criterio demostrado en el
captulo anterior.
Para apreciar el mrito de un Gobierno se trata de saber: 1. En qu medida atiende al bien
pblico
por el empleo de las facultades morales, intelectuales y activas existentes; 2. Cul sea su
influencia sobre esas facultades para mejorarlas o aminorarlas. No necesito decir que el ideal de
la mejor forma de gobierno no se refiere a la que es practicable o aplicable en todos los grados
de la civilizacin, sino aquella a la cual corresponde, en las circunstancias en que es aplicable,
mayor suma de consecuencias inmediatas o futuras. Slo el gobierno completamente popular
puede alegar alguna pretensin a este carcter, por ser el nico que satisface las dos
condiciones supradichas y el ms favorable de todos, ya a la buena direccin de los negocios,
ya al mejoramiento y elevacin del carcter nacional.
Su superioridad, con relacin al bienestar actual, descansa sobre dos principios que son
universalmente aplicables y verdaderos como cualquiera otra proposicin general, susceptible
de ser emitida sobre los negocios humanos. El primero es que los derechos e intereses, de
cualquier clase que sean, nicamente no corren el riesgo de ser descuidados cuando las
personas a que ataen se encargan de su direccin y defensa. El segundo, que la prosperidad
general se eleva y difunde tanto ms cuanto ms variadas e intensas son las facultades
consagradas a su desenvolvimiento.
Para mayor precisin podra decirse: El hombre no tiene ms seguridad contra el mal obrar de
sus semejantes que la proteccin de s mismo por s mismo: en su lucha con la naturaleza su
nica probabilidad de triunfo consiste en la confianza en s propio, contando con los esfuerzos
de que sea capaz, ya aislado, ya asociado, antes que con los ajenos. La primera proposicin,
que cada uno es el nico custodio seguro de sus derechos e intereses, es una de esas mximas
elementales de prudencia que todos siguen implcitamente siempre que su inters personal est
en juego. Muchos, sin embargo, la odian en poltica, complacindose en condenarla como una
doctrina de egosmo universal [...] Por intencin sincera que se tenga de proteger los intereses
ajenos no es seguro ni prudente ligar las manos a sus defensores natos; sta es condicin
inherente a los asuntos humanos; y otra verdad ms evidente todava es que ninguna clase ni
ningn individuo operar, sino mediante sus propios esfuerzos, un cambio positivo y duradero
en su situacin. Bajo la influencia reunida de estos dos principios en todas las comunidades
libres ha habido menos crmenes e injusticias sociales y mayor grado de prosperidad y
esplendor que en las dems, y que en ellas mismas, despus de haber perdido la libertad [...] Es
necesario reconocer que los beneficios de la libertad no han recado hasta ahora sino sobre una
porcin de la comunidad y que un Gobierno bajo el cual se extienden imparcialmente a todos es
un desideratum an no realizado. Pero aunque todo lo que se acerque a l tenga un valor
intrnseco innegable y por ms que el estado actual del progreso no sea frecuentemente posible
sino aproximarse al mismo, la participacin de todas las clases en los beneficios de la libertad es
en teora la concepcin perfecta de Gobierno libre. Desde el momento en que algunos, no
importa quines, son excluidos de esa participacin, sus intereses quedan privados de la
garanta concedidas a los de los otros, y a la vez estn en condiciones ms desfavorables para
aplicar sus facultades a mejorar su estado y el estado de la comunidad, siendo esto
precisamente de lo que depende la prosperidad general. He aqu el hecho en cuanto al
bienestar actual, en cuanto a la buena direccin de los negocios de la generacin existente. Si
pasamos ahora a la influencia de la forma de gobierno sobre el carcter hallaremos demostrada
la superioridad del Gobierno libre ms fcil e incontestablemente, si es posible. Realmente, esta
cuestin descansa sobre otra ms fundamental todava, a saber: cul de los dos tipos ordinarios
de carcter es preferible que predomine para el bien general de la humanidad, el tipo activo o el
pasivo; el que lucha contra los inconvenientes, o el que los soporta; el que se pliega a las
circunstancias, o el que procura someterlas a sus miras.
Los lugares comunes de la moral y las simpatas generales de los hombres estn a favor del
carcter pasivo. Se admiran, sin duda, los caracteres enrgicos, pero la mayor parte de las
personas prefieren particularmente los sumisos y tranquilos. La pasividad de los dems aumenta
nuestro sentimiento de seguridad, concilindose con lo que hay en nosotros de imperioso, y
34
cuando no necesitamos la actividad de tales caracteres nos parecen un obstculo de menos de
nuestro camino. Un carcter satisfecho no es un rival peligroso. Pero, sin embargo, todo
progreso se debe a los caracteres descontentos; y, por otra parte, es ms fcil a un espritu
activo adquirir las cualidades de obediencia y sumisin que a uno pasivo adquirir la energa.
[.] El hombre que se agita lleno de esperanzas de mejorar su situacin se siente impulsado a la
benevolencia para con los que tienden al mismo fin o ya lo han alcanzado. Y cuando la mayora
est as ocupada las costumbres generales del pas dan el tono a los sentimientos de los que no
logran ver satisfechos sus deseos, quienes atribuyen su suceso desgraciado a la falta de
esfuerzos o de ocasin, o a su mala gestin personal. Pero los que sin perjuicio de anhelar lo
que otros poseen no emplean ninguna energa para adquirirlo se quejan incesantemente de que
la fortuna hace por ellos lo que por el mismo debieran hacer, o se revuelven envidiosos y
malvolos contra los dems. Ahora bien, no puede dudarse en modo alguno que el Gobierno de
uno solo o de un pequeo nmero sea favorable al tipo pasivo de carcter, mientras que el
Gobierno de la mayor parte es favorable al tipo activo. Los Gobiernos irresponsables se hallan
ms necesitados de la tranquilidad del pueblo que de cualquier actividad que no est en sus
manos imponer y dirigir. Todos los Gobiernos despticos inculcan a sus sbditos la precisin de
someterse a los mandatos humanos como si fuera necesidades de la naturaleza. Se debe ceder
pasivamente a la voluntad de los superiores y a la ley como expresin de esta voluntad. Pero los
hombres no son puros instrumentos o simple materias en manos de sus Gobiernos cuando
poseen voluntad, ardor o una fuente de energa ntima en su conducta privada [...]
[.] Sin duda alguna, con un Gobierno parcialmente popular es posible que esta libertad sea
ejercida por aquellos mismos que no gozan de todos los privilegios de los ciudadanos pero
todos nos sentimos impulsados con ms fuerza a coadyuvar a nuestro bien y a confiar en
nuestros medios cuando estamos al nivel de los dems, cuando sabemos que el resultado de
nuestros esfuerzos no depende de la impresin que podemos producir sobre las opiniones y
disposiciones de una corporacin de que no formamos parte. Desalienta a los individuos, y ms
an, a las clases, verse excluidos de la Constitucin, hallarse reducidos a implorar a los rbitros
de su destino sin poder tomar parte en sus deliberaciones: el efecto fortificante que produce la
libertad no alcanza su mxima sino cuando gozamos, desde luego, o en perspectiva, la
posesin de una plenitud de privilegios no inferiores a los de nadie.
Ms importante todava que esta cuestin de sentimiento es la disciplina prctica a que se pliega
el carcter de los ciudadanos cuando son llamados de tiempo en tiempo, cada uno a su vez, a
ejercer alguna funcin social. No se considera lo bastante cun pocas cosas hay en la vida
ordinaria de los hombres que pueda dar alguna elevacin, sea a sus concepciones, sea a sus
sentimientos. Su vida es una rutina, una obra, no de caridad, sino de egosmo, bajo su forma
ms elemental: la satisfaccin de sus necesidades diarias. Ni lo que hacen, ni la manera como
lo hacen, despierta en ellos una idea o un sentimiento generoso y desinteresado. Si hay a su
alcance libros instructivos nada les impulsa a leerlos, y la mayor parte de las veces no tienen
acceso cerca de personas de cultura superior a la suya. Dndoles algo que hacer para el bien
pblico se llenan, hasta cierto punto, estas lagunas. Si las circunstancias permiten que la suma
de deber pblico que les est confiada sea considerable resulta para ellos una verdadera
educacin. A pesar de los defectos del sistema social y de las ideas morales de la antigedad la
prctica de los asuntos judiciales y polticos elev el nivel intelectual de un simple ciudadano de
Atenas muy por encima del que haya alcanzado nunca en ninguna otra asociacin de hombres
antigua o moderna [...]
[...] Ms importante todava que todo lo dicho es la parte de la instruccin adquirida por el
acceso del ciudadano, aunque tenga lugar raras veces, a las funciones pblicas. Verse llamado
a considerar intereses que son los suyos; a consultar, enfrente de pretensiones contradictorias,
otras reglas que sus inclinaciones particulares; a llevar necesariamente a la prctica principios y
mximas cuya razn de ser se funda en el bien general, y encuentra en esta tarea al lado suyo
espritus familiarizados con esas ideas y esas aspiraciones, teniendo en ellos una escuela que
proporcionar razones a su inteligencia y estmulo a su sentimiento del bien pblico.
Llega a entender que forma parte de la comunidad, y que el inters pblico es tambin el suyo.
Donde no existe esta escuela de espritu pblico apenas se comprende que los particulares
cuya posicin social no es elevada no deban cumplir otros deberes con la comunidad que los de
obedecer la ley y someterse al Gobierno. No hay ningn sentimiento desinteresado de
identificacin con el pblico. El individuo o la familia absorben todo pensamiento y todo
sentimiento de inters o de deber. No se adquiere nunca la idea de intereses colectivos. El
prjimo slo aparece como un rival y en caso necesario como una vctima. No siendo el vecino
ni un aliado ni un asociado no se ve en l ms que un competidor.
Con esto se extingue la moralidad pblica y se resiente la privada. Si tal fuera el estado
universal y el nico posible de las cosas las aspiraciones ms elevadas del moralista y del
legislador se limitaran a hacer de la masa de la comunidad un rebao de ovejas paciendo
tranquilamente unas al lado de otras.
Segn las consideraciones antedichas es evidente que el nico Gobierno que satisface por
completo todas las exigencias del estado social es aquel en el cual tiene participacin el pueblo
entero; que en toda participacin, aun en las ms humildes de las funciones pblicas, es til;
que, por tanto, debe procurarse que la participacin en todo sea tan grande como lo permita el
grado de cultura de la comunidad; y que, finalmente, no puede exigirse menos que la admisin
de todos a una parte de la soberana. Pero puesto que en toda comunidad que exceda los
lmites de una pequea poblacin nadie puede participar personalmente sino de una porcin
muy pequea de los asuntos pblicos el tipo ideal de un Gobierno perfecto es el Gobierno
representativo.
SUBUNIDAD :
DE$E(!O) &USTI(IA E I'UALDAD
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
RECONOCEN Y VALORAN LA FUNCN NORMATVA DEL DERECHO
El D+r+c7o (latn directum), es >lo 6u+ +stK confor-+ a la r+,la?. El derecho se
inspira en .ostulados d+ /usticia y tiene una funcin nor-ati;a, al establecer reglas que
regulan la conducta humana en sociedad y que permiten resolver los conflictos que se generen
en una sociedad.
La funcin bsica del Derecho es el de ser un instrumento de organizacin social, ya
que mediante las normas se encausa las relaciones sociales, se declaran las admitidas o se
limitan otras. Es Normativa por cuanto define, establece, manda o impide actuaciones. Adems
es un medio de solucin, ya que ofrece las pautas para la solucin, arbitra y prev los medios
para la solucin de las reclamaciones y la defensa de los intereses ciudadanos; y es adems un
factor de conservacin y de cambio social, en tanto impone un conjunto de reglas, actuaciones y
relaciones o como resultado de su relativa independencia respecto a los fenmenos
estructurales, le permiten adelantarse, establecer las nuevas conductas o relaciones que
admitir, sobre las que estimular su desarrollo.
A(TIIDAD
Lea los artculos de la ley de trnsito y conteste las siguientes preguntas:
13 4(uKl+s son los d+2+r+s 0 d+r+c7os 6u+ s+ ti+n+8
:3 4S+ra -+/or o .+or +l trKnsito ;+7icular sin una r+,ulacin /urdica8
35
LEY DE T$XNSITO
TITULO =II
DE LA ELO(IDAD
Artculo 1LS3J Ninguna persona podr conducir un vehculo a una velocidad mayor de la que
sea razonable y prudente, bajo las condiciones existentes, debiendo considerar los riesgos y
peligros presentes y los posibles.
En todo caso, la velocidad debe ser tal, que permita controlar el vehculo cuando sea necesario,
para evitar accidentes.
Artculo 1LE3J El conductor de un vehculo deber conducirlo a una velocidad reducida al
ingresar a un cruce de calles o caminos, cuando se aproxime y vaya en una curva, cuando se
aproxime a la cumbre de una cuesta y cuando conduzca sobre cualquier camino angosto o
sinuoso.
Artculo 1MA3J Cuando no existan los riesgos o circunstancias sealadas en los artculos
anteriores, sern lmites mximos de velocidad, los siguientes:
1.-En zonas urbanas, 50 kilmetros por hora, y
2.- En zonas rurales, 100 kilmetros por hora.
Artculo 1M13J Las Municipalidades en las zonas urbanas y la Direccin de Vialidad en las zonas
rurales, en casos excepcionales, por razones fundadas y previo informe de Carabineros de
Chile, podrn aumentar o disminuir los lmites de velocidad establecidos en esta ley, para una
determinada va o parte de sta.
Las modificaciones a que se refiere el inciso anterior debern darse a conocer por medio de
seales oficiales.
Artculo 1M:3J No deber conducirse un vehculo a una velocidad tan baja que impida el
desplazamiento normal y adecuado de la circulacin.
La Direccin de Vialidad y las Municipalidades, de oficio o a peticin de Carabineros de Chile,
podrn fijar velocidades mnimas bajo las cuales ningn conductor podr conducir su vehculo,
cuando por estudios tcnicos se establezca su necesidad para el normal y adecuado
desplazamiento de la circulacin.
A(TIIDAD
Se dividen en grupos y leen la seleccin del "L+;iatKn de Hobbes. Cada grupo resume por
escrito:
aB Las caract+rsticas 6u+ s+,Fn !o22+s t+ndra la ;ida +n la condicin o +stado
lla-ado .or distintos autor+s >natural?) >d+ natural+5a? 0 >.r+J.oltico?
2B La ar,u-+ntacin 6u+ !o22+s ofr+c+ .ara /ustificar la +<ist+ncia d+ tal +stadoI 0)
final-+nt+
cB Su +;aluacin crtica d+ dic7a ar,u-+ntacin3
TE=TO 1E
T!O"AS !OBBES3 >LEIATXN O LA "ATE$IA) FO$"A Y #ODE$ DE UNA
$E#YBLI(A? @1NM1B3
#$I"E$A #A$TE3 DEL !O"B$E3
(a.tulo 1D3 D+ la condicin natural d+ la 7u-anidad) r+s.+cto d+ su f+licidad 0 -is+ria3
La naturaleza ha hecho a los hombres iguales en sus facultades corporales y mentales. Desde
luego, unos son manifiestamente ms fuertes corporalmente que otros, as como unos son ms
rpidos de mente que otros. Pero cuando todo es sumado, las diferencias entre un hombre y
otro no son tan considerables que pudiera uno de ellos, reclamar para s un beneficio que otro
no pudiera tambin reclamar para s. Si se trata de la fortaleza corporal, el ms dbil tiene
suficiente fuerza para matar al ms fuerte, ya sea mediante secretas maquinaciones, o
unindose con otros que estn en el mismo peligro que l [.]
Por estos motivos, es evidente que durante el tiempo en el cual los hombres viven sin un poder
comn que los mantenga a todos atemorizados, se encuentran en la condicin que es llamada
de guerra. Y esta es una guerra de todos en contra de todos. La guerra no consiste solo en la
batalla, o el acto de luchar. Ella cubre todo aquel perodo de tiempo en el cual la voluntad de
luchar es suficientemente conocida [.] Todo otro tiempo es de paz.
De suerte que todo aquello que es propio del tiempo de guerra, donde cada hombre es enemigo
de todos los dems, ocurre durante aquel tiempo en el cual los hombres viven sin otra seguridad
que aquella proporcionada por su fuerza y su capacidad inventiva. En una tal condicin no hay
lugar para la industria, porque su fruto es incierto. Y consecuentemente, no se cultiva la tierra;
no hay navegacin, ni el uso de mercaderas que puedan ser exportadas por mar. Tampoco
existen los grandes edificios, ni hay instrumentos para mover y trasladar cosas pesadas; no se
conoce la faz de la tierra, no se guarda cuenta del paso del tiempo; no existen ni las artes, ni las
letras, ni la sociedad. Y lo que es peor de todo, la vida del hombre es solitaria, pobre, incmoda,
bruta y corta [.]
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
CONOCEN DSTNTOS ANLSS DEL CONCEPTO DE JUSTCA.
El concepto de /usticia tiene su origen en el trmino latino iustit.a y significa:
1) lo debido, o lo suyo, o lo que le corresponde;
2) segn sean sus capacidades y los logros alcanzados en su ejercicio;
3) lo mismo que a todos los dems;
4) lo que requiere para satisfacer sus necesidades mnimas;
5) lo que las leyes les asignan.
La justicia hace referencia al #od+r &udicial y a la sancin .+nal) que es consecuencia
o efecto de una conducta que constituye infraccin de una norma. Dependiendo del tipo de
norma incumplida o violada, puede haber sanciones penales o penas; sanciones civiles y
sanciones administrativas.
La &usticia r+tri2uti;a es una teora de la justicia -y ms en concreto una teora de la
pena- que sostiene que el castigo proporcionado es una respuesta moralmente aceptable a la
falta o crimen, independientemente de que este castigo produzca o no beneficios tangibles.
Existen dos sub-clases de justicia retributiva: la versin clsica que afirma que la cantidad de
castigo debe ser proporcional a la cantidad del dao causado por la ofensa. Una versin ms
reciente remplaza la idea anterior con la afirmacin de que la cantidad de castigo debe ser
proporcional a la cantidad de ventaja injusta obtenida por el criminal.
A(TIIDAD
$+unidos +n .ar+/as d+sarrollan las si,ui+nt+s .r+,untas:
13 En r+lacin con los si,nificados d+ /usticia) .rodu5ca dos +/+-.los d+ cada una3
36
:3 4La /usticia r+tri2uti;a +s un int+nto d+ li-itar 0 r+,ular las sancion+s o -Ks 2i+n una
/ustificacin d+ la sancin8
SUBUNIDAD D
GTI(A SO(IAL (ONTE"#O$XNEA
A#$ENDI%A&E ES#E$ADO
RECONOCEN Y APLCAN LOS PRNCPOS DE LA BOTCA
BIOGTI(A
La <io$tica es el estudio interdisciplinario de los .ro2l+-as 9ticos 6u+ sur,+n +n la
a.licacin d+ la ci+ncia 0 la t9cnica en los mbitos de la salud, la procreacin, la alimentacin.
La palabra /io$tica, de ios y et"os, es un neologismo introducido por Potter en su pionera obra
de 1971, /ioet"ics. /ridge to t"e #uture, donde argumenta la n+c+sidad d+ unir 2ilo,os 0
+s.+cialistas +n 9tica a la hora de prever y resolver problemas relacionados con la calidad de
vida.
A(TIIDAD
Lea el texto y conteste las siguientes preguntas:
13 4EstK Ud3 d+ acu+rdo con la -ani.ulacin d+ la ;ida 0 d+l -+dio a-2i+nt+8
:3 4Cu9 o.inin ti+n+ so2r+ la +utanasia8
D3 Analic+ la l+,iti-idad 9tica d+ las si,ui+nt+s situacion+s:
aB +l in,+rir su2stancias da1inas .ara la salud a sa2i+ndas @.or +/+-.lo) +l 6u+ un dia29tico
co-a .ast+l+sB
2B la ins+-inacin artificial d+ una -u/+r cu0o -arido +s inf9rtil 0 con +l cual 7a d+cidido
con/unta-+nt+ r+ci2ir +s.+r-ios d+ otro 7o-2r+ .ara for-ar su fa-iliaI
cB una -u/+r 6u+ .u+d+ conc+2ir) .+ro +s inca.a5 d+ alo/ar al +-2rin durant+ +l +-2ara5o)
d+cid+ con su -arido arr+ndar +l Ft+ro d+ otra -u/+r .ara 6u+ d+ 9l na5ca la 7i/a 6u+ -Ks
tard+ +lla 0 su -arido criarKnI
dB +<tra+r d+ un cadK;+r r,anos @.or +/+-.lo) cora5n) 7,ado) .ul-on+s) ri1on+sB .ara
trans.lantarlos a +nf+r-os cu0a calidad d+ ;ida -+/orarK su2stancial-+nt+3
TE=TO :A
LA BIOGTI(A3
El desarrollo cientfico y tcnico ha aportado a la humanidad indudables beneficios, tales como
la posibilidad de superar la miseria de vastos sectores de la poblacin mundial, la de elevar los
niveles de educacin y salud. Sin embargo, genera tambin problemas morales inditos
relacionados con posibles daos irreversibles a la vida humana individual y/o de la especie. La
biotica consiste, precisamente, en una reflexin tica aplicada a esos problemas relacionados
con la manipulacin tcnica de la vida y del medio ambiente.
Varios de esos problemas dicen relacin con dos etapas de la vida humana. En relacin a la
primera etapa, se generan interrogantes referentes al estatuto ontolgico del embrin; vale decir,
acerca de cul sera el momento del desarrollo en que debe considerrselo como ser humano y,
por consiguiente, como sujeto de derechos tales como el de proteccin de su vida y su
integridad. En relacin a la segunda etapa, surgen interrogantes referentes a cul podra ser el
concepto de "muerte digna, tendiente a evitar tanto una cruel prolongacin artificial de la vida
humana como atentados contra la vida de enfermos cuya debilidad misma exige especial
atencin.
Los principios bioticos y sus races en la tradicin tica occidental:
A. Principio de autonoma
B. Principio de beneficencia
C. Principio de no-maleficencia
D. Principio de justicia
A3 #$IN(I#IO DE AUTONO"A
En la tica civil, la autonoma se entiende como el derecho que tiene toda persona a formular y
desarrollar su proyecto personal de vida de acuerdo a sus propios ideales de perfeccin y
felicidad, siempre que con ello no perjudique a otros.
En el mbito de la tica mdica, la autonoma se entiende como el derecho del paciente a
decidir sobre su propio cuerpo y, en general, sobre s mismo, disponiendo de informacin
adecuada e independientemente de toda coaccin. Se hace referencia a este derecho del
paciente con el nombre de "consentimiento informado.
B3 #$IN(I#IO DE BENEFI(EN(IA
Tiene sus races en la tica mdica: sanar al paciente, lo que implica beneficiarlo.
En el mbito de la tica civil, el principio de beneficencia se expresa en la nocin de que
debemos hacer el bien a los dems. Sin embargo, como resulta legtimo que cada uno tenga su
propia concepcin de lo que es la vida buena y la felicidad, no es fcil definir en qu consiste
hacer el bien.
(3 #$IN(I#IO DE NOJ"ALEFI(EN(IA
Reconoce la misma raz que el principio de beneficencia, con el que originalmente estaba
integrado; pero se separa de ste y recibe una formulacin independiente cuando se toma
conciencia de que la obligacin de no hacer dao a otros es ms bsica y exigente que la de
hacerles el bien.
En la tica civil, el principio de no-maleficencia se traduce en el deber fundamental de no hacer
dao a los dems, deber que nos es impuesto por la ley como condicin indispensable de la
vida en sociedad.
D3 #$IN(I#IO DE &USTI(IA
Proviene de la tradicin filosfico-poltica dentro de la cual se lo ha concebido como la obligacin
de dar a cada uno lo que le corresponde, teniendo en cuenta la equidad; esto es, considerando
los aportes de cada cual al bien comn, pero cuidando especialmente que se satisfagan por lo
menos las necesidades mnimas de los ms postergados.
Los principios de no-maleficencia y de justicia pueden ser considerados como expresin del
deber de no discriminacin. El primero, ordena la no discriminacin en el mbito biolgico, esto
es, las personas no deben ser perjudicadas por el hecho de pertenecer a una raza, a un gnero,
a un grupo etario. El segundo, persigue el mismo objetivo en el mbito social. Los dos,
entonces, pueden
ser considerados como distintas expresiones del deber de no-maleficencia.
&+rar6ua d+ los .rinci.ios
Cuando intentamos aplicar estos principios para resolver problemas morales vemos que stos
representan, fundamentalmente, conflictos entre principios. Resolverlos implica la necesidad de
elegir, no entre un bien y un mal, lo cual pudiera resultar fcil, sino entre dos bienes; vale decir,
nos vemos obligados a otorgar prioridad a un principio en desmedro del otro.
@T+<to +la2orado .or +ncar,o d+ la Unidad d+ (urrculu- 0 E;aluacin) d+l "inist+rio d+
Educacin) .ara +l .r+s+nt+ .ro,ra-a d+ For-acin '+n+ral +n FilosofaB
37
Bi2lio,rafa
SAN ANSEL"O @si,lo =IB3 ;roslogin. (Ediciones Orbis, 1984)
=AIE$ %UBI$I @1EVAB3 Los problemas fundamentales de la metaf-sica occidental. (Alianza
Editorial, 1994)
&O!N LO(QE @1NEAB3 "nsayo sobre el entendimiento 3umano. (Traduccin de la UCE de la
edicin inglesa de John W. Yolton, An 0ssay *oncerling 1uman 2nderstanding. Dent, London,
1965).
$ENG DES(A$TES @1NL1B3 =editaciones =etaf-sicas. (Ediciones Folio, 1999)
!U"BE$TO 'IANNINI @1EE:B3 La experiencia moral. (Universitaria, Santiago de Chile).
A$IST*TELES @si,lo A(B3 2tica a &icmaco. (El Ateneo, Buenos Aires, 1957).
I""ANUEL QANT @1VSLB3 56u$ es la ilustracin7 (Traduccin de Agapito Maestre y Jos
Romagosa. Tecnos, Madrid, 1EEDB3
&EAN #AUL SA$T$E @1ELNB3 "l "xistencialismo es un >umanismo. (Sur, Buenos Aires,
1975).
A$IST*TELES3 ;ol-tica (Austral, Madrid, 2000).
&OSG O$TE'A Y 'ASSET3 La rebelin de las masas. (Andrs Bello, Santiago de Chile,
1996).
&O!N STUA$T "ILL @1SNMB3 :el gobierno representatio. (Traduccin de Marta C.C. de
turbe).
T!O"AS !OBBES @1NM1B3 Leiat?n o la materia, forma y poder de una rep!blica (traduccin
de la UCE de la edicin inglesa Hobbes's Leviathan. Clarendon Press, Oxford, (1909). Tecnos,
Madrid.
LinUs consultados:
http://www.webdianoia.com
http://www.e-torredebabel.com
|
También podría gustarte
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5810)
- The Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happinessDe EverandThe Psychology of Money: Timeless lessons on wealth, greed, and happinessCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (811)
- The 7 Habits of Highly Effective People: Infographics Edition: Powerful Lessons in Personal ChangeDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: Infographics Edition: Powerful Lessons in Personal ChangeCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (143)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDe EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (844)
- The 5AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life.De EverandThe 5AM Club: Own Your Morning. Elevate Your Life.Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (344)
- The 7 Habits of Highly Effective People: 30th Anniversary EditionDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: 30th Anniversary EditionCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (41)
- Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A MemoirDe EverandFriends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A MemoirCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (2144)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (20064)
- Remarkably Bright Creatures: A NovelDe EverandRemarkably Bright Creatures: A NovelCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (5674)
- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItDe EverandNever Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On ItCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (3300)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2486)
- Habit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceDe EverandHabit 1 Be Proactive: The Habit of ChoiceCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2558)
- Habit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionDe EverandHabit 3 Put First Things First: The Habit of Integrity and ExecutionCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2507)
- Habit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationDe EverandHabit 6 Synergize: The Habit of Creative CooperationCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2499)