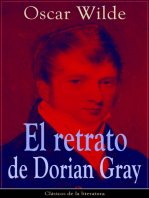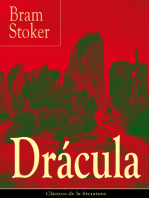Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Derechos Nino
Derechos Nino
Cargado por
Roberto RJDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Derechos Nino
Derechos Nino
Cargado por
Roberto RJCopyright:
Formatos disponibles
DERECHOS DE NIAS, NIOS Y ADOLESCENTES
ABSTRACT
os derechos del nio constituyen una prioridad moral de primer orden para los Estados. A diferencia de los adultos, los nios no han podido elegir las condiciones de vida a las que se enfrentan, estn ms expuestos a los daos causados por acciones u omisiones de particulares o del Estado, los que impactan de modo ms perdurable en sus vidas. En virtud de esta particular vulnerabilidad, los Estados se ven obligados a otorgarles mecanismos reforzados de proteccin de sus derechos. Tales garantas, deben evitar un acercamiento a dicha vulnerabilidad desde una mirada tutelar que no reconozca a los nios como portadores de derechos. se es precisamente el sentido que posee el denominado inters superior del nio al interior del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El Estado de Chile asumi compromisos jurdicos y polticos en relacin con la proteccin de los derechos del nio. As, junto con la raticacin de la CDN, el Estado de Chile formul una poltica nacional y plan de accin integrado a favor de la infancia y la adolescencia 2001-2010, que contiene metas especcas en diversas reas relevantes para la vida de nias, nios y adolescentes. Este captulo presta atencin especial a tres reas problemticas para los derechos de los nios en Chile: la vulneracin de derechos al interior de las escuelas; el sistema de proteccin de los nios victimas de violencia, malos tratos y abusos y las instituciones residenciales de proteccin a la niez. La conclusin de este captulo es que, sin perjuicio de diversas recomendaciones formuladas por los rganos de supervisin internacionales, Chile exhibe graves dcits en estas reas, comprometiendo seriamente su capacidad de otorgar proteccin efectiva a los derechos de las nias, nios y adolescentes1.
1 Para la elaboracin de este captulo se envi solicitud escrita de informacin a las siguientes instituciones: Sename, Ministerio Pblico, Subsecretara de Justicia y Defensora
238
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
PALABRAS CLAvE: derechos del nio, discriminacin, inequidad, segmentacin social, violencia, falta de reparacin, centros de internacin, autonoma.
I. VULNERACiN A LOS DERECHOS DE NiOS y ADOLESCENTES
AL iNTERiOR DE LAS ESCUELAS
La escuela es un espacio fundamental de desarrollo y ejercicio de derechos de los nios2, pero tambin, dada su centralidad en la vida de stos, es un lugar en que tales derechos pueden ser, con frecuencia, objeto de violacin. La CDN le presta especial atencin a los derechos de los nios en la educacin, reconocindoles, entre otros: el derecho a acceder a educacin en condiciones de igualdad y de gratuidad, contando con asistencia nanciera si es necesario; el derecho a medidas activas del Estado que aseguren la permanencia en la educacin; el derecho a unos estndares especcos en relacin con los objetivos y el contenido de la educacin, centrados en el desarrollo de la personalidad y las potencialidades del nio, en el marco del respeto a los derechos humanos, a su identidad cultural y a los valores de su pas de origen y de residencia; y derechos relacionados con la disciplina y la convivencia escolar, en un ambiente de tolerancia y no discriminacin. Las principales violaciones a los derechos del nio en las escuelas en Chile no tienen que ver con el acceso y la permanencia sino con la discriminacin. Pero el resultado es similar a que si se negara el acceso. En efecto, el Comit de Derechos del Nio de Naciones Unidas, en su observacin general sobre los Propsitos de la Educacin3 advierte que:
Penal Pblica de la V Regin. En cada caso, esas instituciones enviaron la informacin requerida. Adems, accedieron a las entrevistas que les fueron solicitadas: la subsecretaria de Carabineros, la Directora del DEPRODE de Sename, la directora de la OPD de Cerro Navia, dos profesionales de Corporacin Opcin, dos siclogos expertos en temas de violencia y abuso sexual en contra de nios, y una jueza de familia, que solicit anonimato; otra jueza de familia, competente en un caso reseado en este captulo, preri no acceder a la entrevista solicitada, por no contar con una necesaria autorizacin de la Corte de Apelaciones. 2 En adelante, se usar la expresin nio, empleada en la traduccin castellana de los instrumentos internacionales sobre derechos de estas personas, para hacer referencia a toda persona menor de dieciocho aos, nias, nios o adolescentes. 3 COMiT DE LOS DERECHOS DEL NiO, 26 perodo de sesiones (2001), Observacin general N 1: propsitos de la educacin, en http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4277. pdf, visitada el 7 de julio de 2008.
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
239
La discriminacin basada en cualquiera de los motivos que guran en el artculo 2 de la Convencin, bien sea de forma maniesta o larvada, atenta contra la dignidad humana del nio y puede debilitar, e incluso destruir, su capacidad de beneciarse de las oportunidades de la educacin. Aunque el negar a un nio el acceso a la educacin es un asunto que, bsicamente, guarda relacin con el artculo 28 de la Convencin, son muchas las formas en que la inobservancia de los principios que guran en el prrafo 1 del artculo 29 puede tener efectos anlogos. Un aspecto de esta discriminacin tratado en el captulo sobre educacin especial y discapacidad de este mismo Informe... se produce respecto de los nios con discapacidades; se trata, en general, de un problema que preocupa especialmente al Comit de Derechos del Nio: La discriminacin de los nios con discapacidad tambin est arraigada en muchos sistemas educativos ociales y en muchos marcos educativos paralelos, incluso en el hogar4. Esta preocupacin general la ha reiterado el Comit especialmente respecto del caso de Chile, en su informe de fecha 2 de febrero de 2007: Al Comit le preocupa que los recursos disponibles para nios con discapacidad son inadecuados, en particular para garantizar su derecho a la educacin, recomendando a continuacin al Estado de Chile, entre otras medidas realizar esfuerzos para asegurar que los nios con discapacidades puedan ejercer su derecho a la educacin, en la mayor medida posible y realizar mayores esfuerzos para disponer de recursos profesionales (a saber, de especialistas en discapacidad) y nancieros, especialmente al nivel local, y promover y ampliar los programas de rehabilitacin de base comunitaria, incluyendo los grupos de apoyo de padres5.
COMiT DE LOS DERECHOS DEL NiO, 26 perodo de sesiones (2001)... (n. 3). Informe de fecha 2 de febrero de 2007, 44 perodo de sesiones, versin en ingls (la traduccin es nuestra), en www.crin.org/resources/infoDetail.asp?id=1243&ag=report, visitada el 2 de junio de 2008.
4 5
240
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
1. Inequidad y segmentacin en la educacin Una dimensin de la discriminacin en el ejercicio del derecho a la educacin es la inequidad, especialmente en relacin con la calidad de la educacin. Las inequidades en materia de educacin, que en los niveles bsicos y medios se asocian sobre todo al carcter pblico o particular del establecimiento educacional, son objeto de preocupacin pblica desde hace tiempo. Estas inequidades representan una de las mayores injusticias sociales en Chile, pues quienes la sufren estn en una etapa de la vida en la que es imposible asignarles responsabilidad individual alguna por la suerte que han corrido y en la que ellos nada pueden hacer por escapar de sus efectos. Adems, es una inequidad que originar en el futuro muchas otras situaciones de injusticia para quienes la sufren: sus posibilidades de acceso a educacin superior de buen nivel y sus competencias profesionales o laborales sern mucho menores que las de quienes se vieron beneciados por una educacin de calidad en los niveles bsico y medio. Con ello, tambin ser mucho menor su poder adquisitivo para satisfacer sus necesidades bsicas, as como su acceso a capital social, cultural y simblico; lo cual determinar, en una cadena que alcanzar a otros, que sus posibilidades de brindarles a sus propios hijos una educacin de calidad que les permita correr mejor suerte tambin sern muy reducidas, pues, precisamente, dependen del poder adquisitivo necesario para costear una educacin privada de excelencia. En el perodo analizado se conocieron dos datos muy preocupantes sobre la evolucin experimentada por los indicadores de inequidad de la educacin entre el ao 1999 y 2006 (ao de la ltima medicin disponible). El primer dato da cuenta de que la enorme brecha que en 1999 separaba a los nios ms pobres de los ms ricos, en trminos de sus niveles de aprendizaje y rendimiento en las pruebas de medicin de desempeo escolar (SIMCE y PISA), no slo no ha sido reducida sino que ha tenido un claro aumento, tanto en las pruebas de lenguaje como en las de matemticas, aumento que (en el caso del SIMCE) pasa por un alza en los puntajes del quintil ms rico y una baja en los del quintil ms pobre6 (y no, por ejemplo, en una diferencia en el ritJuan Pablo VALENZUELA B., Segregacin en el sistema escolar chileno: en la bsqueda de una educacin de calidad en un contexto de extrema desigualdad, en Ximena PO y Patricio VELASCO, Transformaciones del espacio pblico. Segunda escuela Chile Francia, Santiago, Universidad de Chile, Vicerrectora de Investigacin, 2008, pp. 131-155, quien
6
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
241
mo de crecimiento de puntajes en ambos quintiles). Como lo seala el autor del estudio que revel este dato, el sistema escolar chileno ha generado cada vez ms claramente ganadores y perdedores7. El segundo dato da cuenta de que en Chile la tasa de concentracin de los alumnos ms pobres en determinadas escuelas (las de peor rendimiento) es altsima y, ms encima, va aumentando en el tiempo8. Este indicador, denominado tasa de segregacin escolar explica que en Chile no slo los pobres van a las escuelas pblicas (estadsticamente, las de peor rendimiento) sino que los ms vulnerables de entre los pobres se concentran cada vez ms en ciertas escuelas pblicas, incluso, al interior de las comunas ms pobres del pas. Comparativamente, Chile tiene la tasa de segregacin escolar ms alta de los cuarenta pases que rindieron la prueba PISA el ao 2000, y sus niveles de segregacin aumentaron entre 1999 y 2006. De modo que si en Chile los pobres viven connados en ciertas comunas, los nios ms pobres viven connados en las peores escuelas, aun dentro de esas mismas comunas, que terminan convirtindose en escuelas pobres (y de mala calidad) para los ms pobres. Con ello, sus posibilidades de beneciarse del contacto con alumnos ms aventajados, que mejoren el nivel de la escuela, as como de encontrar espacios de integracin social, que generen redes y relaciones entre nios de diversos grupos socioeconmicos, son cada vez menores. Segn el mismo estudio, una causa directa de este fenmeno de segregacin escolar es el sistema de nanciamiento compartido, introducido a inicios de la dcada de 1990. Este sistema, al aumentar el nmero de escuelas particulares subvencionadas incluso en las comunas pobres que exigen un pago por parte de los padres, incorpora una subdiferenciacin en la educacin entre los ms pobres y los menores pobres de la comuna, estos ltimos concentrados en escuelas con mayor rotacin de profesores y mayores tasas de abandono.
compara la evolucin de la brecha en el SIMCE, entre el primer y quinto quintiles, y en el test PISA, entre el primer y dcimo deciles, en los perodos 1999-2006 y 2000-2006, respectivamente. 7 Distancia entre estudiantes de mayor y menor rendimiento aument durante la ltima dcada, en La Tercera, Santiago, 8 de junio de 2008. 8 De acuerdo con los resultados de la investigacin realizada por Juan Pablo VALENZUELA, Cristin BELLEi y Danae DE LOS ROS, Evolucin de la segregacin socioeconmica de los estudiantes chilenos y su relacin con el nanciamiento compartido, Santiago, Ministerio de Educacin, Fundacin Ford y Facultad de Ingeniera de la Universidad de Chile, 2008.
242
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
2: Sanciones arbitrarias y control de la sexualidad En Chile, las sanciones arbitrarias y discriminatorias en establecimientos educacionales han sido una prctica preocupante en el pasado reciente, que versiones anteriores del Informe... se han preocupado de analizar9. En el caso de las alumnas, en particular, especial preocupacin han despertado las sanciones fundadas en su actividad sexual, que forma parte de la esfera de privacidad de cada persona, pero que es objeto de control y represin por parte de algunos establecimientos. Lo anterior, particularmente si contrasta con determinados ideales morales de abstinencia y castidad promovidos principalmente por colegios sostenidos por instituciones con liacin religiosa. El caso ms preocupante en el pasado reciente ha sido el de las suspensiones o expulsiones por embarazo. Esta medida, fuera de violar el derecho a la educacin y a la no discriminacin de las adolescentes directamente sancionadas, puede motivar, adems, indirectamente (a travs del tab que alimenta respecto de la sexualidad de las adolescentes en ciertos grupos de la sociedad) una ilegtima injerencia represiva en su privacidad. Al mismo tiempo, tales medidas pueden contribuir al aumento de serios riesgos de abortos clandestinos, que pese a todo tuvieron actividad sexual, pero no se atrevieron a buscar medios anticonceptivos precisamente por temor a hacer visible su actividad sexual. El supuesto conicto que podra plantearse entre los derechos de las adolescentes a la educacin, la privacidad y la no discriminacin, por una parte, y el derecho de los sostenedores a la libertad de enseanza (que incluira el de escoger el tipo de enseanza moral que imparten a sus pupilos), por la otra, fue objeto de una resolucin clara por parte del legislador cuando, en la LOCE, prohibi expresamente cualquier sancin fundada en el embarazo de una alumna. Con ello, los establecimientos educacionales pueden infundir en sus alumnos y alumnas los valores morales que sin contradecir los principios de una sociedad tolerante, basada en el respeto de los derechos humanos10 mejor se correspondan con sus concepVase especialmente el captulo Derecho a la Educacin, en CENTRO DE DERECHOS HUMANOS, Informe anual de derechos humanos en Chile 2003. Hechos de 2002, Santiago, Universidad Diego Portales, Escuela de Derecho, 2003 y sus referencias al trabajo de Lidia CASAS, Jorge CORREA y Karina Wilhelm, Descripcin y anlisis jurdico acerca del derecho a la educacin y la discriminacin, en Felipe GONZLEZ (ed.), Discriminacin e inters pblico, en Cuaderno de Anlisis Jurdico, Serie Publicaciones Especiales, N 12, Santiago, Universidad Diego Portales, 2001. 10 Tal como lo prescribe el artculo 29 de la CDN.
9
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
243
ciones loscas o religiosas, pero no pueden imponerlos a fuerza de sanciones disciplinarias11. De hecho, en la actualidad, la preocupacin de las autoridades educativas y de los organismos internacionales con competencia de supervigilancia en la materia, trasciende el problema de las sanciones por embarazo y se concentra en la necesidad de desarrollar programas que prevengan el abandono escolar que por diversas razones es frecuente en las embarazadas12. En este contexto, es especialmente preocupante que, en el perodo informado, las sanciones disciplinarias escolares fundadas en la actividad sexual de nias y adolescentes hayan vuelto a ser noticia, a lo menos en dos casos de trascendencia pblica. El primero se reere a una alumna de primero medio de un establecimiento particular subvencionado de inspiracin catlica que, tras difundirse ilegalmente un video (captado por medio de un telfono celular) en el que apareca teniendo contacto sexual con otro adolescente, fue sancionada con la cancelacin de la matrcula. El caso alcanz gran trascendencia pblica a raz, precisamente, de la difusin del video en Internet. En este caso, el debate oscilaba entre la preocupacin de las autoridades por el perjuicio que a la adolescente le podra ocasionar la difusin de imgenes constitutivas de pornografa infantil y la preocupacin de los directivos del colegio por la imagen pblica del mismo y por la convivencia interna, enrarecida por esos hechos y por las embarazosas preguntas que los alumnos ms pequeos habran comenzado a plantear sobre temas que sus padres consideran difciles de tratar13. El desenlace del caso se produjo, como se vio, a costa de la adolescente. Sin apreciar que los ribetes escandalosos del mismo derivan de una situacin de la que ella fue vctima (la difusin ilegal de las
11 Vase Jaime COUSO, Los derechos del nio en la educacin: un caso de estudio, en Revista del Colegio de Profesores de Chile, Santiago, septiembre de 2000. 12 El Comit de Naciones Unidas para la Eliminacin de Todas las Formas de Discriminacin contra la Mujer, en su ltimo informe sobre Chile, exhort al Estado para que fortalezca las medidas destinadas a prevenir los embarazos no deseados entre las adolescentes, as como medidas educativas para los nios y nias que favorezcan las uniones y la procreacin responsable, y medidas adecuadas para la continuacin de la educacin de las madres jvenes. Vase el documento de observaciones nales del Comit para la Eliminacin de Todas las Formas de Discriminacin contra la Mujer, emitidas respecto del Cuarto Informe Peridico de Chile, sesiones 749 y 750, celebradas el 16 de agosto de 2006, en http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw36/cc/chile/0647950S,pdf, visitada el 2 de junio de 2008. 13 Colegio de La Salle saca lecciones de un hecho que lo conmocion, en El Mercurio, Santiago, octubre de 2008.
244
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
imgenes) y no autora, el colegio hizo recaer todos los costos de la solucin precisamente en ella, alimentando la nocin cultural de que la adolescente que ejerce la sexualidad fuera de los estrictos cnones morales de cierta versin del catolicismo se denigra a s misma y a su gnero. De hecho, el director del colegio se hizo eco del reclamo de que todas las alumnas fueron daadas en su imagen como mujeres14. As, la adolescente pag con la expulsin del colegio si bien bajo la eufemstica denominacin de cancelacin de matrcula, con su sealamiento pblico como infractora moral y como responsable de la degradacin de la imagen de sus congneres las otras adolescentes, las verdaderamente puras y, a lo menos en el seno de su comunidad escolar, con la invisibilizacin de las lesiones a sus derechos, de los que ella realmente fue vctima: la difusin ilegal de las imgenes y la injusta sancin impuesta. El caso da cuenta, adems, de una inadmisible intromisin coactiva a fuerza de graves sanciones por parte de algunos establecimientos particulares de educacin en la decisin de las adolescentes acerca de si acaso ejercen la sexualidad y, en particular, de cmo la ejercen15. Al tratarse de comportamientos que no comprometen derechos de terceros, su oportunidad y forma debera quedar reservada a la decisin autnoma de las propias adolescentes, con los lmites que fundados en la proteccin de otros intereses de ellas mismas les impongan sus padres. Adicionalmente, este caso preocupa por la inaccin de la autoridad pblica, aqulla que debe asegurar que el legtimo ejercicio de la libertad de enseanza se desarrolle sin violar los derechos fundamentales de los alumnos y alumnas16. En efecto,
Colegio de La Salle... (n. 13). Uno de los aspectos que ms pareci preocupar a las autoridades del colegio es que la adolescente practic sexo oral. Otro aspecto al que pareci drsele importancia fue el lugar de los hechos: una plaza pblica, a pesar de que el hecho no fue en s pblico y slo lleg a ser conocido a travs de la difusin de las imgenes por Internet. 16 Segn el art. 29.2 de la CDN, Nada de lo dispuesto en el presente artculo o en el artculo 28 se interpretar como una restriccin de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseanza, a condicin de que se respeten los principios enunciados en el prrafo 1 del presente artculo y de que la educacin impartida en tales instituciones se ajuste a las normas mnimas que prescriba el Estado (nfasis nuestro). Adems, entre aquellos principios del prrafo 2 del mismo artculo, que s son lmites a la libertad de enseanza, la CDN seala el que: la educacin del nio deber estar encaminada.. a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y fsica del nio hasta el mximo de sus posibilidades; b) Inculcar al nio el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; c) Inculcar al nio el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural,
14 15
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
245
concentrada ms bien en la infructuosa bsqueda de responsables de la difusin de las imgenes, la autoridad no se pronunci respecto de la ilegitimidad de la sancin, sino apenas cuestion su conveniencia, como si se tratara de un asunto de mera prudencia o de oportunidad pedaggica17. El segundo, se presenta en un establecimiento pblico de educacin (en que no estaba en juego ninguna concepcin moral relacionada sobre la abstinencia), y donde una pareja de alumnos de catorce y trece aos de edad, que tuvieron relaciones sexuales, solicitaron ayuda de la inspectora para obtener una pldora anticonceptiva de emergencia18. La solicitud fue formulada por un adolescente de catorce aos a nombre de su pareja, evidenciando una actitud que las polticas de salud precisamente quieren alentar: una clara conciencia sobre los riesgos de un embarazo en esa edad y una aceptacin de la corresponsabilidad del varn con la mujer respecto de las consecuencias del ejercicio de la sexualidad y la necesidad de adoptar medidas preventivas, siquiera de emergencia. La respuesta de las autoridades de la escuela, en cambio, reeja falta de conciencia sobre los derechos de los adolescentes. La inspectora se neg a prestar su ayuda para obtener el anticonceptivo y, cuando los adolescentes decidieron procurrselo por sus propios medios para lo cual se retiraron del establecimiento el mismo da, seguramente urgidos por el temor de que luego fuera demasiado tarde,
de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del pas en que vive, del pas de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; d) Preparar al nio para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espritu de comprensin, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos tnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indgena. De esta manera, la libertad de enseanza encuentra un lmite en el respeto de la propia personalidad del nio, en el marco de un ambiente de tolerancia en el que los derechos humanos (tambin los de la esfera de la privacidad) son la base moral mnima sobre la que se construye cualquier proyecto educativo impulsado en el ejercicio de la propia libertad de enseanza. 17 Ministerio pblico: Unirn pesquisas por video de secundaria, en El Mercurio, Santiago, da, septiembre de 2008, donde la ministra de Educacin seala crticamente que: La expulsin es el camino ms fcil, ms sencillo, pero lo nico que hace es trasladar un problema. No se hace cargo de las comunidades educativas, de entender que esto puede ser una oportunidad pedaggica para entender lo que est contenido en materia de afectividad y sexualidad, discurso en el que no se reconoce ninguna referencia a los derechos de la adolescente, violados por la medida, e incluso, implcitamente, se sugiere que ese camino fcil no sera cuestionable jurdicamente sino slo pedaggicamente. 18 Alumnos de octavo bsico: suspendidos por pedir la pldora, en El Mercurio, Santiago, 28 de noviembre de 2007.
246
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
las autoridades reaccionaron suspendindolos. En dicho caso el argumento del colegio fue que ello era necesario para resguardar al resto de la comunidad escolar. Con ello se alude, al parecer, al hecho de que los adolescentes se escaparon del colegio para ir a obtener el anticonceptivo. Pero con ello, la autoridad escolar de alguna manera deja entrever su hostilidad hacia el objetivo buscado por stos (en cambio, es difcil imaginar que la reaccin hubiera sido similar si los adolescentes se hubiesen retirado para ir a buscar un medicamento cualquiera que uno de ellos haba olvidado en su casa y respecto del cual tena una prescripcin mdica a causa de una enfermedad). La posterior decisin del SEREMI de Educacin, de ordenar el reintegro de ambos menores, aminor el dao, pero deja pendiente la denicin de una poltica clara en la materia, compatible con el respeto del derecho de los adolescentes a la autonoma en el ejercicio de la sexualidad, como mbito de su privacidad, y su derecho a no ser discriminados en la educacin por las decisiones que tomen en el ejercicio de ese derecho.
II. VULNERACiN DE DERECHOS DEL NiO
EN EL SiSTEMA DE PROTECCiN CONTRA LA viOLENCiA, LOS MALOS TRATOS y EL ABUSO SEXUAL
La CDN dispone que: Los Estados Partes adoptarn todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al nio contra toda forma de perjuicio o abuso fsico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotacin, incluido el abuso sexual, mientras el nio se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo, y le obliga, adicionalmente, a proporcionar la asistencia necesaria al nio y a quienes cuidan de l, incluso, para la prevencin y para la identicacin... tratamiento y observacin ulterior de los casos (art. 19 CDN). La CDN, adems, obliga al Estado a proteger al nio contra todas las formas de explotacin y abuso sexuales (art. 34). Por ltimo, ante el evento de casos de abuso y explotacin que se hayan producido, los Estados-partes deben adoptar todas las medidas apropiadas
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
247
para promover la recuperacin fsica y psicolgica y la reintegracin social de todo nio vctima de: cualquier forma de abandono, explotacin o abuso... (art. 39). El Comit de Derechos del Nio de Naciones Unidas, en su observacin general N 819, ha sealado la: obligacin de todos los Estados Partes de actuar rpidamente para prohibir y eliminar todos los castigos corporales y todas las dems formas de castigo crueles o degradantes de los nios y esbozar las medidas legislativas y otras medidas educativas y de sensibilizacin que los Estados deben adoptar. Por su parte, como el propio Comit lo recuerda, la Corte IDH en su opinin consultiva sobre la condicin jurdica y derechos humanos del nio, sostuvo que los Estados-partes en la Convencin Americana de Derechos Humanos tienen el deber... de tomar todas las medidas positivas que aseguren proteccin a los nios contra malos tratos, sea en sus relaciones con las autoridades pblicas, sea en las relaciones interindividuales o con entes no estatales20. Las deciencias del Estado de Chile en el cumplimiento de sus obligaciones en esta materia han sido objeto de preocupacin por parte del Comit DESC y del CDN. El primero21, manifest preocupacin por el gran nmero de nios que trabajan en la industria del sexo en el Estado Parte y recomienda al Estado Parte que adopte ms medidas contra el abuso sexual y la explotacin sexual comercial de los nios y que disponga la debida atencin de las vctimas. El segundo22, expresa su preocupacin por el hecho de que: pese a los esfuerzos gubernamentales para enfrentar la violencia intrafami19 Observacin general N 8 (CRC/C/GC/8), de fecha 21 de agosto de 2006, sobre El derecho del nio a la proteccin contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes (artculo 19, prrafo 2 del artculo 28 y artculo 37, entre otros), en http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC8_sp.doc, visitada el 30 de junio de 2008. 20 CORTE IDH, opinin consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, prrs. 87 y 91, en http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/2212.pdf, visitada el 26 de junio de 2008. 21 En su informe sobre Chile, de fecha 26 de noviembre de 2004, en http://petchile.cl/ dos/Observaciones%20Finales%20DESC%20a%Chile.pdf, visitada el 2 de junio de 2008. 22 En su informe sobre Chile, de fecha 2 de febrero de 2007... (n. 5).
248
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
liar... la incidencia de la violencia y el abuso sexual en contra de nios est incrementndose.... Durante el perodo cubierto por el Informe..., de las muchas situaciones de violencia que afectaron a nios y adolescentes, algunas son especialmente preocupantes, pues dejan en evidencia la incapacidad del Estado cuando no su negligencia para garantizar el respeto del importantsimo derecho de los nios a ser protegido en contra de la violencia, abuso o explotacin, y a recibir apoyo para su recuperacin y reintegracin social cuando ellos ya se han producido. Algunas de esas situaciones son tratadas en el captulo de este Informe... destinado al examen crtico de las condiciones carcelarias, que tambin abarca a los centros penitenciarios de adolescentes. En esta seccin, en cambio, se tratar de situaciones de violencia, malos tratos o abuso cometidos por particulares, a menudo al interior de la familia, pero en las que el Estado falla en su deber de brindar proteccin oportuna o de promover efectivamente la recuperacin de las vctimas, o subordina este deber a otro tipo de necesidades institucionales. 1. Falta de intervencin oportuna y ecaz de las autoridades encargadas de la proteccin de nios vctimas de malos tratos y abusos al interior de las familias Segn la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, la exigencia de una pronta resolucin de los recursos y acciones interpuestos ante la justicia deriva de la garanta de proteccin judicial a travs de un recurso sencillo y rpido23. El Informe... 2007... ya analiz crticamente el incumplimiento de esta garanta en el seno de la justicia de familia24, que jaba sus audiencias, en materias altamente sensibles para los derechos de las personas, para fechas hasta seis u ocho meses posteriores a la interposicin de las demandas o solicitudes. La falta de intervencin oportuna, segn el propio Informe... 2007..., tambin se produca en los procesos de proteccin de los derechos del nio, donde las audiencias preparatorias se jaban
Ello se desprende, segn la Corte IDH, del artculo 25.1 de la Convencin Americana de Derechos Humanos (Caso Ivcher Bronstein, sentencia del 6 de febrero de 2001, prrafo 141), en http://www.cidh.oas.org/Relatoria/showDocument.asp?DocumentID=44, visitada el 30 de junio de 2008 24 Haciendo referencia, adems, al estudio de Lidia CASAS, Mauricio DUCE, Felipe MARN, Cristin RiEgO y Macarena VARgAS, El funcionamiento de los nuevos tribunales de familia: resultados de una investigacin exploratoria, disponible en www.cejamericas. org. Visitada el 30 de junio de 2008.
23
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
249
para dos meses despus de las solicitudes, y las audiencias de juicio para dos meses ms25, lo que contrasta drsticamente con los plazos exigidos por la Ley de Tribunales de Familia, de cinco y diez das, respectivamente. Pero fuera de esta lesin general al derecho a la proteccin judicial, cuando se trata de la solicitud de medidas de proteccin siquiera en forma cautelar de nios vctimas de malos tratos o abusos, la tardanza en adoptarlas frustra el derecho mismo a ser protegido en contra de esas agresiones, que podrn mantenerse y agravarse con el agresor viviendo en el propio hogar del nio, lesionndole la integridad fsica y squica, a veces de forma irreversible. Por ello, desde la perspectiva de las necesidades de los nios vctimas tanto de violencia, maltrato como de abuso sexual al interior de las familias, la decisin de la autoridad de adoptar medidas de proteccin debera producirse en el menor plazo. Una reconocida experta en la materia, la sicloga Soledad Larran, seala al respecto: Es muy importante que la intervencin de proteccin y reparacin frente a la violencia y el abuso sexual en contra de nios sea oportuna... En 24 horas los nios deben estar protegidos26. Como se ver en los casos relatados a continuacin, la intervencin de los organismos de proteccin a la niez en Chile se encuentra muy lejos de este estndar. En muchas ocasiones, los organismos creados al efecto siguen siendo incapaces de brindarles proteccin ecaz y oportuna, en buena medida por ineciencias y descoordinaciones, y en otra medida por problemas de diseo de sus competencias y de su forma de funcionamiento. Un caso que alcanz gran notoriedad pblica es el de los sistemticos malos tratos fsicos y sicolgicos cometidos en contra de seis hermanos por su padre y la pareja de ste27, durante ms de seis meses, en circunstancias de que la OPD de Cerro Navia y el Tribunal de Familia de Pudahuel conocieron el caso siete y cinco meses antes,
25 Vase CENTRO DERECHOS HUMANOS, Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2007. Hechos 2006, Santiago, Universidad Diego Portales, Facultad de Derecho, 2007, p. 159. 26 Soledad Larran, consultora de UNICEF, entrevistada el 2 de julio de 2008. 27 Seis hermanos sufrieron violencia intrafamiliar durante un ao, en El Mercurio, Santiago, 21 de febrero de 2008.
250
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
respectivamente, de que los nios fueran rescatados, en febrero de 2008, a raz de una nueva denuncia interpuesta por un to paterno. Los nios, de entre cinco y quince aos de edad, haban sido abandonados das antes por su padre y fueron encontrados en un complejo deportivo, en las inmediaciones del hogar paterno, en evidente estado de desnutricin, y con lesiones de diversa gravedad (incluyendo un caso de lesiones graves)28. Entre otros abusos, habran sido obligados a permanecer en el patio de la casa durante horas, a veces, incluso, por toda la noche, en ocasiones sin poder ingestar de la comida que la pareja del padre y sus dos hijas se servan frente a ellos29. Una revisin detallada del recorrido de este caso en el circuito judicial y administrativo de proteccin a la niez aporta una perspectiva nica de las insuciencias del mismo. El caso dio lugar a una investigacin por parte de SENAME, ordenada por el ministro de Justicia, para esclarecer el papel desempeado por la OPD de Cerro Navia30. Informaciones de prensa31, que tambin recogen declaraciones del propio to denunciante, apuntan a una negligencia de este organismo, que habra tardado en elaborar los diagnsticos solicitados por el tribunal de familia, lo que habra llevado a ste a postergar en dos meses la audiencia en la que se decidira el destino de los nios (de febrero a abril de 2008). La OPD, en una declaracin pblica emitida a travs de la Municipalidad de Cerro Navia32, explica que con anterioridad a ello, durante dos meses (una vez recibida la primera denuncia de un vecino), no pudo intervenir directamente para tomar contacto con los nios, entre otras razones, por no tener las facultades legales, aadiendo que los funcionarios de la misma fueron amenazados en reiteradas
Parte denuncia de la 45 comisara de Cerro Navia, de fecha 18 de febrero de 2008, por vulneracin de derechos del nio, y que contiene relacin de la sicloga de la OPD de Cerro Navia que acompaa a los funcionarios de Carabineros que rescatan a los nios, as como de los informes de lesiones de los nios. El Informe... tuvo acceso al parte (la causa no est sujeta a reserva) por gentileza de la jueza del caso, Carmen Luz Urza y del administrador del tribunal. 29 Estremecedores relatos de maltrato que sufran los seis hermanos... (NN), en El Mercurio, Samtiago, 22 de febrero de 2008. 30 El Informe... tuvo acceso al informe tcnico elaborado por una comisin investigadores de Sename, por gentileza del subsecretario de Justicia, Jorge Frei, y de la jefa de la divisin de Defensa Social de ese ministerio, Ana Mara Morales. 31 Vase Estremecedores relatos... (n. 29)y Querella por maltrato a hermanos... (NN), en La Nacin, Santiago, 28 de febrero de 2008. 32 Declaracin pblica, Municipalidad de Cerro Navia, en http://www.cerronavia. com/diariodetalle-tres.php?id_diario=222. Visitada el 7 de abril de 2008.
28
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
251
ocasiones por los presuntos agresores33 Un informe del SENAME y los propios antecedentes de la causa dan cuenta de graves dilaciones en la respuesta de los dos organismos pblicos involucrados, la OPD y el tribunal de familia34.
33 La declaracin sostiene que con posterioridad, cuando por orden del tribunal de familia la OPD ya pudo conocer el caso, efectuar el primer diagnstico y comprobar la situacin de riesgo, este organismo solicit al Tribunal de Familia, con fecha 1 de octubre de 2007, el retiro de los nios y su traslado con unos tos dispuestos a recibirlos mientras se les realizaba una pericia sobre la situacin de maltrato. Esta solicitud fue rechazada por la jueza competente, que mantuvo a los nios bajo el cuidado del padre y su pareja, donde los maltratos se mantuvieron hasta nes de febrero. 34 La OPD, que ya haba conocido directamente el caso por peligro material y moral, recibi una primera denuncia por parte de una vecina en julio de 2007, dando cuenta de malos tratos cometidos por la nueva pareja del padre en contra de los nios. Pero, fuera de su infructuoso intento de diagnosticar la situacin de los nios mediante una visita a la familia, que no permiti el ingreso a los profesionales de la OPD, no logr establecer contacto con ellos ni realizar, durante cerca de dos meses, ninguna accin efectiva de proteccin. Recin el da 3 de septiembre de 2007 el caso recibe nueva atencin a raz de una denuncia interpuesta por el colegio de uno de los nios, de siete aos de edad, que un da lleg a clases con hematomas en la cara, correspondientes a golpes propinados por la pareja de su padre; adems, segn inform el colegio, haca tiempo que el nio se vea muy delgado y llegaba a clases con seales de desatencin y sin haberse baado. Esta denuncia dio lugar a una causa de proteccin iniciada en el tribunal de familia de Pudahuel, el que solicita a la propia OPD de Cerro Navia un diagnstico de la situacin. Informe de calicacin diagnstica suscrito por la sicloga Andrea Saavedra y la asistente social Claudia Miranda, presentado por la OPD de Cerro Navia al tribunal de familia de Pudahuel para la audiencia preparatoria del proceso de proteccin iniciado. El informe de la OPD, que por primera vez logra entrevistar a los nios, al padre y a los funcionarios del colegio del nio, cuya situacin origin esta denuncia, da cuenta una preocupante negligencia del padre (prcticamente ausente durante la semana) y de malos tratos inigidos por su nueva pareja al nio, con golpes y castigos crueles (el nio reporta haber sido en ms de una ocasin relegado a pasar varias horas e, incluso, toda la noche, en el patio, como represalia por haberse orinado); este cuadro se vera agravado por la actitud manipuladora del padre respecto de los nios, que dan evidencias de haber sido instruidos para negar los hechos: en efecto, el nio, cuya situacin de maltrato dio origen a la denuncia, reconoci que su padre le indic que en la entrevista diagnstica deba decir que los hechos denunciados eran puras mentiras. La OPD concluye en el informe que el nio se encuentra en situacin de riesgo e indefensin frente a malos tratos cometidos por diversos adultos en su hogar y recomienda que todos los hermanos salgan del hogar de su padre y la pareja de ste, para ser evaluados sin el efecto silenciador de la manipulacin paterna en casa de unos tos paternos en la comuna de Casablanca, quienes se encontraran totalmente dispuestos a cuidarlos durante la etapa de diagnstico. Antes de resolver sacar a los nios de su hogar paterno, como lo recomienda la OPD, el tribunal de familia cita a una audiencia condencial a los restantes hermanos y a los tos paternos, con urgencia para el 19 de octubre, es decir, dieciocho das despus de la audiencia en que recibe el informe de la OPD. Adems, dispone otras diligencias diagnsticas y ja audiencia de juicio para el 8 de
252
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
Para la directora de la OPD de Cerro Navia, Paula Santander35, era fundamental que en ese momento los nios salieran del hogar de su padre, pues haba preocupantes evidencias de maltrato y de que los nios estaban siendo silenciados por el padre. La jueza competente de Familia lo habra reconocido as, pero tena mayor preocupacin por la continuidad escolar de los nios, que se vera afectada con su traslado a la comuna de Casablanca, lo que en opinin de la directora de la OPD era claramente un mal menor. Entretanto, el 27 de noviembre de 2007 se presenta ante la OPD el padre de los nios, solicitando su internacin, por problemas socioeconmicos. La OPD le cita a una entrevista para el 5 de diciembre, ocho das ms tarde, a la que no comparece el padre; desde entonces, la OPD pierde contacto con l y con los nios, a pesar de realizar diversas visitas y citaciones infructuosas36. En ese contexto, se celebra la audiencia de juicio el da 8 de febrero, pero fracasara por no haberse realizado todas las diligencias diagnsticas requeridas37, y por la indicacin de la OPD de Cerro Navia, de que ahora los tos no estaban dispuestos a hacerse cargo de los nios. El tribunal vuelve a jar fecha para audiencia de juicio, ahora para el 3 de abril, es decir, dos meses ms tarde. En esta ocasin, el tribunal de familia no adopta ninguna decisin efectiva sobre la proteccin de los nios, cuyo paradero es desconocido por la OPD.; la nica diligencia que les atae directamente es la reiteracin de la orden de que se elabore un nuevo diagnstico sicosocial de su situacin, orden que ya haba sido emitida cuatro meses antes, sin resultados. Esta situacin de incomprensible dilacin slo fue interrumpida por la denuncia interpuesta diez das despus por el to de los nios (que supuestamente no estaba dispuesto a hacerse cargo de su cuidado) ante la OPD, sealando que los nios estaban hace semanas con paradero desconocido y haba comentarios de los vecinos de que estaban siendo maltratados y en estado de desnutricin en un inmueble
febrero de 2008, es decir, para ms de cuatro meses despus de recibir esta preocupante informacin de la OPD. Acta de audiencia preparatoria, de fecha 1 de octubre de 2007. A la que se tuvo acceso por gentileza de la jueza del caso, Carmen Luz Urza, y del administrador de tribunal. 35 Entrevistada telefnicamente el 3 de julio de 2008. 36 Informe de la comisin investigadora de Sename (n. 30). 37 Segn informacin de prensa, porque los diagnsticos encargados a la OPD no habran sido concluidos a tiempo por un error del abogado asesor de la misma, que olvid informarle a la OPD de este encargo formulado por el tribunal; vase Querella por maltrato... (n. 31).
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
253
ubicado en las inmediaciones de la vivienda de su padre. La OPD dio noticia inmediata a Carabineros, y se procedi a la bsqueda y rescate de los nios, siguiendo la informacin proporcionada por los vecinos. Los nios, puestos a disposicin del Tribunal de Familia de Pudahuel, fueron objeto de una medida cautelar y, nalmente, quedaron a cuidado de sus tos paternos, familia que es ingresada a un programa de apoyo sicosocial y econmico. Este caso constituye, con independencia de las responsabilidades de una y otra instancia (OPD y tribunal de familia), un ejemplo muy preocupante de los dcits de la institucionalidad para la proteccin de los nios frente al abuso y maltrato que puedan sufrir en sus familias. En otros casos, una explicacin habitual de la persistencia de estas situaciones, a veces con desenlaces fatales, se centra en la falta de solidaridad de quienes presencian el maltrato (los vecinos) y guardan un cauteloso silencio. En este caso, en cambio, no fall la solidaridad de los vecinos ni la sensibilidad de otros actores (como la escuela), pero desde la primera denuncia de un vecino hasta la adopcin de una medida de proteccin efectiva que traslada a los nios con sus tos, transcurrieron siete meses. La circunstancia de que en este tipo de casos la adopcin de una medida de separacin no se adopte sin or antes a los propios nios afectados (lo que parece haber tenido en cuenta el tribunal de familia de Pudahuel al citar a audiencia a los nios, antes de acceder a lo solicitado por la OPD), es algo que normalmente viene exigido por los propios derechos e intereses del nio. Sin embargo, ninguna de estas consideraciones justica la impresionante dilacin observada en este caso. Todas las denuncias de malos tratos deberan tomarse en serio y ser objeto de una intervencin inmediata, siquiera para tener indicios claros de cul es la situacin. Adems, en ciertos casos, como sugiere la directora de la OPD, incluso, para consultar la opinin de los nios sin la manipulacin del progenitor sospechoso de los malos tratos, es necesario acogerlos en un contexto ms neutral. Si ello ocurre en el hogar de miembros de su familia extendida, como lo seala la sicloga Soledad Larran, los riesgos de una separacin temporal entre los nios y su padre son claramente menores que los riesgos de prolongar la situacin de maltrato, en un contexto de silenciamiento. Lo ms preocupante de este caso es que no parece ser una situacin aislada. Situaciones similares se producen con cierta frecuencia y parecen responder a problemas que, en alguna medida, son estructurales. La propia directora de la OPD de Cerro Navia reere otro caso, planteado ante el mismo Tribunal de Familia de Pudahuel, en el que
254
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
de nuevo el sistema se muestra incapaz de reaccionar de forma oportuna y efectiva para la proteccin de nios vctimas de abusos. La afectada esta vez fue una nia de doce aos de edad, residente en la comuna de Melipilla, que el ao 2005 fue abusada sexualmente por la pareja de la madre. Una primera medida de proteccin, por la que se retir a la nia del hogar de su madre, para dejarla al cuidado de su abuela, fracas poco tiempo despus cuando la propia abuela devolvi la nia a su madre. El caso lleg a conocimiento de la OPD de Cerro Navia el ao 2007, porque el padre de la nia se acerc a este organismo sealando que la madre no le permita visitar a su hija, aadiendo que tuvo informacin de que la pareja de la madre volvi a abusar de la nia. La OPD, apoyada en informes de la directora del COSAM de Melipilla y del SML, que incluan un relato de la nia y de su hermano que conrmaba el abuso sexual en contra de la primera adems de malos tratos fsicos en contra de ambos, solicit al tribunal de familia de Pudahuel que dispusiera, como medida cautelar, que la nia se fuera a vivir con una ta paterna. La solicitud fue rechazada por el tribunal, sin que la OPD de Cerro Navia haya logrado entender sus razones, segn lo seala su directora. El estudio de los factores estructurales de esta dicultad para brindar proteccin oportuna y ecaz en estos casos y otros similares excede de las posibilidades de este informe, pero a lo menos deben enunciarse las siguientes: 1) Falta de capacidad para contar con un diagnstico oportuno y conable, por parte del rgano que cuenta con la autoridad para intervenir (tribunal de familia). 2) Falta de capacidad para tomar decisiones urgentes, por parte del rgano que cuenta con la presencia territorial y la misin de identicar, diagnosticar y reportar situaciones emergentes de vulneracin de derechos del nio (OPD). En medio de ambos problemas puede apreciarse otro que agrava la situacin: la falta de sintona entre uno y otro rgano (el Tribunal de Familia y la OPD) en varias jurisdicciones. 3) Falta de alternativas intermedias entre la permanencia del ni o en la familia y su institucionalizacin, para cortas estadas fuera del hogar en fase de diagnstico. Sobre el primer problema, una jueza de familia38 seala que esta dicultad para contar rpidamente con una versin conable de los hechos y de la situacin de los nios es un problema serio, que im38
Entrevistada el 23 de junio de 2008, preri mantener su identidad en reserva.
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
255
pide por completo cumplir con las exigencias de la Ley de Tribunales de Familia respecto de los plazos en que deben celebrarse las audiencias en casos de proteccin de derechos del nio (cinco das para la audiencia preparatoria y diez das para la de juicio), o adoptar medidas cautelares oportunas. Los problemas parten por la dicultad para noticar a quienes deben ser odos, pues Carabineros tarda a lo menos quince das en realizar estas noticaciones39, y el Centro de Noticaciones de los Tribunales de Familia todava ms. Pero las dilaciones ms severas se producen en la elaboracin de los diagnsticos, que puede demorar varios meses, en el caso de los programas de DAM40, o hasta un ao, en el caso del SML. La jefa del DEPRODE del SENAME, Anglica Marn41, acusa un problema de falta de cobertura de los programas de diagnstico ambulatorio, aclarando que, si bien los diagnsticos no tardan demasiado, hay listas de espera que retardan bastante la fecha en que comienzan a realizarse. Aun as, la jefa del DEPRODE indica que el diagnstico con nios requiere de plazos compatibles con el complejo proceso que a menudo deben experimentar especialmente los ms pequeos para llegar a expresar su propia versin sobre los hechos. En cualquier caso, el nivel de certezas que se requiere para una intervencin cautelar no es el mismo que el requerido para una decisin permanente sobre la situacin del nio. La sicloga Soledad Larran indica que las sospechas fundadas de la existencia de maltrato deben bastar para una intervencin cautelar, y sas se pueden obtener en veinticuatro horas. El asunto es, segn Soledad Larran, que: los profesionales que intervienen en todo el sistema, los que detectan el caso, la polica, los tribunales de familia, deberan tener criterios de evaluacin de riesgo, como los que se han desarrollado en los sistemas de proteccin de otros pases, a partir de los cuales se puede estimar la plausibilidad de la denun39 La subsecretaria de Carabineros, Javiera Blanco, se muestra consciente de este problema, pero seala que un objetivo institucional es liberar a Carabineros de esta funcin, que no forma parte de su misin, y que perfectamente podra ser desempeada por otro organismo, permitiendo a Carabineros concentrarse en tareas que s estn en el centro de su misin. 40 Hasta nueve meses, segn el siclogo Elas Escaff, director del magster en Psicologa Forense de la UDP y ex gerente de la Divisin Nacional de Atencin a las Vctimas y Testigos, del Ministerio Pblico. 41 Entrevistada el 1 de julio de 2008.
256
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
cia y el nivel de peligro de que el maltrato o abuso se vuelva a repetir; y eso debera determinar la inmediatez de la intervencin, intervencin que debe estar orientada a dar proteccin al nio42. A este respecto, es importante tener en cuenta los estndares propuestos por el Comit de Derechos del Nio de Naciones Unidas. En un caso similar, y teniendo en cuenta que los nios pueden experimentar sufrimiento por las deciencias del sistema de intervencin judicial frente a la violencia y el abuso que viven al interior de las familias, el Comit ha expresado su preocupacin frente al hecho de que: slo la polica, y no un trabajador social, tenga la autoridad para sacar al nio de su hogar en situaciones de abuso y negligencia, lo que puede agravar el trauma sufrido por el nio, por lo que recomend dar la necesaria autoridad legal a los servicios sociales para adoptar medidas urgentes para proteger a los nios de abuso43. El tercer problema indicado se reere a la falta de soluciones intermedias que eviten los costos de dos opciones que en muchos casos pueden ser muy extremas: por un lado, la permanencia del nio en el hogar parental cuando hay serios indicios de maltrato y abuso; por otro lado, la institucionalizacin prematura del nio en un hogar de proteccin, que arriesga con desarraigar al nio de su familia, pese a que todava es necesario conrmar las sospechas, o todava se puede trabajar con la familia. La experiencia comparada da cuenta de la necesidad de contar con alternativas de acogida de corta estada en el mbito local, altamente calicadas, y que no impliquen un desarraigo para el nio. Estas alternativas en ciertos casos pueden implementarse con la propia familia extendida, a la que se puede brindar en caso necesario apoyo sicosocial y econmico44. Tambin pueden implementarse, a falta de opciones ables en la familia extendida, con otras familias previamente escogidas y capacitadas para servir como un recurso de acogida urgente y por plazos eventualmente muy breves45.
Soledad Larran, consultora de UNICEF, entrevistada el 2 de julio de 2008. En su informe sobre San Vicente y las Granadinas, citado por Rachel HODgKiN y Peter NEWELL, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 3 ed., Ginebra UNICEF, 2007, p. 269 (traduccin nuestra). 44 Que fue, nalmente, la medida adoptada respecto de los hermanos maltratados en Cerro Navia. 45 Un ejemplo de esta segunda alternativa son las famiglie risorsa (familias-recurso) italianas, por ejemplo, bajo la modalidad de los grupos-familia promovidos por la Asociacin
42 43
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
257
De hecho, el propio gobierno de Chile, al presentar ante el Congreso su propuesta de nuevo sistema de atencin del SENAME, en el marco de la discusin del proyecto de ley de subvenciones de este organismo (aprobada en 2004), originalmente seal entre sus innovaciones dentro de la lnea de internados: la diferenciacin de una lnea residencial que permita ofrecer acogida a nios en situaciones de crisis emergentes, por breve plazo, mientras la situacin se normaliza o el juez decide una acogida ms permanente46. Esta propuesta, sin embargo, no se ha desarrollado efectivamente en el mbito local en las diversas comunas del pas. El dcit de este tipo de alternativas reduce las opciones de proteccin en casos en que una estimacin inicial del riesgo hace aconsejable una intervencin inmediata, pero en los que la autoridad razonablemente quiere evitar los peligros asociados a la institucionalizacin del nio en hogares de proteccin tradicionales, de diseo masivo, de larga estada y normalmente alejados de la residencia, la escuela y el barrio del nio. Una parte de los casos en que se aprecia inaccin por parte del tribunal parece explicarse por esta falta de opciones menos radicales que el recurso a los internados ms tradicionales. A la luz de estos problemas estructurales, una iniciativa bien inspirada, como la creacin, en noviembre de 2007, de un centro de medidas cautelares para los tribunales de familia de la RM47, no
Murialdo en la ciudad de Padova desde la dcada de 1970, destinados a acoger en el seno de una familia hasta a dos nios en dicultad, del mismo barrio, funcin que es entendida por las familias como una accin de voluntariado, pero altamente calicado. Otra opcin son las casas de acogida de emergencia, de tamao pequeo, y tambin alta calicacin, situadas en el mbito local, como el Instituto de San Domenico en Npoles, que ofrece acogida de emergencia a nivel local para tres a diez nios. Vase Valerio DUCi, Una vida normal fuera de los orfanatos: el proceso de desinternacin de nios en Italia. Un camino de la posguerra, en Mario FERRARi, Jaime COUSO, Miguel CiLLERO y Nigel Cantwell (coord.), Internacin de Nios: el comienzo del n?, Florencia, Italia UNICEF, 2002, pp. 25 y 35. 46 Exposicin del subsecretario de Justicia Jaime Arellano, ante la Comisin de Constitucin, Legislacin, Justicia y Reglamento del Senado, con motivo de la discusin del proyecto de ley que establece un sistema de atencin a la niez y adolescencia a travs de la red de colaboradores del SENAME y su rgimen de subvencin, sesin 9, 7 de julio de 2004, en http://www.senado.cl/sesiones/fset/diar/21040819165134.html, visitada el 26 de junio de 2008. 47 La iniciativa fue gatillada por algunos dramticos casos de femicidio, cometidos en contra de mujeres que haban formulado denuncias en estos tribunales, sin obtener la proteccin oportuna, a veces porque las audiencias en las que se discutira la adopcin de medidas cautelares se jaban para meses despus de la denuncia. La iniciativa fue registrada por la prensa: Crean Centro de Medidas Cautelares, en La Tercera, Santiago, 17 de octubre de 2007.
258
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
ha logrado incrementar de manera sustantiva la capacidad de estos tribunales para brindar proteccin oportuna y efectiva a los nios vctima48. El nuevo centro, segn lo sostenido por el presidente de la Corte Suprema al momento de su creacin, resolvera la solicitud de medidas cautelares en un plazo mximo de veinticuatro horas y atendera a los solicitantes directamente o por derivacin desde el tribunal que viene conociendo del caso49. La iniciativa puede ser muy positiva para ofrecer una respuesta ms oportuna a casos en que es urgente una decisin. Las primeras cifras dan cuenta de una capacidad de respuesta importante, pero sobre todo en causas por violencia intrafamiliar. Lo mismo no ocurre en casos de malos tratos y abusos en contra de nios50, que, aun cuando sean conocidos en audiencias celebradas con mayor celeridad, de todos modos siguen planteando la compleja necesidad de generar informacin conable, sistematizada en evaluaciones de riesgo ms sosticadas, as como de contar con opciones de proteccin ms diferenciadas que las actuales. Otros casos51, que tambin dan cuenta de los serios problemas del circuito de proteccin a los nios-vctimas, incluso, en el mbito de la justicia penal, hacen patente, adems, una falta de alternativas de proteccin ecaces para casos difciles, entendiendo por tales aqullos que ya han sido objeto de numerosos intentos de proteccin infructuosos a travs de medidas ms tradicionales. El primero de ellos se reere a un nio de diez aos de edad, que vive en la comuna de Puente Alto, y que hace cuatro aos fue agredido sexualmente por su padre. A raz de esa agresin fue acogido, junto a sus hermanos, en un centro residencial de proteccin, donde
Para ninguno de los entrevistados a los que en general se les formul una pregunta sobre la materia la situacin de la proteccin a los nios victimas de malos tratos y abuso ha variado desde la creacin del centro de medidas cautelares. De hecho, el propio Tribunal de Familia de Pudahuel ya contaba con un sistema de turnos para decidir medidas cautelares, similares a las del centro de la RM, sin que ello haya incidido en una oportuna intervencin en el caso de los hermanos maltratados de Cerro Navia. 49 Crean Centro... (n. 47). 50 La ministra Margarita Herreros seala el 17 de enero de 2008, que de dos mil ochocientas noventa y cinco causas ingresadas al centro desde su creacin, por casos de VIF, en novecientas noventa y siete causas se ha dictado una medida de proteccin inmediata con lo cual se buscara resguardar de inmediato a aquel integrante del grupo familiar que ha sido agredido (Valoran ecacia de Centro de Medidas Cautelares, en La Nacin, Santiago, 18 de enero de 2008.). 51 Reportados por la abogada Carolina Daz, profesional especialista en el tema, que trabaja para programas de reparacin a nios vctimas de maltrato de la Corporacin Opcin (CEPIJ), entrevistada el 2 de julio de 2008.
48
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
259
manifest serios problemas de conducta, combinados con un cuadro neurolgico por el que era medicado. En el hogar de proteccin fue objeto de un nuevo abuso. En el contexto de una terapia iniciada tras esta segunda agresin, se promovi el restablecimiento del contacto del nio con sus padres, por lo que empez a visitar la casa de stos en diciembre de 2007, pese a una advertencia formulada por el programa CEPIJ de La Florida al hogar de proteccin, acerca del riesgo aparejado en el contacto del nio con su padre agresor. Durante una de las visitas, que se desarrollaban supuestamente con supervisin de personal del hogar, pero que se extendan cada vez por ms tiempo, el nio volvi a ser objeto de violacin por su padre, segn lo relat en una sesin de tratamiento en el CEPIJ. Los hechos fueron denunciados a la scala de Puente Alto, que no encontr evidencias sucientes, a pesar de que el nio conrmaba los hechos dando cuenta detallada de cmo sucedi el abuso. El scal pidi, para mayor seguridad, un informe de veracidad del testimonio al SML, mientras el nio permaneca en el hogar parental, con el padre que l sindic como su agresor y una madre que no lo protega de ese tipo de abusos. El despacho del informe qued jado para septiembre de 2008 y, entretanto, el scal se neg a formalizar la investigacin, aduciendo que seguramente se le jara un plazo de investigacin breve que se vencera antes de que est listo el informe de veracidad. En ese contexto, sin formalizacin de la investigacin en sede penal, la abogada del CEPIJ maniesta que ni siquiera poda pedir una medida cautelar ante el tribunal de garanta, teniendo que recurrir, por tanto, al tribunal de familia, el cual explor la posibilidad de internar al nio en un hogar de proteccin, pero ste, en el pasado, haba demostrado dicultades para adaptarse a la vida en un hogar de proteccin, con episodios en los que se escapaba y pasaba varios das viviendo en situacin de calle. El CEPIJ solicit, entonces, al tribunal de familia la salida del agresor del hogar familiar; pero el tribunal se neg, porque la duracin mxima que ofrece la ley para esa medida, sesenta das, no era suciente para resolver el problema pues despus el padre podra de todos modos volver al hogar. Fuera de ello, la medida no le pareca ecaz, ya que la madre no se mostraba dispuesta ni capacitada para hacer cumplir una prohibicin de acercamiento que afectase al padre. El tribunal de familia de San Miguel dispuso el ingreso del nio a un nuevo hogar de proteccin, en el cual dur apenas cuarenta y ocho horas para luego volver a la casa de sus padres, donde nueva-
260
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
mente viva con su agresor. El CEPIJ present un informe de esta situacin al tribunal de familia, quien cit, por indicacin del consejero tcnico encargado de clasicar la presentacin, a una audiencia de revisin de la medida, jada para un mes despus. No se le dio a la presentacin del CEPIJ el tratamiento de una solicitud de medida cautelar, pues formalmente ya exista una medida decretada (incumplida), que ahora slo corresponda revisar. El hogar de proteccin, por su parte, no inform de la salida del nio, ni le realiz una visita en la casa de sus padres para vericar su situacin. Cuando volvi a ocuparse del caso, poco ms de un mes, el tribunal de familia lo envi de vuelta al hogar de proteccin, donde permaneci doce horas, para luego volver a la casa de los padres. El CEPIJ volvi a informar al tribunal de familia de este nuevo fracaso de la medida de proteccin, sin que desde entonces haya existido ninguna accin de proteccin efectiva, a la espera de que el caso sea evaluado por el consejero tcnico, situacin que se mantiene por un mes y medio hasta el momento de la entrevista. El segundo caso se reere a una nia de trece aos, de la comuna de San Bernardo, que el ao 2007 fue abusada sexualmente por el conviviente de su madre. Una investigacin penal iniciada por la scala no ha tenido avances sustantivos. Como medida de proteccin fue internada por el tribunal de familia en un hogar de proteccin, desde el cual se le egres con posterioridad para vivir con su abuela materna. Una semana despus, la abuela, aparentemente por solicitud de la misma nia, la devolvi a su madre, quien segua conviviendo con el agresor. El CEPIJ inform al tribunal de familia de esta situacin, pero este seal que no puede hacer nada, pues la nia ya ha hecho el mismo recorrido tres veces, siempre con el mismo resultado, dado que ella, denitivamente, quiere vivir con su madre. La nica accin de proteccin que se logr en sede de la justicia de familia fue la reinsercin escolar de la nia, bajo la supervisin de la OPD. El programa CEPIJ debi egresar el caso, con la nica esperanza de que el trabajo reparatorio que alcanz a efectuar haya sido lo sucientemente ecaz como para promover conductas de autocuidado en la nia, de modo que ella misma pueda protegerse del agresor sexual en el futuro. La terapia no pudo continuar, segn explica la abogada Carolina Daz, pues el esfuerzo de resignicacin del agresor como una gura negativa para su integridad resultaba demasiado contradictorio con su realidad cotidiana, en la que el agresor es reconocido positivamente, como la pareja de su madre y sostn econmico de la familia.
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
261
En ambas situaciones, la oferta del sistema de proteccin ha resultado insuciente para resolver en forma diferenciada estos casos difciles, para los cuales los sistemas de proteccin residenciales disponibles no resultan idneos o ecaces. 2. Cuando el deber de proteccin y reparacin a los nios-vctimas queda subordinado a las necesidades probatorias para la persecucin penal En los casos de malos tratos y abusos en contra de nios que son constitutivos de delito, la persecucin de responsabilidad penal del agresor plantea, en ocasiones, necesidades que pueden entrar en colisin con la reparacin oportuna del nio vctima y su proteccin frente a la victimizacin secundaria. En tales casos, en contradiccin con las exigencias del principio del inters superior del nio, con frecuencia se privilegia las necesidades de la persecucin penal. En cualquier caso, varias de esas situaciones de tensin podran resolverse de forma ms ptima para ambos intereses, si se tomara ms en serio las necesidades de reparacin del nio y de proteccin frente a la victimizacin secundaria. Reparacin postergada por intereses de persecucin penal El siclogo Elas Escaff, reconocido experto en la materia, plantea su preocupacin por una prctica de algunos scales del Ministerio Pblico, en causas penales por abuso sexual cometido en contra de nios: el retardo deliberado en el inicio de tratamiento reparatorio para un momento posterior a la prctica de la pericia sobre dao sicolgico experimentado por el nio. Esta prctica se fundara en una tesis, muy discutible segn Elas Escaff, conforme a la cual la prueba pericial sobre el dao sicolgico experimentado por el nio se vera deteriorada a consecuencia del proceso de reparacin. El punto es que este dao sicolgico se convertira, en casos en que faltan evidencias fsicas de abuso sexual, en un indicio fundamental de la ocurrencia del abuso, y la desaparicin del dao, por efecto del tratamiento sicolgico reparatorio, hara desaparecer tambin dicha evidencia. Y dado que los peritajes tardan entre seis y nueve meses en practicarse (a causa de la falta de cobertura suciente de los sistemas de diagnstico pericial), entonces algunos scales omiten deliberadamente enviar a los nios a terapia durante todo ese tiempo de espera. La prctica es ciertamente perversa, y encuentra su explicacin, tanto en problemas de gestin como en la denicin de prioridades institucionales en el mbito de los objetivos perseguidos por el Minis-
262
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
terio Pblico: primero est la persecucin penal ecaz conducente a una condena y, luego, en un segundo plano, la proteccin y reparacin oportuna a las vctimas. La abogada Carolina Daz conrma la existencia de esta prctica, aadiendo una explicacin alternativa: en algn caso en que se ha practicado la reparacin antes de que el nio preste testimonio en juicio, la defensa ha objetado exitosamente este testimonio por estar contaminado con el trabajo teraputico, que lo habra inducido a construir un relato inculpatorio articial, producido por la misma terapia y sus procesos de resignicacin; ello llevara a los scales a evitar la derivacin del caso a reparacin hasta despus del juicio. A su vez, los peritos tambin habran sido en alguna ocasin calicados como parciales, cuando, despus de evaluar al nio, lo han derivado a reparacin, lo que dara cuenta de un involucramiento teraputico con l, que ira ms de la accin neutral de diagnosticar; esto llevara a ciertos scales a disuadir a los peritos de realizar este tipo de derivacin con ocasin de la prctica de la pericia. Estas prcticas, que dilatan de manera inaceptable el acceso de los nios a la reparacin, se pueden resolver, por una parte, estableciendo la prioridad de la reparacin y, por la otra, mejorando la gestin del sistema, de modo de realizar un diagnstico temprano, y promoviendo sistemas de anticipacin de prueba, a los que se har referencia en el siguiente punto. La prioridad de la reparacin, en algunos casos, podra pasar por la intervencin paralela de la scala, en la investigacin penal y la justicia de familia en la reparacin. Pero en muchos de estos casos la derivacin a programas reparatorios tampoco se realiza a travs de los tribunales de familia, puesto que, a menudo, stos ni siquiera han llegado a conocer de la situacin. La prctica de Carabineros, segn explica la abogada Carolina Daz, es noticar slo a la scala cuando la causa es calicada como delito. Y los scales no estaran enviando los casos a los tribunales de familia a causa de una normativa interna del Ministerio Pblico, que seala que los scales slo pueden actuar ante los tribunales con competencia penal; esta normativa se vera incumplida si remiten antecedentes a los tribunales de familia y luego se ven en la necesidad de comparecer antes los mismos. Este problema se resolvera fcilmente, estableciendo la obligacin a Carabineros de noticar paralelamente, tanto a la Fiscala como al tribunal de familia.
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
263
2.2 Victimizacin secundaria por descoordinaciones entre organismos que intervienen en la investigacin. Un estudio realizado por UNICEF y el ICSO de la UDP, sobre la situacin de los nios victimas de abuso sexual en el proceso penal52, da cuenta de la ocurrencia de situaciones de victimizacin secundaria a causa de la repeticin excesiva de interrogatorios y evaluaciones fsicas y sicolgicas a los nios vctima. Esta situacin se produce, en buena medida, a causa de la descoordinacin entre instituciones y programas involucrados en la investigacin y tratamiento del problema, as como por caractersticas de la prctica de prueba en el proceso penal. Rerindose al mismo estudio, la sicloga Soledad Larran explica que hay nios interrogados hasta nueve veces por los mismos hechos, pues cada agente lo hace en pos de sus propios intereses institucionales. La investigacin de las situaciones de violencia y abuso en contra de los nios es un deber del Estado, tanto en procedimientos penales como de familia. Pero la investigacin tambin puede vulnerar sus derechos. Por ello el Comit de Derechos del Nio de Naciones Unidas abog por una investigacin sensible a las necesidades del nio, evitando someter a los nios vctimas de abuso a reiteradas entrevistas53. En ese contexto, el Comit recomend, por ejemplo, a Costa Rica asegurarse de que los procedimientos legales aplicados en casos de abuso infantil sean sensibles a las necesidades de los nios, respeten la privacidad del nio y prevengan su revictimizacin, inter alia, aceptando el testimonio del nio registrado en un medio audiovisual como evidencia admisible54. De hecho, una modicacin reciente al CPP, a travs de la ley N 20.253, incorpor la posibilidad de prueba anticipada en estos casos55, en los que debera convertirse en una prctica generalizada.
52 UNICEF / ICSO-UDP, Nios, nias y adolescentes vctimas de delitos sexuales en el marco de la reforma procesal penal. Informe Final, Santiago, agosto de 2006, en www.unicef.cl. Visitado el 3 de abril de 2008. 53 En un informe sobre la Repblica Checa, citado por HODgKiN y NEWELL (n. 43), p. 268 (traduccin nuestra). 54 op. cit., p. 269 (traduccin nuestra). 55 En el nuevo artculo 191 bis del CPP, cuyo inciso 1 dispone: Anticipacin de prueba de menores de edad. El scal podr solicitar que se reciba la declaracin anticipada de los menores de 18 aos que fueren vctimas de alguno de los delitos contemplados en el
264
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
Segn Soledad Larran, cuando se trata de nios vctimas el testimonio debera ser recibido una sola vez a travs del mecanismo de la prueba anticipada en no ms de una semana a contar de la denuncia de los hechos. 3. Tratamiento de los nios vctimas de explotacin sexual comercial como delincuentes ms que como vctimas En un reciente informe especial sobre la violencia y explotacin sexual de nios en Chile56, del Comit de Derechos del Nio de Naciones Unidas expresa su preocupacin por que: la legislacin no siempre se aplique adecuadamente y que los nios utilizados en la prostitucin y la pornografa no siempre son considerados vctimas sino que podran considerarse delincuentes, recomendando, en consecuencia, que Chile: a) Asegure que los nios vctimas de cualesquiera de los delitos enunciados en el Protocolo Facultativo no sean penalizados ni sancionados y que se tomen todas las medidas posibles para evitar su estigmatizacin y marginacin social. b) Siga adoptando todas las medidas legislativas y de aplicacin necesarias para que, en el trato que da el sistema de justicia penal a los nios que son vctimas de los delitos mencionados en el Protocolo Facultativo, sean considerados vctimas y no delincuentes...57. Segn la directora del DEPRODE del Sename, Anglica Marn, efectivamente hay un comportamiento de esa naturaleza en algunos actores, si bien el Sename ha intentado contribuir a un cambio de cultura en esos otros actores. La abogada Carolina Daz tambin
Libro Segundo, Ttulo vii, prrafos 5 y 6 del Cdigo Penal. En dichos casos, el juez, considerando las circunstancias personales y emocionales del menor de edad, podr, acogiendo la solicitud de prueba anticipada, proceder a interrogarlo, debiendo los intervinientes dirigir las preguntas por su intermedio. 56 Informe de fecha 18 de febrero de 2008, en el que el Comit realiz un examen de los informes presentados por los Estados-partes con arreglo al prrafo 1 del artculo 12 del Protocolo Facultativo de la Convencin sobre los Derechos del Nio, relativo a la venta de nios, la prostitucin infantil y la utilizacin de nios en la pornografa, en http://www. universalhumanrightsindex.org/documents/829/1288/documents/es/doc/text.doc, visitada el 30 de junio de 2008. 57 Informe de fecha 18 de febrero de 2008... (n. 56).
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
265
tiene la impresin de que en Chile a las vctimas de ESCI se las trata ms como delincuentes que como vctimas, especialmente negndose credibilidad a los relatos que formulan sobre abusos de los que son objeto. Por su condicin de prostitutas dejan de ser vistas como nias, sino como adultas, como prostitutas adultas. Un reciente caso relatado por esta profesional da cuenta de la existencia de este prejuicio, y la consiguiente indefensin en que las nias y nios vctimas de ESCI pueden quedar. En la scala de Iquique hace dos meses se present el caso de una adolescente de quince aos, que era usuaria de un programa de ESCI de la Corporacin Opcin. La pareja de la adolescente, un hombre mayor de edad, tracante de drogas, ejerca violencia intrafamiliar en contra de ella, dejndola a veces con visibles seales de los golpes. La adolescente era una muy buena usuaria del programa, asistiendo regularmente a todas las sesiones, en las que daba seales de comenzar a tomar conciencia de la necesidad de salir de ese espiral de violencia y explotacin. Pero un da, hace aproximadamente dos meses, dej de asistir a las sesiones sin dar ningn aviso, ausentndose por ms de una semana. El programa de ESCI denunci el caso a la Fiscala como presunta desgracia, lo cual se neg a investigarlo, aduciendo que se tratara de una conducta normal en una joven que ejerce el comercio sexual. El programa insisti en la solicitud de investigacin, con apoyo de la supervisora del Sename, con quien levant la tesis de un posible femicidio, obteniendo tambin apoyo de SERNAM y del Ministerio de Justicia. Finalmente, y a raz de la presin pblica que esta tesis gener en relacin con el caso, se obtuvo que la Fiscala pidiese una orden de bsqueda de la nia. Cuando Investigaciones se dirigi al domicilio de su pareja, se la encontr con vida, pero encerrada y secuestrada desde haca un mes, absolutamente drogada y con signos evidentes de maltrato. Esta intervencin seguramente evit consecuencias ms dramticas en este caso, pero el sufrimiento y los daos experimentados hubiesen sido mucho menores si la Fiscala hubiere reaccionado a la primera denuncia, ordenando la bsqueda. Segn Carolina Daz, la omisin de este rgano, basada en la asuncin de que as son las prostitutas, da cuenta de los estereotipos y prejuicios que se proyectan en contra de las vctimas de ESCI.
266
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
4. Deciencias en los sistemas de registro y monitoreo de casos de violencia y abuso, e inexistencia de una institucin independiente de proteccin de los derechos del nio En su tercer informe sobre el caso chileno, de fecha 2 de febrero de 2007, el Comit de Derechos del Nio de Naciones Unidas lamenta la falta de estadsticas actualizadas sobre vctimas de casos de violencia, especialmente sexual e intrafamiliar, el reducido nmero de investigaciones y sanciones relativas a esos casos, y la falta de medidas disponibles para la recuperacin fsica y sicolgica, as como para la reintegracin social y urge al Estado parte a reforzar los mecanismos de monitoreo del nmero de casos y la extensin de la violencia, el abuso sexual, los malos tratos y la explotacin, cubierta por el artculo 19, incluyendo la que se produce al interior de la familia, en las escuelas, en el cuidado institucional o de otro tipo 58. Un informe especial sobre el tema elaborado por organizaciones de la sociedad civil (Informe Alternativo) seala, al respecto: En primer lugar, es importante llamar la atencin acerca de que, sobre las temticas que aqu nos ocupan, no existen estadsticas conables que den cuenta de la dimensin numrica del problema. Somos conscientes de la dicultad de consignar dichas cifras, frente a fenmenos complejos, socialmente naturalizados y difciles de detectar. Sin embargo, consideramos que dicha carencia demuestra tambin que son temticas de baja prioridad poltica... Aunque el Informe del Estado de Chile se hace cargo de la dicultad para obtener datos, no presenta ninguna propuesta o intencin al respecto59.
Informe de fecha 2 de febrero de 2007 (n. 5). Informe Alternativo al Informe inicial del Estado de Chile sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a las disposiciones del Protocolo Facultativo de la Convencin sobre los Derechos del Nio relativo a la venta de nios, la prostitucin infantil y la utilizacin de nios en la pornografa, elaborado por ECPAT, Races, Paicav y la Red de ONGs de Infancia y Juventud en Chile, en junio de 2007, disponible en http://www.crin. org/resources/infoDetail.asp?ID=16152&ag=legal. Visitada el 22 de junio de 2008.
58 59
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
267
Si bien en el perodo analizado el Estado de Chile hizo algunos esfuerzos por cumplir con las recomendaciones del Comit de Derechos del Nio de Naciones Unidas, posteriormente ellos fueron considerados por el propio Comit, en un informe especial sobre la violencia y explotacin sexual de nios60, como claramente insucientes. Las observaciones de este reciente informe del Comit dan cuenta de que Chile por largo tiempo ha postergado la adopcin de las medidas institucionales necesarias para la proteccin de los derechos de los nios vctimas de violencia y, en general, necesitados de proteccin en sus derechos. As, el Comit observa que en el reporte enviado por Chile guran algunos datos estadsticos sobre delitos sexuales y agradece los esfuerzos del SENAME para recopilar informacin sobre la explotacin econmica de los nios... lamenta que todava son limitados los datos sobre la magnitud del problema de la venta de nios, la prostitucin infantil y la utilizacin de nios en la pornografa, y sobre el nmero de nios vctimas de estas actividades, principalmente debido a la falta de un sistema integral de reunin de datos, y por ello recomienda que se establezca un sistema integral de reunin de datos... que constituyen instrumentos esenciales para evaluar la aplicacin de las polticas61. Anglica Marn, directora de DeprOde de Sename, se muestra extraada por esta observacin, porque Chile s cuenta con un estudio (del ao 2003), que se emplea como base para la denicin de
Informe de fecha 18 de febrero de 2008.. (n. 56). El Ministerio Pblico cuenta con registros desagregados de causas iniciadas, vigentes y terminadas por hechos constitutivos de delitos sexuales en contra de vctimas menores de edad, que a solicitud nuestra nos fueron facilitados por el director ejecutivo de esa institucin y el director de su unidad especializada en Violencia Intrafamiliar. Sin embargo, seguramente a causa de que el principal inters institucional de este servicio es la persecucin penal, la informacin se registra con el foco puesto en las causas por delitos sexuales ingresadas al sistema penal, y no en los nios que son vctimas de los mismos y su situacin; tampoco es un dato relevante para el Ministerio Pblico la cifra oscura existente en estos delitos (los atentados sexuales cometidos en contra de nios, pero que no fueron denunciados). As, el registro de causas ingresadas sirve realmente como instrumento de monitoreo de la labor de persecucin penal encomendada al Ministerio Pblico, pero no para apreciar en su real magnitud y caractersticas la situacin de los nios vctimas de violencia, como insumo que permita desarrollar polticas pblicas integrales para la proteccin de los mismos.
60 61
268
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
los programas de proteccin, incluso, territorialmente. Adems, el sistema de registro de las peores formas de trabajo infantil tambin permitira obtener informacin de nuevos casos, a medida que se presentan. El Informe Alternativo considera que: si bien existe mayor cantidad de estudios y ciertos intentos por cuanticar la problemtica, las cifras existentes no corresponden a registros estadsticos de carcter nacional y actualizado, sino que son productos de registros parciales o proyecciones... El Estado no invierte lo suciente en conocer estas problemticas y tampoco impulsa la difusin del conocimiento generado por ONGs62. Como se seal, este dcit de informacin y capacidad de monitoreo sobre los nios que son vctimas de situaciones de violencia y abuso, en sus diversas formas y contextos, tiene, para el Comit, una explicacin institucional que Chile no ha querido enfrentar. En efecto, desde su primer informe de evaluacin de las medidas implementadas por Chile, para dar cumplimiento a la CDN, de fecha 25 de abril de 1994, el Comit seal la necesidad de contar con una institucin independiente de proteccin de los derechos del nio, con competencias para investigar y monitorear las situaciones que amenazan o vulneran los derechos del nio63. Posteriormente, en su segundo informe, de fecha 3 de abril de 2002, el Comit expres su preocupacin porque no se ha establecido un mecanismo nacional general con el mandato de llevar a cabo una supervisin y una evaluacin constantes en todo el pas de la aplicacin de la Convencin, segn lo recomendado anteriormente y alent al Estado Parte a que ...establezca un mecanismo independiente y ecaz, dotado de recursos humanos y nancieros sucientes y al que puedan acceder fcilmente los nios para que: a) Vigile la aplicacin de la Convencin; b) Resuelva de forma expedita y respetuosa para el nio las denuncias presentadas por los nios; y c) Establezca recursos para hacer
Informe Alternativo... (n. 59) Observaciones nales del Comit de los Derechos del Nio: Chile, 22 de abril de 1994, CRC/C/15/add. 22, en http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)CRC.C.156. Add.22.Sp?OpenDocument, visitada el 2 de junio de 2008.
62 63
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
269
frente a las violaciones de los derechos que les correspondan en virtud de la Convencin64. El tercer informe, de fecha 2 de febrero de 2007, tras reconocer que varias recomendaciones del informe anterior fueron tenidas en cuenta por Chile, nuevamente lamenta que otras preocupaciones y recomendaciones han sido tenidas en cuenta slo en forma parcial o insuciente, incluyendo las que se reeren a la legislacin, coordinacin, monitoreo independiente... y por ello urge al Estado parte a tomar todas las medidas necesarias para hacerse cargo de esas recomendaciones; en particular, si bien toma nota del proyecto de ley sobre proteccin de los derechos del nio presentado al Congreso en 2003, reitera su preocupacin por la inexistencia de una Institucin de Derechos Humanos independiente que proporcione a los nios mecanismos accesibles de denuncia y reparacin65. En el perodo analizado por este informe, Chile no adopt ninguna medida efectiva para dar cumplimiento a esta exigencia. De hecho, el proyecto de ley de proteccin de los derechos del nio se encuentra por completo abandonado por el Poder Ejecutivo y el Congreso, sin experimentar avance alguno. Tampoco se han adoptado medidas para la creacin de una institucin nacional de proteccin de los derechos del nio. La ltima referencia del Comit de Derechos del Nio de Naciones Unidas a esta omisin sistemtica del Estado chileno es precisamente la del informe de febrero de 2008, en la que este rgano reitera su preocupacin, expresada tras el examen del tercer informe peridico de Chile... por la falta de una institucin nacional de derechos humanos independiente que permita a los nios el acceso a un mecanismo de denuncia y reparacin,
64 Examen de los informes presentados por los Estados Partes en virtud del artculo 44 de la convencin. Observaciones nales del Comit sobre los Derechos del Nio: Chile, 3 de abril de 2002, CRC/C/15/Add. 173, en http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/01b3c c1b90d697eldc1256bcd0033f9fe/$FILE/G0240986.pdf 65 Informe de fecha 2 de febrero de 2007 (n. 5).
270
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
as como por la falta de mecanismos sistemticos y coordinados a nivel nacional que se ocupen de los derechos y las necesidades de los nios vctimas de manera ms amplia y coordinada, recomendando al Estado de Chile que vele por la rpida aprobacin de la ley de proteccin de los derechos del nio y acelere el proceso de creacin de una institucin nacional independiente de derechos humanos66.
III. INTERNACiN DE NiOS EN iNSTiTUCiONES DE PROTECCiN La CDN protege el derecho de los nios de ser criados preferentemente por sus padres. En el caso de los nios privados de su medio familiar de origen, el Derecho Internacional establece una clara preferencia a favor de dejar el cuidado de los nios a otros familiares o a una familia sustituta adoptiva o de guarda; de modo que slo en defecto de esas opciones, sera lcito el recurso a una institucin adecuada67. El sistema chileno de proteccin a la niez y adolescencia histricamente recurri en forma amplia a la internacin en instituciones, muchas de ellas de diseo masivo, lo que, en muchos casos, en lugar de mejorar la situacin de los nios los expone a nuevos riesgos y perjudica severamente su autoestima personal y familiar68, al punto
66 El texto completo de esta recomendacin especca es el siguiente: El Comit recomienda al Estado Parte que acelere el proceso de creacin de una institucin nacional independiente de derechos humanos, a la luz de su Observacin general N 2 (2002) sobre el papel de las instituciones nacionales independientes de derechos humanos en la promocin y proteccin de los derechos del nio y los Principios de Pars (resolucin 48/134 de la Asamblea General, anexo). Esa institucin deber contar con competencia tcnica en materia de derechos del nio, extender su presencia a todo el territorio nacional, y estar dotada de personal adecuadamente formado que sea capaz de atender las denuncias teniendo en cuenta la sensibilidad del nio y asegurar que los nios tengan un fcil acceso a dicho mecanismo independiente de denuncia en caso de violaciones, en Informe de fecha 18 de febrero de 2008 (n. 56). 67 As lo establece el artculo 4 de la Declaracin sobre los principios sociales y jurdicos relativos a la proteccin y el bienestar de los nios, con particular referencia a la adopcin y la colocacin en hogares de guarda, en los planos nacional e internacional, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolucin 41/85, de 3 de diciembre de 1986, declaracin a la que la propia CDN hace referencia en su prembulo. Textualmente, el art. 4 dispone Cuando los propios padres del nio no puedan ocuparse de l o sus cuidados sean inapropiados, debe considerarse la posibilidad de que el cuidado quede a cargo de otros familiares de los padres del nio, otra familia sustitutiva adoptiva o de guarda o en caso necesario, una institucin apropiada, en http://www.unhchr.ch/ spanish/html/menu3/b/27_sp.htm, visitada el 28 de mayo de 2008. 68 ESCUELA DE PSiCOLOgA DE LA UNivERSiDAD DE CHiLE, Diagnstico del sistema de proteccin simple del SENAME, Santiago, Ministerio de Planicacin y Cooperacin, 1997.
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
271
de que en el mbito internacional, desde la dcada de 1980, la institucionalizacin de nios comenz a ser considerada, ms bien, parte del problema que de la solucin69. Por ello, la Poltica Nacional de Infancia 2001-2010 considera, dentro de una de sus reas estratgicas, evitar y reparar los daos causados por la muchas veces innecesaria separacin de los nios, nias y adolescentes de sus familias y de su comunidad porque ellas no estn en condiciones para atender las necesidades de cuidado y desarrollo de sus hijos e hijas70. En cumplimiento de ese desafo, el SENAME emprendi, por su parte, una reconversin de su oferta de atencin residencial en 2001, dirigida a la desinternacin de nios de los hogares de proteccin, a la reduccin del tamao y las coberturas de los mismos y a promover la participacin de las familias en las vidas de los nios internados, a travs de programas especiales de fortalecimiento de la relacin familiar y preparacin para que los nios internados regresen lo antes posible al cuidado de sus familias71. Bajo esa poltica de desinternacin, Chile ha reducido el nmero de nios en instituciones, desde cerca de veintitrs mil quinientos en 199072 a dieciocho mil quinientos trece en 200573, 74, aumentando el
69 Nigel CANTWELL, Miguel CiLLERO, Jaime COUSO, Mario FERRARi (coords.) Internacin de nios: el comienzo del n?, Santiago, UNICEF, Publicaciones Innocenti, 2002 70 Poltica nacional y plan de accin integrado a favor de la infancia y la adolescencia 20012010, Gobierno de Chile, marzo de 2001, p. 56 71 Carolina MUOZ, Elaine ACOSTA, Paulette LANDN, Anlisis organizacional. Claves para la desinternacin de la niez institucionalizada, Universidad Alberto Hurtado, documento sin fecha, consultado en http://sociologia.uahurtado.cl/carrera/html/pdf/publicaciones/articulo_perspectivas.pdf, pgina visitada el 11 de abril de 2008. 72 UNICEF, Chile se construye con todos sus nios y adolescentes. Boletn de Indicadores: Infancia y Adolescencia, Santiago, junio de 2000, p. 95. 73 Documento de respuesta a las Preguntas enviadas por el Comit de Derechos del Nio que podran ser discutidas durante la presentacin del III Informe de Chile sobre el cumplimiento de los Derechos del Nio ante Naciones Unidas, Santiago, MIDEPLAN, 2006, p. 9, al que el Informe... tuvo acceso por gentileza de Paulina Fernndez, jefa unidad de Infancia y Adolescencia y Coordinadora Observatorio Infancia, Divisin Social, MIDEPLAN. 74 Esta ltima cifra contrasta claramente con los quince mil doscientos cincuenta y tres reportados para el ao 2005 por Patricia CARMONA, Institucionalizacin en Chile: Avances y Desafos, Fundacin San Jos, octubre de 2006, consultado en http://www.fundacionsanjose.cl/wfsj/publicaciones/Patricia%20Carmona%20-%20Institucionalizacion%20 en%20Chil.pdf, pgina visitada el 11 de abril de 2008.
272
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
nmero de nios protegidos en familias de acogida y en sus propios hogares. En los ltimos tres aos, sin embargo, como lo indica la directora del DEPRODE del SENAME, Anglica Marn, el nmero de nios internados en residencias y otros centros de proteccin de este servicio se ha estancado75. Ella atribuye este estancamiento, a que este remanente de nios institucionalizados ya no lo estn por situaciones de pobreza, sino por problemas ms complejos de resolver, que requieren intervenciones de ms largo aliento. La permanencia de un nmero todava masivo de nios en instituciones fue objeto de preocupacin del ltimo informe sobre Chile emitido por el Comit de Derechos del Nios de Naciones Unidas, el cual expres que: Si bien toma nota de los esfuerzos destinados a mejorar la colocacin en hogares de acogida y de la leve disminucin del nmero de nios colocados en instituciones, al Comit le preocupa que este nmero siga siendo muy elevado. Acto seguido, en el mismo informe El Comit recomienda que el Estado Parte siga promoviendo la colocacin en hogares de acogida como forma de tutela alternativa y propone que el ingreso en instituciones se utilice slo como medida de ltimo recurso, teniendo en cuenta el inters superior del nio76. Fuera de ese problema de estancamiento en el proceso de desinternacin de nios, la situacin actual de los internados de proteccin para nios en Chile sigue siendo deciente desde a lo menos los siguientes puntos de vista: i) el diseo masivo que todava conservan muchos de los centros, en condiciones muy alejadas del derecho del nio a una convivencia de tipo familiar;
En una cifra que bordeara los doce mil nios, lo que, sin embargo, no es consistente con el dato de los dieciocho mil quinientos trece nios internados a 2005, que correspondera precisamente al primero de estos ltimos tres aos. La informacin ms relevante, en todo caso, es la que da cuenta de una detencin en el proceso de reduccin del volumen de nios internados. 76 Informe de fecha 23 de abril de 2007, CRC/C/CHL/CO/3, en http://www.unhchr. ch/TBS/doc.nsf/e121f32fbc58faafc1256a2a0027ba24/b8fa73d9d16ae606c12572f3005325 e9/$FILE/G0741438.doc, visitada el 30 de junio de 2008.
75
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
273
ii) su incapacidad para proteger y promover efectivamente las relaciones de los nios internos (que no estn en proceso de adopcin) con sus familias de origen e intentar el regreso del nio a la misma, incapacidad que se asocia a los prolongados tiempos de permanencia de los nios en un sistema supuestamente denido como provisorio y iii) la vulneracin de los derechos del nio a la privacidad y, en ciertos casos, a la libertad de culto. 1. Centros masivos de internacin Los centros de diseo masivo afectan ms seriamente la calidad de vida y el sano desarrollo de los nios separados de sus familias, al someterlos a una dinmica de relaciones estandarizadas, donde las reglas y papeles de la institucin reemplazan las relaciones interpersonales individualizadas y recprocas propias de la familia77. La sicloga Soledad Larran, directora de la principal investigacin desarrollada en Chile sobre la situacin de los nios institucionalizados en la red SENAME78, describe los perjuicios causados por la institucionalizacin de los nios en instituciones masivas: Primero, se da una disminucin importante en todo lo que son destrezas sociales para moverse en el mundo, los nios no saben salir a comprar, no estn integrados en la comunidad; hasta muy grandes el hogar les provee de todo, y no hacen las cosas normales que hacen todos los nios, como ir a comprar bebidas a la esquina... Despus, hay un problema de autoestima importante, un problema con todo lo que es la imagen corporal y la imagen personal, donde es muy difcil jar lmites; en el estudio veamos nios que nunca haban elegido su propia ropa, nunca decidieron la parka que se podan comprar, donde el tema de los lmites personales est muy difuso; son nios en los que su autoimagen y la nocin de los lmites en relacin con los dems estn muy dispersos; al nal del da lo ms grave es la falta de habilidades para desempearse en la vida adulta, porque estn en un sistema que no es real, no es la forma real de insercin en una comunidad.
Cantwell et al. (n. 69); vanse tambin las referencias a los negativos efectos de la internacin en los nios en CARMONA (n. 74), pp. 15-16. 78 ESCUELA DE PSiCOLOgA DE LA UNivERSiDAD DE CHiLE (n. 68).
77
274
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
Por esas razones, en el rediseo legal del sistema de atencin del SENAME, iniciado con su nueva Ley de Subvenciones del ao 2004, se contempl: el desarrollo de centros residenciales de pequea cobertura, de ambiente familiar, que tengan un rgimen compatible con las relaciones familiares de los nios y su plena participacin en los espacios normales exteriores al centro residencial (la escuela, el barrio, las plazas, los centros deportivos, el club infantil o juvenil, etctera)79. En el mbito internacional, los estndares propuestos para las residencias de proteccin a la infancia enfatizan este aspecto, sealando que: Los establecimientos que ofrecen cuidado residencial deberan ser pequeos y organizados en funcin de los derechos y necesidades del nio/a, en un contexto lo ms similar a una familia o situacin de grupo reducido80. Respecto del tamao de los centros, Soledad Larran indica que: Si vamos a tener nios (menos de los que hay hoy), respecto de los cuales no ser posible su insercin en la familia ni su adopcin, lo mximo deberan ser ocho a diez nios por centro, para que reprodujera lo que es la relacin familiar, que permitiera signos de individualidad, de sus propios proyectos de vida, de sus espacios...; eso no puede ocurrir con ms de 8 a 10 nios. Y para los adolescentes, que se pueden hacer cargo de una casa autogestionada, con algn tipo de apoyo, no deberan ser ms de 6 a 8 nios.
Exposicin del subsecretario de Justicia Jaime Arellano... (n. 46) Directriz 126, Anteproyecto de las Directrices de Naciones Unidas para el uso apropiado y condiciones del cuidado alternativo de nios/as, 18 de junio de 2007, presentado por el Gobierno de Brasil (en adelante, Anteproyecto de Directrices de NU) y actualmente en proceso de discusin tcnica para su presentacin a la Asamblea General de Naciones Unidas. Aunque el texto an no ha sido aprobado, se trata de estndares tcnicos ampliamente respaldados y que muy probablemente se convertirn en directrices ociales en el corto plazo, en http://www.crin.org/docs/UN%20Guidelines%20-%20spanish.doc, visitada el 28 de mayo de 2008.
79 80
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
275
Pero lo cierto es que la mayor parte de los nios internados en instituciones de proteccin a la infancia en Chile, estn en centros muy alejados de esas coberturas y de los estndares sealados por el propio gobierno al presentar ante el Congreso la reforma legal a su sistema de atencin, as como de los estndares internacionales recin indicados. En efecto, a marzo del ao 2008, de un total de nueve mil quinientos diecisiete nios desde lactantes a adolescentes internados en hogares de proteccin simple, cinco mil ochenta y siete el 53,4% estn en instituciones de una cobertura superior a las cuarenta plazas, de los cuales, dos mil ochocientos noventa y tres nios un tercio del total estn en centros de sesenta y una o ms plazas81. Anglica Marn, directora del DEPRODE del SENAME explica que en los ltimos aos se ha reducido el nmero de centros de ms de sesenta plazas82 y que se privilegian nancieramente los centros de tamao familiar, entendiendo por tales los de hasta veinte plazas, e, incluso, los de menos de cuarenta plazas siempre que tengan un diseo de espacios interiores que permita reproducir la vida familiar. Ante la objecin de que esos tamaos y volmenes de nios, en realidad, estn lejos de cualquier experiencia familiar posible, la directora de DEPRODE admite que el ideal es tener coberturas an menores, pero seala que bajo los montos de subvencin actuales no son viables, y aade que el SENAME proyecta realizar un estudio de los costos reales de las residencias de baja cobertura para tener claridad de cunto cuesta mantenerlas antes de proponer una modicacin de los montos de subvencin. 2. La internacin en instituciones como factor de prdida del vnculo familiar Por lo que respecta al trabajo con las familias de origen, que debe estar dirigido a promover las relaciones con el nio para prepararlos a ambos para la reintegracin familiar del nio, se trata de un objeti81 Datos construidos a partir de informacin estadstica que nos fue proporcionada directamente por el director nacional del SENAME, en carta remitida con fecha 2 de abril de 2008. De los datos se desprende, sin embargo, una ligera tendencia a la baja en la proporcin de hogares masivos dentro del total de los que componen el sistema de proteccin de mayores (nios en edad escolar), entre el ao 2007 y 2008 (fecha en que desaparecen dos hogares de ms de sesenta nios y uno de ms de cuarenta. 82 Del 15% en 2003 al 5% en 2007, si bien la cifra ms relevante desde la perspectiva de la experiencia de los nios es la del porcentaje de nios que estn en centro de ms de sesenta plazas, y no de centros con esa cobertura.
276
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
vo fundamental que, prcticamente, es una condicin para justicar que el Estado siga recurriendo al cuidado institucional. En trmino simples, si el regreso del nio a su familia no es posible, el Estado debera intentar darle otra familia y no mantenerlo en una institucin, teniendo en cuenta los efectos perjudiciales de esta alternativa para su desarrollo; en cambio, si su reintegracin a la familia parece posible, y no hay otra alternativa de cuidado provisional, el cuidado institucional tambin en forma provisoria, mientras se reestablece la relacin familiar es una opcin legtima83. En efecto, los estndares internacionales propuestos para la proteccin de nios privados de su medio familiar establecen que: Cuando se ubica a un nio/a en cuidado alternativo debera fomentarse y facilitarse el contacto con su familia, as como con otras personas prximas a l/ella; y, ms especcamente sobre los nios acogidos en instituciones, como los hogares de proteccin, sostienen coincidentemente con la denicin de la reforma emprendida en Chile que: su objetivo (el de las instituciones) debera ser generalmente el de proveer cuidado temporario, y de contribuir activamente a la reintegracin familiar del nio/a o, de no ser posible, garantizar su cuidado estable en un contexto familiar alternativo, incluso mediante la adopcin... cuando corresponda84. As lo entendi el propio gobierno al presentar ante el Congreso su propuesta del nuevo sistema de atencin, sealndose que: Se redenen los centros residenciales, acompaados de un conjunto de dispositivos que procuran evitar la internacin, como asimismo, desinternar a los menores ingresados con miras a su reinsercin en el mbito familiar que les es natural. Ello se materializa, como mencion, a travs de las OPD, en la bsqueda de alternativas a la internacin por medio de planes integrales que fortalezcan el rol protector de la familia; los programas de desinternacin que deben funcionar en toda residencia...85.
Ello, sin perjuicio de la excepcin constituida por los sistemas de cuidado residencial permanente para adolescentes cuyo regreso a la familia de origen no es posible, y que no consienten en ser adoptados o en vivir con otra familia, casos en que la residencia se justica como preparacin para la vida independiente. Estadsticamente, estos casos son muy menores al momento de iniciarse la internacin. 84 Directrices 79 y 126, Anteproyecto de Directrices de NU (n. 80). 85 Exposicin del Subsecretario de Justicia Jaime Arellano... (n. 46), (el nfasis es nuestro).
83
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
277
El carcter transitorio de la acogida residencial es enfatizado por las actuales bases tcnicas del SENAME para las residencias de proteccin: Teniendo en cuenta el inters superior del nio, la igualdad y no discriminacin, y el derecho que le asiste a vivir en familia, las residencias constituyen una modalidad transitoria, en tanto se orientan a la reinsercin familiar, con un rgimen de participacin y buen trato86. La minimizacin de los tiempos de permanencia en los internados es un objetivo enfatizado por los estndares internacionales. As, el Comit de Derechos del Nio de Naciones Unidas ha declarado que: La investigacin sugiere que el cuidado institucional de baja calidad ofrece una escasa probabilidad de promover un desarrollo fsico y psquico sano y puede tener serias consecuencias negativas en la adaptacin social en el largo plazo, especialmente para nios menores de 3 aos, pero tambin para nios menores de 5 aos de edad. En la medida que se requiera cuidado alternativo (a la familia de origen) la colocacin temprana en cuidados familiares o de tipo familiar tiene una mayor probabilidad de producir resultados positivos en nios pequeos87. Pero en contraste con estos objetivos y estndares, a diciembre de 2007, de ocho mil trescientos cincuenta y cinco nios mayores (en edad escolar) internados en residencias de proteccin simple, el 72,5% seis mil sesenta y uno llevaba ms de un ao en la institucin, ms de la mitad cuatro mil cuatrocientos veintisis llevaban ms de dos aos, y el 37,4% tres mil ciento veintisiete llevaba ms de tres aos en la institucin. Por su parte, respecto de los lactantes y preescolares, poblacin para la cual por denicin, y por poltica, menos esperables son los largos tiempos de permanencia en los ho86 Vase http://www.sename.cl/wsename/estructuras.php?name=Content&pa=show page&pid=15, visitada el 11 de abril de 2008. 87 En su observacin general N 7, sobre la Implementacin de los Derechos del Nio en la Primera Infancia, citada por HODgKiN y NEWELL (n. 43), p. 282 (la traduccin es nuestra).
278
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
gares (ya sea porque la separacin con la familia acaba de producirse y hay mayores posibilidades para intentar la reintegracin, ya porque son adoptados ms fcilmente), de un total de cuatrocientos cuarenta y seis nios internados, el 52% doscientos treinta y dos llevaba ms de un ao en la institucin, y el 21,7% noventa y siete llevaba ms de dos aos. Estas estadsticas en buena parte parecen explicarse por la seria falencia en el trabajo de reintegracin familiar de los nios. En efecto, demasiado lejos de la meta expresada por el entonces subsecretario de Justicia, en el sentido de que todos los hogares, o todos los nios internados salvo los que estuviesen en camino de ser adoptados, contaran con programas de desinternacin, a nes de 2007 haba en el pas slo veintitrs programas de fortalecimiento familiar, con una cobertura total de mil trescientos cuarenta y ocho nios, para una poblacin potencial de cerca de nueve mil nios internados. La directora de DEPRODE, Anglica Marn, reconoce esta brecha, que ascendera a unos ochenta programas de fortalecimiento familiar, e indica que en el presupuesto de los prximos aos, a partir de 2009, se incluir solicitud de fondos para veinte nuevos programas anuales. A falta de programas que trabajen por la desinternacin de los nios, los hogares por s solos no demuestran tener las herramientas, ni acaso la vocacin, para promover los vnculos familiares de los nios. Las necesidades domsticas del centro parecen consumir los recursos humanos. Un estudio exploratorio realizado entre diciembre de 2007 y marzo de 2008 en cuatro hogares de proteccin simple de la RM dio cuenta de que los padres prcticamente no tienen ningn involucramiento en la crianza y educacin de sus hijos internos, en buena medida por su propia inactividad, pero en gran medida tambin por la completa ausencia de planes de accin de las instituciones para revertir esta situacin, lo que es justicado por las mismas instituciones, pretextando que son los propios padres los que han provocado la desproteccin de los nios, que ha conducido a la internacin88. En opinin de Soledad Larran, el problema de la incapacidad para trabajar en la desinternacin de los nios y su regreso a sus fa88 Virginia BENEDETTO, Reglamentacin de la autonoma, privacidad y libertad de culto de nios institucionalizados? Estudio exploratorio de 4 casos de proyectos residenciales fundados por grupos religiosos, colaboradores del Servicio Nacional de Menores (SENAME), trabajo nal de titulacin, dirigido por Jaime Couso, Programa de Master en Derechos y Polticas de Infancia y Adolescencia de la Universidad Diego Portales, Santiago, junio de 2008, indito.
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
279
milias de origen es ms grave que la simple falta de cobertura de los programas: Lo que falta en las instituciones es la existencia de metodologas adecuadas para poder intencionar el tema de la desinternacin, lo que exige preparar al nio, la familia y la comunidad. No hay metodologas, no est instalado como un mecanismo que opere desde el ingreso del nio, de manera de lograr, a partir de un diagnstico inicial, jarse metas para la desinternacin por ejemplo en un plazo de seis meses; en muchos casos se empieza muy tarde, cuando ya se ha roto el vnculo. Los programas de fortalecimiento familiar son tremendamente dbiles; los centros no deberan postular a nanciamiento adicional para desinternar, como un programa accesorio; deberan tener incorporado a su plan de accin el fortalecimiento familiar, que debera partir desde el primer da de internacin y debera seguir, despus del egreso del nio, por lo menos un ao ms, que es el perodo ms importante para mantener la desinternacin. Estas falencias, que contradicen la poltica explcita del Estado en la materia, son factores que podran explicar casos como el de la polmica adopcin internacional de un nio de siete aos de edad, que llevaba ms de cinco internado en una institucin, contra la pblica resistencia de la madre (apoyada por polticos de oposicin), que fue registrado en enero de 2008 por la prensa nacional89. Segn la informacin difundida por los medios de comunicacin, el nio fue dado en adopcin a un matrimonio extranjero pese a la oposicin de su madre; sta lo haba conado al cuidado de un hogar de proteccin el ao 2002 aduciendo no tener cmo cuidarlo ni familiar a quien pedir ayuda, si bien tena otro hijo mayor bajo su cuidado. La alcaldesa de Concepcin junto a un diputado de la UDI acus al gobierno de que la adopcin internacional de este nio era ilegal por burlar la oposicin de la madre y llam a la Presidenta de la Repblica a impedir la salida del nio de Chile. La respuesta de las autoridades del SENAME enfatiz que todos los pasos seguidos fueron conforme a la ley y que, en cualquier caso, la decisin fue de la justicia y no era susceptible de injerencia alguna del gobierno. Sin perjuicio de que la
89 Denuncian que Sename tramita adopcin de menor sin consentimiento de los padres, en El Mercurio, Santiago, 22 de enero de 2008.
280
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
adopcin efectivamente como se argument puede decretarse aun contra la oposicin de los padres, si ellos lo han entregado a una institucin con el nimo de desligarse de sus obligaciones, lo cierto es que la existencia de ese nimo es generalmente desconocida al momento de la internacin, y slo es invocada ex post facto en el proceso de adopcin a partir de la actitud pasiva que los padres hayan mantenido respecto de la relacin con su hijo internado a lo largo del tiempo. Y, precisamente, entonces, se convierten en un factor relevante las propias falencias de la administracin en el cumplimiento de su misin de promover las relaciones de los nios internados con sus familias de origen, ayudndoles a superar las dicultades que llevaron a la internacin, para as poder reunicarse. Estas falencias se traducen en que en Chile hay numerosos nios institucionalizados que terminan denitivamente separados de sus familias de origen, no porque stas, desde un principio, hayan querido desligarse para siempre de ellos al internarlos, sino porque el Estado no ha cumplido con su obligacin de apoyarlas para superar las dicultades sicosociales y econmicas que las han llevado a internar al nio, hasta que ya es muy tarde y los nios, o son dados en adopcin tras aos de institucionalizacin o terminan pasando su infancia entera en un internado. El polmico caso referido parece ser un ejemplo ms de esta dramtica realidad. 3. Vulneracin del derecho de los nios a la privacidad y a la libertad de culto En los hogares de proteccin, la educacin de los nios institucionalizados queda entregada de manera casi exclusiva a la direccin de la institucin. La Ley de Menores no derogada en este punto le entrega, de hecho, al director del hogar, el cuidado personal de la crianza y educacin de los nios internados90. La crianza de los nios institucionalizados queda as entregada a una entidad, ms que a una persona con la que puedan establecer lazos recprocos, nicos y diferenciados de acuerdo con las particularidades del nio, sus preferencias, credo, estilo de crianza de origen, etc. Ello limita las posibilidades de que, sometidos al cuidado instiArtculo 57, ley N 16.618: Art. 57. En tanto un menor permanezca en alguno de los establecimientos u hogares sustitutos regidos por la presente ley, su cuidado personal, la direccin de su educacin y la facultad de corregirlo correspondern al director del establecimiento o al jefe del hogar sustituto respectivo....
90
DERECHOS NiAS, NiOS y ADOLESCENTES
281
tucional, los nios preserven y desarrollen su individualidad, privacidad, gustos e ideas, como cada uno de ellos lo hara en el seno de familias distintas, con padres que tambin van adaptndose al desarrollo de sus hijos. Por esa razn, una preocupacin de primer orden en los hogares de proteccin debera ser la de asegurar a los nios espacio para que esos aspectos de su personalidad, su conciencia y su vida privada se puedan preservar y desarrollar libremente. Esta preocupacin es central en los estndares internacionales propuestos en la actualidad para el cuidado alternativo ofrecido a nios privados de su medio familiar, en conformidad con los cuales debera permitirse a los nios/as que satisfagan las necesidades de su vida religiosa y espiritual. Deberan tener el derecho a recibir visitas de un representante calicado de su religin como tambin el derecho de decidir libremente participar o no en ocios religiosos, en la educacin religiosa o a la orientacin religiosa... no se debera animar ni persuadir a ningn nio/a para que cambie su orientacin religiosa durante su cuidado alternativo adems todos los adultos responsables por nios/as deberan promover el derecho a la privacidad91. En contraste con las necesidades de desarrollo individual de los nios, su crianza y la direccin de su educacin, a menudo, queda entregada a las preferencias y creencias de las instituciones que gestionan el hogar de proteccin, de manera que su privacidad resulta invadida ms all de lo que sera necesario para proteger sus derechos en contra de riesgos determinados, y ellos mismos suelen ser adoctrinados en ideas o cultos que les son ajenos a ellos, a sus padres o a ambos. El mismo estudio exploratorio al que se hizo referencia92 dio cuenta de casos especcos en que la individualidad de los nios en muchos aspectos desaparece tras las deniciones doctrinarias, de estilo, y aun tras las rutinas de gestin de las instituciones donde, por disposicin del Estado que es neutral en esas materias, son enviados de forma provisoria, mientras se trabaja por su regreso a la familia de origen. En concreto, el estudio reporta casos que deben asistir a ceremonias de una religin que no profesan, sin que al ingresar se les pregunte por su religin o la de sus padres y sin que este dato sea
91 92
Directrices 86 y 87, Anteproyecto de Directrices de NU (n. 80). BENEDETTO (n. 88).
282
Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2008
tenido en cuenta por la autoridad que determina el hogar donde sern acogidos e, incluso, casos en que cambiaron su religin cuando pasaron de una residencia a otra precisamente de la religin a la que el nio cambi o que entienden que deberan bautizarse por la religin del nuevo hogar. Tambin reere casos que no tienen ropas propias, sino a los que se les administra un ejemplar estndar de prendas adquiridas al por mayor por la institucin y que siguen siendo de propiedad de la institucin; adolescentes a quienes por denicin institucional con independencia de los usos de cada uno/a de ellos al momento de ingresar, o de los gustos que vayan desarrollando a medida que crecen no se permite usar aros o teirse el pelo, ni decorar sus dormitorios con objetos que identiquen sus preferencias, por razones identicadas con la imagen que la institucin quiere proyectar, y no con las necesidades o derechos de los nios.
También podría gustarte
- Art of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyDe EverandArt of War: The Definitive Interpretation of Sun Tzu's Classic Book of StrategyCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (3321)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (20054)
- The 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: The Infographics EditionCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2484)
- Pride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksDe EverandPride and Prejudice: Bestsellers and famous BooksCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (20479)
- Orgullo y prejuicio: Clásicos de la literaturaDe EverandOrgullo y prejuicio: Clásicos de la literaturaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (20551)
- The 7 Habits of Highly Effective People: Guided Journal, Infographics eBook: Inspired by the Wisdom of Stephen R. CoveyDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective People: Guided Journal, Infographics eBook: Inspired by the Wisdom of Stephen R. CoveyCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (2475)
- Matar a un ruisenor (To Kill a Mockingbird - Spanish Edition)De EverandMatar a un ruisenor (To Kill a Mockingbird - Spanish Edition)Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (23061)
- The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeDe EverandThe Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good LifeCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5810)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (3815)
- The 7 Habits of Highly Effective PeopleDe EverandThe 7 Habits of Highly Effective PeopleCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (353)
- To Kill a Mockingbird \ Matar a un ruiseñor (Spanish edition)De EverandTo Kill a Mockingbird \ Matar a un ruiseñor (Spanish edition)Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (22958)
- Anna Karenina: Bestsellers and famous BooksDe EverandAnna Karenina: Bestsellers and famous BooksCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (7503)
- Wuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)De EverandWuthering Heights (Seasons Edition -- Winter)Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (9974)
- Oscar Wilde: The Unrepentant YearsDe EverandOscar Wilde: The Unrepentant YearsCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (10370)
- How To Win Friends And Influence PeopleDe EverandHow To Win Friends And Influence PeopleCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (6533)
- The Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionDe EverandThe Picture of Dorian Gray: Classic Tales EditionCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (9759)
- Influence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionDe EverandInfluence, New and Expanded: The Psychology of PersuasionCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (729)
- El retrato de Dorian Gray: Clásicos de la literaturaDe EverandEl retrato de Dorian Gray: Clásicos de la literaturaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (9461)
- The Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)De EverandThe Picture of Dorian Gray (The Original 1890 Uncensored Edition + The Expanded and Revised 1891 Edition)Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (9054)