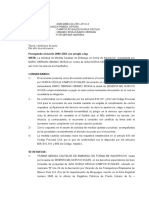Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tema 14
Tema 14
Cargado por
Antonio Alcolea Escribano0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas0 páginasTítulo original
tema14
Derechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
9 vistas0 páginasTema 14
Tema 14
Cargado por
Antonio Alcolea EscribanoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 0
www.eltemario.
com Oposiciones Secundaria Geografa e Historia
Ignacio Martn Jimnez, 2001 Temario Especfico Tema 14
1/15
TEMA 14: FRICA: TERRITORIO Y SOCIEDADES. FRICA
MEDITERRNEA Y FRICA SUBSAHARIANA:
CONTRASTES FSICOS, SOCIOECONMICOS Y HUMANOS.
1- CARACTERIZACIN. UNIDAD Y DIVERSIDAD.
2- EL MEDIO FSICO: UN FACTOR DETERMINANTE.
3- CONDICIONES HISTRICAS DE LA ORGANIZACIN ESPACIAL.
4- PERVIVENCIA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS TRADICIONALES
Y AGRICULTURA DE EXPORTACIN.
5- INDUSTRIA Y TRANSPORTES: LA HERENCIA COLONIAL.
6- LAS CIUDADES: CRECIMIENTO ACELERADO Y DEBILIDAD DEL
ENTRAMADO URBANO.
7- EL ESPACIO AFRICANO: DEPENDENCIA Y DESEQUILIBRIOS
REGIONALES.
8- BIBLIOGRAFA.
www.eltemario.com Oposiciones Secundaria Geografa e Historia
Ignacio Martn Jimnez, 2001 Temario Especfico Tema 14
2/15
1- Caracterizacin. Unidad y diversidad.
El frica mediterrnea (Marruecos, Argelia, Tnez, Libia y Egipto) y Subsahariana
constituye un ejemplo de geografa colonial: tal vez ste sea el principal factor de unidad. El
anlisis de un rea tan heterognea desde la perspectiva de la Geografa Regional ofrece la
complejidad proveniente de sus grandes dimensiones -30,3 millones de Km
2
, entre los 37 N
y 35 S.
El medio africano llama la atencin por una casi geomtrica distribucin zonal, con una
gran homogeneidad en la distribucin de los medios bioclimticos en franjas simtricas a
ambos lados del Ecuador. El relieve, compuesto en un 96% del continente por el zcalo, slo
se ve transformados en los extremos N y S (Atlas y Drakensberg), en el sector oriental (de
grandes macizos y rifts): las grandes altitudes, que modifican sustancialmente los medios
bioclimticos, son relativamente escasos, dominando la monotona de las grandes
plataformas de horizontes abiertos y llanos, salpicadas de monadnocks. Los materiales del
zcalo ofrecen un suelo extraordinariamente rico en minerales, y el clima, pluvioso, supone
un gran potencial terico agrario e hidroelctrico: justo lo opuesto a los gegrafos
deterministas aducan para justificar tradicionalmente el subdesarrollo africano.
La debilidad demogrfica predominante (incluso ms all de la aridez del desierto) tiene
causas histricas, pues el anlisis de sus comportamientos demogrficos pone al descubierto
que en la actualidad son pases con un crecimiento de la poblacin relativamente elevado.
frica tena en 1990 623 millones de habitantes, lo que supone una media de apenas 29
habitantes por Km
2
(que sera de 48 si se descontasen los desiertos y selvas inundables), pese
a contar en la actualidad con un crecimiento interanual algo superior al 2,9% (slo 6 pases
africanos tienen crecimientos inferiores al 2%), debido al descenso de la mortalidad (con una
media del 15 por mil) frente a una natalidad que apenas se ha visto modificada en el ltimo
siglo: 44 por mil, muy cercana al lmite biolgico.
Las mayores concentraciones de poblacin tienen una ubicacin costera, como
corresponde al papel jugado por la colonizacin, y, ms recientemente, tambin al xodo
rural, una vez rota la articulacin social y econmica primitiva, que no desdeaba del todo
las zonas ms ridas, o en franco retroceso. La poblacin va as acumulndose en las
ciudades, alimentando de este modo la hipertrofia urbana y terciaria. En el conjunto del
frica mediterrnea, por encima del 40% de la poblacin vive en la actualidad en las
ciudades, que a principios de siglo apenas albergaban al 15% del total de habitantes del rea.
En el frica subsahariana esta proporcin es sumamente inferior: el 30%.
Todos estos hechos descansan en una estructura socioeconmica especfica, tanto por lo
que se refiere al medio rural como al urbano. En el primero se desenvuelve la vida de la
mayor parte de los habitantes, dedicados a una agricultura de subsistencia, con tcnicas
arcaicas, incapaz de abastecer a una poblacin en rpido crecimiento. Al lado del
campesinado tradicional, se constata un aumento de las plantaciones, dedicada tanto a la
exportacin como abastecer los entornos urbanos. En las ciudades, junto a las oligarquas,
escasas en nmero, pero enormemente poderosas, que residen en barrios de lujo segregados,
aparecen las masas de desposedos, en barrios subintegrados.
Pese a la poca densidad de poblacin, la presin sobre el suelo es evidente, motivada por
la falta de avances tcnicos y el atraso en las formas de estructura de la propiedad agrcola.
www.eltemario.com Oposiciones Secundaria Geografa e Historia
Ignacio Martn Jimnez, 2001 Temario Especfico Tema 14
3/15
En los pases del frica mediterrnea, exceptuando la ms prspera franja costera (con
un rgimen de precipitaciones superior a ese lmite de los 250 mm. por metro cuadrado que
marca el umbral de la aridez, y situadas entre los 300 y 650 mm.), el medio fsico sigue
resultando un imponderable al desarrollo. Sin embargo, al Sur del Sahara, con una naturaleza
fecunda y una baja densidad de poblacin, es donde el subdesarrollo ms palpable,
coexistiendo la agricultura de subsistencia (cada vez menos ntida: mandioca, ame, maz,
mijo...) con la agricultura colonia exportadora (plantaciones de cacao, caf, ananas,
pltanos...), a todo lo cual se suma la exportacin de minerales. Las diferencias regionales
tambin se plasman en la desigual renta per cpita: desde los 100$ de Mozambique, o los
200$ de Etiopa, Chad, Tanzania, Malawi y Madagascar, que no llegan a los 200. Por encima
de los 1.000$ (umbral de la pobreza) slo se encuentran los pases exportadores de materias
primas no agrarias: Libia, Gabn, Argelia y Sudfrica. Economas, pues, escasamente
dinmicas pero de grandes potencialidades: razn que explica que dichas naciones sean las
ltimas en obtener la independencia, y que sigan sujetas a un neocolonialismo econmico.
Incluso en el frica mediterrnea existen elementos de unificacin y diferenciacin
geogrfica. Como comn tienen:
- Una cultura y formas de vida vehiculadas por el Islam
- Una sociedad de agricultores -los fellahas- arrendatarios al servicio de pastores y
comerciantes (beduino s)
- Un asentamiento fundamentalmente sobre estepas y desiertos, que representa la parte
africana ms poblada y urbanizada.
Por contra, sin embargo de este carcter unitario, existen profundas divergencias tanto
en cuanto a su riqueza, forma de gobierno, grado de apertura a occidente, etc. Frente a
valores en el umbral de la pobreza en pases como Marruecos (869 $ de renta per cpita) y
Tnez (654 $), Libia y Argelia tienen rentas per cpita muy elevadas (respectivamente, 8.560
y 2.129 $): lo que no quiere decir que no exista una importante masa empobrecida, situacin
que queda enmascarada por los ingresos petrolferos. Si Marruecos presenta una monarqua
dictatorial y frecuentemente acusada por Amnista Internacional de negadora de los derechos
humanos elementales, Argelia y Egipto intentan pese a la oposicin del integrismo islmico
asentar un rgimen democrtico y constitucional, de sesgo laico, y con un elevado grado de
apertura a occidente.
2- El medio fsico: un factor determinante.
La baja densidad de ocupacin humana encuentra algunos condicionantes estrictamente
fsicos (que justifican por s slos, sin embargo, cifras tan bajas): 10 millones de Km
2
corresponden a reas desrticas de difcil ocupacin y ms de otros 2 millones a selvas
ombrfilas apenas pobladas: en total casi un 40% del espacio continental es inadecuado para
su poblamiento. Unido al bajo nivel tcnico de la sociedad africana, en una sociedad donde
casi dos tercios vive de la agricultura, supone un condicionante fundamental.
El relieve africano es relativamente simple: aproximadamente el 96% del suelo est
formado por elementos del zcalo precmbrico antiguo, bien aflorado a la superficie o bien
recubierto por una pelcula sedimentaria de formacin cuaternaria o volcnica.
Aproximadamente un 2,5% del suelo corresponde a pliegues hercinianos (como en El Cabo),
y el 1,5% restante corresponde a las estructuras alpinas del Magreb.
www.eltemario.com Oposiciones Secundaria Geografa e Historia
Ignacio Martn Jimnez, 2001 Temario Especfico Tema 14
4/15
Se trata de un zcalo precmbrico antiguo, sometido a una desnivelacin y un intenso
proceso de erosin, que han permitido la acumulacin de depsitos de sedimentos de origen
continental, sobre reas deprimidas, formando las amplias mesetas en el interior de la
Repblica Sudafricana, o en desierto del Sahara, o en la cubeta del Kalahari.
La distribucin altitudinal de las tierras africanas se organiza en dos grandes sectores:
uno sudoriental, de 900/1.000 m. de altitud, culminando en los macizos volcnicos de
Etiopa, Kenia y Tanzania, y otro noroccidental, de mesetas de escasa altitud y tierras bajas,
que acaba en las elevaciones alpinas del Atlas. El factor que explica la creacin de los
grandes conjuntos morfoestructurales est relacionada con el movimiento de la placa africana
hacia el norte, que crea las cordilleras alpinas del Atlas.
Un aspecto de gran inters econmico relacionado con el zcalo es el relativo a las
mineralizaciones. Entre el Jursico y Cretcico se produjeron abundantes emisiones de una
lava diamantfera, a la que se asocian los yacimientos de frica del Sur, Tanzania, Angola y
Repblica Centroafricana. La minas de cobre de Tanzania y Zambia se localizan sobre las
races de una antigua cordillera precmbrica, lo mismo que los conglomerados aurferos
distribuidos por las proximidades del Golfo de Guinea.
Respecto al clima, los autores del atlas "Jeune Afrique", indican: "los climas son los
verdaderos dueos de la tierra africana". Toda frica, salvo el sector norte del Magreb, el
rea de clima mediterrneo de El Cabo, y una estrecha franja del SE costero (clima
subtropical de fachada occidental) de sur, se encuentra situada en zonas clidas: ningn mes
desciende de temperatura media de 18C. Existen tres dominios clidos: clima sin estaciones,
clima con estaciones secas y hmedas alternas y climas ridos, adems de los antes citados.
La dinmica atmosfrica general consiste en las bajas presiones de la Zona de Convergencia
Intertropical (fruto de la persistente temperatura elevada que provoca la gran insolacin);
anticiclones subtropicales que se desplazan a lo largo del ao en un sentido pendular,
provocando las oscilaciones pluviomtricas en el dominio tropical; finalmente, el descenso
de las vaguadas del Frente Polar hasta las latitudes del dominio mediterrneo producen
lluvias invernales y equinocciales. Dominios:
- Existe as un reducido dominio hiperhmedo de gran homogeneidad paisajstica, con
una formacin de selva ombrfila con un escalonamiento de pisos arbreos. Se asienta sobre
suelos ferralticos, de color rojo, y aluminosos. El estrato de vegetacin en descomposicin,
ayudada por la existencia de humedad constante y bajas temperaturas (y que compensan el
fuerte proceso de lavado del suelo o lixiviacin), son el fundamento de la vida vegetal, de los
microorganismos e incluso de los insectos. En estas condiciones se asienta la selva,
frecuentemente con races superficiales. Pese a las precipitaciones abundantes (de 1.500 a
2.000 mm. anuales), el modelado apenas evolucionan, porque los ros no tienen gran eficacia
erosiva. Se localiza a ambos lados del Ecuador, en la cubeta congolea, Gabn, Sur de
Camern, Guinea ecuatorial.
- Amplsimo dominio tropical con alternancia de estaciones secas y lluviosas: consta de
un perodo de lluvias similar al ecuatorial y otro seco de tipo desrtico. La matizacin del
suelo y del uso humano depende de cuestiones como el relieve, la calidad del drenaje del
suelo, mayor proximidad a la zona ecuatorial o a la desrtica.
- El desierto sahaliano afecta a una proporcin muy grande de los pases mediterrneos,
principalmente a Argelia, Tnez, Libia y Egipto. En Marruecos existe un dominio de la
vegetacin arbustiva mediterrnea, junto con zonas espinosas constituidas por plantas
www.eltemario.com Oposiciones Secundaria Geografa e Historia
Ignacio Martn Jimnez, 2001 Temario Especfico Tema 14
5/15
xerfilas en el sur, que en el resto de los pases dan paso como reas de degradacin al
desierto. En este paisaje desrtico, se encuentran oasis intercalados, especialmente notorios y
de importancia histrica en el frtil valle del Nilo. El suelo predominante, fuera del dominio
desrtico, es latertico (por tanto poco apto para la agricultura y de inestable equilibrio
ecolgico), excepcin hecha del frtil terreno aluvial alrededor del ro Nilo. La regin
sahaliense subrida, antesala del dominio desrtico destaca por una gran homogeneidad en
sus paisajes naturales, en virtud de la acentuacin de la sequedad. La degradacin
pluviomtrica se manifiesta en precipitaciones de 200 a 500/600 mm. por metro cuadrado y
ao, y en una prolongacin de la estacin seca (que alcanza unos mximos de 8 a 9 meses),
con dos peculiaridades: el carcter torrencial o de aguacero de las precipitaciones, que por
otro lado se caracterizan por la gran intensidad horaria (en apenas unas horas llueve ms que
en todo el perodo seco); y cierta irregularidad interanual, debido a que las precipitaciones
estn en dependencia de complejos sistemas de interaccin climtica que tienen una
interaccin con resultados distintos. En ella son manifiestos los rasgos xerfilos de la
cobertera vegetal, a los que se une la discontinuidad espacial. Las formaciones tpicas son las
sabanas espinosas: rboles pequeos y espinosos, con troncos retorcidos, como las acacias, y
pseudoestepas tropicales, con una cobertera herbcea de matas discontinuas en el tiempo y
en el espacio. Si entramos en dominios de menos de 300 mm. o en las tierras con una gran
irregularidad interanual (perodo seco prcticamente sin precipitaciones), la degradacin de
la cobertera vegetal es mayor, desarrollndose arbustos y matorrales de plantas espinosas y
suculentas, como los bozaka, bush, a las que se asocian las espinosas, en tanto las gramneas
aparecen muy localizadas.
Los suelos, por el lavado efectuado por un agua que no encuentra una cobertera vegetal
que frene o regule su absorcin, pierden contenido ferruginoso, y apenas conservan materia
orgnica, excepto los ms ricos suelos pardo-rojos, que se degradan a lo largo del espacio
progresivamente hacia formaciones grises subdesrticas.
Hacia el sur, por las facilidades que encuentra la erosin, se crean superficies de
dilatados horizontes sobre glacis de erosin; a un nivel superior se encuentran plataformas
tabulares calcreas o areniscosas, con estructura morfolgica horizontal, que cuando han sido
basculadas por las deformaciones del zcalo aparecen como monosinclinales formando
cuestas, como sucede en el sudeste de Argelia, sujeto a una intensa accin elica: el resultado
son ergs o conjuntos dunales de deflacin, que constituyen un 20% del Sahara, y con una
vegetacin extremadamente xerfila, plantas efmeras (en reposo durante meses, y que
cumplen su ciclo vital en poco tiempo, al amparo de las precipitaciones ocasionales).
En los dominios del oasis se encuentra la palmera datilera, uno de los principales
recursos alimenticios del desierto.
La proliferacin de depsitos minerales, la creacin de ese "ocano mineral" desrtico,
tiene que ver con la falta de lluvias y elementos vegetales que los desplacen o absorban.
3- Condiciones histricas de la organizacin espacial.
La dbil ocupacin poblacional ha perdurado hasta la reciente explosin demogrfica,p
pues todava a finales del siglo pasado la poblacin africana no alcanzaba ms de 120
millones de habitantes, o 4 por Km
2
. En los ltimos 50 aos la poblacin creci el doble de
lo que haba crecido en toda su historia precedente.
www.eltemario.com Oposiciones Secundaria Geografa e Historia
Ignacio Martn Jimnez, 2001 Temario Especfico Tema 14
6/15
Segn la explicacin tradicional, determinista, pona acento en el papel del medio hostil
como justificante de esta escasa densidad: las tierras africanas no toleraran ms que muy
bajas densidades. A veces se transmita la responsabilidad a las enfermedades y endemias
propias del mundo tropical, sobre todo asociadas a las escasas zonas ms hmedas: su
importancia, segn esta concepcin, estriba en el crculo vicioso que ocasionan, mermando la
de por s escasa mano de obra y los insuficientes cuidados de la tierra.. Pero a estas
interpretaciones hay que superponer una explicacin histrica. La existencia de
intervenciones coloniales exteriores ha perturbado el normal desarrollo social y la
organizacin espacial, atrasada pero con cierta estabilidad, propias del pasado. Por otro lado,
la baja densidad de poblacin, motivada por factores histricos, favorece la existencia de
tcnicas de explotacin arcaicas: se trata de hechos que, al pretender ser transformados por
las potencias colonizadoras, han conducido a la ruptura de la organizacin social tradicional
y a la modificacin del panorama poltico vigente, pero que en fondo han operado sin
cambiar los presupuestos que la nueva civilizacin alctona debiera haber modificado para
corregir los desequilibrios.
Por otro lado, como explicacin a la despoblacin, es preciso tener en cuenta que los
rabes, a partir del siglo VII, multiplicaron los centros de trata de esclavos. Los portugueses,
espaoles, ingleses, franceses y holandeses prosiguieron las trata de esclavos en trminos
ms voluminosos a partir del siglo XVI, bien directamente o a travs de mercaderes rabes o
jefes de tribus, lo que tambin provoc terribles guerras tribales, inseguridad permanente y
huda de pueblos enteros desde la costa al interior, pese a ser un medio fsico ms
desfavorable. Las heridas de este genocidio todava no han sido restraadas totalmente.
De esta forma, a mediados del siglo XIX se trata de un espacio semivaco, tambin
como efecto del desarrollo de una economa colonial, extraa a los intereses de las
poblaciones indgenas, que ven disminuir parte de sus tierras y de sus gentes en pro de la
agricultura y minera coloniales, aumentado de este modo los problemas alimentarios.
Esta dinmica slo se ver rota en los aos 40, en los que tiene lugar una explosin
demogrfica, un crecimiento de la poblacin, pero paralelo a su proceso de concentracin en
los enclaves costeros. En estos momentos estos pases se encuentran an en plena fase aguda
de la transicin demogrfica, habiendo pasado a encabezar el ranking del crecimiento
mundial por las altas tasas de natalidad (con una media del 46 por mil, producto tambin de
una religin y orientacin estatal pronatalistas en el rea del Islam), que se acompaan con
tasas de mortalidad todava altas (15-16 por mil, segn mbitos).
Se trata de una poblacin joven: por encima del 40% de los habitantes tienen menos de
15 aos, y no llegan al 4% del total las personas con edades por encima de 65 aos. En
segundo lugar, es una poblacin crecientemente concentrada en las ciudades: el 52% de los
habitantes de Argelia viven en ncleos urbanos, y cifras similares se encuentran en Libia y
Tnez, con un mnimo para todo el rea de un 41% en Marruecos.
Apenas han calado las tmidas polticas estatales de planificacin familiar que en pases
como Egipto o Argelia se han intentado, con un comportamiento globalmente pronatalista.
Por otro lado, es preciso sealar que la reduccin de la mortalidad se debe a causas exgenas,
ms que a un desarrollo social efectivo.
La oposicin o la timidez con que algunos estados afrontan la tarea de la reduccin de la
natalidad tiene un trasfondo ideolgico, motivado por el creciente fundamentalismo islmico
en el frica Mediterrnea, y tambin una base histrica (la natalidad en el desierto ha sido
www.eltemario.com Oposiciones Secundaria Geografa e Historia
Ignacio Martn Jimnez, 2001 Temario Especfico Tema 14
7/15
tradicionalmente alta, y an as se vea compensada por elevadsimas cifras de mortalidad
infantil). Algunos gegrafos como Hance criticaron desde hace tiempo como inmoral el no
conceder atencin a las prcticas tendentes a reducir la natalidad, si ello conduce a prevenir
el sufrimiento y la futura pauperizacin del continente. Sus crticas, ya a la altura en 1970, se
ven confirmadas: en 1984 esta depauperizacin ha sido la consecuencia de conjugar un
enorme crecimiento demogrfico frente al muy escaso incremento de los recursos, la
insuficiencia de las producciones agrarias, la escasa inversin de capitales para el desarrollo
agrario, parejos tambin a atenciones mdicas que si bien han reducido la mortalidad global,
se han mostrado an insuficientes para paliar la elevada mortalidad infantil (existe un mdico
por cada 11.200 habitantes en Marruecos, y 45.000 en Burkina Faso, Burundi, Etiopa, Chad,
Malawi).
El proceso de densificacin demogrfica no se ha acompaado de una modernizacin
socio-econmica, como lo prueba el mantenimiento de unas estructuras agrarias arcaicas y
disfuncionales, ms evolucionadas en el frica rabe, pero insuficientes en todos ellos; as lo
evidencia tambin el creciente xodo rural.
La evolucin de las estructuras agrarias ha sido igualmente insuficiente para atajar el
xodo rural y la creciente terciarizacin en precario de la poblacin.
4- Pervivencia de las estructuras agrarias tradicionales y agricultura de exportacin.
Como sucede en la generalidad de los pases subdesarrollados, existe una dualidad de
estructuras agrarias: por una parte, cultivos ligados al autoconsumo, sumidos en prcticas
agrcolas y distribucin territorial arcaicas; por otra, una cada vez ms prspera agricultura
de exportacin. As, mientras en la dcada de los 60 el crecimiento anual de la produccin
agraria en frica subsahariana fue de un 2,3% y de 1,3% en los aos 70, los problemas
alimentarios se dejaron sentir fuertemente en frica negra. En el frica rabe dicho
problema se resolvi recurriendo a la importacin de cereal. Tambin los aos 80 y 90
suponen un descenso de la alimentacin, sanidad y desarrollo en el frica subsahariana,
cuyos pases ms poblados no cuentan con disponibilidades calricas suficientes: del total de
53 pases africanos, 32 no alcanzan la cifra mnima de las 2.350 kcal/persona/da (suficiente
en los mbitos calurosos). El problema fundamental, ms que los aspectos climticos y
edafolgicos comentados, contina siendo el uso concreto agrcola con que se explota el
suelo. La subalimentacin se ve agravada por la pobreza de la dieta alimenticia: poco ms de
177 de las 2.300 caloras diarias provienen de alimentos animales. La responsabilidad no
puede transferirse a las eventuales condiciones ecolgicas: civilizaciones anteriores haban
logrado explotar idneamente estas potencialidades del medio natural. De esta forma, parece
claro que el problema radica en la distorsin provocada por las potencias extranjeras, que, al
intentar imponer el modelo de desarrollo occidental, se han quedado a mitad del camino: han
modificado el rgimen demogrfico con inversiones mnimas, pero no han modificado en la
medida necesaria las tcnicas tradicionales, cuya modernizacin exigira inversiones mucho
mayores. Adems, los gobiernos independientes han potenciado el desarrollo de la
agricultura colonial, la que busca ante todo las producciones exportables, sin paliar las
importaciones de alimentos bsicos a que muchas veces se ven obligados los pases que las
sostienen.
En contra de lo que suceda en el frica negra, en las zonas rabes no cuaj la propiedad
comunal, sino la individual o "melk" como la ms extendida, por ser la que defiende el
Corn. El acaparamiento privado de tierras ha conducido a graves desequilibrios, saldados
www.eltemario.com Oposiciones Secundaria Geografa e Historia
Ignacio Martn Jimnez, 2001 Temario Especfico Tema 14
8/15
con unas reformas agrarias totalmente insuficientes, como la que realiz el Egipto
naseseriano de la dcada de los aos 50, o las de Argelia tras el inicio en 1972 de la
Revolucin agraria, con resultados decepcionantes: las inversiones agrcolas slo suponen un
7,3% del total de fondos pblicos en 1977. El regado slo cuenta con importancia en Egipto,
con 2,86 millones de Hectreas regadas en 1981 (en Espaa, como comparacin, se irrigan 3
millones), incrementndose de modo exasperantemente lento. Argelia, Tnez, Egipto y
Marruecos sumaban slo 200.000 tractores en 1981 (fecha en la que Espaa contaba con
540.000), lo que da cuenta de la escasa mecanizacin agraria. Tambin es escaso el consumo
de abonos qumicos.
La agricultura de subsistencia tradicional persiste, de forma inadecuada: si mientras la
densidad de poblacin era baja, el cultivo itinerante de la agricultura de rozas, basado en la
quema de selva (que exige 15-20 hectreas por persona) era suficiente para alimentar a la
poblacin, la reduccin del suelo y el notable incremento de poblacin no permiten mantener
(como sucede) este esquema productivo tan rudimentario. La presin sobre el suelo se
traduce en el acortamiento de los largos perodos de barbecho, por lo que la tierra no se
recupera suficientemente, bajando la productividad. Las regiones ecuatoriales,
subecuatoriales y sudanesas dependen exclusivamente de este sistema agrario. En otras
ocasiones se han practicado cultivos de inundacin sobre los valles de los ros Nger o
Logone, con produccin de arroz, con producciones pobres por tratarse de cultivos sin
apenas intervencin humana (sin abonado) y en zonas semipantanosas y proclives a la
proliferacin de insectos.
Los cultivos principales del rea irrigada por el Nilo (en Egipto y Sudn) estn ligados a
prcticas de autoconsumo son el mijo y sorjo, seguidos de la palmera datilera propia de los
oasis. En menor proporcin se cultiva el cacahuete en Egipto, en la zona del medio Nilo. En
rgimen extensivo es abundante la ganadera ovina, extendida especialmente por Marruecos,
Argelia y Tnez, y a menor escala la ganadera vacuna en Marruecos. En Libia se da una
explotacin ovina ms modesta. Las zonas semiridas son el espacio de extensin del
pastoreo caprino.
Los cultivos de exportacin, sector en franca expansin, son bsicamente el trigo, vid y
agrios (los dos primeros en rgimen de secano, y el tercero en las zonas costeras ms
pluviosas) en Marruecos, Argelia, Tnez, y el algodn en el Egipto regado por el ro Nilo.
Los valles de los grandes ros suelen estar aprovechados para prcticas agrcolas
intensivas de regado, o cultivos comerciales. Ahora bien, las tcnicas empleadas,
sumamente toscas, obligan incluso a dejar en barbecho los suelos de regado.
Es reseable la utilizacin de bastsimos espacios sobre regiones ridas y subridas
dedicados a la cra de camellos y de ganado lanar, a la que se asocia el comercio de los
beduino s del desierto, grandes intermediarios que compran los productos a precios
bajsimos, y que de esta forma explotan a los beduino s de los oasis; si bien en general es un
sector en franco retroceso.
La agricultura comercial (iniciada desde finales del XIX con el cultivo y comercio de la
hevea -produccin de caucho-), se encuentra volcada al exterior y dependiente de las
exportaciones a Europa e Israel, es un sector que en muchas ocasiones est en manos de
compaas comerciales europeas que introducen como forzoso el cultivo de producciones
destinadas a satisfacer la demanda de los mismos. En el proceso de su implantacin
(fundamentalmente en los aos 70 y 80) afect a los terrenos de produccin de subsistencia e
www.eltemario.com Oposiciones Secundaria Geografa e Historia
Ignacio Martn Jimnez, 2001 Temario Especfico Tema 14
9/15
indujo a la prctica de nuevas roturaciones: este haba sido ya el caso, ms temprano, del
algodn de Egipto y Chad, de las palmeras para aceite del Congo Belga y posteriormente los
ctricos (y, a menor escala, pero de forma mucho ms reciente, del pistacho). Este sistema de
cultivo fue desarrollado con el apoyo de los jefes tradicionales, que reciban un porcentaje
sobre el valor de las cantidades vendidas. Este sistema fue desarrollado sobre dos tipos de
terrenos: unos destinados a una agricultura de subsistencia, trabajados individualmente,
alternando el mijo, legumbres o mandioca con el cultivo comercial, y otros trabajados
colectivamente, que se roturaban expresamente y eran dirigidos por los jefes de aldea. El
algodn del Chad o el cacahuete del Senegal representan cultivos comerciales introducidos
de una manera forzada por los colonizadores, y que han supuesto la ruptura de los sistemas
agrarios de subsistencia tradicionales, extendiendo la monetarizacin. Lo mismo puede
decirse de los cacaotales de Costa de Marfil, el t, caf o tabaco del frica oriental.
Como parte positiva, esta agricultura comercial implica la introduccin de nuevas
tcnicas agrcolas, que pueden repercutir en la mejora de los incrementos de la economa de
subsistencia. En cambio, han supuesto una merma de los terrenos directamente ligados a la
produccin de alimentos y, por la exigencia de capitalizacin que plantean, son un elemento
generador de xodo rural.
5- Industria y transportes: la herencia colonial.
Pese al relativamente poco tiempo que la colonizacin ha durado en la zona
norteafricana, ha alterado profundamente los fundamentos de su sociedad. La creacin, en
todo el continente, de pases repartidos a escuadra y sin respetar isoglosas ni culturas sobre
la base de los territorios conquistados por cada pas occidental, ha provocado la unin bajo
una misma estructura estatal de tribus y culturas antagnicas, o la separacin de una misma
civilizacin en dos pases adscritos a la rbita de dos metrpolis distintas. En el caso
norteafricano, el imperio ingls domin Egipto, mientras Argelia, Marruecos Libia y Tnez
caern bajo la rbita francesa, con la obligacin de asimilar la cultura de los colonizadores,
su lengua, su tcnica, su organizacin social, administrativa y poltica, especialmente a partir
del reparto colonial auspiciado por la Conferencia de Berln de 1885.
En parte, las consecuencias coloniales son las mismas que en el conjunto de Africa:
herencia en una industria muy escasa, falta de integracin espacial, y con un ntido
predominio de la actividades extractivas mineras, cuya produccin se exportaba en casi su
totalidad a la metrpoli. En cuanto a infraestructura, se crear una red viaria escasa, costera,
uniendo los puertos con las explotaciones mineras o agrcolas, y gestada mediante tramos
seccionados y faltos de integracin entre s (a veces, se crean tramos de ferrocarril que
terminan en puertos fluviales y desatienden a la integracin espacial del pas, como en la
cuenta del Nilo).
Una herencia colonial ser el tipo de poblamiento imperante: las ciudades por encima de
los 100.000 habitantes son sin apenas excepcin o ciudades-puerto o ciudades mineras, que
deben por tanto su crecimiento a la explotacin econmica colonial. Al mismo tiempo, existe
una ausencia de una verdadera red urbana, a consecuencia de la falta de dinamismo
econmico de las regiones en que se enclavan las ciudades, excepcin hecha del circuito El
Cairo-Alejandra-Port Sa d. En los restantes casos, se trata de ciudades-isla, que no han
actuado como catalizador de un espacio econmico que se tejiera en su entorno regional.
www.eltemario.com Oposiciones Secundaria Geografa e Historia
Ignacio Martn Jimnez, 2001 Temario Especfico Tema 14
10/15
Las peculiaridades del espacio norteafricano respecto al resto del continente tienen que
ver en primer lugar con la temprana coloniza de los rabes, seguida ya en el siglo XIX de la
de los franceses en el Magreb e italianos e ingleses en Libia y Egipto.
El Magreb es una de las pocas regiones donde la colonizacin europea ha tenido el
tiempo suficiente y la voluntad de establecer las estructuras necesarias para el desarrollo de
una economa moderna. En su colonizacin Francia sigui los criterios prevalecientes en el
Antiguo Rgimen, y el axioma "para que una colonia sea til es preciso que produzca
gneros distintos a los que produce la metrpoli" . La filoxera que sufrieran durante las
primeras dcadas del XX los campos franceses anim la creacin de viedos de Argelia (que
alcanz la cifra de 400.000 hectreas en 1935, fecha en la que supona el 66% de sus
exportaciones). Tnez adems desarroll plantaciones de olivos, como los de la regin de
Sfax.
A la viticultura (tambin desarrollada en desarrollada en un segundo momento en
Marruecos) siguieron los cultivos de agrios y trigo en las regiones ms secas y de peores
suelos, que, merced a la mejora de los transportes de los respectivos pases, permita una
canalizacin internacional.
Pero la agricultura moderna era practicada por los colonos europeos, cuyas posesiones
solan estar por encima de la extensin de 100 Hectreas, mientras que los campesinos -los
fellahs- continuaban practicando una agricultura tradicional y dedicndose a la cra del
ganado lanar mientras fuera posible.
En el frica Subsahariana la disponibilidad de alimentos por persona baj un 7% entre
1970 y 1980, y con toda seguridad esta tendencia se ha mantenido hasta la actualidad.
La industrializacin en un principio tena un carcter tradicional, consistiendo en
fbricas de harinas, destileras, conservas de legumbres, etc.; es decir, industrias alimenticias
y mineras, como la explotacin del fosfato y petrleo en un momento posterior. La pesca
artesanal tambin fue sustituida lentamente por la industrial (como sucedi con los prsperos
bancos de Marruecos, inicialmente explotados por potencias extranjeras, como Espaa).
Desde una perspectiva industrial, los pases africanos sobresalen por su reducida dimensin.
As lo revela tanto la baja tasa de poblacin activa industrial como la produccin industrial:
todo frica produce muy poco ms cemento y el mismo acero que Espaa en 1987, y slo
emplea la industria al 15% de la poblacin, contribuyendo a su PNB en un 34%, aunque en
la actualidad tiende al alza. Destaca tambin la polarizacin de las actividades industriales en
determinadas reas -capitales nacionales y puertos-, que son los nicos puntos fabriles,
permaneciendo la mayor parte del territorio como desierto industrial.
Siguen prevaleciendo las industrias tradicionales: ligeras de bienes de consumo,
alimentarias y textiles, a las que se aaden las extractivas, faltando en lneas generales
industria pesada. La industrializacin de frica es un hecho reciente, posterior a la Segunda
Guerra Mundial, y con carcter general situado en los aos 60.
En algunos casos las exportaciones de minerales no han dado pie al nacimiento de
industrias de transformacin: caractersticas que se explican por el pacto colonial o del
sistema de la exclusiva de las grandes potencias europeas hasta la vspera de la
independencia (una empresa colonial contrata la compra de toda la produccin de mineral a
la explotadora)
www.eltemario.com Oposiciones Secundaria Geografa e Historia
Ignacio Martn Jimnez, 2001 Temario Especfico Tema 14
11/15
No falta potencial natural para la creacin industrial: cuenta con dos qintas del potencial
hidroelctrico mundial, pero escasamente explotado, adems de grandes reservas de petrleo
y minerales. Pero la falta de cuadros medios y tcnicos se traduce en una explotacin
mediante pactos con las antiguas metrpolis, encargadas de canalizar estas industrias
extractivas y beneficiarias de buena parte de los ingresos generados. En la industria del
petrleo estaban representados los intereses de la British Petroleum, Esso, Mobil Olis y
Royal Dutch Shell, no suponiendo hasta el momento de la independencia apenas fuente de
ingresos o progreso para el pas. Algo similar sucede con la minera del hierro en Mauritania,
explotada con capitales conjuntos mauritanos y europeos.
En Marruecos en 1955 las materias primas y los productos semielaborados
representaban el 48% del total de exportaciones, frente a solo un 4% de productos
terminados, y en Tnez respectivamente un 61% y un 4%. La industrializacin marroqu en
lo fundamental arranca de 1960, fecha a partir de la cual se vienen elaborando diversos
planes de desarrollo industrial, pero que no ha surtido el efecto apetecido pese a la
colaboracin tcnica internacional. No obstante, adems de las industrias coloniales, se han
creado otras nuevas, como fbricas de montaje de autos y una planta de neumticos; fbricas
de transformacin de fosfatos de Safi y Casablanca. Excepto los fosfatos, existe un
monopolio nacional, en el que los pases extranjeros participan por medio de sociedades
mixtas, que dominan los otros productos mineros. "A diferencia de Argelia, las realizaciones
no forman parte de un sistema general de integracin capaz de generar un desarrollo
autosostenido" (segn Isnard).
Argelia ha seguido una va muy diferente, basada en la nacionalizacin, autogestin y
clara diversificacin. En 1962 se declararon estatalizados varios sectores: el petrleo en
ltimo lugar por las dificultades que plantearon los pases extranjeros, y siempre adoptando
la va de la indemnizacin a sus antiguos propietarios, a partir de 1971. La industrias se
gestionan por los propios obreros en las empresas ms pequeas, en tanto las mayores son
organizadas jerrquicamente a travs de los entes pblicos estatales. La industria ha logrado
gracias a la intervencin estatal una necesaria diversificacin y planificacin, como sucede
con la creacin del importante complejo industrial de El Hadjar, etc. De este modo, Argelia
se haya a puertas de una industrializacin moderna, articulada, a partir de las riquezas
naturales (petrleo, gas natural y minera). Al respecto es preciso resaltar el importante papel
desempeado por su presidente, el coronel Bumedian y su equipo de tecncratas en los aos
70 y 80.
Tnez es un caso intermedio entre la situacin de Marruecos y la de Argelia: el Estado
tiene un papel decisivo en la direccin del proceso de industrializacin, pero se otorga un
gran peso el sector privado.
Egipto manifiesta afinidades tanto con los pases del Magrebh como con los del frica
negra. Pero el hecho de constituir un amplio mercado de consumidores ha atrado a firmas
del extranjero en los sectores de construccin mecnica (automviles) y bienes de consumo
(electrodomsticos). Con todo, la industria no aporta ms que un 10% del PNB, si no se tiene
en cuenta el sector petrolero. Por otro lado, supone un problema su concentracin excesiva
en el Delta del Nilo y en el entorno de Assun, aprovechando la presa.
Slo las naciones que decidieron una parcial nacionalizacin de sus industrias han sido
capaces de crear un tejido industrial diversificado y estable. En el frica Tropical slo Ghana
y Nigera (con un mercado nacional de 114 millones de habitantes) contarn con una
www.eltemario.com Oposiciones Secundaria Geografa e Historia
Ignacio Martn Jimnez, 2001 Temario Especfico Tema 14
12/15
burguesa nacional (enriquecida inicialmente con las plantaciones) capaz de invertir en
industria.
La red de comunicaciones tambin muestra en la actualidad un desequilibrio derivado de
la dominacin colonial. Las regiones mejor comunicadas son las costeras, en las que se
establecieron los colonos, en tanto que en el interior, montaoso y estepario, las pistas y
caminos tradicionales predominan de una manera absoluta. Los ferrocarriles no aportan nada
a muchas de las regiones que atraviesan, en las que no existen terminales ferroviarias: son
meras lneas de enlace entre puertos y explotaciones mineras, no corrigiendo la falta de
integracin regional.
La independencia poltica (alentada por la Conferencia de Bandung, en 1955) fue
acompaada de una dependencia econmica o neocolonialismo. El proceso independentista
se desarroll a un ritmo muy dispar: si Egipto la obtuvo respecto a Inglaterra en 1922, los
restantes pases tardarn bastante ms en independizarse: Libia en 1951, Marruecos y Tnez
en 1956, Argelia en 1962. Se trat de una independencia que se gest en precario: todos los
pases carecen de cuadros y medios tcnicos para sostener la industrializacin a ultranza,
sufren descontrolados procesos de crecimiento urbano ("inurbacin"), deben soportar la falta
de capitales inversores, etc.
6- Las ciudades: crecimiento acelerado y debilidad del entramado urbano.
El mismo contraste que hemos comentado en el campo agrcola entre la produccin
comercial y la agricultura de subsistencia, se observa en todos los sectores de la sociedad
norteafricana y subsahariana: existe una yuxtaposicin de bindonvilles y barrios histricos
degradados con lujosos barrios residenciales, industrias de tcnica avanzada junto al
desarrollo creciente del sector de economa sumergida o informal. De la misma forma, se da
la paradoja de que algunas capitales se encuentran mejor comunicadas con las antiguas
metrpolis que con territorios nacionales.
El rasgo ms destacable es la exigidad de la urbanizacin y de la poblacin urbana en
frica, que en trminos absolutos se sita alrededor de los 187 millones de personas,
equivalentes aproximadamente a un 30% de la poblacin total.
Pero la escasa urbanizacin se contrarresta con un proceso acelerado de crecimiento
urbano, que en la actualidad es uno de los ms altos del mundo (un 6 a un 7% anual), lo que
representa que la poblacin urbana se pueda duplicar en 10-12 aos. Aunque alguna gran
ciudad tiene su origen en el pasado precolonial, la mayora comienzan su desarrollo con la
colonizacin. As, con el reparto colonial surgen muchas de las actuales ciudades: Dar-es-
Salaam en 1862, Kinshasa en 1881, Kampala en 1890... Inicialmente el crecimiento urbano
fue muy dbil, por lo que en la primera dcada del siglo casi todas las ciudades estaban por
debajo de los 20.000 habitantes, exceptuando las del norte de frica, Sudfrica e Ibadn, que
en 1900 sumaban 200.000 habitantes.
El desarrollo se aceler durante el perodo de entreguerras. As, Dakar, Lagos, ddis
Abeba, dentro del frica tropical, superaron los 100.000 habitantes. Pero a partir de 1945 es
cuando las ciudades comienzan un crecimiento acelerado y desigual: las grandes ciudades
son las que ms crecen, por dos causas: por una parte, el propio aumento vegetativo debido a
la importante cada de la mortalidad, ante la mayor eficacia de las medidas sanitarias en los
medios urbanos, y, sobre todo, por el xodo rural de grandes proporciones. Como ejemplo,
www.eltemario.com Oposiciones Secundaria Geografa e Historia
Ignacio Martn Jimnez, 2001 Temario Especfico Tema 14
13/15
Abidjan creci entre 1963-69 un 12% anual, del que slo 2,5% se debi al incremento
vegetativo.
Segn Benchetrit, este crecimiento se debe a la expansin de la economa comercial y
monetaria: pero es evidente que tambin las condiciones del medio rural, la presin
demogrfica, la falta de incentivos, de capitales, de perspectivas, provoca un xodo rural
sostenido y creciente. El deseo de disponer libremente de dinero para la compra de productos
de importacin o fabricacin industrial incita a los jvenes productores a emanciparse de las
tutelas patriarcales, y a buscar ingresos personales y regulares en la ciudad.
La laxitud del entramado urbano es manifiesta, no pudindose hablar de redes urbanas,
salvo excepciones. Las ciudades se han ubicado en los enclaves de explotacin elegidos
durante la dominacin colonial (puertos y capitales, o ambas cosas a la vez) y de algn
centro administrativo del interior. Pero estas ciudades no han dado lugar a regiones urbanas,
sino que se han configurado como polos aislados, desarrollados en virtud de una funcin
determinada.
La falta de infraestructuras y la imposibilidad de dar empleo a todos los inmigrantes
urbanos han dado lugar a la aparicin de extensos barrios marginados, que en algunos casos
llegan a albergar a dos tercios de la poblacin urbana, y que constituyen lo fundamental del
incremento de las ciudades: algunos autores hablan de la ruralizacin de ciudades ms que de
una urbanizacin de los emigrantes rurales.
La mayor parte de las ciudades se han desarrollado a partir del comercio, que predomina
netamente en ellas. De ah que buena parte de los pases costeros tienen concentradas en el
litoral sus mayores ciudades. Con matices diferenciadores, el frica occidental presenta
contrastes evidentes entre las ciudades tradicionales, situadas en lugares defensivos, con
murallas, a veces con plano irregular, y de las de poca colonial, ms abiertas, con trazado
ortogonal. frica oriental es unos de los conjuntos ms dbilmente urbanizados del continente.
Uganda, Etiopa, Kenia y Tanzania no llegan al 20% de la poblacin urbana, siendo las nicas
ciudades que superan el medio milln de habitantes las capitales.
La sociedad rural, privada por el xodo del campo de sus jvenes, elemento llamado a
ser el ms dinmico, encuentra mayores dificultades para su modernizacin.
7- El espacio africano: dependencia y desequilibrios regionales.
El espacio africano tiene un carcter netamente rural, por el mantenimiento de una
economa de subsistencia, o bien por la comercializacin de productos tpicamente tropicales
que se drenan al mercado exterior. Este carcter rural contrasta con algunas escasas y grandes
ciudades, que han adquirido un desenfrenado crecimiento. Ncleos que adems tienden a
acentuar las desigualdades, puesto que crecen aceleradamente, al concentrarse en ellos la
mayor parte de las actividades econmicas dinmicas (industria y servicios)
Pero las ciudades son incapaces de dar empleo y vivienda al cmulo ingente de personas
que a ellas acuden atradas por unas mayores posibilidades de encontrar trabajo que en el
campo. As, las ciudades crecen con una nfima infraestructura urbana, en las que el progreso
no aparece (caos urbano, falta de servicios, de alcantarillas, asfaltado, escuelas, etc.)
www.eltemario.com Oposiciones Secundaria Geografa e Historia
Ignacio Martn Jimnez, 2001 Temario Especfico Tema 14
14/15
No son menores los contrastes entre regiones rurales: predomina la economa de
subsistencia sobre vastos espacios del bosque ecuatorial y la sabana, espacios con una baja
densidad de poblacin y mnimamente organizado, cuyas nicas vas de comunicacin son
caminos. Estos sectores contrastan con aquellos otros integrados en el mercado internacional:
reas algodoneras de Sudn o Chad, zonas cacahueteras de Senegal, Nigeria..., amn de todas
las reas costeras o interiores de plantacin.
De esta forma, falta una integracin econmica y espacial de los territorios nacionales,
en los que la infraestructura de los transportes tienen un trazado dendrtico heredado, incapaz
de vincular las distintas regiones del pas, pues slo se orienta a la exportacin.
El medio fsico, que tantas veces se ha considerado como determinante de la miseria
africana, ofrece unas posibilidades y un grado de aprovechamiento econmico
incomparablemente mayor que el actual, e incluso la gran disponibilidad de materias primas
constituye un factor muy favorable para la industrializacin. Sobre este espacio habita una
poblacin muy reducida, pero con un elevado ndice de crecimiento vegetativo, que se traduce
en una crisis permanente de la sociedad africana, porque las estructuras pretritas no se
adecuan a las necesidades actuales. Pero la "modernizacin" slo se realiza en los sectores
dedicados a la exportacin, mientras las poblaciones de vastsimos territorios viven inmersas
en una economa de subsistencia incapaz de satisfacer sus propias necesidades, por lo que sus
elementos ms jvenes emigran.
Modificar esta dinmica exige cambiar los criterios de rentabilidad econmica por los de
rentabilidad social: el control exterior actual debe transformarse en inversiones de desarrollo.
Pero mientras las materias primas africanas ocupen un lugar tan importante en la industria
internacional, mientras su concurso a precios baratos siga siendo demandando por el primer
mundo, es difcil que el pas oriente tanto sus amplios recursos naturales como la ayuda
exterior a una verdadera transformacin econmica y social, a un proceso que conducta a una
autonoma econmica y un autodesarrollo sostenible.
www.eltemario.com Oposiciones Secundaria Geografa e Historia
Ignacio Martn Jimnez, 2001 Temario Especfico Tema 14
15/15
8- BIBLIOGRAF A.
Ricardo Mndez y Fernando Molinero: Espacios y sociedades. Ariel, Barcelona, 1991 (4 ed)
Timberlake, L.: frica en crisis. Las causas, los remedios de la bancarrota ambiental. Cruz
Roja Espaola, Madrid, 1987, 270 pp.
George, Pierre: Geografa de las desigualdades. Oikos-tau, coleccin Qu s?. Barcelona,
126 pginas. PUF, Pars, 1983.
Lacoste, Y.: Geografa del subdesarrollo. Ariel, Barcelona, 319 pp. (PUF, Pars, 1978)
También podría gustarte
- Metodo WyckoffDocumento1 páginaMetodo WyckoffCrisanto Rodriguez100% (2)
- Carpeta de Presentacion de La RadioDocumento12 páginasCarpeta de Presentacion de La RadioValeriaCardozo100% (1)
- 8690842866456Documento1 página8690842866456Antonio Alcolea EscribanoAún no hay calificaciones
- Menu Junio CoesDocumento1 páginaMenu Junio CoesAntonio Alcolea EscribanoAún no hay calificaciones
- Proget Buggy FDocumento1 páginaProget Buggy FAntonio Alcolea EscribanoAún no hay calificaciones
- Service Pack 5 GesDocumento38 páginasService Pack 5 GesAntonio Alcolea EscribanoAún no hay calificaciones
- Primeros Pasos Con SGTallerDocumento1 páginaPrimeros Pasos Con SGTallerAntonio Alcolea EscribanoAún no hay calificaciones
- Tema 06Documento0 páginasTema 06Antonio Alcolea EscribanoAún no hay calificaciones
- 16Documento13 páginas16msalgadrodAún no hay calificaciones
- Tema 04Documento17 páginasTema 04geoazimutAún no hay calificaciones
- Tema01la Concepción Del Espacio Geográfico. Corrientes Actuales Del Pensamiento Geográfico.Documento14 páginasTema01la Concepción Del Espacio Geográfico. Corrientes Actuales Del Pensamiento Geográfico.doloresmedioAún no hay calificaciones
- Prop. Pasivo ALONSO JAVIER ARRIAGADADocumento5 páginasProp. Pasivo ALONSO JAVIER ARRIAGADAjavieraAún no hay calificaciones
- 10-Diarrea Viral Bovina VacunacionDocumento8 páginas10-Diarrea Viral Bovina VacunacionJanierth GuzmanAún no hay calificaciones
- Res 20080086320105315000821516Documento2 páginasRes 20080086320105315000821516Hernán Cahuana OrdoñoAún no hay calificaciones
- Nociones Generales Del Derecho CivilDocumento11 páginasNociones Generales Del Derecho CivilEdgar CabralesAún no hay calificaciones
- Rep Fernando - Hurtado Gestion - De.riesgos - En.la - ConstruccionDocumento168 páginasRep Fernando - Hurtado Gestion - De.riesgos - En.la - ConstruccionHENRY NIXON MAGUI�A ALLENDEAún no hay calificaciones
- Caso Seldon Retail Textil1 PDFDocumento2 páginasCaso Seldon Retail Textil1 PDFEdu DiazAún no hay calificaciones
- Catalogo TeldorDocumento32 páginasCatalogo Teldoremi.alejandro02Aún no hay calificaciones
- Tarea Calificada 5Documento2 páginasTarea Calificada 5lakatinAún no hay calificaciones
- Sistemas Eléctricos en EdificacionesDocumento7 páginasSistemas Eléctricos en EdificacionesdavidAún no hay calificaciones
- Milton Friedman Historia y Teoria MonetariaDocumento27 páginasMilton Friedman Historia y Teoria Monetarialeonid040% (1)
- Megatendencias de La MercadotecniaDocumento3 páginasMegatendencias de La MercadotecniaAdi Sosa75% (4)
- MC 114 Cien CIA de Material Es IDocumento7 páginasMC 114 Cien CIA de Material Es IFernando CardenasAún no hay calificaciones
- Funcion y Regulaciones PaaSDocumento2 páginasFuncion y Regulaciones PaaSCarlos Alberto García GamaAún no hay calificaciones
- S4 - Aplicación de La Ley de Ohm y La Ley de WattDocumento10 páginasS4 - Aplicación de La Ley de Ohm y La Ley de WattPedro Martin Quiroz TapiaAún no hay calificaciones
- Linea de Tiempo Evolucion de La TecnologiaDocumento1 páginaLinea de Tiempo Evolucion de La TecnologiaOrlando Aquino100% (2)
- Curp Aogj800707hdfnln15Documento1 páginaCurp Aogj800707hdfnln15ᨳ nicolɘ ᨴAún no hay calificaciones
- Campaña Actividad 8Documento11 páginasCampaña Actividad 8heiderAún no hay calificaciones
- Extraccion Por Grasas Frias o Enfluerage 2Documento11 páginasExtraccion Por Grasas Frias o Enfluerage 2erik100% (1)
- Carta de Responsabilidad DatafonoDocumento2 páginasCarta de Responsabilidad Datafonoivan mendozaAún no hay calificaciones
- P1.A4. ReportePAT - AlturaSHSS - 7DA - EQ2Documento8 páginasP1.A4. ReportePAT - AlturaSHSS - 7DA - EQ2Kevin NavaAún no hay calificaciones
- U2 A2 QuímicaDocumento4 páginasU2 A2 Químicadouglasdelgado2001Aún no hay calificaciones
- Actividad Número 3, EstadisticaDocumento10 páginasActividad Número 3, EstadisticaFernanda LeònAún no hay calificaciones
- Tesis de Propuesta Monitoreo y Plan de Cierre de Mina BuenaventuraDocumento98 páginasTesis de Propuesta Monitoreo y Plan de Cierre de Mina Buenaventuramachincito01Aún no hay calificaciones
- Control Automático de Procesos (Corripio)Documento12 páginasControl Automático de Procesos (Corripio)DanielaLópezAún no hay calificaciones
- Informe Tecnico Dmax 3.0 VP44Documento3 páginasInforme Tecnico Dmax 3.0 VP44Mauricio Navarro santanaAún no hay calificaciones
- Carta Instructivo Proveedores - Facturacion Electronica 31.08.2015Documento2 páginasCarta Instructivo Proveedores - Facturacion Electronica 31.08.2015hector1043Aún no hay calificaciones
- Econsejo 2 ZapperDocumento5 páginasEconsejo 2 ZapperMiguel RuizAún no hay calificaciones